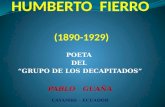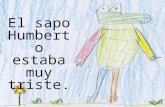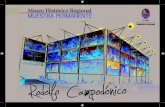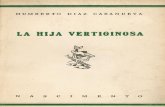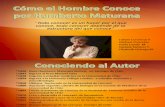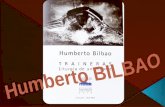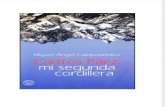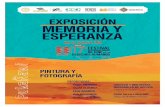Humberto Campodonico
Click here to load reader
-
Upload
jacinto-alexander-llacsahuanga-cespedes -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Humberto Campodonico

Más allá del perro del hortelano
Es conocido que en el 2011 el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María tuvo 138 observaciones de UNOPS (Naciones Unidas), lo que postergó el proyecto. En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el nuevo EIA de Tía María, afirmando que se habían levantado las observaciones de UNOPS del 2011 (1).
Este hecho es parte de una serie de problemas que llevan a la crisis actual. Veamos. No se entiende por qué el MINEM no pidió nueva opinión de UNOPS. Cierto, no lo obliga la ley vigente, pero sabiendo que el gobierno no tiene credibilidad con la población, esa opinión era clave. Hasta el ministro de Agricultura, Manuel Benites, lo propuso (Correo Arequipa, 21/3/15). Pero no.
Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA. Es obvio el conflicto de intereses. En Chile el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba los EIA, incluido minería y petróleo. En Ecuador es el Ministerio del Ambiente. En Colombia es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en México es la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lo mismo sucede, claro está, en EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón.
Si bien ya se ha creado el SENACE para que apruebe los EIA, eso no sucede con los de minas y petróleo, que siguen en el MINEM. Ahora bien, está previsto que los EIA de minas y petróleo desde el II T del 2015 vayan al SENACE (¿será?). Pero muy tarde para Tía María.
¿Por qué no estamos a la altura del nivel mundial de transparencia en los EIA mineros? ¿Por qué sí se quiere “algo” de lo que manda la OCDE, pero no en medio ambiente ? La respuesta: porque los lobbies son muy fuertes y saben que el modelo económico depende de ellos. Y en eso coinciden con las principales autoridades del país.
Para ello necesitan, por ejemplo, que las inversiones mineras puedan realizarse en cualquier parte. Pero eso choca con el Proceso de Ordenamiento Territorial, que comenzó hace más de 10 años (DS-087-2004-PCM), que busca determinar cuáles son las actividades que pueden desarrollarse en el territorio, como sucede en casi todo el mundo.

De ahí sale también la llamada Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), que establecería criterios para las inversiones: a) uso recomendable; b) uso recomendable con restricciones, y c) uso no recomendable. Este proceso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Su ley de creación dice: “El MINAM establece la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional en coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso” (DL 1038, Art., 7).
Pero el MEF se opone. Por eso, uno de sus últimos “paquetes reactivadores”, la Ley 30230, dice: “La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Concejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la ZEE ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” (Art. 22).
Muertos tres pájaros de un solo tiro. Chau el Art. 7 del DL 1038 que le daba la conducción al MINAM. Chau al Ordenamiento Territorial y chau a la ZEE. No tenemos espacio aquí para hablar de los Arts. 37, 38 y 30 de la misma ley que, según algunos analistas, afectan las propiedades indígenas pues podrían ser expropiadas para realizar las inversiones.
Sigue. Las Zonas Reservadas ya no se pueden establecer por el MINAM sino que se harán vía DS y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros (Ley 30230, Art. 20). Como se sabe, las Zonas Reservadas son el paso previo para que éstas se conviertan en Areas Naturales Protegidas, donde no puede haber inversión minera o petrolera.
También se recortan las atribuciones fiscalizadoras de la OEFA y el Proyecto de Ley 3941 (que está al voto en el Congreso), cambia las reglas de los EIA y afecta en materia de tierras y territorio a los pueblos indígenas, entre otros. Y hay mucho más (2).
La ofensiva expuesta se explica por el pánico del MEF. Una economía exportadora principalmente de productos primarios crece cuando su valor exportado aumenta año a año, generando cada vez mayores ingresos de divisas y tributos, a la vez que “jala” al resto de los sectores económicos, directa o indirectamente. En los últimos años, este aumento del valor exportado se debió a un “círculo virtuoso”: crecían los precios internacionales y, también, la cantidad de toneladas exportadas.

Cuando caen los precios comienzan los problemas. Una de las principales alternativas, entonces –para los partidarios de ese modelo–, radica en aumentar la producción para compensar la caída de precios. Dicho de otra manera: como ya no aumentan los precios (1), hay que hacer todo lo posible para que aumenten los volúmenes de producción exportados.
Esto es lo que nos está llevando mucho más allá de los paquetes del perro del hortelano del 2008, que desembocaron en el ‘baguazo’. Todos estamos prevenidos. La inversión minera y petrolera es bienvenida si es que cuenta con licencia fiscal, social y ambiental. Y el gobierno debiera avanzar en la diversificación productiva para que no dependamos de las materias primas.
Pero el MEF no se detiene ante nada para “atraer la inversión sí o sí, lo que agravará los conflictos existentes y los que están por venir. Esto no pinta bien.
(1) Verlo en http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=4&idTitular=6724
(2) Ver todos los paquetes en http://propuestas.adexperu.org.pe/index.php/paquetes
Publicado el 18 de Mayo de 2015
Facultades extraordinarias: no a más de lo mismo
La crítica central al pedido del gobierno de facultades extraordinarias para legislar en el campo económico no puede venir desde el lado de la “oportunidad”: los gobiernos piden esas facultades “al principio” y no “al final” de su mandato. Por lo que no conviene darlas ahora.
Se trata de saber qué se pide. A partir de allí se analizará si conviene o no. Lo que en el Perú sucede, sin embargo, es que la visión monocorde de política económica neoliberal sería “la única

que merece tenerse en cuenta”. Por eso, las críticas no son al contenido sino a la forma, a la “oportunidad”.
El Proyecto de Ley 4562 que pide facultades extraordinarias para legislar en materia administrativa, económica y financiera solo tiene 3 páginas. Pero lo que pide es tan amplio que el gobierno rompería fácilmente el récord de 108 DLs del 2008, con motivo del TLC con EEUU. Recordemos que el Dr. Francisco Eguiguren afirmó que muchos de ellos eran anti constitucionales (1) y que los estudios de abogados se dieron un festín.
En este caso, el gobierno está pidiendo las facultades para lo mismo que ha venido haciendo con sus cinco paquetes de los últimos 16 meses: más medidas pro inversión privada, “contra la permisología y tramitología culpables de su estancamiento”. En la Exposición de Motivos del PL 4562 se reconoce, también, que el deterioro de la economía internacional ha influido en la caída de las exportaciones y del PBI.
Pero ninguno de esos paquetes ha funcionado. Y por eso ahora se pide otro. Por ejemplo, la rebaja del impuesto a la renta (IR) a las grandes empresas en noviembre pasado que solo va a agravar la desigual distribución del ingreso. Así, de enero a abril del 2015, según SUNAT, la recaudación del IR a las empresas cayó 10%. Y la cosa se va agravando porque la caída de abril fue 19.7%. ¿Y la inversión privada ha aumentado? No. Sigue retrocediendo, ya que depende de la expansión de la demanda y de un buen retorno de la inversión, lo que ahora no hay(2).
Las facultades pedidas tienen “en su chip”: la actual situación económica internacional no va a durar mucho pues pronto se van a recuperar los precios internacionales de los minerales. Por tanto, solo hay que “capear el temporal” y ya. No hay que mover nada del actual “modelo económico”. Por el contrario, esta es la “oportunidad” para profundizarlo.
Apuntalando el planteamiento de que el “super ciclo” de precios de los commodies es solo un hiato y todavía tiene larga vida, encontramos al Dr. Luis Carranza, que dice que “en la teoría de los ciclos” estamos en una meseta, pero la perspectiva es una “levantada” que puede durar 20 años más (3). Chau al análisis de la situación concreta, de China, de EEUU y la Unión Europea. También Alan García acompaña y en un reciente tweet dice: “¿que fue de las facultades extraordinarias?”

Uno de los temas de fondo es que el gobierno se niega a verdaderas políticas anticíclicas, como el aumento del salario mínimo. Hay 180 países del mundo que lo aplican y, en la Región, todos los países lo revisan anualmente. Pero aquí no. Y no son solo los “periodicazos”. Sucede que el exministro Castilla y ahora el ministro Segura son los jefes de la política económica ortodoxa y, por tanto, intocables para la prensa “concentrada”.
El MEF tiene, entonces, “luz verde” en todo lo que plantea: incluso cuando empujó al gobierno al abismo con la “Ley Pulpín”, que al final fue derogada, al costo de siete congresistas de su bancada, lo que le va a pasar factura este 28 de julio. Lo mismo sucede con Petroperú, donde la tozudez de Segura impidió que la estatal entrara a los Lotes III y IV, revirtiendo los planes de la empresa mediante la “toma” de su directorio.
El tema de fondo es que el gobierno no nos encamina hacia la diversificación productiva para darle sostenibilidad de largo plazo al crecimiento económico, como ha sucedido en el sudeste asiático y en China. Si miramos aquí vemos que del 2013 a la fecha las exportaciones tradicionales han caído 20%, mientras que las no tradicionales tienen una variación ligeramente positiva.
Las primeras dependen de precios internacionales que no controlamos. Las segundas de mercados que si bien son influenciados por la situación económica de su país, pero donde existe margen para que no disminuya su demanda. Es el caso de los mercados agropecuarios, textiles y, también, de la metal mecánica y los productos químicos.
Hay más cosas negativas que se nos quedan en el tintero, sobre todo las leyes que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas y amazónicas. También que anteriores paquetes han legislado contra el agro, al suprimir “manu militari” la franja de precios. Y no se habla de diversificar de a verdad, por ejemplo los fosfatos de Bayóvar, que hoy se exportan como roca en lugar de producir fertilizantes.
De lo que se trata, entonces, en fin de cuentas, es de encaminar al país en una senda distinta, abandonando el neoliberalismo extremo del Consenso de Washington que nos encierra en la exportación de materias primas y nos aleja de la diversificación productiva. Ese consenso ya no existe ni en Washington pero aquí sigue siendo un dogma. Por eso, para sustituirlo por una alternativa distinta hay que alejarse, con claridad, de las propuestas puro “libre mercado” que son solo más de lo mismo.

(1) Ver: http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/informe-eguiguren_oxfam_-decretos_legislativos_y_tlc.pdf
(2) www.cristaldemira.com, Es hora de pestañear, 24/11/2014
(3) Superciclo de los commodities no ha terminado, Gestión, 03/06.
Escasez de GLP y los dueños de la molécula
Hace 8 años, una empresa planteó una iniciativa privada a Proinversión para construir un ducto para transportar el GLP de Pisco a Lima. El transporte por tubo tiene la ventaja de no estar sometido a las “mareas anómalas” que impiden la descarga del GLP de los barcos, a lo que se agrega que los costo del flete eran similares.
Sin embargo, esta iniciativa no prosperó y fue dejada de lado. Según analistas, una gran empresa del sector se opuso porque toda su infraestructura para recepción, almacenamiento y envasado del GLP está en el Callao. Y la llegada de un tubo al sur de Lima provocaría un cambio estructural muy fuerte en el mercado, desplazando (nuevos) intereses económicos hacia esa zona lo que llevaría a la pérdida de parte importante de su cartera de clientes.
En el Perú, el consorcio Camisea (operado por Pluspetrol) produce el 96% del GLP que se usa para el consumo doméstico, lo que suma 51,000 barriles diarios (Lima representa el 44% del consumo nacional). Tenemos, entonces, un cuasi monopolio en el mercado de GLP. Claro, el consorcio Camisea no es que haya “querido” tener una posición de dominio tan amplia. Pero de hecho la tiene, con consecuencias sobre los precios y la seguridad energética, como veremos.
Al cuasi monopolio se suma que la empresa productora del GLP tiene la propiedad absoluta sobre la molécula energética, ya que el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993 así lo establece (previo pago de la regalía al Estado). Más claro: la empresa productora decide a quien le vende GLP y en qué cantidades. Y si no quiere vender GLP para que éste sea transportado por el nuevo tubo, pues no lo hace.

Proinversión hace años que viene planteando la licitación de ese mismo tubo de Pisco al sur de Lima. Pero ésta siempre se posterga. Sin embargo, hay ahora una oportunidad porque Proinversión va a licitar ese tubo en los próximos meses: iba a ser el 20 de julio pero se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre, dizque para aclarar el contenido de las bases a los distintos postores (entre los cuales está TGP y Graña y Montero, entre otros). Ese tubo tendría una capacidad de 30,000 barriles diarios, la inversión estimada es US$ 200 millones y estaría listo en dos años.
¿Cómo se va a pagar este tubo al constructor que gane la buena pro? Muy simple: las bases establecen que se simulará que el tubo transporta el 100% de su capacidad, para lo cual se calcula una tarifa, que es lo que se le paga al constructor. La pregunta es: ¿y qué pasa si el tubo solo transporta una cantidad menor, digamos, el 70%, el 50% o el 10% de su capacidad?
La respuesta es: la diferencia la pagaremos todos los usuarios con nuestros impuestos, ya que el constructor tiene que ser reembolsado. Suena razonable, siempre y cuando haya seguridad energética en el abastecimiento. Pero el problema es que no hay ninguna garantía que esto suceda, pues el productor podría decidir no vender. Y, de acuerdo a las leyes vigentes, Proinversión no tiene ningún mandato que obligue al productor a dicha venta.
Es aquí que debe ponerse en la agenda de discusión nacional la derogatoria del Art. 10 de la Ley 26221 porque los Estados deben decidir de manera soberana sobre el uso y el destino de sus recursos naturales. No estamos hablando de que los productores reciban menores precios. Recibirían el mismo precio. Pero no pueden tener la capacidad de decisión sobre el destino, pues eso le compete a la política energética nacional.
Si queremos seguridad energética –en este caso, en Lima y Callao- pues que se haga el ducto de Pisco a Lurín y dejemos de depender de las “mareas anómalas” (que además son ahora la norma debido al cambio climático como lo reporta la DICAPI) , como en los países civilizados. Y si hay consumidores mayoristas que deciden que quieren el gas en Lurín, pues que construyan la infraestructura necesaria de recepción, almacenamiento y envasado del GLP. Pero, claro, tienen que tener la seguridad de que el GLP viene. Si no hay esa seguridad, no harán las inversiones.
El GLP en Lurín también otorga seguridad a la población de Lima y el Callao, además de descongestionar el tráfico, pues los distribuidores ya no tendrían que atravesar toda la ciudad para llegar a sus clientes. Habría entonces dos grandes nodos de distribución: Callao y Lurín.

Aquí no hemos tratado otros temas de alta importancia. Por ejemplo, tres empresas controlan el 80% del envasado y comercialización mayorista del GLP (hay centenas de pequeños distribuidores, que operan a partir de los márgenes de los grandes). Hay también un problema de precio, pues los distribuidores afirman que el modo de cálculo encarece el producto. Y no olvidemos la especulación, que se agrava en momentos de escasez sin que los organismos reguladores lo impidan.
Existen, además, señales mixtas de política gubernamental, pues se plantea, a la vez, la masificación del Gas Natural a los domicilios y los autos (GNV) y la masificación del GLP a los mismos usuarios. A tal punto que existe un bono de 16 soles a sectores de la población pobre para la compra de los balones de gas. Está bien. Pero, ¿adonde queremos ir?
El quid del asunto es que la propiedad y el destino de la molécula son temas clave. Y no solo en caso. También está presente en la exportación del gas del Lote 56, que se ha estado reexportando desde puertos del extranjero a otros destinos (a precios más altos), perjudicando al Estado con menores regalías. Que el fallo de CIADI haya favorecido al Perú nos alegra, pero no por eso podemos dejar de lado que ese gas se exporta sin intervención alguna del Estado en esos contratos. ¿Por qué? Porque son “los dueños de la molécula”. ¿Hasta cuándo?
Recursos naturales: ¿barrerlos bajo la alfombra?
Tradicionalmente, el tema de los recursos naturales (RRNN) ha sido una cuestión de soberanía. Ese fue el eje del discurso en toda América Latina y, también en el Perú, lo que se expresó en la batalla contra la IPC y, finalmente, en su nacionalización en 1968
La discusión de la soberanía se centró en dos cuestiones. Una, la propiedad, lo que quedó consignado en todas las Constituciones de la Región, que proclaman que los RRNN “in situ” (aún no explotados) le pertenecen como derecho inalienable eimprescriptible a toda la Nación. Ese derecho puede ser ejercido por una empresa pública y/o por empresas privadas o mixtas, de acuerdo a Ley.

La segunda es la propiedad de los RRNN una vez extraídos. En el caso de la minería y del petróleo, en el Perú la propiedad es del concesionario o licenciatario, previo pago de una regalía. Ergo, hacen lo que quieren con ellos, lo que llega al extremo de no tener ni siquiera la obligación de abastecer al mercado interno, como antes se requería. En este tema vamos muy mal, tanto en la exportación de gas del Lote 56, como en el abastecimiento del gasoducto del sur, el ducto de GLP de Pisco a Lima, el rol de Petroperú, etc., etc.
Otro tema clave ha sido la disputa por la magnitud de la renta de los RRNN extraídos. Ese fue el eje, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, logrado con creces. Aquí fue la campaña de Ollanta Humala para gravar las sobreganancias mineras debido a los precios extraordinarios de los últimos 10 años (no tuvo los resultados esperados en el 2011, “gracias” al exministro Castilla).
La distribución y el uso de la renta de los RRNN involucra el canon para las regiones y gobiernos locales, que necesita reforma a gritos. A nivel gobierno central debería usarse para cubrir las necesidades de países pobres: educación, salud, todo tipo de infraestructura, aumento de la productividad y, sobre todo, inversión en la diversificación productiva. ¿Por qué? Porque los RRNN son, por definición, no renovables. Se van a agotar. ¿Y entonces qué hacemos?
Ese no es un tema solo del largo plazo. La dependencia en exportaciones y tributos de los RRNN nos hace muy vulnerables a sus precios internacionales. Y estos son muy pero muy volátiles. A eso se debe la desaceleración económica de hoy.
En los últimos años hay nuevos temas. Uno es la maldición de los RRNN: quienes los explotan crecen menos que los que no los tienen. Depender de esas rentas, además, abarata el precio del dólar y vuelve a la industria local menos competitiva, provoca pereza fiscal (todos esperan bien sentados su cheque a fin de mes) y, ayayay, corrupción en todos los niveles. Pero ya está demostrado que no hay “maldición” per se: todo depende de la calidad de la gestión.
Otra es la discusión sobre el “extractivismo”, que afirma, esquematizando, que en América Latina hemos pasado del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities. Los gobiernos, sin importar su signo, desde Maduro hasta Santos, pasando por Bachelet, Dilma, Cristina, Correa, Evo y claro, Ollanta, han continuado extrayendo más minerales y petróleo.

El “extractivismo” rechaza que se sigan explotando los RRNN, pues sus múltiples derrames negativos afectan el ambiente, el territorio, la economía, la justicia, la democracia (se incumplen leyes y derechos) y las relaciones económicas internacionales. Y, claro, contribuye al calentamiento global.
EL “extractivismo cero” dice: no debe haber actividades extractivas, por lo arriba señalado. Ni una gota más de petróleo explotado en la Amazonía; ni una sola mina más de tajo abierto en todo el territorio.
Pero también hay quienes afirman que debemos transitar a una sociedad “post extractivista”. En ese periodo se pueden seguir explotando los RRNN, siempre y cuando haya licencia fiscal, social y ambiental.
Por nuestra parte pensamos que lo central es que las políticas del Estado nos orienten a una economía no dependiente de los RRNN. Y que su uso actual y futuro debe servir para eso. El quid del asunto es una nueva relación Estado – mercado, de la mano con políticas de diversificación productiva como las del sudeste asiático y China. ¿Acaso el Premier Li Keqiang ha venido a plantear que el “libre mercado” se encargue del ferrocarril de Brasil al Perú para llevar y traer productos?
El Estado no se puede parcializar con la empresa privada para “mantener el modelo” (como quiere la derecha económica) pues debe, primero, garantizar la soberanía sobre los RRNN. Segundo, debe ser el árbitro sobre la base de un plan de desarrollo que nos diga hacia dónde vamos. No que vamos a hacer más de lo mismo: seguir dependiendo de los RRNN, con las consecuencias conocidas.
Es sobre esa base que, por ejemplo, en Tía María, se puede abordar el diálogo. Y eso comienza con reconocer que el EIA presentado por Southern y aprobado por el MINEM no constituye la base de ese diálogo. Se necesita un análisis independiente que otorgue confianza a la población, lo que ahora no existe. Hay que dejar fuera la consigna de “mina sí o sí”. Y también la consigna “fuera la mina, ya”, pues elimina el diálogo y no deja sitio a la discusión de propuestas. Es lo que menos le conviene a la población de Tambo, pues la deja sin juego en el debate nacional.

Sea lo que fuere, el tema no se puede barrer debajo de la alfombra. Nunca se arregló ahora ha vuelto al primer plano. Toca el tema de la voluntad de las poblaciones para decidir su modo de vida. También los temas de soberanía, renta, distribución y uso, así como la propiedad de la molécula y, sobre todo, el modelo de desarrollo. Es hora de enfrentarlo con nuevas políticas.
Publicado el 25 de Mayo de 2015
Agro en la cola
Arequipa es la región del Perú que ocupa el primer lugar en Valor de Producción Agrícola por Hogar con 17,000 soles al año, junto con la región Tumbes. Más atrás vienen Ica (13,000), Tacna (11,000) y San Martín y Lima (ambas con 10,000).
Esta producción agrícola se realiza, en lo esencial, con la llamada agricultura familiar (AF), que comprende a los hogares agropecuarios cuyas tierras son menores a 10 hectáreas. Un reciente estudio de Fernando Eguren y Miguel Pintado(1) nos dice que esta AF representa el 86% del total de la producción agrícola, que llegó a 12,038 millones de soles en el 2012, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI.
El trabajo de Eguren y Pintado nos dice, también, que la Población Económicamente Activa ocupada en el sector asciende a 3 756,000 personas, lo que representa el 24% de la PEA en el país.′ Este porcentaje es superior al del sector servicios (21%) y Comercio (21%). Más atrás vienen la Manufactura y Otros Servicios, con 10% cada una.
Todos estos datos ilustran la importancia de la agricultura en el país. Pero, a la vez, nos señalan también importantes problemas. Por ejemplo que, en los últimos 10 años, del 2003 al 2012, el PBI agropecuario aportó tan solo el 10% del PBI nacional, ocupando el quinto lugar de todos los sectores productivos del país.
También puede decirse que, desde el punto de vista de la productividad, la agricultura familiar tiene un bajo valor de producción por habitante. Sin embargo, “medir” a la AF solo con ese criterio no constituye una medida adecuada de la realidad.

En efecto, el sector de la AF en el país ha venido contribuyendo a la alimentación del país de manera adecuada, aumentando año a año la cantidad de productos alimenticios. Y todo esto se ha realizado sin que exista la asistencia técnica, así como adecuados canales de financiamiento.
En efecto, las reformas neoliberales de Fujimori nos decían que todo se conseguiría con el libre mercado. Pero esto no fue así y, actualmente, el financiamiento bancario privado es exiguo mientras que el Agrobanco, a pesar de sus esfuerzos en los últimos años, tiene escasa participación.
Esto contrasta con las medidas de apoyo a la agroindustria (por ejemplo, solo paga el 15% de impuesto a la renta y tiene un régimen laboral especial). No solo eso, el apoyo del Estado a la gran producción agrícola se ha expresado, sobre todo, en grandes irrigaciones que han permitido la puesta en labor de nuevas tierras que, en su gran mayoría, se han destinado a unidades superiores a las 5,000 hectáreas(2). Así, la concentración en la propiedad de la tierra, medida por el coeficiente de Gini, es superior a la que existía antes de la Reforma Agraria.
Dice un estudio de Lorenzo Eguren(3) que las inversiones realizadas en los proyectos de irrigación Chavimochic, Olmos, Pasto Grande, Jequetepeque-Zaña, Majes-Siguas, Chira-Piura y Chinecas alcanzan los US $ 6,321 millones (dólares del 2012). De esta cantidad, el Estado solo ha recuperado el 7% a través de los cobros por Venta de Tierras, Venta de Energía, Tarifas de Agua y de Agua Potable, la suma de US $ 462 millones. O sea que el subsidio llega al 93%.
Ciertamente, estas inversiones en las irrigaciones constituyen una de las explicaciones centrales del auge de las exportaciones agropecuarias en el Perú, que pasaron de US $ 800 millones a 3,404 millones del 2004 al 2013.
La cuestión acá son las dos varas y las dos medidas. Una para la agroindustria y casi nada para la AF. A pesar de ello, el café, que en un 95% es AF, pasó de US $ 290 a 1,024 millones de exportaciones del 2003 al 2012.
Volviendo al principio, la AF tiene una importancia preponderante en el país, tanto en producción, como en ocupación, con el 24% de la PEA. Además, su población está empleada también, en parte, en otros sectores como en la pesca y la minería. Por tanto, necesita un marco integral de política agraria y pecuaria (que hasta ahora ha beneficiado sobre todo al sector exportador) para avanzar

aún más de lo ya alcanzado. Diversos analistas nos dicen que todavía no ha alcanzado sus niveles máximos.
Y, ciertamente, lo que no se necesita es que, en Arequipa, se le siga tratando como la cenicienta, privilegiando a la industria extractiva minera. Las razones de los agricultores son, como vemos, elocuentes.
(1) Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, CEPES, COECCI, LIMA, 2015
(2) La Revista Agraria # 169, La tierra en pocas manos, Enero 2015.
(3) Estimación de los subsidios en los principales proyectos de irrigación en la Costa peruana, Lima, 2013. www.cepes.org.pe
Publicado el 11 de Mayo de 2015