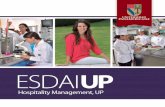Hospitalidad y Soberanía
-
Upload
rodrigo-andres-zamorano -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Hospitalidad y Soberanía
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
1/14
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas
en torno de la filosofía de Jacques DerridaHospitality and sovereignty. Political reflectionson Jacques Derrida’s philosophy
A NA PAULA PENCHASZADEHUniversidad de Buenos Aires
R ESUMEN. El presente trabajo interroga losvínculos entre soberanía y hospitalidad y laimportancia deconstructiva de la segunda so-
bre la primera. Si bien, a primera vista, pare-ciera que lo que hace posible la hospitalidadcomo derecho efectivo es la soberanía, si-guiendo los trazos de la filosofía de JacquesDerrida, se hace manifiesto que la hospitali-dad, al depender de la soberanía, del derechoque se arrogan los Estados de hacer efectivoel derecho, se ve constantemente aplazada y
pervertida. Existe un lazo productivo entrehostilidad y soberanía, exaltado por la teoría
política clásica, que debe ser «desnaturaliza-do» en nombre de la hospitalidad, es decir, ennombre de una justicia infinita hacia el otrocomo radicalmente otro.
Palabras clave: Derrida, hospitalidad, sobera-nía, heteronomía, democracia, autoinmunidad.
ABSTRACT. This work examines the links be-tween sovereignty and hospitality and thedeconstructive importance of the latter over the former. At first, it would seem that whatmakes hospitality possible as an effectiveright is sovereignty; however, following thetraces of Jacques Derrida’s philosophy, it isevident that hospitality, since it depends onsovereignty and on the right assumed by theStates to make it effective, is constantly
postponed and perverted. There is a produc-tive link between hospitality and sover-eignty, exalted by the classical political the-ory, which should be «denaturalized» on
behalf of hospitality, that is to say, on behalf of an infinite justice towards the other asradically other.
Key words: Derrida, hospitality, sovereignty,heteronomy, democracy, autoimmunity
«Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, existe una continuidad entre guerra y política, la primera siendo el medio constitutivo de la segunda, su condición,
continuidad característica de la modernidad política en el sentido de que laligazón guerra/política está al servicio de una problemática del ser común
pensado según el uno, es decir según el soberano. La modernidad políticarevela así su esencia eminentemente profana: la justicia política procede no de
una forma o de una idea a priori, que viene a constituir la política desde elexterior, por fuera de ella misma, sino de una física de fuerzas. El uno, como
forma múltiple, procede de la acción histórica de los hombres, guerrasfundadoras y revoluciones constitutivas de un orden describiéndose
a sí mismo como estado de justicia.»
(Mairet, 1997, 196. Traducido del francés por la autora)
ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190
ISSN: 1130-2097
[Recibido: Ene. 09 / Aceptado: Mar. 09] 177
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
2/14
La soberanía constituye el principal límitea la hospitalidad. Esta curiosa sentencia
encarna el dilema del orden político mo-derno. Sólo puede haber derecho (en elsentido amplio y restringido del término)en el marco de Estados Nacionales cuya particularidad cristaliza y efectiviza launiversalidad de la ley y el devenir sujetos(de derecho) de los individuos; es decir, lahospitalidad sólo es posible como derechoen el marco de ciertas regulaciones e insti-tuciones que cada Estado unilateralmente,en tanto cuerpo político diferenciado y au-
tónomo, establece para la entrada y salidade las personas en su territorio. Pareciera, pues, a primera vista, que lo que hace po-sible la hospitalidad como derecho efecti-vo es la soberanía. Sin embargo, como pone en evidencia Derrida, la hospitali-dad, al depender de la soberanía, del dere-cho que se arrogan los Estados de hacer efectivo el derecho, se ve constantementeaplazada y pervertida.
Existe un vínculo productivo entrehostilidad y soberanía que hace, al menosdifícil, un postulado cosmopolita real. Lacomunidad se gesta y se preserva a sí mis-ma difiriendo su violencia constitutivahacia el extranjero. Éste, su diferencia, cru-za oblicuamente cualquier intento de com- prensión de las determinaciones de nuestravida-con-otros. Constituye por sí mismouno de los dispositivos político-existencia-les más eficaces para la construcción de laidentidad vía la diferencia; su negación yoposición permite la construcción de unadentro, de una identidad, desde el afueraque él evoca y representa. Los extranjeros, pues, corren serios peligros en un mundocuyo fundamento político es la afirmaciónde soberanías parciales.
Hay al menos dos grandes formas in-terrelacionadas de concebir la soberanía,una fuertemente vinculada con la tradi-ción teórico-política de la modernidad,
que limita el problema al vínculo esta-do-nación-soberanía, planteando la exis-
tencia de soberanías internas a los territo-rios nacionales y la inexistencia de una
soberanía internacional; y otra, muchomás amplia, ético-filosófica que, en es-trecho diálogo con la anterior, difiere la pregunta hacia el problema más ampliodel sujeto y la autonomía. La primera for-ma de concebir la soberanía reduce el problema a una cuestión ontológico-polí-tica, mientras que la segunda abre el con-cepto hacia el problema ético de la ipsei-dad y la identidad. La teoría de JacquesDerrida se encontraría en una línea de
cruce de ambas perspectivas 1
.Otra línea de quiebre central en loque hace a la definición del concepto desoberanía se refiere a su vínculo ya seacon la hostilidad o la hospitalidad. Mien-tras un grupo importante de autores sien-ta las bases para la comprensión de la so- beranía en el horizonte de la hostilidad,siendo el fundamento de la identidad/ip-seidad el rechazo primero del otro (se po-dría decir que la historia del concepto de
soberanía en la teoría política modernaresume muy bien el fracaso del conceptode hospitalidad: no se puede ser un teóri-co de la soberanía y, al mismo tiempo, ser un teórico de la hospitalidad); otro grupominoritario de autores plantea todo locontrario: la hospitalidad es el acto pri-mero, la presencia del otro antes de todaconstitución del yo, que interpela a la so- beranía (la constitución de un sujeto au-tónomo) en tanto fuente primera de inde-terminación e indiferencia 2. Esta segun-da línea, que Derrida hace suya, no sólotiene en cuenta las condiciones y limita-ciones de la hospitalidad donde quieraque ésta existe, sino que avanza sobreuna línea hiper-crítica del concepto desoberanía en nombre de la hospitalidad.
Se debe repolitizar la cuestión de lahospitalidad poniendo en cuestión nosólo la equivalencia del Estado con el
Estado de Derecho 3
, sino también laequivalencia de política y Estado 4. Nin-
178 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
3/14
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
4/14
nida por el normativismo liberal comoEstado de Derecho), la mayoría de los sis-
temas jurídicos contienen mecanismos por los cuales, en los llamados casos de excep-ción, es posible suspender el conjunto degarantías y derechos normalmente recono-cidos. La soberanía, por lo tanto, puede ser concebida como una instancia legal supre-ma, que permite regular y organizar al inte-rior de un Estado los vínculos entre los dis-tintos sujetos y representarlos en el exte-rior, y, al mismo tiempo, como unainstancia decisoria y excepcional con la ca-
pacidad de suspender legalmente el ordenlegal mismo para preservar la unidad delcuerpo político.
La mayoría de las Constituciones de-finen la soberanía de forma radical o«efectiva» a partir de la facultad de distin-guir lo «normal» de lo excepcional ycomo la capacidad de preservar el cuerpo político de ataques internos o externos 6.El gran problema que encierra entonceseste concepto es que su fin es defensivo:
proteger a los de adentro de los de afuera(ya sea mediante un conjunto de normas preexistentes legítimas o mediante un po-der excepcional decisorio). La soberaníase hace manifiesta en tanto poder «efecti-vo» frente a amenazas y ataques internos yexternos. La unión hacia el interior, en au-sencia de una justificación a priori del or-den político, se produce simultáneamentecon el cierre hacia el exterior; o, en otras palabras, la política «real» de los Estados
Nacionales sólo puede desplegarse a partir del trazado de una frontera y ésta es justa-mente la labor performativa de la sobera-nía: «crear» una unidad interna a partir dela hostilidad hacia el otro. De ahí el fuertevínculo que existe entre soberanía y vio-lencia, entre la posibilidad de la comuni-dad y la necesidad del sacrificio del otro 7.
II
Una tarea ineludible para avanzar en lacomprensión de concepto derrideano de
hospitalidad es la revisión de su legadokantiano. Tanto el concepto de justicia
como el de hospitalidad se encuentran encontinuidad con el concepto de dignidad.La singularidad humana pensada desde laincalculabilidad propia de un ser que esfin en sí mismo, es una idea que Derridatoma del Kant. Sin embargo, mientrasque en el segundo la justicia cristaliza te-leológicamente en el derecho —no en-contrando una contradicción a priori en-tre el derecho político, el derecho de gen-tes y el derecho cosmopolita (Kant, 2004,
49)—, Derrida se pregunta, por el contra-rio, por el espacio que se crea entre underecho, calculable y definible, y una jus-ticia, incalculable e indefinible en conso-nancia con la dignidad de lo humano y laausencia de un fin último 8: «¿Cómo arti-cular esta justa incalculabilidad de la dig-nidad con el indispensable cálculo del de-recho?» (Derrida, 2005, 57).
Para Derrida si bien no puede haber
justicia sin derecho y viceversa, el dere-cho, al ser siempre condicional, nunca estotalmente justo; la justicia debe perma-necer siempre incondicional e incalcula- ble para hacer justicia a una humanidadincalculable en el hombre: «El derechono es la justicia. El derecho es el elemen-to del cálculo y es justo que haya dere-cho: la justicia es incalculable, exige quese calcule con lo incalculable; y las expe-riencias aporéticas son experiencias tan
improbables como necesarias de la justi-cia, es decir, momentos en que la deci-sión entre lo justo y lo injusto no está ja-más asegurada por una regla» (Derrida,1997a, 39). Aún cuando Derrida heredauna parte sustancial del cosmopolitismokantiano, también se separa de éste para pensar una hospitalidad sin condiciones.Según éste, Kant concibe la hospitalidadcomo un derecho condicionado y regula-do por la preexistencia de Estados sobe-
ranos, que se orienta más a la defensa delderecho a recibir que al derecho a ser re-
180 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
5/14
cibido: la paz perpetua se ve eclipsada por la justificación de un derecho inalie-
nable de los pueblos conformados enEstados-nación. Derrida, por el contrario,se pregunta por un derecho de hospitali-dad progresivo y perfectible en la líneade una «Ley de hospitalidad incondicio-nal ofrecida a priori a todo otro, a todorecién llegado, a cualquiera que sea»(Derrida, 1997, 57).
Para Kant la hospitalidad dependedirectamente de una definición del sujetoautónomo —de una cadena histórica asi-
da por un fin último como proyecto ma-yor en el que el individuo mortal se des-dibuja en una especie inmortal—. ParaDerrida la hospitalidad sólo puede ser pensada ahí donde la dignidad del hom- bre se inscribe en una profunda heterono-mía, habitada por mil otros siempre-yaacechando (muriendo) y destruyendo susseguridades; ahí donde la hospitalidad,como justicia hacia el radicalmente otro(con el cual es imposible un comercio e
incluso un diálogo), es acontecimientoincalculable, no programable o anticipa- ble en función de un fin dado de antema-no. Según Derrida es preciso repensar lahospitalidad en la línea de Lévinas 9 que,a diferencia de Kant, habría logrado rom- per con el «realismo político» (que con-diciona, cada vez, la justicia al derecho).
«Mientras que en Kant la institución deuna paz eterna, de un derecho cosmopolítico yde una hospitalidad universal conserva la hue-lla de una hostilidad natural, actual o amena-zante, efectiva o virtual, para Lévinas sería locontrario: la guerra misma conserva la huellatestimonial de una acogida pacífica del ros-tro» (Derrida, 1998, 115).
Otro elemento para entender las dife-rencias en la concepción de la hospitali-dad en Kant y en Derrida es que mientrasel primero defiende un reformismo anti-democrático 10 fundado en el temor a la
anarquía, el segundo defiende una demo-cracia radical fundada en el principio re-
volucionario de la hospitalidad. El prime-ro sigue tratando lo racional como un
cálculo posible; el segundo traslada lacuestión de lo racional hacia lo razonablecomo punto de encuentro entre lo posibley lo imposible, «espera sin espera» delacontecimiento del otro cuya llegada no puede ser prevista que desborda cual-quier idealismo teleológico a partir delconcepto de mesianicidad.
Las distintas críticas de Derrida alderecho, y a la soberanía que lo funda, in-vitan a una reflexión más allá de una
«economía» de la reciprocidad y del re-conocimiento, cuyo primer eje se puedeencontrar en la definición derrideana deldon como don infinito. Se trata de unejercicio hipercrítico del sujeto soberanoy autónomo desde el cual se lee normal-mente la política «real», que se pregunta por la relación del derecho (construidosobre la idea de cálculo del sujeto) con la justicia (como espacio abierto por lairrupción del radicalmente otro en su sin-
gularidad absoluta) como acontecimientoinscrito en una hospitalidad incondicio-nal (amenazando y acechando, cada vez,al sujeto individual y estatal).
Derrida no sólo quiere poner al des-cubierto cómo funcionan efectivamentelos Estados y cuáles son sus resortes, sinotambién mostrar cómo la incondicionali-dad que los funda es la misma que hace posible su desnaturalización y perfeccio-namiento. Es preciso pensar la hospitali-
dad no sólo como un derecho, desde uncálculo posible, una morada y un espaciosoberano, sino también como un princi- pio de justicia incondicional e irrestricto, para lo cual es preciso deconstruir la so- beranía a partir del concepto de hospitali-dad (la matriz sacrificial del otro a partir de una justicia infinita hacia el otro) y po-ner en cuestión el sujeto y la apropiaciónque éste hace de una identidad.
«Se trata siempre de responder de unamorada, de su identidad, de su espacio, de sus
ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097 181
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas ...
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
6/14
límites, del ethos en cuanto estancia, habita-ción, casa, hogar, familia, lugar-propio. Ahora
bien, deberíamos examinar ahora las situacio-
nes en que no sólo la hospitalidad es coexten-siva a la ética misma sino donde puede pare-cer que algunos, como ha podido decirse, ubi-can la ley de la hospitalidad por encima deuna “moral” o de una cierta “ética”» (Derrida,2000, 149).
Cuando Derrida sostiene que la sobe-ranía — el carácter condicional del dere-cho — debe ser interpelada por la justicia — desde una radical heteronomía—, nose propone realizar una crítica de la sobe-ranía a partir de algo externo a ella, sinode algo que es interno a su fundamento:la incondicionalidad 11. Se trata de mar-car desde su origen la imposibilidad deseparar un adentro y un afuera, la intran-sigencia de una singularidad atravesada por el otro como verdadero fundamentode la posibilidad/imposibilidad de la in-dividualidad (tanto del sujeto como delEstado). De ahí que la hospitalidad, elotro como acontecimiento que irrumpeen la propia casa exigiendo hospitalidad,no sólo se caracterice por poner en cues-tión los fundamentos de la soberanía (y,en términos más generales, de la ipsei-dad ), sino también por hacer visible la ar- bitrariedad de lo común y lo propio, la porosidad de sus fronteras. La presenciadel extranjero coloca a aquellos que de- ben recibirlo o expulsarlo en el caminode la duda, más también en el de la auto-rratificación: basta su presencia paratome forma la particularidad de lo pro-
pio. El extranjero, su llegada, dirá Derri-da, representa una oportunidad única de«apropiación de lo propio».
A través de la soberanía lo incondi-cional cristaliza en lo particular, de ahíque siempre se pueda interrogar la sobe-ranía en nombre de lo incondicional delotro, del acontecimiento que la funda y almismo la desvela. Existe un asedio de lo
otro sobre el uno 12
, una heteronomía ine-rradicable como principio de destrucción
de las certezas del sujeto autónomo. Hayidentidad sólo si el Uno reprime lo (al)
otro de sí: mas lo reprimido siempre re-torna desde adentro. Esta es la paradojade la soberanía: el poder performativo desí, en el proceso de autocreación, incor- pora al otro por su negación, creando si-multáneamente un afuera en el adentro.
El lugar del tercero (no dialectizable)y los límites de la reflexión política clási-ca serían fundamentales para pensar el por venir de la emancipación y de la de-mocracia. Aún cuando el espacio so-
cio-político (la atribución y distribuciónde los lugares) se constituye en torno delógicas binarias que buscan otorgar trans- parencia y visibilidad al mundo compar-tido, parte del trabajo de Derrida consisteen mostrar el travestismo de los concep-tos y su carácter abierto. Si bien reconocela productividad de la lógica oposicional,también muestra los puntos en los que losconceptos políticos no pueden ser sim- plemente contrapuestos y puestos al ser-
vicio de la identidad/diferencia. Dice De-rrida en su seminario La bête et le souve-rain:
«La sola regla que por el momento creoque hay que darse en este seminario, es la deno fiarse de los límites oposicionales común-mente aceptados entre naturaleza y cultura,naturaleza/ley, Phycis/nomos, Dios, hombre yanimal o mismo alrededor de “lo propio delhombre”, sin mezclar todo y sin precipitarse
por analogismo, hacia “parecidos” o identida-des. Cada vez que se pone en cuestión un lí-mite oposicional, lejos de concluir una identi-dad, es preciso multiplicar por el contrario laatención sobre las diferencias, refinar el análi-sis dentro de un campo reestructurado» (De-rrida, 2004, 444. Traducido por la autora).
Las figuras del soberano y la bestiatendrían en común el encontrarse «fuerade la ley», hecho que podría ser el princi- pio de trascendencia hacia algo divino (losuprahumano), pero también arrojo hacia
la lascividad y la glotonería animal (lo in-frahumano); remitiéndose a Aristóteles,
182 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
7/14
aquel que vive por fuera de la comunidad(de su ley) sería una bestia o un dios, pero
no un hombre:«El estar fuera de la ley puede sin duda,
por una parte, y esta es la figura de la sobera-nía, tomar la forma de el estar-por-arriba delas leyes, y por la tanto la forma de la Leymisma, del origen de las leyes, del garante delas leyes, como si la Ley, con una gran L, lacondición de la ley, fuera antes, por encima y
por lo tanto por fuera de la ley, exterior, hete-rogénea a la ley; pero el estar-fuera-de-la-ley
puede también, por otra parte, y esta es la fi-gura de aquello que se entiende más común-
mente por la animalidad o la bestialidad, si-tuar el lugar en el que la ley no se manifiesta ono es respetada, o es violada» (Derrida, 2004,445).
El estar fuera de la ley es la condición básica que permite la asociación y la com- plicidad de las figuras de la bestia, el cri-minal y el soberano: asedio mutuo de estasfiguras sin ley. A través del rostro del so- berano se manifiesta la geta de la bestia. No habría, como pretende la tradición po-lítica occidental, una frontera que permitaseparar el mundo animal y violento, delmundo humano de la ley. De ahí que De-rrida sostenga la perversión inherente a losEstados. El Estado voyous o canalla, esaquel que no se aviene a ninguna ley, queactúa de espaldas a todo convenio, no re-conociendo ninguna reglamentación co-mún. En la estructura misma de la sobera-nía se encontraría inscrita la posibilidad delo bestial, el estar-fuera-de-toda-ley (De-rrida, 2004, 446).
III
Para Derrida, la exigencia de soberanía esindisociable de la exigencia incondicionalde lo incondicionado. La crítica o hi- per-crítica de la soberanía (la deconstruc-ción como emergencia de lo incalculable)surge de aquello mismo que la funda: el
abismo de la singularidad. ¿En nombre dequé o de quién sería posible hacer una crí-
tica de la soberanía, es decir, de la razóncalculadora, de la razón de Estado? En
nombre de la hospitalidad del otro cuya justicia infinita interroga cada vez lo exis-tente en nombre de lo único no apropiable por nadie y nada: la singularidad. Se tratade pensar de otra manera el «yo puedo» através de la figura del otro como aconteci-miento, como aquello/aquel que no puedeser ni anticipado ni calculado: como aper-tura a la singularidad, como una estructuraineluctablemente hospitalaria del hombre,ética antes que ontológica.
Volviendo pues al motivo de este tra- bajo: se trata de la irrupción del y de lootro, de aquel cuya dignidad no puede ser calculada, haciendo estallar en mil peda-zos la unidad de un sujeto ya-siemprehospitalario 13. La política sería la con-vergencia paradójica de lo condicional,cristalizado en la figura del derecho y dela soberanía que lo funda, y lo incondi-cional, como hospitalidad incondicionaldel radicalmente otro en su singularidadabsoluta, que ningún cálculo soberano puede incorporar o prever. Un procesocrítico se desata sobre las certezas del so- berano: éste, como la figura por excelen-cia de lo condicional, sólo puede ser loque es reconociendo la incondicionalidadque lo funda y lo acecha: sólo hay sobera-nía ahí donde no existe prelación 14.
Si se reconoce que no existe unaidentidad «natural», sino más bien una
«construcción fantasmática de la identi-dad (del ethos) que busca naturalizar suorigen» (Derrida, 1997a, 45) —es decir,que la incondicionalidad funda la sobera-nía del «yo» y el «nosotros»—, siempreque se hable de identidad, necesariamen-te, por justicia, se deberá tener en cuentaaquello que se excluye: es decir, la pre-sencia/ausencia de todos aquellos cuyanegación constituye una parte sustancialde la política por la cual se pueden hacer
visibles los de adentro. He aquí la lógicasacrificial que Derrida reconoce y, sin
ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097 183
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas ...
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
8/14
embargo (instancia de la duda que abre eltiempo de una justicia sin tiempo), pone
en cuestión a partir del concepto de hos- pitalidad como democracia.Todo ordenamiento incluyente, den-
tro de una línea que se podría denominar «democrática», debería comprender muy bien lo que tanto Derrida como Espósitodefinen como la paradoja autoimunitaria,ya esbozada por Benjamin en su octavatesis sobre la historia: «Ningún sacrificioes demasiado grande para nuestra demo-cracia, y menos que menos el sacrificio
temporario de la propia democracia»(Agamben, 2004, 36). Derrida se encuen-tra en una línea de reflexión que se pre-gunta por el vínculo entre violencia y de-recho que Benjamin 15 ya habría hechosuyo. Reconoce que, aún cuando el ordensacrificial (la muerte actualizada, rituali-zada y negada) constituye un secreto bienguardado al interior del orden común, lasclaves para su desnaturalización se en-cuentran en aquello mismo que lo funda
y lo niega cada vez: la muerte (matando ydisponiendo de la muerte del otro comosi esto fuera posible), matando y murien-do para no morir 16. Aquí el concepto dedesapropiación de Derrida se encuentraen íntima relación con el concepto deJean-Luc Nancy de desobra 17; a travésde ellos se deconstruye el lazo común a partir de aquello que no puede ser apro- piado por nadie ni por nada: la singulari-dad. La muerte del otro pone al descu- bierto la finitud, sí, pero también lairremplazabilidad y el carácter incalcula- ble de lo humano, la dignidad como fun-damento de la pregunta por la justicia an-terior a todo derecho y a todo cálculo.
Un gran escándalo es alojado en lasentrañas de nuestras democracias: sumáscara es la soberanía y la violencia queellas excluyen e incorporan sin cesar.Dice Espósito en referencia a la hipótesis
de Girard en La violencia y lo sagrado 18
:«(...) si la comunidad logró salvarse de la
deriva a la que su propia violencia conti-nuamente la expone, es porque ya desde
su inicio puso en funcionamiento un dis- positivo inmunitario capaz de atenuar susefectos devastadores. Esto equivale no asuprimir la violencia —en este caso, seextinguiría la comunidad, inseparable deella— sino a asumirla en formas y dosisno letales» (Espósito, 2005, 58). El siste-ma inmunitario sería la condición tras-cendental, el modelo destructivo y opera-tivo, de la comunidad (Ibíd., 205). Si-guiendo los trazos de una tradición que
somete los cuerpos, a vida y muerte, alcuerpo inmortal del Estado soberano,Espósito muestra cómo todo el paradig-ma político occidental se basa en la lógi-ca inmunitaria 19, en una matriz sacrifi-cial centrada en la defensa contra lasamenazas tanto internas como externas(cuya manifestación más clara es la doc-trina de la soberanía). Mas no se trata(nunca, se podría decir) de los peligrosque vienen de afuera sino de los que se
gestan en el interior de estos ordenamien-tos, dando lugar al pasaje de la inmuni-dad a la auto-inmunidad: «las enfermeda-des autoinmunitarias son las que expre-san, ya en su propia denominación, lacontradicción más aguda: no una dismi-nución, un bloqueo, una falla del aparatoinmunitario, sino su vuelta contra sí mis-mo. (...) Algo está fuera de duda: en todosestos casos siempre se trata de un “exce-so de defensa” del organismo que, en suintento de herir al enemigo, también sedaña a sí mismo» (Ibíd., 230). TantoEspósito como Derrida ponen en tela de juicio la identidad en nombre de la irre-vocable hospitalidad del otro en el sí mis-mo: toda inmunidad es en realidad au-toinmunidad, pues no hay un límite entrelo interior y lo exterior. Este punto repre-senta uno de los puntos más relevantes para la presente indagación, pues el
vínculo entre soberanía y hospitalidad,no dependería de un sujeto autónomo (in-
184 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
9/14
dividuo/Estado) capaz de recibir, sino deun sí mismo en presencia/ausencia siem-
pre-ya del otro irrumpiendo en su inte-rior.
«Aunque aporía, double bind y procesoauto-inmunitario no sean meros sinónimos, sítienen en común justamente, y más como unacarga que como una contradicción interna,una indecidibilidad, es decir, una antinomiainterna-externa no dialectizable que corre elriesgo de paralizar y requiere, por consiguien-te, el acontecimiento de la decisión interrup-tora» (Derrida, 2005, 54).
Si bien es preciso reconocer que laidentidad del sí mismo se gesta con la ne-gación del otro, también no es menos cier -to que el otro es constitutivo del sí mismocon anterioridad a toda negación y a todadialéctica: la ipseidad sería la experienciaalérgica de una singularidad relacional,sin unidad ni a priori ni a posteriori. Comoun juego de luces y sombras en el que ne-cesariamente para dar luz (vida) al uno es preciso sacrificar al otro (que quedaríasiempre allí-aquí, desde siempre, antes detoda conjura y apropiación, ilocalizable, alacecho). Lo otro constituye y acecha a laidentidad desde adentro, de forma inter-media, espectralmente. De ahí que Derri-da retome las paradojas autoinmunitariasque atraviesan todo ordenamiento demo-crático: un orden que para protegerse debesuspenderse, contradecirse, o “diluirse ensus fronteras”: «Al operar en el espacio, la
topología autoinmunitaria ordena siemprereenviar la democracia a otra parte, expul-sarla o rechazarla, excluirla so pretexto de protegerla en el interior reenviando, re-chazando, excluyendo fuera a los enemi-gos domésticos de la democracia» (Ibíd.,55). Toda democracia para protegersedebe suspenderse. Toda inclusión efectivasupone una exclusión. Pero, y este sería el principio democrático de la hiperpolíticadefendido por Derrida, la democracia
como apertura al y a lo otro por venir, sus-traída como está a toda definición, podría
ser redefinida a cada instante en funciónde lo que inevitablemente excluye, del y
de lo otro como différance 20
.Derrida renuncia al desarrollo de un programa. Desconfía de todo proyecto decomunidad, de todo ismo, pues cobija lasospecha de que la pervertibilidad es es-tructural a toda cristalización y manifesta-ción del bien: siempre se corre el riesgo dehacer el mal creyendo hacer el bien ( phar-makon = remedio y veneno). Toda elec-ción de un camino entraña la renuncia amuchos otros que se bifurcan en ese ins-
tante. Como el carácter de la vida es con-tingente y caótico, toda afirmación y esta- bilización soberana (del «yo» bajo al for-ma del individuo, la comunidad o elEstado) se encuentra siempre asediada yhabitada constitutivamente por la perver-sión de su voluntad y el retorno siempre posible de lo reprimido: es decir, del otronegado. La afirmación soberana del «yo»,en todas sus formas, incluso en las másdemocráticas, debe ser deconstruida, ex-
tendiendo su movimiento hacia lo anár-quico y lo incondicional, hacia el caos delcual intenta salir a partir de estabilizacio-nes/proyectos auto-inmunitarios.
«(...) la deconstrucción, si algo semejanteexistiera, seguiría siendo, en mi opinión, antetodo un racionalismo incondicional que no re-nuncia nunca, precisamente en nombre de lasLuces por venir, en el espacio por abrir de unademocracia por venir, a suspender de una for-ma argumentada las condiciones, las hipóte-
sis, las convenciones y las presuposiciones; acriticar incondicionalmente todas las condi-cionalidades, incluidas las que fundan todavíala idea de crítica» (Derrida, 2005, 170).
La «fe hipercrítica» 21 de Derridadesconoce cualquier dogma, religión ofrontera y resiste a asociarse a cualquier comunidad o institución. Para ir más le- jos que la crítica, la deconstrucción habi-ta y desencializa las lógicas binarias y
dialécticas sobre la que normalmentedescansan los proyectos políticos (aden-
ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097 185
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas ...
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
10/14
tro/afuera, amigo/enemigo, posible/im- posible). No hay superación posible de la
aporía y de la contradicción; campos he-terogéneos tienden a cruzarse y a mante-nerse en un reencuentro (im)posible. Lasoberanía (lo condicional, la ipseidad, laidentidad) se ve constantemente cuestio-nada por lo incondicional (lo indiferente,el/lo otro siempre-ya presente en ellacomo fuente de su potencia y debilidad).El individuo, la comunidad, el Estado,como pro-yectos autoinmunitarios inten-tan neutralizar el acontecimiento.
«(...) todos los esfuerzos por atenuar o neutra-lizar el efecto del traumatismo (para negarlo,reprimirlo, olvidarlo, para hacer su duelo,etc.), son, a su vez, tentativas desesperadas. Ymovimientos autoinmunes que producen, in-ventan y alimentan la monstruosidad que pre-tenden abatir. Lo que jamás se dejará olvidar es entonces el efecto perverso de la autoinmu-nidad misma. Hoy sabemos que la represión,en el sentido psicoanalítico y en el sentido po-lítico-policivo, político-militar, político-eco-nómico, produce, reproduce, regenera preci-
samente aquello que trata de desactivar» (De-rrida, 2001, Edición digital).
La deconstrucción intenta habitar elentre en nombre del por-venir, de aquelloque todavía no es, es decir, de la demo-cracia como hospitalidad del otro. No setrata de una instancia crítica-superadora,sino de un trabajo sobre los conceptosque muestra sus limitaciones, su carácter no concluyente, sin un plan o un proyecto
a priori para superarlos. La deconstruc-ción se propone redefinir el sentido de loque nos parece natural o indiscutible, no para «depurar mentiras» y «hacer visibleuna verdad», sino para asumir la contra-riedad de los conceptos y las institucio-nes; es decir, su carácter político, discuti- ble y abierto. Así, en el caso particular del Estado como instancia de integración,no sólo trata de dirigir la crítica hacia lasdoctrinas y los conceptos que lo fundan
(poniendo especial atención en la sobera-nía), sino también hacia el conjunto de
instancias que se proponen reemplazarlo. No se trata de privilegiar una única ins-
tancia de integración sino más bien demultiplicar y revitalizar hiper-crítica-mente nuevas y viejas formas de integra-ción: no se trata de suprimir el Estado olas distintas instancias internacionales,sino de mostrar, en cada caso, los limitesde sus prácticas y conceptos para empu- jarlos un poco más allá de ellos mismos, justamente, en nombre de la hospitalidad.
BIBLIOGRAFÍA
Abensour, Miguel (1998): La democra-cia contra el Estado, Buenos Aires,Editorial Colihue.
Agamben, Giorgio (1998): Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Va-lencia, Editorial Pre-textos.
— (2004): Estado de Excepción, BuenosAires, Editorial Adriana Hidalgo.
Benjamin, Walter (1995): Para una críti-ca de la violencia, Buenos Aires, Edi-torial Leviatán.
Blanchot, Maurice (1999): La comuni-dad inconfesable, Madrid, EditorialArena.
Crick, Bernard (1977): «Soberanía» enSills, D. (ed.), Enciclopedia interna-cional de las ciencias sociales, Agui-lar, Madrid.
Derrida, Jacques (1997): Cosmopolitesde tous les pays, encore un effort!, Pa-ris, Editorial Galilée.
— (1997a): Fuerza de ley. El «funda-mento místico de la autoridad», Ma-drid, Editorial Tecnos.
— (1998): Adiós a Emmanuel Lévinas. Palabra de acogida, Madrid, Edito-rial Trotta.
— (2001): «Autoinmunidad: suicidiosreales y simbólicos» Edición digital(http://www.jacquesderrida.com.ar/
textos/septiembre.htm). Entrevista deGiovanna Borradori con Jacques De-
186 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
11/14
rrida el 22 de octubre de 2001 en NewYork.[i] Traducido del francés por: J
Botero en La filosofía en una épocade terror. Diálogos con Jürgen Ha-bermas y Jacques Derrida, BuenosAires, Editorial Taurus.
— (2004): «La bête et le souverain» en La Démocratie a venir. Autour de Jacques Derrida, Marie-Louise Ma-llet (dir.), Paris, Editorial Galilée.
— (2005): Canallas. Dos ensayos sobrela razón, Madrid, Editorial Trotta.
Espósito, Roberto (2005): Inmunitas.
Protección y negación de la vida,Buenos Aires, Editorial Amorrortu.Girard, René (2002): La violencia y lo
sagrado, Barcelona, Editorial Ana-grama.
Goffman, Erving (1967): El ritual de in-teracción, Madrid, Editorial TiempoContemporáneo.
Kant, Emmanuel (1989): Metafísica delas Costumbres, Madrid, Editorial
Tecnos. — (2004): Ideas para una historia uni-versal en clave cosmopolita/ Hacia la
paz perpetua, Buenos Aires, EditorialLadosur.
Mairet, Gérard (1997): Le principe de souveraineté. Histoires et fondementsdu pouvoir moderne, Paris, Ed. Galli-mard.
Nancy Jean-Luc (2001): La comunidad desobrada, Madrid, Editorial Arena.
Schérer, René (1997): «Cosmopolitismeet hospitalité» en Hospitalité Commu-nications N 65, EHESS-CET, Paris,Editions Seuil.
Schmitt, Carl (1963): El concepto de lo político, Buenos Aires, Editorial Fo-lios.
NOTAS
1 «Por “ipseidad” sobreentiendo, por lo tanto, al-gún “yo puedo” o, como poco, el poder que se otorgaa sí mismo su ley, su fuerza de ley, su representaciónde sí mismo, la reunión soberana y reapropiadota de síen la simultaneidad del ensamblaje o de la asamblea,del estar-juntos, del “vivir juntos”, como se dice tam-
bién. (...) Entenderé pues tanto el sí mismo, el “mismode sí” (es, decir el mismo, meisme, que viene de me-tiese), como el poder, la potencia, la soberanía, lo po-sible implicado en todo “yo puedo”, pse del ipse (ip- sissimus) que remite siempre — Benveniste lo mues-
tra perfectamente-, a través de complicados relevos, ala posesión, a la propiedad, al poder, a la autoridad delseñor, del soberano y, casi siempre, del anfitrión (hos- pites), del señor de la casa o del marido» (Derrida,2005, 28).
2 En esta línea es preciso seguir los pasos de Lévi-nas y los de Derrida a través de aquél: «El en-casa dela morada no significa el cierre sino el lugar del Deseodirigido a la trascendencia del Otro. La separación se-ñalada en él es la condición de la acogida y de la hos-
pitalidad ofrecida al otro. No habría ni acogida ni hos- pitalidad sin esa alteridad radical que supone ya sepa-ración. El vínculo social es una cierta experiencia de
la desvinculación sin la cual ninguna respiración, nin-guna inspiración espiritual sería posible. El recogi-
miento, el estar-juntos mismo supone la separacióninfinita. El en-casa no será ya, por consiguiente, natu-raleza o raíz, sino respuesta a una enrancia, fenómenode la errancia que él detiene» (Derrida, 1998, 120).
3 Carl Schmitt, con intenciones diametralmenteopuestas a las que guían la presente investigación, loexplica muy bien. Según este autor, el campo políticoes el escenario de un enfrentamiento entre distintasformas de vida colectiva que no pueden resolver susdiferencias racionalmente. Los conflictos surgen deuna diversidad existencial inerradicable que no puede
resolverse por medio de la moral o de las leyes. De ahíque la decisión política fundamental sea aquella quedetermina para el conjunto quién es el enemigo: «Elenemigo es simplemente el otro, el extranjero y bastaa su esencia que sea existencialmente, en un sentido
particularmente intensivo, algo otro o extranjero, demodo que, en el caso extremo sean posibles con élconflictos que no puedan ser decididos ni a través deun sistema de normas preestablecidas ni mediante laintervención de un tercero “descomprometido” y por eso “imparcial”» (Schmitt, 1963: 23). El Estado, ensentido político, debe ser aprehendido en el horizontede la guerra. De ahí las críticas a la idea liberal de in-
dividuo universal, racional y moral y a la posibilidadde resolución racional de los conflictos. Para Schmitt,
ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097 187
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas ...
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
12/14
la teoría de la Constitución del Estado de Derecho,fundada en la doctrina de los derechos naturales y uni-versales del hombre como garantías contra el Estado,
es claramente antipolítica, pues busca aplazar y negar el problema de la soberanía, es decir, la determinaciónde un enemigo que haga posible la afirmación de laexistencia colectiva.
4 La democracia contra el Estado (1998) de Mi-guel Abensour es un buen ejemplo. Dentro de esta lí-nea también está Derrida que critica al Estado, una po-lítica condicional basada en lo jurídico, partiendo de laJusticia, de una política incondicional y de una demo-cracia por venir.
5 «El soberano está, al mismo tiempo, fuera y den-tro del ordenamiento jurídico. Si es soberano es, enefecto, aquél a quien el orden jurídico reconoce el po-der de proclamar el estado de excepción y de suspen-der, de este modo, la validez del orden jurídico mis-mo, entonces cae, pues, fuera del orden jurídico nor-malmente vigente sin dejar por ello de pertenecer a él,
puesto que tiene competencia para decidir si la Consti-tución puede ser suspendida “in toto”. La precisión “almismo tiempo” no es trivial: el soberano, al tener el
poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúalegalmente fuera de ella. Y esto significa que la para-doja de la soberanía puede formularse también de estaforma: “La ley está fuera de sí misma”, o bien: “Yo, elsoberano, que estoy fuera de la ley, declaro que no hayun afuera de la ley”» (Agamben, 1998, 27).
6 «El concepto de soberanía debe reservarse para
la afirmación condicional de que todos los gobiernosdeben hacer frente a condiciones excepcionales en lasque las normas constitucionales ordinarias deben ser marginadas, si es que el Estado pretende sobrevivir (...). La soberanía es relevante en relación con las si-tuaciones de excepción o de emergencia como poten-cialidad para mantener el orden en presencia de peli-gros ciertos y reales y como justificación de poderesde excepción en los que todos los regímenes deben en-contrar la capacidad para una acción decisiva, centra-lizada e incuestionada, al menos durante cierto tiem-
po, si el Estado debe sobrevivir» (Crick, 1979,771-772).
7 «(...) el principio de soberanía (...), tratándosedel hecho fundamental de la modernidad, se ha mos-trado como el principio de individuación de los pue-
blos históricos. Pueblos y naciones han construido suidentidad propia a través del Estado. Una construccióntal, vivida por los modernos como el medio para al-canzar la libertad misma, se ha operado a través y por la guerra, civil o externa, en todo caso por la violen-cia. La construcción de la territorialidad política de losEstados, como materialización del principio de sobe-ranía, constituye el telón de fondo de la historia mo-derna» (Mairet, 1997, 13. Traducido del francés por laautora).
8 «Existe siempre una distancia considerable entre
la generosidad de los grandes principios del derechode asilo heredados de las Luces o de la Revolución
Francesa y, por otro lado, la realidad histórica o laconcreción efectiva de estos principios» (Derrida,1997, 30).
9 En Adiós a Emmanuel Lévinas Derrida opera suruptura con el cosmopolitismo kantiano a partir delconcepto levinasiano de hospitalidad: «Mientras que
para Kant la institución de la paz no podía más queconservar la huella de un estado de naturaleza guerre-ra, en Lévinas, inversamente, la alergia, el rechazo delotro, la guerra aparece en un espacio marcado por laepifanía del rostro, precisamente donde “el sujeto esun anfitrión” y un “rehén”, allí donde, responsable,traumatizada, obsesionada, perseguida, la subjetividadintencional, la conciencia-de, ofrece de antemano lahospitalidad que ella es. Cuando afirma que “la esen-cia del lenguaje es amistad y hospitalidad”, Lévinasentiende que está marcando una interrupción: inte-rrupción de la simetría e interrupción de la dialéctica.Rompe con Kant y con Hegel: y con un jurídico-cos-mopolitismo que, a pesar de sus denegaciones, no lle-garía a interrumpir la paz armada, la paz como armis-ticio; y asimismo con el laborioso proceso de lo nega-tivo, con un “proceso de paz” que organizaría a su vezla guerra por otros medios cuando no hace de ella unacondición de la conciencia, de la “moralidad objetiva”y de la política —eso mismo acerca de lo cual una dia-léctica de un Carl Schmitt daba crédito nuevamente aHegel. Para Lévinas, la paz no es un proceso de lo ne-gativo, el resultado de un tratado dialéctico entre loMismo y lo Otro: “Lo Otro no es la negación de lo
Mismo como lo querría Hegel. El hecho fundamentalde la escisión ontológica en Mismo y en Otro es unarelación no-alérgica de lo Mismo con lo Otro”» (De-rrida, 1998, 119).
10 «En lo que se refiere a las relaciones exterioresde los Estados, no se puede exigir a un Estado queabandone su constitución, aunque sea despótica —quees la más fuerte con relación a los enemigos exterio-res—, mientras corra el peligro de ser conquistado rá-
pidamente por otros Estados. Así, pues, queda permi-tido, en algunos casos, el aplazamiento de las refor-mas hasta mejor ocasión» (Kant, 2004, 62-63). Estetipo de reflexiones son las que justamente permitenentender, según Derrida, cómo se produce y cuálesson las razones profundas de la autoinmunidad que seaborda más adelante en este mismo texto.
11 «¿Acaso no se puede y no debe distinguir, preci-samente allí donde eso parece imposible, entre, por unlado, la compulsión o la auto-posición de soberanía(que es asimismo, nada menos, la de la ipseidad mis-ma, del mimo sí mismo [meisme, de metipsissimus,meisme], ipseidad que conlleva, como lo confirmaríatambién la etimología, la posición de poder androcen-trada del amo de la casa, el dominio soberano del se-ñor, del padre o del marido, la potencia de lo mismo,del ipse como sí mismo) y , por otro lado, esa postula-ciónde incondicionalidad que se encuentra tanto en la
exigencia crítica como en la exigencia (perdónenme la palabra) reconstructiva de la razón?»
188 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
13/14
«(...) No se trataría sólo de disociar pulsión de so- beranía y exigencia de incondicionalidad como dostérminos simétricamente asociados, sino de cuestio-
nar, de criticar, de deconstruir, si quieren, la una ennombre de la otra, la soberanía en nombre de la otra»(Derrida, 2005, 171).
12 «Más que formar parte de ella, el individuo mis-mo es una comunidad infinitamente plural» (Espósito,2005, 190).
13 Derrida retoma a Nancy ahí donde éste hace po-sible pensar una libertad como heteronomía, más alláde la fuerza y el poder: «Nancy pretende efectivamen-te abrir de nuevo el acceso a una libertad que “no sedeja presentar como autonomía de una subjetividaddueña de sí misma y de sus decisiones, desarrollándo-se sin trabas, con una perfecta independencia”» (De-
rrida, 2005, 61).14 El Bien, nos dice Derrida, es la primera figurade lo incondicional que funda la soberanía. En la Re- pública «lo invisible es fuente de lo visible, de la visi- bilidad invisible de lo visible, de una condición de vi-sibilidad que es ella misma invisible e incondicional»(Derrida, 2005, 165). Platón se pregunta ¿cómo debeser la ciudad perfecta en la que reina absolutamente laIdea de Justicia? En una primera respuesta nos arrojaal terreno de la utopía, al horizonte puro y racionaldesde el cual reconstruir la pólis en crisis. El carácter “extraterritorial” de la República pareciera dejar abier-to el campo de lo posible más allá de lo actual. Si bienel proyecto de comunidad racional se funda en la di-
mensión necesaria e inmutable de la Idea de Justicia,ésta no se deja aprehender tan fácilmente; su justifica-ción política implica una transacción (siempre imposi-
ble) entre lo contingente y lo sensible (lo incalculable)y lo necesario (a primera vista lo calculable y lo fini-to). Estamos frente al tránsito imposible de la justicia
—incondicional y absoluta— al derecho —condicio-nal y relativo a la comunidad—. La Justicia es decons-trucción (irrupción y hospitalidad del radicalmenteotro): desborda siempre la capacidad reflexiva y lógi-ca de la razón, ya sea bajo la forma del lógos, del mitoo de la ley. La Justicia nos reenvía al marco
pre-mito-lógico de la filosofía platónica (pre-mito-ló-
gico porque si bien lo mítico abre el camino hacia loverosímil —el mito de las razas— kôra en tanto exce-so no dialectizable nos empuja hacia el “abismo sinfondo”). Si bien la filosofía platónica busca hacer “co-municable” y de naturaleza práctica lo justo a travésde las narraciones míticas, lo cierto es que la materia-lización de (incluso) la mejor de las comunidades con-lleva la perfección/perversión del proyecto. De ahíque justicia/kôra/deconstrucción sea siempre una es-tructura universal indeconstruible e hiper-crítica, lo in-visible, un secreto irreductible e incomunicable (el se-creto de la última morada del hombre y la mujer);aquello que dejaría siempre lugar a una redefinicióndel derecho/de lo dicho/del texto y (nuevamente) a
una repolitización (reasignación de las partes) de lacomunidad.
15 Para el vínculo de derecho y violencia remitirsea Para una crítica de la violencia (1995) de Walter Benjamín.
16 «El hecho es que Bataille no siempre advirtió —aunque fue el que más lo advirtió— que la comuni-dad no puede hacerse obra: ni de vida, ni de muerte, nide cada cual, ni de todos. Es cierto que Bataille no
buscó en el sacrificio la inmortalidad de la existencia,sino, por el contrario, la prueba cruenta de su finitud.
No obstante, justamente aquí, en la iluminación deesta verdad extrema, está la zona de sombra que em-
pañó su lucidísima perspectiva, cuando se prohibióver en la existencia lo que no se puede sacrificar»(Espósito, 2003, 207).
17 «[La comunidad] Está consignada a la muertecomo a aquello de lo que es, precisamente, imposible
hacer obra (excepto obra de muerte, desde que sequiere obrar como ella...)» (Nancy, 2001, 34).18 En el libro La violencia y lo sagrado, Girard
nos coloca frente a una posible respuesta a la preguntaacerca las razones profundas de los procesos por loscuales determinados miembros aparecen como «extra-ños» y, de forma más radical, como sagrados y sacri- ficables. Según este autor, para existir toda cultura ysociedad debe resolver el tema de la violencia; loshombres tienen naturalmente un apetito de violenciaque, cuando no está regulado socialmente y diferido,se desparrama por doquier haciendo imposible la so-ciedad. El sacrificio cumple una función central, pues-to que a través de él se restaura la armonía y se refuer-
za la unidad social. Ahora bien, el punto más intere-sante remarcado por Girard en el horizonte de la
presente indagación, es el que se refiere a los rasgoscomunes al conjunto de las víctimas sacrificiales; és-tas se caracterizan principalmente por no pertenecer o
pertenecer de forma incompleta al grupo social, estoes, por no integrarse plenamente (los extranjeros, losniños, las vírgenes, los animales, los reyes, etc.). Lahipótesis de Girard es que entre la comunidad y lasvíctimas no existe una relación social particularizada.
Según Girard la justicia se basa principalmente enel orden diferencial. Cuando un grupo social pierdela capacidad de colocar por fuera a ciertas personas
en base a ciertos elementos de diferenciación, se pone en jaque el orden sacrificial ya que al no polari-zarse la violencia sobre los «otros», los «enemigos»y los «diferentes» la violencia intestina consume algrupo social en un sinfín de acciones y respuestas.De esta forma, insiste en que «las razones que impul-san a los hombres a exterminar algunas de sus criatu-ras pueden ser sin duda malvadas pero es difícil quesean triviales» (Girard, 2002, 32) y nos invita a pen-sar en el conjunto de mecanismos por los cuales se
ponen en marcha los procesos de exclusión y extra-ñeza en todos los grupos sociales. Para un análisisdetallado de la tesis de Girard se recomienda la lectu-ra del capítulo «Sangre doble» de Inmunitas: «Desde
esta perspectiva, se debería decir que la comunidades una violencia diferida, que se diferencia de sí mis-
ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097 189
Hospitalidad y soberanía. Reflexiones políticas ...
-
8/19/2019 Hospitalidad y Soberanía
14/14
ma duplicándose en otra violencia. La hendidura que por un momento se abre en el corazón de la violen-cia, para volver a cerrarse inmediatamente después
como tenaza en torno de la víctima designada. Uncambio de lugar de la violencia, de lo propio a lootro. De todos a uno: todos menos uno. Uno en lugar de todos. Aún cuando asume la forma de la no-vio-lencia, cuando parece anhelar la paz, la comunidad esel fruto oculto —una concesión y un producto— dela violencia» (Espósito, 2005, 59).
19 «(...) el sistema inmunitario es un mapa dibuja-do para guiar el reconocimiento y el desconocimientodel sí mismo y del otro en la dialéctica de la políticaoccidental» (Ibíd., 205).
20 «Si lo prefieren ustedes, esta democracia comoenvío del reenvío, reenvía a la différance. Pero no sóloa la différance como prórroga y rodeo del rodeo, vía
desviada, aplazamiento de la economía de lo mismo.
Pues se trata también, y a la vez —ya que la cosa estámarcada por la misma palabra en différance —, de ladifférance como reenvío a lo otro, es decir, como ex-
periencia irrefutable —subrayo: irrefutable— de la al-teridad del otro, de lo heterogéneo, de lo singular, delo no-mismo, de lo diferente, de la disimetría, de laheteronomía» (Derrida, 2005, 57).
21 «Esta fe es otra forma de guardar razón, por loca que parezca. Si el mínimo semántico que se pue-da conservar de los léxicos de la razón, en todas laslenguas, es la última posibilidad sino de un consenso,al menos de una interpelación universalmente prome-tida e incondicionalmente confiada al otro, entonces larazón sigue siendo el elemento o el soplo de una fe siniglesia ni credulidad, la razón de ser del compromiso,del crédito (testimonio) más allá de la prueba, la razónde ser del creer al otro o en el otro —y, por consi-
guiente, también del perjurio» (Derrida, 2005, 183).
190 ISEGORÍA, N.º 40, enero-junio, 2009, 177-190, ISSN: 1130-2097
Ana Paula Penchaszadeh