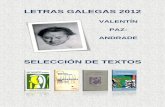Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]
-
Upload
georbert-jimenez -
Category
Documents
-
view
23 -
download
1
description
Transcript of Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]
HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA EN VENEZUELA. EN LA HUELLA
DEL SABER HACER
[Selección de Textos]
Nelson Méndez
«Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde
empezar a asombrarse, Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la
planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tumtum costó tiempo
y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno
Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado en
una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en
árabe en la película siguiente. ... Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron las
alegres matronas de Francia en sustitución de los anticuados organillos, y que tan hondamente afectaron
por un tiempo los intereses de la banda de músicos. Al principio, la curiosidad multiplicó la clientela de la
calle prohibida, y hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de
cerca la novedad del gramófono, pero tanto y de tan cerca lo observaron, que muy pronto llegaron a la
conclusión de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decían, sino
un truco mecánico que no podía compararse con algo tan conmovedor, tan humano y tan lleno de verdad
cotidiana como una banda de músicos. Fue una desilusión tan grave, que cuando los gramófonos se
popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todavía no se les tuvo como objetos para
entretenimiento de adultos sino como una cosa buena para que la destriparan los niños.»
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Cien Años de Soledad
Capítulo I
TECNOLOGÍA EN TIEMPOS PRE-PETROLEROS
Iniciamos nuestra exploración histórica a partir del momento cuando en el territorio de lo que hoy es
Venezuela, entonces bajo control de la Corona española, se hacen presentes las actividades tecnológicas
practicadas por profesionales especializados y con respaldo institucional, en términos que ya asoman lo que
en la modernidad se entenderá como tecnología. La Guerra de Independencia y la ruptura con el dominio
colonial hispánico marcan el comienzo del segundo intervalo dentro del período estudiado, que corresponde
al inicio de la Venezuela republicana y se extiende hasta el momento de crisis y cambio más significativo
de mediados del S. XIX: la Guerra Federal. Desde allí va el tercer lapso hasta el fin del siglo, cuando la
llegada al poder de gobernantes militares andinos es el signo más destacado del giro político que se
experimenta en el país y de la entrada a una nueva situación, que también es diferente para la tecnología. La
cuarta fase se cierra con el inicio de la explotación petrolera a gran escala, momento en que los científicos
sociales suelen apuntar -con amplia y convincente evidencia- que se produjo un punto de ruptura y
transformación fundamental de la historia nacional.
En líneas generales, esta larga etapa pre-petrolera estuvo signada por la limitada aparición e incidencia de
la tecnología en los procesos sociales fundamentales que marcaron en ese entonces la evolución de
Venezuela. Ciertamente estuvo presente en nuestra historia, y por lo que se leerá a continuación tal vez más
de lo suele reconocerse. Tampoco faltaron personajes, acciones y proyectos que intentaron darle más
relevancia. Pero lo cierto fue que llegamos a la tercera década del siglo XX con un saldo de atraso y carencias
en ese ámbito, lo que será un reto fundamental a superar dentro de la tarea de modernización que
emprenderán las siguientes generaciones venezolanas.
I . A Tecnología en la Colonia: S. XVI- XVII
- Contexto económico, político y social del período:
Desde el tercer viaje de Colón (1498) los europeos con su tecnología comenzaron a hacerse presentes en las
costas de lo que más adelante se conocerá como Venezuela. A partir de la tercera década del S. XVI se
inician los intentos por asentarse y ocupar permanentemente, pero sólo hacia la segunda mitad de ese siglo
es que el poder colonial español se establece con relativa firmeza. Se fundan entonces algunas ciudades (la
principal, Caracas en 1567) y asentamientos que logran perdurar y posibilitan el establecimiento de
instituciones como las gobernaciones o provincias, el obispado, la Real Hacienda y los Cabildos.
Ese dominio colonial, como en el resto del continente, enfrentó la resistencia indígena, que fue siendo
superada en buena medida por la abrumadora superioridad en tecnología militar y conexas a la orden de los
españoles, lo que por lo demás no significó ni el fin inmediato de la resistencia, a la que se sumaban los
esclavos fugados, ni la ocupación plena de tan vasto, diverso y a veces hostil espacio geográfico. Además,
vale resaltar que en el caso venezolano - pese al inicial entusiasmo por las perlas en Cubagua y Margarita,
seguido por algunos limitados hallazgos de oro en Tierra Firme y por las esperanzas con el deslumbrante
mito de El Dorado - faltaron razones de estímulo para una interés significativo y continuado de los europeos,
como el que existió hacia otras zonas del Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII.
El siglo XVII transcurre casi en el estancamiento para las pobres, poco habitadas y desatendidas provincias
de este territorio, que por si fuera poco debieron lidiar con piratas, pestes y desastres naturales. En tan
difíciles circunstancias, se comienza el cultivo comercial del cacao que, tanto por la vía de su tráfico legítimo
como del contrabando, se convierte en una fuente de riqueza muy rentable a inicios del S. XVIII,
especialmente para sus principales cultivadores, conocidos localmente como "mantuanos" o "grandes
cacaos". La Corona española, buscando el modo de garantizar su porción en esas utilidades, en 1728 concede
a una empresa de comerciantes vascos, la Compañía Guipuzcoana o de Caracas, el monopolio sobre el
comercio de cacao, el tráfico esclavista y la venta de productos traídos de España.
En su beneficio, la Compañía promovería desarrollos y mejoras en la infraestructura portuaria y de
resguardo costero, así como cierta expansión en la ocupación territorial y en el acceso a bienes importados,
pero las prácticas monopolistas serán motivo de conflictos continuos y aún de revueltas de importancia, por
lo que la Compañía pierde sus privilegios y desaparece para la misma época (1777) en que se crea la
Capitanía General de Venezuela, con capital en Caracas, donde se unen bajo una sola autoridad política la
anterior provincia del mismo nombre con las de Cumana, Guayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad
(ocupada por los ingleses en 1797). A lo largo de este siglo, otras instituciones aparecen (como la
Universidad de Caracas, la Real Audiencia, la Real Intendencia, el Real Consulado, nuevas provincias) o
refuerzan su presencia (la Iglesia Católica), en señal de las transformaciones que ocurren.
Para la última década del S. XVIII y la primera del S. XIX tienen lugar los primeros conatos
independentistas en Venezuela. Hay una revuelta armada cerca de Coro en 1795, con el zambo José
Leonardo Chirinos a la cabeza, animada por las noticias de la revolución de esclavos en Santo Domingo.
Luego se descubre una conspiración en La Guaira, en 1797, con el liderazgo de Manuel Gual y José María
España, además del activo estímulo del revolucionario español Juan Bautista Picornell y de contar con
vínculos populares. Ambas rebeliones resultan fallidas y sus líderes ejecutados. Francisco de Miranda, por
su parte, intenta dos veces en la siguiente década invadir el territorio venezolano con expediciones armadas,
que terminan en fracasos por la prédica religiosa en su contra, la falta de firmes contactos locales, y la
indiferencia - con tendencia al repudio - de la población.
- Sobre el proceso tecnológico en este período:
Si bien ciertos instrumentos y procesos resultantes de la tecnología fueron esenciales para la conquista,
ocupación y dominio del territorio venezolano (particularmente las tecnologías asociadas con lo militar y
con la navegación), el poder ibérico establecido en estos confines no requirió ni se interesó por su
asentamiento y desarrollo local. Debe esperarse hasta mediados y fines del último siglo colonial para que
exista actividad tecnológica de alguna visibilidad en lo que para ese momento se conoce como Capitanía
General de Venezuela, especialmente en lo que se trata de ingeniería militar y de medicina.
En este desfase tecnológico (no solo frente a Europa Occidental en aquellos tiempos, sino incluso
comparando con otros lugares de la América colonial) parecen pesar tanto situaciones internas, en particular
las difíciles condiciones que por tanto tiempo se padecieron hasta la relativa bonanza del cacao en el S.
XVIII, como las externas, referidas fundamentalmente al modelo de dominación impuesto, donde
consideramos tanto lo que corresponde a la Corona española, en lo políticoinstitucional, como a la Iglesia
Católica, en lo cultural e ideológico. Sin duda, ni estos ni otros actores con algún peso en la escena colonial
venezolana se interesaron en promover el desarrollo y el cambio tecnológico, así que estos procesos se
dieron dentro de límites muy estrechos.
Segundo tercio del siglo XVII
Desde estos tiempos se hace permanente la presencia y actividad de especialistas conocidos como
“Ingenieros”, nombre que en la España de los Borbones se daba al personal calificado en tecnología militar
bajo las órdenes de la Corona, que recompensaba su trabajo con privilegios y rangos castrenses propios.
Construirán o reforzarán instalaciones para la defensa del poder colonial ante enemigos extranjeros, en una
Venezuela que para entonces gana importancia económica, política y demográfica gracias a la exportación
de cacao, producido con trabajo esclavo y base técnica rudimentaria en comparación a lo que entonces eran
las prácticas agrícolas en otros lugares
I . B De la Independencia a la Guerra Federal: peripecias de la tecnología en un país en ciernes
- Contexto económico, político y social del período
El 19 de abril de 1810 marca el inicio del proceso de independencia, con una sangrienta y devastadora lucha
que se mantiene en territorio venezolano hasta 1823, siendo Simón Bolívar el personaje más destacado en
aquella coyuntura.1 A partir de 1819, Bolívar había impulsado la creación de la Gran Colombia, uniendo a
lo que después serían Ecuador, Colombia y Venezuela.
Esta entidad se disgrega en 1830, año en que nace la República de Venezuela, donde la figura principal es
por entonces José Antonio Páez, militar destacado en la lucha independentista, primer presidente de la
1 Se vive la Guerra de Independencia, con la consiguiente desarticulación de las incipientes instituciones de la
ingeniería nacional.
flamante república y caudillo dominante - aunque no ejerza formalmente el mando en algunos lapsos - hasta
1848. Esta fase 1830-1848 (suele ser denominada como el período político de la "oligarquía conservadora")
marca el cambio hacia una producción agroexportadora basada en el café, que empezó a cultivarse
comercialmente en Venezuela desde fines de la Colonia; en lo político es un tiempo relativamente estable,
pero la aparición (en 1845) y creciente peso del opositor Partido Liberal indica que hay conflictos político-
sociales importantes por ventilarse.
Tras el declive de la hegemonía de Páez en 1848, el poder pasa a manos de los hermanos José Tadeo y José
Gregorio Monagas. Esta familia de caudillos del Oriente del país quiso cumplir, con apoyo de los liberales,
un papel parecido al que había tenido el viejo jefe llanero, pero finalmente son desplazados por la fuerza en
1858, año de crisis económica, de abierta pugnacidad política y cuando estallan en diversos lugares
insurrecciones campesinas que pueden considerarse el inicio de la Guerra Federal o Guerra de los Cinco
Años (1858-1863), la más prolongada contienda bélica en el país después de la Independencia, donde la
bandera roja del gobierno conservador se opone a la bandera amarilla de los federales o liberales, que a la
postre triunfan. En 1861 se establece en Caracas el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), bajo la
presidencia de Juan José Aguerrevere, con adscripción al Ministerio de Guerra y funciones esencialmente
técnicas y consultivas, para lo cual constituye siete comisiones: Geodesia, Estadística, Construcciones,
Militar, Maquinaria, Ciencias Naturales y Náutica. En 1863 El gobierno que resulta del triunfo liberal en la
Guerra Federal establece el Ministerio de Fomento, cuyo primer encargado es G. Iribarren Mora, con
funciones en lo que corresponde a instrucción pública y al desarrollo industrial del país, aunque es poco lo
que se hará visible de su acción en los años subsiguientes.
- Sobre el proceso tecnológico en este período:
La larga y complicada contienda militar de la Independencia venezolana, costosa en tantos aspectos para el
país, marca el punto de entrada a un período en que se darán los primeros intentos por promover el papel de
la tecnología en la construcción y progreso de la nueva nación. Desde Europa y Norteamérica, gracias a los
fulgurantes resultados de la Revolución Industrial, comienzan a venir noticias, ideas, productos y procesos
para aleccionarnos en la ideología del progreso tecnológico. Más importante, también llegan algunos
hombres – venezolanos y extranjeros - dispuestos a arraigar en Venezuela el saber y el hacer que se está
imponiendo en las sociedades donde germina la industrialización.
Pero esas ambiciones se topan con las duras realidades económicas, sociales, políticas y culturales del país.
La producción agropecuaria se encuentra en circunstancias tan precarias que no cabe esperar que de allí se
genere una dinámica que estimule la modernización tecnológica; con la minería las posibilidades se limitan
a la fallida explotación del cobre de Aroa y la rudimentaria extracción de oro en el Yuruari; ni siquiera
Caracas puede considerarse una ciudad con perspectivas de desarrollo industrial, pues los centros poblados
son pequeños, escasamente inter-comunicados, con apenas capacidad para sostener actividades artesanales
y un comercio donde lo más rentable es controlado por negociantes extranjeros, para quienes es riesgoso y
poco lucrativo aventurar en otras inversiones. Tampoco para los terratenientes y comerciantes nacionales
tiene mayor atractivo incursionar en negocios fuera de lo tradicional, mientras que la mayoría campesina y
analfabeta de la población pugna por sobrevivir e ignora lo que representa la tecnología. Por su parte, el
Estado es demasiado endeble y carente de recursos para ser promotor eficiente de la modernización;
mientras que la educación es una posibilidad solo abierta a las élites. Con tal panorama, es muy poco lo que
desde las promesas de la tecnología puede hacerse en aquel marco de pobreza y conflictos que culmina con
la Guerra Federal.
I . C De la Guerra Federal al final del S. XIX: Entre el afán modernizador y las crisis
- Contexto económico, político y social del período
El gobierno que surgió tras la victoria del bando federal fue incapaz de lidiar con los conflictos, así que a
partir de 1867 se reanudan las pugnas armadas, de las que resulta que en 1870 llegue a la presidencia Antonio
Guzmán Blanco - hijo del líder fundador del Partido Liberal - quien se dio maña para imponer una
hegemonía quizás más clara a la que tuvieron otros gobernantes venezolanos en esa centuria, mantenida en
directo o por intermediarios hasta 1888.
A pesar de ser un gobernante tan autocrático como corrupto, Guzmán contó por mucho tiempo con
circunstancias económicas y políticas favorables, de modo que pudo contribuir con una relativa
modernización y desarrollo del país como no volvería a verse hasta la era petrolera. Su abandono voluntario
- más que salida obligada - del poder, coincide con cambios negativos importantes de esas circunstancias,
de modo que lo restante del S. XIX será en lo fundamental un período de dificultades económicas serias,
incesantes revueltas armadas fomentadas por los caudillos regionales, inestabilidad política frecuente y
relaciones internacionales turbulentas.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
La evidencia recopilada señala que es procedente relacionar al régimen de Antonio Guzmán Blanco, quien
impone su hegemonía al cerrarse el ciclo de conflictos ligados a la Guerra Federal, con el primer intento de
cierta magnitud desde el Estado y algunos actores sociales por realzar la presencia de lo tecnológico como
elemento significativo en la realidad venezolana. En ello es muy importante el papel de comerciantes e
inversionistas extranjeros que, en tiempos donde comienza a hacerse presente en Venezuela el capitalismo
transnacional, asocian su aparición con la creciente llegada de productos y procesos industriales modernos,
que también son el mejor argumento a favor de la ideología del progreso tecnológico que comienza a calar
en las élites intelectuales del país.
Sin embargo, el aliento de modernización se queda corto dada la limitación de recursos económicos -
provenientes o de una agricultura muy rudimentaria en lo técnico y sujeta a los altibajos del mercado, o de
una minería que prometió mucho pero produjo poco -, además del endeble soporte de recursos humanos e
institucionales en una sociedad donde para la mayoría campesina lo cotidiano sigue estando condicionado
por la pobreza, la ignorancia, las enfermedades, la precariedad de la subsistencia, así como por la profunda
injusticia e inequidad que eran la norma en las relaciones sociales. Entonces, si bien se observa que prosigue
un relativo impulso de la modernización tecnológica incluso después que Guzmán sale del poder y hasta el
final del siglo XIX, este sigue siendo un proceso más accesorio que sustantivo dentro de la vida venezolana,
concentrado en unas pocas ciudades y en muy limitadas áreas geográficas.
I . D 1899-1922: bajo el régimen de los andinos
- Contexto económico, político y social del período:
La "Revolución Liberal Restauradora" de 1899 liderizada por el tachirense Cipriano Castro, con su
compadre Juan Vicente Gómez como segundo al mando, significó el traslado de la hegemonía política a
caudillos provenientes de la región de los Andes, principal área productora de café y por tanto soporte
fundamental de la economía nacional. Este gobierno se ve ante el enorme reto militar de enfrentar a una
gran coalición de caudillos regionales, además apoyados por algunas empresas extranjeras, que pretendieron
derrocarlo con la "Revolución Libertadora" (19011903); por si fuera poco, entre diciembre de 1902 y enero
de 1903 los principales puertos del país estuvieron bloqueados por naves de guerra de Alemania, Italia y el
imperio británico, alegando el cobro de deudas. Superados estos trances, Castro se mantiene en el poder
hasta que en noviembre de 1908 debe viajar a Europa para atenderse una enfermedad. Eso lo aprovecha su
Vicepresidente Gómez para despojarlo del poder, que mantendrá hasta morir luego de 27 años de férreo
dominio como no se había vivido en nuestra historia republicana y con pocos equivalentes tan despóticos
en el resto del continente.
En la segunda década del S. XX, cuando el control político de Gómez se asienta más sólidamente, comienza
a hacerse sentir la presencia de la industria petrolera transnacional en Venezuela, donde encuentra
perspectivas extraordinarias que rápidamente se convierten en una realidad tangible, cuyo símbolo es el
"reventón" del pozo Los Barrosos. La economía y la sociedad agroexportadora, donde pesan tanto los
vínculos con Europa Occidental, muy pronto quedarán atrás, pues pasamos a ser un país petrolero,
principalmente ligado a Estados Unidos.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
La llegada al poder de Cipriano Castro y sus huestes coincide con la declinación del impulso modernizador
que venía desde la era guzmancista, lo que muy factiblemente se relaciona con las difíciles circunstancias
económicas y políticomilitares de los primeros años del régimen de los andinos. Esa coyuntura problemática
se va superando, particularmente para el momento en que se hace con el poder J.V. Gómez, pero el gobierno
de uno u otro caudillo no se preocupará (salvo en lo que concierne a su hegemonía militar) por dar soporte
consistente a la presencia de la tecnología como factor significativo para el país en esas dos décadas iniciales
del S. XX, ideal que por lo demás tiende a perder vigor entre los sectores sociales internos y externos que
de algún modo lo propiciaron a fines del siglo anterior.
No obstante, hay una notable excepción en ese panorama de estancamiento: para el decenio de 1910
incursionan en el país compañías petroleras extranjeras, que al avanzar en el arqueo de recursos y
posibilidades para sus negocios en el país, comprueban que hay un enorme potencial productivo que pueden
aprovechar, lo cual necesariamente significará recurrir a una masiva presencia de tecnología moderna que
ya para entonces era requisito indispensable de la industria petrolera, más aún considerando la escala de los
beneficios que prometía el “oro negro” en Venezuela. Es así que se anuncia el enorme cambio tecnológico
por comenzar.
Capítulo II
TECNOLOGÍA Y CAMBIO MODERNIZADOR EN VENEZUELA DE 1923 A ENERO DE 1958
“Petróleo” y “modernización” son las palabras de orden para entender esta segunda etapa, y dado que ambos
términos requieren de la tecnología para marcar su acrecentada presencia cuantitativa y cualitativa en
nuestra sociedad, esto implica un cambio enorme, que se detallará en las páginas que siguen.
Establecemos tres subdivisiones para la etapa: la primera corresponde a la construcción de la Venezuela
petrolera bajo la pre-existente dictadura militar de Juan Vicente Gómez, quien pese a los retos que surgen
en estas circunstancias de cambio permanece firme en el poder hasta su muerte en diciembre de 1935. Con
ese deceso las circunstancias se transforman para el país, pues hay fuertes presiones en todos los órdenes de
la vida venezolana que así lo demandan; por ello arrancamos en 1936 la segunda subdivisión, donde lo más
notable – para lo que acá nos interesa - es que por primera vez el Estado venezolano comienza a asumir con
fuerza e intencionalidad un papel protagónico en promover el creciente peso social de la tecnología.
Extendemos este lapso hasta 1948, pues hacia fines de ese año un golpe militar clausura el primer intento
de gobierno civil surgido de elecciones en nuestro siglo XX, iniciando un régimen militar autoritario que –
por una década y en lo que sería la tercera subdivisión – va a mantener un significativo compromiso con el
proceso modernizador, valiéndose de los recursos cada vez mayores que genera el petróleo para promover
el rol de la tecnología. Esa dictadura militar se mantuvo hasta enero de 1958, cuando su derrocamiento es
la señal de cambios de tanta significación que entendemos abre otra etapa para la evolución de la tecnología
en Venezuela.
II . A Autocracia gomecista y “boom” petrolero: 1923-1935
- Contexto económico, político y social del período
Desde la década de 1920 comienza el ciclo donde el petróleo es la fundamental y casi única exportación de
Venezuela, con los Estados Unidos como principal comprador, y también proveedor de las importaciones
cada vez más diversas, costosas y tecnológicamente complejas que el país demanda. Con los recursos que
generó el “oro negro”, se pudieron superar los crónicos y severos problemas de endeudamiento arrastrados
desde el siglo anterior, de manera que el mismo Juan Vicente Gómez pudo anunciar en 1930, en uno de sus
raros discursos, la cancelación total de la deuda externa.
Todavía rige la mano dura de la montaraz dictadura del caudillo andino, pero ésta no puede impedir la
modernización social y cultural del país. En estas circunstancias se hace inevitable la lucha por la
modernización política, y por ende derribar al gomecismo como se lo propuso la "Generación del 28",
intento que fracasó pero que por diversas razones influiría en la historia posterior. Gómez los derrota, pero
no podrá hacerlo con la muerte, que lo alcanza al final de 1935, con lo cual concluye un modelo de régimen
político opresivo y atrasado que no parecía tener cabida en el país que pugnaba por surgir.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
Fueron muy rápidos los cambios que propició la explotación petrolera una vez que se hubo asentado como
el eje de la economía y la sociedad venezolana. Así, centrándonos en la tecnología, tenemos que pasa a ser
un elemento decisivo pues gracias a su presencia creciente se hace posible usufructuar un recurso natural
que ahora es el eje en la economía del país. Las compañías extranjeras que controlan esa industria no sólo
traen y emplean al personal calificado, los equipos y el conocimiento de avanzada que requiere en lo
inmediato su compleja actividad para ubicar, extraer, transportar y procesar al petróleo, sino que además
impulsan, y aún imponen, que los usos y artificios de la tecnología moderna sean la norma en el amplio
abanico de recursos y condiciones que su presencia en el país exige.
De hecho la misma dictadura gomecista, que en sus primeros años había sido más bien remisa a impulsar el
desarrollo tecnológico, se ve presionada por las nuevas circunstancias a variar en alguna medida esa actitud,
aunque para las fuerzas sociales que nacían con la Venezuela petrolera, este régimen político atrasado era
percibido como un obstáculo para desarrollar el pleno potencial positivo de la tecnología en el nuevo país
que iba surgiendo.
Vale destacar que también en este lapso, al menos en las zonas urbanas y petroleras en expansión, se percibe
con claridad una transformación de la existencia cotidiana ligada a la presencia de la tecnología.
Automotores, cine, radio, teléfonos, electricidad, aviación, artículos de consumo y utensilios tecnológicos
diversos son parte cada vez más manifiesta del paisaje y el vivir diario, con el consiguiente cambio en los
más diversos aspectos para las personas y para la colectividad, pues con rapidez el país y su gente se
incorporan a la modernidad, tanto en los hechos que condicionan la existencia física como en el imaginario
que los acompaña.
II . B Postgomecismo e inicio de la modernización político-institucional: 1936-1948
- Contexto económico, político y social del período
El General Eleazar López Contreras, militar andino que era Ministro de Defensa al final del gomecismo,
quedó a cargo de la Presidencia, lo cual fue ratificado por el Congreso Nacional a comienzos de 1936, siendo
designado formalmente para ejercer el cargo. Para marcar su ruptura con el régimen anterior decreta
amnistía a los prisioneros políticos, restablece la libertad de prensa y quita preeminencia a las figuras más
retardatarias del régimen anterior. Con su "Programa de Febrero", marca el rumbo de una gestión de
gobierno que intenta hacer del Estado el promotor fundamental de cambios modernizadores y del bienestar
social, pero manteniendo la estructura socioeconómica y el orden político, por lo que reprime a la oposición
de izquierda y expulsa del país sus más destacados exponentes.
Al término de ese mandato en 1941, el Congreso designó como Presidente a Isaías Medina Angarita, otro
militar andino que venía de ser Ministro de Defensa. Medina promulgó una Ley de Hidrocarburos en 1943
que da un mayor porcentaje de la renta petrolera al Estado e impone algunas normas a las transnacionales
petroleras, que actuaban sin mayores cortapisas legales desde los tiempos de Gómez. En su gestión se
decretó la elección directa de los diputados, el sufragio femenino para las elecciones municipales y la
legalización de todos los partidos, permitiendo el regreso de los exiliados y liberando a la totalidad de los
presos políticos. También creó el primer plan de cedulación venezolana en 1944, activó una tímida reforma
agraria, e impulsó la modernización urbana, aparte de dar apoyo a los aliados en la 2ª Guerra Mundial.
Pese a las transformaciones políticas ocurridas tras la muerte de Gómez, hay quienes desean avanzar más
rápidamente hacia una democracia representativa plena, como Rómulo Betancourt y su partido Acción
Democrática, que en octubre de 1945 participa en un golpe de Estado contra Medina, ejecutado por un grupo
de jóvenes militares, entre quienes figuraban los Tenientes Coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos
Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Se instauró entonces una Junta Revolucionaria de Gobierno presidida
por Betancourt, que al poco tiempo llamó a comicios universales y directos. El escritor Rómulo Gallegos -
respaldado por AD - es el primer presidente venezolano electo de esta forma, asumiendo en febrero de 1948.
Sin embargo, Gallegos no completó su período debido al golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año,
que dio el control del país a una Junta Militar integrada por los tres oficiales mencionados en el cuartelazo
de tres años antes.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
Lo más destacado entre 1936 y 1948 es que el Estado se convierte en agente fundamental de la
modernización tecnológica, a la que se percibe cada vez con más fuerza como condición necesaria para el
progreso económico, social, político y cultural. Aún cuando haya presidentes (López Contreras y Medina
Angarita) y muchos cuadros gubernamentales que venían del gomecismo, sin duda que su enfoque y su
acción respecto a lo tecnológico fue distinta a la de aquel pasado, como visiblemente se evidencia en la
descripción sobre lo ocurrido en el área durante estos años, cuando para la gran mayoría de los habitantes
del país y hasta casi toda su geografía, comienzan a llegar con cada vez más presencia y peso en lo cotidiano,
las creaciones, los procedimientos, los resultados y las ideas que se asocian a la tecnología moderna. Esto
se reafirmará en la breve gestión conocida como “el trienio adeco” (1945-1948), que se propuso romper con
lo que aún quedaba de la herencia gomecista particularmente en el plano político, pero adhería a una visión
del rol de la tecnología similar al régimen que suplantó, por lo que la incluimos en la misma fase.
Vale destacar que en el lapso 1936-1948 se manifiestan los primeros esfuerzos gubernamentales para definir
estrategias y ejecutar planes de acción que, para transformar decisivamente alguna situación del país,
recurran a una amplia introducción de elementos propios en la tecnología moderna, como por ejemplo ocurre
en la campaña para combatir la presencia endémica de las enfermedades tropicales, a la hora de resolver
retos o dificultades derivadas de la incidencia de la 2ª Guerra Mundial, o en la rápida renovación por la que
empiezan a pasar los principales centros urbanos. También en estos años se hacen esfuerzos por captar
personal tecnológicamente calificado desde el exterior, no solo para lo que necesita la industria petrolera
sino para ámbitos cada vez más variados, lo que se ve favorecido por las convulsionadas circunstancias
mundiales de aquel momento, en medio de las cuales Venezuela luce pacífica y acogedora. En paralelo,
también se da un relativo impulso a la enseñanza de tecnología dentro del país, pues se hacen evidentes las
carencias que hay en este aspecto. Así mismo, las mujeres empiezan a tener presencia en la práctica de
profesiones ligadas a la tecnología, abriendo un cauce que crecerá sin pausa en las décadas subsiguientes.
II . C Dictadura militar modernizadora: noviembre 1948-enero 1958
- Contexto económico, político y social del período
El Jefe de la Junta Militar impuesta a partir de noviembre de 1948 fue Carlos Delgado Chalbaud, quien sería
secuestrado y asesinado en un turbio suceso ocurrido en noviembre de 1950. Tras el magnicidio, Germán
Suárez Flamerich fue nombrado presidente provisional, pero el poder real se concentraba en manos de
Marcos Pérez Jiménez, que fungió como Ministro de Defensa hasta que - luego de unas fraudulentas
elecciones para Asamblea Constituyente en diciembre de 1952 - fue designado presidente por cinco años en
abril de 1953.
Su gobierno, tuvo el formato de una dictadura personalista que no vaciló en proscribir con violencia a la
oposición, coartar libertades civiles y censurar sistemáticamente a los medios de comunicación. Recibió
apoyo del gobierno de los Estados Unidos por presentarse como garante de los intereses petroleros
norteamericanos - entregándoles nuevas concesiones petroleras y firmando un Tratado de Comercio muy
ventajoso para los EE. UU. - además de proclamarse anti-comunista en aquellos tiempos de abierta Guerra
Fría. En un país que rápidamente pasaba de rural a urbano, además en plena explosión demográfica, este
régimen puede calificarse como «dictadura desarrollista», al propiciar la expansión de infraestructuras de
las más modernas para aquel momento, el fomento especial de la inmigración europea que cambió a la
sociedad venezolana, los ambiciosos y emblemáticos proyectos de obras públicas, todo ello presentado
como la práctica de un pensamiento nacionalista denominado el Nuevo Ideal Nacional.
A pesar de esto, el repudio generado por sus actos represivos e intenciones de perpetuarse en el poder
incrementaron el descontento en su contra, que desde 1957 es promovido y potenciado por una clandestina
Junta Patriótica, que reunía a los diversos partidos políticos de oposición. Para diciembre de 1957 se
organizó un plebiscito sobre la permanencia de Pérez Jiménez en el poder por otro período. Se anunció su
victoria, aunque todo indicaba que hubo fraude electoral. Esto agudizó el malestar creciente en las Fuerzas
Armadas que lo habían apoyado hasta entonces, ocurriendo una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de
1958.
Con la crisis militar que se evidencia en el fallido golpe del primer día del año, sumada a la crisis política y
económica que venía desde fines del año anterior, comienza un acelerado proceso de convulsiones político-
sociales, que culminará en el derrocamiento y huida de Marcos Pérez Jiménez, que en esos días cumple con
la última inauguración bajo su mandato: el edificio sede de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. En
ese momento se hace notar la presencia del CIV, que días antes de la caída del régimen realiza una asamblea
y emite un manifiesto denunciándolo, firmado por 369 integrantes del CIV, incluyendo 9 mujeres [el
facsímil de ese documento está en RIVAS RIVAS 1972, Vol. 6, pp. 207208]. Blas Lamberti (1921-1988),
quien antes había sido electo dos veces Presidente del CIV, será a partir del 24 de enero miembro de la Junta
de Gobierno que reemplaza al dictador. Con el cambio de gobierno y las nuevas circunstancias que vive el
país, se abre una nueva fase histórica para la evolución de la tecnología en nuestro suelo. La crisis política
que se agravó entonces desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su derrocamiento por un
movimiento cívico-militar en la madrugada del 23 de enero, lo que obligó al dictador a huir fuera del país.
Se inicia así una nueva fase en la historia venezolana...
- Sobre el proceso tecnológico en este período
Para la dinámica en la cual venía desenvolviéndose el proceso tecnológico en Venezuela desde que comenzó
la explotación petrolera en gran escala, y particularmente después de 1936, la dictadura castrense que rigió
entre noviembre de 1948 y enero de 1958 no modifica la orientación general, en cuanto a que el progreso
del país se alcanzaría con una masiva presencia de la tecnología moderna en todos los órdenes de la vida
nacional promovida desde el Estado, lo que se facilitaba debido a la riqueza que se recibía del petróleo. La
diferencia con el lapso anterior estuvo en que el gobierno militar se veía a sí mismo como la garantía para
que tal progreso se diese del mejor modo posible, bajo la tutela de quienes poseen las virtudes de disciplina,
eficiencia y eficacia supuestamente propias del estamento marcial.
La circunstancia favorable de contar con una elevada renta petrolera en la mayor parte de la década de 1950,
permitió al gobierno de Pérez Jiménez acometer una amplia ejecución de obras públicas así como promover,
en los más diversos aspectos, que la sociedad venezolana diese los pasos definitivos para la adopción de
modos de vida sustentados en la tecnología contemporánea. Resalta en tal sentido la forma como en estos
años y con la intención de satisfacer las necesidades de un país que se modernizaba vertiginosamente, se
implanta un creciente parque industrial promovido por capitalistas tanto locales como extranjeros y con más
que amplio soporte del Estado venezolano.
Pero el acelerado cambio tecnológico vivido en este decenio no solucionó el conflicto político, provocado
por la imposición por la fuerza de un régimen que pretendía ahogar las expectativas democratizadoras que
venían creciendo en Venezuela desde la década de 1930. Tales expectativas reaparecen plenamente cuando
se debilitan los soportes económicos y políticos de la dictadura en el segundo semestre de 1957, generando
las condiciones para su caída en enero de 1958.
Capítulo III
EL PROCESO HISTÓRICO-SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA DE 1958 A 1998
La caída de la dictadura de Pérez Jiménez abrió un proceso novedoso para el país, pues desde allí comenzó
lo que ha sido el modelo político-institucional (conocido coloquialmente como “puntofijismo” o “IV
República”) de más larga duración en la historia nacional, al prolongarse por cuatro décadas. Pero además,
a efectos de lo que incumbe a nuestro trabajo, esta tercera etapa implica una importante redefinición en
cuanto a la tecnología como herramienta para el desarrollo modernizador, pues se intentará promoverla con
una visión más coherente y cuidadosa sobre su impacto social. También está lo referido a los enormes y
acelerados cambios por los que mundial y nacionalmente pasa de continuo la tecnología desde mediados
del siglo XX. Se transforma de modo tan drástico que ciertas esferas dentro de ella se ven redefinidas de
una manera que 25 ó 40 años antes habría resultado impensable.
La subdivisión inicial en esta etapa va desde 1958 a 1983, lapso en el cual acontece el mayor crecimiento
para la tecnología en el país en cuanto a número de profesionales, áreas de ejercicio y oportunidades para la
formación y mejoramiento profesional; así mismo, es el momento en que se consolida como dominante en
Venezuela el modo de vida urbano moderno, con la consiguiente presencia de una tecnología cambiante
como elemento cotidiano y fundamental en nuestra sociedad. Para señalar el fin de la primera subdivisión
y el comienzo de la segunda, se toma el año en que se devaluó el bolívar tras muchos años de estabilidad
cambiaria, como hito a partir del cual la crisis y la incertidumbre serán presencias crecientes en la sociedad
venezolana, en marcado contraste a lo que había sido el lapso inmediatamente anterior. La conclusión de la
etapa que examinamos en este capítulo viene con la elección y ascenso a la Presidencia de la República de
Hugo Chávez, en razón de lo que argumentábamos en el Prefacio sobre por qué cerrar este trabajo al arribar
a ese evento.
III . A Tecnología y modernización democrática: crecimiento sin desarrollo (1958 - 1982)
- Contexto económico, político y social del período
Al caer el régimen de Pérez Jiménez en enero de 1958, asume el mando una Junta de Gobierno cívico-
militar presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, que llama a elecciones para diciembre de ese
año. En ese lapso se superan conatos de golpe por parte de militares perezjimenistas, y en octubre se firma
el “Pacto de Punto Fijo” para encauzar la futura vida política del país por una determinada senda de
democracia representativa, con respaldo de los partidos Acción Democrática, COPEI y URD, la Iglesia
Católica, las Fuerzas Armadas, los empresarios locales, la embajada de EE.UU. y las compañías petroleras,
excluyendo notoriamente a las expresiones políticas de izquierda. Larrazábal renunció a la Junta en
noviembre para participar en los comicios, siendo sustituido por Édgar Sanabria. La elección a Presidente
se decantó finalmente por Rómulo Betancourt, de AD, quien asumió el cargo en febrero de 1959.
El gobierno de Betancourt se inicia en un entorno de crisis económica, que llevó a la devaluación del bolívar
y a la reducción de sueldos y salarios de empleados públicos, con el consiguiente malestar político-social,
ante el cual la orden presidencial fue explícita: “disparen primero y averigüen después”. Desde la oposición
derechista hubo diversos complots, como el fallido atentado contra la vida del presidente en junio de 1960.
La izquierda excluida del Pacto de Punto Fijo promovió dos golpes militares, a la vez que inició las guerrillas
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, auspiciadas por el Partido Comunista y el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria - que se había constituido en abril de 1960 con los militantes más radicales de AD
- quienes además contaban con apoyo del gobierno de Cuba, con el cual hay ruptura de relaciones
diplomáticas. Por otro lado, esta administración cesó la entrega de concesiones petroleras a las empresas
transnacionales, creó la Corporación Venezolana del Petróleo (empresa de producción petrolera estatal), y,
por iniciativa de su ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo, promovió la fundación de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo en 1960. Paralelamente se adelantó una Ley de Reforma Agraria, que proponía
redistribuir terrenos improductivos con el fin de propiciar la producción agrícola que cubriera la demanda
en auge del mercado nacional. Asimismo, se sancionó una nueva constitución en enero de 1961, que estaría
vigente hasta diciembre de 1999.
En las siguientes elecciones de 1963, donde fracasó la abstención promovida por la izquierda en armas,
resultó electo Raúl Leoni, también de AD. Su gobierno comenzó con una coalición de partidos a la que se
denominó la Amplia Base, integrando a AD, URD y el Frente Nacional Democrático. Todavía debió
enfrentar la insurgencia guerrillera de izquierda, pero ésta declina tanto por no haber podido ampliar sus
bases de apoyo, como porque muchos de quienes la respaldaron inicialmente empiezan a pensar en seguir
otras vías, como el PCV que, bajo la etiqueta de "Unión Para Avanzar", participa en las elecciones de 1968.
En el plano económico, se mantuvieron las líneas del gobierno anterior, profundizando la estrategia de
sustituir importaciones por productos industriales nacionales favorecidos con protección arancelaria, y se
van dejando atrás las complicaciones del principio de la década.
Rafael Caldera resultó vencedor en diciembre de 1968, en su quinta postulación como candidato
presidencial y el primer triunfo electoral de COPEI sobre AD, que se había visto mermado por una división
en sus filas en 1967. Caldera pactó la tregua definitiva con la mayor parte de la guerrilla y garantizó su
integración a la vida política formal, legalizando al PCV, más tarde al MIR, e incluso restableciendo
relaciones con Cuba. En este periodo 1969-1974 se inicia el proceso que llevaría después al control estatal
sobre la industria petrolera, mientras se busca superar "cuellos de botella" que limitaban al desarrollo
industrial basado en la sustitución de importaciones. En el terreno diplomático, se intenta avanzar en los
acuerdos de integración económica con países latinoamericanos, se congela por 12 años la reclamación
venezolana referida a su frontera oriental con Guyana, para concentrarse en el tema de la delimitación de
áreas marinas y submarinas con Colombia, y se denuncia el viejo Tratado de Comercio con Estados Unidos.
En el plano interno, hay un esfuerzo importante por encarar el problema del déficit de vivienda, mientras
que al tratar de cambiar las estructuras educativas, el gobierno confronta una fuerte oposición que viene
particularmente del sector estudiantil.
En 1974 asumió como Presidente electo Carlos Andrés Pérez de AD. En su gestión fue notable el enorme
ingreso de divisas provenientes de la renta petrolera (con precios en alza por los conflictos del Medio
Oriente) y el subsecuente "boom" de consumo y derroche que embriagó tanto al Estado como a diversos
sectores de la población, llegándose a describir al país como la “Venezuela Saudita”. En plena euforia
rentista, el gobierno de Pérez incluso pretendió usar su riqueza como palanca para ser actor de cierto peso
en la escena internacional. En 1975 se estatizó la industria del hierro, y al año siguiente, la del petróleo,
creando la empresa oficial PDVSA para manejarlo. Se emprendieron diversos y enormes proyectos de
infraestructura e inversión para casi todos los ámbitos de acción gubernamental, que al ser manejados de
modo impropio originarían poco después una enorme carga de déficit público y deuda externa como no
había desde la era pre-petrolera.
En 1979, Luis Herrera Campins, de COPEI, es investido como Presidente. Inició su gestión con un severo
dictamen sobre el gobierno anterior, señalando que recibía un país hipotecado. No obstante, en términos
generales siguió la misma orientación en cuanto a acrecentar el gasto público y respaldar megaproyectos,
de modo que, aún cuando los ingresos petroleros por un tiempo continuaron siendo altos, el país siguió
endeudándose hasta que la burbuja petrolera estalló el “Viernes Negro” (18 de febrero de 1983), a partir del
cual la situación económica cambió notablemente.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
Entre febrero y diciembre de 1958, previa consulta y con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Venezuela,
por entonces con 2.726 miembros, La Junta de Gobierno que sustituyó a la dictadura militar decreta la Ley
de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines. ○ Se establece la Sociedad Venezolana
de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, que más adelante (en 1992) cambiará su denominación
a Sociedad Venezolana de Geotecnia [MARTÍNEZ FERRERO 1999]. Se crean también la Sociedad
Venezolana de Ingenieros Forestales, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Químicos, la Sociedad
Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) y la Asociación de Profesionales Venezolanos de la Industria
Petrolera. ○ Profesionales del partido COPEI y afines constituyen la FIAPA, primera fracción político-
partidista que actúa en el seno del CIV; será la fuerza política dominante en los siguientes quince años, lapso
en que se consolida la partidización de la dirigencia gremial; parecido proceso ocurre a partir de entonces
en las demás agrupaciones de profesionales de la tecnología. ○ Se promulga una Ley de Universidades que
consagra la autonomía y principios modernizantes avanzados. ○ En la UCV reaparece la carrera de
Ingeniería de Petróleo y se gradúan los primeros tres ingenieros metalúrgicos con estudios en el país. ○ Con
la apertura de la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia de nuevo hay estudios de nivel universitario,
que incluyen la rama de ingeniería industrial y a una Facultad de Medicina. ○ Se crea en Caracas la Escuela
de Ingeniería Militar. ○ El sector privado anima el establecimiento del INVESTI (Instituto Venezolano de
Tecnología Industrial), intentando propiciar la investigación aplicada en el área de ingeniería industrial. ○
Se inauguran las tres primeras plantas (refinería experimental, cloro-soda y fertilizantes) del Instituto
Venezolano de Petroquímica – IVP- en Morón [PEQUIVEN 2008]. ○ Las quince compañías eléctricas
regionales de propiedad estatal se fusionan en la empresa CADAFE (Compañía Anónima de Administración
y Fomento Eléctrico), que en adelante estará a cargo de impulsar la electrificación del país, donde se cuenta
para entonces con una capacidad instalada de 580 MW. ○ Se erige la Comisión Venezolana de Normas
Industriales (COVENIN), adscrita al Ministerio de Fomento pero con participación del sector privado. ○ El
Instituto Venezolano del Hierro y del Acero, también vinculado al Ministerio de Fomento, asume la
continuación del proyecto de desarrollo industrial siderúrgico en Guayana [MARTÍNEZ GUARDA 2002].
Estimamos que las principales diferencias al contrastar la etapa que se abre en 1958 con períodos previos
se expresan, por un lado, en la profunda relevancia social y cultural que alcanza la tecnología, cuando van
llegando a su adultez las primeras generaciones de venezolanos que han crecido en un entorno donde el
continuo cambio técnico ha sido factor preponderante en tantos aspectos. Además, en el marco de la gran
ampliación de oportunidades para el acceso a la educación profesional que ocurre después de 1958, terminan
de superarse en lo esencial las restricciones sociales y de género que hasta los primeras décadas del siglo
XX habían limitado la posibilidad de estudiar y ejercer profesionalmente en áreas como la medicina o la
ingeniería, donde los números para el período indican una expansión sin pausa que se promueve –
particularmente desde el Estado - como un signo deseable y alentador del progreso nacional.
Por otra parte, el orden político-institucional post-1958 reafirma y profundiza el compromiso del Estado
rentista petrolero con la modernización tecnológica que venía de décadas anteriores, pero ahora se intenta
asociarlo más nítidamente con una estrategia de desarrollo industrial basado en la sustitución de
importaciones, con ofertas de democratización política y con promesas de que sólo bajo el nuevo régimen
se puede dar una mejoría real en las condiciones de vida del conjunto de la población. Esta visión más
compleja del papel de la tecnología en la sociedad venezolana implica que se actúe desde el Estado en
cuanto a definir políticas y planes para el sector científico-tecnológico, así como estructuras institucionales
específicas, en lo cual se procura avanzar desde fines de la década de 1960 con la creación del CONICIT, y
a mediados del decenio siguiente con el I Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
Pero, ni aun con las posibilidades financieras que permite la renta petrolera, las cuales se acrecentaron
todavía más en la década de 1970, se vieron satisfechas las expectativas en cuanto a que el desarrollo de
capacidades tecnológicas relativamente autónomas y variadas permitiera al país aprovechar la diversidad de
recursos con que se contaba, para ir superando su condición de economía casi monoproductora, ampliar el
potencial industrial nacional y avanzar en superar las desigualdades sociales. El espejismo de la riqueza
petrolera infinita pareció hacer creer a quienes tomaban las decisiones sobre esos cuantiosos caudales que
el desarrollo tecnológico era algo que también podría comprarse, obviando el laborioso proceso de
construirlo, ensayarlo y consolidarlo. Tal fantasía se desinflaría con la caída de los precios petroleros al
llegar la década de 1980, con lo que fue evidente que tras las apariencias, las posibilidades de la tecnología
como factor para la promoción de cambios en la sociedad venezolana seguía dependiendo prioritariamente
de los altibajos del mercado de los hidrocarburos.
III . B Tecnología y crisis del modelo rentista petrolero (1983-1998)
- Contexto económico, político y social del período
Con la llegada del “Viernes Negro” (18 de febrero de 1983), al comenzar el año final del período de Herrera
Campins, es evidente la crisis del modelo económico del rentismo petrolero. Se hizo forzoso devaluar la
moneda nacional y establecer un esquema de control oficial para el cambio de divisas, administrado a través
de una dependencia – RECADI - que se convertirá en el resto de la década en sinónimo de corrupción y
manejos turbios. El gobierno que asume en febrero de 1984, presidido por Jaime Lusinchi, de AD (segundo
médico en ejercer la presidencia de la república), tuvo que enfrentar la difícil tarea de superar el creciente
impacto de una crisis económica -originada por la caída del ingreso petrolero y el peso enorme de la deuda
externa- como no se había vivido en Venezuela desde que comenzó a depender de la renta petrolera. Se
decidió refinanciar las grandes acreencias con la banca internacional en términos que terminaron siendo
muy desfavorables al país. Se confiaba en que tal conducta abriese el acceso a nuevos créditos, lo que no
ocurrió, quedando para el recuerdo la frase de Lusinchi: "la banca me engañó".
En el plano político, la hegemonía bipartidista de AD y COPEI, bien establecida desde la década anterior,
estaba en su apogeo, pero aún en el mismo seno de esos partidos y su entorno se percibía que el modelo
político establecido desde 1958 con el Pacto de Punto Fijo mostraba signos de agotamiento y debía afrontar
cambios, por lo que se plantea tomar medidas para una reforma del Estado. En tal sentido se darán algunos
pasos, pero la intención reformista termina siendo más declarativa que real, dada la oposición que viene de
las propias maquinarias partidistas y otros intereses creados que se benefician del "puntofijismo".
Las elecciones de diciembre de 1988 son favorables a un segundo mandato de C.A. Pérez (AD), para cuyo
triunfo operó en gran medida el recuerdo de su primera gestión populista y la ilusión de muchos en que se
repitiese. Pero al asumir en febrero siguiente, de inmediato su gobierno elimina el control de cambios,
además de anunciar y tomar medidas económicas de fuerte impacto colectivo - siguiendo a la letra las
admoniciones del Fondo Monetario Internacional - frente a las que se levanta una inmediata y enorme
reacción de rechazo popular, "el Caracazo" o 27F (27 de febrero de 1989), estallido de protesta ante el cual
la respuesta represiva oficial deja un saldo de víctimas sin paralelo en la historia venezolana. Pese a todo,
Pérez y su equipo continúan aplicando puntualmente la prescripción neoliberal, procurando desmontar el
modelo económico de capitalismo de Estado que se venía consolidando con el rentismo petrolero, pues
estiman que tal es la mejor posibilidad para superar la crisis que se destapó el "Viernes Negro". El gobierno
se entusiasma con cifras macroeconómicas que indicarían el logro de sus propósitos, pero obvia o
menosprecia los "daños colaterales" en lo político y social, lo que finalmente tiene como consecuencia algo
que no ocurría desde hacía tres décadas: los golpes militares de febrero y noviembre de 1992, que aún
cuando fallaron en su intención de tomar el poder, tuvieron simpatías amplias en la población y generaron
tal debilitamiento para la legitimidad del gobierno que finalmente Pérez fue destituido de su cargo por el
Congreso Nacional en agosto de 1993, asumiendo la primera magistratura Ramón J. Velázquez
(independiente con respaldo de AD y COPEI), para que cumpliese los meses restantes del período
constitucional.
Los comicios de diciembre de 1993 traen la novedad de la derrota de los candidatos presidenciales de AD
y de COPEI, superados por Rafael Caldera, que vuelve a Miraflores con el respaldo de una coalición de
varios grupos de diversa orientación política ("el chiripero"), tras haber roto con el partido COPEI que fundó
y había dirigido por varias décadas. Se anunció que esta gestión marcaría un cambio en cuanto al anterior
énfasis en superar la crisis casi exclusivamente en lo económico, pues ahora se daría especial cuidado a las
demandas sociales; pero tanto por la persistencia de limitaciones en el ingreso petrolero (bajos precios)
como por la debilidad política del gobierno esa intención de priorizar lo social fue postergándose. Se
prometió que no habría ni retorno al control de cambios ni maxi-devaluación, pero se terminó ejecutando
ambas medidas. Por si fuera poco, hubo que vérselas con una severa crisis bancaria en buena parte causada
por la voracidad especulativa. En tales circunstancias, las tensiones político-sociales se reforzaron de tal
modo que, para las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, llegó el momento de buscar salida a esa
delicada coyuntura a través del respaldo al candidato que en esa contienda parecía representar la ruptura
más clara con lo que habían sido las cuatro décadas anteriores: Hugo Chávez, quien había saltado al
escenario político como líder del fallido golpe militar del 4 de febrero de 1992.
- Sobre el proceso tecnológico en este período
De 1983 a 1998, cuando la población y los gobernantes vivían en la esperanza de que por algún giro de
fortuna volviesen los tiempos previos de opulencia, resultaba muy difícil propiciar un compromiso
estratégico para la utilización de las relativas capacidades tecnológicas presentes en el país, generando desde
allí alternativas de superación ante la crisis económica y social que significó el declive de la renta petrolera.
Dentro del discurso políticamente dominante y socialmente aceptado resultaban lugar común las profesiones
de fe sobre “el papel fundamental de la ciencia y la tecnología para impulsar el desarrollo nacional”, es
decir, como herramientas básicas para ayudarnos a salir de las dificultades por las que se pasaba después
del “Viernes Negro”. Pero a la hora de determinar prioridades en la acción, proveer de recursos y de respaldo
político-institucional, los factores de poder dentro de la sociedad venezolana se olvidaron de esas
declaraciones grandilocuentes, apostando fundamentalmente a artificios de política económica. Así,
veremos que el Estado reduce el rol tan activo en la importación y asimilación de la tecnología avanzada
que tuvo en décadas anteriores, lo que se tradujo en que la ciencia y la tecnología tuvieron que “apretarse el
cinturón” en la espera de tiempos mejores para mostrar sus virtudes, pues el respaldo oficial seguía
resultando indispensable tanto para su supervivencia como para un eventual desarrollo. Por cierto que no
dejó de haber quienes cuestionaron, y aún actuaron contra semejante postergación del desarrollo
tecnológico, pero la ilusión en que la salida vendría del maná petrolero y/o de la “mano invisible del
mercado” terminó por imponerse.
No obstante, la tecnología ya se había tornado en una presencia tan indiscutible en la vida nacional que
ciertamente no podía dejarse a un lado de modo tajante. Para estos decenios finales del siglo XX, son cientos
de miles las personas que en el país ejercen profesiones y oficios cuyo ejercicio está asociado con procesos
tecnológicos cambiantes y cada vez más complejos. Además, pese a los apuros económicos en comparación
al período previo, Venezuela no se restringió a la hora de incorporar con rapidez y masivamente las
innovaciones técnicas asociadas con la llamada “era de la información”, por lo que toda la panoplia de la
tecnología digital, la microelectrónica y las comunicaciones instantáneas se fue haciendo parte del panorama
nacional con plena naturalidad, pues su uso se hacía requisito en una sociedad que a todo efecto había
transitado hacia la modernidad tecnológica.
Otra situación de interés para caracterizar a este lapso es que comienza a manifestarse el fenómeno de la
“fuga de talentos”. Con la crisis del rentismo petrolero y sus secuelas político-sociales hay repercusiones en
las condiciones de vida y las expectativas de los profesionales del área tecnológica mejor calificados, de
modo que desde mediados de los años 80 comienza un sostenido y creciente proceso de pérdida por
migración de recursos humanos de alto nivel, que tal vez pueda verse pequeño en lo cuantitativo, pero sin
duda es importante en lo cualitativo. Ello contrasta con lo que se había vivido anteriormente, y en particular
desde el inicio de la explotación petrolera, donde habíamos sido un país atractivo para acoger los proyectos
de vida del talento humano que aportaba saberes y habilidades técnicas de avanzada, bien sea el originario
de estas tierras o el que llegaba del exterior.
![Page 1: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Historia de La Tecnología en Venezuela [Selección de Textos]](https://reader039.fdocuments.mx/reader039/viewer/2022020311/577c81af1a28abe054adc461/html5/thumbnails/22.jpg)