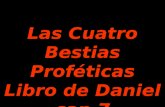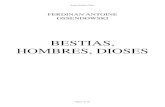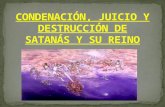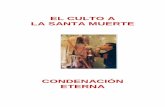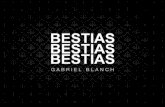González Raúl - Los Primeros Cristianos y La Condenación a Morir Desgarrado Por Las Bestias
description
Transcript of González Raúl - Los Primeros Cristianos y La Condenación a Morir Desgarrado Por Las Bestias
-
Los primeros cristianos y la condenacin a morir desgarrado por las bestias
(damnatio ad bestias): una visin crtica
Ral Gonzlez Salinero
Tomado del blog de Antonio Piero
Abril 2015
Como complemento a la serie sobre Cristianos a los leones en el que he adaptado para
los lectores del Blog un artculo del Prof. Dr. Gonzalo Fontana Elboj, quiero a partir de hoy
hacer lo mismo con otro artculo, esta vez del Dr. Ral Gonzlez Salinero, Profesor Titular
de Historia antigua de la Universidad Nacional de Educacin a Distancia (UNED), Madrid.
Hace muchos aos que lo conozco y estimo muchos sus trabajos que tratan, en buena
parte, sobre la Antigedad tarda y su relacin con el cristianismo. He reseado aqu su
magnfica labor como coeditor de la Editorial Signifer, Salamanca.
La razn de traer al Blog este artculo est relacionada con la tarea de desmitificacin de
algunos aspectos de la historia del cristianismo antiguo, que es verdaderamente
interesante. Entre ellos se trata de poner en sus justos trminos la cuestin del nmero de
los perseguidos hasta el martirio por parte del Imperio Romano. Desde el Nuevo
Testamento mismo que habla (ya en 1 Tesalonicenses hasta el Apocalipsis y 1 Pedro) de
persecuciones, y fuera de este corpus, desde Ignacio de Antioqua mismo, con su
defensa de su propio martirio en poca de Trajano (por tanto antes del 119), y luego con
el famoso dicho de Tertuliano en el Apologtico, La sangre de los (mrtires) cristianos es
semilla de nuevos cristianos y otras sentencias por el estilo, se ha formado la idea de que
el Imperio persigui a los cristianos desde el primer momento con resultado de gran
nmero de muertos.
Pero sabemos que la primera persecucin formal y general contra el cristianismo fue en
poca del emperador Decio hacia el 250 y que el tiempo de esta persecucin con
intermitenciasno fue ms all del 301 o 302 con Diocleciano. Hay estudiosos que
calculan que en toda la historia de las persecuciones desde el ao de composicin de
1Tesalonicenses (51 d.C.) hasta el 302 no super el millar, e incluso bastante menos,
pues basta con analizar el Martirologio Romano para caer en la cuenta de la exageracin.
Por tanto, estudiar y poner en claro que uno de los instrumentos de muerte, la
condenacin a las bestias, muy fijado por la literatura y el cine en la imaginacin de los
-
cristianos de hoy, est rodeado de un halo de exageracin que conviene poner en claro. Y
es un ejemplo entre otros casos y muy ilustrativo.
Dejo la palabra al Prof. Gonzlez Salinero y no hago otra cosa que acomodar su trabajo a
las estructuras de la Red.
La muerte de los cristianos arrojados a las fieras en el anfiteatro constituye la imagen del
martirio por antonomasia. Se trata de un estereotipo propiciado por las fuentes
apologticas de la poca, recreado por la literatura y la pintura decimonnicas. Desde que
el papa Po XII tratara de proteger por primera vez en 1462 el Coliseo como lugar que
rememoraba la gloria de los mrtires, la propaganda papal para cristianizar el
monumento se difundi por todas partes. En 1749 el papa Benedicto XIV consagr
oficialmente las actuales estaciones del Via Crucis y la arena se convirti en el punto
central en que se conmemoraba el martirio cristiano. Ahora bien, fueron los cuadros de
pintores del siglo XIX como Konstantin Flavitsky, Fyodor Bronnikov, Henryk Siemiradzki,
Eugene Romain Thirion o Jean-Len Grme, as como las obras de literatos
decimonnicos como Lord Edward Bulwer Lytton (Los ltimos das de Pompeya, 1834), el
cardenal Nicholas Patrick Wiseman (Fabiola, 1854), Levis Wallace (Ben-Hur, 1880) o
Henryk Sienkiewicz (Quo Vadis?, 1895), las cuales fueron llevadas con enorme xito a las
pantallas cinematogrficas en el siglo XX, quienes contribuyeron definitivamente a la
amplia difusin popular de este estereotipo.
Este estereotipo fue asumido como tal por una gran parte de la historiografa,
principalmente eclesistica, cuyos rescoldos se mantienen vivos incluso hoy en da.
Desestimando o minusvalorando otras formas de ejecucin mucho ms habituales, se ha
especulado acerca de la importancia que adquiri este martirio como expresin de la
dimensin pblica de la condena de los cristianos por parte de las autoridades romanas.
Desde el punto de vista de la apologtica cristiana, el drama cruel representado en la
arena fue interpretado como una comunin con el Dios viviente que conduca hacia la
contemplacin de la gloria del Seor, como escriben Eusebio de Cesarea, Historia
Eclesistica, V, 1, 41; el Martirio de Policarpo, II y VII; Martirio de Carpo, Papilo y
Agatnica, 39 y 42.
Dando por hecho que los martirios cristianos tenan lugar principalmente dentro del
contexto de los espectculos a la vista de un populacho siempre vido de sangre, algunos
historiadores actuales, como G. Jossa, en su obra I cristiani e lImpero romano, Carocci,
Roma, 2006 se han hecho eco de la reelaboracin teolgica de las cruentas escenas en las
-
que los cristianos no solo eran sus principales protagonistas, sino tambin los gustosos
asistentes a una fiesta gloriosa. En un intento por conceptualizar en trminos polticos el
proceso penal que conduca a la condena pblica, D. S. Potter sostuvo que, ms all de los
aspectos meramente jurdicos, la muerte en la arena se haba convertido en una
ceremonia que serva para reforzar la estructura del poder reduciendo al condenado, que
pierde as su condicin humana, al nivel de un simple objeto, aunque, segn puntualiza
este mismo autor, el extrao comportamiento de los mrtires comprometa tambin al
propio sistema poltico que sustentaba la mquina ldica del Estado romano.
Siguiendo esta lgica, habra que preguntarse cmo era posible entonces que, como
veremos ms adelante, las autoridades se inclinasen preferentemente por una sentencia
de muerte alejada del mbito pblico. Acaso dejaran por ello de fortalecer su poder o de
afianzar su ius gladii, es decir, el derecho a quitar la vida violentamente? Es cierto que en
la obra de algunos autores paganos coetneos podemos descubrir ciertas referencias, a
veces implcitas, al martirio y a los mrtires cristianos. Todos ellos expresan su perplejidad
ante lo que consideraban un comportamiento fantico e irracional.
Tenemos ejemplos de esto ltimo recogidos por St. Benko, Pagan Rome and the Early
Christians, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1984, pp. 30ss.
As Luciano de Samsata, quien se asombra ante el suicidio absurdo de un tal Peregrino
(aunque es cierto que este haba dejado ya de ser cristiano al adoptar finalmente posturas
cnicas); Galeno, que desprecia la muerte intil de los cristianos; Celso, que muestra su
inquietud ante el arrojo de los mrtires que de alguna manera restaba fuerza a la poltica
represiva contra el cristianismo. Segn Marco Aurelio, este peligro para la poltica del
Imperio estaba potenciado por la teatralidad de quienes se entregaban con arrojo a una
muerte precedida por intolerables suplicios.
Epicteto, en fin, atribua este comportamiento a una insensata locura que se haba
convertido para los adeptos de esta secta judaica (a quienes llama galileos) en una
costumbre (thos) que, si bien exiga un gran coraje, no reportaba aparentemente ningn
beneficio positivo (Disertaciones IV, 7, 6). Ninguna fuente pagana menciona de manera
expresa e inequvoca la condena de los cristianos a las fieras del anfiteatro. Por tanto,
dependemos exclusivamente de la informacin que proporcionan sobre este particular las
fuentes cristianas, entre las que destacan especialmente las Actas de los Mrtires. Ahora
bien, antes de asumir como cierta y fidedigna dicha informacin, resulta obligado
-
examinar, atendiendo a los parmetros crticos de la ciencia filolgica e histrica, el grado
de veracidad, autenticidad e intencionalidad de este tipo de literatura hagiogrfica.
En primer lugar, no podemos olvidar que el nmero de actas de cuya historicidad no se
duda es, segn la crtica histrica y hagiolgica moderna, realmente reducido:
En su estudio y edicin de las Actas de los Mrtires desde el martirio de Policarpo
de Esmirna durante el reinado de Antonino Po hasta el de Fileas de Alejandra en
304/306, durante la Gran Persecucin de Diocleciano, G. Lanata reconoce como
documentos en origen autnticos tan solo quince textos. As en su obra, Gli atti dei
martiri come documenti processuali, Giuffr, Milano, 1973, pp. 99-241: los textos
referidos a los mrtires Policarpo; Carpo y Papilo; Justino y otros; mrtires de Lyon;
mrtires escilitanos; Apolonio; Perpetua; Pionio; Dionisio de Alejandra y otros;
Cipriano; Maximiliano; Marcelo; Agape, Irene y Quionia; Euplo; y Fileas.
Si centramos nuestra atencin en la poca sucesiva, desde el reinado de
Diocleciano hasta la muerte de Constantino (284-337), los textos considerados
como autnticos se reducen igualmente de forma considerable: R. Knopf, G.
Krger y G. Ruhbach reconocen como tales solo catorce textos (Ausgewhlte
Mrtyreakten = Actas selectas de los mrtires, Mohr-Siebeck, Tbingen, 1965: se
trata de los textos referidos a los mrtires Maximiliano; Marcelo; Casiano; Julio, el
veterano; Flix; Dasio; Agape, Irene y Quionia; Ireneo; Crispina; Euplo; Carta de
Fileas; Fileas; Claudio, Asterio y compaeros; y XL mrtires de Sebaste);
H. Musurillo los reduce a doce (The Acts of the Christian Martyrs, Clarendon Press,
Oxford, 1972: los textos referidos a Maximiliano; Marcelo; Julio, el veterano; Flix;
Dasio; Agape, Irene y Quionia; Ireneo; Crispina; Euplo; Carta de Fileas; Fileas; y XL
mrtires de Sebaste); y
T. D. Barnes, aplicando el mximo rigor histrico, solo admite siete de esos doce
textos como documentos autnticos y considera a los otros cinco como muy poco
fiables (The New Empires of Diocletian and Constantine, Harvard University Press,
Cambridge (Mass.), 1982, pp. 175-191: Maximiliano; Marcelo; Julio, el veterano;
Flix; Agape, Irene y Quionia; Carta de Fileas; Fileas; y XL mrtires de Sebaste).
Pero ni siquiera las actas de los mrtires consideradas en su origen como autnticas
pueden librarse de una crtica interna que posibilite discernir las partes que responden a
una realidad histrica de aquellas otras que han sufrido alteraciones, interpolaciones o
-
reelaboraciones posteriores y que, por tanto, se alejan de dicha realidad o de un contexto
inequvocamente verdico, como ha puesto de relieve el historiador espaol Gonzalo
Bravo (Hagiografa y mtodo prosopogrfico. A propsito de las Acta Martyrum, en
Antigedad y Cristianismo, VII. Cristianismo y aculturacin en tiempos del Imperio
romano, Universidad de Murcia, Murcia, 1990, pp. 153-154).
La excelente propaganda cristiana del martirio.
Con el triunfo de la Iglesia comienzan a proliferar textos hagiogrficos en los que se recrea
falsamente la poca de las persecuciones con martirios inventados o con fraudulentas
intervenciones sobre textos antiguos que quedan casi irreconocibles respecto de su
estado original y que resultan casi imposibles de recuperar. Y en igual medida prolifera a
partir de estos momentos la veneracin de las reliquias de los santos y mrtires cristianos.
Sobre el particular, ha escrito G. Noga-Banai, The Trophies of the Martyrs. An Art Study of
Early Christian Silver Reliquaries, Oxford University Press, Oxford, 2008, esp. pp. 130ss.
Es cierto que no debe desestimarse de plano la informacin prosopogrfica (del griego
prsopon, rostro, y de ah persona = ciencia que estudia los nombres en la
Antigedad, por ejemplo, en las inscripciones funerarias y de ellos obtiene datos histricos
y sociolgicos) que contienen las Actas de los Mrtires como ha escrito el Prof. Gonzalo
Bravo, a quien citamos la semana pasada, pero resulta infructuoso todo intento de
incorporar a la prosopografa de la poca el nombre de muchos personajes que hacen su
aparicin en este tipo de textos de dudosa autenticidad. De hecho, como ha demostrado
recientemente T. D. Barnes, el estudio de los Acta Martyrum con rigurosos criterios
historicistas revela en muchos casos la invencin de personajes que en realidad nunca
existieron (Early Christian Hagiography..., pp. 316ss). Esto es lo que sucede, por ejemplo,
con algunas leyendas como la de los mrtires de Palestina, los cuales fueron en su
mayora producto de la imaginacin o exageracin admirativa y propagandstica de
Eusebio de Cesarea (Historia Eclesistica, VIII, 7, 1.).
Debe tenerse presente, en efecto, que las narraciones hagiogrficas (tanto los acta
propiamente dichos como las pasiones) no dejan de ser textos literarios cuya construccin
retrica altera considerablemente el sustrato histrico subyacente y condiciona el modo
de pensar de los fieles cristianos en la direccin de la sublimacin espiritual. As lo
sostiene N. Kelly, en un artculo titulado Philosophy as Training for Death. Reading the
Ancient Christian Martyr Acts as Spiritual Exercises, en la revista Church History, 75,
2006, pp. 730-731 y 734. Mostrando como ejemplo las actas de Perpetua y Felicidad, A.
-
Carfora, a quien citamos tambin la semana pasada, sita la dimensin meditica
propagandstica-- del martirio no solo a nivel de los documentos o a nivel literario, sino
tambin en el estrato previo del acontecimiento mismo del martirio, es decir, en los
momento previos en los que presentan actuando a los protagonistas histricos. Este
hecho complica la reconstruccin de los sucesos histricos, pues dependemos en todo
momento del andamiaje retrico para poder reconstruir histricamente, con mayor o
menor fortuna, lo que verdaderamente ocurri.
Por ello, incluso aquellos documentos cuya primera redaccin se encuentra ms cercana a
los acontecimientos histricos, tales como las actas del martirio de Policarpo, las de los
mrtires escilitanos o la carta de las iglesias de Lyon y Vienne (que segn Daniel Boyarin,
Dying for God. Martyrdom and the Making of Chistian and Judaism, Stanford University
Press, Stanford, 1999, p. 115, en estos casos, no debe cuestionarse la autenticidad en
esencia de los acontecimientos, sino el propio discurso de la narracin (p. 120), adolecen
de alteraciones condicionadas por el thos (en este caso las circunstancias pasionales del
momento) y el lenguaje metafrico propios de este gnero literario Tales visiones servan,
como en el caso de las actas del martirio de Perpetua, como antiguos ejemplos de la
fe, por tanto se ensalzaban todo lo posible.
Ningn texto hagiogrfico carece, en mayor o menor medida, de los elementos subjetivos
e incluso fantsticos que caracterizan a este tipo de literatura: sueos y visiones, milagros
y revelaciones divinas, conversiones en masa, sdicas y exquisitas torturas, etc. No cabe
duda que todos estos recursos retricos propiciaban la creacin de una atmsfera
dramtica que, asentada en la memoria colectiva, contribua supuestamente al
fortalecimiento de la fe e identidad cristianas y constituyen as una literatura de
incitacin a la fe. Por medio de tales prodigios, los cristianos deban comprender que la
divinidad estaba de su lado. Es ms, la preciosista descripcin de las escenas de martirio
pretenda provocar en igual medida horror y esperanza en los fieles cristianos.
El primer sentimiento pareca sustentarse en la recreacin de las ms crueles y
espectaculares formas de ejecucin, entre las que figuraban principalmente las condenas
a la hoguera o a las fieras; el segundo quedaba reflejado, a modo de la imitacin de Cristo,
que ya aparece en las Cartas de san Pablo, en la fortaleza misma de la fe del mrtir,
amparada en la promesa de la resurreccin y de la gracia divina. Este tipo de propaganda
no es un invento de los cristianos, sino que se utiliz ya en los escritos en defensa del
-
judasmo: as la promesa de la vida eterna para los mrtires apareca ya en el contexto de
la revuelta macabea (4 Macabeos 16, 25; 17, 15ss).
No ha de extraar, por tanto, que, en su construccin literaria, la figura del hroe
cristiano reaccione con valenta ante la pavorosa perspectiva de tanto sufrimiento; de
hecho, el mrtir que, segn la truculenta narracin, debera estar padeciendo una agona
atroz, parece quedar como anestesiado e insensible, percibindose en no pocas
ocasiones una actitud inexplicable de alegra y placer, como parece en el Martirio de
Policarpo 2 (edicin y traduccin de D. Ruiz Bueno, Actas de los Mrtires, BAC, Madrid,
20035, pp. 266-267) o en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesistica, VIII, 3, 1; 6, 2-3; 7, 1; 9,
5; 10, 5; 12, 1-2; 12, 6; etc.
Un pasaje de las actas del martirio de Policarpo resulta, en este sentido, revelador:
[...] Pues quin no se llenar de admiracin de que les fueran dulces los azotes de los
terribles ltigos, gratas las llamas bajo el caballete, amable la espada del verdugo, suaves
los tormentos de hoguera crepitante? Corrales la sangre por ambos costados y,
descubiertas sus entraas, estaban de manifiesto todos los miembros internos, de suerte
que el pueblo mismo que los rodeaba en corro lloraba ante el horror de tanta crueldad y
no poda contemplar sin lgrimas lo mismo que l haba querido se hiciera. Sin embargo,
los mrtires que sufran no exhalaban un gemido, ni la fuerza del dolor lograba arrancarles
un quejido; antes bien, pues cada tormento era de buena gana aceptado, todos lo
soportaban con paciencia. Y en efecto, presente con ellos el Seor, aceptada tan fiel
obligacin de sus siervos, no solo los encenda en el amor de la vida eterna, sino que
templaba la violencia de aquel dolor de manera que el sufrimiento del cuerpo no
quebrantara la resistencia del alma. Y es que el Seor conversaba con ellos y l era
espectador y fortalecedor de sus nimos y con su presencia moderaba los sufrimientos y
les prometa, si perseveraban hasta lo ltimo, los imperios de la celeste paciencia [...] :
(ed. y trad. D. Ruiz Bueno arriba mencionada).
En las actas del martirio de Carpo, Papilo y Agatnica, el primer mrtir protagonista se
muestra incluso irnico al responder a los que le haban visto sonrer en tan dramtico
trance:
Clavado seguidamente Carpo, se le vio sonrer. Los circunstantes, sorprendidos, le
preguntaron:
Qu te pasa que res?
-
Y el bienaventurado respondi:
He visto la gloria del Seor y me he alegrado, y no menos porque me voy a ver libre de
vosotros y no tendr parte en vuestras maldades (38-39 ed. y trad. D. Ruiz Bueno, Actas...,
p. 381).
Fue tal el valor que la literatura apologtica concedi al martirio como medio de
fortalecimiento y difusin de una doctrina cristiana sustentada cada vez ms por el
testimonio de fe a travs del heroico sacrificio (segn escribe Tertuliano en su Apologtico
50, 13) y el salvfico sufrimiento (De hecho, el martirio fue considerado como una especie
de segundo bautismo con el que se alcanzaba la corona en el Paraso (Martirio de
Perpetua y Felicidad, XVIII, 3), que autores como Tertuliano no dudaron en afirmar que, en
contra del nimo de los perseguidores, la muerte de los mrtires suscitaba un gran
nmero de conversiones:
Y no sirve de nada vuestra ms refinada crueldad: es ms bien un acicate para la
comunidad. Es ms: crecemos en nmero cada vez que nos segis: semilla es la sangre de
los cristianos! (Traduccin de C. Castillo Garca, Tertuliano. Apologtico. A los gentiles,
Gredos (BCG 285), Madrid, 2001, p. 190).
En opinin de A. Carfora, esta afirmacin tertulianea tiene poca credibilidad desde el
momento en que, situada al final de su obra, constituye el cenit retrico dentro de una
argumentacin a partir de la cual trata de voltear artificiosamente la situacin, es decir,
que los cristianos perseguidos y aparentemente derrotados por las autoridades paganas
han de ser considerados en realidad como los autnticos vencedores (para una poca muy
posterior se puede consultar a san Basilio, en su Epistola, 164). Hacindose eco de estas y
otras palabras parecidas que surgan de la pluma de los apologistas cristianos, la
historiografa tradicional sostuvo tambin que el comportamiento heroico de los mrtires
haba propiciado la conversin de muchos paganos y, por tanto, constitua una va de
extraordinaria importancia para la difusin de la creencia cristiana en el Imperio romano a
partir del siglo II A. D. Nock, en su famoso libro Conversion. The Old and the New in
Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, University Press of America,
Lanham/London, 1988 (orig. Oxford, 1933), passim, y Gustav Bardy, La conversin al
cristianismo durante los primeros siglos (trad. L. Aguirre), Cristiandad, Madrid, 1990 (orig.
Paris, 1961), pp. 151-153.
-
Sin embargo, esta hiptesis no encuentra corroboracin suficiente en las fuentes
conservadas, las cuales, salvo muy escasas y controvertidas excepciones (Justino, II
Apologa, XII, 1; Pasin de Perpetua et Felicidad, IX, 1; XVI, 4; XXI, 1-5; Eusebio de Cesarea,
Historia Eclesistica, II, 9, 2-3), no hacen referencia a conversiones motivadas por la
supuesta admiracin que despertaba el martirio entre los paganos. Ser la propia Iglesia,
una vez que logr unirse al poder, la que divulgara y promocionara la idea del mrtir
como sujeto de propaganda de la doctrina cristiana.
Muy al contrario, hubo filsofos, segn afirma Clemente de Alejandra, que haban
rehusado convertirse en cristianos por temor a ser condenados a muerte (Stromata o
Tapices, VI, 67). De hecho, el mismo temor al castigo provoc numerosas apostasas en
el seno de las comunidades cristianas, incluso mucho antes de la persecucin de Decio,
como sostienen historiadores modernos de esta poca como K. Hopkins, J. Mlze-
Modrzejewski, G. Clark, y R. Carcano y A. Orioli. Fueron estos los tiempos en que los
lapsi (los errados, los que abjuraron de la fe cristiana) proliferaron de forma tan
alarmante que este emperador habra tenido xito en su propsito de erradicacin de la
religin cristiana si no hubiera sido porque le falt tiempo antes de morir.
En efecto, ya en poca de Trajano, Plinio el Joven (Epistola, X, 96, 10) informaba al
emperador sobre los benficos resultados para la recuperacin de la religin tradicional
en Bitinia que se obtenan gracias al temor de los cristianos a la pena capital:
Ciertamente, es un hecho comprobado que los templos, que ya se encontraban
prcticamente abandonados, han comenzado a ser frecuentados de nuevo, que las
ceremonias sagradas, interrumpidas durante largo tiempo, vuelven a ser celebradas, y que
por todas partes se vende la carne de las vctimas sacrificiales, para la que hasta hace poco
se encontraban muy escasos compradores. De ello se deduce fcilmente qu gran
cantidad de personas podran ser alejadas de esa supersticin, si se les ofreciese el perdn
en el caso de que se arrepintiesen.
Ahora, en nuestros das, est ocurriendo exactamente al revs, pues los asesinatos de
cristianos, muy numerosos a cargo del fanatismo islmico del Daesh no recibe en la
mayora de las ocasiones, el eco y la respuesta que se merece.
Los martirios voluntarios de los cristianos.
El surgimiento del fenmeno de los martirios voluntarios despert en el mundo pagano
cierta repugnancia hacia una doctrina que supuestamente consenta e incluso fomentaba
-
una conducta fantica, reprobable y daina segn el sentir general. Ante este peligro,
pronto surgieron entre los apologistas protestas e improperios en contra de esta prctica,
como ya seal Ramn Teja, en su artculo Morts amor: la muerte voluntaria o la
provocacin del martirio entre los primeros cristianos (siglos II-IV), en F. Marco Simn, F.
Pina Polo y J. Remesal Rodrguez (eds.), Formae mortis: el trnsito de la vida a la muerte
en las sociedades antiguas, Universitat de Barcelona (Col. Instrumenta 30), Barcelona,
2009, pp. 133-142. atribuyendo su existencia solo a la desviacin doctrinal y, por tanto,
tratando de establecer falsamente una correspondencia entre el martirio intencionado y
las herejas (principalmente el marcionismo y el montanismo) y de hecho, segn puso de
manifiesto Daniel Boyarin, el martirio sirvi para reforzar las apologas dentro de los
diferentes grupos cristianos: los montanistas reivindicaron un gran nmero de martirios
como evidencia de que el espritu proftico del poder divino resida en el seno de su
iglesia.
As, Hiplito de Roma trat de desprestigiar a su rival, Calixto, asegurando que haba sido
en realidad un mrtir voluntario y, por tanto, falso (Refutacin de todas las herejas, IX, 12,
1-9). Las propias actas del martirio de Policarpo se abren con otro falso mrtir, Quinto de
Frigia (cap. 4), un emigrante del que se insina su carcter hertico (quizs montanista),
quien, tratando de buscar la muerte voluntaria, termin por renegar de su fe cristiana tras
observar de cerca a las fieras salvajes. Y, sin embargo, tal y como ha demostrado G. E. M.
de Ste. Croix, (en su obra Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (ed. M.
Whitby y J. Streeter), Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 153-200 (esp. pp. 130,
153 y 183) el problema de los martirios voluntarios (a los que, no lo olvidemos, los propios
apologistas pudieron haber incitado de forma inconsciente a travs de la ferviente
exaltacin del martirio presente en sus narraciones) afect por igual a los grupos
cristianos ortodoxos.
No habra que olvidar tampoco que las narraciones martiriales se sitan invariablemente
dentro de un contexto procesal determinado y que, dependiendo de la cercana o
distanciamiento respecto a la realidad jurdica del momento, su grado de verosimilitud
podr tambin, en consecuencia, reforzarse o resentirse. Es cierto que, por sus
caractersticas intrnsecas, algunos Acta Martyrum pueden contribuir en ciertos detalles a
un conocimiento ms preciso de los procesos judiciales; sin embargo, tan solo una minora
de estos relatos (difcil, por otro lado, de individualizar) pudo apoyarse en copias oficiales
-
de los procesos legales seguidos contra los cristianos. Para poder discernir aquellas partes
que presumiblemente responden con mayor probabilidad a un contexto jurdico verosmil,
habr que detectar con claridad, tal y como ha sealado Gonzalo Bravo, aquellos
elementos que no se avienen en absoluto con la prctica procesal romana, tales como los
exordios, presentaciones, dedicatorias, dilogos de contenido apologtico. Resulta
imposible admitir, por ejemplo, la veracidad de los dilogos que, segn algunas actas
martiriales, mantenan los condenados con la multitud que asista al anfiteatro, habida
cuenta del ruido, a veces ensordecedor, que se produca durante todo el espectculo.
Tambin parecen legendarias las descripciones detalladas y ensalzadas del martirio, as
como la inclusin de sueos, visiones o milagros (miracula y prodigia). Los procesos
verbales oficiales registrados por un agente judicial (en latn exceptor o commentariensis)
encargado de anotar las preguntas y respuestas durante la vista, aparecen redactados casi
taquigrficamente, con una ausencia total de artificios literarios; en ellos se hacen
constar, entre otros datos, la fecha, el lugar, la identificacin del acusado, el
interrogatorio, la sentencia, la publicacin y la ejecucin. A veces se ha considerado como
un hecho cierto la conservacin perenne de estos documentos y la posibilidad de que los
cristianos pudieran haber accedido a su compra (como se afirma literalmente, por
ejemplo, en la Pasin de Probo), algo que una sana crtica histrica y hagiolgica
comenta P. Castillo Maldonado ha venido a desmoronar (como afirma en su obra
Cristianos y hagigrafos. Estudio de las propuestas de excelencia cristiana en la
Antigedad tarda, Signifer, Madrid, 2002, p. 101).
Ahora bien, aun suponiendo que algunos cristianos hubiesen conseguido
excepcionalmente copias de los procesos o que hubiesen sido testigos de los mismos y
que sus revelaciones de ciertos detalles de las frmulas judiciales se pudiesen aproximar
ms o menos a la realidad (existe una carta de Dionisio de Alejandra mencionada por
Eusebio de Cesarea, en la que su remitente haca referencia a los informes del tribunal de
L. Mussius Aemilianus, un proceso que l mismo haba presenciado), una comparacin
profunda con las copias de los procedimientos legales de la administracin romana en
Egipto conservadas en papiro denota en la mayora de los casos diferencias sustanciales,
debidas sin duda a la reproduccin desvirtuada de los mismos por necesidades retricas o
a la modificacin e invencin de todo el proceso en favor de la dramatizacin narrativa
que exiga este tipo de literatura. Llama la atencin en este sentido que, salvo alguna
excepcin (por ejemplo, el proceso seguido in secretario contra los mrtires escilitanos),
-
casi siempre, el desarrollo del proceso descrito por las actas de los mrtires con
anterioridad a mediados del siglo III no compagina bien con el espritu de las disposiciones
de Trajano (en las que se exiga el nombre de un acusador para admitir la causa), de forma
que podra afirmarse que nos hallaramos, de facto, ante el relato de procesos claramente
ilcitos, algo inconcebible (al menos en tantos casos) para el ordenamiento judicial
romano.
Tampoco deberamos pasar por alto el hecho de que muchas titulaturas o funciones
administrativas reflejadas en las actas de los mrtires no concuerdan con la
documentacin epigrfica de la poca y que a veces se cometen anacronismos como la
acumulacin de funciones (praeses = presidente et praefectus; rector et praeses; iudex,
praefectus et praeses) que en ese momento deban estar ya separadas, as como la
mencin de cargos oficiales raros o inslitos dentro del contexto procesal (augustalis,
domesticus, comes, dux, tribunus legionis).
En la propia base jurdica de las persecuciones contra los cristianos podemos percibir que
el simple reconocimiento del nomen christianum y, por tanto, de la pertenencia a una
religin proscrita, predispona en contra a las autoridades imperiales y provinciales, que
gozaban de la prerrogativa para impulsar procesos penales que podan conducir al
martirio y a la ejecucin pblica de los acusados de lesa majestad, como indica el famoso
historiador Theodor Mommsen, Derecho penal romano (trad. P. Dorado), Temis, santa Fe
de Bogot, 1999 (orig. Leipzig, 1899), p. 364, que se reafirmaran en su creencia cristiana
rechazando la apostasa y, con ello, toda posibilidad de salvar la vida. En derecho romano
la aplicacin de las penas dependa de la categora social del reo: los ciudadanos romanos
culpables de un delito merecedor de la pena capital eran normalmente condenados a la
decapitacin por la espada (poena capitis ad gladium), mientras que los dems podan
recibir la sentencia de una muerte agravada. Despus de la Constitutio Antoniniana (212)
este esquema dependiente del status social se conserv respecto de los considerados
como honestiores (aristocracia, funcionarios y autoridades cvicas), y los que reciban el
nombre de humiliores. Estos ltimos, como antes los que no posean la ciudadana
romana, podan ser condenados a morir en la hoguera (vivi crematio), en la cruz
(damnatio in crucem) o ad bestias en el anfiteatro, como se reconoce, por ejemplo, en la
Carta de las iglesias de Lyon y Vienne conservada por Eusebio de Cesarea (Historia
Eclesistica, V, 1, 48). Las torturas aplicadas a los procesados, que aparecen descritas de
-
forma tan refinada en las actas de los mrtires, eran en estos casos habituales y
constituan una parte importante del procedimiento jurdico (quaestio).
La damnatio ad bestias, el ser arrojado a las fieras, era realmente una forma de ejecucin
terrible que, junto con la crucifixin, la hoguera y la poena cullei (saco de cuero donde se
encerrda a los condenados y se los arrojaba al mar), entraba dentro del conjunto de los
denominados summa supplicia, una categora que conllevaba un agravante de la pena de
muerte por delito pblico, como indica el Digesto, 48, 19; 8; 13; 29; 31.
Los condenados a este tipo de muertes eran denominados genricamente con el trmino
tcnico de noxi o dainos. Dando por hecho que los cristianos se encontraran
invariablemente entre ellos, una amplia parte de la historiografa ha supuesto que la
sentencia para los miembros de esta secta nova et malefica no poda ser otra que la pena
de muerte agravada, es decir, la aplicacin de alguna modalidad de summa supplicia,
destacando especialmente la damnatio ad bestias. Ahora bien, como ha demostrado T. D.
Barnes, no existen pruebas fidedignas en las fuentes antiguas que demuestren que los
cristianos fueran ajusticiados por medio de la crucifixin (aunque hay otros autores como
D. Potter que defienden la postura contraria); y las condenas a la hoguera y especialmente
a las fieras en el contexto de los munera, aunque sin duda existieron, fueron
excepcionales en comparacin con las ejecuciones por decapitacin. De hecho, estas
ltimas fueron abrumadoramente mayoritarias a pesar de que, como en el caso de los
mrtires escilitanos, los cristianos fuesen reos de muerte agravada. Adems, no habra
que olvidar que, como ha admitido la investigacin actual, en las comunidades cristianas
estuvieron representados los diferentes estamentos de la sociedad romana, tambin los
crculos de mejor posicin social, y en algunos casos incluso los miembros de la
aristocracia senatorial tal como han sealado ilustres historiadores entre ellos G. Alfldy.
En estos ltimos casos no haba duda de que la aplicacin de la sentencia capital sera por
medio de la espada.
He aqu las formas de pena de muerte aplicadas a los cristianos que registran las fuentes
martiriales de cuya base histrica no parecen existir dudas segn el consenso
historiogrfico actual:
Martyres espada fuego fieras otras: Policarpo X Germnico (en las Actas de Policarpo) X Carpo, Papilo y Agatnica X X Justino y otros X
-
Mrtires de Lyon X X Mrtires escilitanos X Apolonio X X Perpetua y Felicidad X Pionio X Dionisio de Alejandra y otros X Cipriano X Maximiliano X Marcelo X Julio, el veterano X Flix X Agape, Irene y Quionia X Euplo X Fileas X
Como puede observarse de 21 casos (algunos mltiples) conservados de Acta Martyrum
10 fueron ejecuciones por espada, 4 por la hoguera, otros 4 por torturas varias y solo 3
condenados a las fieras.
Decapitacin o condena a las fieras? Conclusiones
Aunque los casos no son tampoco numerosos, los relatos hagiogrficos histricamente
menos fiables ofrecen algunas de las escenas ms truculentas de asesinatos de cristianos
en la arena como imagen impactante y, probablemente, ms eficaz del sacrificio martirial
como fueron los casos de las Actas de Pablo y Tecla, de santa Marciana, y de los santos
Taraco, Probo y Andrnico. Y no cabe duda que, desde sus mismos inicios, la literatura
apologtica reforz esta imagen. Ambos gneros literarios se nutrieron mutuamente con
una retrica que habra de dar origen a una ideologa de la muerte por la fe
absolutamente extraa a la tradicin clsica --como sealan los historiadores modernos
que se han ocupado del tema como son SK. Hopkins; A. Quacquarelli; R. Lane Fox; J.
Perkins y C. R. Mossa pesar del infructuoso esfuerzo de Clemente de Alejandra por
establecer la equiparacin del mrtir con la figura del hroe clsico, en su obra Tapices,
Stromata IV, 4.
De todos modos, es cierto que, como denota la clebre frase de Tertuliano (Christiani ad
leonem: Apologa, 40, 50; con alusiones en otras obras como la Exhortacin a la castidad,
12, recogidas por otros autores cristianos como Cipriano de Cartago, Epstola 55 a
Cornelio, 6; y Eusebio de Cesarea, Historia Eclesistica, IV, 15.), este tpico aparece ya
completamente asentado en el discurso apologtico a finales del siglo II, sus inequvocas
manifestaciones en clave teolgica estn ya presentes en los escritos de Ignacio de
-
Antioqua un siglo antes (B. A. Paschke argumenta que existe ya una referencia a la
condena ad bestias ya en la Primera Carta de Pedro, 5, 8 (finales del siglo I), aunque sus
razones no parecen ser convincentes. Bajo el significativo epgrafe trigo soy de Dios, as
se expresa Ignacio:
Escribo a todas las iglesias y anuncio a todos que voluntariamente voy a morir por Dios si vosotros no lo impeds. Os ruego que no tengis para m una benevolencia inoportuna. Dejadme ser pasto de las fieras por medio de las cuales podr alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan duro de Cristo. Halagad ms bien a las fieras para que sean mi sepulcro y no dejen rastro de mi cuerpo a fin de que, una vez muerto, no sea molesto a nadie [...] No os doy rdenes como Pedro y Pablo. Aqullos eran apstoles; yo soy un condenado; aquellos, libres; yo, hasta ahora, un esclavo. Pero si sufro [el martirio], ser un liberto de Jesucristo y en l resucitar libre. Ahora, encadenado, aprendo a no desear nada (Epstola a los romanos, IV, 1-3 en la edic. y trad. J. J. Ayn Calvo, Ignacio de Antioqua. Cartas, Ciudad Nueva, Madrid, 1999, pp. 152-155.
La anhelada muerte por la accin de las fieras salvajes sirve a Ignacio para construir una
metfora dramtica de fuerte significado teolgico: el futuro mrtir se considera trigo de
Dios que ha de ser molido por los dientes de las bestias con el fin de convertirse en pan
duro de Cristo. Un poco ms adelante expresa la misma idea en un pasaje rebosante de
trgico efectismo:
Ojal goce con las fieras que estn preparadas para m! Ruego que se muestren breves conmigo. A ellas las azuzar para que me devoren rpidamente, no me vaya a suceder como a algunos, a los que, acorbardadas, no tocaron. Y si ellas, sin voluntad, no quieren, yo mismo las obligar [...] Fuego, cruz, manadas de fieras, laceraciones, separacin y dispersin de huesos, mutilacin de miembros, trituramiento de todo el cuerpo, perversos tormentos del diablo vengan sobre m con la sola condicin de que alcance a Jesucristo (Epist. rom., V, 2-3; ed. y trad. Ayn Calvo, pp. 154-155).
Ignacio de Antioqua se describe ya como condenado (katakrits). Es evidente que ha
recibido una sentencia a muerte, pero, a pesar de que desea fervientemente que sea en la
arena de Roma, ignora realmente qu tipo de ejecucin le aguarda, segn dice en la
Espistola a los esmirnenses IV, 2 (ed. y trad. Ayn Calvo, pp. 172-173): Por qu me he
entregado totalmente a la muerte, al fuego, a la espada, a las fieras?.
Es muy posible que hubiese odo hablar de la damnatio ad bestias (condena a las fieras), e
incluso que supiese de algn caso en que los cristianos haban sufrido como resultado de
este tipo de sentencia, pero lo cierto es que, segn se desprende de esta observacin en
forma de pregunta retrica, Ignacio desconoca en ese momento la forma en que habra
-
de ser ajusticiado cuando llegase a Roma, expresando su deseo de que las autoridades no
le propusieran por benevolencia librarse del martirio, como he escrito en mi libro sobre La
persecucin a los cristianos, pp. 37ss, que mencion al principio de estas postales:
sabemos por diferentes fuentes que, durante el juicio (especialmente en el momento de
la quaestio, interrogatorio), los magistrados romanos trataron de persuadir a los
cristianos procesados para que apostataran y as pudieran salvar sus vidas.
Desde luego no existe forma de verificar si tales deseos se llegaron a cumplir, pero, de
haber encontrado la muerte en la capital del Imperio, tal y como vaticina, es muy probable
que esta se produjese por decapitacin. No habra que descartar en este sentido que su
traslado a Roma pudiese haber estado relacionado de alguna forma con el reconocimiento
de una posible condicin social elevada (su grado de instruccin intelectual y la posicin
jerrquica mxima que ocupaba en su comunidad apuntaran en la misma direccin).
Llama la atencin en cualquier caso que, especialmente durante las persecuciones
generales a partir del emperador Decio (250 d.C.), apenas existiesen condenas contra los
cristianos que no fuesen por decapitacin, un hecho que D. Potter relacion con la
prdida de credibilidad entre las masas populares de las viejas acusaciones anticristianas
de incesto o de banquetes tiesteos, es decir donde se ingeran carnes humanas, y sobre
todo con la presencia, cada vez ms evidente, de cristianos entre las clases privilegiadas.
Para las autoridades provinciales del Imperio, tal y como se constata, por ejemplo, en el
norte de frica, resultaba intolerable condenar a muerte agravada a cristianos que
pertenecan a su mismo grupo social. Lo normal en estos casos era que la ejecucin fuese
por decapitacin, tal y como ocurri con el obispo Cipriano de Cartago. En este mismo
sentido, un pasaje de las actas del martirio de Pionio evidencia que los magistrados locales
no deseaban condenar a este cristiano a la arena por considerar que este tipo de condena
infamante no corresponda a su rango social (aunque a la postre su destino fuese la
hoguera, como indica su Martirio en VIII, 1).
Desde el punto de vista de su trascendencia social, tal y como seal G. Alfldy, la
historiografa actual parece haber llegado a la conclusin cierta de que fue raro el
martirio de los cristianos antes de las grandes persecuciones que se iniciaron en tiempos
del emperador Decio. Adems, esas acciones persecutorias no afectaron por igual a
todas las comunidades cristianas del Imperio y ni siquiera a todos los miembros de cada
una de ellas, hecho que parece corroborarse por la constatacin de las visitas a las
crceles de otros correligionarios de la misma comunidad, como sealan E. Wipszycka y A.
-
Carfora, historiadores de la Iglesia, y en similar proporcin ms raras fueron aun las
condenas ad bestias.
Ni siquiera los testimonios epigrficos pueden desmentir esta apreciacin. En un estudio
reciente sobre las inscripciones martiriales procedentes de los cementerios suburbanos de
Roma, en cuyo Coliseo la tradicin eclesistica sita la muerte cruenta de miles de
cristianos arrojados a las fieras, no existe testimonio alguno sobre la damnatio ad bestias.
Tan solo hay una referencia a la muerte por despedazamiento a cargo de perros (ED 15 =
IC 48), y el resto de las condenas y torturas resulta ser muy diverso (y a veces inslito):
desnudamiento pblico del reo; azotes; hoguera; garfios; lanzazos; hambre, decapitacin,
ahogamiento, destierro, etc., como seala Sabino Perea Ybenes, Los suplicios de los
mrtires cristianos de Roma segn las inscripciones suburbanas, en Idem, Estampas del
cristianismo antiguo, Padilla, Sevilla, 2004, pp. 129-135.
Todas las pruebas examinadas apuntan, por tanto, hacia la conclusin de que la damnatio
ad bestias, la condena a las fieras fue una condena a muerte aplicada a los cristianos solo
de forma excepcional, bien porque este tipo de pena no fue asumido por las autoridades
romanas como habitual para estos casos, bien porque una parte considerable de los
cristianos sentenciados a muerte gozaba de una posicin social privilegiada en virtud de la
cual estos reos eran normalmente ejecutados ad gladium, es decir, por la espada.