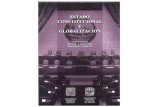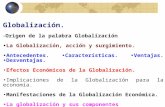globalización
-
Upload
heidyalvarado -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of globalización

Qué es la globalización?
La globalización ha incitado uno de los debates más apasionados de la última década, ha sido tema de innumerables libros y causa de grandes manifestaciones en Europa y América del Norte. Los críticos han planteado que el proceso ha propiciado la explotación de los habitantes de los países en desarrollo, ha ocasionado grandes alteraciones en su forma de vida y en cambio ha aportado pocos beneficios, mientras los defensores apuntan a la considerable reducción de la pobreza alcanzada en países que han optado por integrarse a la economía mundial, como China, Vietnam, India y Uganda.
Asombrosamente, tratándose de un término de uso tan extendido como la globalización, al parecer no existe una definición exacta y ampliamente aceptada. De hecho, la variedad de significados que se le atribuye parece ir en aumento, en lugar de disminuir con el paso del tiempo, adquiriendo connotaciones culturales, políticas y de otros tipos además de la económica. Sin embargo, el significado más común o medular de globalización económica –aspecto en el cual se concentra este trabajo– se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países diferentes (en lugar de en el mismo país). Este incremento de las actividades económicas transfronterizas adopta diversas formas:
Comercio internacional: Una parte cada vez mayor de los gastos dedicados a bienes y servicios se consagra a importaciones de otros países, y una porción creciente de la producción de los países se vende a extranjeros en calidad de exportación. En los países ricos o desarrollados, la proporción del comercio internacional respecto del producto total (exportaciones más importaciones de mercancías en relación con el PIB) aumentó de 32,9% a 37,9% entre 1990 y 2001. En los países en desarrollo (países de ingresos bajos y medianos), la proporción aumentó de 33,8% a 48,9% en ese mismo período. (Tomado de: Indicadores de Desarrollo Mundial 2003 del Banco Mundial).
Inversión Extranjera Directa (IED). En el último decenio han ido aumentando gradualmente las inversiones que empresas radicadas en un país hacen para establecerse y operar negocios en otros países. En las últimas dos décadas, con el aumento en la apertura, los flujos globales de inversión extranjera directa se han duplicado con creces respecto del producto interno bruto. Los flujos aumentaron en los años 1990, de US$324 mil millones en 1995 a US$ 1,5 billones en 2000. Sin embargo, en el último tiempo los niveles de inversión fluctuaron considerablemente de acuerdo con el clima económico y político prevaleciente. La desaceleración económica mundial ha reducido los flujos financieros en los últimos dos años, en contra de la prolongada tendencia de aumentos; y en algunas regiones, la inestabilidad política y económica ha agravado los problemas. Los flujos de capital en América Latina cayeron desde un máximo de US$126 mil millones en 1998 hasta $72 mil millones en 2001, lo cual refleja problemas regionales e incertidumbre global. Los flujos de IED hacia Argentina disminuyeron de US$24 mil millones en 1999 a US$3 mil millones en 2001. Pero la IED ha seguido fuerte en Asia Oriental y el Pacífico, así como en Europa y Asia Central. Los países en desarrollo recibieron aproximadamente la cuarta parte de los flujos de IED en 2001 como promedio, si bien la proporción fluctuó bastante de un año a otro. Actualmente, esta es la principal forma de afluencia de capital privado hacia los países en desarrollo.
Flujos del mercado de capitales. En el transcurso del pasado decenio, los ahorristas de muchos países (especialmente del mundo desarrollado) han diversificado cada vez más sus carteras con activos financieros extranjeros (bonos, acciones y préstamos del exterior), mientras que los prestatarios buscan progresivamente fuentes de financiamiento foráneas, además de las nacionales. Si bien este tipo de flujo hacia los países en desarrollo también aumentó abruptamente en los años 1990, ha sido mucho más volátil que los flujos comerciales o de IED, y asimismo se han limitado a un grupo reducido de países de “mercados emergentes”.
Observaciones generales sobre la globalización
En primer lugar, para hablar de globalización resulta crucial definir cuidadosamente las distintas formas que ésta adopta. Comercio internacional, inversión extranjera directa (IED), y flujos del mercado de capitales plantean cuestiones distintas y tienen consecuencias diferentes: beneficios potenciales por

un lado, y costos y riesgos por el otro, los cuales demandan valoraciones y respuestas diferentes. En general, el Banco Mundial privilegia una mayor apertura de comercio y de IED porque los datos indican que los beneficios en materia de desarrollo económico y reducción de la pobreza tienden a ser relativamente mayores que los costos o riesgos potenciales (aunque también se preste atención a las políticas específicas para mitigar o atenuar costos y riesgos). El Banco es más cauteloso respecto de la liberalización de otros flujos financieros o de mercado de capitales, cuya alta volatilidad puede fomentar en ocasiones ciclos de auge y depresión, y crisis financieras con grandes costos económicos, como sucedió durante las crisis de los mercados emergentes del Este Asiático y en alguna otra parte en 1997-98. Aquí debe ponerse más énfasis en la creación de instituciones y políticas nacionales de apoyo que reduzcan los riesgos de las crisis financieras, antes de emprender una apertura de cuentas de capital ordenada y cuidadosamente escalonada.
En segundo lugar, el grado de participación de los distintos países en la globalización también dista de ser uniforme. Para muchos de los países más pobres y menos desarrollados, el problema no radica en que la globalización los haga más pobres, sino en la amenaza de ser excluidos de ella. En 1997, la mínima participación de estos países en el comercio mundial, con una cifra que asciende al 0,4%, correspondió a la mitad de su participación en 1980. La tasa de crecimiento de estos países también está muy por debajo de las que disfrutan los países en desarrollo más globalizados. Durante la década de los noventa, los países menos globalizados presentaron como promedio tasas de crecimiento negativas, mientras que los países en desarrollo más globalizados aumentaron su tasa de crecimiento per cápita de 1% en los sesenta a 3% en los setenta, hasta 4% en los ochenta y 5% en los noventa. Por otra parte, el acceso de los primeros a la inversión extranjera privada sigue siendo insignificante. Lejos de condenar a estos países al aislamiento y la pobreza continua, la tarea urgente de la comunidad internacional es ayudarlos a integrarse aún más en la economía mundial, brindándoles asistencia para ayudarles a crear instituciones y políticas de apoyo, así como para continuar ampliando su acceso a los mercados internacionales.
En tercer lugar, es importante tener presente que la globalización económica no es una tendencia totalmente nueva. De hecho, y en un nivel primario, ha formado parte de la historia humana desde tiempos remotos, cuando poblaciones muy dispersas se involucraron gradualmente en relaciones económicas más amplias y complejas. En la era moderna, la globalización disfrutó de un florecimiento temprano hacia finales del siglo XIX, principalmente entre los países que hoy son desarrollados o ricos. En muchos de estos países, los flujos comerciales y del mercado de capitales en relación con el PIB se acercaban o superaban a los de años recientes. Ese temprano despuntar de la globalización se revirtió en la primera mitad del siglo XX, época de creciente proteccionismo en un contexto de amargas luchas nacionales y de poderío, guerras mundiales, revoluciones, auge de ideologías autoritarias y gran inestabilidad económica y política.
En los últimos cincuenta años, el curso de los acontecimientos ha cambiado nuevamente favoreciendo una mayor globalización. Las relaciones internacionales se han calmado (al menos en comparación con la mitad de siglo anterior) debido al respaldo de la creación y consolidación del sistema de Naciones Unidas como medio de resolver pacíficamente las diferencias políticas entre los Estados, y de instituciones como el GATT (actual OMC), que proporcionan un marco reglamentario para que los países manejen sus políticas comerciales. El fin del colonialismo sumó innumerables nuevos actores a la palestra mundial, a la vez que eliminó una mancha vergonzosa asociada al temprano episodio de globalización del siglo XIX. La Ronda Uruguay del GATT de 1994 presenció por primera vez la participación de los países en desarrollo en una amplia gama de temas de comercio internacional multilateral.
El ritmo de la integración económica internacional se aceleró en la década de los ochenta y los noventa, cuando en todas partes los gobiernos redujeron las barreras políticas que obstaculizaban el comercio y la inversión internacional. La apertura al mundo exterior forma parte de un cambio más generalizado hacia una mayor confianza en los mercados y la empresa privada, especialmente a medida que muchos países en desarrollo y países comunistas se percataron de que los altos niveles de planificación e intervención gubernamental no producían los resultados de desarrollo esperados. Entre los ejemplos más notables de esta tendencia están las amplias reformas económicas emprendidas por China desde finales de los años setenta, la pacífica disolución del comunismo en el bloque soviético de fines de los años ochenta y el arraigo y crecimiento estable de las reformas de mercado en la India democrática en los años noventa. La globalización también ha sido alentada por el progreso tecnológico, el cual está disminuyendo los costos de transporte y comunicaciones entre los países. El marcado descenso en el costo de las telecomunicaciones, y del procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de la información, facilitan aún más la localización y el aprovechamiento de las oportunidades comerciales

en todo el mundo, la coordinación de las operaciones en lugares dispersos, o la venta de servicios en línea que antes no podían comercializarse a nivel internacional.
Finalmente, dado estos antecedentes, quizá no sea sorprendente (aunque tampoco muy útil) que el término “globalización” se utilice a veces en un sentido económico mucho más amplio, como otra manera de referirse al capitalismo o a la economía de mercado. Cuando se utiliza con esta connotación, las preocupaciones manifestadas tienen que ver más con temas clave de la economía de mercado, como la producción por parte de empresas privadas y con fines de lucro, la frecuente reestructuración de los recursos según la oferta y la demanda y el impredecible y rápido cambio tecnológico. En este sentido, indudablemente que es importante analizar las fortalezas y las debilidades de la economía de mercado como tal, y comprender mejor las instituciones y las políticas necesarias para que ésta funcione de manera más eficaz. Además, las sociedades necesitan profundizar la reflexión sobre cómo manejar mejor las consecuencias que trae consigo el rápido cambio tecnológico. Sin embargo, poco se gana cuando se confunden estos factores diferentes (aunque relacionados) con la globalización económica en su significado medular, que es la ampliación de los lazos económicos a través de las fronteras.
Conclusión. La mejor forma de hacer frente a los cambios ocasionados por la integración internacional de los mercados de bienes, servicios y capitales, es ser francos y abiertos hacia ellos. Como se señala en esta serie de reseñas informativas, la globalización genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la inclusión.
Aun cuando la pobreza disminuye en sentido general, pueden aparecer aumentos regionales o sectoriales sobre los cuales la sociedad tiene que actuar. Durante todo el siglo pasado, las fuerzas de la globalización desempeñaron su función entre aquellas que contribuyeron al enorme mejoramiento del bienestar humano, lo que incluye haber sacado de la pobreza a millones de personas. En su avance, estas fuerzas tienen la posibilidad de continuar proporcionando grandes beneficios a los pobres, pero el éxito seguirá dependiendo fundamentalmente de factores como la calidad de las políticas macroeconómicas generales, el funcionamiento de las instituciones –tanto en su carácter formal como informal– la actual estructura de activos, y los recursos disponibles, entre otros muchos factores. Para poder lograr aproximaciones justas y factibles a estas necesidades reales muy humanas, los gobiernos deben escuchar la voz de todos los ciudadanos.
Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (1997). Global Economic Prospects and the Developing Countries 1997.Banco Mundial. (2000). Global Economic Prospects and the Developing Countries 2000. Banco Mundial y Oxford University Press. (2002). Globalization, Growth, and Poverty. Building An Inclusive World Economy.Dollar, David y Aart Kraay. (2000). Growth is Good for the Poor. Banco Mundial. (Procesado.)Edwards, Sebastian. (1998) Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know? The Economic Journal. March 1998.Rodrik, Dani. (1999) The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work.
Esta serie de reseñas informativas del Banco Mundial tiene por objeto definir la globalización y ponderar tres interrogantes primordiales acerca de ella, considerando las evidencias de numerosos países, a saber: ¿La globalización está provocando un aumento de la pobreza en el mundo? ¿Está agudizando la desigualdad, quizá mediante la eliminación de empleos y la rebaja de las remuneraciones para los pobres y quienes carecen de preparación? ¿Está menoscabando las normas ambientales? Estas reseñas se concentran en la dimensión de la globalización que atañe al comercio internacional. En trabajos posteriores se examinarán otras dimensiones de la globalización y cuestiones conexas, por ejemplo, el impacto de las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales y de otros flujos de capital hacia los países en desarrollo.
Abril 2000, PREM Grupo de políticas económicas y Grupo de economía para el desarrollo

La globalización incrementa la pobreza al mundo?
En el inicio del siglo XXI el mayor problema que enfrenta el mundo es la pobreza. Esta sección analiza en primer lugar lo que sucedió con la pobreza mundial en los últimos diez años y luego describe la forma en que una mayor apertura al comercio podría afectar los niveles de pobreza a través de sus efectos sobre el crecimiento económico, una condición fundamental para la reducción de la pobreza. La información proporcionada en este documento sugiere que una mayor apertura tiene un efecto positivo sobre el ingreso per cápita y por ende debería tender a reducir la pobreza. Sin embargo, la apertura hacia el comercio internacional está lejos de ser la única influencia, o la más importante, sobre el crecimiento económico, y por eso se debe evitar la tentación de exagerar la magnitud de la globalización (como suelen hacer sus detractores y defensores más estridentes). La siguiente sección considera en qué medida una mayor apertura comercial podría afectar a la pobreza a través de otro medio, a saber, su efecto sobre la desigualdad.
Tendencias de la pobreza mundial durante la última década
El progreso alcanzado respecto de la reducción de la pobreza en los últimos diez años fue dificultosamente lento. La cantidad de personas que viven con US$1 o menos al día tuvo una leve disminución, de 1,2 mil millones en 1990 a 1,1 mil millones en 2000 (este documento se concentra en la dimensión del ingreso de la pobreza). Debido al aumento demográfico que se produjo en ese mismo período en los países en desarrollo, la proporción de personas que vive en condiciones de pobreza (la tasa de pobreza) disminuyó de 28% a 21%. (Véase el Cuadro 1). La tendencia para las personas que viven con menos de US$2 al día fue similar: los números absolutos aumentaron levemente, de 2,65 a 2,74 mil millones entre 1990 y 2000, mientras que la tasa de pobreza disminuyó del 61% al 53,6%.
El desempeño en la labor de reducción de la pobreza fue sumamente desigual, tal como la distribución del ingreso mundial. El Presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, dijo en las reuniones anuales del Banco celebradas en septiembre en Dubai que mil millones de personas controlaban el 80% del Producto Interno Bruto de todo el mundo, mientras otros mil millones luchaban por vivir con menos de un dólar diario. “Éste es un mundo desequilibrado”, señaló el señor Wolfensohn. Quizás la pobreza disminuyó en el Este Asiático, cuyos 1,8 mil millones de habitantes representan más de un tercio de la población de los países en desarrollo. Aquí, la tasa de pobreza se redujo a la mitad y la cantidad de personas que ganan US$1 al día o menos disminuyó en alrededor de 209 millones, la mayor y más rápida disminución de la historia. Aunque la mayor parte de esta baja se produjo en China, la mayoría de los países de la región compartieron esta increíble caída. La pobreza aumentó en 1998 en los países golpeados por la crisis financiera, pero menos de lo que se temía inicialmente y una recuperación inesperadamente fuerte del crecimiento de la región durante el año 1999 aumentó la esperanza de que la pobreza continuaría su histórica disminución en la región.

Los resultados respecto de la pobreza fueron bastante menos positivos en muchas otras regiones en desarrollo, ya que la cantidad total de personas que viven con menos de US$1 diario aumentó en la mayoría de ellas. Mientras Asia del Sur, donde habita más de un cuarto del total de habitantes del mundo en desarrollo, experimentaba una baja de nueve puntos porcentuales, las tasas de pobreza permanecían inalteradas en América Latina, África al Sur del Sahara y Medio Oriente y África del Norte. Tanto las cifras de pobreza como las tasas de pobreza aumentaron drásticamente en la región de Europa y Asia Central, en particular entre los países que pasaban por una difícil transición desde el socialismo a la economía de mercado.
Crecimiento económico y reducción de la pobreza
¿Por qué razón hubo diferencias tan considerables en la reducción de la pobreza del mundo en desarrollo? ¿Qué tienen que ver esas diferencias con la globalización? Parte de la respuesta a la primera pregunta es que la pobreza se ve muy afectada por el crecimiento económico, es decir el ritmo de aumento en la producción total de bienes y servicios de la sociedad. En la Figura 1 se puede ver la relación entre el crecimiento y el ritmo de reducción de la pobreza en diferentes regiones en desarrollo durante la década de los noventa. La pobreza disminuyó más en el Este Asiático, la región donde el crecimiento fue más rápido y aumentó más en la Ex Unión Soviética, nación que sufrió la mayor baja en el ingreso per cápita. Un nuevo estudio que efectuó el Banco Mundial en una gran muestra de países estima que, en promedio, el crecimiento en el ingreso de los pobres (que se definen como el último quinto de la población) aumenta alrededor de uno por uno en relación con la tasa de crecimiento del ingreso total per cápita en un país. (Dollar y Kraay, 2000)

Sin embargo, la pobreza se ve afectada por muchos otros factores aparte del crecimiento y por ejemplo puede aumentar aun en presencia de crecimiento debido a un aumento en la desigualdad. Un aspecto fundamental que necesita más investigación es comprender en profundidad otros factores que influyen sobre la pobreza, incluido los cambios en el nivel de desigualdad. Sin embargo, no hay motivo para pensar que el efecto beneficioso del crecimiento sobre la reducción de la pobreza será compensando sistemáticamente por aumentos en la desigualdad.
La Figura 2 muestra la falta de una asociación sistemática entre el crecimiento, por un lado, y los cambios que experimenta la desigualdad (medidos según el coeficiente Gini) por el otro, en una muestra grande de países en las últimas décadas. Los hechos no respaldan el temor generalizado de que en los países pobres el crecimiento debe ser a expensas de la igualdad. La información también sugiere que la relación positiva entre el crecimiento total y los ingresos de los pobres no ha cambiado en las últimas décadas, cuando la globalización fue más pronunciada, respecto de épocas anteriores cuando el proceso fue menos intenso.
Un comercio más abierto eleva el ingreso per cápita– y el ingreso de los pobres
El Banco Mundial ha afirmado que la ronda de conversaciones comerciales que se inició en noviembre de 2001 en Doha, Qatar, marcó la primera instancia en que los intereses de los países en desarrollo se ponían en el centro de una ronda multilateral de negociaciones comerciales. El Banco favorece el levantamiento de las medidas proteccionistas que han bloqueado el acceso de los países de bajos ingresos a los mercados de exportaciones de los países ricos. Un informe del Banco, Perspectivas Económicas Globales 2004: Cumpliendo la promesa del Programa de Doha, subrayó los beneficios que obtendrían los países en desarrollo y los pobres del mundo gracias a la liberalización del comercio internacional. Se estima que un acuerdo de Doha conforme al cual se reducen sustancialmente los aranceles agrícolas y de manufactura y se pone término a los subsidios agrícolas podría reducir en un 8% la cantidad de personas que vive en condiciones de pobreza antes del año 2015.
En los estudios empíricos existe cada vez más consenso respecto de que una mayor apertura hacia el comercio internacional tiene un efecto positivo en el ingreso per cápita de un país. (Figura 3. La apertura comercial que aparece en la figura se ajustó para eliminar la influencia de factores geográficos). Un estudio de Frankel y Romer (1999) estima que al aumentar un punto porcentual la relación entre comercio y PIB, el ingreso per cápita se eleva entre 1,5% y 2%. Cifras de otros estudios llegan a conclusiones similares, aunque el tamaño estimado y la importancia estadística de los efectos varían. (Véase por ejemplo, Edwards (1998) o bien, para conocer una evaluación más escéptica, Rodrik (1999)).

La propuesta de que una mayor apertura hacia el comercio internacional tiene un efecto positivo en el ingreso per cápita de un país es coherente con teorías económicas formuladas hace más de 200 años. El acuerdo más general y antiguo es que el comercio permite que una economía haga un mejor uso de sus recursos cuando deja las importaciones de bienes y servicios a un costo menor del que tendrían si se produjeran en el país. En particular, el comercio permite que los países en desarrollo importen bienes de capital e insumos intermedios fundamentales para un crecimiento a largo plazo, pero cuya producción nacional sería muy costosa o imposible. Desde esta perspectiva, las exportaciones son el precio que la economía tiene que pagar por acceder a estas valiosas importaciones. Otros beneficios posibles incluyen una competencia más intensa, lo que obliga a que las empresas locales operen con mayor eficacia que cuando cuentan con protección, y tengan además un mayor conocimiento de nuevas ideas y tecnologías extranjeras.
¿Qué sucede con el impacto de un comercio más libre sobre los ingresos de los pobres? Como se indicó anteriormente, un nuevo trabajo sugiere que una mayor alza de los ingresos promedio en un país generalmente se traduce en una alza uno a uno en los ingresos de los pobres. El mismo trabajo llega a la conclusión de que esta relación se aplica también al aumento del ingreso originado por más comercio: en otras palabras, el impacto del comercio sobre los ingresos de los pobres generalmente es el mismo que se aprecia sobre el ingreso per cápita. Así, por ejemplo, un aumento del 10% en la relación comercio a PIB podría finalmente llegar a aumentar el ingreso per cápita en 5% (considerando cautelosamente el límite inferior de las estimaciones hecho por Frankel y Romer) y, en general, también se podría esperar un aumento de 5% en los ingresos de los pobres.
No obstante, es importante subrayar que no hay nada garantizado en relación con este resultado, puesto que muchos otros factores pueden influir, tanto sobre el crecimiento como sobre la pobreza. Además, el éxito de una apertura comercial generalmente se ve afectado en sí por el entorno macroeconómico, la calidad de las instituciones y otros factores.
Cómo aumentar los beneficios de la apertura comercial y reducir al mínimo el desempleo
La liberación comercial 'funciona' promoviendo un desplazamiento de la mano de obra y del capital desde los sectores que compiten con las importaciones a sectores exportadores en expansión y de reciente competitividad. El desempleo originado por la apertura comercial es, en la mayoría de los casos, temporal, ya que es compensado por la creación de empleos en otros sectores de la economía. La pérdida de producción debido a este desempleo transitorio (llamado costo de adaptación social de la apertura comercial) también suele ser pequeña en relación con las ganancias a largo plazo en los ingresos nacionales debido a la apertura. O bien, visto de otro modo, se espera que estos costos de adaptación sean pequeños en comparación con los costos del estancamiento económico continuo y de la aislación relacionados con el mantenerse cerrados al mundo.

La cantidad limitada de trabajo empírico sobre los efectos de la liberalización económica en el desempleo en los países en desarrollo confirma ampliamente estas expectativas. (Véase, Banco Mundial, 1997; Matusz y Tarr, 1999). No obstante, aunque los costos de adaptación suelen ser pequeños en términos relativos, podrían convertirse en un problema grave para muchos países debido a que generalmente se concentran en un área geográfica o en unos pocos sectores y también suelen sentirse como 'inmediatos', mientras que los beneficios se perciben repartidos en el futuro. De este modo, las redes de protección social bien diseñadas y los programas educacionales o de capacitación que ayudan a los grupos afectados más vulnerables son, en muchos casos, un complemento importante de las reformas comerciales.
Los costos potenciales de la apertura comercial también pueden disminuir o empeorar según el contexto general de las políticas en que se ha llevado a cabo la reforma. Una alta inestabilidad macroeconómica (grandes déficit fiscales, inflación alta y volátil, tipos de cambio reales volátiles) pueden agravar los costos del desempleo producto de la apertura comercial ya que fomentan la incertidumbre, lo que puede impedir que las empresas inviertan en los sectores exportadores que supuestamente deberían crear nuevos empleos.
Una liberalización prematura de las cuentas de capital en un país con grandes déficit fiscales puede tener un efecto similar en la medida en que induce a grandes afluencias de capital, lo que hace que se eleve el tipo de cambio del país y reduce la competitividad de sus exportaciones. El colapso de las reformas estructurales en los países latinoamericanos del 'Cono Sur' a finales de la década de los setenta se atribuye en parte a este tipo de sincronización inadecuada de las reformas. Por otra parte, regulaciones extremadamente estrictas en cuanto a la seguridad laboral pueden impedir que las empresas afectadas por la competencia de productos importados despidan a sus trabajadores hundiéndolas en la bancarrota, como al parecer fue el caso de Perú en los años ochenta.
Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (1997). Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 1997. Banco Mundial. (2000). Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 2000.Banco Mundial (2003). Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 2004Dollar, David y Aart Kraay. (2000Growth is Good for the Poor. Banco Mundial. (Procesado). Edwards, Sebastian. (1998) Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know? The Economic Journal. Marzo de 1998. Frankel, Jeffrey A. y David Romer. (1999). Does Trade Growth Cause Growth? American Economic Review. Junio, 1999. Matusz, Steven J. y David Tarr. (1999). Adjusting to Trade Policy Reform. Informe de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial 2142. Rodrik, Dani. (1999) The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work
Esta serie de reseñas informativas del Banco Mundial tiene por objeto definir la globalización y ponderar tres interrogantes primordiales acerca de ella, considerando las evidencias de numerosos países, a saber: ¿La globalización está provocando un aumento de la pobreza en el mundo? ¿Está agudizando la desigualdad, quizá mediante la eliminación de empleos y la rebaja de las remuneraciones para los pobres y quienes carecen de preparación? ¿Está menoscabando las normas ambientales? Estas reseñas se concentran en la dimensión de la globalización que atañe al comercio internacional. En trabajos posteriores se examinarán otras dimensiones de la globalización y cuestiones conexas, por ejemplo, el impacto de las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales y de otros flujos de capital hacia los países en desarrollo.
PREM Grupo de políticas económicas y Grupo de economía para el desarrollo
¿Empeora la desigualdad debido a la globalización ?
¿El comercio más libre aumenta acaso la desigualdad en el interior de los países, incluso hasta llegar a anular los beneficios que obtienen los pobres debido al mayor ingreso per cápita general? Como se puede

ver en la Figura 4, no es posible establecer una relación simple entre los cambios en la apertura comercial y los cambios en la desigualdad. Por cierto, es posible encontrar muchos casos conocidos de países en los que la desigualdad ha aumentado a medida que las naciones se integran más a la economía mundial, como por ejemplo Estados Unidos, donde el salario de los hombres con educación secundaria disminuyó en un 20% a mediados de los años setenta y mediados de los años noventa.
La desigualdad de los ingresos aumentó en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay luego de haber emprendido reformas liberalizadoras en diferentes momentos durante las últimas tres décadas. Por su parte China, uno de los países de más rápida integración en el mundo, también experimentó una de los mayores aumentos en la desigualdad, a partir sin embargo de niveles muy altos de igualdad económica antes de la integración; con todo, el crecimiento de ese país fue lo suficientemente rápido como para reducir la pobreza de manera masiva. En este sentido, de acuerdo con las Perspectivas Económicas Globales de 2004, la cantidad de personas que vive con menos de US$1 al día en China disminuyó de 361 millones en 1990 a 204 millones en 2000. Sin embargo, tal como se puede apreciar en la Figura 4, también existe una cantidad similar de casos en los que la desigualdad disminuyó gracias a la apertura comercial (lo que constituye otra forma de presentar la observación surgida durante el análisis sobre comercio y pobreza: el hecho de que en general, una mayor apertura comercial aumenta los ingresos de los pobres tanto como el ingreso per cápita).
Es necesario aclarar que tenemos escaso conocimiento respecto de los factores que influyen en forma sistemática en la distribución del ingreso. No obstante, la falta de una asociación empírica y sistemática entre la apertura comercial y los cambios en la desigualdad entre los países coincide completamente con la teoría estándar. Esta sugiere que la apertura comercial tenderá a aumentar la demanda por el factor de producción que sea relativamente abundante en el país que se liberaliza, pero escaso en el resto del mundo, con lo cual aumenta su salario. Por el contrario, la apertura disminuirá el salario del factor relativamente escaso en el país pero más abundante en el resto del mundo. Esta teoría coincide con la experiencia de Estados Unidos, donde el salario de los obreros calificados (relativamente abundantes en ese país, más escasos fuera de él) aumentó en relación con el salario de los obreros no calificados (numerosos en el resto del mundo). Sin embargo, la teoría también coincide con la experiencia de algunos países del Este asiático donde los obreros no calificados son relativamente abundantes y la distribución se tornó más igualitaria. Por lo tanto, se podría esperar la falta de algunos de los patrones que se pueden observar en la Figura 4. (Y por cierto, hay muchos casos en los que no se cumplen las predicciones de la simple teoría en su conjunto).
Más importante todavía, la liberalización comercial no es el único factor que influye sobre la demanda por factores de producción y por lo tanto, sobre el ingreso. Otros posibles factores que intervienen son el cambio tecnológico, los patrones de inversión, los cambios en la productividad relativa o los cambios en las condiciones institucionales, por ejemplo el ocaso de los sindicatos o las modificaciones en las condiciones implícitas de contratación entre trabajadores y empleadores. Según la mayoría de los estudios sobre Estados Unidos (el país más estudiado), el comercio es responsable sólo de una pequeña parte de la caída de los salarios no calificados. (Véase por ejemplo, Burtless et al (1998) o Collins (1996), quienes concluyen que el comercio y la inmigración en su conjunto son responsables de dos puntos porcentuales en un aumento del 18% en la desigualdad de los salarios). Estos estudios por lo general concluyen que el cambio tecnológico fue un factor mucho más importante.
Políticas de ayuda para que los grupos vulnerables enfrenten los cambios económicos
Si bien los investigadores no llegan a consenso respecto del peso que tienen los factores internacionales en el cambio de la demanda por diferentes grupos de trabajadores, la mayoría sí concuerda en que una restricción del comercio exterior y de la inversión sería una manera muy costosa de prestar asistencia a los trabajadores afectados. En este sentido, es preferible recurrir a formas más directas de asistencia que ayuden a los afectados a adaptarse a los cambios en las condiciones de trabajo y con ello a adquirir habilidades nuevas, lo que implica facilitar esta transición a través de un acceso permanente a la educación, capacitación y perfeccionamiento de todos los trabajadores. Cada vez más obsoletas están quedando las redes de protección que insisten en mitigar el impacto durante períodos transitorios de desempleo y ofrecen al trabajador el mismo tipo de empleo.
En su lugar, es necesario empoderar a los trabajadores para que se adapten al constante cambio en las condiciones económicas, a tener éxito en múltiples instancias profesionales y a escoger períodos de empleo independiente. El desarrollo de mercados de capital eficaces permite a los trabajadores acumular

activos financieros y lograr independencia, facilitando con ello el movimiento entre distintos empleos y la protección del ingreso durante las épocas de crisis. De igual manera, las pensiones transferibles, la salud y otros servicios quedan cubiertos cada vez más por la estructura de protección del propio trabajador. Por último, las autoridades necesitan propiciar el crecimiento de la productividad como el motor principal del aumento de los salarios y entre las políticas adecuadas que pueden aplicar están la inversión en investigación y desarrollo, mercados de capital eficaces (particularmente para el capital de riesgo) y mayores niveles de educación y capacitación.
¿Ha aumentado la desigualdad entre los países como resultado de la globalización?
La distribución del ingreso per cápita entre los países se ha tornado más desigual en las últimas décadas; por ejemplo, en 1960 el PIB per cápita promedio en los 20 países más ricos del mundo superaba en 15 veces aquel de las 20 naciones más pobres. Hoy, esta brecha se ha incrementado hasta 30 veces, puesto que, en promedio, los países ricos han crecido más rápido que los pobres. Por cierto, el ingreso per cápita de los 20 países más pobres se ha mantenido casi inalterado desde 1960, e incluso ha disminuido en varios de ellos. Sin embargo, es improbable que la mayor apertura comercial sea la explicación de porqué los países pobres crecieron en promedio más lentamente que los ricos, puesto que, como se menciona más arriba, la apertura propicia ingresos más altos y no más bajos. Por el contrario, sí hay información (Ades y Glaeser, 1999) que apunta a que una mayor apertura comercial ha tendido a reducir la desigualdad entre los países. En la Figura 5 se muestra que si bien los países ricos han crecido en promedio más rápido que los pobres, los que se han abierto al comercio entre éstos últimos han crecido levemente más rápido que los ricos y mucho más todavía que los países pobres y cerrados.
También es posible ajustar la información sobre la distribución de los ingresos entre los países para poder reflejar las diferencias en sus habitantes, lo que reviste importancia puesto que algunos países pobres con una enorme población (China, Indonesia) han crecido muy rápido. Por lo tanto, la situación relativa de grandes grupos de personas en los países en desarrollo ha mejorado incluso en la medida en que la situación relativa de muchos países se ha deteriorado. La distribución de los ingresos entre los países ajustada según la cantidad de habitantes muestra que el cambio es casi insignificante durante las últimas dos décadas e incluso algunos estudios demuestran leves aumentos en la desigualdad y algunos modestos descensos.
Referencias bibliográficas Banco Mundial. (2003). Perspectivas económicas globales 2004: Cumpliendo la promesa de desarrollo del Programa de Doha.Ades, Alberto F. y Edward L. Glaeser (1999). "Evidence on Growth, Increasing Returns and the Extent of the Market". Quarterly Journal of Economics. 114(3):1025-1046. Burtless, Gary, Robert Lawrence, Robert Litan y Robert Shapiro. (1998). Globaphobia: Confronting Fears About Open Trade. Brookings Institution/Progressive Policy Institute/Twentieth Century Fund. Collins, Susan., Ed. (1996) Imports, Exports and the American Worker, Brookings Institution, Washington, DC
Esta serie de reseñas informativas del Banco Mundial tiene por objeto definir la globalización y ponderar tres interrogantes primordiales acerca de ella, considerando las evidencias de numerosos países, a saber: ¿La globalización está provocando un aumento de la pobreza en el mundo? ¿Está agudizando la desigualdad, quizá mediante la eliminación de empleos y la rebaja de las remuneraciones para los pobres y quienes carecen de preparación? ¿Está menoscabando las normas ambientales? Estas reseñas se concentran en la dimensión de la globalización que atañe al comercio internacional. En trabajos posteriores se examinarán otras dimensiones de la globalización y cuestiones conexas, por ejemplo, el impacto de las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales y de otros flujos de capital hacia los países en desarrollo.
PREM Grupo de políticas económicas y Grupo de economía para el desarrollo

¿Provoca la globalización un agudo proceso de deterioro de las normas ambientales?
Según algunos críticos, debido a que el aumento en el comercio y la inversión extranjera directa estimulan un mayor crecimiento de los países en desarrollo necesariamente se producirá más contaminación industrial y degradación ambiental. De acuerdo con observaciones prácticas, ciertos contaminantes, como las emisiones ácidas o el material particulado, tienen una relación de ‘curva en U invertida’ con el ingreso: primero la contaminación aumenta a medida que el país transita de ingresos bajos a medios para caer nuevamente cuando el país logra altos niveles de ingreso. Por lo tanto ¿es la contaminación el precio inevitable que debemos pagar por el desarrollo económico?
Es necesario aclarar que éste es un argumento contra el crecimiento económico en general y no contra la globalización en sí. Sin embargo ¿será cierto que el crecimiento en los países en desarrollo necesariamente debe ir acompañado de grave degradación ambiental? La información disponible recientemente indica la presencia de una relación más sutil y compleja entre desarrollo económico y protección ambiental. La observación empírica de una ‘U invertida’ en algunas instancias no aporta mucho en cuanto a aclarar cuáles son las políticas ambientales que subyacen a la observación ni el potencial para aplicar mejores medidas que moderen o incluso eliminen la amenaza. Por lo tanto, resulta sorprendente descubrir que numerosos países en desarrollo ya han superado la peor parte de la lucha contra la contaminación con niveles de ingreso mucho más bajos que los que ostentaban los países ricos en su momento.
Según un estudio sobre contaminación de las aguas con material orgánico, realizado en 1998 por el Banco Mundial, la intensidad de la contaminación disminuyó en un 90% a medida que aumentó el ingreso per cápita de US$500 a US$20.000, con una reducción más acelerada antes de que el país alcanzara una situación de ingresos medios (Figura 6. Hettige, Mani y Wheeler, 1998). La calidad promedio del aire en China se ha estabilizado o incluso mejorado desde mediados de los años ochenta en las ciudades sometidas a monitoreos, especialmente aquellas de gran tamaño. Y en este mismo período, China ha experimentado un crecimiento económico acelerado y una mayor apertura al comercio y a la inversión.
Al parecer no hay una regla estricta que establezca que un cierto nivel de desarrollo estará asociado con cierto nivel de contaminación. El resultado depende en gran medida de las políticas ambientales que aplique cada país. Por cierto, muchos países en desarrollo parecen haber descubierto que los beneficios que trae el control de la contaminación superan a los costos y están por lo tanto adoptando estrategias innovadoras y de bajo costo para limitar la polución y expandir el crecimiento económico simultáneamente. Por ejemplo, los nuevos proyectos piloto que consisten en la divulgación pública de información sobre la contaminación de las industrias ha tenido bastante éxito en la reducción de la polución en Indonesia y Filipinas.
Más aun, la apertura al comercio y a la inversión de los países en desarrollo puede convertirse tanto en un incentivo como en la forma de acceder a nuevas tecnologías con las cuales se podría producir el bien en cuestión de manera más limpia y amigable con el medioambiente. Por ejemplo, gran parte de la

inversión extranjera se destina a los mercados de exportación y los requisitos de calidad de esos mercados estimulan el uso de tecnologías más modernas, que por lo general son más limpias que los métodos convencionales. Según un estudio realizado por el Banco Mundial sobre la producción de acero en 50 países, las economías abiertas superaban por un amplio margen a las economías cerradas en la adopción de tecnologías más limpias, gracias a lo cual las primeras eran un 17% menos intensivas en contaminación en este sector que las segundas (Wheeler, Huq y Martin 1993).
Este debate sugiere que los países en desarrollo tienen el potencial de alcanzar altos niveles de crecimiento económico y desempeño ambiental mucho antes de lograr los niveles de ingreso de los países industrializados. Con esto no queremos decir que no exista una concesión recíproca entre crecimiento y medioambiente, puesto que incluso con buenas políticas ambientales y tecnologías limpias, el aumento constante del producto puede tender en muchos casos al incremento del volumen total de diferentes tipos de contaminantes. Por lo tanto, cada sociedad debe decidir por sí misma el valor relativo que le asigna a la producción económica y al medioambiente. Sin embargo, el punto a favor de la apertura económica parece ser que, en general, este proceso hace que la compensación sea menos dolorosa para los países en desarrollo, permitiendo más protección ambiental para el mismo nivel de crecimiento o más crecimiento para la misma cantidad de protección ambiental.
¿La liberalización devastará a aquellos sectores ambientalmente delicados?
Un segundo tema de preocupación es que la liberalización del comercio y de las inversiones en sectores sensibles en términos medioambientales, como el forestal y el pesquero, exacerbarán el actual nivel de sobreexplotación de los recursos. Este uso excesivo se produce cuando se aplica un régimen normativo de acceso ilimitado y el costo total que esta explotación tiene para la sociedad no se ve reflejado en el precio que pagan los usuarios privados (por ejemplo, los pescadores no consideran el impacto de sus actividades en la población total de peces).
De esta manera, la apertura de esta actividad al comercio y a la inversión internacional puede agravar la pérdida irreversible de recursos ambientales. Una pregunta importante que cabe hacerse en este punto es que si hay preocupación por proteger un recurso ambiental escaso, entonces ¿porqué gravar o regular sólo el comercio internacional del producto? En el caso ideal, la aplicación de impuestos o la regulación sin discriminación de ambas actividades, el comercio internacional y nacional del producto, sería por lo general una manera más eficaz o efectiva de protegerlo. Sin embargo, con cierta frecuencia los países en desarrollo carecen de la capacidad institucional para aplicar estas políticas de protección ambiental no discriminadoras e ideales. En ciertos casos, entonces, el mantener el sector cerrado por el momento se convierte en la segunda mejor alternativa realista mientras se crea la capacidad institucional y reglamentaria que entregue una protección ambiental de mejor calidad.
¿Acaso la competición por la inversión convertirá a los países en desarrollo en ‘paraísos de contaminación’?
Otra de las preocupaciones se relaciona menos con los resultados ambientales y más con los reglamentos ambientales y el argumento plantea que la mayor competencia internacional por la inversión hará que los países reduzcan sus reglamentos ambientales (o que mantengan reglas débiles), una verdadera carrera por reducir las normas ambientales a fin de atraer capitales extranjeros y mantener la inversión interna en el país. Sin embargo, no hay pruebas de que el costo de la protección ambiental haya sido alguna vez el factor determinante en las decisiones de inversión extranjera. Los factores tales como el mercado laboral y los costos de las materias primas, la transparencia de la reglamentación y la protección de los derechos de propiedad parecen ser mucho más importantes, incluso para aquellas industrias contaminantes. Por cierto, las instalaciones de capitales extranjeros en los países en desarrollo, precisamente aquellas que de acuerdo con la teoría se sentirían más atraídas por el bajo nivel de las normas, suelen ser menos contaminantes que las propias instalaciones nacionales del mismo sector. La mayoría de las empresas multinacionales adoptan estándares casi uniformes a nivel global, que a menudo superan a aquellas normas fijadas por el gobierno (Dowell, Hart y Yeung 2000; Schot y Fischer 1993). Esto indica que la reubicación de sus plantas en países en desarrollo responde a motivos distintos al bajo nivel de las normas ambientales. Paradójicamente, el efecto de paraíso de contaminación puede tener más peso dentro de las fronteras nacionales de un país desarrollado que entre países ricos y pobres, por cuanto al interior de un país muchos de los demás factores que deciden la ubicación pierden importancia y las regulaciones ambientales pueden cobrar más trascendencia. (Globalization, Growth, and Poverty, Banco Mundial, 2001)

En la década de los setenta, los llamados tigres del Este asiático (Corea, Taiwán (China), Singapur y Hong-Kong) crecieron a un ritmo acelerado y comenzaron a exportar más en ciertos sectores altamente contaminantes, mientras que Japón comenzó a reducir sus exportaciones en esos mismos sectores. Sin embargo, esta tendencia disminuyó en los años ochenta cuando surgió un patrón estable conforme al cual los ‘tigres’ importaban más de lo que exportaban en estos sectores. Un patrón similar se produjo en el comercio de productos de rubros contaminantes entre América del Norte y América Latina. Por su parte, en China ha disminuido la proporción de los cinco sectores más contaminantes respecto del total del producto industrial, mientras que las importaciones de productos intensivos en contaminación ha aumentado (Banco Mundial, 1997). Las conclusiones de dos recientes estudios empíricos (Wheeler 2001; Jaffe y otros 1995) no apuntan a que los países hayan reducido sus normas para atraer inversión extranjera o aumentar las exportaciones. En ellos, Wheeler analiza los datos sobre la calidad del aire en el corazón industrial de tres importantes países que recientemente se incorporaron al proceso globalizador: Brasil, China y México, descubriendo que lejos de haber participado en un agudo proceso de deterioro de las normas medioambientales, los tres han registrado mejoras en la calidad del aire.
Los países no se convierten en permanentes paraísos de contaminación gracias a que el aumento en el ingreso viene acompañado de una mayor demanda por calidad ambiental y mejor capacidad institucional para administrar una reglamentación ambiental. Un estudio realizado por el Banco Mundial en 145 países identificó una fuerte correlación positiva entre los niveles de ingreso y la rigurosidad de la regulación ambiental (Figura 7. Dasgupta, Mody, Roy y Wheeler, 1995).
Por cierto, el así llamado "Efecto California" en EE.UU. demuestra que no se puede evitar el proceso que lleva a un agudo deterioro de las normas medioambientales. Una vez aprobadas las modificaciones de la Ley sobre la Calidad del Aire de 1970 en Estados Unidos, California aplicó en reiteradas ocasiones normas de emisión más estrictas que los demás estados. En lugar de una fuga de inversiones y disminución del empleo, los otros estados comenzaron a aplicar normas de emisión más rigurosas. Se produjo entonces un proceso de agudo aumento de las restricciones que se nutría a sí mismo, por lo cual el caso de California ayudó a elevar los estándares en todo el país. Vogel (1995) atribuye esto en gran medida a la “tentación de los mercados verdes”, lo que implica por ejemplo que los fabricantes de autos están dispuestos a cumplir con las normas más estrictas de California con el fin de no perder ese gran mercado; una vez que ya han cumplido con las normas de un estado es fácil cumplirlas en el resto.
Apertura y políticas amigables con el medio ambiente
Parece ser que no existe un relato simple de una globalización que necesariamente origine daño ambiental, puesto que si se combina con reglamentos internos innovadores, tanto formales como

informales, la liberalización del comercio y de la inversión puede ayudar a aumentar más que a reducir las normas ambientales. El aumento en los ingresos incrementa la habilidad y disposición de los países para proteger su medioambiente y la apertura al comercio y a la inversión extranjera puede mejorar el acceso a nuevas tecnologías más limpias y perfeccionar los incentivos para aplicarlas y seguir siendo competitivos. Además, es posible combinar la apertura económica con reformas que apunten directamente a objetivos ambientales, tales como retirar los subsidios de aquellas actividades que resulten dañinas para el medioambiente, crear instituciones dedicadas al tema a nivel local para monitorear y proteger a los sectores sensibles e incorporar enfoques innovadores y eficaces en función de los costos a los reglamentos ambientales formales, tales como permisos de contaminación transables y otros mecanismos de mercado. Estos reglamentos formales pueden complementarse con mecanismos reguladores informales tales como la publicación de información clara sobre la contaminación y sus efectos y la educación de las comunidades locales respecto de los problemas ambientales.
La relación entre liberalización comercial, inversión y normas ambientales es un área de estudio relativamente nueva y es necesario profundizar mucho más para comprenderla. ¿Están todas las multinacionales elevando la normas? Si no es así ¿qué tipos de inversión efectivamente elevan las normas? ¿Porqué? ¿Cuál es el impacto de las transferencias tecnológicas? De igual manera, se necesita mucho más trabajo para comprender las fortalezas y debilidades de las técnicas de gestión ambiental en las diferentes condiciones que viven los países en desarrollo.
ReferenciasBanco Mundial (1997). Clear Water, Blue Skies: China's Environment in the 21st Century.Banco Mundial. (1999). Greening Industry: New Roles for Communities, Markets and GovernmentsBanco Mundial. (1999). Trade, Global Policy and the Environment. Per G. Fredriksson. Documento de discusión del Banco Mundial Nº 402.Banco Mundial. (2001). Globalization, Growth, and Poverty. Informe de investigación del Banco Mundial sobre políticas. Dasgupta, S, A. Mody, S. Roy y D. Wheeler, 1995, "Environmental Regulation and Development: A Cross Country Empirical Analysis" Departamento de investigación sobre políticas del Banco Mundial, Documento de Trabajo Nº 1448Hettige H, M. Mani y D. Wheeler (1998) "Industrial Pollution in Economic Development: Kuznets Revisited", Grupo de investigación sobre desarrollo del Banco Mundial, Documento de Trabajo Nº 1876Vogel, David. (1995). Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in the Global Economy. Harvard.Wheeler, D, M. Huq y P. Martin, 1993, "Process Change, Economic Policy and Industrial Pollution: Cross Country Evidence from the Wood Pulp and Steel Industries" presentado ante la reunión anual de la American Economic Association.Wheeler, D. (2001). “Racing to the Bottom? Foreign Investment and Air Pollution in Developing Countries.”
Esta serie de reseñas informativas del Banco Mundial tiene por objeto definir la globalización y ponderar tres interrogantes primordiales acerca de ella, considerando las evidencias de numerosos países, a saber: ¿La globalización está provocando un aumento de la pobreza en el mundo? ¿Está agudizando la desigualdad, quizá mediante la eliminación de empleos y la rebaja de las remuneraciones para los pobres y quienes carecen de preparación? ¿Está menoscabando las normas ambientales? Estas reseñas se concentran en la dimensión de la globalización que atañe al comercio internacional. En trabajos posteriores se examinarán otras dimensiones de la globalización y cuestiones conexas, por ejemplo, el impacto de las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales y de otros flujos de capital hacia los países en desarrollo.
Abril 2000, PREM Grupo de políticas económicas y Grupo de economía para el desarrollo

Juicios sobre la globalización
De la globalización se suele afirmar con frecuencia que se trata de un proceso de occidentalización del mundo. Al respecto parece haber un acuerdo tácito entre sus defensores y sus detractores. Aquellos que comparten una visión optimista, ven en ella una contribución de la civilización occidental al mundo contemporáneo. Hay una historia hecha a la medida de esta percepción, en la que todos los desarrollos esenciales se originaron en Europa: primero fue el Renacimiento, después la Ilustración y la Revolución Industrial, y por último el aumento masivo de los niveles de vida en Occidente. Hoy los grandes logros de Occidente se estarían diseminando por todo el orbe. En esta visión, la globalización no sólo es buena sino deseable, una suerte de obsequio de Occidente al mundo. Quienes defienden esta lectura de la historia se suelen irritar porque la globalización no sólo es vista como una maldición, sino que se le desprecia e impugna por un mundo malagradecido. Vista desde la perspectiva opuesta, la dominación occidental -entendida a veces como una continuación del imperialismo occidental- es el malo de la película. En esta percepción, el capitalismo contemporáneo, movido por la codicia y la avaricia de las naciones occidentales de Europa y América del Norte, ha impuesto reglas en las relaciones comerciales y globales que deprivan a los más pobres del mundo. La vindicación de diversas identidades no occidentales -que se definen por la religión (el fundamentalismo islámico), la geografía (los valores asiáticos) o la cultura (la glorificación de la ética del confucionismo)- no ha hecho más que atizar el fuego de esta confrontación con Occidente. Pero, ¿es la globalización realmente una nueva maldición occidental? De hecho no es ni nueva ni necesariamente occidental; tampoco es una maldición. Durante miles de años, la globalización ha contribuido al progreso del mundo a través de los viajes, el comercio, la
migración, las mutuas influencias culturales y la diseminación del conocimiento y el saber (incluyendo el de la ciencia y la tecnología). Hay casos en que las interrelaciones globales han sido esenciales para el desarrollo de países enteros. Además, no siempre han resultado de la influencia occidental. Por el contrario, los agentes activos de la globalización aparecen frecuentemente fuera del área de Occidente.
Habría que considerar el mundo no hacia el final del milenio sino en sus inicios. En el año 1000 d.C., la expansión global de la ciencia, la tecnología y las matemáticas habían cambiado la naturaleza del Viejo Mundo, pero su diseminación se llevó a cabo en la dirección opuesta a la que observamos hoy. En el mundo del año 1000, la alta tecnología incluía el papel, la imprenta, el arco, la pólvora, la suspensión de puentes con cadenas de acero, el papalote, la brújula magnética y la rueda de molino. Todos estos instrumentos eran comunes en China -y prácticamente desconocidos en otras partes del mundo-. La globalización los llevó a todo el orbe, incluyendo Europa. Un movimiento similar ocurrió con la influencia de Oriente en las matemáticas occidentales. El sistema decimal surgió y se desarrolló en India entre la segunda y la sexta centurias; después fue utilizado por los matemáticos árabes. Las innovaciones matemáticas llegaron a Europa en el último cuarto del siglo X. Ahí empezaron a tener un impacto en los primeros años del último milenio, y jugaron un papel destacado en la revolución científica que transformó a Europa. Los agentes de esa globalización no fueron europeos ni

exclusivamente occidentales, tampoco estaban vinculados al dominio occidental. De resistirse a la globalización de las matemáticas, la ciencia y la tecnología de aquél tiempo, Europa habría sido mucho más pobre -económica, cultural y científicamente-. Hoy se aplica el mismo principio, aunque en dirección contraria (de Occidente hacia Oriente). Rechazar la globalización de la ciencia y la tecnología porque representan la influencia y el imperialismo occidentales no sólo significa prescindir de contribuciones globales -provenientes de muchas partes del mundo- que se hallan sólidamente ancladas en las así llamadas ciencia y tecnologías occidentales, sino que redunda en una práctica bastante estúpida, dada la dimensión con la que el mundo entero se puede beneficiar de ellas.
La herencia
Al rechazar el diagnóstico de la globalización como un fenómeno cuyo origen es la quintaesencia de Occidente, hay que sospechar no sólo de la retórica anti-occidental sino también de la xenofobia pro-occidental. Cierto: el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industrial fueron grandes logros -y tuvieron su sede principal en Europa y, después, en Estados Unidos-. Pero su desarrollo se basó en la experiencia del resto del mundo, que no se reduce a las estrechas fronteras de la civilización occidental. La civilización global es una herencia del mundo entero -y no sólo de un catálago de culturas locales dispares-. Cuando una matemática moderna de Boston invoca un alogaritmo para resolver un complejo problema computacional, tal vez no sea consciente de que está celebrando al matemático árabe Mohammad Ibn Musa-al-Khwarizmi, que vivió en la primera mitad del siglo IX. (La palabra alogaritmo proviene del nombre Al-Khwarizmi.) Existe una cadena de relaciones intelectuales que vinculan a las matemáticas y las ciencias occidentales con una serie de pensadores no occidentales, entre los cuales se halla Al-Khwarizmi. (El término álgebra proviene de su célebre tratado: Al-Jabrwa-al Muqabilah.) Al-Khwarizmi, uno de tantos pensadores no occidentales cuyos trabajos influyeron en el Renacimiento europeo y, más tarde, en la Ilustración y la Revolución Industrial, merece el crédito por los logros asombrosos que ocurrieron en Europa y que europeizaron a Estados Unidos. La idea de un origen occidental inmaculado es pura fantasía.El progreso global de la ciencia y la tecnología no sólo no ha sido un fenómeno exclusivamente occidental, sino que muestra desarrollos globales esenciales en los cuales Occidente ni siquiera aparece. La impresión del primer libro del mundo fue un evento esencialmente global. La tecnología de la imprenta es un logro que debe atribuirse enteramente a los chinos. Pero el contenido provino de otro lugar. El primer libro impreso fue un tratado hindú en sánscrito, traducido al chino por un hombre de origen medio turco. El libro, Vajracchedika Prajnaparamitasutra (que a veces se refiere como "El diamante sutra"), es un viejo tratado de budismo. Fue vertido del sánscrito al chino en el siglo V por Kumarajiva, un académico de origen medio hindú y medio turco que vivió en la parte oriental de Turkistán llamada Kucha, y que más tarde emigró a China. Su primera impresión data de cuatro siglos después en 468 d.C. Esta historia, que incluye a China, Turquía e India, expresa una forma de globalización en la que Occidente estuvo absolutamente ausente.

Interdependencias
Que la globalización de las ideas y las prácticas merece ser rechazada porque contiene la amenaza de la occidentalización, es un diagnóstico equivocado que ha jugado un papel regresivo en el mundo colonial y poscolonial. Este rechazo propicia tendencias parroquiales y sabotea la objetividad de la ciencia y del conocimiento. Dadas las interacciones globales, no sólo resulta contraproducente, sino que puede causar que las sociedades no occidentales "se metan el pie" a si mismas, incluso el valioso pie de la cultura.Considérese tan sólo la resistencia en India a la utilización de las ideas y los conceptos occidentales en las ciencias y en las matemáticas. En el siglo IX, este debate se transformó en una amplia controversia entre los defensores de la educación occidental versus los que abogaban por la educación tradicional hindú. Los "occidentalizantes" no atribuían ningún mérito a la tradición hindú, como el dudoso Thomas Babington Macaulay que llegó a escribir: "Nunca me he topado entre ellos [quienes abogaban por la tradición hindú] a quien pueda negar que un simple anaquel de una buena biblioteca europea es más valioso que toda la literatura hindú y árabe juntas." En respuesta, quienes defendían la educación nativa se oponían a toda forma de influencia occidental. Sin embargo, ambos lados admitían la dicotomía fundacional de dos civilizaciones dispares. Las matemáticas europeas, que usan conceptos como el de seno, eran vistas como una importación puramente occidental a la India. De hecho, el matemático hindú Aryabata desarrolló el concepto de seno en su trabajo clásico sobre astronomía y matemáticas en el año 499 d.C. Lo llamó por su nombre en sánscrito: jya-ardha (literalmente: "medio arco"). Este término, que inicialmente fue reducido en sánscrito al de jya, se transformó en el jiba árabe, y más tarde en el de jaib, que significa "bahía o caleta". En su Historia de las matemáticas, Howard Eves explica que hacia 1150 d.C. Gherardo de Cremona, en su versión al latín, tradujo jaib como sinus, palabra que corresponde a bahía o caleta. Éste es el origen del concepto moderno de seno. El término ha cerrado un círculo completo -comenzando en la India, y de regreso-.Ver a la globalización como una simple continuación del imperialismo de las ideas y las creencias occidentales (tal y como lo sugiere esta retórica) es un grave y costoso error, de la misma manera que lo habría sido cualquier forma de resistencia europea a la influencia oriental a principios del milenio pasado. Sin duda hay aspectos de la globalización que se relacionan con el imperialismo (la historia de las conquistas, el colonialismo y la dominación extranjera), y las explicaciones poscoloniales del mundo no dejan de tener su mérito. Pero sería del todo equivocado entender a la globalización como un rasgo puramente del imperialismo. Es algo más que eso.La distribución de las pérdidas y las ganancias económicas producidas por la globalización plantea una pregunta enteramente distinta, y debe ser examinado como un tema de extraordinaria relevancia. Existen suficientes evidencias para mostrar que la economía global ha traído prosperidad a diversas regiones del planeta. Hace tan sólo algunos siglos, la pobreza dominaba al mundo entero, y la prosperidad se distribuía entre unas cuantas ínsulas. Las interrelaciones económicas extensivas y la tecnología moderna han sido -y seguirán siendo- decisivas para superar esta penuria. Lo que sucedió en Europa, Estados Unidos, Japón y el Lejano Oriente contiene un mensaje esencial para todas las regiones del mundo, y no se puede entender la naturaleza actual de la globalización sin antes admitir los frutos producidos por las relaciones de la economía global.

Es simplemente imposible revertir la penuria económica de los pobres a lo largo y ancho del mundo, manteniéndolos al margen de los avances de la tecnología contemporánea, la probada eficiencia del intercambio y el comercio internacionales y los beneficios sociales y económicos que se derivan de una sociedad abierta. El problema central reside en cómo hacer uso de las ventajas que encierran el intercambio económico y el progreso tecnológico, de tal manera que la atención se centre en los intereses de los explotados y los marginados. Ésta es, a mi entender, la pregunta que emerge de los así llamados movimientos globalifóbicos. El reto principal se relaciona con la inequidad -tanto internacional como intranacional-. Las desigualdades son múltiples: disparidades en el bienestar, severas asimetrías en los equilibrios de poder y oportunidades políticas, sociales y económicas decrecientes. Otra pregunta nodal se refiere a la distribución de las ganancias potenciales de la globalización -tanto entre países ricos y pobres como entre los diferentes grupos sociales de un mismo país-. No basta entender que los pobres en todo el mundo requieren de la globalización tanto como los ricos; también es preciso asegurar que obtengan de ella lo que necesitan. Para abogar por la globalización se requerirían reformas institucionales masivas; también, más claridad en la formulación de las preguntas sobre el tema de la distribución. Por ejemplo, con frecuencia se afirma que los ricos se están haciendo más ricos, y que los pobres más pobres. Pero este fenómeno no sucede de manera uniforme, incluso si aceptamos que existen casos donde acontece en realidad. Todo depende de la región y del grupo que elijamos, así como de los indicadores de la prosperidad económica. Pero el intento de fustigar a la globalización económica con esta precaria argumentación produce una crítica peculiarmente frágil.Los apólogos de la globalización argumentan que los pobres que participan en el comercio y el intercambio internacionales se vuelven menos pobres. Ergo -según este artilugio-: la globalización no es injusta para los pobres. Ellos también se benefician. Si se acepta la relevancia de esta pregunta, todo el debate gira en torno a cuál de los lados tiene la razón en esta disputa empírica. ¿Pero es este el campo de batalla real? Creo que no.
Negociación y justicia
Aun si los pobres se hicieran un poco más ricos, esto no implicaría que obtendrían una parte más justa de los beneficios potenciales que encierran las relaciones globales económicas. No tiene mucho sentido preguntarse si las desigualdades marginales internacionales han crecido o decrecido. No es necesario demostrar que la desigualdad masiva o la injusticia distributiva están creciendo para rebelarse contra la pobreza y las desigualdades lacerantes -o para protestar contra la injusta distribución de beneficios de la cooperación global- que caracterizan al mundo contemporáneo. Todo esto es un asunto aparte.Las ganancias que se derivan de la cooperación pueden redundar en órdenes muy disímbolos. Hace más de medio siglo, John Nash, matemático de la teoría de juegos, reflexionó (en "El problema de la negociación", publicado en Econométrica en 1950 y citado, entre otros escritos, por la Real Academia de Ciencias cuando Nash obtuvo el Premio Nobel de economía) sobre el hecho de que no se trata de saber si algún acuerdo particular puede resultar mejor que si no hubiera cooperación alguna, sino de la distribución justa de los dividendos. Es inútil refutar la crítica de que tal o cual arreglo distribucional es más injusto aduciendo que los partícipes se benefician más en ausencia

de cooperación. En realidad, se trata de la elección entre estas alternativas. Por ejemplo, para argumentar que un arreglo familiar sexista y desigual es particularmente injusto, no es necesario demostrar que las mujeres resultarían comparativamente más beneficiadas si no existiera la familia, sino que la distribución de los beneficios es simplemente desigual bajo ese arreglo. Antes de que la justicia entre los géneros se convirtiera en una preocupación general (tal y como ha sucedido en décadas recientes), abundaban los intentos de evadir el tema (de la injusticia en el orden familiar) argumentando que si las mujeres creyeran que ciertos arreglos familiares les son injustos no necesitarían vivir en familia. También se acostumbraba afirmar que los arreglos familiares existentes no podían ser injustos si los hombres y las mujeres vivían en familia. Pero aún si se admite que tanto las mujeres como los hombres puedan obtener beneficios al vivir en familia, la pregunta de la justicia distribucional queda sin resolver. En principio, existen diversos arreglos familiares -comparados con la total ausencia de un sistema familiar- que cumplen con el requisito de satisfacer las necesidades tanto de hombres como de mujeres. El verdadero problema reside en que tan justamente se distribuyen los beneficios en cada uno de los respectivos arreglos.De la misma manera, es inútil rebatir la crítica de que el sistema global es injusto respondiendo que incluso los más pobres obtienen algo de las interrelaciones globales; o que no se vuelven más pobres necesariamente. Esta respuesta puede o no ser la equivocada, pero la pregunta sin duda lo es. El problema no es si los pobres se están haciendo marginalmente más pobres o ricos; tampoco si obtendrían mayores beneficios en caso de que se excluyeran a si mismos de las interacciones globales. Insisto: el tema central es la distribución de los dividendos que resultan de la globalización. Esta es la razón por la cual muchas de las protestas en contra de la globalización, cuyo propósito es el de propiciar un mejor arreglo para los marginados en la economía mundial, no tienen un carácter "antiglobalizante" -contrariamente a lo que dicta su propia retórica y a las concepciones que se les suelen atribuir-. La misma razón por la cual no existe ninguna contradicción en el hecho de que las así llamadas protestas globalifóbicas se hayan convertido en los eventos más globalizados del mundo contemporáneo. ¿Será posible realmente que estos grupos dispersos puedan arrancar un mejor trato a la economía globalizada tomando en cuenta la economía de mercado? La respuesta es: sí.Los usos de la economía de mercado son compatibles con diversas formas de propiedad, la distribución heterogénea de recursos y con diferentes normas de operación (como las leyes de patentes y las regulaciones antimonopólicas). En función de estas condiciones, la economía de mercado puede generar una gama de precios, diversos arreglos comerciales, distintas formas de distribución del ingreso o, para hablar en términos generales, diferentes resultados. Las condiciones que privan en los ámbitos de la seguridad social y otras formas de intervención pública pueden modificar sustancialmente los resultados del proceso del mercado, y en su conjunto pueden disminuir la polarización de los niveles de pobreza y desigualdad.La pregunta central no reside en hacer o no frente a la economía de mercado. Esta pregunta, vaga en sí, es fácil de responder, porque es difícil lograr cierta prosperidad económica sin recurrir a las oportunidades de intercambio y especialización que ofrecen las relaciones de mercado. Aun cuando la operación de una economía de mercado particular pueda ser significativamente defectuosa, no hay manera de prescindir de las instituciones del mercado en general como una poderosa maquinaria de progreso económico. Sin embargo, el reconocimiento de este hecho apenas inicia la discusión sobre las condiciones de los mercados globales.En las relaciones globales, la economía de mercado no funciona por sí misma. Mas aún: ni siquiera puede operar por sí misma en un país dado. No sólo se trata del hecho de que

un sistema de mercado puede generar muy diversos resultados en función de las condiciones que hacen posible su existencia (tales como la distribución de los recursos naturales, el desarrollo de los recursos humanos, las normas empresariales, los niveles de seguridad social, etcétera). Estas condiciones de existencia dependen a su vez de instituciones políticas, económicas y sociales que operan a nivel nacional y global. El papel decisivo del mercado no resta relevancia al papel que juegan las otras instituciones, incluso en los términos de la propia economía de mercado. Múltiples estudios empíricos han demostrado que los resultados del mercado dependen esencialmente de las políticas en educación, salud, reforma agraria, microcrédito, etcétera. En cada uno de estos campos, todavía hay trabajo por hacer para que la acción pública pueda transformar el resultado de las relaciones económicas locales y globales.
Instituciones y desigualdad
La globalización tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, incluso si se acepta esto, es preciso entender la legitimidad de muchas preguntas planteadas por las protestas de los globalifóbicos. Tal vez compartan un diagnóstico equivocado acerca de los problemas principales (que no se hallan en la globalización en sí), pero las preocupaciones éticas y humanas que preceden a estas preguntas requieren una reflexión rigurosa sobre los arreglos institucionales globales y nacionales que caracterizan al mundo contemporáneo, y que definen a la economía global en su conjunto.Al capitalismo global le preocupa mucho más la expansión de las relaciones de mercado que, digamos, la democracia, la educación elemental o las oportunidades sociales de los sectores subalternos. Si es evidente que la globalización de los mercados, vista en sí misma, supone una perspectiva inadecuada para abordar el problema de la prosperidad económica, se necesita ir más allá de las prioridades que produce el propio capitalismo global. Como alguna vez lo dijo George Soros, los inversionistas internacionales prefieren trabajar con autocracias altamente regimentadas que con democracias repletas de activismo y menos regimentadas; y esto tiene una influencia regresiva sobre las posibilidades de un desarrollo más igualitario. Los consorcios multinacionales pueden ejercer su influencia sobre el gasto público de países del tercer mundo con el fin asegurar la lealtad y la seguridad de las clases gerenciales y los trabajadores más privilegiados por encima de las necesidades elementales que plantea el analfabetismo masivo, la deprivación médica y otras adversidades de la pobreza. Ciertamente, estas realidades no representan barreras insuperables para el desarrollo, pero es esencial asegurarse de que las barreras superables sean efectivamente superadas.Las injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo están vinculadas estrechamente a un cúmulo de omisiones que es preciso destacar, sobre todo en el orden de los arreglos institucionales. En mi libro Desarrollo como libertad (1999) se señalan algunos problemas centrales. Las políticas globales podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de instituciones nacionales (por ejemplo, apoyando la democracia y los sistemas de salud y educación), pero es preciso examinar de nuevo la consistencia de los mismos arreglos institucionales globales. La distribución de los beneficios en la economía global depende, entre otras cosas, de la variedad de arreglos institucionales globales: los equilibrios en el comercio, las iniciativas de salud pública, los intercambios educativos, las facilidades para diseminar tecnología, las restricciones

ambientales y ecológicas y el trato justo a las deudas acumuladas en el pasado por regímenes militares y autoritarios irresponsables.A las omisiones que se necesita rectificar, habría que agregar el serio problema de las "constricciones", así sea por una mínima ética global. Éstas incluyen no sólo las restricciones comerciales, ineficientes e injustas, que limitan las exportaciones del tercer al primer mundo, sino leyes de patentes que inhiben el uso de medicamentos vitales -para enfermedades como el sida- y restan incentivos para la investigación orientada a desarrollar medicamentos de uso no repetitivo (como las vacunas). Se trata de temas que han sido discutidos exhaustivamente; sólo quiero hacer hincapié en la manera en que forman parte de un modelo de arreglos depredadores que socavan lo que podría ofrecer la globalización.Otra de estas "constricciones" globales -sobre la que se habla poco- que causa miseria y deprivación, se relaciona con la participación de las potencias mundiales en el negocio global de armas. Este es un campo en el que se requiere urgentemente una iniciativa global que trascienda la tarea -la importante tarea- de combatir el terrorismo. Las guerras locales y los conflictos militares, que tienen consecuencias terribles y destructivas (sobre todo para las economías de los países pobres), se derivan no sólo de tensiones regionales sino del comercio global de armas. El establishment mundial se halla firmemente anclado en este negocio: juntos, los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizaron, entre 1996 y 2000, 81 por ciento del total de las exportaciones mundiales de armas. Los principales líderes mundiales, que expresan frecuentemente su frustración por la "irresponsabilidad" de las protestas en contra de la globalización, encabezan a los países que hacen las mayores ganancias en este terrible negocio. En el mismo periodo, los países del G-8 vendieron 87 por ciento del total de armas que se exportaron en el mundo entero. Tan sólo la parte que vendió Estados Unidos creció 50 por ciento. 68 por ciento de estas exportaciones fueron destinadas a países del Tercer Mundo.Las armas han sido -y siguen siendo- empleadas con resultados sangrientos y efectos devastadores sobre la economía y la política de sociedades enteras. En cierta manera, se trata de la continuación del papel que jugaron las grandes potencias en la génesis y el florecimiento del militarismo político en África entre los años sesenta y los ochenta, cuando la Guerra Fría se libró (como en otras partes del Tercer Mundo) en el continente africano. Durante décadas, los señores de la guerra -Mobuto Sese Seko, Jonás Savimbi y tantos otros- devastaron política y socialmente a las sociedades africanas gracias al apoyo de Estados Unidos y sus aliados, o de la Unión Soviética y los suyos. Las potencias mundiales cargan con una grave responsabilidad por haber promovido la subversión de la democracia en África y en otras partes del mundo. El "pushing" de armas les concede un papel preponderante en los conflictos militares locales. La reiterada negativa de Estados Unidos para establecer un acuerdo mínimo que impida las ventas ilícitas incluso de armas pequeñas (propuesto por el secretario general de la ONU, Kofi Annan), ilustra las dificultades de este hecho.A manera de conclusión: confundir globalización con occidentalización no sólo es un equívoco ahistórico, sino que distrae la atención de los beneficios potenciales que pueden resultar de la integración global. La globalización es un proceso histórico que ha ofrecido en el pasado abundantes oportunidades y dividendos visibles, y continúa haciéndolo hoy. La existencia misma de los beneficios potenciales convierte al dilema de la justicia de su distribución en un asunto nodal.El problema central no es la globalización en sí, ni la utilización del mercado en tanto que institución económica, sino la desigualdad que priva en los arreglos globales institucionales -lo cual produce a su vez una distribución desigual de los dividendos de

la globalización misma-. La pregunta, por tanto, no reside en si los pobres del mundo pueden o no obtener algo del proceso de globalización, sino bajo que condiciones pueden obtener una parte realmente justa. Urge reformar los acuerdos institucionales -en adición a los nacionales- para erradicar los errores que resultan tanto de las omisiones como de las constricciones, que tienden a reducir drásticamente las oportunidades de los pobres en todo el mundo. La globalización merece una defensa razonada, pero también requiere una reforma razonable.
© Amartya Sen, "How to Judge Globalism", en The American Prospect, Invierno 2002, pp. A2-A6.Traducción del inglés: Ilán Semo.
Amartya Sen, "Juicios sobre la globalización ", Fractal n° 22, julio-septiembre, 2001, año 6, volumen VI, pp. 37-50.