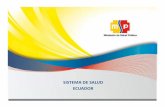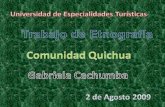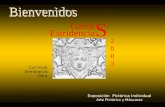Garces-Cuatro-textos-quichua-Ecuador.pdf
-
Upload
katy-mejia-garofalo -
Category
Documents
-
view
225 -
download
4
Transcript of Garces-Cuatro-textos-quichua-Ecuador.pdf
-
CUATRO TEXTOS COLONIALES DEL QUICHUA
DE LA PROVINCIA DE QUITO
Estudio Introductorio:
Fernando Garcs V.
-
CUATRO TEXTOS COLONIALES DEL QUICHUA DE LA PROVINCIA DE QUITO
Primera parte: Estudio introductorio
1. La ubicacin del quichua ecuatoriano frente a los dems dialectos quechuas: historia y clasificacin
1.1. Acerca del origen: un intento de sntesis 1.2. Los movimientos expansivos 1.3. Clasificacin dialectal 1.3.1. Clasificacin general 1.3.2. El quechua IIB 1.3.2.1. El QIIB peruano 1.3.2.2. El inga 1.3.2.3. El ecuatoriano
2. Notas sobre algunas caractersticas del quichua
2.1. Fonologa 2.2. Morfologa 2.2.1. Morfologa nominal 2.2.1.1. Flexin 2.2.1.2. Derivacin 2.2.2. Morfologa verbal 2.2.2.1. Flexin 2.2.2.2. Derivacin 2.2.3. Sufijos independientes
3. El quichua en la Provincia de Quito: textos y contextos
3.1. Lengua general, chinchay estndar y chinchay inca 3.2. La descentralizacin colonial del quechua 3.3. Fuentes para el estudio del quichua ecuatoriano en la colonia 3.4. El contexto del siglo XVIII
4. Los textos que aqu se presentan
4.1. La Breve instruccin, o Arte para entender la lengua comun de los indios, segn se habla en la provincia de Quito, atribuida a Toms Nieto Polo del guila (1753)
4.1.1. Acerca del autor y del texto 4.1.2. Estructura del texto 4.1.3. Notas sobre la presente edicin
4.2. El Vocabulario de la Lengua ndica de Juan de Velasco (ca. 1787)
4.2.1. Algo sobre el autor y los dos Vocabularios 4.2.2. Notas sobre la presente edicin 4.2.3. La reconstruccin del Vocabulario A
4.3. La Breve inst[r]uccion, o Arte para entender la lengua comn de los indios
4.3.1. Acerca del autor y del texto 4.3.2. Estructura del texto 4.3.3. Notas sobre la presente edicin
-
4.4. El Arte de la Lengua Jeneral del Cusco llamada Quichua
4.4.1. Acerca del autor y del texto 4.4.2. Estructura del texto 4.4.3. Notas sobre la presente edicin
5. Vocabulario de los cuatro textos
Bibliografa
Segunda parte: Los textos 1. Breve instruccin, o Arte para entender la lengua comun de los indios, segn se habla en la provincia de Quito 2. Vocabulario de la Lengua ndica
3. Breve inst[r]uccion, o Arte para entender la lengua comn de los indios
4. Arte de la Lengua Jeneral del Cusco llamada Quichua
-
PRIMERA PARTE: Estudio Introductorio
-
ESTUDIO INTRODUCTORIO A Ligia e Hiram
0. El presente trabajo, Cuatro textos coloniales del quichua de la Provincia de Quito, intenta ofrecer los materiales e instrumentos de operacin iniciales y bsicos para la futura construccin de una historia del quichua ecuatoriano.
Hasta la fecha, las descripciones del quechua,1 tanto de corte sincrnico como diacrnico, han centrado su preferente atencin sobre las variedades localizadas en el actual Per, en general, y en el sur andino, en especial. Desde la perspectiva histrica, el quichua ha recibido muy poca atencin: son contados los trabajos de indagacin sobre aspectos de anlisis inmanente de la lengua; no se conoce al momento un trabajo sistemtico que aborde los distintos aspectos configurativos del quichua en sus niveles fonolgico, morfolgico y sintctico, menos en los aspectos ms especficos referentes al campo lxico-semntico y pragmtico. A lo ms, se ha trabajado sobre aspectos referentes a configuraciones dialectolgicas o a descripciones de corte muy local que no permiten articular la presencia del quichua frente a sus congneres de los otros pases. Por ello mismo, cada vez es ms urgente y necesario potenciar estudios sobre el quichua en sus etapas anteriores a fin de que aqullos arrojen luz sobre innumerables aspectos oscuros de su historia.
Aparte de la coleccin de gramticas y vocabularios quichuas de fines del siglo pasado y comienzos de ste, que fueran publicados por el Proyecto E.B.I. y la Corporacin Editora Nacional, no se dispone de manera accesible de los otros textos que pueden ayudar a esbozar la historia del quichua ecuatoriano.
Por otra parte, el conocimiento y divulgacin de los textos quichuas del siglo XVIII resultan sumamente importantes para la comprensin de los procesos evolutivos que ha sufrido el quichua. Los primeros textos escritos en o sobre el quichua ecuatoriano se localizan en este siglo; de ah su importancia para la configuracin de la historia de ste.
Este trabajo tiene como objeto la presentacin de cuatro textos coloniales del quichua de la variante IIB, conocida histricamente como de la Provincia de Quito, durante el perodo colonial. Los textos referidos son: 1. La Breve instruccin o Arte para entender la lengua comn de los indios segn se habla en la provincia de Quito, atribuido a Toms Nieto Polo del guila y publicado en 1753; 2. El Vocabulario de la lengua ndica de Juan de Velasco, de 1787; 3. El Arte de la lengua jeneral, editado en 1993 por Sabine Dedenbach-Salazar Senz de autor y fecha desconocidos, pero que los estudiosos lo ubican en el siglo XVIII; y, 4. el denominado Annimo de Praga, tambin de autor y fecha desconocidos e igualmente ubicado en este siglo.
Con el presente trabajo esperamos colaborar en la construccin de un instrumental que sirva para la elaboracin futura de una historia del quichua ecuatoriano; es decir, slo cuando contemos con fuentes fidedignas, podremos ser capaces de configurar los distintos perodos en los que se han ido fraguando los cambios lingsticos que tipifican al quichua. A esta futura labor apunta este esfuerzo. Sin embargo, nos limitamos aqu a
1 Siguiendo una prctica ya instaurada desde hace algunos aos por ms de un lingista andino, aqu usaremos la designacin quichua para referirnos a la variante ecuatoriano-colombiana, membreteada dialectalmente como IIB segn la tradicin toreriana; en cambio, usaremos la denominacin quechua para hacer referencia a la lengua en general, aqulla que se habla por lo menos en cinco pases de la regin andina.
-
presentar los textos; no es nuestra intencin, por ahora, hacer un anlisis lingstico de los mismos.
Nos parece que trabajar un asunto de esta naturaleza es de vital importancia en el contexto de defensa y poltica idiomtica que se lleva a cabo al interior del Ecuador, tratndose de un proceso que involucra a dirigentes, educadores e intelectuales que caminan junto al pueblo quichuahablante. No sera raro que se piense que estudios de este tipo desvan la atencin hacia aspectos poco relevantes de la lengua en lugar de trabajar sobre aspectos mucho ms inmediatos de normalizacin y defensa del quichua. No es ello del todo cierto. Justamente los procesos de normalizacin en los que nos encontramos inmersos requieren en ms de una ocasin de la iluminacin histrica necesaria para esclarecer diversos puntos en debate o para impedir caer en errores interpretativos que rayan en la ingenuidad, en el mejor de los casos, a causa del desconocimiento de otros dialectos o de la historia de la lengua, que es lo que aqu nos interesa.
Adems, este tipo de labor contribuye tanto a vislumbrar soluciones a aspectos especficamente intrnsecos como a elevar el estatus de una lengua histricamente considerada dialecto, en el sentido peyorativo de la palabra, de tal manera que las lenguas en cuestin han sido negadas incluso en su derecho de poseer una historia. Es lo que, en definitiva, ha ocurrido con el quechua.
La obra, como se ver, contiene dos partes:
1. Un estudio introductorio en que se tocan temas contextuales: la ubicacin dialectal e histrica del quichua de cara a sus pares de otras regiones; algunas notas caractersticas del quichua ecuatoriano actual; los textos y el contexto de produccin quichua durante la colonia; y, la presentacin de cada uno de los textos, tocando aspectos relacionados con el autor y la obra misma, la estructura y los criterios de edicin. En el caso del Vocabulario de Juan de Velasco se ofrece, adems, un esfuerzo de reconstruccin del llamado Vocabulario A, no encontrado hasta la fecha.
2. Los textos mismos: en orden secuencial, presentamos en primer lugar los dos textos de los que podemos tener alguna noticia en cuanto a autora y/o fecha de produccin (Nieto Polo y Juan de Velasco); y luego, los dos de los que sabemos poco o nada sobre estos temas (el Arte de la lengua jeneral y el denominado Annimo de Praga).
Si hablamos en ocasiones de quichua ecuatoriano, lo hacemos refirindonos a la variante denominada IIB, como ya qued dicho en nota precedente; sin embargo, al centrarse nuestro estudio en el siglo XVIII, nuestro mbito de trabajo quedar circunscrito espacialmente a lo que en aquel momento se denominaba Audiencia de Quito, la cual comprenda, entre otras, las provincias de Ancerma y Popayn -en el sur del actual Colombia- y la gobernacin de Mainas -en gran parte en el actual nororiente peruano-.
Nuestro trabajo, en el estudio introductorio y en el cuidado de los textos, no hubiera sido posible sin la ayuda de innumerables personas. Quisiera agradecer en especial a:
Rodolfo Cerrn-Palomino, por facilitarme la Breve Instruccin de Nieto Polo.
Julio Calvo Prez, por poner a mi disposicin una copia del manuscrito del Annimo de Praga.
El Consulado de la Repblica Checa en Guayaquil, por haberme facilitado la versin de Otakar Janota de 1908 del Annimo de Praga.
-
Carlos Enrique Prez y Rosa Alejandro, por su colaboracin en la pesquisa y obtencin de materiales del ingano.
Armando Muyulema, Marleen Haboud y Fabin Potos, por haber dedicado tantas horas de conversacin y entusiasmo en nuestros intereses quichusticos.
Bruce Mannheim, por sus orientaciones iniciales cuando recin quera embarcarme en esta aventura.
Annelies Merkx, por haberme confiado a ojos cerrados esta tarea.
Lidia, por supuesto, por su compaa, apoyo y tolerancia.
A todas y todos, yupaychani.
lfgv.
-
11
1. La ubicacin del quichua ecuatoriano frente a los dems dialectos quechuas: historia y clasificacin
Buscamos presentar aqu algunos elementos que nos permitan contextualizar nuestro trabajo. Para ello, haremos un intento de sntesis de las hiptesis ms relevantes de cara al origen de la lengua quechua; los procesos de expansin y regresin que fueron configurando los grandes dialectos actuales de la lengua; la clasificacin dialectal general y la clasificacin especfica del dialecto IIB en el que se ubica el quichua ecuatoriano.
1.1. Acerca del origen: un intento de sntesis Durante mucho tiempo se pens que los orgenes del quechua estaban vinculados a la regin cuzquea. Los estudios de las ltimas dcadas han demostrado lo contrario. Cerrn-Palomino (1987: 324-341) presenta una sntesis de las cuatro hiptesis acerca del origen del quechua: la cuzquea, la ecuatoriana, la costea peruana y la oriental peruana. Tomaremos como punto de partida su exposicin referente a las tres primeras por ser las que ms nos interesan: la del origen cuzqueo, por la amplia difusin que ha tenido; la ecuatoriana, por hacer referencia a la variedad del presente trabajo; y, la del origen costeo, por ser la ms aceptada hoy en da por los estudiosos.
La hiptesis del origen cuzqueo Como ya se adelant, la hiptesis ms difundida es la que ubica el origen y el foco de expansin del quechua en el Cuzco: las conquistas incaicas habran sido el mecanismo fundamental de difusin; a medida que los incas iban expandiendo su conquista iban imponiendo tambin su lengua. La llegada de los espaoles habra interrumpido el proceso de homogeneizacin lingstica, sobre todo en los lugares en los que no se haba consolidado la conquista por el escaso tiempo de presencia incaica. En este contexto volvieron a resurgir, con fuerza, las lenguas locales, incluso en zonas donde el quechua se hallaba ya afianzado. La actual variante cuzquea, pese a este proceso, mantendra hasta hoy los rasgos de pureza que le fueran propios en su poca primigenia (Cerrn-Palomino 1987: 324). Desde esta versin, los dialectos modernos slo seran una manifestacin de la evolucin del quechua impuesto por los incas en todo el territorio andino.
Esta hiptesis del origen cuzqueo del quechua se sustenta en una versin que se elabor a partir del siglo XVII en adelante por los cultores del quechua. Antes de este momento haba un consenso en el sentido que el quechua se haba originado al oeste del Cuzco; as lo atestiguan cronistas como Cieza de Len y Cristbal de Albornoz. Fue el prestigio de la variante cuzquea lo que hizo que se le atribuyera a esa misma variante el ser la cuna del quechua.
Hoy, esta hiptesis no se acepta ms. Veamos los argumentos:
1 La implantacin de quechua cuzqueo realizada por los incas en los andes centrales y norteos del actual Per, habra supuesto la erradicacin o suplantacin de todas las variedades lingsticas locales, a tal punto de no tenerse noticias respecto de qu lenguas se hablaban. (Cerrn-Palomino 1987: 325). Este desplazamiento lingstico, adems, debi haberse efectuado en menos de una centuria. Esto, como se sabe, es falso: lenguas como la mochica o la culli son de relativa reciente extincin; y variedades del aimara como el jacaru y el cauqui todava perviven en dicha zona. Cerrn-Palomino se pregunta: Cmo es que estas lenguas persistieron y aun otras todava subsisten, al par que las supuestas desplazadas por el quechua imperial se esfumaron por completo a
-
12
tal punto que no haya evidencia documental de su existencia?. La respuesta est en que el quechua cuzqueo no sustituy a ninguna de estas lenguas y variedades; al contrario, los conquistadores incaicos encontraron en dichas tierras las variedades antiguas de los dialectos actuales del denominado QI (ver infra, apartado 1.3.). En tal sentido, dichas hablas son producto de una expansin lingstica preincaica y la variedad inca se habra superpuesto sobre aquellas hablas a manera de superestrato.
2 Ah donde se sabe que los incas efectivamente impusieron la lengua como en la actual Bolivia, al comparar dicho dialecto con el cuzqueo actual, encontramos diferencias muy superficiales. Si tanto los dialectos del quechua central peruano cuanto el dialecto boliviano son fruto del mismo proceso de expansin incaica,
cmo se explica el que los primeros sean drsticamente diferentes del cuzqueo y el boliviano muy similar a ste, siendo todos ellos, como se pretende, descendientes de un mismo antecesor? Si el grado de alejamiento o cercana de una variedad en el tiempo respecto de su ancestro se mide por los cambios lingsticos operados en ella (lo que genera su fragmentacin), y estando las variedades del QI [pertenecientes a la zona central peruana actual] ms alejadas del quechua imperial que el boliviano del mismo, entonces resulta ms lgico suponer que los dialectos centro-peruanos y el boliviano no pueden haber derivado de un mismo tronco. (Cerrn-Palomino 1987: 326)
De aqu nuevamente se colige que los dialectos del centro y del norte del Per ya estaban en sus lugares respectivos a la llegada de los incas.
3 Basta comparar el cuzqueo actual con la variedad descrita a inicios del s. XVII por Gonzlez Holgun (1607 y 1608) para advertir que el primero no ha variado considerablemente en relacin con la segunda.
La inferencia en este punto resulta obvia: en virtud de qu mecanismos extralingsticos pudieron los dialectos centrales del Per diferenciarse tanto en cien aos de dominacin incaica, en tanto que los cuatro siglos transcurridos desde la primera codificacin del cuzqueo hecha por el jesuita mencionado hasta el presente no han sido suficientes para ahondar la brecha entre una y otra etapa de dicha variedad? Resulta ocioso sealar que el grado de divergencia que muestran las variedades del QI no pueden explicarse a partir de un origen cuzqueo. (Cerrn-Palomino 1987: 326)
4 Los dialectos del QI son fragmentados en alto grado en oposicin a la relativa homogeneidad del quechua sureo. Este hecho tiene una explicacin desde la dialectologa: la distribucin homognea de una variedad es producto de una expansin reciente, al par que su heterogeneidad responde a una difusin mucho ms antigua. (Cerrn-Palomino 1987: 326).
La hiptesis del origen ecuatoriano Con respecto a la hiptesis del origen ecuatoriano del quichua, seguiremos de cerca el trabajo de Roswith Hartmann (1979), quien lleva adelante su propia lnea de indagacin, adems de evaluar con exhaustividad otros estudios.
En lo que toca a las fuentes escritas, afirma Hartmann que La nica [...] en cuanto a un origen preincaico del quechua en el Ecuador la representa la Historia del Reino de Quito del padre jesuita Juan de Velasco.
En efecto, dice Velasco que El [idioma] de los Scyris, que era el dominante, no era otra cosa [...] que un dialecto del mismo idioma de los Incas del Per, o ms bien, el mismo, mezclado con otros, y diversamente pronunciado. Esta circunstancia, la cual no se haba observado entre tantos pases intermedios, caus a Huayna Cpac tanta maravilla en Quito, que conoci, y
-
13
confes (segn es fama constante) el que ambas monarquas haban tenido un mismo origen. [...] y los dos idiomas, ya compuesto de muchos, se unieron a formar un solo mucho ms copioso, y mucho ms diferente del original, que se supone el mismo en ambas partes. (Velasco 1789: 171)
Dice Roswith Hartmann que La invasin de los Caras [...] no ha sido comprobada ni refutada de manera convincente hasta la fecha. (Hartmann 1979:277); no obstante, se puede encontrar una crtica a la versin del Reino de Quito, mordaz eso s, elaborada en los ltimos aos, en la obra de Ernesto Salazar (1995: 47-68). Se refuta ah la Historia de Velasco como fuente de construccin de ideologa nacionalista, adoptada por los centros de educacin del pas. Salazar argumenta en contra de la mencionada Historia por carecer de evidencias de distinto tipo, pero sobre todo arqueolgicas.
Volviendo al artculo de Hartmann y con referencia al origen preincaico del quichua, pesa otro argumento:
Tomando en consideracin el perodo relativamente corto durante el cual, a partir de 1438 aproximadamente, se efectuaron las grandes expansiones territoriales por parte de los Incas hasta la llegada de los espaoles en 1532, resulta lgico plantear la pregunta siguiente: De qu manera, en un siglo escaso, fue posible conseguir la difusin una lengua general? si bien su implantacin en vastas zonas la hay que aceptar como muy superficial, tanto ms cuanto que las explicaciones ofrecidas por los cronistas no son satisfactorias (1979: 279).
La autora nos muestra el panorama en el que esta tesis sostenida por Velasco fuera rechazada por Gonzlez Surez, calificndola de aseveracin falsa, y ms tarde, por J. Jijn y Caamao, para quien resultaba insostenible a la luz de la falta de documentacin autntica. Por el contrario, aos ms tarde, Tschudi, Middendorf y Daro Guevara basndose ms o menos explcitamente en la tradicin recogida por Juan de Velasco, ms Grimm y Cordero, a raz de evidencias lingsticas del quechua ecuatoriano (1979: 280), postulan un origen preincaico para ste.
Lo cierto es que, como dice Hartmann, Debido a que las fuentes escritas de la temprana poca colonial no facilitan datos explcitos y del todo convincentes en cuanto a la ubicacin temporal del quechua en el Ecuador (1979: 284) se hace necesario buscar otra ruta de acceso a la comprobacin de la hiptesis del origen preincaico del quichua y para ello, hay que indagar desde la perspectiva de la lingstica histrica.
El primer intento en este sentido fue emprendido por Carolyn Orr y Robert E. Longacre. Para ellos, segn Hartmann,
la evidencia a favor de una unidad dialectal ecuatoriana al compararla con la unidad dialectal cuzqueo-boliviana es ms fuerte que la probabilidad de una fase comn que hubiera abarcado ambas. De ah que resulta difcil pensar en que el Ecuador haya sido colonizado u ocupado por hablantes del dialecto cuzqueo; ms bien hay que suponer que en caso del quechua difundido en el territorio ecuatoriano se trataba de variedades quechuas tal como se hablan hoy en Ayacucho, Junn y Ancash. En vista de que el quechua parece bien atrincherado en Ecuador Orr y Longacre sugieren penetraciones lingsticas del quechua antes del perodo principal de la dominacin incaica. Es probable que influencias culturales y comerciales hayan originado el uso del quechua como lingua franca incluso fuera de la fronteras del imperio inca. (Hartmann 1979: 285)
Se arguye, entonces que posibly Quechua was introduced into Ecuador not solely by speakers of the Cuzco dialect, where both glottalized and aspirated stops occur, but also by speakers of a related
-
14
dialect where the glottalized consonants had disappeared but the aspirated ones had not. (Orr y Longacre, en: Hartmann 1979: 285, nota 24)
[posiblemente el quechua fue introducido en Ecuador no slo por hablantes del dialecto cuzqueo, donde hay oclusivas glotales y aspiradas, sino tambin por hablantes de un dialecto cercano en el que las consonantes glotalizadas haban desaparecido pero las aspiradas no.]
Louisa Stark, en 1973 (ver Hartmann 1979: 286-293; Cerrn-Palomino 1987: 338-341), busca precisamente otra ruta de acceso a los planteamientos de la preincasidad del quichua ecuatoriano, tratando de analizar las evidencias lingsticas. Para empezar, establece dos grupos dialectales al interior de la sierra ecuatoriana: el ecuatoriano A (en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua) y el ecuatoriano B (en las provincias de Imbabura, Chimborazo, Caar, Azuay y Loja). La clasificacin la realiza sobre la base del anlisis comparativo de seis sufijos: genitivo-benefactivo pak, ablativo manta, ilativo man, subordinador de idntico sujeto shpa, contrastivo tak y estativo rak. Dejando de lado el subordinador -shpa, por tener un comportamiento distinto, en el ecuatoriano B estos sufijos se realizan con una vocal central baja antes de velar o nasal, mientras en el ecuatoriano A la realizacin se da con una vocal alta. Dicho de otro modo, los sufijos en cuestin se realizan tal cual han sido presentados en el ecuatoriano B, mientras en el ecuatoriano A encuentran sus formas en -puk, -munta, -mun, -tik y -rik.
En base de esto Stark formula la hiptesis de que las formas que se encuentran en los dialectos que componen el grupo A representan formas ms antiguas que las del grupo B, y no solamente ms parecidas a las formas originales del proto-quechua sino incluso ms tempranas que las formas reconstruidas por Parker. (Hartmann 1979: 286)
Por esta va, como se ve, Stark postula como formas primeras *-puq (genitivo-benefactivo), *-mun (ilativo), *-munta (ablativo), *-tiq (contrastivo) y *riq (estativo). Segn este esquema las vocales altas /u, i/ habran mutado a /a/. Lo dicho se confirmara en la tendencia generalizada del quechua de convertir races en sufijos. As, el sufijo *-puq provendra de la raz *pu- (cf. *pu-ri- = caminar); *-mun y *-munta, de *mu- (cf. *mu-na- querer; realizar una accin en direccin del hablante); *-tiq, de *ti- (cf. *ti-ya- existir); *-riq, de *ri- (cf. *ri- ir) (ver Cerrn-Palomino 1987: 339).
Stark justifica su hiptesis diciendo que no existi en el proto-quechua ... la correlacin entre las formas con a y con u. Ms bien [...] daremos por supuesto [...] que la forma con u fue original, y aquella con a derivada. Esta suposicin se apoya en el hecho de que en casi todos los dialectos actuales hay races verbales que estn correlacionadas con las formas -pu- y -mu-, pero ningunas [sic] con las formas -pa- y -ma-. De tal modo supongamos, estas dos ltimas formas han empezado como races verbales con u, que llegaron a ser sufijos. Y las formas con a evolucionaron de estos sufijos. (Citado en: Hartmann 1979: 286-287)
Como crtica a los postulados de Stark, Hartmann menciona acertadamente que, por un lado, resulta demasiado limitado hacer tamaa afirmacin a partir del anlisis de un corpus tan pequeo y, por otro lado, la correspondencia de las realizaciones morfmicas con los grupos dialectales postulados no es siempre estricta. Dicho en sus propias palabras,
en primer lugar resulta demasiado limitado un corpus de cinco o seis morfemas para establecer sobre esta base no solamente una clasificacin regional sino tambin una reconstruccin temporal. Sera necesario tomar en consideracin algn otro sufijo que, en la serie de dialectos, se distingue por diferencias fonolgicas. En segundo lugar, segn
-
15
mis propios datos y otros a mi disposicin, no existe una separacin tan rigurosa entre las formas con u o i por un lado y las con a por el otro correspondiente a las zonas dialectales as circunscritas, dndose ms bien alternaciones. (Hartmann 1979: 287)
A lo dicho, Stark intenta sumar la evidencia arqueolgica de la regin de Baeza, segn la cual habra coincidencia entre la fase Cosanga y la tradicin panzalea de la sierra central ecuatoriana (el grupo A) dada por la corriente migratoria de gente de los valles de la regin de Quijos y Cosanga hacia la sierra a partir del 600 d. C. Segn Stark, entonces, se habran dado dos ondas expansivas: la primera hacia el 600 d. C., desde el oriente hacia la sierra del ecuatoriano A, de ah hacia el sur, hasta la costa norcentral peruana (siglo IX, aproximadamente) y de ah hacia el resto del actual Per; la segunda, va retorno en poca de la conquista incaica (Cerrn-Palomino 1987: 339-340). A pesar de lo dicho,
Stark [...] tiene que admitir que la comparacin con el quechua hablado actualmente en el oriente ecuatoriano no resulta a favor de su hiptesis, porque el quichua del Oriente es mucho ms parecido al quichua introducido por los incas en la zona serrana del ecuatoriano B, que al ecuatoriano A, que es ms antiguo. (Hartmann 1979: 289)
Roswith Hartmann descarta, sobre la base de los datos, toda posibilidad de que el quechua haya estado presente en el oriente en pocas tan remotas como presenta Stark; ms bien sostiene que la quichuizacin de la zona oriental central se ha llevado a cabo en la poca colonial, sin negar que se haya dado alguna otra penetracin por razones comerciales y, de tal modo, de extensin reducida (Hartmann 1979: 292).
Como hemos visto hasta aqu, la hiptesis del origen ecuatoriano del quechua no puede sostenerse en los argumentos presentados por Stark. No obstante, queda an por discutir su presencia preincaica. Retomaremos este aspecto cuando nos refiramos a las ondas expansivas de la lengua. Queda claro, por tanto, el hecho que las variedades del quichua ecuatoriano se interpretan mejor a partir de las variedades del Per y no al revs, como propona Louisa Stark; esto, sobre todo a la luz del mtodo comparativo.
La hiptesis del origen costeo La hiptesis que presentamos ahora es la ms aceptada entre los quechulogos, referente a la localizacin del origen del quechua (ver Cerrn-Palomino 1987: 327-336).
A la tradicin del origen cuzqueo, se opone la versin de Fray Martn de Mura, quien ya en 1590 afirmaba que
A este ynga, Huaina Cpac, se atribuye hauer mandado en toda la tierra se ablase la lengua de Chinchay Suyo, que agora communmente se dize la Quichua general o del Cuzco, por aver sido su madre Yunga, natural de Chincha, aunque lo ms cierto es hauer sido su madre Mama Ocllo, muger de Tupa Ynga Yupanqui su padre, y este orden de que la lengua de Chinchay Suyo se ablase generalmente hauer sido por tener l una vna muger muy querida, natural de Chincha. (En: Cerrn Palomino 1987: 327-328)
Frente a este dato, en cambio, la versin cuzquea se vio afianzada gracias al prestigio de la sede incaica y al hecho de la temprana extincin de la variedad costea. Fue Manuel Gonzlez de la Rosa, quien en 1911 y gracias al hallazgo de la crnica de Mura, plantea la hiptesis del origen chinchano del quechua:
el Quechua no era lengua general de los incas y de su imperio; el quechua lleg al Cuzco, como trmino; pero no parti de all para legar [sic] la costa y todas partes. Los primeros que la hablaron, vivan en la costa, en Chincha (En: Cerrn-Palomino 1987: 328).
-
16
Sern, no obstante, los trabajos de Gary Parker y Alfredo Torero los que darn estatuto cientfico a dicha hiptesis. En sntesis se puede decir que el estudio de los dialectos modernos demuestra la mayor antigedad de las variedades de los dialectos centrales del Per a partir de dos razones: 1. hay una mayor fragmentacin que preserva rasgos atribuibles slo a la lengua originaria; 2. en esta zona (vertientes de la cordillera occidental andina, en torno a las serranas de Lima confinantes con Huancavelica) se dan formas transicionales cuasi imperceptibles que corresponden a las variedades huihuash, yungay y chnchay [en la clasificacin de Torero]. (Cerrn-Palomino 1987: 329) (Ver infra, apartado 1.3.) De ah que, tanto Parker como Torero, en 1963 y 1964 respectivamente, llegaron a la conclusin que el foco de difusin inicial del quechua se ubica en la costa y sierra centrales del Per. La metodologa de trabajo que usaron se bas en la reconstruccin comparativa interna. En el estudio especfico de Alfredo Torero se usa de la glotocronologa a partir de la lxicoestadstica como medio operativo. Como veremos ms adelante, al hablar de la clasificacin de la lengua, los estudios iniciales de los dos mencionados lingistas han sido posteriormente retocados y llevados a mejores precisiones.
Frente a las evidencias de la lingstica interna, esta hiptesis es la que ms se sustenta hoy en da. Queda, sin embargo, la pregunta, qu lengua hablaban los primeros incas? Varios estudiosos como Middendorf, Uhle y Hardman han pensado que habra sido el aimara. Empero, el hecho que los incas hayan tenido a los callahuayas como cargadores de sus andas y, a sabiendas que stos eran puquinas, sugiere que la lengua de los incas en su poca preimperial habra sido el puquina (Cerrn-Palomino 1987: 335).
1.2. Los movimientos expansivos El autor que ms ha aportado a la comprensin de los procesos expansivos del quechua es el lingista peruano Alfredo Torero. En mltiples trabajos (ver, como ejemplo, 1974, 1983, 1984, 1995) ha tratado de ir corrigiendo, precisando y puliendo el curso de las difusiones quechuas.
Trataremos ahora de sintetizar el resultado final de sus aportaciones, enriquecida por las de otros lingistas; obviamente, por la relacin con este estudio especfico, nos detendremos algo ms en lo relativo al quichua ecuatoriano.
Torero ha intentado combinar el aporte de la lingstica interna (sobre todo en su trabajo inicial de 1964) con los de otras disciplinas como la arqueologa y la etnohistoria (ver Cerrn-Palomino 1987: 329-330).
El movimiento expansivo del quechua se inici en los primeros siglos de nuestra era. Torero distingue tres fases de expansin (Torero 1983: 63-71) (ver mapa):
1 fase: Alrededor del ao 400 d. C., se da la progresin desde la costa norcentral peruana hacia la sierra norcentral y central (Torero 1984: 370). Equivaldra aproximadamente al territorio que hoy ocupa el Quechua I ms la franja costea adyacente comprendida entre el ro Santa, al norte, y el ro San Juan de Chincha, al sur. (Torero 1983: 64). Esta es la zona de mayor diversificacin del quechua: ah se encuentran los variados y complejos dialectos del QI, tres dialectos del IIA y, adems,
en el siglo XVI se hablaban en la costa sur-central y en sus serranas inmediatas, en torno a la actual capital peruana, dos dialectos que posean rasgos de IIB y IIC el primero de ellos descrito en 1560 por el fraile dominico Domingo de Santo Toms, y el segundo
-
17
atestiguado por un rico conjunto de textos recogidos en la provincia de Huarochir bordeando ya el siglo XVII. (Torero 1983: 65)
No puede decirse mucho sobre los factores extralingsticos que motivaron esta primera expansin; sin embargo,
puede postularse que la protolengua se extendi como vehculo de comercio entre costa, sierra y selva alta, y pudo poner en contacto, a travs del intercambio, a culturas como las denominadas Moche, Cajamarca y Recuay, de la costa y la sierra norteas del Per, y Lima, Nasca y Huarpa, de la costa y la sierra sureas, o a culturas de las mismas zonas en los siglos inmediatamente anteriores, las cuales sostenan una fuerte interaccin en los primeros siglos de nuestra era. (Torero 1983: 65)
2 fase: Hacia el siglo VIII, una variedad quechua empez a penetrar hacia la costa y la sierra norteas y hacia la costa sur, ganando territorios hasta entonces no quechuas. En el norte habra de desarrollarse bajo forma de algunas variedades que denominamos Yngay (representadas all actualmente por los dialectos Q.IIA Caaris-Incahuasi y Cajamarca), y en el sur bajo forma de las variedades que englobamos con el nombre de Chnchay (los actuales subgrupos Q.IIB y Q.IIC). (Torero 1983: 65-66)
Temporal y espacialmente esta fase est relacionada con la accin que desarrollan grandes centros urbanos de la costa central y sur-central peruana, entre los que destaca Pachacmac como foco econmico, poltico y religioso. Gracias a la actividad de estos centros urbanos, ligada a la riqueza en productos agrcolas y marinos de la costa central y a su ptima situacin geogrfica para conectar entre s a alejadas regiones de la costa y del interior andino (Torero 1983: 65), pudo desplazarse el quechua a estas nuevas regiones.
3 fase: Ocurrida entre los siglos XII XIII al siglo XVI como la fase de mayor expansin del quechua antes de la conquista espaola. La variedad chinchay se desplaza a nuevos y variados espacios: la contigua regin ayacuchana y cuzquea; los actuales pases de Bolivia, Ecuador, Chile; la selva nororiental peruana y el noroeste argentino (Torero 1983: 68).
En cuanto a los factores de difusin de esta fase, explica Torero que se debi a la intensa actividad comercial desplegada por los pueblos andinos durante esos siglos, particularmente por los mercaderes de la costa sur-central y sur del Per; como los de la ciudad de Chincha, ubicados en una zona ptima para poner en contacto, a travs de rutas terrestres y martimas, a los pueblos de los Andes sudamericanos, y movilizar sus recursos en un amplio intercambio multirregional. (Torero 1983: 68)
Como se ve, en esta fase se localiza el momento de llegada del quechua a Ecuador. Nos detendremos aqu un momento para explicar cmo se habra dado este contacto preincaico con el quechua.
Como ya se ha insinuado, habran sido los comerciantes chinchas quienes trajeron por primera vez el quechua a las costas del actual Ecuador. Venan al Golfo de Guayaquil en busca de palo de balsa, material importante para la construccin de embarcaciones, y de Spondylus Princeps, la importante concha mullo que era necesaria para el culto a Pachacmac. Esta variante chinchay del quichua, procedente del centro y suroccidente peruano, habra sido hablada, a manera de enclaves, por comerciantes y grupos de lite de los entonces seoros tnicos de estas tierras. Ms tarde, y a manera de explicacin de la resultante quichua del Ecuador, con la presencia incaica, a dicha variedad se le habra superpuesto la variante cuzquea. Estos dos dialectos, funcionando como base,
-
18
junto a otros factores como la presencia de nuestras lenguas prequichuas, la interrelacin con los mitmas que llegaron desde el sur y el posterior contacto con el castellano, configuraron un tipo especial de quichua en este territorio, hoy da denominado Ecuador (ver Cerrn-Palomino 1987: 343-345; Haidar 1979: 266).
As, la nacin chincha habra estado constituida por una liga de mercaderes navegantes que tenan comercio tambin con la sierra sur. As se explica la difusin del chinchay a dos zonas diferentes: al Ecuador y a la sierra sur (Cerrn-Palomino 1987: 335). La fundamentacin de esta atribucin a los chinchas como grupo de propagacin comercial se basa en el Aviso de el modo que havia en el gobierno de los indios en tiempo del inga y como se repartian las tierras y tributos, documento publicado por Mara Rostworowski en 1970 bajo el ttulo Mercaderes del valle de Chincha en la poca prehispnica: un documento y unos comentarios.1 Ah se dice que
Ava en este gran valle de Chincha, seis mil mercaderes y cada uno de ellos tena razonable caudal, porque el que menos trato tena trataba con quinientos pesos de oro y muchos de ellos trataban con dos mil y tres mil ducados; y con sus compras y ventas iban desde Chincha al Cuzco por todo el Collao, y otros iban a Quito y a Puerto Viejo, de donde traan mucha Chaquira de oro y muchas esmeraldas ricas y las vendan a los caciques de Ica (En: Rostworowski 1977: 138).
De cara al documento mencionado, Hartmann afirma que [Estas] actividades martimas resultaban, en parte por lo menos, del hecho de que all existen recursos naturales de madera de balsa (Ochroma sp.), tan apropiada para la construccin de embarcaciones. Adems, sin duda, las relaciones entre habitantes de la Costa ecuatoriana y grupos costeos del Per actual fueron estimuladas por la gran demanda de conchas marinas de la especie Spondylus. (Hartmann 1979: 282)
1 Usamos aqu la versin publicada posteriormente en Rostworowski de Diez Canseco, Mara. Etna y sociedad. Costa peruana prehispnica. Lima. Instituto de Estudios Peruanos. 1977. pp. 97-140.
-
19
MAPA
-
20
Como se sabe, la costa ecuatoriana era la zona donde se encontraban las codiciadas conchas mullu (Spondylus princeps Broderip y Spondylus calcifer Carpenter) (ver Hartmann 1979: 282, nota 20).2
As las cosas, y aunque no contamos con documentacin explcita al respecto, como dice Hartmann (1979: 283), es de suponer que para dichas transacciones comerciales se requera de una lengua de relacin: el quechua chinchay.
Por lo dicho, la mayora de los estudiosos (ver, por ejemplo, Torero 1974, 1983, 1984; Cerrn-Palomino 1987; Hartmann 1979; Muysken 1981) coinciden en que habra habido una penetracin quechua en el Ecuador antes de iniciarse la conquista incaica. Ello no quiere decir, sin embargo, que todo el actual Ecuador habra sido quichuizado desde las relaciones comerciales con los chinchas; como dijimos antes, esta variedad de lengua se habra hablado a manera de enclaves y en labios de mercaderes y autoridades (Hartmann 1979: 293).
De tal manera que cuando se establece el poder cuzqueo, el quechua chinchay ya est muy extendido y los incas no tienen ms remedio que adoptarlo, actuando a manera de superestrato (ver Cerrn-Palomino 1987: 336; Muysken 1981: 18).
1.3. Clasificacin dialectal Se hace necesario, ahora, ubicar dialectalmente al quichua frente a los otros dialectos de la lengua. Presentaremos, primero, la clasificacin general para ir luego, poco a poco, centrndonos en la variedad ecuatoriana como parte del quechua IIB.
1.3.1. Clasificacin general El asunto de la clasificacin dialectolgica de la familia quechua o de la lengua quechua3 ha sido tratado con bastante rigurosidad en mltiples trabajos a partir de la dcada del sesenta. Como ya se dijo, los primeros trabajos dialectolgicos sistemticos que han arrojado luz sobre la clasificacin del quechua fueron los elaborados por Parker y Torero en 1963 y 1964, respectivamente. Ah se estableca bsicamente la misma distincin entre quechua A (QA) y quechua B (QB) en la clasificiacin de Parker y entre quechua II (QII) y quechua I (QI), respectivamente, en la clasificacin de Torero. Las designaciones A y II se referan a las variedades norteo-sureas tomando como punto de referencia las variedades de la zona central peruana; por el contrario, las designaciones B y I hacan referencia a las variedades de dicha zona central, consideradas de las ms antiguas en lo que a historia del quechua se refiere. A su vez, Torero (ver 1974: 20; 1983: 62-63) estableci la distincin entre A, B y C al interior del QII, correspondiendo cada variante a su mayor o menor alejamiento en relacin al QI.
2 Para una explicacin del valor de la concha mullu, ver Marcos (1983). 3 Al hablar de familia quechua estamos hablando de una familia conformada por varias lenguas, en cambio al usar la terminologa lengua quechua nos referimos a una lengua que contiene varios dialectos. Se ha vuelto ya comn el trmino familia quechua o, en su lugar, lenguas quechuas (ver Torero 1974, 1983; Parker 1963, 1972; Mannheim 1991) lo cual denota una toma de posicin de parte de los estudiosos. Como se sabe, los criterios de demarcacin entre lo que se puede considerar lenguas de una misma familia o dialectos de una misma lengua no son fciles de precisar: la asignacin no slo depende de criterios tcnicos (interinteligibilidad o no) sino tambin de factores polticos (el deseo de otorgar prestigio social a las variedades o a la macrounidad lingstica). De otro lado, y para fines operativos, en este trabajo usaremos la designacin quechua para referirnos a la suma de las variedades de la gran macrounidad lingstica y quichua para referirnos a lo que constituye el QIIB, y ms especficamente para referirnos al habla del ecuatoriano.
-
21
De esta manera ha quedado de forma bastante aceptada entre los estudiosos la clasificacin que ordena los dialectos quechuas de la siguiente manera:
QI (llamado Wywash por Torero) = QB (Parker): Zona central del Per (Departamentos de Ancash, Pasco, Junn, Hunuco y Lima; adems en la sierra noreste del departamento de Ica y en la sierra noroeste del departamento de Huancavelica).
QII (llamado Wmpu por Torero) = QA (Parker): Norte y Sur del Per, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. A su vez el Q II, segn la terminologa de Torero que es la que asumiremos, se puede subdividir en A, B y C.
QIIA (Yngay), con tres ramas: nortea (dialectos Caaris-Incahuasi y Cajamarca), central (dialecto Pacaraos) y surea (dialectos de Laraos y Lincha). QIIB (Chnchay norteo): dialectos de Ecuador, Colombia y nororiente peruano. QIIC (Chnchay sureo): dialectos de Ayacucho y Cuzco en Per; Bolivia; Santiago del Estero en Argentina.
Esta clasificacin tiene connotaciones histricas en el sentido que, como explica Torero (1983: 63), a manera de justificacin,
Empleamos los nombres Wywash, Wampu, Yngay y Chnchay preferentemente en relacin con las sucesivas divisiones del Quechua en el tiempo, y con las expansiones o reducciones de sus reas respectivas, hasta desembocar en la situacin actual. De all que reagrupemos IIB y IIC en el subconjunto Chnchay, en consideracin principalmente a que su movimiento expansivo por los Andes comprometi a hablas inicialmente muy afines y se produjo en poca ulterior a la separacin del Wampu en Yngay y Chnchay.
A manera de esquema, presentamos la clasificacin que, en lneas generales, es hoy aceptada por la mayora de los quechulogos:
-
22
ORGANIGRAMA
-
23
A pesar de ser sta una clasificacin aceptada en general, en criterio de Mannheim, this classification has been challenged on morphological [...] and phonological [...] grounds, it has not been replaced by a more comprehensive and detailed classification, and there is a working consensus around it (Mannheim 1991: 10).
[esta clasificacin ha sido cuestionada sobre fundamentos morfolgicos y fonolgicos, no ha sido reemplazada por una clasificacin ms amplia y detallada, y hay consensos prcticos alrededor de ello].
1.3.2. El quechua IIB Preguntarnos por la configuracin, clasificacin y heterogeneidad de esta variante de quechua es un asunto nada fcil por cuanto se conjugan aqu una serie de factores histricos. Como qued insinuado (ver 1.1.2.), a criterio de Haidar, son seis los factores que inciden en la diversificacin del quichua, a saber: 1. la tendencia comn de las lenguas a expandirse, fruto de una causa gentica que tambin es explicable para el quichua; 2. las expansiones preincaicas, incaicas y post-incaicas que sirvieron como instrumento de colonizacin; 3. la presencia de los mitmas en suelo ecuatoriano; 4. la presencia del substrato preincaico; 5. la llegada y permanencia de los dos tipos de variedades chinchay que llegaron a tierras ecuatorianas (la estndar y la incaica)4; y, 6. el fenmeno de lenguas en contacto. Hasta el momento los estudios quechusticos se han centrado ms en explicitar los factores estrictamente lingsticos, desconociendo en buena parte asuntos ms externos pero no por ello menos importantes.5
Como se ve, intentar una clasificacin del quichua trae consigo problemas no fciles de resolver, entre otras razones porque se aplica aqu aquello que ya se dijo para el quechua en general: faltan trabajos ms amplios y detallados para esta variedad tambin. Como dice Torero (1983: 83), El Q.IIB requiere an de mayores estudios para la delimitacin de su rea geogrfica y el esclarecimiento de sus variedades dialectales.
Veamos, sin embargo, dnde se ubica el quichua en base a sus caractersticas especficas (ver Torero 1983: 84; Cerrn-Palomino 1987: 239-242). El QIIB o chinchay norteo comprende: a) las variedades habladas en los departamentos peruanos de Amazonas, San Martn, Loreto y Ucayali; b) las variedades de Colombia, bajo el nombre inga; c) las variedades de Ecuador (ver Cerrn-Palomino 1987: 239).
Desde el punto de vista fonolgico, presenta las siguientes innovaciones de cara a los dialectos del QII: fusin de */q/ con */k/ y sonorizacin de oclusivas tras nasal; como
4 En palabras de Muysken Two varieties of Q were introduced into Ecuador: Chinchay Standard [], used as a trade language during and perhaps before the Inca empire, and Chinchay Inca, used by the imperial administrators sent up from Cuzco. Modern EcQ is characterized by a firm basis of Chinchay Standard with a few irregular overlay (or superstrate) features of Chinchay Inca. (Muysken 1877: 31). [Dos variedades de quechua se introdujeron en el Ecuador: la Chinchay estndar, usada como lengua de comercio durante y tal vez antes del imperio Inca, y la Chinchay Inca, usada por los administradores imperiales enviados del Cuzco. El quechua ecuatoriano moderno se caracteriz por una base firme de Chinchay estndar con una leve capa (o superestrato) irregular de rasgos del Chinchay Inca.] 5 Ver la resea de Cerrn-Palomino (1995a) en donde pone en relieve el trabajo de Gerald Taylor (Estudios de dialectologa quechua, Chachapoyas, Ferreafe, Yauyos. Ediciones Universidad nacional de educacin. Lima. 1994. 203p.) en busca de estudiar variedades mixtas con el aporte de los movimientos mitmaicos.
-
24
rasgo conservador, en cambio, tenemos que mantiene la fricativa palatal *//,6 y la retrofleja */c/ (en el chachapoyano). Estos son los dialectos que ms influencia substratstica han recibido en su historia y que se refleja en la presencia de las sonoras /b, d, g, z, zh/).
1.3.2.1. El QIIB peruano Se habla en zonas de los departamentos de Amazonas, San Martn, Loreto y Ucayali.
El quechua de Amazonas es hablado en la provincias de Chachapoyas y Luya. Dice Taylor (en: Pozzi-Escot 1998: 220)7 que
Este quechua casi se ha extinguido. En los aos 40 todava era el medio principal de comunicacin de las comunidades de altura de las provincias de Luya, de los alrededores de Chachapoyas (Huancas, Levanto), La Jalca y del Alto Imaza (Quinjalca, Yambajalca-Diosn, Olleros). Unos pocos monolinges ancianos seguan comunicndose con sus hijos y nietos en quechua en los aos 60-70. Los ltimos pueblos donde en 1975-76 personas de edad an posean un conocimiento del quechua chachapoyano eran Conila-Cohechn, Lamud, Luya, Olto, Paclas y Colcamar en la provincia de Luya y Quinjalca, Olleros, Yambajalca (rebautizado Granada)-Diosn, La Jalca, Huancas, en la de Chachapoyas.
Se trata de un grupo dialectal bastante homogneo en el que La nica variacin importante que lo separa en dos grupos es la pronunciacin de /ll/ como lateral palatal en el alto Imaza y como africada palatal en el resto del rea [es decir, [l] y [dzh] respectivamente]. (Taylor, en: Pozzi-Escot 1998: 219). Adems, es el nico dialecto chinchay que mantiene la africada */c/. El rasgo ms sorprendente es el de la acentuacin en el que el acento tnico cae siempre en la primera slaba; hay, adems, frecuente elisin y amalgamiento voclico, al punto que en ocasiones Resulta casi incomprensible para un quechuahablante de otra regin. (Taylor, en: Pozzi-Escot 1998: 219). Morfolgicamente, emplea el pluralizador verbal -sapa. Aunque tiene rasgos del QI, est ms cercano al QII y, de cara al ecuatoriano, tiene una morfologa ms conservadora que la de ste.
El sanmartinense se habla a lo largo de los ros Sisa y Mayo, en las provincias de Lamas y San Martn, departamento de San Martn. Adems, algunos hablantes [...] se encuentran tambin en comunidades dispersas entre Pucallpa [departamento de Ucayali] y Requena [departamento de Loreto], a orillas del ro Ucayali. (Coombs, Coombs y Weber 1976: 25). Phelps (en: Pozzi-Escot 1998: 289) lo ubica en la provincia de Lamas, El Dorado, afluentes del ro Huallaga desde el ro Huayabamba hasta la frontera con el departamento de Loreto. Por el ro Ucayali [en el departamento de Loreto] entre Contamana y Requena en comunidades dispersas, especialmente alrededor de Orellana. Finalmente, Doherty Vonah (en: Pozzi-Escot 1998: 293), lo ubica en el Departamento o regin de San Martn, con mayor densidad en las provincias de Lamas y El Dorado y en menos escala en las provincias de San Martn, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cceres.
6 Segn Torero (1983: 83) y Cerrn-Palomino (1987: 239), el ingano no tiene en su sistema consonntico la fricativa palatal sorda //; sin embargo, Levinsohn (1979: 72, 76) y Levinsohn & Galeano (1981: 15) afirman su existencia fonolgica. 7 A lo largo de este apartado, cuando nos refiramos a datos tomados del libro de Ins Pozzi-Escot (1998), mencionaremos en primer lugar a la persona que contest la encuesta de la variante de referencia.
-
25
Comparte cambios fonolgicos del amazonense (a excepcin de la elisin voclica). En su morfologa tambin tiene el pluralizador verbal -sapa. Como marcador de primera persona poseedora usa la forma -yni (ver Coombs, Coombs y Weber 1976). Tambin hay comunidades hablantes en el departamento de Loreto (en los distritos de Napo y Torres Causana), en las riberas del Napo, del Pastaza y del Huasaga y en las inmediaciones del lago Anatico (en el distrito de Pastaza) (ver Pozzi-Escot 1998: 282 y 285).
1.3.2.2. El inga El inga, como se llama en Colombia al quichua, se habla en varias comunidades distribuidas entre los departamentos de: a) Nario (Aponte); b) Putumayo (en Santiago, Coln y San Andrs del Valle de Sibundoy; en Yunguillo, Condagua, Mandiyaco,
Mocoa, San Miguel de la Castellana, Puerto Limn, Puerto Rosario, Calenturas, Bututu, La Dorada y Paleguisamo, en el bajo Putumayo8); c) Cauca (en La Floresta, La Espaola, Guayuyaco, Wasipanga); d) Caquet (en Fragua y Solita) (ver Levinsohn y Galeano 1981: 8; Tandioy, Levinsohn y Maffla 1978: i; Cerrn-Palomino 1987: 57).9
Algunas de las caractersticas fonolgicas y morfolgicas que se pueden anotar para el inga, distintivas frente al quichua ecuatoriano, son: tendencia al desplazamiento acentual; prdida de distincin velar /k/ vs. postvelar /q/; tendencia a la elisin consonntica en final de palabra; conservacin de la marca de segunda persona -yki para indicar la relacin sujeto (1) - objeto (2); presencia del condicional *-man bajo la forma -ntra ~ -nca ~ -ntsa; en cambio, -ma (< -man) se usa para formas hipotticas, es decir, acciones que debieron haber sucedido, pero que en realidad no se cumplieron (Tandioy, Levinsohn y Maffla 1978: 17); realizacin del infinitivo mediante la marca -y; cada de -n en la 3 persona singular del paradigma verbal; realizacin del durativo mediante -ku en singular y -naku en plural; uso de la marca de segunda persona futuro a travs de -nkangi para el singular y -nkangichi para el plural.
1.3.2.3. El ecuatoriano Por su parte, el dialecto especficamente ecuatoriano comprende los dialectos de la sierra (hablados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolvar, Chimborazo, Caar, Azuay y Loja)10 y los de oriente (hablados en las provincias de Francisco de Orellana, Sucumbos, Napo, Tena y Pastaza).11
En general, el ecuatoriano, como ya se dijo en la caracterizacin general, fusiona */q/ con */k/, sonoriza las oclusivas tras nasal, mantiene *//. Morfolgicamente, hay ausencia de los marcadores de posesin; el genitivo y el benefactivo confluyen en -pak; el infinitivizador -y tiende a ser reemplazado por el concretizador -na; no hay distincin entre plural inclusivo y exclusivo; el durativo *-yka ~ -chka es reemplazado por el
8 Expresamos nuestro agradecimiento a Hilda Julia Garzn Jamioy y a Carlos Enrique Prez por su ampliacin y precisin en los datos de las comunidades ingahablantes para la zona del bajo Putumayo (comunicacin personal, 18-11-98). 9 Hay que decir que la mayora de los estudios que se han realizado sobre el inga, aunque no desconocen la totalidad de las variantes, se han centrado preferentemente en las de Santiago y San Andrs. 10 Para un panorama de las parroquias de dominios e influencia quichuas en la sierra ecuatoriana, sobre la base de los datos del censo de 1950, ver Knapp (1987: 41-48). 11 Se habla quichua tambin en la provincia oriental de Zamora Chinchipe como fruto de las migraciones de los saraguros provenientes de la provincia de Loja.
-
26
mediopasivo -ku; el reflexivo *-ku es reemplazado por el incoativo -ri. A esto hay que aadir la presencia del honorfico respetual -pa. Fonolgicamente, encontramos un cuadro complejo debido a su formacin como variedades koin: hay influencias de sustrato y de superestrato. Con respecto al quichua de la sierra, se puede hablar de tres grupos subdialectales: uno norteo (Imbabura y norte de Pichincha), central (Cotopaxi, Tungurahua, Bolvar y Chimborazo) y sureo (Caar, Azuay y Loja). Su caracterstica principal est en el manejo de oclusivas aspiradas /ph, th, chh, kh/, fenmeno que no ocurre ni en el oriente ni en Colombia; aunque este fenmeno no atae al norteo: en Imbabura se da la peculiaridad de fricativizar las oclusivas /p, k/ produciendo [, ].
Afirma Carpenter que For the most part, the central varieties are derived from Chinchay Standard while the non-central varieties are derived from Chinchay Inca. (Carpenter 1984: 8)
[En su mayor parte, las variedades centrales son derivadas del chinchay estndar, mientras que las variedades no centrales son derivadas del chinchay inca].
The central Sierra dialects exhibit the most variation, indicative of an extended presence in Ecuador, and [...] are ultimately derived from the now extinct Chinchay variety of coastal Peruvian Quechua. The non-central Sierra dialects are more closely related genetically and are ultimately derived from the variety of Quechua imported and imposed by the Incas during their northern expanison [sic] as both a trade and conquest language. (Carpenter 1984: 9)
[Los dialectos de la sierra central muestran la mayor variacin, lo cual indica una larga presencia en el Ecuador y [...] son bsicamente derivados de la ahora extinta variedad chinchay del quechua costeo peruano. Los dialectos de la sierra no central estn ms estrechamente relacionados genticamente y son bsicamente derivados de la variedad de quechua, importada e impuesta por los incas durante su expansin hacia el norte como lengua de comercio y conquista].
En lo que toca al ecuatoriano del oriente, ste se habla en las provincias de Francisco de Orellana, Sucumbos, Napo y Pastaza (ver CONAIE 1990: 24).12 Aqu, en todo este grupo, se pueden distinguir tambin tres dialectos: norte, centro y sur (ver Orr 1978: 6; Orr y Wrisley 1981: iii; Alvarez 1997: 163).13 El dialecto norteo se ubica en la zona de Loreto, junto a los ros Payamino y Coca y desde la desembocadura de stos en el Napo, pasando por Limoncocha, hasta Nuevo Rocafuerte. El dialecto central se encuentra en los alrededores de Tena, Archidona, Ahuano y Arajuno, y por el Bajo Napo hasta Yurallpa. El sureo, en los mrgenes de los ros Puyo, Bobonaza, Conambo y Curaray.
Juncosa reagrupa los tres dialectos en dos: los Napo-Quichua (Quijos) y los Canelo-Quichua. Los Napo-Quichua se ubican a lo largo de los sistemas fluviales del Napo, Aguarico, San Miguel y Putumayo y en las poblaciones urbanas de las provincias de Napo y Sucumbos. Los Canelo-Quichua, en los
12 Las afinidades del quichua del oriente ecuatoriano se daran con el ingano-colombiano, junto a las variedades peruanas del Tigre, del Napo, y tal vez tambin del Pastaza (Loreto) (Cerrn-Palomino 1987: 240). 13 Esta clasificacin de los dialectos orientales en norte, centro y sur no la hacemos tomando en consideracin la totalidad de la extensin del oriente ecuatoriano, sino slo el conjunto de variedades del quichua que se habla en esa zona. La razn es ms bien de tipo prctico: ayudar a ubicar con claridad la geografa dialectal.
-
27
sistemas fluviales del Curaray, Bobonaza y Pastaza y en zonas urbanas de la provincia de Pastaza. (Juncosa 1996: 7)
La principal caracterstica diferenciadora de estos dialectos se encuentra en grupos alomrficos, mostrando un panorama relativamente complejo en cuanto se presentan similitudes y diferencias alternas entre uno y otro (sureo y central para ciertos morfemas, sureo y norteo para otros). Como muestra, presentamos una adaptacin del cuadro propuesto por Orr (1978: 11):14
Realizaciones morfolgicas
Variante norte Variante central Variante sur
Pasado experimentado
-rka -ka -ra
3 Persona plural -nakun, -nun -naun -naun, -nguna
Recproco -nu- -na- -naku-
Propsito -ngapa -ngaj -ngawa
Finalmente, hay que considerar lo que afirma Carpenter: While some Oriente dialects share many features with certain highland varieties and with each other, there is, at least in the Pastaza dialect (as well as Ingano in Colombia), strong evidence indicating language expansion up-river. (Carpenter 1984: 9)
[Mientras algunos dialectos del oriente comparten muchas caractersticas con ciertas variedades de la sierra y entre s, hay, al menos en el dialecto de Pastaza (adems del Ingano en Colombia), una fuerte evidencia que indica una expansin de la lengua ro arriba].
Como se ve, en este primer apartado no hemos querido hacer otra cosa que mostrar panormicamente la ubicacin del quichua ecuatoriano-colombiano en el conjunto de las otras lenguas quechuas. Para ello, en un primer momento hemos mostrado las hiptesis del origen del quechua de cara al inters de este trabajo, para luego pasar a una presentacin de lo que dicen los estudiosos acerca de cules habran sido las ondas expansivas de la lengua durante el perodo precolonial. En un segundo momento, hemos mostrado, de manera rpida, cul es el grueso de la clasificacin dialectal de la lengua y dnde se encuentra ubicada nuestra variante.
Aqu, ms que intentar hacer aportaciones nuevas, hemos intentado recoger y sintetizar lo ya dicho sobre estos temas. La perspectiva aqu ha sido de tipo histrico y geodialectal. Parece importante, ahora, revisar de manera sinttica algunas de las caractersticas del quichua, de cara a sus pares del grupo QII.
14 Si la dialectologa quichua de la sierra ecuatoriana es relativamente pobre, la de la zona oriental es mayor an. De ah que sigamos disponiendo, apenas, de los datos que nos legaran los lingistas del Instituto Lingstico de Verano hace ya dos dcadas. Para un estudio de caractersticas dialectales desde la perspectiva fontico-lexical, ver, sin embargo, Potos (1997).
-
28
2. Notas sobre algunas caractersticas del quichua Intentamos aqu presentar una mirada panormica macrodialectal al interior del quichua, mostrando sus caractersticas ms relevantes.
En el mbito fonolgico, revisaremos aspectos relacionados con el vocalismo, el consonantismo, la estructura silbica y el acento. Hay que recordar, empero, que en el quichua no se van a encontrar isoglosas perfectamente definidas como ocurre en otras variedades. Por lo dicho, las anotaciones que aqu ofrecemos son incompletas y provisionales; sin embargo, pensamos que pueden ayudar a reflexionar sobre los principales problemas que ofrece la fonologa del quichua. De otro lado, adelantamos ya algunas hiptesis de tipo histrico que a futuro habrn de ser confrontadas con nuevos datos y a sabiendas que el mismo estudio de los documentos que trataremos puede ayudar a ello. Por el lado de la morfologa, en cambio, nos limitamos a ofrecer un cuadro general de los sufijos ms comunes del ecuatoriano.
2.1. Fonologa En cuanto al vocalismo, tenemos:
i u
a
Un aspecto universal del quechua es el manejo de un sistema mnimo voclico que consta de dos vocales altas /i, u/ y una vocal baja /a/. Las realizaciones de /i/ cercanas a [e] y las de /u/ cercanas a [o] se deben a razones de tipo sustratstico, principalmente: [ar], [mekna], etc.15 Tomando como base el cuadro fonolgico que se ofrece en CONAIE (1990: 130), presentamos el siguiente cuadro tentativo y ligeramente modificado con respecto a aqul:
Oclusivas sordas /p/ /t/ /ch/ /k/ Oclusivas aspiradas
/ph/ /th/ (/chh/) /kh/
Africada sorda /ts/ Africada sonora (/dz/) (/dzh/) Fricativas sordas /s/ // /h/ Fricativas sonoras
/z/ /zh/
Laterales /l/ /l/ Vibrante /r/ Nasales /m/ /n/ // Semiconsonantes /w/ /y/
La sonorizacin alofnica de las oclusivas /p, t, k/ : [b, d, g] en el ecuatoriano se debe a dos razones:
15 Como se sabe, en el quechua II sureo, la razn es ms bien de tipo articulatorio: el contacto con la postvelar /q/ produce un desplazamiento que acerca el sonido a [e] y a [o]: /qiru/: [qeru]; /qusqu/: [qosqo].
-
29
1. Por evolucin interna: por asimilacin de la nasal, vocal, semiconsonante o lquida precedente. Ejemplo: [kunga], [tanda], [pamba], [wasibi], [payda], [yawarda]. 2. Por accin de sustrato: las lenguas prequichuas portaban oclusivas sonoras. Cmo lo sabemos? Porque han quedado en fitnimos y zonimos. Ejemplo: [bian] raz, gusano; [bamba] raz, capa de humus; [puga] especie de trtola; [duku] rbol. Sin embargo, tambin pesa mucho la situacin de contacto con el castellano: a ms bilingismo, ms inclusin de oclusivas sonoras. Por otro lado, hay que recordar que la sonorizacin no es un fenmeno reciente: los documentos del siglo XVI registran ya, en la escritura, dicho fenmeno: yuyu hambinga, logro.
La presencia de las aspiradas /ph, th, ch, kh/ obedecen a una presencia superestratstica de la variante cuzquea. Y esto porque cuando llega el quechua chinchay al Ecuador, aqul ya ha perdido las aspiradas provenientes del quechumara (ver Cerrn-Palomino 1994: 4B).
Un aspecto que podra ser achacado a una influencia de superestrato (superposicin del cuzqueo) es el surgimiento de la africada alveolar /ts/ que provendra de la africada glotalizada /ch/ (Cerrn-Palomino 1987: 188). Aunque si vamos ms atrs en el tiempo, es probable que provenga, en los casos de evolucin interna, de la retrofleja /c/ (Cf. quechua central). Los ejemplos que sirven para este caso son: mitsa, tsuntsu, tsawar, tsiya, tsunga-. Sin embargo, Ileana Almeida (1991: 26) afirma que el fonema /ts/ es propio de la lengua tsachi (Colorado), cayapa y shuar, insinuando as una influencia adstratstica de estas lenguas16.
Se puede afirmar el origen sustratstico que tienen los fonemas /dz, z, zh/, por cuanto el quechua repugna los sonidos consonnticos oclusivos, africados y fricativos sonoros.
Son muy pocas las /l/ en el ecuatoriano; stas provienen del protoquechumara (ver Cerrn-Palomino 1994: 10A). Cuando lleg el chinchay se habra usado la variante [l] en la alternancia [l] ~ [r]. El annimo de la Descripcin de la ciudad de San Francisco de Quito dice que En los trminos del pueblo de Carangue, 1 legua del dicho pueblo, 16 de la dicha ciudad de Quito, est otra laguna que llaman Yagualcocha... (Annimo h. 1573: 195). De igual manera, los autores de la Relacin que hacen vuestros oficiales reales de Quito de las cosas de esta tierra, anotan el nombre Lumichaca, que quiere decir puente de piedra (AAVV 1576: 247). De igual forma, la alternancia // ~ /y/ tambin parece ser muy antigua: cf. [mana] vs. [manya]. La vibrante mltiple /r/ es alofnica en el quichua porque su realizacin es predecible: en inicial absoluta. Se trata por tanto de un rasgo redundante. La /z/ es muy escasa en el lxico del ecuatoriano y parece provenir de la lengua de los paltas (CONAIE 1990: 131), la que a su vez est histricamente vinculada a la lengua shuar.
Con respecto a la estructura silbica quichua, ya hemos intentado demostrar en otro lugar cmo sta se constituye, fundamentalmente, con las mismas caractersticas de la generalidad del quechua (ver Garcs 1997a: 328-331). De tal manera que las formas tienden a registrar grupos del tipo V, CV, VC, CVC.17
16 Es curioso notar que la presencia del fonema /ts/ no se da en el sur del pas (Cf. tsala > tala (Azuay) y dzala > dala (Loja). Segn este dato, podra tener razn la precisin de Almeida ya que estas provincias habran estado fuera de la influencia de las lenguas mencionadas, con excepcin del shuar. 17 V equivale a vocal y C, a consonante.
-
30
En lo que toca al acento, es conocido que en todo el mundo quechua, ste se realiza en la penltima slaba de la palabra. En este sentido, decimos que el acento no tiene rango fonolgico en quechua, a diferencia de lo que ocurre en castellano, v. gr., pblico, publico, public. Sin embargo, se dan ciertas excepciones a la regla. Cotacachi (1994: 24-25) registra cuatro, a saber: 1. con razones de nfasis, v. gr., Juanchumi! uka turi kan Juan! Es mi hermano; 2. en el uso de interjecciones, v. gr., Araray! Qu ardor!, Achachay! Qu fro!; 3. en el uso de onomatopeyas, v. gr., Tararak tararak (sonido onomatopyico producido al rodar una piedra), Tugun tugun (sonido que se realiza al imitar el piar de las trtolas); y, 4. como refuerzo enftico en los sufijos independientes, v. gr., uka turika Juanchumi Juan s es mi hermano, Kanka kaya shamunkich Vendrs t maana?.
A este listado de excepciones habra que aadir un hecho conservador que se da en algunas hablas del ecuatoriano, segn el cual una palabra se torna esdrjula cuando conlleva como elemento final algunos sufijos independientes: [tux-mi], [mikpa-ga], [kizhakna-ga], etc. Algunos han afirmado que este rasgo sera una desviacin de la norma general del quichua, empero, Atenindonos [...] a la descripcin ofrecida por Domingo de Santo Toms, el fenmeno no parece ser una desviacin en trminos histricos, pues se tratara ms bien de la preservacin de una caracterstica originaria. (Cerrn-Palomino 1987: 260) (ver adems Santo Toms 1560: 157-169).
2.2. Morfologa A nivel morfolgico, siguiendo la clasificacin ofrecida en Cerrn-Palomino (1987: 261-289), presentamos, de manera esquemtica, el grueso de lo que se encuentra en el ecuatoriano.
2.2.1. Morfologa nominal 2.2.1.1. Flexin Persona Morfemas desaparecidos a comienzos de siglo (ver Garcs 1997b).
Nmero -kuna
-nchik (slo junto a uka) Caso
CASOS MARCADORES
Nominativo - Genitivo -pak
Acusativo -ta
Ilativo -man
Ablativo -manta
Locativo -pi
-
31
Instrumental-Comitativo -wan
Benefactivo -pak
Limitativo -kama(n)
Causal -rayku
Interactivo -pura
Comparativo -shina
2.2.1.2. Derivacin Denominativa (Rn > Tn)
Posesivo -yuk
Inclusivo -ntin
Aumentativo -sapa
Diminutivos -ku
-lla
-wa
Deverbativa (Rv > Tn)
Infinitivizador -y
Agentivo -k
Participial -shka
Concretizador -na
2.2.2. Morfologa verbal 2.2.2.1. Flexin Tiempo
Tiempo
Persona Presente Pasado (experimentado)
Pasado (no experimentado)
Futuro
Primera -rka- -shka- -sha Segunda -rka- -shka- -nki Tercera -rka -shka -nka Persona
Primera -ni
Segunda -nki
Tercera -n
-
32
Sujeto Objeto
1a.
2a. -wa-
3a. -wa-
Nmero
1. -nchik
2. -chik
3. -kuna
Subordinacin
De sujeto idntico -shpa
De sujeto distinto -kpi
Condicionalidad -man (con morfema -chun)
Imperatividad -y
-chun
-shun
2.2.2.2. Derivacin Deverbativa (Rv > Tv)
Continuativo -raya-
Desiderativo -naya-
Repetitivo -paya-
Frecuentativo -ykacha-
Durativo -ku-
Incoativo y Mediopasivo
-ri-
Translocativo -mu-
Causativo -chi-
Recproco -naku-
Respetual -pa-
-
33
Denominativa
Transformativo -ya-
Factivo -chi-
Desiderativo -naya-
2.2.3. Sufijos independientes
Informacin de primera mano -mi
Informacin de segunda mano -shi
Informacin conjetural -cha; tambin -cha + ari= chari
Validadores Interrogativo-negativo -chu
Afectivo-limitativo -lla
Enfticos -y; tambin -ya+ari=yari
-m; tambin -ma+ari=mari
Marcador de tpico -ka
Contrastivos -tak
Relacionadores -rak
Inceptivo -a
Aditivo -pish ~ -pash
3. El quichua de la Provincia de Quito: textos y contextos Asumimos como marco histrico general la colonia; sin embargo, por la naturaleza de los textos que presentaremos centraremos mayormente nuestra atencin en el siglo XVIII: uno de ellos tiene fecha explcita en este siglo (la Breve Instruccin de Nieto Polo, 1753); de otro, podemos conjeturar la cercana a 1787 (el Vocabulario de la Lengua ndica de Juan de Velasco); los otros dos (el Annimo de Praga y el Arte de la lengua jeneral del Cusco llamada Quichua) no tienen fecha, pero los estudiosos los ubican preferentemente en el XVIII.18
El presente captulo trata de acercarse a la interrelacin entre el contexto de produccin textual y la produccin textual misma. Para ello, en primer lugar, ser necesario despejar confusiones frecuentes en torno a designaciones histricas y actuales tales como lengua general, chinchay, chinchay estndar, chinchay inca. Luego, nos acercaremos al momento de la descentralizacin de los intereses y estudios quechusticos, ocurrida precisamente durante el siglo XVIII. Inmediatamente pasaremos a presentar una lista no exhaustiva, pero s representativa de los textos en o sobre el quichua de los que tenemos noticias. Finalmente, ubicaremos la produccin de los textos quichuas en el contexto del siglo XVIII, intentando acercarnos a los intereses y necesidades de la misma. 18 Ver Calvo Prez (1995) para la posible fecha de produccin del primero y Cerrn-Palomino (1993) y Hartmann (1994), para el segundo.
-
34
3.1. Lengua general, chinchay estndar y chinchay inca
Trataremos de explicar, inicialmente, cmo se manej la categora de lengua general durante la colonia a la par que las designaciones de chinchay estndar y chinchay inca que usan hoy los quechuistas.
Empecemos recordando que los conquistadores encontraron lenguas de uso muy extendido en amplios territorios de Abya Yala; muchas de ellas no eran habladas slo por las lites locales, sino por buena parte del resto de la poblacin. De esta observacin naci el trmino lengua general, categora que tenan lenguas como el quechua, el aimara, el puquina, el chibcha y otras. Cules eran las caractersticas de estas llamadas lenguas generales? Deban tener una gran difusin en vastos territorios, ser de uso generalizado entre las lites gobernantes aunque no necesariamente habladas por el grueso de la poblacin y, por ello mismo, podan tener carcter de segunda lengua (Cerrn-Palomino 1995b: 60).
Junto a lo dicho, hay que recordar tambin que desde las primeras descripciones del quechua se encuentra ya en ellas una conciencia dialectal. As, Domingo de Santo Toms en 1560, muestra una percepcin de las diferencias dialectales de la lengua.
es de notar que muchos trminos los pronuncian los indios de una provincia distinctamente que los de otra. Exemplo: unos indios de una provincia dizen xmuy que significa 'venir'; otros en otra provincia dizen hmuy en la misma significacin; unos en una provincia dizen ra, que significa 'trigo'; otros en otra dizen hra en la misma significacin; unos en una provincia dizen xllull, que significa 'en verdad'; en otra dizen sllull, que significa lo mismo; unos dizen pri, que significa andar'; y otros en otras provincias dizen pli en la misma significacin [.] Cai dizen unos, que significa 'dame'; otros dizen cmay, que significa lo mismo. Item dizen en unas provincias los naturales dellas macuay, que significa 'hireme', pronunciando aquella u vocal; otros en otras dizen macmay en la misma significacin (Santo Toms 1560: 18)
De igual manera ocurrir ms tarde, en 1616, con Alonso de Huerta quien afirma: Aunque la lengua Quichua, y General de el Inga, es vna, se ha de aduertir primero, que esta diuidida en dos modos de vsar de ella, que son, el vno muy pulido y congruo, y este llaman de el Inga, que es la lengua que se habla en el Cuzco, Charcas, y demas partes dela Prouincia de arriua, que se dize Incasuyo. La otra lengua es corrupta, que la llaman Chinchaysuyo, que no se habla con la pulicia y congruydad que los Ingas la hablan. Y aunque hasta aqui no se han enseado documentos para hablar la lengua Chinchaysuyo, en este Arte yre enseando algunos para que se entienda la diferencia que ay de hablar entre las dos Prouincias, que empiean, la del Inga desde Guamanga arriua, y la Chinchaysuyo desde alli abajo hasta Quito. (Huerta 1616: 18).
Estos dos ejemplos muestran que desde muy temprano las distinciones dialectales eran fuertemente marcadas y, gracias a ello, podan ser captadas por los primeros quechulogos.
Pero digamos algo del quechua en su condicin de lengua general. Ya hemos dejado sentado que el quechua tena tal carcter. Y, aunque a momentos encontramos designaciones como "lengua del Cuzco" o "lengua del Inga", es ya hoy mayoritariamente aceptado que dichas designaciones parecen recoger la designacin con que los pueblos especialmente los fronterizos incorporados al imperio aludan
-
35
al idioma, apoyndose bien en un referente de corte geogrfico-poltico (la capital del reino) bien en el nombre del soberano mximo. (Cerrn-Palomino 1995b: 61)19.
Posteriormente, el referente 'lengua general' pasa a concebirse desde las caractersticas de la variante cuzquea, sobre todo con el trabajo normalizador realizado por el Tercer Concilio de Lima, entre 1582 y 1583. Es desde este momento que el habla cuzquea ser la medida del hablar correcto, a la par que la chinchaisuya, al igual que toda otra variante alejada del nuevo arquetipo, deviene en habla corrupta. (Cerrn-Palomino 1995b: 63). En otras palabras, la variedad cuzquea se convierte en norma, llegando a ser identificada con la 'lengua general'. Por ello, a inicios del siglo XVII, Gonzlez Holgun se referir a su obra en trminos de "Lengva General de todo el Perv llamada Lengua Qquichua o del Inca". Ms tarde, el Inca Garcilaso restringir ms la asignacin: para l la lengua general hace referencia no slo a la que se habla en el Cuzco, sino a la que era tenida como materna en aquel lugar; dicho de otro modo, se deba ser natural del Cuzco y haberla mamado en la leche de la misma ciudad del Cuzco para ser considerado hablante de lengua general. Y en trminos ms estrictos se refera al uso privativo que haca de ella la nobleza imperial. (ver Cerrn-Palomino1995b: 63-65).
Cuando se inici la conquista de los espaoles en la regin andina (1532), stos encontraron que variedades del QIIB y del QIIC (que en ese momento no estaban muy alejadas lingsticamente) se hablaban desde Ecuador hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina, y desde el Pacfico hasta el amazonas. Estas variedades las haban utilizado los incas como lengua de administracin imperial (sta habra sido la llamada lengua general).
Por ello, afirma Torero que El Imperio inca [...] en los ltimos sesenta o cincuenta aos de su expansin guerrera asumi a las variedades chnchay como lengua de su administracin, con lo cual dichas variedades se consolidaron en las reas en que se hallaban ya implantadas y empezaron a ganar nuevas reas.
Al producirse la irrupcin hispnica en el siglo XVI, los espaoles [...] hallaron en el chnchay la Lengua General que facilit, primero, su empresa de conquista, y la instalacin de la administracin colonial, despus (Torero 1983: 68).
El Chnchay se hallaba, en ese momento, dialectalizado (esto se puede comprobar con la comparacin de diversos textos: algunos tempranos como los de Santo Toms, Huarochir, Gonzlez Holgun y otros ms tardos como el de Nieto Polo). As el panorama, hay que plantearse la disyuntiva que
19 Mannheim (1991: 6), sin embargo, piensa que At the time of the European invasion (1532), Southern Peruvian Quechua was the lingua franca and administrative language of the Inka state, Tawantinsuyu, and was called by the Spaniards the lengua general del ynga. [Al momento de la invasin europea (1532), el quechua surperuano era la lengua franca y la lengua administrativa del estado incaico, Tawantinsuyo, y era llamada por los espaoles la lengua general del ynga]. Pero como afirma Cerrn-Palomino (1995b: 62), atenindonos a los datos estrictamente lingsticos, podemos sostener [...] que el referente concreto de la 'lengua general', tal como se desprende no slo de los primeros testimonios de la lengua consignados por los cronistas iniciales sino, mejor an, de la obra gramatical y lxica del dominico, debi haber sido el dialecto llamado por entonces chinchaisuyo, y no necesariamente la variante del Cuzco, a pesar de que [...] la lengua era designada tambin como "del Cuzco".. Ntese, sin embargo, que la variante surperuana a la que se refiere Mannheim no se corresponde, tampoco, exactamente con la variante explcitamente cuzquea.
-
36
o la diversificacin del Chnchay no era tan acentuada en el siglo XVI como para impedir la comprensin entre los usuarios de cada una de sus variedades, o sobre stas se haba constituido y generalizado, en tiempo anterior a la conquista espaola, un habla estndar o un habla seorial chnchay que permita el entendimiento entre los grandes mercaderes, seores locales y administradores imperiales, salvando las diferencias regionales o populares. (Torero 1983: 69)
En los primeros aos de la conquista espaola, el quechua chinchay se expandi territorialmente debido al uso que dieron a esta variedad los conquistadores, al estar ya bastante generalizada. Pero por otro lado, la situacin de aislamiento que vivan las poblaciones alejadas de los centros de decisin poltica hicieron que, al momento de oficializacin del castellano y por tanto de ladeamiento del quechua general, tomaran fuerza las variaciones regionales. As, tom fuerza el QIIB denominado de la Provincia de Quito (Torero 1983: 69).
3.2. La descentralizacin colonial del quechua Como es conocido, los estudios quechuas recibieron una particular e importante atencin durante el primer siglo de la colonia; inters que se centr, sobre todo, en las variantes circundantes al antiguo centro administrativo del incario: el Cuzco. Las variedades perifricas a aquel ncleo apenas merecieron la atencin de gramticos y lexicgrafos.20 Como afirma Itier (1995: 8) todo lo que no era cuzqueo se consideraba chinchaysuyo y por tanto corrupto.21
Antes del siglo XVIII, la atencin de los gramticos y lexicgrafos se haba centrado en las variedades sureas del quechua, es decir, en los alrededores de las minas de Huancavelica, actual dialecto de Ayacucho, y por las zonas vinculadas a Potos (Cuzco, Arequipa, Cochabamba, Tucumn, Chuquisaca), actual dialecto cuzqueo-boliviano. Estas zonas conforman el llamado Chinchay meridional o IIC. Durante la etapa anterior al siglo XVIII, como ya vimos, todo lo que no era quechua meridional o ms especficamente, todo lo que no era quechua cuzqueo, se lo consideraba chinchaysuyo.
Por ello, Itier afirma que los siglos XVI y XVII con escasas excepciones han sido los nicos en llamar la atencin de los investigadores, de modo que en el naciente mapa de nuestros conocimientos histricos sobre lenguas andinas, el siglo XVIII figuraba todava casi como terra incognita. (Itier 1995: 7)
20 Para ello basta comprobar que Gonzlez Holgun, a pesar de haber pasado catorce aos en Quito, no incorpora elementos tpicos de esta variedad ni en su Gramtica ni en su Diccionario. Dice Porras Barrenechea que vivi [en Juli] hasta 1586 en que se le envi a Quito, sede importante del habla Chinchaysuyu. Fue, con los padres Pias e Hinojosa, a fundar una nueva casa de su orden y ah estuvo cuatro aos [sic] y presenci la famosa insurreccin de las alcabalas, ayudando a pacificar a los revoltosos con el padre Torres Bollo. Volvi al sur del Per en 1600 a ejercer el rectorado de la Compaa en Chuquisaca... (Porras 1952: XXII). Parece haber un error en el dato de Porras Barrenechea: si lleg a Quito en 1586 y regres al sur del Per en 1600 estuvo en realidad catorce aos como bien anota Hartmann (1994: 77) y contra lo que postula Ruth Moya (1993: XXI), siguiendo a Porras pero sin advertir el error. De hecho, si Gonzlez Holgun estuvo presente en la rebelin de las Alcabalas, hay que tomar en cuenta que sta se di entre 1592 y 1593 (ver Landzuri 1990: 200-210), siete aos despus de su arribo a Quito, dato que confirmara su presencia durante los catorce postulados. 21 Aqu pesaron tambin concepciones cuzcocntricas como las de Garcilaso de la Vega.
-
37
Pero en el XVIII cambia la concepcin al centrarse los estudios en las variedades de la Audiencia de Quito, actual QIIB, y en las variedades del arzobispado de Lima, actual QI: el quiteo se constituye en una variedad distinta de las otras, mientras el QI asume la calificacin de chinchaysuyo (ver Itier 1995: 8).
A pesar de lo dicho, es necesario puntualizar, por otro lado, que en 1580 se emiti una cdula real dirigida a los obispos de Lima, Charcas, Cuzco y Quito que oficializaba la enseanza del quichua en todos los centros de formacin que tenan los sectores religiosos, imponindolo como condicin para la ordenacin sacerdotal y para el otorgamiento de doctrinas y beneficios. A manera de ejemplo, citamos parte de la cdula reproducida por Hartmann (1976: 20-21):
que no se ordenen de orden sacerdotal, ni den licencia para ello a ninguna persona que no sepan la lengua general de los dichos indios y sin que lleve fe y certificacin del catedrtico que leyere la dicha ctedra de que ha cursado en lo que se debe ensear en ella, por lo menos un curso entero [...] aunque el tal ordenante tenga habilidad y suficiencia en la facultad que la iglesia y sacros canones manda; pues para el enseamiento y doctrina de los dichos indios lo ms importante es saber la dicha lengua
A tal fin se cre la ctedra de enseanza de quichua, inaugurada en Quito el 17 de noviembre de 1581 y encomendada al dominico Hilario Pacheco (Hartmann 1976: 21; ver tambin Iiguez y Guerrero 1993: 14).22
De otra parte debemos recordar tambin que tenemos noticia de un par de textos ubicados en el siglo XVI de los que apenas conservamos el ttulo: la Doctrina cristiana y Sermones en lengua peruana de Jodoco Ricke y el Arte y Vocabulario de la Lengua del Inca de Martn de Victoria (ver infra 3.3.). Estos datos expuestos nos ayudan a matizar la afirmacin de un inters cuzqueocntrico en los estudios quechuas.
Volviendo a la idea de la descentralizacin del quichua en el siglo XVIII, a travs de Hervs podemos tener una idea del panorama dialectal de esta poca:
...diversi dialetti, de quali i principali ... sono il Chinchaisuyo, che parlasi nella Diocesi di Lima, il Lamano, che parlasi in Lamas Provincia della Diocesi di Trujillo, il Quiteo, che comunemente si usa nel Regno del Quito, il Calchaqui, o Tucumano, che parlasi in gran parte del Tucuman, e il Cuzcoano, che parlasi nella citt del Cuzco, e in gran parte de la sua Diocesi... (Hervs, en: Torero 1995: 22).
[...diversos dialectos, de los cuales los principales ... son el Chinchaisuyo, que se habla en la Dicesis de Lima; el Lamano, que se habla en Lamas Provincia de la Dicesis de Trujillo; el Quiteo, que comnmente se usa en el Reino de Quito; el Calchaqu, o Tucumano, que se habla en gran parte del Tucumn; y el Cuzqueo, que se habla en la ciudad del Cuzco, y en gran parte de su Dicesis...]
En el siglo XVIII, entonces, cambia la situacin y los estudios empiezan a centrarse en otras variedades, sobre todo en la Audiencia de Quito (ver Itier 1995: 8). As el quiteo se constituye en una variedad autnoma que deja la designacin chinchaysuyo para las variedades del actual QI. Afirma Itier que si tomamos en consideracin las descripciones lingsticas que circularon en forma manuscrita [...], las artes y vocabularios quechuas redactados en el siglo XVIII no parecen haber sido mucho menos escasos que en la poca anterior, aunque s se podr discutir la calidad relativa de sus aportes (Itier 1995: 9).
22 Como nota adyacente conviene citar el estudio de la misma Roswith Hartmann en torno a las destrezas del predicador quichua Diego Lobato de Sosa (Hartmann 1989).
-
38
La atencin de los estudios quechusticos durante los ltimos aos ha privilegiado el estudio de las variedades peruanas y se ha centrado, consciente o inconscientemente, en la bsqueda de establecer una verdadera filologa quechua. Ello ha llevado a prestar particular atencin a los clsicos de la primera poca colonial (Santo Toms, Gonzlez Holgun, Annimo 1586, etc.). No obstante, es necesario decir que no se ha puesto la misma atencin en el tratamiento de los textos fundacionales de las variedades perifricas del mundo quechua; textos fundacionales que, para nuestro caso, se trata de aquellos que conforman el objeto de este estudio. Desde este punto de vista, los textos que presentamos, de cara a la variedad llamada IIC, no son ni mejores ni peores que los anteriores: asumen el riesgo de particularizar, en forma didctica, una descripcin normatizada por los predecesores en clave cuzquea. En su trabajo de adaptacin y condensacin de las obras clsicas se pueden rastrear las caractersticas propias de nuestra variante.
En esta tarea, hay que resaltar de manera especial el papel que jugaron los jesuitas en la tarea de codificar las lenguas indgenas de los lugares donde se encontraban; lgicamente, aqu entraba tambin el quichua.
En funcin del trabajo que estamos presentando, debemos precisar, finalmente, qu se entenda por Quito en la poca colonial. Veamos cmo presenta la distincin Gonzlez Surez entre la Audiencia y la Presidencia de Quito para el siglo XVIII:
Para evitar confusiones debemos distinguir bien el distrito judicial de la Real Audiencia, del territorio perteneciente la Presidencia; el distrito judicial de la Audiencia se dilataba por el Norte hasta Popayn y por el sur hasta Piura; por el Oriente comprenda las misiones de Mocoa y Sucumbos, la inmensa regin de Mainas, de Quijos y de Canelos y toda la extensa comarca de Jan de Bracamoros; el territorio de la Presidencia era menos considerable; pues, aunque por el Sur llegaba hasta Bracamoros, por el Norte terminaba solamente en Pasto, sin abrazar la Gobernacin de Popayn, la cual dependa de la Presidencia de Bogot. El territorio de la Audiencia y el de la Presidencia estaban limitados al Occidente por el Ocano Pacfico; por el Oriente se extendan esos territorios inmensos, distribudos ahora entre las Repblicas de Colombia, del Per y del Ecuador (Gonzlez Surez 1892: 1332).
Nos importa, especialmente, determinar lo que comprenda la Gobernacin y el Obispado de Mainas, por cuanto ah se centrar gran parte del trabajo de los jesuitas y, como se sabe, el autor de la Breve Instruccin o Arte para entender la lengua comn de los Indios segn se habla en la provincia de Quito, dice explcitamente que su Breve Instruccin har referencia tambin a la provincia de Mainas. Histricamente, cuando se habla de Mainas, hay que entender por ello La zona [...] [que] se extiende desde el nordeste del Per, comprendiendo aproximadamente los cursos medio y bajo de los ros Pastaza, Corrientes, Tigre y Napo (cuenca del Maran) (Calvo 1995: 44, nota 9).23
3.3. Fuentes para el estudio del quichua ecuatoriano en la colonia Es importante que veamos ahora cul era el espectro de produccin textual del quichua ecuatoriano durante la colonia. Para ell