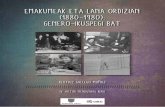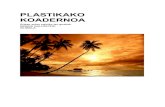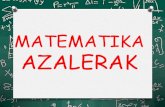Gallego Lana El Sindrome de Envilecimiento
Click here to load reader
Transcript of Gallego Lana El Sindrome de Envilecimiento

EL SINDROME DE “ENVILECIMIENTO” Dr. Alejandro Gállego Meré Dr. Fernando Lana Centro Psicoanalítico de Madrid Rev. De Psicoanálisis y Psicoterapia. 1995 Vol. II nº 1 Si entendemos como TAUBER (9), la salud psíquica como “un compromiso positivo con la vida, en el sentido de captar el hecho de la condición humana, ser capaz de dar y de recibir amor, desarrollar las potencialidades de la razón y de aprender l que está vivo en contraste con sus ilusorias representaciones de admitir y tolerar la incertidumbre y la soledad”, el “síndrome de envilecimiento”, aparece como una forma de relación totalmente insana, en la cual, el sujeto pervierte su relación con la vida y compromete la autenticidad de su existencia a una dependencia y a un condicionamiento al “otro”, que le anula y empobrece en su propia identidad. Nos parece justificado hablar de “síndrome de envilecimiento”, para significar una especial forma de relación en que las situaciones de mutua “depositación”, se han organizado suficientemente y condicionan en una cierta medida el estilo de vida de cada uno de sus componentes. Si bien es cierto, que la tendencia a “envilecer” o “ser envilecido” está latente en cada sujeto, solamente cuando las mutuas “depositaciones” se organizan como la estructura básica de la relación, el síndrome se cristaliza y toma la forma con que podemos observarlo en la clínica. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define el “envilecimiento” como … “el acto de abatirse y perder la estimación que se tenía de uno mismo”; pérdida de valor, que deberíamos entender como un empobrecimiento del individuo al dejarse inducir por un orden de valores y de actitudes que no le son propios. Desde el punto de vista psicopatológico, entendemos el síndrome como un “proceso”, en el sentido de una forma de relación desarrollada a partir de una vinculación patológica oculta y que tiende a estructurarse de una forma progresiva. Damos igualmente a este proceso la denominación de síndrome, porque no consideramos que constituya una entidad autónoma, sino un modo relacional presente en diversas formas de vinculación, pero con su presencia, confiere a las mismas rasgos estructurales específicos. En un primer intento de definición, consideramos el “síndrome de envilecimiento” como una forma de relación basada en la adopción por parte del sujeto “envilecido” de un orden de valores que le es inducido por el “envilecedor”, sin hacer crítica del mismo y con el consiguiente bloqueo de la propia reflexión y aún de la propia capacidad perceptiva, El síndrome, se estructura sobre la base de una necesidad mutua de hacer “depositaciones” específicas para lograr la propia estabilidad. En el “síndrome de envilecimiento” podemos discriminar una serie de rasgos específicos que le dan singularidad. Dichos rasgos, serían los siguientes en el comienzo del proceso:
1. La relación de “envilecimiento” se produce a un nivel relativamente consciente, por parte de un sujeto que ha llegado a un nivel de integración yoica suficientemente desarrollado. Relativamente consciente, en cuanto a la relación actual compensatoria, pero no en cuanto al condicionamiento de base que lo origina. En lo que se refiere al “envilecedor”, el nivel de consciencia es mínimo.

2. Aparentemente, hay una sustitución del orden de valores propios por los correspondientes a la persona o la situación inductora, que aparece como persecutoria y amenazante.
3. Hay un bloqueo transitorio del orden propio de valores y hasta de la percepción de sí mismo, por temor al enfrentamiento que dicha toma de conciencia conllevaría.
4. En el “envilecido”, se producen los consiguientes sentimiento de vacío y de futilidad específicos del bloqueo del verdadero self, tal como han sido descritos por WINNICOTT (10); que tienden a compensarse, mediante un esfuerzo de valorización con la identidad “extraña” fruto de la identificación complementaria y de la misión que la misma representa. El “envilecedor”, permanece habitualmente en una experiencia de continua presión y reafirmación, para mantener el proceso inductor.
El “síndrome de envilecimiento” presupone la confluencia de patologías, la del “envilecido” muy condicionada por una necesidad reparadora que le lleva a renunciar a su propia experiencia de vida para lograr cubrir la demanda de ese “otro” y la del “envilecedor”, que presenta una patología preferentemente esquizo-paranoide, con la necesidad de condicionar a una persona para cubrir sus necesidades. En este trabajo nos ocuparemos preferentemente, del primero de los polos de la relación. La experiencia de “envilecimiento” requiere un cierto diagnóstico diferencial respecto a actitudes e identidades que le son próximas, pero que corresponden a una dinámica distinta. Son las más significativas las siguientes:
1. Con el “cinismo”, en el que puede haber una actitud de aparente sometimiento, pero en el que hay una alta conservación de la noción de la propia identidad, siendo la forma de conducta en su esencia y bajo las diversas apariencias, la consecuencia de una desesperanza en cuanto a una unión positiva con la vida.
2. La disposición “necrofílica” FROMM (4), que corresponde a una actitud defensiva, condicionada por la incapacidad específica del sujeto de desarrollar su propio mundo “interno”. De alguna forma, es una experiencia opuesta a la que venimos estudiando, ya que esta viene condicionada por un movimiento reparador.
3. Las formas de relación narcisística, en las que el sujeto permanece como una parte específica del “otro”, a diferencia del cuadro que estudiamos en que hay un alto nivel de diferenciación y de establecimiento de los propios límites. Como una parte singular de esta forma de relación, habría que establecer la distinción con la relación para un objeto “enloquecedor” tal como ha sido descrito por GARCIA BADARACO (1), en la cual, no hay igualmente una clara determinación de límites.
4. La postura masoquista, dentro de la correspondiente forma de relación, pero en la que hay una alternancia de “roles” contrapuestos, según el nivel de conciencia y en función de una motivación de poder y de control sobre el objeto tanto “externo” como “interno” y no, una específica y fija postura compensatoria para la patología del “otro”. Algo similar deberíamos decir de la “folia a deux”.
5. El bloqueo emocional inducido por la identificación proyectiva y la consiguiente contraidentificación, en las que hay también una sustitución y un falseamiento de partes de sí por inducción y una presión proveniente de un “otro”, pero en este caso, la experiencia tiene un carácter básicamente persecutorio y no reparador como es específico en la actitud del “envilecido”. La correlación podría ser válida en el caso del “envilecedor” pero no para el del “envilecido”.

El “síndrome de envilecimiento”, puede aparecer como un cuadro constituido, como un “estilo de vida”, o como episodios transitorios que se movilizan con figuras especialmente significativas que se desean reparar-compensar. En el nivel de cronificación, lleva al sujeto a una forma de vida “inauténtica” e improductiva, en la que todo “crecimiento” es más aparente que real ya que tiene que establecerse de una forma “mixtificada” a través de los cauces establecidos por las motivaciones del “envilecedor”. Desde el punto de vista de la clínica, el intento de comprensión del caso sin tener en cuenta el proceso compensatorio en que está inmerso, lleva a un trabajo inútil en que el analista se pierde en la clarificación de aspectos que vienen condicionados por la propia situación y por la falsa identidad el sujeto. Si queremos aumentar nuestra comprensión del síndrome, debemos centrar nuestra atención en los rasgos específicos tanto de la persona o de la situación “envilecedora” como en los propios del sujetos que tiende a prestarse a esta forma de relación. La forma de vinculación, se moviliza, evidentemente, por un agente “externo” que necesita la misma para su compensación, pero a la par hay una facilitación por parte de la persona que continua promoción y búsqueda del “rol” complementario, dado que ambas posturas son realmente formas de defensa a nivel de la “culpa moral” frente a angustias más profundas, como trataremos de demostrar más adelante. La presión de “envilecimiento”, puede tener su origen en una persona concreta o corresponder a una situación ambiental (a partir de grupos de presión, de carácter social, político o religioso). De hecho, la cultura occidental, constituye básicamente un agente “envilecedor” en su continua presión hacia formas de vida basadas en un “tener en oposición a los valores del ser” (FROMM, 6). Una u otra forma, la línea común de acción es el logro del bloqueo o la anulación de la capacidad de crítica y de la propia individualidad del sujeto. Habitualmente el ser “envilecedor” es un agente altamente necrófílico y con una estructura de base persecutoria, que busca la inmovilización de su mundo próximo, para su estabilidad. Cabría pensar, que con el establecimiento de la relación de “envilecimiento”, pasa de una situación interna de simbiosis persecutoria a una relación complementaria con un objeto “externo”, también sobre el propio cuerpo, adquiriendo entonces esa fisonomía desvitalizada y muerta tan frecuente en estos sujetos. Dada esta necesidad funcional, el “envilecedor” desarrolla un control sádico de la relación, que si se rompe, da lugar a una violencia destructiva por la consiguiente reintroyección de las partes desvitalizadas y muertas. El “envilecedor”, que mantiene una actitud de continua amenaza de “lo que ocurriría si hay separación”, desarrolla de hecho una persecución real si tal eventualidad tiene lugar. Toda separación, es sentida como una denuncia de la falsedad de la imagen idealizada y como un reconocimiento de sus aspectos pobres y dañados. Dentro de esta dinámica, la agresión desencadenada debe ser entendida como una actitud de venganza en el sentido de un intento de reparación mágica (FROMM, 8). Puesto que la relación de “envilecimiento” es una forma complementaria de vinculación debemos preguntarnos de que modo se establece la correlación por parte del “envilecido”. En nuestra observación clínica, el “envilecimiento” suele ser el portador de una estructura depresiva de base que se mueve en un intento de reparación de una figura parental altamente significativa, pero gravemente enferma. De hecho, el “envilecedor” se convierte en el “depositario” de dicha figura”, por lo que cobra una posibilidad de presión de que otra forma no tendría.

En función de su experiencia originaria de dependencia de una figura narcisística, incapaz de amar a un ser separado de sí, el sujeto susceptible de entrar en un proceso de “envilecimiento” se mueve en relación con el otro conforma a los siguientes patrones básicos:
1. Hay una falta de esperanza de que sus necesidades interesen, por lo que tiende a aceptar vinculaciones de explotación sin hacer crítica de las mismas.
2. Una especial disposición a adaptarse a las necesidades de los otros como forma de relación, movido por su deseo de reparación y por último.
3. En función de la confianza en su propia capacidad, le es posible conllevar la depositación de los aspectos desvitalizados y muertos sin descompensar su propia estructura. Dentro de esta correlación, el “envilecido” tiene una clara noción de su fuerza así como de la debilidad de la estructura del “envilecedor”, por lo que tiende a asumir sus tensiones y conflictos manifiestos de una forma espontánea en una actitud de permanente apuntalamiento y apoyo, sin que haya necesidad de explicitar la situación por ninguna de las dos partes. Esta continua aceptación de la “depositación” de las partes dañadas orgánicas o de una clínica depresiva, más o menos manifiesta, que llamativamentes es conllevada sin ningún intento de revisión.
De forma esquemática podemos decir, que la relación de “envilecimiento” se establece entre un sujeto que necesita “depositar” sus aspectos dañados para conservar su estabilidad y otro, que por su necesidad de reparar una figura parental altamente significativa, “acepta” la relación explotadora como una ilusoria vía de realización de la misma. La presentación de algún material clínico, puede clarificarnos más directamente estas consideraciones. El primero de los casos se trata de un profesional, altamente capaz, que muestra una continua exigencia interna de perfeccionismo, obligándose a ser el vehículo de solución de todas las cuestiones que la vida pueda plantear a su mundo significativo. Esta permanente exigencia de disponibilidad, es vivida por el propio enfermo como una “misión” a la que no puede substraerse y que no somete a crítica. En su comportamiento habitual, la autoexigencia, aparece encubierta por actitudes de cordialidad y de deseo conscientes de ayudar. En el curso del análisis, se hizo evidente la ansiedad con que la persona vivía la posibilidad de no poder llenar esta función omnipotente-salvadora, que no era en modo alguno una pretensión espontánea sino una carga inducida por una contraidentificación proyectiva. Tal suposición, se hizo evidente en el propio análisis, en el que se puso de manifiesto como se había sentido muy precozmente obligado a dar la imagen de fortaleza y de capacidad resolutiva, en una familia con un ambiente general y con unos imagos parentales notablemente inseguros y con una tendencia a dramatizar las situaciones de conflicto. El enfermo, estaba obligado a ser el representante permanente de la solución y la garantía de control de todas las situaciones posibles, actitud, que se había constituido como parte esencial de su estructura de carácter. Utilizando términos de FROMM (6)… “como la religión culta, a la que dedicaba todos sus afanes” y habría que añadir, sin plantearse siquiera si era su deseo. La experiencia de tratamiento, tuvo para este enfermo un sentido profundamente liberador y le posibilitó la movilización de todo un mundo emocional latente, así como el reencuentro con un imago de sí mismo más real. Un segundo caso, es el de otro paciente en que era llamativo su continua recriminación negativa de todos sus logros y actuaciones. Tal situación vivencial, correspondía con otra evidencia a una inducción proveniente de la imago paterna, insaciable en su exigencia y que permanentemente “pedía más”. Era llamativo, en el comportamiento del sujeto dos cosas: en primer lugar, su total identificación con esta actitud de

autocrítica, sin ningún tipo de reflexión en cuanto alo que podía tener de exagerada y en segundo término, su constante flagelación y mal trato de sí mismo en una continua demostración de su rechazo e intolerancia hacia sus propias limitaciones o posibles errores. En el curso del análisis y en un momento en que el analista hace referencia a que le siente alegre y contento con sus propios logros y éxito, pero que parece como si se esforzara en mantenerlo oculto y negado, el “enfermo” dice que se le ha creado una gran “confusión”. Es evidente, como la transferencia que venía realizado sobre el terapeuta de su inagotable exigencia, al serle devuelta valorando como el hecho legítimo su alegría por sus logros, le resultaba sorprendente e inconcebible. El enfermo sentía como natural su estar en una permanente expiación y recriminación de no “dar todo” lo que de él se esperaba, obligado por la demanda de la figura paterna. El alegrarse y poder gozar de sus logros, era inconcebible, puesto que se rompía el mandato inducido. También aquí, el paciente ha organizado, ya como una actitud caracterial su continua recriminación de sí mismo para mantener la sobreestructura que la figura paterna ha “depositado” como instrumento de negación de sus propios fracasos, o más bien habría que decir, de la no realización de sus fantasías de grandiosidad. Con su continua recriminación, de que nunca está “a la altura”, está permanentemente manteniendo la fantasía de la grandiosidad de la figura paterna como si fuera una realidad. El enfermo está cumpliendo una función “salvadora” y estabilizadora, que reflejaría con su comentario frecuente, de cómo está… “todo el día, está flagelándose en el muro de las lamentaciones”. En nuestro criterio, no es sólo la culpa de lo que le lleva a esta actitud, sino y sobre todo la preservación de la fantasía de su imago paterna y la correlativa de sí mismo. Los trabajos de FAIRBAIRN (2), considerando la existencia de un Yo anti-libidinal como la parte del psiquismo infantil que se identifica con el objeto rechazante, nos permiten una más profunda comprensión de la experiencia de “cobardía moral” que aparece en estos cuadros, como una sobreestructura debida a la represión secundaria que “protege” frente al reconocimiento de la relación con los auténticos objetos malos antilibidinales de los que se defendió “realmente” en el seno de una experiencia de indefensión. La actual dependencia-sometimiento al “envilecedor” es, por otra parte, una forma de mantener “fuera” la relación temida y por otra, el manejarla a un nivel protector de culpa. Terminamos nuestra presentación con algunas consideraciones sobre el tratamiento del síndrome del “envilecimiento”, en lo que se refiere a la parte “pasiva”. Al abordar este aspecto, es necesario recordar dos hechos, por una parte, que el síndrome se produce a un nivel “relativamente” consciente y en una estructura yoica suficientemente individualizada; y por otra, que bajo la “aceptación” de la relación de “envilecimiento” hay una pretensión de reparación que es la que da consistencia a la “depositación”. Sobre este planteamiento, consideramos como las actitudes básicas de trabajo las siguientes:
1. El reconocimiento de la crítica latente hacia la propia conducta y formas de planteamiento.
2. Reconocimiento del miedo a la represalia del “envilecedor” y de las fantasías, ligadas a la misma.
3. La toma de conciencia de la “depositación” sobre el mismo, de una imago parental significativa y de su pretensión de reparación mediante la situación actual.
4. Duelo de la posibilidad de reparación de la imagen original y toma de conciencia de la “realidad” actual.

5. Consiguiente reacción agresiva por la toma de conciencia de la “aceptación” de la situación de explotación y el reconocimiento de la actitud “actual real” del “envilecedor”.
6. Ruptura de la relación, asumiendo la presión-persecución “real” que ello va a conllevar.
En nuestra experiencia clínica, al análisis de la situación de “envilecimiento”, se desarrolla más o menos conforme a la sucesión que hemos señalado, aunque no necesariamente. Como abundamiento en cuanto a la forma de presentarse en las fases finales del proceso de resolución, presentamos el sueño de una tercera paciente, que lo refleja con especial claridad. Se trata de una compañera médico, que tras una relativamente larga experiencia de análisis, ha empezado a hacer vida normal y a ejercer profesionalmente, a partir de una situación notablemente regresiva. El sueño que nos aporta es el siguiente: “voy por la calle con una amiga que se llama X (inmediatamente lo asocia con el nombre de una enferma suya que ha dejado el tratamiento recientemente, sin una adecuada justificación) y de pronto, se enfrenta con ella una hechicera que la dice: Yo te voy a curar ya, enseguida, y toma una actitud amenazante”. La “enferma”, se enfrenta con ella y la dice “déjala en paz, necesita su tiempo para curarse, ella lo puede hacer”. La curandera- hechicera, la agarra por el cuello y trata de estrangularla. Siente que tiene una fuerza terrible y que no va a poder librarse de ella y con esta angustia, se despierta. Nuestra interpretación, que fue sentida como valida por la “enferma”, es que estaba haciendo referencia a dos partes de sí, una omnipotente y poderosa que va a resolver todo y ya; y que es, la que siempre se sintió obligada a ser. Entendemos su actitud regresiva, como la postura se “fracaso” frente a tal pretensión. La segunda parte que se expresa en el sueño, sería una postura más real y limitada, pero que es atacada por la primera se niega a abandonar. No le es fácil renunciar y en todo caso habría una gran agresividad en hacer tal renuncia. Es llamativo, como desde su posición actual, hace referencia a dicha parte omnipotente y poderosa como hechicera-curandera, es decir, como algo inadecuado y tramposo, mágico. Establece SPEZIALE BAGLIACA (8) el término de “reconciliación” para significar el proceso por el cual se constituye la capacidad de autonomía del individuo, sobre la base… “de una buena relación con las presencias que han llegado a ser parte del propio mundo interno, como una experiencia de fe recíproca, de abierta confianza que puede instaurarse en el mundo “interno” superando los escollos de la ambivalencia”; y continúa el autor…” son el buen progenitor interno, que aún haciéndose respetar por las metas que han conquistado sabe aceptar la agresividad del hijo, sin temerle y sin “dramatizarla””. En los términos en que venimos haciendo nuestra exposición, la “reconciliación” tendrá lugar cuando ya no sea necesario mantener ningún mito de grandiosidad o de omnipotencia, porque las personas puedan ser sentidas y valoradas como tales, al margen de toda “idolatría”.

BIBLOGRAFIA
1. GARCIA BADARACO, J. E. “Identification and its vicisitudes in the psychoses. The importance of the concept of the maddening objet”. Intr. Journal of Psycho. Vol 67. Nº 2, 1986.
2. FAIRBAIRN, R. D. “Estudio psicoanalítico de la personalidad”. Ed. Hormé. Buenos Aires. 1962.
3. FROMM, E. “El corazón del hombre”. Ed. Fondo Cultural. México, 1969. 4. FROMM, E. “Anatomía de la destructividad humana”. Ed. Siglo XXI. México,
1975. 5. FROMM, E. “Ser y tener”. Ed. Fondo Cultura. México, 6. FROMM, E. “Seréis como dioses. 7. SEPZIALE-BAGLIACA, R. “A hombros de Freud”. Ed. Continente. Madrid,
1982. 8. TAUBERT, E. S. “Simbiosis, narcissism and necrophilia: a triad representin
disordered affect”. Reunión de la Academia Americana de Psicoanálisis. Diciembre 1979.
9. WINNICOTT, D. W. “Aspectos clínicos y metapsicológicos de la regresión dentro del marco psicoanalítico”. Rev. Psicoanálisis. Vol XXVI. Nº 3, 1969