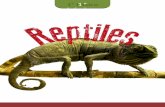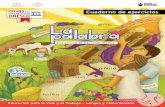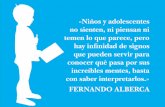Gabriela Sirkis - UCEMAque sienten y piensan de manera relativamente uniforme con respecto a un...
Transcript of Gabriela Sirkis - UCEMAque sienten y piensan de manera relativamente uniforme con respecto a un...

UNIVERSIDAD DEL CEMA
Buenos Aires
Argentina
Serie
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Área: Marketing y Negocios
¿CÓMO SON LOS CONSUMIDORES ARGENTINOS?
MEDICIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL YO
Y COMPARACIÓN CON OTRAS CULTURAS
Gabriela Sirkis
Febrero 2018
Nro. 625
www.cema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.html
UCEMA: Av. Córdoba 374, C1054AAP Buenos Aires, Argentina
ISSN 1668-4575 (impreso), ISSN 1668-4583 (en línea)
Editor: Jorge M. Streb; asistente editorial: Valeria Dowding <[email protected]>


1
¿Cómo son los consumidores argentinos?
Medición de la conformación del yo y comparación con otras culturas
Gabriela Sirkis*
Resumen
El estudio de la conformación del yo en función de las influencias culturales nos explica
similitudes y diferencias entre grupos humanos de distintos países. Esta investigación, a
partir del marco teórico desarrollado en su comienzo por Hofstede y ampliada por
Triandis, Markus & Kitayama entre otros, toma a la escala de Singelis para medir la
conformación del yo argentino y compararlo con el de otras naciones. El trabajo se
enriquece indagando en las subculturas llegando a algunos resultados no intuitivos que
abren caminos en la comprensión de los comportamientos de nuestra sociedad.
Palabras clave: marketing, comportamiento del consumidor, consumo, autoconcepto,
argentinos, consumidor argentino, escala de SCS, yo independiente, yo
interdependiente, el yo, individuo, sociedad argentina, globalización, consumo global,
investigación de mercados, mercadeo.
* Secretaria Académica del Departamento de Marketing de la Universidad del CEMA. Dirigir la
correspondencia a: [email protected]. Este paper forma parte de una investigación mayor de mi tesis
doctoral. Agradezco a María Alegre, Phd por el seguimiento de mi investigación y por su motivación
permanente. A la memoria del Dr. Enrique Yacuzzi por su apoyo en mi desarrollo de la investigación
académica. Las opiniones de esta publicación son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan
las de la Universidad del CEMA.

2
Introducción
El estudio del consumidor es un área del marketing que tiene como objetivo entender y
predecir las conductas de los clientes actuales o potenciales para poder realizar una
oferta de valor lo suficientemente ajustada a los deseos de un segmento de individuos
que sienten y piensan de manera relativamente uniforme con respecto a un determinado
consumo.
Los consumidores como tales, se volvieron a lo largo de los años un “objeto de estudio”
en sí mismos. Lo que no se puede olvidar es que el consumidor es inseparable de la
persona que lo contiene. Por lo tanto, estudiar al consumidor implica estudiar al
individuo en sí, al mismo dentro de su sociedad y de la cultura donde nació y se
desarrolló.
El individuo fue estudiado profundamente en muchos trabajos del área de la psicología.
Las bases del estudio del comportamiento del consumidor por lo tanto se basan en
muchas de estas teorías. Hay quienes tienden a pensar que los consumidores se
comportan de forma similar en todos los países ya que la constitución del ser humano
está más allá de la cultura que lo rodea. Sin embargo, los estudios desarrollados por
académicos de las cátedras de psicología y antropología de prestigiosas universidades
de Estados Unidos entre otros países muestran que la constitución del individuo
depende de su cultura.
Tomando estos estudios, la pregunta que ésta investigación se hizo fue ¿Cómo somos
los argentinos? ¿A quiénes nos parecemos? Responder a estas preguntas brinda un
marco teórico que futuras investigaciones pueden utilizar para comprender aspectos
específicos del consumo. Además siembra un aporte al estudio del consumidor
argentino desde la rigurosidad académica, área poco desarrollada a nivel nacional

3
La cultura, el estudio de sus dimensiones
La cultura consiste en formas estructuradas de pensar, sentir y reaccionar. Las mismas
se adquieren y transmiten principalmente mediante símbolos, constituyendo logros
distintivos de los grupos humanos, que incluyen la creación de instrumentos como
núcleo esencial de la cultura: tradiciones (históricamente derivadas y seleccionadas),
ideas y especialmente sus valores adjuntos (Kluckhohn, 1951; Hofstede, 1980).
La definición, a partir de la cual se inicia este trabajo, pertenece a Clyde Kluckhohn,
antropólogo estadounidense, y surge de un consenso entre antropólogos ya que la
cultura puede ser descripta de muchas formas. Hofstede a su vez toma el concepto de
cultura como “La programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de
una categoría de personas de los de otra categoría” (Hofstede, 1980) y parte de estos
conceptos para estudiar las diferencias culturales.
La cultura como tal fue un tema de estudio que tuvo gran repercusión durante el siglo
XX, sin embargo el primero en crear un sistema de parámetros de comparación para el
análisis de las diferencias fue el antropólogo holandés Geert Hofstede que en 1980
describió cuatro dimensiones con el fin de comparar las culturas de diferentes países
que en trabajos sucesivos amplió a cinco. La investigación que llevó a cabo Hofstede
entre 1967 y 1978 tuvo dos objetivos: a) desarrollar una terminología que describa a las
culturas, que sea aceptada universalmente, que esté bien definida y que esté basada en la
experiencia; b) usar datos recolectados sistemáticamente sobre un gran número de
culturas y no sólo impresiones (Hofstede, 1983).
Estas dimensiones tuvieron un fuerte impacto a partir de la necesidad de elaborar
estrategias de marketing en un marco internacional. Mediante el estudio de las
dimensiones se obtuvieron parámetros de comparación y fue el puntapié para el
desarrollo de teorías sobre el individuo y su comportamiento. Al comenzar su libro,
Hofstede (1980) afirma que los sistemas sociales solamente pueden existir porque el
comportamiento humano no es azaroso, sino hasta cierto punto predecible. Por lo tanto
el fin buscado por Hofstede en sus cinco dimensiones de la cultura es la predicción del
comportamiento humano.

4
Las cuatro dimensiones que desarrolló inicialmente fueron: “la distancia al poder”,
“masculinidad vs femineidad”; “la evasión de la incertidumbre”; “individualismo
versus colectivismo” y luego incorporó “la orientación al largo vs corto plazo”
A partir de la dimensión “individualismo versus colectivismo” derivaron nuevos
estudios que fueron muy importantes para entender el comportamiento humano en las
distintas sociedades. El tema fundamental que envuelve es la relación entre el individuo
y sus compañeros. En un extremo encontramos a las sociedades individualistas donde
cada miembro busca sus propios logros e intereses y en algunos casos los de su familia
directa. Esto es posible por una gran libertad que estas sociedades dan a sus individuos.
En el otro extremo de la escala se encuentran sociedades donde los vínculos entre los
individuos son muy estrechos: personas que han nacido en colectividades o grupos
referenciales muy fuertes (Hofstede, 1980; Hofstede, 1983).
Esta dimensión es la que vincula las relaciones del individuo con los otros integrantes
de la sociedad. Este aspecto tiene una importancia suprema para el desarrollo de las
teorías del marketing. Las teorías del estudio del consumidor no buscan entender al
individuo como tal, sino cómo sus características psicológicas influyen en la necesidad
de vincularse con su grupo social cercano: la búsqueda y la importancia del pertenecer,
de formar parte de los ámbitos deseados o aspiracionales. Es por ello que esta
dimensión de Hofstede da el puntapié al desarrollo de una serie de estudios sobre el yo,
abarcando también las relaciones entre la conformación del yo y el entorno cultural.
Individualismo versus colectivismo
Las raíces del individualismo están afincadas en discusiones sobre la política, la
economía y la religión desde los primeros debates acerca del ser humano y su relación
con la sociedad. Las primeras nociones aparecen en La República de Platón. Los autores
británicos, franceses, alemanes se han interesado en esto a lo largo de la historia del
conocimiento occidental, dejando profundos estudios con diferentes perspectivas.
(Berry, J W., Segall, M. H.& Kagitçibasi, C., 1996).
Durante el período de la revolución francesa, el término individualismo aparece para
describir la influencia negativa de los derechos individuales sobre el bien común de una
comunidad. (Oyserman, D. , Coon, H. M. & Kemmelmeier, M., 2002). En esta

5
utilización, el individualismo se describe como antagónico a la cosmovisión de la
estructura social colectiva. Así se crea dentro de la tradición de la cultura occidental un
par de opuestos: el foco individual versus el foco colectivo.
En contraste, las enseñanzas de Confucio en Oriente (siglo V a.c.) enfatizaban que la
virtud estaba en la reciprocidad de las relaciones humanas, la justicia y la piedad. Esta
mirada colectivista se encuentra también en las religiones y filosofías orientales como el
taoismo, budismo, hinduismo y sintoismo (Berry, et al., 1996).
Sin embargo, recién a partir de los estudios de Hofstede (1980) se han potencializado
los trabajos para analizar las diferencias en las distintas sociedades y cómo la cultura
influye en la conformación interna de los individuos que viven en ella. Se capturan,
entonces, diferencias entre las sociedades estadounidenses y europeas (individualistas)
en contraste con las asiáticas (colectivistas).
El individualismo tiende a ser asociado a la cultura de Estados Unidos debido a las
características asociadas a la concepción del país, sus leyes y sus valores: los derechos
individuales, la privacidad y la libertad personal son íconos de la cultura nacional
(Oyserman, et al., 2002).
A su vez en Japón se enfatiza la armonía en el grupo y en la sociedad como pilar de su
cultura. Estas características se asocian al cumplimento de normas que se perciben
como obligatorias. La sociedad tiene una baja necesidad de protagonismo individual y
un alto auto-control. Por lo tanto, la cultura japonesa tiene los componentes de un
sistema colectivista y estos están arraigados fuertemente a la concepción nacional
(Singelis, T. , Triandis, H. C.; Bhawuk, D. & Gelfand, M. J., 1995; Yamaguchi, 1994;
Markus & Kitayama, 1991).
Un atributo esencial de las culturas colectivistas es que los individuos pueden inducir o
subordinar sus metas personales a los objetivos de su comunidad, que suele ser un grupo
estable (por ejemplo, familia, banda, tribu). En gran parte de sus acciones, los
individuos buscan que sus objetivos sean consistentes con los objetivos de este grupo
interno (Triandis, H. C., Bontempo, R. & Villareal, M. J, 1988).
Las culturas individualistas se caracterizan por la existencia de muchos más grupos:
familia, compañeros de trabajo, clubes, fans de una actividad, etc. y el comportamiento

6
de los individuos se inclina principalmente a que sus objetivos sean consistentes con
diversos grupos endógenos (Triandis, et al., 1988).
En las culturas colectivistas la relación entre el individuo y el grupo de pertenencia
tiende a ser estable, incluso cuando el grupo plantea exigencias muy costosas para la
persona. Por otro lado, en las culturas individualistas las personas suelen abandonar los
grupos que son inconvenientemente exigentes y formar nuevos grupos de referencia.
Como resultado, en las culturas individualistas las contribuciones individuales a los
grupos son segmentadas, sólo requieren de un cierto tiempo y espacio mientras que en
las culturas colectivistas las demandas están enfocadas hacia un único grupo de
pertenencia (Triandis, et al., 1988).
Esta dimensión explica el comportamiento de los individuos dentro de su sociedad y
cómo se ven ellos mismos con respecto a sus logros personales.
Las percepciones y los comportamientos de las personas en culturas colectivistas son
diferentes de las percepciones y comportamientos de las personas en las culturas
individualistas (Triandis, 2004).
Una de las consecuencias de la mayor complejidad es que los individuos tienen cada vez
más grupos potenciales a los cuales ser leales o no. Cuando el número de grupos de
pertenencia aumenta, la lealtad de los individuos con cada grupo en particular
disminuye (Triandis, 1989).
Lo central del individualismo es la suposición de que los individuos son independientes
unos de otros (Oyserman, et al., 2002).
Hofstede (1980) define el individualismo como un enfoque de los derechos por sobre
las obligaciones, la preocupación por uno mismo y su familia inmediata, como un
énfasis en la autonomía personal y la auto-realización, con lo cual se cimenta la
identidad en los logros personales. Waterman (1984) define el individualismo como un
enfoque en la responsabilidad personal y la libertad de elección, a la altura de su
potencial, respetando la integridad de los demás (Oyserman, et al., 2002).
El elemento central del colectivismo es la suposición que los grupos y los individuos se
unen a partir de las obligaciones contraídas socialmente.

7
Las sociedades colectivistas son sociedades caracterizadas por las obligaciones difusas y
expectativas mutuas. En estas sociedades, existe una unidad social con destino común,
metas comunes y valores comunes que están centralizados. El individuo es simplemente
un eslabón de un todo social, por lo que el grupo se convierte en la unidad de análisis.
Esta descripción centra al colectivismo como una forma social de ser, orientado hacia
los grupos de pertenencia y muy alejado de los grupos de no pertenecía (Oyserman,
1993; Oyserman, et al., 2002).
Triandis fue quien propuso un nuevo enfoque a partir de las investigaciones de
Hofstede. Más allá de los estudios de las distintas culturas y la conformación de sus
sociedades (principalmente en la dicotomía entre sociedades asiáticas vs sociedades
norteamericanas o europeas), Triandis tomó estos parámetros para comprender la
personalidad de los individuos que conforman estas sociedades. Analizó las diferencias
y así abrió un camino muy importante en la investigación del comportamiento humano
y la relación con sus grupos de pertenencia. Después de una intensa investigación que
incluyo a 81 psicólogos y antropólogos de todo el mundo, concluyó que el constructo
colectivismo refiere a la subordinación de las metas propias a las metas de la comunidad
a la cual se pertenece (Berry, et al., 1996).
Si medimos la frecuencia de los intercambios sociales en los dos tipos de culturas
debemos observar más intercambios cerrados (entre miembros) en las culturas
colectivistas e intercambios más abiertos en las culturas individualistas (Triandis, et al.,
1988).
En las culturas colectivistas, la cooperación es alta entre personas que pertenecen al
mismo grupo pero es poco probable cuando la otra persona no forma parte del entorno
natural del individuo. El mismo fenómeno se puede observar en culturas individualistas,
pero las diferencias están atenuadas entre lo que sucede con miembros del grupo versus
con aquellos los que no pertenecen al grupo (Triandis, 1972). Las personas en las
culturas individualistas son muy buenas para relacionarse con gente nueva sin dificultad
para formar nuevos grupos de referencia (Triandis, et al., 1988).
Las relaciones sociales con poder desigual son más comunes en las culturas
colectivistas que en las culturas individualistas. En las culturas colectivistas las
relaciones más importantes son verticales (por ejemplo, padres e hijos), mientras que en

8
las culturas individualistas las relaciones más importantes son horizontales (por
ejemplo, esposo-esposa, amigo-amigo) (Triandis, et al., 1988).
En culturas colectivistas, las relaciones son intensas y la interdependencia es alta,
mientras que hay más independencia y autosuficiencia en las culturas individualistas.
En culturas colectivistas las relaciones sociales tienden a ser más duraderas y suceden
en grupos grandes mientras que en las culturas individualistas, las relaciones son más
efímeras y se presentan en grupos pequeños (Triandis, et al., 1988).
Todas estas diferencias de origen cultural, dan cabida al estudio del comportamiento
individual y social en poblaciones donde la independencia o la interdependencia tienen
más predominio.
El individuo y la cultura. La conformación del yo: el “yo independiente” y el “yo
interdependiente”
Estudiar al individuo es el foco central de las investigaciones de la psicología. La
definición del yo está ligada a la definición del auto concepto, por lo que el yo se
compone de todas las declaraciones hechas por una persona, de forma abierta o
encubierta, que incluyen las palabras "yo", "mío" y "yo mismo" (Triandis, 1989).
Al explorar la posibilidad de diferentes definiciones de auto concepto, comenzamos con
la noción de que las personas son propensas a desarrollar una comprensión de sí mismas
como físicamente distintas e independientes de los demás (Hallowell, 1955). Allport
(1937) sugiere que debe existir un aspecto de la personalidad que le permite al
individuo, al despertar todas las mañanas, estar seguro de que él o ella es la misma
persona que se fue a dormir la noche anterior. Más recientemente, Neisser (1988) se
refirió a este aspecto de sí mismo como el yo ecológico, que definió como "el yo como
percibido con respecto al entorno físico: ‘Yo’ soy la persona aquí en este lugar,
dedicada a esta actividad en particular". Más allá de una sensación física o ecológica de
uno mismo, cada persona tiene probablemente cierta conciencia de la actividad interna,
como los sueños, y del flujo continuo de pensamientos y sentimientos, que son privados

9
en la medida en que no pueden ser directamente conocidos por otros. La conciencia de
esta experiencia no compartida conducirá a la persona a un cierto sentido de un yo
interior, privado (Markus & Kitayama, 1991).
La definición del yo es fundamental para entender sus comportamientos. Las actitudes,
creencias, intenciones y normas sociales que la persona acepta, los roles familiares que
adopta y los valores personales constituyen la forma que el yo tiene de manifestarse.
(Triandis, 1989). Comprender estas manifestaciones cuando el individuo se encuentra
en un acto de consumo o compra y cómo las marcas simbolizan los lugares de
pertenencia y de no pertenencia es la base del estudio del consumidor.
El estudio del auto concepto es un pilar para conocer a los individuos y como se
comportan ante los estímulos que envía el entorno sociocultural. La autoestima, la
armonía en las relaciones sociales, las motivaciones y en definitiva la satisfacción son
conceptos ligados a la construcción del yo (Kwan, V.S., Bond, M. H.& Singelis, T. M.,
1997; Kitayama, S., Markus, H. R. & Kurokawa, M., 2000).
El auto-concepto se concibe como una constelación de pensamientos, sentimientos y
acciones relativas a la relación del yo con los demás y del yo como algo distinto de los
demás (Singelis, T. M., Bond, M. H., Sharkey, W. F. & Yiu Lai, C.S.., 1999).
Markus & Kitayama (1991) avanzaron sobre las implicancias de la cultura en la
conformación del yo y cómo varía la relevancia asignada a los aspectos privados o
internos frente a los aspectos vinculares o públicos de acuerdo al entorno cultural
(Triandis, 1989).
El análisis se centra en el concepto de cómo las personas de diferentes culturas se ven a
sí mismas con respecto a los otros miembros de la sociedad. Esta variable está dada por
las creencias de cómo debe ser la relación entre el yo y los otros, especialmente el grado
en que se ven separados o conectados con los demás. Se desprende que esta
separación/conexión está dada por un acuerdo social tácito.
Para poder avanzar en el estudio de este concepto, Markus & Kitayama (1991)
introducen dos constructos que permiten entender esta variable: el “yo independiente” y
el “yo interdependiente” que están íntimamente ligados a los conceptos de
individualismo/colectivismo. Los constructos toman como unidad de análisis al

10
individuo, los psicólogos utilizan estos conceptos para la investigación acerca del
comportamiento de las personas, mientras que en la dimensión
Individualismo/Colectivismo la unidad de análisis es la cultura y la disciplina que
utiliza este concepto para su desarrollo es la antropología.
El “yo independiente”
En muchas de las culturas occidentales, hay una convicción en la existencia de una
separación inherente entre personas distintas. El imperativo normativo de estas culturas
es ser independiente de los demás y descubrir y expresar las particularidades propias de
cada individuo (Johnson, 1985; Marsella, A.; De Vos, G. & Hsu, F.L.K., 1985; Miller,
1988; Shweder & Bourne, 1984; Markus & Kitayama, 1991).
Obtener un logro en culturas con alta apreciación del “yo independiente” implica
construirse a sí mismo a partir de los pensamientos, ideas y condiciones internas
propias. (Markus & Kitayama, 1991) La imagen valorada del self-made man es icónica
para estas culturas.
La concepción del “yo independiente” es definida como un yo “limitado, único,
estable” que está separado del entorno social (Singelis, 1994; Singelis et al 1999;
Markus & Kitayama, 1991).
El “yo independiente” tiende a afirmar la individualidad y pone énfasis en a) las
habilidades, pensamientos y sentimientos, b) ser único y expresar el yo, c) darse cuenta
de sus condiciones internas y promocionar sus propias metas, y d) ser directo en la
comunicación (Singelis, 1994).
Las personas con un “yo independiente” más desarrollado van a aumentar la autoestima
a partir de la auto expresión y validando sus condiciones internas. Son individuos que
tienden a expresarse directamente y a decir directamente lo que piensan (Markus &
Kitayama, 1991; Singelis, 1994).
El “yo interdependiente”
En las culturas no occidentales, se insiste en la importancia fundamental que tiene el
conectarse unos con otros. La norma que impera en esas culturas es mantener la

11
interdependencia entre los individuos (De Vos, 1985; Hsu, 1985; Miller, 1988; Shweder
& Bourne, 1984; Markus & Kitayama, 1991).
Experimentar la interdependencia es verse a sí mismo como parte de una abarcadora red
social y reconocer que el comportamiento individual es determinado y depende de los
pensamientos, ideas y acciones de los otros que forman parte de una sociedad más
grande y organizada a la cual uno pertenece. (Markus & Kitayama, 1991)
El “yo interdependiente”, es definido como flexible y variable (Singelis, 1994; Singelis
& Brown, 1995; Markus & Kitayama, 1991).
El “yo interdependiente” enfatiza a) las características externas y públicas, como el
status, los roles y las relaciones interpersonales, b) pertenecer y adecuarse al entorno, c)
ocupar el lugar que le ha sido propuesto y adherirse a acciones apropiadas, y d) ser
indirecto en la comunicación y leer las “mentes” de los demás (Singelis, 1994; Singelis
& Brown, 1995; Markus & Kitayama, 1991).
La armonía en las relaciones y la habilidad de ajustarse a diversas situaciones son la
fuente de satisfacción para el “yo interdependiente” (Singelis & Sharkey, 1995).
¿Una dimensión o dos? ¿Un yo o dos?
Si bien, en el pasado, los investigadores han conceptualizado tanto al individualismo -
colectivismo y a la independencia-interdependencia como polos opuestos de una
dimensión bipolar, los estudios recientes sugieren que estas dimensiones por separado
son más apropiadas para entender tanto a las culturas como a los individuos (Singelis &
Sharkey, 1995)
A nivel conceptual, existe un consenso que el yo no es una única estructura
cognoscitiva. En realidad, muchas consideraciones postulan que es un conjunto
complejo, multifacético de yos interrelacionados, que algunas veces, se torna conflictivo
y discrepante. (Greenwald & Pratkanis, 1984; Kihlstrom & Cantor, 1984; Markus &
Wurf, 1987; Singelis & Sharkey, 1995)
Triandris (1989) conceptualizó al yo de cada individuo como teniendo tres aspectos: un
yo privado, un yo público, y un yo colectivo. Además, argumentó que la cultura
promueve el desarrollo de los diferentes aspectos del yo y que las situaciones pueden

12
influir en la predominancia de uno sobre el otro. (Greenwald & Pratkanis, 1984;
Baumeister, 1986; Singelis, 1994; Singelis & Sharkey, 1995).
En diversos estudios se comprobó empíricamente la existencia de estas facetas del yo.
Trafimow, Triandis, & Goto (1991) mostraron que las nociones del yo privado y del yo
colectivo se codificaban separadamente en la memoria y concluyeron que tanto la
cultura como la naturaleza de la premisa otorgada afectan significativamente el tipo de
cognición producida.
Dos estudios más aportaron sustento a la proposición de que algunos individuos tienen
desarrollados simultáneamente los dos aspectos del yo; y por lo tanto, al comprobar esta
teoría estaban refutando la idea de que el “yo independiente” y el “yo interdependiente”
eran los extremos de una escala bipolar. Bhawuk & Brislin (1992) encontraron que las
personas tienen la habilidad de cambiar su conducta de acuerdo al contexto, colectivista
o individualista. Esta habilidad para cambiar con facilidad su comportamiento supone
que los individuos tienen muy desarrollados ambos aspectos del yo.
El estudio desarrollado por Cross & Markus (1991): “Cultural adaptation and the self:
Self-construal, coping, and stress” se focalizó en el manejo del stress en los estudiantes
de origen del este asiático que realizaron intercambios en universidades de Estados
Unidos. Utilizando constructos de interdependencia e independencia concluyeron que
los estudiantes extranjeros tenían mejor desarrollado su “yo interdependiente” que los
estudiantes locales, pero ambos tenían similar desarrollo de su “yo independiente”. Los
autores denominaron a este patrón como un sistema de yo bicultural. También relevaron
que los estudiantes asiáticos que tenían un “yo independiente” más elevado y una
percepción de menor relevancia de su “yo interdependiente” padecían menos stress. El
trabajo de Cross & Markus (1991) sugiere que la habilidad para hacer frente a las
situaciones individualistas de una universidad estadounidense reduce el stress y está
asociada al desarrollo del “yo independiente”.
El trabajo que dio sustento a la medición de los dos auto conceptos, el privado y el
público, fue realizado por Yamaguchi, Kuhlman, & Sugimori (1992). Singelis (1994)
es quien desarrolla un instrumento de medición de los aspectos del yo. A través de la
misma se puede afirmar que una alta puntuación en la independencia refleja a una
persona con un gran desarrollo de su “yo independiente”, mientras que una alta

13
puntuación en interdependencia refleja un individuo con alto desarrollo de su “yo
interdependiente”.
En su trabajo “The measurement of independent and interdependent self-construals”
(1994) además demuestra que las dos sub – escalas no están correlacionadas lo que
verifica la hipótesis que el “yo independiente” y el yo interedependiente no son los
extremos de una escala bipolar, sino un modelo de dos factores que no están
correlacionados entre sí.
Investigación
Desde que en 1994 Singelis desarrollara su escala de medición, muchos estudios se
hicieron para comprender la conformación del yo en distintas sociedades. Los estudios
comparados entre poblaciones occidentales y orientales llevaron a conocer las
diferencias entre las distintas comunidades y estos estudios sirvieron en el desarrollo de
teorías de muchos ámbitos académicos, entre ellos el marketing. Los estudios
elaborados sobre la injerencia de la cultura en la persuasión, la felicidad, la simbología
de las marcas y por lo tanto la elección de productos es el motivo por el cual es
relevante estudiar a la población argentina y entender a quienes nos parecemos o que
características tenemos. Esta investigación buscó aplicar los conocimientos del marco
teórico expuesto en el estudio de la conformación del yo argentino y a su vez en la
búsqueda de grupos de personas que puedan comportarse de forma diferenciada creando
subculturas dentro de la sociedad Argentina.

14
¿Cómo somos los argentinos?: La conformación del yo independiente y del yo
interdependiente en la Argentina
Se encuestó a 330 participantes cuyas características son: edad entre 21 y 67 años (M =
36,21, SD = 9,52); 60% de hombres y 40% de mujeres; 33% solteros, 59 % de casados o
convivientes y 8% de separados, divorciados o viudos. El nivel educativo máximo
alcanzado se compone por un 74,5% de participantes con terciario o universitario
completo, un 23% con nivel secundario completo o universitario incompleto y un 2,5%
de respuestas que corresponden a individuos con un nivel educativo de primaria
completa o secundario incompleto. La distribución del nivel socioeconómico en la
muestra es 7,3 % de D1 (nivel bajo alto), 9,4 % de C3 (nivel medio bajo), 29,1 % de C2
(nivel medio típico), 51,8 % de C1 (nivel medio alto) y 2,4% de AB (nivel alto).
La medición de la conformación del yo (independiente e interdependiente) se realizó
utilizando la escala SCS (self –construal scale) de 30 constructos creada por el Dr.
Theodore Singelis (1994) que fue traducida al español y validada por trabajos anteriores
(Singelis, et al., 2006). Existe un consenso internacional para el uso de esta escala en la
medición de estos factores, lo cual asegura la validez de contenido. Evaluando los 330
casos válidos de la encuesta se comprobó que la escala posee un α=0,675 para el “yo
independiente” y un α=0,681 para la medición del “yo interdependiente”, confiabilidad
similar a las que esta escala posee en otros estudios. Es importante resaltar que el ancho
de banda para la medición de la conformación del yo con la escala SCS (self construal
scale) es grande, o sea que la escala tiene muchos constructos de igual peso que ajustan
la medición. Por lo tanto sería aceptable inclusive una confiabilidad α > 0,60 (Cronbach,
1990; Singelis, et al., 1995).
El primer paso para conocer como es la conformación del yo en el consumidor
argentino, es realizar el análisis estadístico de las variables “yo independiente” y “yo
interdependiente”.
Se obtuvo que la media del “yo independiente” (M= 5,11, SD= 0,58) es mayor que la
del “yo interdependiente” (M= 4,82, SD= 0,59) en la población de la Argentina,
mientras que las desviaciones estándar son similares, como muestra la tabla 1.

15
Estadísticos descriptivos de la conformación del yo
N Mínimo Máximo Media Desviación típica
Yo independiente 330 3,40 6,53 5,1057 0,57928
Yo interdependiente 330 3,00 6,27 4,8226 0,59246
N válido (según lista) 330
Tabla 1- Conformación del yo en la población Argentina
Con el fin de contextualizar estas mediciones, es necesario comparar los parámetros
obtenidos en la población argentina con estudios realizados en otros países. El estudio
realizado por Kim, Min-Sun; Kam, Karadeen Y.; Sharkey, William F.; Singelis,
Theodore M. (2008) midió la conformación del yo con la escala SCS (self construal
scale) en 664 estudiantes universitarios de tres regiones diferentes: Hong Kong
(N=226); Hawái (N=209) y Estados Unidos continental (N=229).
Cultura
Conformación del yo
Independencia Interdependencia
M* SD n M* SD n
Hong Kong 5,13 0,64 226 4,56 0,60 226
Hawái 5,65 0,91 209 4,35 0,91 209
Estados Unidos
continental 6,05 0,63 229 4,17 0,86 229
Argentina 5,11 0,58 330 4,82 0,59 330
*1= bajo, 7=alto
Tabla 2 - Comparación transcultural de la conformación del yo.
Datos extraídos de Kim et al. (2008), pág.34
A partir de estas mediciones se constata que el resultado del factor que mide la
independencia, en términos absolutos, es más alto que el que mide la interdependencia.
Sin embargo la Argentina se ubica en un lugar de menor independencia que Hong Kong
y Estados Unidos. Es relevante notar también que la interdependencia de la población
en la Argentina es mayor que la medida en el estudio de Kim, et al (2008) para las otras

16
culturas. Cabe destacar que la mayoría de los trabajos de investigación sobre la
medición de la conformación del yo encarados en las universidades del exterior se
realizan entre estudiantes universitarios. La media de la edad de la población en el
estudio realizado por Kim et al (2008) fue M= 21,26 años. Este dato es relevante ya que
hay estudios que dan cuenta que la edad es uno de los factores que pueden modificar la
conformación del yo (Yamada & Singelis, 1999). Con el fin de comparar muestras de
edad similares, se segmentó la base de datos con los menores de 22 años. Se obtuvieron
30 casos donde se registró una media de edad M= 21,53. Se volvieron a analizar las
variables de la conformación del yo obteniendo un “yo independiente” (M=5.2,
SD=0,68) y un “yo interdependiente” (M=4,88, SD=0,63). Comparando estas nuevas
medidas vemos que los argentinos superan levemente en el “yo independiente” a los
estudiantes de Hong Kong, mientras que en la población argentina sigue siendo mayor
el “yo interdependiente” con respecto a las otras poblaciones estudiadas.
Cultura
Conformación del yo para una población menor de 22 años
Independencia Interdependencia
M* SD n M* SD n
Hong Kong 5,13 0,64 226 4,56 0,60 226
Hawái 5,65 0,91 209 4,35 0,91 209
Estados Unidos
continental 6,05 0,63 229 4,17 0,86 229
Argentina 5,20 0,68 30 4,88 0,63 30
*1= bajo, 7=alto
Tabla 3 - Comparación transcultural de la conformación del yo.
Datos extraídos de Kim et al. (2008), pág.34
En definitiva, se concluye de los datos que los argentinos tienen una conformación
predominantemente interdependiente. La independencia no es una dimensión por la cual
se sobresale, sin embargo, este componente del yo se puede presentar más alto en
grupos específicos.
Análisis de las subculturas

17
Entre los objetivos de la investigación, se propuso la comprobación de la existencia de
subculturas dentro de los consumidores adultos argentinos en función de la
conformación del yo siguiendo estudios realizados en otros países, principalmente en
Estados Unidos. La identificación y el análisis de las subculturas con características
distintas que conviven en un mismo territorio, brinda una herramienta de predicción de
conductas y sirve para la creación de negocios apuntados a distintos segmentos.
Se buscaron grupos poblacionales identificados por sus aspectos demográficos, los
cuales poseen una cultura en mayor grado individualista versus segmentos reconocibles
dentro de la población con cultura de sesgo colectivista. El objeto de este estudio es
conocer si las variables “yo independiente” y “yo interdependiente” medidas con la
escala SCS (self-construal scale), varían en forma significativa a partir de cortes
demográficos que en estudios en otros países han verificado diferencias culturales. Las
variables medidas son nivel socioeconómico, edad, género, estado civil y nivel
educativo. Este aspecto es muy relevante para dar un paso en el conocimiento de la
segmentación del mercado argentino.
La comprobación de la existencia de subculturas, o sea que ciertas personas se
encuentran dentro de un grupo que tiene una conformación del yo diferente a la del otro
grupo, se hizo a través de la prueba de hipótesis nula en variables categóricas. No se
verificó una correlación entre la variable edad y las variables “yo independiente” y “yo
interdependiente” por lo que se decidió tomar los dos extremos de la variable edad,
transformándola en una variable categórica, tal como realizaron Ann-Marie Yamada &
Theodore Singelis en su trabajo “Biculturalism and self-construal” (1999). De esta
manera podemos evaluar la existencia de subculturas entre los adultos jóvenes (21 a 32
años) y los adultos de más de 50 años. Es importante precisar que el estudio antes
mencionado trabajó con dos muestras cuyas medias de edad eran 15 años y 69 años, el
foco del estudio estaba puesto en las diferencias entre adolescentes y adultos mayores.
Los cortes utilizados en este trabajo se corresponden a la naturaleza de esta
investigación: un estudio del marketing donde el foco de estudio son los consumidores
adultos argentinos mayores de 21 años.
a) Edad

18
Para el estudio de las subculturas por lo tanto se tomará la variable edad en dos
segmentos: adultos entre 21 y 32 años y adultos de 50 años o más.
Se realizó un análisis de varianzas 2 x 2: “yo independiente”/ “yo interdependiente” y el
factor fue segmento de edad.
La muestra fue dividida en tres segmentos: adultos de 21 a 32 años (N=115), adultos de
33 a 49 años (N=185) y adultos de 50 años o más (N=30). Se analizaron las diferencias
entre el segmento más joven y el de mayor edad. Esta decisión de corte se debe a que la
evolución de una persona es continua y para poder ver si existen diferencias
significativas se deben tomar los extremos. El grupo más joven (edad M= 26,08; 43,5%
hombres) se comparó con el grupo más maduro (edad M= 54,37; 53,3% hombres)
obteniendo resultados acorde a lo pronosticado: el “yo independiente” no varía a lo
largo de la vida (F (1,143) = 0,794 p = 0,374), mientras el “yo interdependiente” sí se
modifica (F (1,143)= 4,642 p < 0,05). Vemos que el segmento más joven tiene un “yo
interdependiente” (M= 4,7931) sustancialmente menor que el del segmento más grande
(M= 5,0711) (ver anexo 10).
Estos resultados son consistentes con los mencionados en el trabajo de Yamada &
Singelis (1999) donde sostienen que para asegurarse que un grupo posee un “yo
interdependiente” alto (en ese trabajo llamados tradicionales) no sólo toman un grupo
étnico que tenga característica colectivistas sino que reclutan a mayores de 50 años ya
que de esta manera se aseguran que tienen internalizadas las normas culturales.
Con estos resultados, se constata que la población argentina, que en general tiene una
supremacía interdependiente comparada con otras culturas, va transformando la
conformación de su yo en el transcurso de la vida debido al aumento de la influencia del
“yo interdependiente”.
b) Género

19
Se realizó un análisis de varianzas (ANOVA) 2 x 2: “yo independiente” / “yo
interdependiente” con factor género: hombre / mujer para comprobar si este corte
demográfico indica diferencias en la conformación del yo.
El análisis de varianzas arroja que el género no es un corte que implique diferencias
significativas en la conformación del yo. Por lo tanto, las diferencias encontradas en el
“yo independiente” y en el “yo interdependiente” entre hombres (N=199; edad M=
37,20, SD=8,82) y mujeres (N=131; edad M= 34,44, SD=10,32) de la Argentina no
son producto de sus diferencias de género. Los resultados encontrados para el “yo
independiente” son F (1,328) = 0,077 p=0,782 y para el “yo interdependiente” el
análisis arrojó los siguientes valores F (1,328)=0,774 p=0,380.
Los estudios realizados por Cross & Madson (1997) en su artículo “Models of the self:
SeIf-construals and gender” sostenían que las mujeres tienen un “yo interdependiente”
más desarrollado que los hombres, sin embargo el resultado de esta investigación
coincide con estudios posteriores que indican que los hombres y mujeres son
igualmente interdependientes sólo que lo expresan de forma diferente. Según el estudio
de Gabriel & Gardner (1999), “Are there “his” and “hers” types of interdependence?
The implications of gender differences in collective versus relational interdependence
for affect, behavior, and cognition”, las mujeres se enfocan en los aspectos relacionales
de la interdependencia mientras que los hombres se orientan a los aspectos colectivistas
de la misma dimensión (Lee, et al., 2000).
A pesar de que no podemos afirmar que los hombres y mujeres manifiesten su “yo
interdependiente” de la misma forma que en los estudios antes mencionados, si
podemos aseverar que los resultados encontrados coinciden con los de otras culturas
donde el género no marca diferencias significativas en la conformación del yo.
c) Nivel Socioeconómico
El nivel socio económico se analizó a partir de tres segmentos: nivel medio bajo C3D1
(N= 55; 38,2 % hombres; edad M=33,82; SD=10,02), nivel medio típico C2 (N= 96;
63,5% hombres; edad M=36,23; SD=9,84) y nivel medio alto y alto. ABC1(N= 179;
65,4% hombres; edad M=36,74; SD=9,14).

20
Del análisis ANOVA surge que el “yo interdependiente” no registra diferencias
significativas (F (1,327) = 1,856; p = 0,158), aunque si lo hace el “yo independiente” (F
(1,327) = 3,371; p<0,05).
En la tabla 6 se ve un aumento por encima de la media general del “yo independiente”
en los sectores de menores ingresos familiares (M=5,2873). Mientras que los sectores
medios típicos (M=5,0883) y medios altos (M=5,0592) se registran por debajo de la
media del “yo independiente” para la población argentina.
N Media Desviación
típica
Yo
independiente
Segmento medio bajo 55 5,2873 0,65561
Segmento medio 96 5,0883 0,52124
Segmento medio alto y alto 179 5,0592 0,57646
Total 330 5,1057 0,57928
Tabla 4 – Estadísticos descriptivos de la variable “yo independiente”
según los cortes de nivel socioeconómico
d) Nivel educativo
En el caso del factor “nivel de educación alcanzado”, el eje que utilizaremos para
estudiar las diferencias entre grupos será el terciario completo o universitario completo
versus aquellos que no lo hayan completado independientemente del nivel de estudios
alcanzado (o sea, incluiremos en el mismo conjunto aquellos con estudios secundarios
concluidos y los que no).
La variable “nivel socioeconómico” puede ser dependiente del “nivel educativo” ya que
esta última está incluida en el cálculo de la medición que predice el ingreso familiar.
Esta situación se da únicamente en los casos en que el encuestado coincida con el
principal sostén de la familia. En el caso de no concordar, estas variables no tienen por
qué estar relacionadas. Este último es el motivo por el que se decidió analizar por
separado al factor “nivel educativo” de la variable “nivel socioeconómico”.
El análisis ANOVA 2 x 2 se realizó para las variables “yo independiente” / “yo
interdependiente” tomando como factor los dos niveles educativos: “Con educación

21
terciaria o universitaria completa” (N=246; 64,6% hombres; edad M=38,10; SD=8,123)
/ “Sin estudios superiores completos” (N= 84; 47,6% hombres; edad M=30,26;
SD=10,88).
El análisis muestra que la variable “yo interdependiente” no marca diferencias
significativas con respecto al nivel educativo (F (1,328) = 0,474, p = 0, 491); mientras sí
se observan diferencias en la variable “yo independiente” (F (1,328) = 6,364, p<0,02).
Cómo se observa en la tabla 5, esta variable disminuye con el aumento de la educación.
N Media Desviación
típica
Yo
independiente
Sin educación superior 84 5,2423 0,63078
Con educación superior 246 5,0591 0,55430
Total 330 5,1057 0,57928
Tabla 5 – Variación del “yo independiente” según el nivel educativo
e) Estado civil
La última de las variables demográficas estudiadas fue el estado civil. Se tomaron sólo
dos segmentos: el de los solteros (N=109; 50,5 % hombres; edad M=27,77; SD= 5.95) y
el de los casados o conviviendo en pareja (N=195; 68,7 % hombres; edad M=39,95;
SD= 8,225). No se incluyó el segmento “separado, divorciado o viudo” ya que es un
grupo pequeño y sumamente heterogéneo. Las razones por las que han dejado de vivir
en pareja pueden corresponder a causas muy diferentes.
Se realizó el análisis de varianzas 2 x 2: “yo independiente” / “yo interdependiente”
siendo el factor: estado civil (Soltero / Casado o conviviendo en pareja).
Se verificó que el “yo independiente” no se modifica significativamente de acuerdo al
estado civil (F (1,302) = 0,134 p = 0,714), pero sí se registran diferencias significativas
en el “yo interdependiente” (F (1,302)=4,678 p<0,05).

22
N Media Desv.
típica
Yo interdependiente
Soltero 109 4,7340 0,59472
Casado o conviviendo en
pareja 195 4,8862 0,58453
Total 304 4,8316 0,59175
Tabla 6 – “yo interdependiente” según el estado civil
Existe una relación entre la variable “estado civil” y la edad que surge de la media de
edad de cada segmento: Solteros M=27.77 y casados o convivientes M=39,95. Los más
de doce años que diferencian a las muestras poblacionales confirman que la
interdependencia tiende a aumentar con la edad. Con lo cual es factible argumentar que
la formación de una relación estable puede ser producto del aumento del “yo
interdependiente”.
Subculturas definidas por más de una variable demográfica
Con el fin de profundizar el análisis para encontrar subculturas, se investigó si se
pueden detectar segmentos descriptos por más de una variable demográfica que nos
indiquen cómo son los argentinos.
En un principio se estudiaron las variables que en el análisis individual tuvieran
diferencias significativas de comportamiento de las variables “yo independiente” o “yo
interdependiente”.
Análisis de los segmentos definidos por la edad y el estado civil
En el primer análisis de conglomerados se tomó como variables a los segmentos de
edad y estado civil. Se utilizó el software SPSS 20 para encontrar los clusters. El
método de clusters, es un proceso de clasificación que reúne a casos similares
separándolos de otros. Así se ven los segmentos en una población que reaccionan de
forma similar a las variables indicadas. Mediante el proceso de clasificación k-medias
se realizaron diferentes clasificaciones. Se detectaron tres conglomerados naturalmente
consistentes y con un número de integrantes sustancioso.

23
Los conglomerados registrados son: solteros de 21 a 32 años (108 casos), casados o
convivientes de 33 a 49 años (192 casos) y casados o convivientes mayores de 50 años
(30 casos). El análisis ANOVA muestra que no se registran diferencias significativas
entre los conglomerados en la variable “yo independiente” (F (2,327)=1,286 p=0,278).
Con respecto al “yo interdependiente”, se encontró que sí hay evidencia de un grupo
que se comporta distinto al otro (F (2,327) =3,780 p<0,03). El conglomerado de
mayores de 50 años casados o convivientes muestra una supremacía del “yo
interdependiente”
Se estudió la variable género para agregar a este estudio de conglomerados, con el fin de
detectar nuevos segmentos más específicos. Sin embargo se vuelve a comprobar que la
conformación del yo no depende de esta variable.
Análisis de los segmentos definidos por el nivel socioeconómico y nivel educativo
El segundo análisis que se hizo fue la búsqueda de conglomerados que se originen a
partir de las variables “nivel socioeconómico” y “nivel educativo”. Éstas, analizadas
individualmente, definieron grupos diferenciados con respecto al “yo independiente”:
Se encontraron cuatro conglomerados con un número relevante de casos. El primer
conglomerado corresponde a personas que alcanzaron un nivel educativo de secundario
completo o universitario incompleto y que su nivel socioeconómico es C3 (medio bajo)
(N=57). El segundo se compone por el mismo nivel educativo pero un nivel
socioeconómico más bajo: D1 (bajo alto) (N=24). El tercer grupo, al igual que los
anteriores, ha completado sus estudios secundarios pero ha crecido en su capacidad
económica llegando a un nivel medio alto (C1) (N=21). Por último se presenta el
segmento de los que han concluido carreras terciarias o universitarias y poseen un nivel
socio económico medio alto (C1) (N=228). Es importante aclarar que este último
segmento es más populoso por la composición de la muestra. La encuesta se envió entre
otras bases a la de egresados del MBA de la Universidad del CEMA que es numerosa y
por lo tanto se sumaron muchas respuestas de individuos con título universitario.

24
Del análisis ANOVA, se puede concluir que para estos conglomerados no hay
diferencias significativas en la composición del “yo interdependiente” (F (3,326)= 0,604
p= 0,613) pero si en la del “yo independiente” (F (3,326)= 3,188 p<0,03) (anexo 11).
El grupo que se conforma diferente es el 4 con un “yo independiente” M=5,0418,
mientras que en el resto de los conglomerados esta variable es mayor (conglomerado 1:
M= 5,228, conglomerado 2: M= 5,314, conglomerado 3: M= 5,229). Se realizó un
nuevo análisis de varianzas tomando únicamente a los tres primeros conglomerados y
resulto sin diferencias significativas con respecto a esta variable (F (2,99) = 0,167
p=0,846).
A este mismo estudio se intentó incorporar la variable género y no se originaron
conglomerados con diferencias significativas en la conformación del yo.
Conclusiones
El “yo independiente” se ha descripto como un imperativo cultural de descubrir y
expresar las particularidades propias de cada individuo con lo cual está ligado a la idea
de la auto construcción a partir de las habilidades personales. El “yo independiente” se
define como único, limitado en sí mismo y separado del contexto social. La
constelación de elementos que lo caracterizan son: la necesidad de ser único y de
expresarse de forma autónoma, de realizarse a partir de sus características propias, de
promocionar sus logros, y de promover una comunicación directa. (Singelis & Brown,
1995) Los individuos con supremacía del “yo independiente” quieren sobresalir por sus
propios méritos. Esta dimensión está asociada a las sociedades individualistas como la
de Estados Unidos.
La dimensión del “yo interdependiente” es la parte del individuo que se define como
más flexible y variable. Este aspecto enfatiza las relaciones con los otros, busca ocupar
los roles asignados y cumplir con las expectativas del grupo al que pertenece. El fin es
ser aceptado y se piensan a sí mismos como parte de un todo. Predominan los aspectos
de percepción del prójimo.

25
La sociedad argentina es claramente interdependiente, ya que su “yo interdependiente”
(M=4,82) es superior a los de otras sociedades como la estadounidense (M = 4,17) o
incluso a la sociedad de Hong Kong (M=4,56). Además es una sociedad con un “yo
independiente” bajo (M=5,11) similar al de la sociedad de Hong Kong (M=5,13) y
netamente inferior a la de Estados Unidos (M= 6,05).
Los resultados de la investigación sugieren que los argentinos se ven a sí mismos como
parte de un conjunto, y su búsqueda pasa por ser aceptados en cualquier grupo en el que
se desarrollen: escuela, trabajo, familia, amigos, etc. En caso de un enfrentamiento, de
carácter positivo o negativo, con su grupo u otros grupos no lo hacen solos. Buscan un
contexto que los avale para realizar sus conquistas en nombre de un grupo mayor y
socialmente es considerado correcto no ser disruptivo. Hay gran cofradía entre los que
tienen los mismos hábitos, ideologías o afinidades.
La pregunta que cabe es si esa necesidad de formar parte de un todo es similar a la de
los asiáticos donde forman parte de un clan al cual responden desde que nacen y tienen
roles asignados antes de llegar a este mundo. A priori, no daría la impresión de que el yo
argentino tenga estas características. Se puede especular que en la Argentina, el origen
de la interdependencia está más ligado al compartir de la vida misma: a las formas de
diversión, al armado de proyectos específicos, o de una manera de pensar y no como un
mandato social. Los personajes argentinos relevantes son amigueros, familieros,
solidarios de grandes y resonantes causas. La baja en el “yo independiente” también se
percibe en el aire social: tener éxito económico o profesional no es valorado
socialmente como en culturas como la estadounidense (por desconfianza o por recelo), y
la mayoría afirma pertenecer a la clase media más allá de diferencias evidentes.
En definitiva, se podría reflexionar a partir de los resultados de este estudio que el “yo
argentino” parecería asemejarse más a la falta de coraje de plasmar y valorar la
iniciativa individual, de reconocer en sí mismos y en los otros los logros como parte del
esfuerzo y de sus propios méritos, que como a una importante valoración de una
organización social estructurada donde cada uno juega un rol pre asignado.
La investigación buscó también encontrar similitudes en segmentos que se puedan
definir por sus características demográficas. La primera subcultura que se puede
describir es la de los mayores de 50 años que están casados o convivientes. Este grupo

26
tiene una conformación del yo con mayor predominancia del “yo interdependiente” que
el resto de la sociedad. Este descubrimiento sigue la tendencia internacional como lo
avalan estudios en otras culturas. Es relevante destacar que el estado civil puede ser
producto de la edad. A mayor edad más interdependencia, y por lo tanto más necesidad
de pertenecer a un grupo familiar donde ocupar un rol establecido y cumplir con lo que
se espera del individuo.
La segunda subcultura encontrada es la de los individuos de clase media alta con título
universitario o terciario completo. Este grupo se destaca por su bajo “yo independiente”
(M=5,04) con respecto a la media general (M=5,11). Es de notar que este es un
resultado no esperado ya que las personas con una predominancia del “yo
independiente” tienden a desafiarse a sí mismos y con sus propias habilidades buscando
sus logros personales. Sin embargo, el título universitario no parecería ser en la
Argentina un logro individual sino una meta medianamente fácil de alcanzar si se
asumen los mandatos que la clase media alta impone. La falta de filtros exigentes al
ingreso a las universidades o de exámenes obligatorios para terminar el colegio
secundario, no fomenta en los jóvenes un reconocimiento personal de sus propias
capacidades individuales y la lucha por aprovecharlas al máximo. Se podría concluir
que en el segmento de la clase media alta argentina hay mayor expectativa que la red de
contactos funcione como un sostenedor de la situación económica y social más que la
confianza individual en que el esfuerzo personal llevará a mantenerla o a mejorarla.
Existe una lectura diferente y complementaria a la anterior, y es que los grupos sin
educación superior y de nivel socioeconómico más bajo poseen una mayor puntuación
en la dimensión “yo independiente” (M= 5,29). Una interpretación posible de estos
resultados sería que los segmentos menos educados son los que culturalmente están
preparados para hacerse por sí mismos pero que al mismo tiempo no son los individuos
que han conseguido mayores logros económicos. Estos individuos trabajan diariamente
para su subsistencia y para mantenerse dentro del sistema social y no esperan que la
sociedad o la comunidad les brinde protección. Se puede pensar que no sienten tener red
de contención social, y por lo tanto depende de ellos y de sus logros personales el
mantenerse dentro del sistema.
Los resultados arrojaron que el mayor desarrollo del “yo independiente”, actualmente no
está ligado al ascenso social en la Argentina, como sí lo está en otras sociedades. Hace

27
medio siglo atrás tal vez en la Argentina, el crecimiento de esta dimensión estuviera
relacionado con el mejoramiento de los ingresos económicos a través del crecimiento
del nivel educativo.
Este estudio releva que el “yo independiente”, actualmente se encuentra más
desarrollado en los individuos que necesitan subsistir para no salir de la sociedad de
consumo y del sistema de trabajo. Al mismo tiempo se ve que aquellas personas que
han tenido acceso a la educación superior y que están económicamente más
acomodados no tienen un “yo independiente” alto lo cual indicaría que sus logros no
son producto de los criterios individualistas.
La investigación de la conformación del yo en la población argentina da cuenta de
quienes son los consumidores argentinos: personas que buscan permanentemente
pertenecer a un grupo de referencia. La ambición de crecimiento se relaciona con ser
incluidos en grupos de referencia que los lleven a una mejor calidad de vida, y da para
pensar que sólo ponen todas sus habilidades personales en juego ante la posibilidad de
perder su lugar en dichos grupos.
Referencias
Allport, G. W., 1937. Personality: A psychological interpretation.. New York: Holt.
Baumeister, R., 1986. Public and private self. New York: Springer.
Berry, J. W., Segall, M. H. & Kagitçibasi, C., 1996. Handbook of cross-cultural
psychology. s.l.:Allyn and Bacon.
Bhaskar, R. A., 1975. Realist theory of science. s.l.:Leeds Books.
Bhawuk, D. & Brislin, R., 1992. The measurement of intercultural sensitivity using the
concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural
Relation, pp. 413-436.
Cronbach, L. J., 1990. Essentials of psychological testing. 5° ed. ed. New York:
HarperCollins..
Cross, S. E. & Madson, L., 1997. Models of the self: SeIf-construals and gender.
Psychological Bulletin, Volumen 122, pp. 5-37.
Cross, S. E. & Markus, H. R., 1991. Cultural adaptation and the self: Self-construal,
coping, and stress.. Annual meeting of the American Psychological Association.

28
De Vos, G., 1985. Dimensions of the self in Japanese culture.. En: Culture and self.
Londres: Tavistock, pp. 149-184.
Gabriel, S. & Gardner, W. L., 1999. Are there “his” and“hers” types of
interdependence? The implications of gender differences in collective versus relational
interdependence for affect, behavior, and cognition.. Journal of Personality and Social
Psychology, Volumen 75, pp. 642-655.
Greenwald, A. G. & Pratkanis, A. R., 1984. The self. En: Handbook of social cognition.
Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 129-178.
Hallowell, A. I., 1955. Culture and experience. Philadelphia: Universityof Pennsylvania
Press.
Hofstede, G., 1983. The cultural relativity of organizational practices and theories.
Journal of intenational business studies, Fall.pp. 75-89.
Hofstede, G. H., 1980. Culture's consequences, international differences in work-
related values.. Beverly Hills: Sage Publicatios. Inc.
Hsu, F. L. K., 1985. The self in cross-cultural perspective. En: Culture and self.
Londres: Tavistock, pp. 24-55.
Johnson, F., 1985. The Western concept of self.. En: Culture and self. London:
Tavistock.
Kihlstrom, J. R. & Cantor, N., 1984. Mental represaentations of the self.. Advances in
Experimental Social Psychology, pp. 1-47.
Kim, M.-S., Kam, K. Y., Sharkey, W. F. & Singelis, T. M., 2008. ‘‘Deception: moral
transgression or social necessity?’’: Cultural-relativity of deception motivations and
perceptions of deceptive communication. Journal of International and Intercultural
Communication, Febrero, 1(1), pp. 23-50.
Kitayama, S., Markus, H. R. & Kurokawa, M., 2000. Culture, Emotion, and Well-being:
Good Feelings in Japan and the United States. Psychology Press Ltd, pp. 93-124.
Kluckhohn, C. K. M., 1951. The study of culture. En: The policy sciences. Stanford:
Stanford University, pp. 86-101.
Kwan, V. S. Y., Bond, M. H. & Singelis, T. M., 1997. Pancultural explanations for life
satisfaction:Adding relationship harmony to self-esteem. Journal of Personality and
Social Psychology, 73(5), pp. 1038-1051.
Lee, A. Y., Aaker, J. L. & Gardner, W. L., 2000. The pleasures and pains of distinct
seif-construals:The role of interdependence in regulatory focus. Journal of personality
and social psychology, 78(6), p. 1122—1134.

29
Markus, H. R. & Kitayama, S., 1991. Culture and the self: Implications for cognition,
emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), pp. 224-253.
Markus, H. R. & Wurf, E., 1987. The dynamic self-concept; A social psychological
perspective.. Annual Review of Psychology, pp. 299-337.
Marsella, A., De Vos, G. & Hsu, F., 1985. Culture and self London:. Londres:
Tavistock.
Miller, J., 1988. Bridging the content-structure dichotomy: Culture and the self. En: The
cross-cultural challenge to social psychology. Beverly Hills, CA: Sage, pp. 266-281.
Neisser, U., 1988. Five kinds of self-knowledge. Philosophical Psychology, pp. 35-59.
Oyserman, D., 1993. The lens of personhood: Viewing the self and others in a
multicultural society. Journal of personality and social psychology, 65(5), pp. 993-
1009.
Oyserman, D., Coon, H. M. & Kemmelmeier, M., 2002. Rethinking individualism and
collectivism: Evaluation of theoretical assumption and meta analyses. Psychological
Bulletin, 128(1), pp. 3-72.
Shweder, R. A. & Bourne, E., 1984. Does the concept of the person vary cross-
culturally?. En: Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 158-199.
Singelis, T. M., 1994. The measurement of independent and interdependent self-
construals. Personality and social psychology bulletin, Octubre, 20(5), pp. 580-591.
Singelis, T. M., Bond, M. H., Sharkey, W. F. & Yiu Lai, C. S., 1999. Unpackaging
cultures influence on self-esteem and embarrassability. The role of self-construals.
Journal of cross-cultural psychology, May, 30(3), pp. 315-341.
Singelis, T. M. & Brown, W. J., 1995. Culture, Self and Collectivist Communication.
Linking culture to individual behavior. Human Comunication Research, Marzo, 21(3),
pp. 354-389.
Singelis, T. M. & Sharkey, W. F., 1995. Culture, Self-Construal and embarrassability.
Journal of Cross-Cultural Psychology, Noviembre, 26(6), pp. 622-644.
Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. & Gelfand, M. J., 1995. Horizontal and
Vertical Dimensions of Individualism and Collectivism: A Theoretical and
Measurement Refinement. Cross-Cultural Research, pp. 240-275.
Singelis, T. M. y otros, 2006. Metric equivalence of the bidimensional acculturation
scale, the satisfaction with life scale, and the self-construal scale across spanish and
english language versions. Hispanic journal of behavioral sciences, May.pp. 231-244.

30
Trafimow, D., Triandis, H. C. & Goto, S. G., 1991. Some tests of the distinction
between the private self and the collective self. Journal of Personality and Social
Psychology, pp. 649-655.
Triandis, H. C., 1972. The Analysis of Subjective Culture. New York: Wiley.
Triandis, H. C., 1989. The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts.
Psychological Review, 96(3), pp. 506-520.
Triandis, H. C., 2004. The many dimensions of culture. Academy of Management
Executive, pp. 88-93.
Triandis, H. C., Bontempo, R. & Villareal, M. J., 1988. Individualism and collectivism:
Cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships. Journal of personality and
social psychology, pp. 323-338.
Yamada, A.-M. & Singelis, T. M., 1999. Biculturalism and self-construal. Int. J.
Intercultural, 23(5), pp. 697-709.
Yamaguchi, S., 1994. Collectivism among the japanese: A perspective from the self.
En: s.l.:s.n.
Yamaguchi, S., Kuhlman, D. & Sugimori, S., 1992. Universality of personality
correlates and dimensionality of person's collectivism tendencies. University of
Honolulu: s.n.