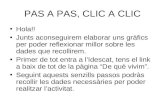Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
-
Upload
juan-manuel-diaz-pas -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
1/12
1
IMGENES DE FRONTERA Y DE MUERTE EN LA LITERATURA PLEBEYA
DE SALTA (SIGLO XXI)
Juan Manuel Daz Pas
UNSa, Proyecto 2076 CIUNSa
Las literaturas plebeyas
En las producciones literarias de Salta a comienzos del siglo XXI resulta posible
advertir ciertas configuraciones relevantes que constituyen, cuando menos, un proyecto
esttico- poltico de carcter plebeyo en tanto programan relaciones conflictivas entre las
ciudades neoliberales y las ciudadanas no hegemnicas.
Por un lado, a los fines de comprender un proceso de transformacin cultural, el
signo definitorio del discurso literario en Salta durante el siglo XX es la preeminencia de unafuerte diferenciacin entre cultura aristocrtica y cultura popular. En este sentido, la escritura
literaria saltea se presenta como una prctica circunscripta al modelo de la ciudad letrada en
el marco de una occidentalizacin perifrica, as pues: 1) la escritura es un camino hacia la
distincin social el letrado; 2) la masculinidad funciona como ostensin ejemplar y
naturalizacin de la dominacin el patriarca; 3) la tradicin figura como un archivo de
legitimidades consentidas, pero no de aquellas voces que interfieren el discurso hegemnico
el legado; 4) la prevalencia y el acceso preferencial de las elites sociales e intelectuales aeventos de produccin y distribucin de representaciones acerca del otro consolida a nivel
cultural un programa poltico de exclusin que no puede desligarse de las posiciones de alto
reconocimiento que ocupan los medios masivos, las ctedras, los cargos pblicos.
Por su parte, las literaturas plebeyas configuran la nocin de literatura en otras
direcciones: 1) la escritura se concibe como un dispositivo de la interpretacin, es un guin,
puesto que la literatura consiste en una performance colectiva, cuya finalidad es la activacin
poltica de los cuerpos a partir de la toma de la voz la comunidad; 2) la experiencia del otrotiene lugar en trminos de diferencias no jerrquicas, de tal modo que los pueblos originarios,
las prostitutas, las travestis, los drogadictos, los presidiarios, los ladrones, etctera, elaboran
sus identidades subalternizadas en trminos de alternativas sedicentes la rostreidad; 3) la
refundacin de los parmetros del siglo XX a partir de la parodia, la doble ficcionalizacin de
los referentes, la convergencia multimedial y la apropiacin de la cultura de masas la
interpretacin aberrante; 4) la clausura del sentido crtico unilateral debido a la atencin
prestada a los mrgenes durante el siglo XX, de forma tal que no resulta pertinente distinguir
buena o mala, alta o baja, literatura o subliteratura la cualquierizacin; 5) la constitucin de
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
2/12
2
imaginarios corporales transidos por la violencia generan confrontaciones por la ocupacin
del espacio pblico sin Estado las movilizaciones.
En este sentido, la literatura plebeya se presenta como un discurso opositivo que
vara segn los tonos de cada autor y que extrema sus posibilidades segn el gnero literario
al que recurra para representar a los otros de acuerdo a cmo es su voz, las corporalidades, los
espacios en donde se mueven, las actividades que realizan, las situaciones de viaje, violencia,
expulsin, intemperie o embriaguez (narctica o alcohlica) en que se ven involucrados, la
interpretacin de los discursos oficiales acerca de ellos y los cursos de accin que realizan.
Ahora bien, dentro de estas producciones nos enfocaremos ahora en dos aspectos
mutuamente relacionados: la experiencia del extremo la frontera y la experiencia extrema
la muerte. El presente trabajo pretende explorar, entonces, los vnculos entre una escrituraliteraria plebeya, las identidades imaginadas que las atraviesan y los cursos de acciones
colectivas de los sujetos plebeyos como emergencia de demandas que adquieren un particular
protagonismo en el sentido de sus vidas y de sus muertes.
As pues, se abordarn tres textos en los que la frontera de nuestro pas adquiere la
consistencia de un umbral en donde suelen ser indiferentes las variaciones entre la vida y la
muerte: Relatos en la frontera, de Gustavo Murillo; Jaguares, de David Len; y Los pibes
suicidas, de Fabio Martnez.Murillo, oriundo de Mosconi, en la presentacin de su libro de relatos en la ciudad
de Salta, dijo que las personas solo pueden caer en las fronteras por dos razones: porque estn
huyendo o para morir. La frontera, aadi, es siempre una catstrofe. En tanto territorio
ignorado durante muchos aos, la frontera representa en el imaginario salteo (y nacional) el
lugar donde lo desconocido empieza a invadir o, mejor dicho, donde lo extrao ya ha
invadido. A pesar de todas las definiciones histricas de los grandes relatos del XIX (la
frontera como desierto) y del XX (la frontera como barrera), lo cierto es que el espaciofronterizo resulta inestable y poroso, al mismo tiempo que desregula las leyes de la
hospitalidad. De este modo, el otro siempre es visto como un invasor, alguien que no
pertenece, cuya vida vale menos al momento de haber cruzado e incluso de habitar esa zona
de inestabilidad.
As pues, en estos libros se destacan caractersticas claves que convierten a la
muerte en la representacin de la manera en que, paradjicamente, se vive en las fronteras: la
espectralidad de una prostituta en las rutas de Mosconi (Murillo); los zombies y la
desaparicin de los militantes en los alrededores del Ingenio El Tabacal (Len); la vida como
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
3/12
3
deseo de muerte de un pibe de Tartagal durante los 90 (Martnez). Es decir que en todos los
casos se trata de sujetos que no han podido trasponer el lmite entre la vida y la muerte. Tal y
como reza el ttulo del libro de Murillo, se encuentran en la frontera, en un estado de deuda y
repeticin que desquicia el tiempo y el espacio (Derrida, 1995). Por lo tanto, construyen
representaciones de realidades asfixiantes donde el horizonte de las opciones disponibles se
ven muy reducidas y en las que los cursos de accin siempre guardan relacin con situaciones
lmites, altamente violentas. Ms importante an, cuestionan la muerte como el fin preciso de
la vida: no hay oposicin o divisiones tajantes, hay interferencias y superposiciones.
Mapas/ Memoria/ Odos infinitos
El libro de Murillo abre con un prlogo de Santos Vergara, un importante actorcultural del Trpico salteo, quien a lo largo de las dos ltimas dcadas ha llevado adelante un
proyecto de gestin cultural y promocin de la escritura literaria entre sectores populares de la
zona. En esta presentacin, Vergara sostiene la existencia de voces que hablan desde afuera
(los grandes nombres que escribieron sobre el Chaco) y otras que recin ahora, luego de
mucho tiempo, lo hacen desde adentro. Seala as una primera frontera: las voces construyen
territorios. Sin embargo, lo ms interesante de este texto es la afirmacin de que esta narrativa
ms que un lmite significa la apertura hacia Latinoamrica, algo que en la Capital de laprovincia o no sucede o sucede con un nfasis dbil.
A la manera de los narradores latinoamericanos de los 50 y 60 del siglo pasado
(Moyano, 2012), Murillo organiza la materia narrativa siguiendo un hilo conductor
espacializado como metfora, un pueblo llamado Bermejo cuya historia se reconstruye de
acuerdo a distintas temporalidades: el de la memoria colectiva; el de la historia ms o menos
documentada en los medios de comunicacin; los propios recuerdos de algunos narradores
(especialmente mujeres). Asimismo, estas temporalidades son conductoras de programaspolticos cuya finalidad es la borradura de las diferencias sociales pero sobre todo tnicas
propias de la zona.
Un claro ejemplo de esto es el cuento Alas en la cabeza, cuyo argumento puede
resumirse como sigue: las mujeres indgenas van al pueblo a pedir comida y llevan pjaros en
la cabeza que revolotean alrededor de ellas, provocando escndalo y violencia en los
pobladores locales, quienes las insultan y asestan pedradas a los animales. La situacin
narrativa est configurada como el recuerdo del narrador de esta historia contada por su
abuela senil (an recuerdo lo que pude entender), por lo tanto se trata de una memoria
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
4/12
4
distorsionada o que, acaso porque se encuentra lesionada, dice aquello que los dems han
olvidado, una modulacin en la que intervienen una poltica explcita de olvido mayoritario,
las brumas del propio narrador que solo conoce la situacin de odas y las condiciones
precarias de aquella que elabora el relato de base.
Lo cierto es que el desfile bizarro de indias polvorientas constituye una
intromisin al mismo tiempo que una confrontacin entre dos modos de vida, en donde las
mendicantes son vistas como portadoras de un ocio sedicente que atenta contra la cultura del
trabajo de los pobladores. Debido a esto se proponen alternativas que van desde el ataque
frontal, la mirada hostil y las habladuras hasta una solucin terminante que conduce a la
neutralizacin y posterior desaparicin:
Pasado un tiempo, Bermejo respondi con inteligencia.
Haba algo que poda hacerse y no creo que la gente del pueblo
actuase espontneamente. No, yo creo que alguien un poco ms
espabilado, no s si el cura, algn gerente o alguien con cierta
autoridad, defini una estrategia sencilla y eficaz. Nadie deba hablar
de las aves, ni mirarlas ni atacarlas. Deban volverlas invisibles y
desapareceran con el tiempo. (2011: 15)
Por lo tanto, la estrategia del poder es desafectar la percepcin, modificarla para
generar una obediencia que no permita imaginar a los pjaros que las mujeres llevan en la
cabeza como una forma de ornamentacin o arte (verdadero arte, belleza extravagante,
atavo vivo y libre), en definitiva un exceso cuya aparente inutilidad merece ser conjurada.
En consecuencia, la memoria se funda entre dos opciones: un olvido verdadero y un silencio
obediente; entre las mujeres con pjaros en la cabeza de ayer y los pobres con piojos de hoy.
Como corolario de este pasaje, la muerte se representa como una indiferencia sistemtica. En
efecto, nadie sabe decir qu ha sucedido con las comunidades, si bien esto no constituye
ninguna prdida para ellos1. La frontera, entonces, es la instancia en donde tiene lugar la
expulsin de la diferencia, lo cual quiere decir que no existe como demarcacin o lindero sino
como estrategia de poder. Asimismo, la muerte no aparece en tanto lmite preciso, antes
1 Nadie recuerda hoy nada ya sobre esas mujeres. Yo pregunt y nadie supo decirme nada [] Nunca pudesaber qu fue de ellas. Quizs su tribu desapareci por el paludismo o alguna otra enfermedad, quizs decidieron
marcharse a donde no las ignorasen deliberadamente. O tal vez algn cura o pastor las convenci de queganaran parcelas en el cielo o las escrituras de su tierra si rompan ellas su amistad con los colibres. No lo s,per, cualquiera haya sido su eleccin o destino, creo que Bermejo perdi algo que inmediatamente olvid(ib.: 16)
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
5/12
5
significa un acontecimiento ambiguo, brumoso, cuyo desenlace, en ltima instancia, no le
importa a nadie.
En El destino del guardin, la situacin narrativa trama el relato en la voz del
guradin de un rbol ancestral que contiene el destino de un pueblo arrasado por la llegada de
la civilizacin. A medida que las luchas minan la integridad de la comunidad y la moral de
los guerreros, stos van estableciendo componendas con el enemigo hasta terminar siendo
cooptados para sus intereses. Poco a poco, el guardin queda solo junto al rbol con el firme
objetivo de preservar el pacto entre los dioses y los hombres para el aprovechamiento de la
naturaleza poderosa y peligrosa en sus generosos dones (ib.: 35). No solo pasa un tiempo
desproporcionado, su cuerpo se transforma en alguna especie de alimaa del monte que tiene
visiones de fastuosas ciudades modernas. El rbol opera, segn este pacto, como una entidadque comunica con los dioses, que configura una utopa cclica de retorno y que seala la
permanencia de una identidad acaso secreta y con seguridad silenciada. El problema aqu ya
no es la expulsin hacia la indiferencia sino el testimonio de la venida del otro que trae la
ciudad, el nen, las columnas de humo y el desmonte. De alguna manera, el guardin se erige
en un pueblo de uno cuando todos los dems han desaparecido, siendo entonces una figura de
resistencia pero tambin una conciencia imperceptible que aguarda el desenlace de su historia
sin testigos. Nuevamente, el olvido es la forma nebulosa que adquiere la muerte, confinandoal guardin a una espectralidad agobiante2.
Aun aparecerern los rboles dos veces ms en sendos cuentos: El rbol de la
memoria y rbol de la vida. En el primero, la accin de pasar por debajo de sus ramas y
escuchar el rumor de su follaje provoca el olvido selectivo del transente3, muchas veces
aprovechado por los polticos en las procesiones electorales. El material remitido al olvido
reaparece, pues, como figura espectral4hasta que, en medio de una tormenta, un rayo destroza
el rbol y sus poderes. Igual que la caja de Pandora, los recuerdos invaden el pueblo yprovocan una memoria catastrfica que hiere las bases principales del sistema poltico de
Bermejo (67). El resultado es la adquisicin de una memoria al azar que se llena de
2Es posible que yo haya perecido hace aos, quizs el rbol sufri igual destino. Quin puede asegurar que yoexisto? Y que este rbol desde el que hablo ha sobrevivido? Quin? Nuestra tribu ha muerto primero que nadapara los caciques que la entregaron, pero luego para todos sus hijos que la olvidaron para sobrevivir. Entonces,mi existencia no es ms que una leyenda olvidada. (ib.: 38)3En fin, estaba claro que el rbol produca olvido. Y no cualquier olvido, sino olvido selectivo, olvido de lostemas que producen sufrimiento, olvido de las cosas y situaciones conflictivas. Olvido que permita recordar que
la vida tena futuro ms all de rencores y disputas. (ib.: 64-65)4 de vez en cuando perciban clandestinas figuras espectrales balancendose en las ramas o acurrucadascomo perros sin dueo en el suelo, a la sombra del gran rbol. Eran stos, probablemente, recuerdos tristes yhurfanos sin ms que hacer con su existencia imaginaria, residual, salvo permanecer all. (ib.: 66).
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
6/12
6
recuerdos ajenos y genera que los empresarios recuerden las consignas de los desposedos,
los militares los derechos sociales y los jvenes desocupados anhelen trincheras y
metrallas. La memoria, dice el narrador, es un bien que se agota con su uso, que se puede
regalar, perder, heredar o recuperar, pero que en ltimo trmino, habra que aadir, supone la
produccin de una fisura en el tiempo de la vida porque advierte acerca del sentido del
presente, cmo desde el presente los sujetos se piensan a s mismos en la duracin y la
potencia de actuar sobre la historia. De pronto, la memoria se muestra como una materialidad
que instala en el presente de la vida un trastorno acerca del curso de las acciones desde el
momento en que aquello soterrado, espectral, retorna como repeticin, acaso tal y como deca
Marx, como farsa.
Por su parte, en el otro cuento, rbol de la vida, que cierra el libro, laconstruccin de la memoria parte de una ancdota en donde la escritura tiene un papel
destacado en la dominacin y desalojo de los subalternos iletrados: el narrador cuenta como
de nio sus padres perdieron sus tierras en manos de un escribano en el que confiaban. Al
mismo tiempo, profiere su deseo ferviente de ser poeta, es decir de dominar la escritura
literariamente, al modo en que lo hacen los sectores privilegiados a los que tanto anhela
pertenecer. Esta metfora de la escritura como vehculo del poder, como marca de la irrupcin
de la estafa, determina el sentido de la vida y el lmite en donde terminan los derechos de lossubalternos: Un destino, en un segundo, cambia de dueo, un escrito desata la tragedia en
unos, obsequia prosperidad a otros (139).
Expulsado y, ya adulto, reintegrado a una pequea parcela estril del terreno
expropiado donde solo hay un par de quebrachos negros, el narrador se instala en un exilio
interior junto a su mujer e hijos pero luego se queda solo cuando estos huyen apremiados por
el hambre y la miseria. La falta de expectativas conduce al narrador, sin embargo, a una
epifana gauchesca que resulta desopilante, como un idioma artificial, ventriloqua insular enla voz del deshabitado. No es, a pesar de todo, el descubrimiento del tono gauchesco el ms
importante que realiza sino el prodigio del rbol: quien se une a l no pierde la vida.
Finalmente, decide pasar a la eternidad aferrndose a l, dejndose cubrir muy lentamente
durante aos por el crecimiento de su corteza. Su cuerpo pierde los sentidos (empezando por
la vista) y perdura en la inmovilidad vegetal, sin ser l mismo parte del rbol aunque con la
idea de convertirse alguna vez en un pjaro. De alguna manera, este cuento propone una cierta
frontera entre las narrativas territoriales de la cultura civilizada y las narrativas de continuidad
entre hombre y naturaleza de los pueblos originarios.
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
7/12
7
Pero es en Tres versiones y tres tiempos de ella en donde la potica de Murillo
adquiere espesor y hace cumbre. Este cuento es un trptico que narra las historias de tres
mujeres: una joven muerta incorrupta; una indgena que pacta con el diablo; una prostituta
intemporal que vaga por las rutas sin recuerdos. Como si fuera el resumen del libro, estos
textos plantean un recorrido por temporalidades superpuestas: la espectralidad y la presencia;
la vida y la muerte; el sueo y la vigilia. El signo que anuda las historias es la libertad de las
mujeres: la muerta incorrupta que se erige en mito o santa popular; la muchacha que pacta con
el diablo intercambiar su alma por la libertad y deambula por el infierno como si estuviera en
un sueo; la prostituta que se alimenta de las historias de los hombres que la abordan y los
libera. Precisamente en este ltimo texto aparece con explicitud el ncleo de toda la propuesta
esttica de Murillo: el laberinto de odos infinitos. Las historias existen para ser contadas, paraser escuchadas, para ser donadas, como instancias de liberacin antes que como produccin
de distincin social. Las historias que se cuentan deambulan por lugares inciertos, configuran
mapas donde andar con pies perseverantes, a la bsqueda de las palabras que puedan decir
algo sobre nosotros mismos, que obren el retorno de lo soterrado, de aquello que, sin estarlo,
parece muerto. Esa frontera nebulosa plagada de espectros, cadveres incorruptos, hombres y
animales eternizados por prodigios, personas sin memoria, pueblos olvidados por completo y
nmadas sin destino configura el mapa de posibilidades de un territorio devastado que, enltima instancia, parece inaugurar un tiempo de espera: la catstrofe se avecina.
Un lugar lejos de todo/ Sobredosis/ Siempre so con hacerme mierda
El realismo de Martnez contrasta notoriamente con el aspecto fabuloso de los
relatos de Murillo. Su novela,Los pibes suicidas, narra las peripecias de un joven tartagalense
durante la dcada de los 90 cuando el proyecto neoliberal ha logrado imponerse como
modelo hegemnico. Tanto el protagonista como los dems personajes viven la fiestamenemista con desencanto pero sin darse cuenta. A diferencia de Murillo, que tiene
momentos ensaysticos, aqu no hay apreciaciones morales o juicios de valor ni definiciones
de lo que es la poltica o las drogas o los piqueteros.
Ahora solo nos ocuparemos de unos pocos momentos, puesto que la novela es ms
compleja, en los que se ponen en juego imgenes de la frontera y de la muerte. El primero es
el comienzo intempestivo del libro: en efecto ste comienza sin ms apenas uno da vuelta la
tapa con una escena en la que unos jvenes asesinan a un perro dentro de una bolsa a
puntazos. La violencia extrema y la crudeza del relato configuran un discurso de ritmo
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
8/12
8
acelerado en donde pulsa la velocidad y la dureza de la cocana mezclada con el alcohol. Estas
mezclas narcotizantes obnubilan la percepcin de los personajes a lo largo de toda la historia
y motorizan muchas de sus acciones hacia un estado de anestesia. Lo que sucede en este
comienzo es la fractura de un lmite: el perro es una vctima propiciatoria de un rito de
desenfreno e irresponsabilidad que euforiza la experiencia narctica. De esa manera, estos
jvenes, que no tienen otros proyectos ms que beber cerveza y hacerse ricos vendiendo
drogas, toman bajo su voluntad a un animal que se convierte en un objeto, revirtiendo as el
mismo salvajismo con que el poder acomete contra ellos5.
Otro momento en que la anestesia generalizada hace su aparicin fulgurante es
cuando el padre del Porteo, uno de los amigos del narrador, muere luego de una ria con un
camionero con quien haba perdido plata en apuestas.
- Que bajn lo de tu viejo susurra el Abuelo.
El Porteo no dice nada y sigue tomando cerveza del pico. Prende un
cigarrillo, hace una seca larga y tira el humo en argollas mal armadas.
La bolsa vuelve a sus manos y extiende los brazos hacia los costados
como si estuviera crucificado. Mira al cielo y ve las nubes que tapan la
luna y asegura que siente olor a lluvia. (2013:107)
El lugar en donde se juntan se llama el Matadero. El captulo se titula La sangre
de las vacas. Luego de la noticia del fallecimiento, el Porteo solo manda buscar ms
cocana en su moto: deben comprarle a los pibes del cementerio. Todas las imgenes son
fatdicas, mortuorias, y sin embargo el tono de la narracin (siempre en presente, un presente
de demolicin) nunca cae en el patetismo. Las acciones transcurren como si nada hubiera
sucedido, como si la orfandad fuese una situacin adquirida previamente por todos, casi en el
sentido de un estigma o, ms an, de una sea de intemperie que es tambin la sea de susidentidades. No hay proyectos de vida, la gente muere de cosas absurdas, el tedio copa las
mentes y el embotamiento posterior (la resaca) gana la partida al da siguiente. Los cuerpos
son, como en un poema de Jos Gonzlez, ruinas inmviles que ocupan los palieres de los
monoblocks. Pero tambin la inmovilidad es tematizada como la desazn de no saber qu
hacer con el futuro: en las rutas los piqueteros cortan el trnsito, el flujo de los que van
5El Culn sale, busca un ladrillo abajo del asador y vuelve. Se para arriba del perro. Contiene la respiracin ycon las dos manos lo arroja sobre la cabeza. Los huesos del crneo se parten. El azulejo se raja. Algo explota.Silencio. La sangre mancha el piso (7)
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
9/12
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
10/12
10
como un flash que atraviesa mi mente me acuerdo del sueo: el
Porteo, el Culn, la Gringa y yo estamos descalzos y somos nios.
Tengo el rostro manchado con tierra. corremos por un descampado
que de a poco se llena de centenos. Ms all aparece un precipicio
pero seguimos. Nadie nos detiene. (122)
Rotos los vnculos con los dems, sobre todo con los adultos, el espacio vital que
queda habilitado para la intensidad es el espectculo de la movilizacin piquetera: Mosconi,
un muerto en enfrentamientos con gendarmera. Tartagal, mientras tanto, colapsa y los
saqueos se multiplican. El narrador forma parte de algunos actos vandlicos y observa los
acontecimientos como un cronista, despus contina mirndolos por televisin y finalmente
sale a deambular sin rumbo fijo. La novela concluye sin cerrar la historia, la deja en un estado
de ambigedad caracterstico de las narrativas de corte minimalista: mencionan algo sobre un
veneno y una reunin, pero es porque se van a suicidar o porque van a seguir consumiendo
drogas? Un veneno necesariamente debe matar en un instante?
Urbicidio/ Necrpolis/ Amuletos fnebres
Por ltimo, abordaremos el libro de poemas Jaguares de David Len. En l, la
catstrofe no solo ya ha sucedido, no hay despus, lo que ha quedado es una ciudad tropical(presuntamente Orn) devastada a la que se ingresa aportando un password: sangre7. La
configuracin del espacio remite continuamente a la imaginacin tcnica de los videojuegos
de guerra (altamente violentos) al estilo de Call of duty, Battlefield o Medal of honor. As, el
territorio queda constituido segn diversos escenarios de batalla dinamizados por
enfrentamientos y pautados por los ritmos del estado de excepcin. Los cuerpos, acechados
por francotiradores, se convierten rpidamente en cadveres o en zombis y la devastacin
trastorna el paisaje urbano en una necrpolis laberntica demarcada por los alambres de pas,las murallas, las cercas electrificadas, los patbulos, los cuerpos colgantes, los mutantes en
busca de alimento y los fantasmas.
Este libro produce y provoca un intenso pensamiento sobre 1) los mecanismos de
las sociedades de control y las subjetivaciones tcnicas; 2) las formas de la memoria inscriptas
en el cuerpo y en la voz. Y lo hace segn dos coordenadas, la primera, el sometimiento del
hombre a la tecnologa, por ejemplo merced a las referencias a los juegos virtuales que
espectralizan las subjetividades, detonando una experiencia hologrfica donde cada individuo
7Ms adelante dir Sangre es el esperma inseminado en la tierra. (28)
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
11/12
11
representa una funcin de las mquinas, es reproducido por los plasmas y los sensores,
identificado por cdigos de barras y reemplazado por androides8. La segunda corresponde a la
evocacin de acciones de combate y las alusiones a grupos de tareas que remiten a los
testimonios de detenidos durante la ltima dictadura cvico militar en Argentina (o a las
dictaduras latinoamericanas)9.
En este sentido, la tecnologa mejora las condiciones de la aniquilacin,
especializa la matanza y la vuelve un acto deshumanizante. Los aspectos sensibles de los
ataques penetran fundamentalmente por los ojos pero se dejan sentir tambin en la carne
que se eriza como la profunda marca/ de una cerca cuadricular (23), en el seco olor a
alambrados de pas(34), en los gritos y disparos10, en el sabor de la osamenta y la carne
humana11. A su vez, la poltica de supervivencia propone interrumpir la permanencia dentrode los lmites de la ciudad para huir de los armamentos profusamente invocados hacia la tierra
sin mal, recuperando as el imaginario guaran.
Fin de zona urbana
En los tres libros reseados resulta posible advertir la presencia de fantasmagoras
que impiden establecer lmites precisos entre el mundo de los vivos y de los muertos. Si bien
cada uno con modulaciones diferentes, todos coinciden en disear un territorio fronterizo
fuertemente signado por la violencia poltica, la devastacin y el vaciamiento de lasexpectativas. De esta manera proponen una representacin crtica de las experiencias
ciudadanas en esas zonas figuradas como espacios de relegamiento y desastre. Al mismo
tiempo, a diferencia de los escritores coetneos de la capital saltea (de entre 25 y 36 aos)12,
estos autores abren e inscriben sus discursos en problemticas de mayor amplitud puesto que
permiten configurar dimensiones de las experiencias sensibles interculturales (quiz Martnez
en menor medida) atravesadas por violencias comunes a ambos lados de las fronteras. Estas
escrituras proponen, en consecuencia, una apuesta y un riesgo poltico para pensar la alteridady las producciones de diferencia en nuestra sociedad todava hegemonizada por disposiciones
excluyentes. En qu medida la crtica literaria leer estos libros en el futuro es todava un
8La vigilancia es extrema en los patbulos./ Los verdugos poseen reas liberadas./ Sus sensores presienten cadasombra en movimiento. / Cclopes de plasma se contornean/ en postes acicalados iluminando las zonas. / Somosobservados, perseguidos/ constantemente en la somnolencia cotidiana (4)9Nuestra madre/ encapuchada/ raptada en un blindado militar/ y arrojada en un pozo clandestino. (6) Unaciudad perdida en el flanco/ de la noche es alumbrada de azul./ De repente, queda sitiada/ y sus luces se apagan(25)10
Disparos cruzados revelan el sonido/ de una guerra (20)11nios zombis/ en busca del nutriente./ Amotinan un espacio/ para degollar transentes./ Fantasmas encaballos escudados/ rastrillan sus osamentas (13).12Con las excepciones de Rodrigo Espaa, Salvador Marinaro y, hasta cierto punto, de Cecilio Pastrami.
-
8/11/2019 Frontera y Muerte en La Literatura Plebeya Diaz Pas Juan m
12/12
12
interrogante. Las lecturas realizadas hasta el momento han insistido ms en vinculaciones
genealgicas e inclusiones en tradiciones narrativas o poticas de diversa ndole que en los
programas estticos que promueven, cada uno desde su modulacin particular. Lo cierto es
que, finalmente, dichos programas operan un distanciamiento del espacio urbano como tpico
relevante para empezar a discutir la ciudadana ms all de la categorizacin del lugar en
donde los individuos desarrollan sus vidas y de las posiciones previsibles que le destinan los
operarios del poder en las agendas mediticas y polticas. En sntesis, cuestionan la
conversin masiva de los ciudadanos en fantasmas y zombis como proyecto poltico de
dominacin.
BIBLIOGRAFAlvarez Sonia y Andrea Villagrn (2010): Artes de gobierno y estrategias de
legitimidad en la etapa neoliberal en Salta, el gobierno de Juan Carlos Romero en Sonia lvarez
Leguizamn (comp.): Poder y salteidad. Saberes, polticas y representaciones sociales, CEPIHA,
Salta, pp. 215- 246.
Arakaki, Javier Osvaldo (2005): La sociedad exclusiva (Un ensayo sobre el
diagrama de poder pos-disciplinario), Centro Cultural de la Cooperacin, Buenos Aires.
Damonte, Gerardo (2011): Construyendo territorios: narrativas territorialesaymaras contemporneas, GRADE- CLACSO, Lima.
Derrida, Jacques (1995):Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del
duelo y la nueva internacional, Trotta, Madrid.
Grimson, Alejandro (2012):Los lmites de la cultura. Crtica de las teoras de la
identidad, Siglo XXI, Buenos Aires.
Len, David (2013):Jaguares, s/d, Orn.
Martnez, Fabio (2013):Los pibes suicidas, Nudista, Cosqun.
Moyano, Elisa (2012):Contraste esttico/ideolgico en la percepcin de la ciudad
en dos cuentos de autores locales (Zamora-Murillo), mimeo, Salta.
Murillo, Gustavo (2011):Relatos en la frontera, Secretara de Cultura, Salta.
Verdesio, Gustavo (2012):Colonialismo ac y all: Reflexiones sobre la teora y
la prctica de los estudios coloniales a travs de fronteras culturales en Catelli, Laura y
Mara Elena Lucero (eds.): Trminos claves de la teora poscolonial latinoamericana:
despliegues, matices, definiciones, UNR Editora, Rosario, pp. 11-24.
Mendieta Eduardo (2013): La literarura del urbicidio: Friedrich, Nossack, Sebald
y Vonnegut en Eikasia, n 52, Madrid, pp. 11-32.