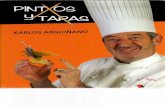FACULTAD DE FILOSOFÍAbiblio.upmx.mx/tesis/125729.pdf · 2011-05-18 · los días que la esperanza...
Transcript of FACULTAD DE FILOSOFÍAbiblio.upmx.mx/tesis/125729.pdf · 2011-05-18 · los días que la esperanza...

1
FACULTAD DE FILOSOFÍA Con Reconocimiento de Validez Oficial ante
la Secretaría de Educación Pública No. 944895 de fecha 24 de marzo de 1994
EL ORIGEN DEL MAL: UN ESTUDIO SOBRE LOS GOBIERNOS TOTALITARIOS
TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN FILOSOFÍA
P R E S E N T A MIRIAM ARELY VÁZQUEZ VIDAL
DIRECTOR DE TESIS: DR. JOSÉ HERNÁNDEZ PRADO
MÉXICO, D.F. 2011

2
A María José, Fernanda y Sebastián,
los amores de mi vida .

3
Agradecimientos
El inicio, desarrollo y conclusión de esta tesis fue gracias al apoyo desmedido de
muchas personas. Primero, quisiera mencionar a mi familia. Mi madre, Areli Vidal, la
mujer y persona que me ha enseñado todo lo que creo que en la vida se debe
aprender: lealtad, compromiso, pasión, honestidad, entrega y compasión. Simplemente
sin ti, mama, nada de lo que soy podría ser posible. A mi padre, el hombre que con su
inteligencia ha marcado mi vida. Mis hermanas, Lisselle, el apoyo y cómplice de todas
mis locuras y sueños. Este gran paso de mi vida es por ti y para ti, hermana. Carlota, la
amiga que Dios me regaló como hermana. Tu inocencia y fortaleza me recuerdan todos
los días que la esperanza no es un sueño. Juan Karlos, el cuarto pilar de mi familia, mi
historia y mi mundo. Gracias por ser parte.
Debo agradecer a todas las personas de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Panamericana, sin cada uno de ellos jamás habría encontrado y entendido la belleza de
la filosofía. A José Hernández Prado, por toda su paciencia, por esas largas horas de
trabajo, asesoría, pláticas y correos para que este trabajo existiera. Usted es quien me
enseñó que todo lo que pretendo en esta tesis es posible. A Vicente de Haro, por
enseñarme que la erudición es vital en este campo de trabajo, pero que nada vale si te
olvidas de la bondad humana. A Héctor Velázquez, amigo entrañable y maestro por
siempre. Por ti aprendí a pensar. A mis amigos y compañeros, Isabel Ibañez, por
compartir y vivir el viaje que cambio nuestras vidas; Sevilla. A José María, por todos los
años de amistad y enseñanza. A Alejandro y Maricarmen, por la amistad sin
condiciones que siempre me han brindado.
Por último tengo que agradecer a la familia que encontré en el Instituto Miguel Ángel. A
Alejandra, por esa alegría, por esa pasión, por esas incansables muestras de amor. Sin
ti, amiga, mi vida sería insoportable. A Odette, por las risas, por las palabras de
consuelo, por todos los silencios para que yo pudiera hablar. Amiga, sencillamente me
enseñaste a sentir una carcajada. A María José, por todo el apoyo, por esas noches
eternas de palabras. Agradezco a Dios el tenerte en mi vida, amiga. A Paulina, por estar
siempre a mi lado y por abrirme las puertas de su familia desde el primer momento.
Espero que este trabajo muestre la pasión y el compromiso que implica ser Licenciada
en Filosofía por la Universidad Panamericana.

4
Introducción general: El mal en la ética y la política
Capítulo I: El origen del mal: elementos necesarios para entender la noción
arendtiana de mal
a) Mundo
b) Vida: activa y contemplativa; diferencia y relaciones
b.1) Vida activa
b.2) Vida contemplativa
c) Política
Capítulo II: Sobre el juicio de Eichmann
a) El juicio de Eichmann
b) El juicio en Eichmann
c) La banalidad del mal
Capítulo III: El mal: injusticia y violencia; análisis de los gobiernos totalitarios
a) El mal en el mundo
a.1) Violencia
a.2) Injusticia
b) Una nueva forma de gobierno: legitimidad de los gobiernos totalitarios
b.1) El concepto de Naturaleza en Aristóteles
b.2) El concepto de Historia en Hegel
c) El mantenimiento del poder totalitario
c.1) Ideología
c.2) Terror
c.3) Soledad
Conclusiones
Bibliografía

5
EL ORIGEN DEL MAL: UN ESTUDIO SOBRE LOS
GOBIERNOS TOTALITARIOS
Miriam Arely Vázquez Vidal
Resumen
La existencia del mal en el mundo ha sido uno de los objetos de estudio más antiguos
de la filosofía. Sin embargo, muy pocos, tomando como referencia todos los siglos en
los que se ha investigado, lo establecen como un tema plenamente humano, ético y
político. El presente trabajo postula una teoría sobre la existencia del mal en mundo
desde el ámbito ético y antropológico y apuesta, desde una argumentación filosófica
basada en Hannah Arendt, cómo es posible erradicarlo, al menos de manera parcial, en
las sociedades, específicamente del ámbito público y político, a través de la libertad, la
intersubjetividad y la búsqueda del sentido en comunidad.

6
EL MAL EN LA ÉTICA Y LA POLÍTICA
La verdad es aquello que nos vemos obligados a admitir por la naturaleza de los significados o de nuestro
cerebro. Es muy fácil refutar la proposición de que todo aquel que es, estaba destinado a ser; pero la certeza de que yo estaba destinado a ser pervivirá intacta a la
refutación, porque es propia de cualquier reflexión sobre el yo-soy (tiene significado aunque puede no ser
verdadera) Hannah Arendt
Al rastrear los distintos análisis sobre el tema del mal en la filosofía, se puede mostrar
que no es sino hasta la entrada del cristianismo que este concepto empieza a postularse
como un tema central en el estudio de la existencia y el comportamiento humanos, al
introducir conceptos como pecado, tentación, perdón, arrepentimiento y, más aún, con el
nuevo estudio de la voluntad y el libre albedrío.
Durante los primeros siglos de la era cristiana, muchos pensadores especularon sobre la
existencia del mal y surgieron distintas posturas y teorías. Sin embargo, una fue la que
perduró en el tiempo y sería considerada como la definición cristiano-medieval del mal:
la teoría de San Agustín de Hipona, que explicada de manera breve y escueta,
establece que el mal es la privación del bien; es decir, el mal es la ausencia del bien y
por lo tanto, su existencia está fundamentada en la existencia del bien1. Sólo se puede
entender el mal si lo relacionamos como una carencia o desviación del bien. ¿Qué otra
cosa es el mal sino la privación del bien?
Al justificar de esta manera la existencia del mal, no quedaba comprometida la relación
de los hombres con Dios y el mal, puesto que la desviación se daba por una mala
inclinación de la voluntad humana hacia el mal, y no se establecía, como lo fue en un
tiempo, como un error de la naturaleza.
En el Renacimiento y la Edad Moderna, mucho se habló sobre esta cuestión, pero siguió
fundamentándose el mal en la idea de San Agustín. Sin embargo, con la culminación del
idealismo alemán, aparece uno de sus mayores exponentes, Georg Wilhelm Friedrich
1 San Agustín, Confesiones, Tomo I, Libro VII, Capítulo XII y XVI, Editorial Sopena Argentina, S.R.L., Buenos Aires, 1944.

7
Hegel, quien postula una nueva concepción del mal, la cual cambió de manera radical la
forma en la que se comprendía en el mundo.
La teoría hegeliana, retomando muchos de los análisis griegos anteriores al cristianismo
(análisis principalmente presocráticos), establece que el mal es el motor de la historia y
de la existencia de la vida, y por lo tanto, su existencia y necesidad en el mundo es
eminente. Hegel entiende el mal como el verdadero impulso de la vida.
En los años de gestación de su teoría, Hegel pensaba que el motor de la historia era el
amor, pero más adelante, con la dialéctica del amo y el esclavo, se dió cuenta de su
error, pues aquéllo que producía el movimiento era el conflicto: la necesidad de
reconocimiento que emergía de la victoria en una batalla2.
Lo interesante de esta postura fue que el concepto del mal regresó al ámbito puramente
ético, que nada tenía que ver con las religiones. Durante la Edad Media, el mal se
constituyó en un tema que sólo se mencionaba en el ámbito religioso-moral, pero
después del idealismo, se abriría hasta el ámbito metafísico, antropológico y político;
incluso se puede decir que con la entrada del idealismo se dió una evidente
desacralización del concepto del mal.
En la actualidad conocemos muy bien las consecuencias que tuvo el sistema hegeliano
en la historia universal; especialmente por la Segunda Guerra Mundial, donde la
matanza y la instrumentalización de la vida humana fueron aceptadas como parte del
curso natural de la historia; como un elemento crucial que habría de permitir a las
generaciones venideras vivir en un mundo de igualdad y de justicia; claro, igualdad no
era para todos los hombres, sino sólo para los naturalmente3 superiores.
Las consecuencias más claras del sistema hegeliano del mal han sido la razón
instrumental, la necesidad de progreso que se logra sólo a partir del conflicto entre
opuestos y la eliminación de la subjetividad humana. Es claro que estas cuestiones se
pusieron en práctica en los gobiernos totalitarios y fueron plenamente desarrolladas
desde el pensamiento hegeliano, pero su aplicación en el mundo se lograría gracias a
2 Esta afirmación se entenderá mejor más adelante, cuando se haga una breve explicación de la filosofía hegeliana. 3 Como se explicará más adelante, las nociones de naturaleza e historia son clave en el estudio de los gobiernos totalitarios de Hitler y de Stalin.

8
una distorsión del sistema hegeliano y a la introducción de dos conceptos
fundamentales para esos gobiernos totalitarios: las nociones de Naturaleza e Historia.
Este trabajo tiene como objetivo establecer que el mal debe ser estudiado
principalmente dentro del ámbito ético, sin necesidad de hacer referencia al ámbito
religioso. Asimismo, se pretende establecer que su origen y desarrollo se encuentra en
la falta de valores que regulan las acciones humanas. Esto, sin embargo, debe ser
tratado con mucho cuidado, pues si se propone una ética guiada por un solo valor
inamovible y estático que no permita el diálogo, caeremos en la radicalización en la que
incurrió la Segunda Guerra Mundial. Por ello, este estudio reivindica tres valores
fundamentales de la vida humana, esenciales con respecto a una consideración del mal:
la libertad, el diálogo y la intersubjetividad.
Al explicar las características de la vida humana y su relación con el concepto de
mundo, se entenderán las características que debe tener una buena sociedad y, al
mismo tiempo, se comprenderá qué es el mal, por qué surge y cómo puede eliminarse
(en un sentido sociológico y político).
Como se ha dicho, el mal ha sido un tema recurrente en la historia de la filosofía. Sus
elucidaciones principales van desde San Agustín hasta Hegel, pero en la filosofía del
siglo XX destacaría en particular la filosofía de Hannah Arendt, primero porque esta
filósofa fundamentó metafísicamente que el mal existe, no obstante que pueda
erradicarse de manera parcial a partir de la intersubjetividad y el establecimiento del
espacio público4, y segundo, porque toda su filosofía tendría como origen la explicación
de y la reflexión sobre lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, en la
obra filosófica de Arendt se precisan ciertas características que deben existir en el
mundo para que éste pueda arribar a su mejor forma posible.
Hannah Arendt, filósofa alemana nacionalizada estadounidense, es una pensadora
preocupada por la realidad del siglo XX, específicamente en virtud de lo ocurrido entre
los años de 1939 y 1945, cuando se perdió por completo la conciencia ética de las
acciones humanas. Gracias a esto, Arendt creyó que debía buscarse, urgentemente, el
sentido de la acción humana capaz de permitir una mejor convivencia en el mundo y de
4 La existencia del mal que defiende Arendt no ocurre dentro del mundo de las ideas; no porque lo justifique metafísicamente éste debe ser tratado como un objeto trascendental.

9
evitar que las atrocidades de la guerra se repitieran. La autora afirmó que esto era
posible de llevarse a cabo las finalidades de la política, que son: asegurar el proceso de
la vida humana, asegurar la posibilidad de la grandeza personal, garantizar lo material a
partir de lo espiritual y asegurar la equidad y la pluralidad en el estar juntos5.
La vida de Arendt marcaría por completo su pensamiento. En 1933 fue arrestada por
acciones contra el nazismo. Poco tiempo después huyó a Paris, donde radicaría hasta
1941, para después viajar con algunos amigos y su esposo a los Estados Unidos, donde
vivió hasta su muerte en 1975. Hacia 1943 se enteró de las atrocidades cometidas por
los nazis contra los judíos y decidió empezar una investigación teórica para explicar el
terrible mal que ello representaba; le tomó alrededor de 10 años concluir su
investigación, con la obra Los orígenes del totalitarismo (1951), escrita en tres tomos y
en donde explica, desde una perspectiva histórica y política, el mal causado por la
guerra desatada por Hitler. Así determinó que la maldad de los gobiernos totalitarios se
hacía real a través de tres nociones fundamentales: soledad, ideologización y terror, y
fundamentó en dos conceptos filosóficos las consecuencias de esas nociones: los
mencionados de Naturaleza e Historia.
Años más tarde, escribiría La condición humana (1958), una de sus más grandes obras,
donde explicó cuál es la realidad del hombre, cuál es la razón de su existencia y cuál el
medio en el que puede desarrollar todas sus facultades. Es aquí donde explicó
claramente la noción que salvaba al hombre de la maldad; la acción entendida como
diálogo.
En 1960 Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS del Tercer Reich, sería arrestado
en Argentina y extraditado a Jerusalén, donde se le juzgó por la muerte de 6 millones de
judíos y muchos crímenes más (14, para ser exactos). Arendt atendería el juicio en
1961, como corresponsal de la revista norteamericana New Yorker.
En 1963 Arendt publicó Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal,
donde relataba el juicio y estudiaba la personalidad del acusado, para desarrollar su
propia teoría del mal. Sin embargo, hay aclarar que Arendt no se limitó a un simple
estudio psicológico del acusado. En este libro fue donde cobró forma la propuesta
5 Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Úrsula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 532, C. XXI, julio.

10
arendtiana del mal como una banalidad. Superaría con él la radicalización
principalmente teológica que se tenía sobre el tema, y lo llevó al ámbito puramente
práctico-político y por lo tanto, plenamente humano.
La obra pareció en principio una apología de Eichmann, pues insistía que el acusado no
tenía una personalidad maligna e inclusive, podía ser considerado un buen hombre; un
buen padre, esposo y ciudadano. Sin embargo, este individuo que sólo quiso ser
responsable con su deber, había sido capaz de organizar toda la movilización forzosa de
los judíos a los campos de concentración y después a los campos de exterminio. Arendt
intentó resolver este problema y explicar cómo, a pesar de la aparente bondad del
acusado, él era culpable y sus acciones plenamente malignas. Propuso que debemos
aceptar que la maldad existente en el mundo poco tiene que ver con una monstruosidad
o, inclusive, con una anti-civilidad, sino, en rigor, con una visión excesivamente
racionalista e instrumentalista de la sociedad. Una superficialización del hombre y de su
dignidad sería lo que llevó a Eichmann a cometer sus atroces asesinatos genocidas.
Una vez hecho su estudio, Arendt concluyó tres cosas muy relevantes6:
1. El mal es en esencia una banalidad porque depende de las circunstancias
históricas y sociales de la época.
2. El mal implica una incapacidad de pensar.
3. El origen del mal está en la alienación ideológica que han propiciado
especialmente los gobiernos totalitarios.
Con la primera conclusión, Arendt trataba de mostrar que el mal sólo existe dentro de la
vida activa y pública; es decir, sólo existe en el ámbito de las relaciones entre los
hombres. La segunda conclusión implicaba que el mal se origina en la soledad y por lo
tanto, en la vida contemplativa o en su falta. Es justo en esta parte donde se aprecia la
gran influencia de Husserl y Heidegger en Arendt, pues el mal será entendido por ella
como una incapacidad de buscar el sentido de la realidad y de actuar sin tener
conciencia de la acción y de sus consecuencias. La tercera conclusión conllevaba que el
mal puede ser provocado por la manipulación de un gobierno sobre la sociedad. Esta
manipulación comienza a manifestarse en la educación escolar y en la propaganda
6 Estas conclusiones se encuentran a lo largo de Eichmann en Jerusalén un estudio sobre la banalidad del mal y La vida del espíritu.

11
oficial, y provoca la eliminación del diálogo con aquellas personas que no compartan la
misma ideología de un gobierno que se muestra totalitario.
De estas afirmaciones pudiera concluirse que existen dos dimensiones en el mal, según
Arendt: la teórica (relacionada con la afirmación 2) y la práctica (vinculada a las
afirmaciones 1 y 3). Es decir, el mal se presenta en el mundo de la acción y el mundo de
la contemplación. La explicación de la unión de estos mundos, que son lo eterno
(vislumbrado en la vida contemplativa) y lo trascendente (tratado en la vida activa),
permitirá entender la fundamentación metafísica de Arendt sobre el mal.
La teoría política que enriquece la visión arendtiana del mal, expuesta en la presente
tesis, se estudiará principalmente desde la obra ¿Qué es política?, que contiene un
conjunto de fragmentos escritos por Arendt para algunas conferencias que dio a lo largo
de su vida en torno a la filosofía política de Kant.
También se analizará el tomo III de Los orígenes del totalitarismo, pues es en esta obra
donde Arendt asocia el mal con la política de los regímenes totalitarios. En este
desarrollo se encontrarán, a partir del estudio arendtiano de los gobiernos de Hitler y de
Stalin, dos nociones que, como antes fue mencionado, provocan la maldad cuando ellos
se radicalizan, a saber, los conceptos de Historia y Naturaleza.
En opinión de Arendt la política, al igual que el mal, no es una parte intrínseca de la
naturaleza humana, sino que es algo que surge de la relación entre los hombres; por lo
tanto, puede hablarse del mal y de la política únicamente a partir de la vida activa, y
para hacer ello se tiene que explicar qué es la vida contemplativa.
A fin de entender la definición del mal y la importancia de la política para solucionar el
problema, es necesario considerar tres puntos fundamentales de la obra de Hannah
Arendt: Vida, Mundo, Política, con todo lo que estas nociones implican, que es
básicamente lo siguiente:
• Con respecto a la Vida, la vida activa y contemplativa: cuál es su relación y
cuáles son las actividades de cada una. La Vida Activa se relaciona con la labor,
el trabajo y la acción, además de ser el lugar que permite entender la unidad
entre los seres humanos, pues es donde nos encontramos rodeados de otros. La
Vida Contemplativa, por su parte, es pensamiento, conocimiento y

12
contemplación, además de ser el lugar donde podemos experimentar la reflexión
y donde se ubica la soledad.
• Con respecto al Mundo, la necesidad de entender qué es ser, qué es apariencia y
cuál es su relación con el significado de mundo.
• Y con respecto a la Política, entender qué es lo público, lo plural, lo social y lo
común.
Al asumir estas nociones se podrá entender qué es el mal, cuál es su origen y cuál es la
causa del mal. La Segunda Guerra Mundial mostró la maldad en todas sus modalidades;
el mal originado en la manipulación ideológica, que se desarrolla al no reparar en el
sentido de la acción. Ese evento marcó fuertemente la filosofía de Arendt y, desde
luego, casi todo el pensamiento filosófico posterior del siglo XX.
Eichmann en Jerusalén; un estudio sobre la banalidad del mal es explicado también
desde La vida del espíritu, para que se pueda entender filosóficamente qué es el mal y
por qué siempre se da en la convivencia de los seres humanos, pero también se
analizará teniendo en cuenta la Crítica del Juicio de Kant, pues esta obra permite
comprender por qué no hubo reflexión en Adolf Eichmann.
Finalmente, en el capitulo III se explicará el mal en la política a través del análisis de los
gobiernos totalitarios, que son el ejemplo perfecto de la negación de la libertad, la
reflexión y la convivencia social.
Arendt dedicaría todo su pensamiento a la vida activa. Es por eso que la explicación
más amplia sobre el problema del mal está en el ámbito de la política, pues tal y como
dijo Aristóteles, “en las cosas prácticas el fin no radica en contemplar y conocer todas
las cosas sino más bien en realizarlas… pues la virtud es algo que se practica y no se
contempla”.7
Algo que debe quedar claro y que se ha sugerido implícitamente a lo largo de esta
introducción, es que el mal, al estudiarlo desde el ámbito antropológico, histórico y
político, deja de estar en el nivel metafísico, pues como explica Hannah Arendt, no hay
7 Aristóteles, Ética Nicomaquea, GREDOS, traducción Julio Pallí, Madrid 1985 [1178a36-1179b2].

13
tal cosa como el mal radical; el mal existe como injusticia y violencia y, de esta manera,
las categorías morales se vuelven antropológicas y políticas8.
Antes se ha mencionado que Arendt postuló una teoría metafísica acerca del mal. Ésta
se basa en el estudio de la relación natural que existe entre las cuestiones prácticas y
teóricas, así que la fundamentación se encuentra en el estatuto ontológico del mal como
injusticia y violencia.
Lo antes mencionado será la característica principal de este trabajo. Al establecer que la
maldad no puede ser conocida en un mundo fenoménico como un trascendental o como
algo que exista en un mundo de las ideas, se entiende sólo como violencia e injusticia.
De esta manera, eliminar el mal implica erradicar las causas que originan la violencia y
que se reducen principalmente a las injusticias cometidas por el gobierno y a la mala
interpretación del concepto de política como poder. También puede haber injusticia y
violencia entre individuos particulares, pero su máxima gravedad aparece en el ámbito
público de los estados y gobiernos.
Establecer que el mal es injusticia, permite en primera instancia abrir su estudio a la
política, y como es claro, a los temas de la igualdad, la equidad y el diálogo. Esto no es
otra cosa que establecer un espacio donde todos seamos iguales y encontremos en
conjunto el sentido de nuestra realidad.
En resumen, este trabajo intentará ofrecer una explicación del mal desde lo ocurrido en
el siglo XX, a fin de mostrar cómo no se puede hablar sobre un mal radical o una anti-
civilidad, sino sólo de una civilidad defectuosa, una incapacidad de reflexión y una
eliminación del sentido común. También con esto se mostrará, implícitamente, que la
dignidad de las personas no radica en su desarrollo racional, sino en su convivencia
social armónica.
8 Cfr. Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 113, cuaderno V-1951-20.

14
Capítulo I: El origen del mal: elementos necesarios para entender la noción
arendtiana de mal
Quizá no hay nada más sorprendente en este mundo nuestro que la casi infinita
diversidad de sus apariencias, el enorme valor como espectáculo de sus vistas,
sonidos y olores, algo a lo que casi nunca se refieren los pensadores filósofos.
Hannah Arendt
En este capitulo se analizarán tres nociones metafísicas y la relación que hay entre
ellas, la cual permite la explicación arendtiana del mal, o en otras palabras, la aparición
de mal en el mundo. Asimismo, debe apuntarse que gracias al estudio de estos
conceptos y a la innovación de la teoría filosófica de Arendt, es posible alejar su
significado de la religión y en este sentido, estudiarlo en un sentido antropológico.
El acercamiento a autores tales como Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Aristóteles,
Kant y algunos filósofos medievales, es imprescindible para llevar a cabo la
investigación arendtiana, pues ésta se fundamenta, como toda la filosofía
fenomenológica, en esos personajes, ya sea en su teoría del conocimiento, su ética o su
ontología. Además, la propia formación de la autora estuvo basada en ellos.
a) Mundo
Este capitulo inicia con la noción de Mundo, pues éste existe antes que la vida, tal y
como lo menciona Arendt en La vida del espíritu: “el mundo no tiene principio ni fin,
afirmación que sólo parece adecuada para seres que siempre llegan a un mundo que
les precedió y que les sobrevivirá”.9
En esta cita se distinguen dos nociones muy importantes: la primera, el mundo como un
espacio existente antes de la vida. La segunda, la vida como un fenómeno que aparece
en y ante el mundo.
En el Diario Filosófico hay una primera definición que parece ser contradictoria con la
anterior, pues Arendt dice que el mundo sólo existe cuando los hombres se relacionan,
pero en lugar de ser contradictoria, la reafirma, pues el mundo no existe propiamente sin
9 Arendt, Hannah, La vida del espíritu, PAIDOS, Barcelona, España 2002, página 45

15
la vida; lo que existe es el espacio, que aún no es mundo10: “mundo es aquello que se
forma como dimensión espacial y temporal tan pronto como los hombres están en plural;
no hace falta que estén los unos con los otros o los unos junto a los otros, sólo basta la
pura pluralidad”11. El mundo sólo existe, se conoce y tiene sentido en la pluralidad
humana.
Con esta definición, la autora muestra que el mundo existe para nosotros12 cuando hay
pluralidad; vivimos para oír y ser oídos; somos en el mundo porque sólo en el entre
podemos ser conocidos. Es claro que la definición que da Arendt del mundo tiene
grandes matices políticos, pues ella entiende que lo verdaderamente humano es lo
político, es decir, la relación entre de los sujetos.
Es claro que esta definición muestra los fuertes acentos idealistas de Arendt, aunque no
llegará ella al radicalismo hegeliano, gracias a que sigue muy de cerca a Heidegger.
Arendt reconoce que el mundo existe antes que nosotros, pero que no es capaz de
lograr su desarrollo sino hasta la aparición del hombre. Nuevamente, el mundo es
mundo sólo hasta que hay Dasein.
Existe otra definición de mundo que es mucho más clara y que introduce las nociones
más importantes para entender cuál es la función del vivir humano. Estas nociones
remiten a cuestiones metafísicas, lo que será fundamental en la filosofía de Arendt,
quien basa su política en una metafísica fenomenológica: mundo es el ámbito de
aparición que generan los hombres entre sí, cuando actúan y hablan en libertad13.
Esta definición introduce una noción bastante estudiada en la filosofía idealista y
fenomenológica; la apariencia.
10 Debemos aclarar que esto no quiere decir que el mundo existe hasta que yo digo que exista, es decir el mundo existe antes de mí, pero no como mi mundo, yo no sé que existe el mundo. Sin embargo lo que se quiere decir aquí es que el mundo es gracias al hombre en general, para entenderlo mejor podemos decir que el mundo es mundo hasta que hay Dasein. Es la noción de ser-en-el-mundo de Heidegger. 11 Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 524, C. XXI, Julio 1955-55 12 Con este nosotros lo que se está tratando de decir es que, a pesar de que el mundo exista antes de y después de mí, o de alguien mas, yo soy el que le da sentido. A la manera de Heidegger soy el único que se puede preguntar por el sentido, y el único que puede aparecer voluntariamente y que puede darle significado a la percepción, esto se verá más adelante por qué es tan importante en el estudio del mal. 13 Galindo, Fernando, Mundo común y política: el espacio de la acción en Hannah Arendt, Tesis de maestría UNAM, 2004, pagina 7.

16
Se debe aclarar que la noción arendtiana de apariencia difiere en gran medida de la
noción kantiana. Para los dos, lo que aparece es el fenómeno, aunque para Kant el
fenómeno no es realmente, pues es sólo lo que conocemos y no lo que la cosa
verdaderamente es, mientras que para Arendt, fenómeno, o aquéllo que aparece,
realmente es. La apariencia por antonomasia es el ser, y es justo aquí donde la filósofa
alemana se aleja del idealismo y se acerca en gran medida a la fenomenología
heideggeriana.
La gran diferencia de Arendt con Kant radica en la definición de dos nociones: ser y
apariencia. Pero antes de entrar a la explicación de estos conceptos, se debe apuntar
que el mundo, tal y como lo entiende Arendt, es el mundo común: el espacio donde los
hombres pueden conocerse y desarrollarse, pero este mundo tiene que ser construido
en cada generación, es decir, todos los sujetos o individuos deben ganar su libertad y
renovar el mundo común. Todos los hombres deben tener interés en participar en los
asuntos públicos para que se pueda llevar a cabo un mundo donde sea posible
reconocerse, o mejor dicho, conocerse en el otro. Además, Arendt afirma que la
naturaleza del mundo es fenoménica, es decir, que todas las cosas que existen en él
comparten una cualidad y es que todas ellas aparecen, todas ellas son fenómeno.
Para comprender mejor estar nociones, conviene analizar la etimología de las palabras
de marras: fenómeno es aquéllo que se muestra, que se da, que aparece, o bien todas
las cosas que pueden ser percibidas en el mundo: ser oídas, olidas, tocadas, vistas o
saboreadas. Y apariencia es, de igual manera, aquello que aparece. Ser y Apariencia en
la filosofía de Arendt, coinciden en última instancia, puesto que aquello que aparece,
aquello que se muestra es el ser, sólo que el ser necesariamente aparece y por lo
general, no es captado por su simple apariencia.
Es importante destacar que la apariencia siempre se ha distinguido por ser algo así
como una copia del ser. La apariencia se entiende como aquello que realmente no es, y
justo lo que nuestra autora establece, siguiendo muy de cerca de Husserl, es que la

17
apariencia, lo que aparece a nuestros sentidos, es el ser que sólo puede mostrarse así,
como apariencia.14
Lo antes mencionado se explica en la primera parte de La vida del espíritu, donde
Arendt trata de hacer ver al lector que no hay un ruptura verdadera o total entre aquello
que llamamos la vida del espíritu y la vida activa, si bien son vidas diferentes. Más
adelante se entenderá cómo no hay ser sin apariencia en el mundo, y como también no
hay vida activa sin vida contemplativa y viceversa.
Otra característica de la nueva concepción de apariencia y de naturaleza fenoménica del
mundo, según Arendt, es que en éste, todo aquéllo que aparece se muestra ante un
sujeto. El mundo está compuesto por fenómenos que aparecen ante sujetos y está
formado por sujetos que aparecen ante otro sujeto, volviéndose así objetos. Entonces,
podemos decir que el mundo se forma por la relación entre sujetos y objetos.15
En el libro Amor y responsabilidad, Karol Wojtyla explicaba lo anterior de un modo
inmejorable: “el mundo en que vivimos se compone de gran número de objetos. “Objeto”
es aquí sinónimo de “ser”. El significado, con todo, no es exactamente el mismo, porque
propiamente hablando, “objeto” designa lo que queda en relación con un sujeto. Pero el
sujeto es igualmente un ser, ser que existe y que actúa de una manera o de otra. Puede,
por tanto, decirse que el mundo en que vivimos se compone de un gran número de
sujetos. Incluso estaría mejor hablar antes de sujetos que de objetos”.16
Pero retomando el hilo de nuestra explicación, hay qué destacar que la autora alemana-
norteamericana dedicó gran parte de su vida al ámbito político y pocas veces se interesó
en la vida contemplativa. Sin embargo, al leer las primeras páginas de La vida del
espíritu, es evidente que lo que le interesa a Arendt es explicar cómo no hay ruptura
fundamental entre la vida contemplativa y la vida activa, sino más bien unidad, y que
sólo puede reivindicarse esa ruptura gracias a una mala interpretación del mundo
fenoménico o de las meras apariencias.
14 En lenguaje platónico, lo que hace Arendt es reivindicar la copia de las cosas dejando en claro que no hay necesidad en creer en un mundo superior que realmente sea, pues lo que vemos en este mundo es. 15 Entender esta relación será una de las cosas más importantes para Arendt, pues es la esencia de la política. 16 Wojtyla, Karol, Amor y responsabilidad, Editorial Razón y Fe, Madrid, 1969, página 15.

18
La escisión ontológica entre ser y apariencia ha provocado, como se verá más adelante,
un rompimiento fundamental en las principales ciencias de la vida activa; ética y política,
y además está asociada con el mal en el mundo.
Según Arendt, esta escisión conlleva una actitud medieval muchas veces inevitable,
pues se cree que al dividir al hombre, se estudiará mejor qué es, sin entender que al
mismo tiempo se ocasionan rupturas en el conocimiento, alejándolo de la realidad que
no es así. De esta manera se produce una diferencia irremediable entre lo que
conocemos y lo que la cosa realmente es. Es decir, la división del conocimiento
planteada por Aristóteles siglos atrás, es el fundamento de la escisión entre lo real y lo
conocido, y justo lo que Arendt intenta mostrar es que lo que conocemos es lo que es,
pues lo que se muestra no es una copia del ser, sino el ser mismo. Con esto parece
claro que ser y la apariencia son conceptos distintos, pero con una afinidad esencial, y
esta refiere a la misma que podemos encontrar en el conocimiento de los opuestos. Por
ejemplo, es imposible que podamos entender la vida si no tenemos como referencia a la
muerte. “...En la muerte se pone de manifiesto si hemos sido vivientes; sólo entonces
podemos también (llegar a estar) muertos...”17, o, poniendo un ejemplo que es más
adecuado para los fines de este trabajo, es imposible entender el mal si no tenemos
como referencia el bien. Sin embargo, esto no significa que la dependencia de
conceptos implique que uno fundamente su existencia en el otro, provocando así que
alguno de los dos tenga una superioridad ontológica, pues la relación es simétrica.
Al establecer que el mundo es de apariencias, el siguiente paso que debe dar y que da
Arendt es explicar que la apariencia no es un error en la percepción, o algo malo, sino
que es la naturaleza de la cosas. El problema, como ya se puede ver, ha estado dentro
de la Teoría del Conocimiento planteada por Platón y desarrollada al máximo por el
idealismo alemán, donde la superioridad de las ideas frente a la realidad eliminó todas
las consecuencias en el ámbito ético-real. Gracias a esta radicalización, las ideas fueron
más importantes que la vida de un hombre.
Para Arendt, la apariencia es fenómeno, es decir lo que aparece, lo que se muestra,
pero al mismo tiempo oculta algo, y ese ocultamiento es lo que ha hecho que muchos
filósofos hayan pensado que lo que se oculta es el fundamento que causa la apariencia
17 Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 537, C. XXI, julio 1955-66

19
y como no se muestra (y todo lo que existe en este mundo se muestra) pertenece a una
naturaleza ontológica superior, es decir, se entiende como principio y causa del
fenómeno.18
Es claro que el error en que han caído numerosos filósofos no está en entender el
ocultamiento como causa y fundamento, sino en creer que la causa y el fundamento son
de orden superior. Esto está explicado en el segundo apartado del texto de Arendt;
aquél que lleva por título “El ser auténtico y la mera apariencia; la teoría de los dos
mundos” de la Vida del Espíritu. En esta parte se trata de establecer que la relación19
entre ser y apariencia es la misma, es decir, el ser necesita de la apariencia del mismo
modo en que la apariencia necesita de ser. Arendt aprovecha una cita de Gorgias: “el
ser es oscuro si no llega a la apariencia (ante los hombres: dokein) y la apariencia (ante
los hombres) es débil si no llega al ser”20 Además, encontramos en el Diario Filosófico21
algo que esclarece lo anterior: “el ser siempre presupone a otros” y de este modo
nosotros podemos entender que ser y apariencia no están escindidos, porque aquello
que hace posible que el ser se muestre a otros es la apariencia y como el ser necesita
de los otros, ser y apariencia son lo mismo. El ser no es superior a la apariencia, pues
sin apariencia no hay ser.
Establecer que la apariencia es en un sentido el ser, nos invita a ver que el mundo es
real y verdadero. Todo lo que conocemos es el ser, aunque no en su totalidad, porque
todo lo que aparece es percibido por la subjetividad; cambia a un me parece, pero esto
no es malo, aunque en muchos casos sí lleva al error, del cual es posible salir sólo a
través de la intersubjetividad22.
Además de esta rectificación en la relación del mundo y el hombre, opera otra con
respecto a la relación entre el alma y el cuerpo, pues se ve ahora que el cuerpo no es la
18 Recordemos que Arendt fue discípula de Heidegger desde 1923 hasta 1930 aproximadamente, por lo que la ontología heideggeriana será el fundamento de la tesis que aquí se menciona. 19 Es importante destacar que la solución que Arendt da a todos los problemas sobre el fenómeno y el fundamento radica en su noción de relación, que a mi juicio podemos decir que es la noción más importante para entender gran parte de su filosofía. 20 Diles, H. y Kranz, W., Los sofistas, Testimonios y fragmentos, Barcelona, Circulo de Lectores, 1996, página173. En la obra Arendt, H., La vida del espíritu” traducción Carmen Corral y Fina Birúles, Paidos, Barcelona 2002, página 49. 21 Arendt, Hannah, “Diario filosófico 1950-1973”, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 1969, cuaderno XVII-1969-25 22 Una vez más encontramos que Arendt ve que la verdad de las cosas se da en la pluralidad y en la relación.

20
cárcel del alma, tal y como consideraba Platón, sino que es el medio a través del cual se
muestra el alma, y así como el cuerpo necesita del alma, ella necesita del cuerpo.
Una clasificación del mundo y del espacio propuesta por Arendt, tiene que ver con los
dos tipos de vida que más adelante se estudiarán:
1. El mundo común es equiparable al ámbito público; es el espacio humano por
excelencia. Es el espacio donde los hombres aparecen unos frente a otros, con
exclusión de la violencia y por medio del discurso. Sólo en el espacio público el
hombre convive en relación de igualdad con los demás.
2. El mundo privado es el espacio donde se resuelve la necesidad; donde pueden
aparecer fenómenos extramundanos como la bondad, que como se ha visto en la
historia, suele corromperse en el ámbito público.
Podemos concluir diciendo que el mundo, para Hannah Arendt, es el espacio donde los
hombres aparecen; donde el ser de los hombres aparece; donde es posible la relación
entre los hombres y por tanto es el ámbito de la acción. Esta propuesta es importante
porque el lugar donde se da el mal es el mundo.

21
b) Vida: activa y contemplativa; diferencias y relaciones
El pensamiento es el funcionamiento del interior: él mismo carece por completo de
aparición, aunque sin él no hay ninguna aparición. Al pensamiento y acto de
aparición de un individuo corresponde el asesoramiento y la puesta en acción de los
cuerpos políticos. Hannah Arendt
Una vez que hemos establecido qué es el mundo y cuál es su relación con el ser
humano, debe analizarse qué es lo que entiende Arendt por vida. Tal y como se vio en
la explicación sobre el mundo, la definición abunda en tintes políticos. Sin embargo, es
interesante establecer que el concepto general de la vida se fundamenta en la relación
del hombre con el mundo, pues la vida es el modo de existencia de hombre,
entendiendo a ésta como la aparición del hombre en el mundo. De tal manera, se puede
concluir que la vida es la significación del mundo o mejor dicho, el significado que el
hombre le da al mundo y su forma de relación con él. De este modo “la muerte es la
angustia ante el dolor (por) el que perdemos el cuerpo vivo del mundo”23.
MUNDO aparece VIDA
EXISTENCIA DEL HOMBRE
Con la ayuda de este esquema parece mucho más sencillo distinguir entre los dos tipos
de vida que Arendt plantea, pues la relación del hombre con el mundo puede ser activa
o contemplativa. También puede entenderse por qué la autora alemana manifiesta que
la vida activa es la verdaderamente humana, pues es en la que aparece el pensamiento
a través del lenguaje y el diálogo.
Una vez establecido lo anterior, se apreciarán las variaciones en la pluralidad, es decir,
las variaciones del tipo de vida (como existencia del hombre en el mundo) de los
hombres. Estas variaciones se encuentran divididas en cinco puntos24:
23 Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 524, C. XXI, julio 1955-66 24 Ídem, página 532.

22
1. Actividad (el estar juntos) que conserva y continúa lo establecido, lo fundado en
la gesta o esfuerzo y el poder: en esta parte Arendt habla de la finalidad de la
vida social, es decir, la razón por la cual vivimos en sociedad.
2. Hablar y manifestar opiniones, que es la actividad humana por excelencia. Si
entendemos que la característica principal del hombre es su racionalidad, es
decir, el pensar, tendremos que decir que el pensamiento es conocido o se
manifiesta a través del lenguaje. Con ello podemos entender por qué el diálogo y
la manifestación de nuestras opiniones es una característica primordial de la vida.
3. Trabajo en la administración doméstica: en esta parte Arendt hace referencia a la
vida privada, a la intimidad, donde se resuelven las necesidades primarias; se
habla aquí de la alimentación y la reproducción.
4. Intercambio de las economías domésticas; la economía: en ésta se ve otra vez
una de las nociones más importantes de Arendt: la relación, pues toma en cuenta
su presencia entre una familia y otra, o entre los integrantes de la propia familia
para definir su vida.
5. Propiedad; la participación en el mundo: en este quinto punto puede apreciarse
que aquello que caracteriza la vida es la actividad, y la actividad por excelencia
es el diálogo, que sólo es posible si hay relación y hay espacio público.
En estas definiciones encontramos características tanto de la vida activa como de la
vida contemplativa. Es claro que las referencias a la primera son mayores, pues
debemos recordar que toda la obra arendtiana busca establecer que la vida activa
desarrolla mejor las capacidades humanas que la contemplativa, aunque no por ello
tiene un orden exclusivo y superior.
Las actividades o manifestaciones de la vida activa son aquéllas en las que la
significación del mundo se vuelve patente o, mejor dicho, aquéllas que muestran el
verdadero sentido del mundo. Ellas no sólo se quedan en la percepción de mi mundo, ya
que a través de la intersubjetividad aparece el sentido de verdad de mundo, que implica
la pluralidad y la acción (el diálogo).
En el siguiente apartado se analizarán la definición y las actividades específicas de cada
uno de los dos tipos de vida. En dicho contexto quedarán claras las afirmaciones que se
han hecho hasta el momento.

23
b.1) Vida activa
Pensar y actuar son tan fugaces como el instante vivido. Necesitan la producción para encontrar patria y
morada en el mundo. Pero esto no es una razón que nos permita confundirlos con la producción
Hannah Arendt
Una primera definición de la vida activa es que es la vida que busca la inmortalidad
mundana, la permanencia en el mundo de los hombres, en su cultura. La vida activa es
aquélla que busca y encuentra su desarrollo en el mundo de las apariencias o en el
mundo fenoménico
El estudio principal de la vida activa y sus diferencias con la vida contemplativa se
encuentra en la obra La Condición Humana, donde Arendt intenta explicar que el ser
humano encuentra su completo desarrollo en la vida activa. Aquí es dónde ese ser
puede relacionarse; estar frente al otro; estar en movimiento y aparecer. El mundo,
como ya se mencionó, es un mundo fenoménico. Por lo tanto es claro que la vida activa
es la vida más perfecta a la que puede el hombre.
Algunos podrían decir que esto ya fue sostenido por Aristóteles25 cuando dijo que el
hombre es por naturaleza un animal político, el bien conocido zoon politikon, pero la
originalidad de Arendt radica en el concepto de relación, pues para ella no es que el ser
humano tenga en su naturaleza ser político, sino que naturalmente es un ser
fenoménico, es decir, que aparece y para que pueda aparecer es necesario que haya un
receptor. El mundo es la conjunción de apariencias que no pueden existir si no se le
aparecen a algo. La política, pues, es la relación entre el que aparece y el que percibe.
La política es el entre que se crea con los sujetos.
Inclusive, el concepto que Arendt tiene del sentido de pertenencia, tiende a esta
interpretación: la naturaleza social del hombre, el zoon politikon aristotélico, se
fundamenta en la relación de los sujetos, la cual no tiene que ver únicamente con la
supresión de necesidades a través de la comunidad, sino con la relación de intereses
comunes. Arendt siempre afirmaría que la política es la posibilidad de relacionarse con
alguien que tenga los mismos intereses, desde la perspectiva de su relación con el
mundo. Hasta el amor tiene el mismo fundamento. 25 Aristóteles, Política, Libro I, Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanoruvm Mexicana, UNAM, México, 2000 [1, 1253a-3].

24
La definición de Arendt en La condición humana dice que “la vida activa implica que
cada hombre se relacione con algo que aparece como distinto de sí mismo, ya sea con
la naturaleza, los animales, las plantas e incluso hombres, en tanto que miembros de la
especie; o bien con el mundo y con los otros hombres, en tanto que individuos plurales y
únicos”.26 Esta definición destaca las tres características principales de la vida activa: la
relación, el movimiento y el acto de aparecer.
Podría parecer reiterativa la definición arendtiana de vida activa, pero debemos subrayar
que la relación entre los humanos se puede dar de muchas maneras, tan diversas como
el propio aparecer del ser, y lo que está tratando de resaltar Arendt es que la naturaleza
del ser humano es aparecer y por lo tanto relacionarse, y esto sólo se da en la vida
activa. Tan distintas maneras de aparecer se aprecian en la división que hace Arendt
acerca de las actividades que le corresponde a cada vida.
Las actividades de la vida activa son tres, y también podemos llamarlas actividades
humanas: la labor, el trabajo y la acción.
• Labor: aquellas actividades que los hombres tienen que realizar para sobrevivir.
En el caso de los animales, estas exigencias son la alimentación y la
reproducción. Arendt matiza, con respecto a esta actividad, que no es una
actividad específicamente humana, pues es algo que comparte con los demás
animales. Los productos de la labor son los bienes de consumo; los productos
perecederos.
• Trabajo: una actividad que sí es específicamente humana, pues abarca las
actividades en las que los hombres aplican su racionalidad para modificar o
alterar cualquier elemento natural, a fin de lograr una mayor permanencia en el
mundo. Los productos de esta actividad son aquéllos fabricados; es por eso que
podemos tomar como sinónimos “trabajo” y “fabricación”. Actividades productivas
o poieticas son todas las actividades que transforman los materiales, dotándolos
de una naturaleza artificial, y que son susceptibles de ser usados varias veces.
Los productos del trabajo son todos los objetos de uso que se caracterizan por
gozar de cierta resistencia a ser eliminados.
26 Galindo, Fernando, Mundo común y política: el espacio de la acción en Hannah Arendt, Tesis de maestría, UNAM , 2004, página 16

25
• Acción: ésta es la única actividad que muestra la unicidad humana. La definición
que Arendt nos da de acción es: “acción como toda vinculación libre de un
hombre con otro, que altera de alguna manera el mundo”.27 Esta actividad es
exclusiva del mundo humano, es el origen del mundo, pues según Arendt, las
acciones de los hombres van formando un entramado de relaciones humanas.28
De estas tres formas de actividad, la acción será la más importante para Arendt, pues es
la única que refleja al pensamiento, y el gran problema de los filósofos es que han
confundido la acción con la producción. Arendt lo explica así: “la acción es concebida
normalmente como un producir. Es la producción, una vez que está terminado el esbozo
pensado; el pensamiento no es sólo superfluo, sino que incluso perturba la producción.
En este sentido, la producción sucede siempre sin pensar, pues de otro modo no
conduce a nada. Según Goethe, el que actúa carece siempre de conciencia. Esa idea
viene siempre de la identificación descrita con el que produce, el cual no carece de
conciencia; sino que simplemente no piensa, es irreflexivo”.29
Más adelante, Arendt apunta que la acción es la vida misma: “producir es una actividad
parcial, mientras que actuar es lo mismo que pensar; es la vida misma. En este sentido,
no llega a ningún fin por el que pudiera emanciparse del hombre actor”.30 Con esto se
justifica por qué la acción es para Arendt lo más importante en la vida del hombre.
Inclusive Arendt recurre a Heidegger para explicar la relación entre la acción y el pensar.
Dice: “actuar y pensar: Heidegger puede opinar que se trata de la identidad entre ser y
pensamiento, y esto es precisamente cuando el pensamiento es entendido como el ser
del hombre, en el sentido del ser que proviene del ser. Pensamiento, en este sentido,
sería, entonces, el ser liberado en el hombre para la acción; el pensamiento no es
especulación, ni contemplación, ni cogitare, es más bien la concentración consumada, o
aquello a través de lo cual y en lo cual se concentran todas las demás (actividades
intelectuales), es la vigilia absoluta”.31 En esta cita, la autora está tratando de explicar
que el pensamiento, o mejor dicho, el objeto del pensamiento es la acción, es decir,
nosotros sabemos que estamos pensando cuando estamos actuando; el fin del pensar
27 Ídem página 22 28 Cfr. La condición humana, página 184 29 Arendt, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 10, C. I, julio 1950-5 30 Ídem. 31 Ídem, 11

26
es la acción. Incluso se pude decir que esa acción es el diálogo, es decir, que la
materialización del pensamiento es el diálogo.
b.2) Vida contemplativa
Mi alma no es yo; y si sólo se salvan las almas, yo no me salvo, ni tampoco otro hombre32
Tomás de Aquino
El estudio de la vida contemplativa se desarrolla en La vida del espíritu, pues en esta
obra Arendt analiza cuáles son las funciones del pensamiento: qué es pensar y qué es
lo que pasa con los hombres cuando están pensando. De esta manera, se puede inferir
que las actividades de la vida contemplativa son pensar y conocer.
Arendt define a la vida contemplativa como aquélla que busca lo eterno y se ocupa del
pensamiento, la mente y el espíritu. Busca la eternidad de los conceptos; es la vida que
busca el desarrollo del yo pensante.
Las actividades de la mente son el conocimiento o la intelección y el pensamiento o el
razonamiento, pero también existen las actividades del espíritu y es aquí donde entran
la voluntad y el juicio. Estas actividades parece que no tiene nada que ver con el mundo
de la apariencia, ya que no tiene ningún correlato real. Es más, la voluntad y el juicio son
más inmateriales que el pensamiento mismo, puesto que no tienen un órgano que ayude
a desarrollar su capacidad. ¿Con qué órgano elegimos? Algunos podrán decir que con
el cerebro, pues con el pensamiento deliberamos nuestras acciones, pero entonces
debemos preguntarnos si deliberar es elegir.
Para responder a esta pregunta es preciso explicar primero qué es pensamiento y la
doble distinción que hemos mencionado líneas arriba. El tema de la voluntad será
tratado en el segundo capítulo de la obra, pues a través de la personalidad, o mejor
dicho, a través de un análisis de la voluntad de Adolf Eichmann se explicará qué es y
cuál es su relación con el mal. Por ahora nos enfocaremos al estudio del pensamiento,
que es lo más representativo (en primera instancia) de la vida del espíritu y el elemento
que suele tener más dificultades para relacionarse con la acción humana.
El descubrimiento de las facultades del pensamiento radica principalmente en la
experiencia del yo pensante, pues el hombre, como se dice desde siglos atrás, es el 32 En su comentario a Corintios I, cap 15.

27
pensamiento hecho carne, aunque debemos preguntarnos qué es el yo pensante, cuál
es la actividad que realiza y cuáles son las consecuencias de su actuar.
“El yo pensante es la cosa en sí kantiana, pues es aquello que no aparece a los demás
y a diferencia del yo de la autoconciencia, tampoco aparece ante sí y sin embargo, no es
nada”33 Arendt lo define de esta manera, pues al reflexionar sobre mi facultad de pensar
me doy cuenta de que mis pensamientos nunca podrán asimilarse a las propiedades
que pueden predicarse de una persona, ya que los pensamientos son inmateriales y mi
yo es material; por lo tanto, mi yo no es el yo pensante como se ha creído.
Esto sucede así porque se ha establecido siempre que las apariencias deben tener un
fundamento detrás que las haga aparecer, una cosa en sí que no se muestre, pero que
permita que la apariencia lo haga; esto es la relación entre el ser y la apariencia que se
explicó en el apartado anterior.
Muchos filósofos han creído en la superioridad ontológica del yo pensante, asegurando
que como el pensamiento y los pensamientos no aparecen, son el fundamento del
aparecer mismo del hombre. Incluso podemos recordar varias tesis o teorías como la de
Descartes, quien fundamentó la existencia del hombre en la capacidad de pensar, el
cogito ergo sum,34 una mala interpretación de nuestro yo como un yo pensante, que no
toma en cuenta que el puro pensamiento no ama, no siente, no percibe, no se
relaciona35 y, por lo tanto, no es el yo.
Arendt recupera dos críticas para refutar el argumento cartesiano, una de Kant y otra
Nietzsche, las cuales explican muy claramente por qué el pensamiento no es mi yo:
Nietzsche escribió que “del cogito sólo se puede inferir la existencia de cogitationes; el
cogito es sujeto de la misma duda que el sum. El yo-soy se presupone en el yo-
pienso”.36 Esto quiere decir que el pensamiento puede darse cuenta de la existencia de
quién está pensando, pero no puede demostrarla ni refutarla, y por lo tanto no se puede
decir que gracias a que piense, existe. El yo pensante no es lo mismo que un yo auto-
consciente. 33 Vida del espíritu, 67 34 Cfr. Descartes, René, Discurso del Método, Editorial Porrúa, México 2001, página 23 y 24 35 Se debe recordar aquí que para Arendt, una característica principal de la existencia del hombre es su capacidad para relacionarse con el mundo y con otros hombres. 36 Citado en La vida del espíritu, página 73

28
Y según Kant, “el pensamiento: no soy… no puede existir, pues si no soy, tampoco
puedo ser consiente de que no soy”.37 Esto es que no puedo fundamentar o asegurar:
la existencia de mi ser en el pensamiento, pues si no existo no podría saber que no
existo.
Con estas críticas lo que se está tratando de hacer notar, por parte de Arendt, es que el
pensamiento no justifica ni fundamenta ningún aspecto mi vida, además de enfatizar que
el yo pensante es sólo una parte de mi yo.
Existe una característica más al radicalizar el argumento del yo pensante y es que
cuando creemos que aquello que nos define es dicho pensamiento, nos alejamos del
mundo. Este alejamiento, todo un solipsismo, presenta un grave problema, pues el
mundo y los otros son cuestiones fundamentales para determinar la existencia del yo, e
inclusive, en la explicación epistemológica cartesiana no sólo no se demuestra la
existencia del hombre, sino que ella imposibilita cualquier explicación sobre él, y más
aún, sobre Dios.
“El pensamiento fue el que permitió a los hombres adentrarse en las apariencias (del
mundo y) desenmascararlas como ilusiones, incluso las que parecían auténticas”,38
escribió Arendt. El pensamiento es lo que nos ha hecho desconfiar del mundo donde
estamos y somos, lo cual parece absurdo, pues si el mundo donde somos es apariencia,
¿por qué nosotros no lo somos; por qué creer que tenemos la capacidad de trascender
la apariencia si todo lo que vemos y nos rodea es apariencia? ¿Acaso el pensamiento
es el verdadero ser del hombre? Aquí se ha visto que no lo es.
El hombre es mucho más que el pensar, pero el punto importante que rescata Arendt es
que el hombre no es ruptura, no es yo-pensante, yo-consiente y yo-personal; el hombre
es unidad y esto se verá más claramente cuando se explique que el pensamiento
encuentra su desarrollo o su aparición en el mundo a través del lenguaje, justo porque
éste será la única forma en la que el ser humano podrá relacionarse con otros o estar-
en-el-mundo.
37 Citado en La vida del espíritu, página 31 38 Ídem, página 78

29
El pensamiento nos lleva también a los temas de la verdad, la maldad, la bondad, la
belleza y en general, todos los universales, aunque también nos acerca a teorías
solipsistas, que se superan, según Arendt, gracias a ese sexto sentido que es el sensus
communis o sentido de realidad.
Para exponer grosso modo esta parte del sentido común, utilizaremos el artículo
“Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana de sentido común”,39 de José
Hernández Prado, donde se establece, a partir de diez características distintivas, qué es
el sentido común para Hannah Arendt. Ea revisión es conveniente, porque el sentido
común tendrá una fuerte influencia en el juicio, y por tanto, en el tema de la maldad.
1. “Creemos en un mundo real que rigurosamente hablando, construimos
mentalmente y es el pensamiento el que pone en duda este mundo real”.40 Esto
es lo que ya se ha mencionado anteriormente: en la actividad del pensamiento,
en la construcción que nosotros hacemos del mundo, es posible también que lo
pongamos en duda.
2. “Para desenvolvernos en el mundo real en que creemos, precisamos del sentido
común, ese “sexto sentido” que unifica los cinco corporales”41: aquí se aprecia el
aspecto positivo del pensamiento, pues justo a través de un sentido como éste es
que podemos unificar todas las impresiones captadas por los cinco sentidos, pero
lo más característico del sentido común es que remedia la subjetividad del “me
parece”, ya que la convierte en intersubjetividad y es un sentido que está42 en
todos los seres humanos.
3. “El sentido común nos ubica en nuestro mundo humano”43: aquí Arendt propone
que el sentido común es el que nos ubica en el mundo con los demás, pues
como ya lo hemos dicho, lo verdaderamente humano es el mundo en relación, y
esto lo logramos a partir de este sentido, que nos permite decir que esto que
vemos es real, aunque aparezca de modo distinto para cada persona.
39 AAVV, Vigencia de Hannah Arendt, “Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana del sentido común”, Sociológica, Año 16, número 47, México 2001, páginas 129-154. 40 Ídem, página 131 41 Ídem, página 133 42 Este sentido no se localiza en ningún órgano corporal, sino que es aquéllo que unifica las sensaciones percibidas por los demás sentidos, para que sean cognoscibles al pensamiento. 43 Vigencia de Hannah Arendt, “Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana del sentido común”, página 133

30
4. “El sentido común produce en nosotros una «sensación» o un sentido de
«realidad»”:44 igual que cada sentido corporal tiene un objeto sensible
determinado, el objeto del sentido común es la realidad, pues gracias a éste
entendemos que lo que percibimos es real.
5. “Sentido común y pensamiento son invisibles e inubicables, pero el último trata
con invisibles y el primero con perceptibles”45: ésta es una parte sumamente
interesante, pues Arendt destaca que a pesar de que sus procesos son
semejantes, el primero trata con las cosas mundanas; con la realidad, y el
segundo, con cosas trascendentales como Dios, el alma o el mundo.
6. “Pensar no produce la sensación de realidad, antes bien la suspende
temporalmente”46: ésta es la distinción más grande entre el pensamiento y el
sentido común, pues el pensamiento, o una excesiva confianza en la actividad
del yo pensante, provoca un alejamiento completo de la realidad, mientras que el
sentido común nos acerca verdaderamente a una compresión de la realidad.
7. “No sólo el filósofo, sino también el científico se aparta de la realidad aparente,
pero el segundo debe regresar a aquella realidad para explicarla o dar cuenta de
ella”47: Arendt afirma que el científico está en una situación similar a la del filósofo
cuando se aleja de la realidad para poder explicarla, pero con la necesidad de
regresar a ella, ya que su objetivo fundamental es la explicación del mundo, pero
el filósofo puede no regresar al aceptar su alejamiento como condición necesaria
para llevar una vida “perfecta”, es decir, al buscar primariamente el desarrollo de
la vida contemplativa.
8. “La ciencia no puede desligarse del sentido común. Ella es de hecho un
refinamiento de sus modos de percibir y pensar el mundo”.48 Esto es que en los
dos (ciencia y sentido común) se eliminan constantemente las ilusiones
sensibles, es decir se corrigen los errores, pues para ambos su objetivo
fundamental es la explicación de la realidad del mundo.
9. “La ciencia y el sentido común develan paso a paso la verdad, pero además de la
verdad sobre las cosas del mundo está el significado de ese mundo, accesible
sólo al pensamiento mediante la razón y la filosofía”49: ésta es una parte que no
se ha explicado y es de suma importancia no sólo para el desarrollo de la
44 Ídem, página 134 45 Ídem, página 135 46 Ídem, página 136 47 Ídem, página 137 48 Ídem, página 138 49 Ídem, página 138

31
presente tesis, sino para la filosofía arendtiana en general, y es la distinción
kantiana entre Verstand (intelecto) y Vernunft (razón), donde la primera se
encarga de aprehender las cosas dadas a los sentidos y la segunda de encontrar
el significado o el sentido de las cosas reales. Arendt establece más adelante que
la verdad es la que se encuentra en la ciencia y en el sentido común (pues como
ya dijimos, tienen ambos una estrecha relación) mientras que el significado será
aquello que le corresponda hacer a la razón y que se logra al hacer filosofía.
10. “El intelecto (Verstand), la ciencia y el sentido común no pueden dar cuenta de
las cuestiones de significado, ni siquiera se interesan en ella. Es la razón
(Vernunft) y la filosofía quienes se interesan en esas cuestiones e intentan
resolverlas”:50 la ciencia y el sentido común se encargan de las verdades
empíricas del mundo real, como “dos más dos son cuatro”, o que “el rojo es un
color”, mientras que la filosofía se encarga de explicar cual es el sentido de que
por qué hay el rojo o porqué el universo matemático es necesario y exacto.
Entre estas diez características, las más importantes para los fines de este trabajo son
la nueve y la diez, pues en éstas se aprecia el verdadero sentido de la filosofía y por qué
justo el mal es la incapacidad de pensar, en el sentido de la razón (Vernunft), es decir,
de no buscar el sentido de la acción realizada y de entender por qué una u otra idea
llevan a realizar una u otra acción.
Una cuestión bastante interesante de la característica diez es la gran influencia de
Heidegger sobre ella, quien decía que lo propio del ser humano es buscar el sentido, y
en ese caso, la filosofía es un eterno preguntar. Si esto lo asociamos con lo dicho antes,
pudiera decirse que aquéllo que hacen los filósofos es algo completamente humano y
que surge de nuestra propia naturaleza. A mi juicio, ésta es una de las aportaciones más
bellas e inspiradoras de la filosofía arendtiana sobre el quehacer filosófico.
50 Ídem, página 139

32
c) Política
Comprender en la política nunca significa comprender al otro (sólo el amor sin mundo <<comprende>> al otro), sino entender el mundo común tal como éste
aparece al otro. Si hay una virtud (sabiduría) típica del político, ésta es la capacidad de ver todos los aspectos
de una cosa, es decir, la capacidad de ver tal como aparece a todos los afectados.
Hannah Arendt
Como ya se ha mencionado, Hannah Arendt pasó a la historia como una gran
pensadora política del siglo XX, principalmente por su investigación sobre los gobiernos
totalitarios, pero también por la crítica hizo a la modernidad con el concepto de política.
Se da cuenta que desde el siglo XVI con Maquiavelo, ésta se convirtió en sinónimo de
mero poder, olvidando lo que los griegos ya habían dicho sobre la verdadera ciencia
práctica.
Aristóteles decía que “es evidente que existe una ciencia a la que corresponde indagar
cuál es la mejor constitución, cuál, más que otra es adecuada para satisfacer nuestros
ideales, cuando no existen impedimentos externos, y cuál se adapta a las diferentes
condiciones para ser puesta en práctica. Ya que es casi imposible que muchos puedan
realizar la mejor forma de gobierno, el buen legislador y el buen hombre político deben
saber cuál es la mejor forma de gobierno dentro de las determinadas condiciones”.51
En esta definición se ve la doble tarea de la acción política, o mejor dicho, las tareas
naturales que emanan de la esencia de la política: la primera, plantear la constitución de
un Estado ideal, que regule las acciones del mundo como el lugar que se desea
alcanzar; y segundo, la de especificar cuál es el gobierno adecuado para una sociedad,
según las condiciones y circunstancias que se tengan.
De esta manera, puede decirse que la principal función de la política es establecer los
lineamientos para tener una sociedad justa y buena, lo que nos lleva a otro punto,
olvidado desde el siglo XVI: entender que la verdadera política sólo existe cuando está
51 Aristóteles, Política, Libro IV, Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanoruvm Mexicana, UNAM, México, 2000, página 105. [IV, 1, 1288 b 21]

33
en relación directa con la ética52, pues ésta es la ciencia que estudia lo bueno y lo malo,
y cuando se relacionan ética y política, ambas distinguen lo justo de lo injusto, lo
adecuado de lo inadecuado.
Al mencionar la distinción de lo adecuado y lo inadecuado, me refiero al hecho de que al
vincularse la política con la ética, se encuentran los parámetros para establecer una
buena sociedad. Esto se hace mediante la intervención de la phronesis, la virtud propia
de la parte deliberante o calculadora de la parte racional del alma; la que nos permite
dar cuenta de aquéllo que es bueno en un mundo donde existe el mal.
De lo antes mencionado surge otra cuestión importante, discutida en la época de
Aristóteles: la condición (moral) que debe tener el gobernante. En ese entonces se
establecía que el hombre más virtuoso debía ser el que dirigiera a la sociedad, pues
sólo él sabría qué es lo mejor para el pueblo. En resumen, política era la ciencia que
establecía los parámetros para una relación armónica entre los ciudadanos y, al mismo
tiempo, forzaba a los hombres a encontrar la virtud en la acción pública.
Finalmente se puede decir que política para los griegos era uña búsqueda constante de
justicia y virtud, cuestión que cambia radicalmente siglos después. Es claro que también
con la definición aristotélica se entendió a la política como una teoría ética del Estado,
pues lo que se quiere es encontrar al Estado perfecto.
Cuando el Estado, a partir de Hegel, se entiende como “el Dios real”, él mismo y, por lo
tanto, la forma de hacer política, adquieren un carácter tanto descriptivo, como
normativo. Heinrich Von Treitschke, politólogo alemán del siglo XIX, explicaba esta
función:
“The task of Politics is three-fold. It must first seek to discover, through contemplation of
the actual body politic, what is the fundamental idea of State. It must then consider
historically what the nations have desire in their political life, what they have created,
what they have accomplished, and how they have acomplished it.This will lead on to the
52 Según expone Adela Cortina, Catedrática de la Universidad de Valencia, en su libro, Justicia Cordial, “la justicia es lo socialmente exigible, aquéllo que se puede racionalmente universalizar, el corazón ético que late en la buena economía, la buena política, la buena actividad social, el buen derecho.” Es decir, sólo a través de la unión entre política y ética es posible la existencia de la justicia en el mundo; esto es de gran relevancia para el estudio que se hará en el capítulo III del presente trabajo.

34
third object, the discover of certain historic laws and the setting forth of some moral
impreratives” (“la tarea de la política es triple: en primer lugar, ella debe investigar,
mediante la contemplación del cuerpo real del Estado, lo que es fundamental a su idea;
en segundo lugar, debe indagar históricamente lo que han querido los pueblos en su
vida política, lo que han producido y conseguido y cómo lo han conseguido; y en tercer
lugar, esto debe conducir a descubrir ciertas leyes históricas y a establecer algunos
imperativos morales”).53
En otras palabras, la divinización del Estado nos lleva a entender la política como fuerza
y poder. Pero el estudio que hace Arendt sobre este tema suele ser más apegado a las
concepciones originarias; ella trata de explicar la naturaleza de la política, para entonces
entender el ámbito en el que se desarrolla y las repercusiones que tiene en la vida de
los seres humanos.
En ¿Qué es política? Arendt ofrece una primera definición de política; justo la que se ha
mencionado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo. Para ella, política es la
simple relación entre los hombres, pero el énfasis queda puesto en el entre, pues ahí es
donde se pueden establecer las reglas de la relación, lo que nos lleva a la segunda
definición que no es ya sobre la palabra misma, sino sobre el medio en el que la política
se lleva a cabo, a saber, la esfera política o pública, que es el modo de organizar la vida
en común de una sociedad a través de leyes e instituciones.
En su Diario Filosófico, Arendt establece que la política se define como “un ser visto y
oído en oposición al estar consigo mismo, como la pluralidad frente a la singularidad,
como convivencia (animal social), acción conjunta (animal politikon) y un habla entre sí
(logon éjon), en contraposición al uno individual, a la intuición pura y al noein. Como la
vida activa frente a la vida contemplativa, como lo social a diferencia de lo íntimo, como
seguridad de la vida de las especies en contraste con la vida del individuo, como
comunidad frente al individuo”.54
Según se ve, lo político es el mundo, el lugar donde puede darse esta contraposición
entre lo individual y lo múltiple. Es el lugar en el que se da la convivencia entre los
53 Treitschke, Heinrich Von, Politics, Vol. 1, Forgotten Books, Macmillan Company, Nueva York, EUA, 1916, página XXXIII. 54 Diario Filosófico, página 519

35
hombres, donde se unifican la vida contemplativa y la vida activa; el lugar donde el
hombre es verdaderamente humano.
Para entender claramente qué es lo político de acuerdo con Arendt, se tienen que
explicar estos tres términos:
1. Lo privado: “(el) metabolismo con la naturaleza, o trabajo, o metabolismo con lo
necesario, mejor dicho sometido a lo coactivo”55 Es el ámbito donde se resuelve
la necesidad, es decir, la alimentación y la reproducción, lugar también donde
encontramos la amistad y el amor.
2. Lo público: “es aparecer, mostrarse en libertad; es el lugar donde lo privado se
convierte en embarazoso”.56 Es el ámbito donde los hombres aparecen ante los
demás y se relacionan a través del diálogo, dejando de lado la violencia. Según
Arendt, éste es el espacio propio de la libertad, pues es allí donde se atienden los
temas que no conciernen a la necesidad, entendiendo esto como lo
indispensable para vivir, además de que es el lugar en donde todos los hombres
son iguales y nadie le debe obediencia a nadie.
3. La sociedad: “la unión de la referencia recíproca en la necesidad”57: Es aquello
que surge de la relación entre los hombres y la fusión de los dos ámbitos que se
mencionaron arriba, lo público y lo privado.
Los espacios de los que estamos hablando aquí, a pesar de que cada uno tiene cierta
afinidad con un tipo de vida, muestran que lo más importante de la política es la relación,
pues la necesidad se resuelve con la ayuda, y los conflictos de la convivencia social se
resuelven con el diálogo.
Otro punto relevante sobre la política para el estudio del mal lo encontraremos en otra
cita de Arendt: “en la política hay dos principios fundamentales que sólo en una forma
muy indirecta, mediada, tienen que ver con formas de Estado. Uno ha sido formulado
por Clemenceau en estos términos: el asunto de uno es el asunto de todos, o sea, la
injusticia que se aflige públicamente a uno solo, es asunto de todos los ciudadanos, es
una injusticia pública. Esto sólo es verdad en la vida pública, pero, como veremos, pasa
a ser también, en una forma muy curiosa, la base de la privada. El segundo principio se
formula (así): donde se cepilla, caen virutas. Es exactamente lo contrario de lo primero.
55 Ídem 56 Ídem, página 514 57 Ídem

36
(Este segundo principio) ve la vida política desde una perspectiva histórica y por ello
mismo, no es político. Introduce en la política la idea de sacrificio, que por esencia es
extraña a ella. Aleja de la política el principio del propio interés en general, sin el cual
ésta pierde toda norma para ser juzgada. Y el principio indicado destruye además la vida
privada, por cuanto hace imposible la amistad, la confianza, etc.”58
En esta cita está la referencia perfecta a la forma ilegitima de gobierno del totalitarismo,
pues fundamenta la política en algo completamente extraño, la noción de sacrificio.
Stalin y Hitler hablaban de la muerte de unos cuantos hombres en favor del futuro o de
las generaciones venideras, pero esto es imposible, pues la política es actualidad,
actualidad de la relación entre los hombres. Sacrificar instrumentalmente una vida para
continuar el camino de la historia, es un error, pues se elimina el valor de la persona de
una Historia que es imposible sin sujetos, de una política que es imposible sin hombres.
La relación entre la vida pública y la privada esta basada en la unidad entre cuerpo y
alma, en la acción social que surge de la relación privada. Es decir, la relación entre la
vida activa y la contemplativa es la política, pues el origen de ella está en las relaciones
que se hacen en el ámbito privado y se ven desarrolladas en el ámbito publico, con
aquella acción que es el diálogo.
De lo antes dicho emergen otras nociones sumamente importantes para el estudio que
estamos llevando a cabo: la pluralidad frente a la soledad y la equidad frente a la
injusticia, donde estas últimas terminan por relacionarse con la maldad en el mundo.
La pluralidad es una de las cosas más naturales del hombre, pues garantiza la
individualidad: “puede ser que el género humano surja por cuanto el dos hecho uno
refluye en la pluralidad, que comienza por primera vez con el tres. Pero eso tiene que
ser de tal manera que el principio de la vida, consistente en la vitalidad pura de los dos
que se hacen uno, ha de estar presente, necesariamente en la pluralidad para la
perduración del género humano”.59 Sin la pluralidad, la existencia del ser humano es
imposible; es por eso que la política que surge de la relación es el lugar donde los
hombres pueden desarrollar todas sus facultades.
58 Diario filosófico, página 12 59 Ídem, página 60

37
Existe una paradoja fundamental en la experiencia de la pluralidad, pues “incluso
cuando estamos solos en un sentido riguroso, es decir, sin ninguna representación
concreta de otro, nos experimentamos necesariamente como dos. Pensar en soledad es
un diálogo consigo mismo… Por primera vez en el encuentro con mis otros (no en el
encuentro con otros tipos de seres vivos o simplemente existentes, pues ni la naturaleza
más bella me lleva a expresarme, y me lleva sólo a hablar conmigo mismo en la
duplicación de mi yo) me hago, por así decirlo, idéntico conmigo, me hago uno. Sólo
cuando me expreso a otro yo soy realmente existente en cuanto yo”60.
Algo muy interesante con respecto a la noción de política en Hannah Arendt es su
contrastación con la definición que procurara de ella Max Weber. Para éste último, la
política se funda en el poder como una imposición de la voluntad.61 En cambio, para
Arendt, dicha imposición de la voluntad es justamente el fracaso o la desaparición de la
política misma, y no su establecimiento como una realidad que propuso Maquiavelo,
como el propio modelo de la política.
60 Ídem, página 72 61 Weber, 1984, página 83

38
Capitulo II: Sobre el juicio62 de Eichmann
Pasaremos a la historia como los más
grandes estadistas de todos los tiempos o como los mayores criminales.
Goebbels
La obra donde Arendt investiga a fondo el concepto del mal es en Eichmann en
Jerusalén; un estudio sobre la banalidad del mal, que es el relato del juicio de Adolf
Eichmann, teniente coronel de las tropas SS del Tercer Reich, juicio al que la autora
asiste como corresponsal la revista New Yorker.
A pesar de que en un inicio esta obra era el simple relato de lo ocurrido, Arendt, entró
con ella a una investigación profunda sobre el concepto del mal, llevándolo hasta las
últimas consecuencias, y donde se define uno de los conceptos más importantes de
toda su filosofía: el de la banalidad del mal.
En este capítulo se reconstruirá brevemente el relato de Hannah Arendt del juicio de
Eichmann, para entender aquéllo que en el capítulo anterior se definió como la
incapacidad de pensar. Asimismo, se tendrán como referencia algunos apuntes de la
autora sobre la Crítica del juicio de Kant, pues como es bien conocido, una de las cosas
que más impactaron a la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, fue
precisamente la falta de un arrepentimiento por parte de los nazis.
El estudio que se hará sobre la obra de Kant debe estar abierto a varias críticas, pues
no estará fundamentado directamente en lo dicho en la Crítica del juicio, sino en la
interpretación que hace Arendt de algunos pasajes de ella, para mostrar que el mal se
origina en la falta de reflexión y la falta de búsqueda del sentido a través del diálogo.
a) El juicio de Eichmann
“Beth Hamishpath, ‘audiencia pública’, estas palabras que el ujier gritó a todo pulmón,
para anunciar la llegada de los tres magistrados, nos impulsaron a ponernos de pie de
un salto, en el mismo instante en que los juzgadores, con la cabeza descubierta,
62 Con respecto al juicio de Eichmann, no sólo hablaremos del juicio legal en torno a su persona, que se llevó a cabo en Jerusalén en 1961; también nos referiremos a la eliminación de la capacidad de juicio en este individuo, cuando obedeció las órdenes de sus superiores nazis.

39
ataviados con negras togas, penetraron por la puerta lateral de la sala y se sentaron tras
la mesa situada en lo alto del estrado. La mesa es larga, a uno y otro lado se sientan los
taquígrafos oficiales, y, dentro de un poco, quedará cubierta de innumerables libros y
más de quinientos documentos. A un nivel inmediato superior al tribunal se encuentran
los traductores, cuyos servicios se emplearán para permitir la directa comunicación entre
el acusado o su defensor y el tribunal”63
Así es como Arendt inicia su relato sobre el juicio, pero tiempo antes ya habían ocurrido
algunas situaciones relevantes para el curso que tomaría el juicio, como la actuación de
David Ben Gurión, primer ministro de Israel en aquella época, quien fue el invisible
director de escena en el juicio, desde el momento en el que dio la orden de secuestrar a
Eichmann en la Argentina para trasladarlo forzadamente a Jerusalén y juzgarlo por su
intervención en la “Solución Final del problema judío”.
La “Solución Final del problema judío” sería el nombre que le dieron los nazis a la última
etapa de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores afirman que esta etapa
comienza en 1943, después de la primera gran derrota de los alemanes frente a los
rusos, pero durante el juicio se mencionaría que la orden para proceder a dicha
“Solución Final” fue dada por el Fürher (Hitler) en 1941, aunque no se sabe a ciencia
cierta cuál fue la fecha verdadera. Es posible que la orden se haya dado desde 1941,
pero que se llevara a cabo hasta 1943.
El campo de exterminio más importante, Auschwitz, abriría sus puertas en mayo de
1940, operado bajo la dirección de Himmler. El oficial SS-Obersturmbannführer Rudolf
Höß fue su director hasta el verano de 1943 y entonces fue reemplazado por Arthur
Liebehenschel y Richard Baer. Höß sería procesado en los juicios de Nuremberg y
condenado a la horca en 1947, Liebehenschel fue juzgado por un tribunal polaco y
ahorcado en 1948. Baer logró escapar y vivir en Baviera bajo otra identidad hasta que lo
descubrieron en 1960; muere poco días antes de iniciar su proceso.
Dada la fecha de apertura de Auschwitz, es posible que la idea del exterminio de las
llamadas razas judía, polaca y gitana estuviera pensada desde el momento en que Hitler
fue nombrado canciller de Alemania (1933).
63 Arendt, Hannah, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, Editorial Lumen, Barcelona 2000, página 11

40
Por otro lado, la correspondencia entre los nazis nunca menciona “exterminio, matanza,
aniquilación” o cualquier sinónimo de éstos. La frase que utilizaban era “solución final”,
pues si alguien leía alguna correspondencia o escuchaba cierta conversación, no
entendería ni se alarmaría y, por lo tanto no interferiría con los planes nacional-
socialistas. Años más tarde y gracias a la numerosa cantidad de disidentes del partido,
se dio a conocer que la “Solución Final” no era sino la completa aniquilación de la raza
judía, entre otras.
Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, fue una de las primeras personas que por
boca de Himmler, recibió la instrucción de empezar esa aniquilación. Muchos dicen que
la orden de la “Solución Final del problema judío” fue instrumentada por Heinrich
Himmler y sus coroneles, incluido Eichmann, pues ellos fueron los que llevaron a cabo
esa idea.
En el juicio, a Eichmann se le acusó de ser la mente que diseñaría las cámaras de gas,
pero esto fue algo que nunca se pudo confirmar. Según Arendt, era poco probable, pues
el acusado no era una persona innovadora y creativa, sino obediente y poco reflexiva, lo
que le permitió ascender rápidamente en la burocracia del Tercer Reich.
Los cargos contra Eichmann era demasiados, pero el más importante era el de
“crímenes contra la humanidad”; se le acusaba de haber matado alrededor de seis
millones de judíos, pues él era quien se encargaba de toda la emigración forzosa, como
se le llamó en los primeros años a la expatriación de los judíos en Alemania, y quien se
encargó también del traslado de todos los hombres que habitaban en los campos de
concentración hacia los campos de exterminio.
Relata Arendt que el juicio, desde sus inicios, tuvo grandes problemas. Primero, con el
arresto de Eichmann en Argentina, del cual en ese momento y hasta la fecha se sabe
muy poco, hasta la forma en que se dio el proceso de enjuiciamiento, especialmente con
el lenguaje, pues el juicio se llevó a cabo en lengua hebrea con traducción simultánea a
las lenguas alemana, inglesa y francesa, pero según Arendt, la traducción al alemán era
completamente deficiente y causaba graves dificultades, pues el acusado sólo
comprendía este idioma.

41
Bajo estas circunstancias el juicio de Eichmann pareció simplemente un trámite, pues
desde el primer momento se estableció que el acusado era culpable. Como se verá más
adelante, esto es sumamente relevante, pues aquéllo que provocó el mal en la guerra,
según Arendt, fue la ideologización o la alienación ideológica que lograron los nazis y los
bolcheviques con sus gobiernos totalitarios. Este tipo de alienación marcaría también
todas las acciones de los jurados en el tribunal israelí, mismos que gracias al fervor de
la post-guerra, no permitieron que información relevante se diera a conocer.
“Ninguna relación tuve con la matanza de los judíos. Jamás di muerte a ningún judío, o a
persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de
matar a un judío o a una persona no judía”64
Eichmann se defendía del cargo “crímenes contra la humanidad” con este argumento y
a pesar de que se comprobó que nunca había matado personalmente a alguien, el cargo
que ocupaba en la burocracia nazi lo hacia responsable, en cierta medida, de la muerte
de todas las personas en los campos de concentración y de exterminio.
Otra de las cosas que Arendt comenta sobre la manipulación del juicio de Eichmann, fue
el poco caso que se hizo en el interrogatorio al capitán Avner Less, “funcionario de la
policía que le dedicó 3,564 páginas mecanografiadas (al propio Eichmann), cuyo texto
procedía de 70 cintas magnefónicas”,65 donde el acusado contaba toda su vida, desde
las grandes desdichas juveniles por las que pasó debido a la austera situación
económica de sus padres, hasta la gran oportunidad de crecimiento económico y de
poder que tuvo con el ascenso al poder del partido nazi.
En esta autobiografía, Eichmann argumentaba que no era un fanático antisemita y que
por el contrario, tenía razones de carácter privado para no odiarles. Esto pareció
completamente extraño a los jueces y principalmente al fiscal, que sabía que el acusado
tenía amigos reconocidos por su odio hacía los judíos. El gran ejemplo de esto era Láslo
Endre, secretario de Estado encargado de asuntos políticos en Hungría, quien fue
ahorcado en Budapest en 1946 y con el cual Eichmann tenía una gran amistad desde su
ingreso al partido. También es claro que era imposible que el fiscal le creyera a
Eichmann, pues su trabajo expreso consistía en no hacerlo.
64 Ídem, página 41 65 Ídem, página 49

42
Otra de las cosas relevantes en la autobiografía grabada de Eichmann fue la explicación
de las relaciones que mantenía con importantes judíos, pues muchas veces estas
personas adineradas le pagaban para quedarse más tiempo en su ciudad y así poder
arreglar sus negocios, o también para obtener un mejor trato en el traslado a los campos
de concentración o incluso para retrasar su envío a los campos de exterminio.
El ascenso de Eichmann en la burocracia del Tercer Reich sucedió rápidamente. 1932
fue un año decisivo en su vida, ya que en abril solicitó su ingreso al Partido
Nacionalsocialista y a las SS66. En 1934 solicitó y obtuvo un puesto en la SD, que era
una “relativamente nueva organización dependiente de las SS, fundada por Heinrich
Himmler, para cumplir la función de servicio de información del partido”. Según lo que se
comentó en el juicio, la SD cumplía con la “tarea inicial de espiar a los miembros del
partido, y dar así a las SS la superioridad sobre la organización de partido”67.
Al paso del tiempo, la SD asumió otros deberes y se convirtió en el centro de
información e investigación de la Policía del Estado o GESTAPO.68 Con esto lo que se
buscaba era fusionar a la policía con las SS, lo que se llevó a cabo en septiembre de
1939. Eichmann comentaba en el juicio que en el momento en el que él entró a la SD no
sabía de la institución, ni de las actividades que ahí se desempeñaban; confundió el
Servicio de Seguridad del Reichfüher SS (Heinrich Himmler) con el Servicio de
Seguridad del Reich. Esta confusión e ingenuidad que mostraba el acusado en el juicio
intentaba hacerle creer al jurado que él no tenía idea alguna del trabajo que realizaría y
de las verdaderas intenciones del régimen nazi. Es posible que en un inicio,
efectivamente, Eichmann no supiera de las verdaderas intenciones del Fürher, pero
sería absurdo pensar que tuvo que pasar mucho tiempo para que conociera y
entendiera los objetivos del gobierno de Hitler.
Los primeros contactos personales que tuvo el acusado con agentes judíos que
buscaban defender los derechos de los suyos (los sionistas), según Eichmann, le
parecían fascinantes, pues encontraba en ellos el mismo carácter idealista que él tenía
(esto era uno de los motivos, según él, que le hacía imposible odiar a los judíos). Cabe
aclarar que el propio Eichmann decía que no soportaba a los asimilacionistas o los
66 Cfr.Arendt, Hannah, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, página 54 67 Ídem página, 61 68 Ídem

43
judíos ortodoxos, porque creía que no desarrollaban su capacidad reflexiva. Esto parece
bastante absurdo, si se entiende que él mismo no desarrollaba esta capacidad, pues
aceptó sin ninguna crítica las órdenes de sus superiores. Sin embargo, también decía
Eichmann que el idealista no era la persona que aceptaba sin más algo, sino la que
aceptaba racionalmente una idea y la defendía a toda costa; es por eso que él, al
aceptar voluntaria y racionalmente el ideario nazi, fue capaz de sacrificar todo y a todos,
con el fin de que ese ideario prevaleciera.
La estructura bajo la cual se manejaba el acusado, o mejor dicho la forma de pensar que
tenía, se vio reflejada en estas acciones. Los sufrimientos y conflictos de su juventud le
permitieron encontrar en el partido nazi el objetivo, meta o ilusión para vivir. De este tipo
de personas, cuenta Arendt, estaba repleto el partido nacionalsocialista: gente que no
tenía un lugar en el mundo y que encontró en el partido una seguridad de subsistencia;
es por eso que llegaron a preferir la muerte a vivir en un mundo donde no existiera el
nacionalsocialismo.
El 8 de mayo de 1945, fecha oficial de la derrota de Alemania, tuvo en el acusado una
gran relevancia, pues fue en el momento en que se dio cuenta que tendría que empezar
a vivir sin pertenecer a una organización: “Comprendí que tendría que vivir una difícil
vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones ni
representaciones, sin reglamentos qué consultar; en pocas palabras, se abría ante mí
una vida desconocida, que nunca había llevado”.69
Esta declaración intrigó sobremanera a Arendt: ¿cuál era la idea nazi que provocaba tal
fervor y pasión en los hombres comunes de la Alemania del siglo XX? Los nazis no
pretendían instaurar en el mundo un régimen que degradara y llevara a la ruina a la
sociedad. Por el contrario, su principal motor era la idea de progreso, en la que
encontraban la estabilidad y la paz. El nacional-socialismo quería que el mundo
entendiera que el Tercer Reich era el lugar donde los mejores y superiores prosperarían.
Sólo de esta manera se acabarían la miseria, los crímenes, la envidia, y en resumen,
todos los malos individuos y hábitos que hasta ese momento había en el mundo.
Leyendo esto así, parece claro que nadie en el mundo actual podría decirle que no al
nacionalsocialismo. Incluso ¿quién no sería capaz de ofrendar su vida para que su
69 Ídem, página 55

44
familia (padres, hijos, hermanos, etc.) estuvieran mejor? Entonces, ¿cuál fue el
problema propiamente?; ¿en qué momento se desvirtuó esta ilusión por un mundo
mejor? ¿O acaso la idea de un mundo mejor fue la que corrompió la existencia de la
bondad en el mundo?
Arendt respondió a esto, aunque no de manera explicita, en La vida del espíritu, al decir
que todos los hombres pueden comprometerse en esta búsqueda de la mejor vida para
los demás y son capaces de arriesgarlo todo, pero cada una de sus acciones deberán
estar reguladas por el sentido común, por un sentido de realidad, que les hará entender
que la perfección no es algo que el ser humano pueda alcanzar, pues en el momento en
que esto se hiciera, su vida perdería sentido.
Regresando al relato del juicio, y especialmente a la vida de Eichmann en el partido
nazi, la rápida asunción del acusado en la burocracia alemana se dio gracias a dos
cosas: a su “amplio conocimiento de los métodos de organización e ideología de los
enemigos; los judíos”, y su gran capacidad de obediencia, o mejor dicho, su poca
capacidad de reflexión. Una de las cosas que demostró esto fue la migración forzosa de
cuarenta y cinco mil judíos en tan sólo ocho meses en Austria, mientras que en
Alemania (lugar en donde Eichmann no se encargaba de la emigración) saldrían
alrededor de 19 mil en el mismo tiempo.
Este suceso fue uno de los que tuvieron más resonancia en el juicio, pues se decía que
toda la movilización de los judíos en el Reich estaba a cargo de Eichmann, cuestión
completamente falsa, pero suficientemente fuerte como para que se le atribuyesen
culpas ajenas.
Finalmente, Eichmann fue condenado por un total de quince delitos, aunque le
absolvieron con respecto a algunos actos en concreto. Los primeros cuatro delitos
hacían referencia a crímenes contra el pueblo judío, es decir, crímenes que,
conjuntamente con otros nazis, hizo con el ánimo de destruir al pueblo judío:
1. Causar la muerte de millones de judíos70.
2. Situar a millones de judíos en circunstancias propicias para su destrucción
física71.
70 Ídem, página 370 71 Ídem

45
3. Provocarles grave daño corporal y mental72.
4. Dar órdenes de interrumpir la gestación de mujeres embarazadas judías e
impedir que dieran a luz73.
Una cuestión interesante es que Eichmann fue absuelto de las acusaciones referentes al
período anterior a agosto de 1941, fecha en la que se tuvo noticia de la orden de la
“Solución Final” dada por el Fürher, a través de Himmler, al personal de la SS.
Los siguientes cargos, específicamente del 5 al 12, trataban de los crímenes de
Eichmann contra la humanidad:
5. Se le acusaba de los mismos cargos mencionados en 1 y 2, es decir, de los
crímenes cometidos contra la raza judía74.
6. Se le condenó por haber perseguido a los judíos por motivos religiosos, raciales y
políticos. Aunque se mostró en el juicio que Eichmann no era un fanático
religioso, se le encontró culpable de esta acusación, de acuerdo con el tercer
punto, es decir, la persecución de los judíos por motivos políticos.75
7. Se le encontró culpable de expolio de bienes y de asesinato de esos judíos76.
8. Se le ajudicaron crímenes de guerra, pues todo lo anterior había ocurrido durante
la guerra77.
9. Se le condenó por la expulsión de cientos miles de polacos de sus hogares78.
10. Se le condenó por la expulsión de catorce mil eslovacos de Yugoslavia79.
11. Fue culpado por la deportación de miles de gitanos a Auschwitz80. En esta parte
de la sentencia, se especificaba que el acusado no sabía que los gitanos eran
enviados a su destrucción, a pesar de que en el juicio se había afirmado que el
exterminio de los gitanos era público y notorio, y Eichmann había confesado que
estaba enterado de ello. De esta manera, no se le acusó de genocidio más que
en el caso de la etnia judía.
72 Ídem 73 Ídem 74 Ídem 75 Ídem, página 371 76 Ídem 77 Ídem 78 Ídem 79 Ídem 80 Ídem

46
12. Se le condenó por la deportación de noventa y tres niños de Lidice,81 aunque lo
absolvieron de la muerte de estos niños.
13. Por pertenecer también a las SS del Tercer Reich.82
14. Y por pertenecer además al Servicio de Seguridad o la SD del Tercer Reich83.
15. Finalmente, fue culpado de pertenecer a la Policía Secreta o GESTAPO84.
Estas tres últimas organizaciones habían sido clasificadas como criminales por los
juicios de Nuremberg. Faltaba sólo una causa que no se le podía imputar y era la de
pertenecer al Cuerpo Directivo del Partido Nacionalsocialista.
El 15 de diciembre de 1961, un viernes a las nueve de la mañana, se dictó fallo de pena
de muerte para Adolf Eichmann. Algunos meses después, el 22 de marzo de 1962,
específicamente, el Dr. Servatius, abogado defensor de Eichmann, presentó al tribunal
una apelación. El procedimiento duró una semana y el tribunal deliberó dos meses; el 29
de mayo leería la sentencia y el fallo quedó el mismo: Eichmann estaba condenado a la
horca.
Ese mismo día, Itzhak Ben-Zvi, presidente del Israel, recibió algunas cartas de
clemencia; una de ellas era del propio Eichmann y constaba de cuatro cuartillas; otra, de
la familia del acusado, incluso aquéllos que residían en Lindz. También recibió
centenares de cartas y telegramas procedentes de todos los rincones del mundo, con el
mismo objetivo. El presidente negó todas las peticiones y dos días más tarde, el 31 de
mayo, “pocas horas antes de la medianoche, Eichmann fue ahorcado; su cuerpo fue
incinerado y sus cenizas arrojadas al Mediterráneo, fuera de las aguas jurisdiccionales
israelitas”.85
El análisis del juicio de Eichmann emprendido por Arendt, plantea nuevas interrogantes
acerca del mal, especialmente cuando la autora reconoce en el acusado a la mayoría de
las personas que existen en el mundo, iniciando por aquéllas que lo juzgaban. Empieza
por reconocer la facilidad de la aparición de mal sin que ello lleve a un arrepentimiento
posterior e incluso, la aceptación social que pudiera existir al plantear principios
racionales como fundamentos del mal. 81 Ídem, página 372 82 Ídem 83 Ídem 84 Ídem 85 Ídem, página 378

47
Esta primera parte histórica del capítulo muestra la capacidad de reflexión, en torno a
las acciones humanas, que tienen los hombres mismos, pero también muestra cómo
esta capacidad se nulifica por la necesidad de aceptación en algún grupo social y por la
creencia de un futuro mejor. Al final es posible decir que Eichmann es el prototipo de
cierto ciudadano, es decir, un modelo de persona, pues fue capaz de poner su vida en
riesgo, incluso de morir, con miras a lograr lo que él creia que era en un mundo mejor.
Claro que lo que siempre faltó fue una reflexión consciente, afincada en un mínimo de
sentido común.
El siguiente apartado analizará los hechos históricos mencionados desde una
perspectiva filosófica que se fundamenta principalmente en las nociones de juicio de
Arendt y Kant, tomando en cuenta también algunas aportaciones procedentes del
ilustrado escocés Thomas Reid.
a) El juicio en Eichmann
En este apartado se hará una alusión extensa a los comentarios de Hannah Arendt
sobre el juicio en Kant y se intercalarán explicaciones adicionales para relacionar este
punto con el tema del mal, específicamente, con el mal provocado por el
nacionalsocialismo a través de hombres como Adolf Eichmann.
Existen tres conceptos fundamentales de Kant en su teoría del juicio y su sistema moral:
juicio, juicio determinante y juicio reflexionante. Estos, a su vez, son elementos
esenciales para explicar las causas originarias del mal en su sentido arendtiano, objetivo
fundamental de este trabajo.
La obra en la que encontramos claramente la definición de estos conceptos es la
kantiana Critica del Juicio, publicada por primera vez en 1790. Cabe mencionar que en
las dos Críticas y en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, los
problemas que acarrea el juicio ya habían sido abordados, sin embargo, Kant le dedicó
al tema un estudio especializado en la obra de 1970, dada su importancia
epistemológica.

48
A pesar de que el enfoque de la tercera crítica se perfila hacia el mundo estético86, en la
introducción de esta obra Kant establece y esclarece los conceptos más relevantes del
que, quizá, sea el sistema ético más impactante de los últimos siglos:
• Juicio: “el juicio es la capacidad de pensar lo particular como contenido bajo lo
universal.”87
• Juicio determinante: “el juicio que subsume lo particular bajo lo universal.”88
• Juicio reflexionante: “si sólo es dado lo particular, para lo cual el juicio debe
buscar lo universal, entonces el juicio es tan sólo reflexionante.”89 Aquí se
presentará la racionalidad deliberativa de la acción política.
La búsqueda de la universalización es el objeto principal de la capacidad de juzgar. Bajo
esta estructura, toda validación o universalización debiera descansar en principios o
valores universales y, en menor cantidad, en casos precedentes.
El juicio, de acuerdo con la definición kantiana, es la legitimación de la acción individual
a través de la capacidad de juzgar y ésta capacidad está dividida en dos posibilidades:
juicios determinantes y juicios reflexionantes.
Al parecer, la acción política de los gobiernos totalitarios se basa teóricamente en la
estructura del juicio determinante, donde los principios están dados y la validez aparece
siempre que exista una coherencia entre la acción realizada y el principio dado.
El proceso del juicio reflexionante tiene como ejemplo principal el imperativo categórico,
pues la validación de la acción individual se encuentra al tomar ésta como una ley
universal bajo la que todos los hombres debieran actuar. Sin embargo, la búsqueda de
esta validación universal se basa en una concepción logicista del juicio90, pues la
coherencia y la búsqueda de la verdad en el esquema kantiano son mucho más
importantes que la significación y el sentido de las acciones. Hay que recordar la
importancia de la búsqueda de la verdad en todo el sistema kantiano. 86 Es pertinente aclarar que el juicio estético en la Crítica del Jucio sólo es un ejemplo paradigmático del juicio de finalidad, por lo que podemos decir que el interés kantiano en esta obra no se limita a la estética. 87 KU Akk. 179:1 88 KU Akk. 179:3 89 KU Akk. 179:7 90 Cfr. Hernández Prado, José, Sentido común y liberalismo filosófico, Publicaciones Cruz, México 2002, página 11.

49
El esquema logicista kantiano deja fuera toda posibilidad de diálogo y prioriza la
deliberación lógica que se realiza individualmente. Esto elimina la condición ontológica
de los hombres como seres naturalmente sociales y más aún, legitima lo prescindible
del diálogo en la vida política. Escribió Hannah Arendt:
“Juzgar: Kant: la imposibilidad de subsumir lo individual. Lo individual sólo puede acertar
o fallar en el juicio. De esto se trata la política, donde siempre estamos confrontados con
situaciones en relación a la cuales hay, a lo sumo, casos precedentes, pero no hay
ninguna regla general. De ahí la función de los precedentes entre los romanos y los
ingleses”91.
En esta cita de Arendt, se muestra que es imposible someter lo individual a un principio
o norma general, asumiendo que cada acción es única e irrepetible. Afirmando la
búsqueda de una validez universal, ésta no parece ser el camino para legitimar las
acciones individuales. Sin embargo, las acciones pueden encontrar su validez en los
juicios y estos juicios, en el mejor de los casos, pueden acertar o fallar, basándose en
los casos precedentes.
En la política, lugar donde los hombres estamos frente a frente, es posible llevar a cabo
juicios, pero que no estén dados en forma general, es decir, sin reglas absolutas para el
juicio, pues lo individual no está sometido a nada y no es parte secundaria de un
conjunto mayor.
Ésta es la confrontación natural que existe entre la libertad del individuo frente a las
reglas que debiera haber en una sociedad y que se logran a partir de un juicio. Arendt,
con esta cita, apunta uno de los elementos más importantes para la instauración de las
leyes sociales y morales, que son los casos precedentes, los cuales no son absolutos.
“El problema del Kant anciano (según Jaspers): [dar] el paso del a priori al a posteriori.
Su miembro intermedio es el esquema de la imaginación. Juicio reflexionante. Jaspers
([Los grandes filósofos] 477): “Estamos en posesión de la experiencia de un particular y
lo pensamos bajo la suposición de un universal desconocido” (ahí la diferencia frente al
91 Diario filosófico, página 553

50
acto de subsumir, en el que partimos de un universal conocido, es decir, de juicio
determinante)”92.
Siguiendo este párrafo, lo que se intenta mostrar es que aquéllo que permite dar el paso
de lo a priori a lo a posteriori: la facultad imaginativa, tema fundamental de la Crítica de
la razón pura y en toda la teoría kantiana, pero que en la Crítica del juicio encuentra una
aplicación bastante problemática.
“Dicho de otro modo: en el juicio determinante parto de la experiencia de “yo pienso” y,
por tanto, de los principios (apriorísticos) dados en mi mismo; en el juicio reflexionante
parto de la experiencia del mundo en su particularidad. La razón de por qué Kant no
pudo realizar el paso del a priori al a posteriori radica posiblemente en que el
descubrimiento del juicio hace estallar el esquema de a priori-a posteriori. En efecto, la
validez universal del acto de juzgar no es a priori, no puede deducirse de uno mismo,
sino que depende del sentido común, es decir, de la presencia de los otros. En relación
con esto Kant tenía algo más que un mero barrunto cuando, entre las “máximas del
sano entendimiento”, o sea, del sentido común, junto al “pensar por sí mismo” y “pensar
en coherencia consigo mismo” establece el “pensar en lugar de cualquier otro”. Con ello,
al principio de contradicción, al de la concordancia consigo mismo, añade el de la
concordancia con los otros; y en la filosofía política éste es el paso más colosal desde
Sócrates. Efectivamente, la “razón legisladora” parte del sí mismo que no se contradice
y, por tanto, deja fuera al otro. Ése es su defecto93.
Este pasaje esclarece lo que líneas arriba se ha mencionado sobre el carácter logicista
del sistema kantiano, el cual elimina la necesidad de la pluralidad para encontrar el
sentido de las acciones humanas.
En ambos juicios queda comprometida la validez moral de las acciones únicamente al
discurso racional de la razón o, mejor dicho, a la concordancia lógica de las acciones
con los principios.
El juicio determinante es aquél que no tiene repercusión en la vida activa, pues sólo se
le agregan premisas predicativas, es decir, no hay una reflexión experiencial que medie
92 Ídem 93 Ídem

51
el proceso, y por lo tanto, no hay una relación con lo real, sino que él es la adecuación
de la realidad pensada a una idea determinada.
En el juicio reflexionante o atributivo, las premisas predicativas añadidas están
mediadas primero por la facultad imaginativa y por lo que Arendt llama el sentido común.
En este juicio el acercamiento con la realidad es real, valga la redundancia, pues lo que
se busca es encontrar la generalidad de las contingencias que existen el mundo,
encontrar un punto que medie la adecuación del pensamiento con la realidad, pero no
desde el pensamiento, sino desde la realidad. La parte que Arendt menciona como el
salto más grande desde Sócrates es la necesidad en el juicio reflexionante de la
intervención del sentido común. El defecto del sistema, tal y como lo presenta la autora,
es que el principio de coherencia está basado en el sí mismo y no en el otro, eliminando
la importancia de los otros para validar las acciones individuales.
-------
La condición de posibilidad del juicio es la presencia del otro, es público. Por eso Kant, y
sólo él, piensa que no es posible una libertad del pensamiento sin público. Esto significa
en él, la última máxima del sentido común, la “forma de pensar ampliada”, que puede ir
más allá de las “subjetivas condiciones privadas del juicio” (Crítica del juicio, 146) Por
tanto, el público garantiza la validez del juicio; y lo que para el “juicio determinante” es la
presencia de lo universal, el a priori de la razón, es la presencia del otro para el “juicio
reflexionante”94.
La crítica arendtiana a problema del juicio en Kant es que limita el juicio reflexionante al
no darle la importancia necesaria de los otros para alcanzar la validez universal. Es claro
que bajo el esquema que está planteando Arendt, parece que la mejor salida para la
validación de los juicios es el contractualismo, que a su vez presenta graves problemas
en la práctica al necesitar de instituciones y organismos que garanticen su buena
aplicación.
Resumiendo el juicio reflexionante en Arendt es la racionalidad deliberativa en la acción
política95, puesto que es el juicio que necesita del otro para que pueda existir y por lo
tanto es esencialmente público y político.
94 Ídem, página 554 95 Saavedra, Marco, “Acción y razón en la esfera política: sobre la racionalidad deliberativa de lo político según Hannah Arendt”, Vigencia de Hannah Arendt, Sociológica, UAM-A, 2001, página 66

52
O bien: lo que es uno mismo para la no contradicción formal, es la presencia de los otros
para la concreta validez de lo universal, que, sin embargo, nunca es universal, y cuya
pretensión de validez es un individuo determinado, nunca puede ir más lejos que la de
los otros, en lugar de los cuales piensa96.
Esto muestra lógicamente cómo la idea de universal, por encima de la idea de lo
particular, individual y subjetivo, no existe, pues aquello que es siempre es más que
aquello que se piensa.
Pero como no es la razón ligada a sí misma, sino solamente la imaginación la que hace
posible “pensar en lugar de cualquier otro”, en consecuencia no es la razón, sino la
imaginación la que constituye el vínculo entre los hombres. Frente al sentido de sí
mismo, la razón, que vive del yo pienso, está el sentido del mundo, que como sentido
común (pasivo) y como imaginación (activa) vive de los otros”97
La cita muestra dos cosas olvidadas durante mucho tiempo en la filosofía y cuya omisión
nos llevó directamente a la instrumentalización; primero que la categoría metafísica
fundamental no es la sustancia sino la relación, aunque no se está negando la
importancia y necesidad de la sustancia. Segundo que no es la razón la que nos
conducirá correctamente, por decirlo de alguna manera, por la vida, sino el sentido
común, que es capaz de permitirnos encontrar el verdadero sentido de la vida, y el cual
no se puede lograr sin la presencia de lo otros, pues la vida con sentido sólo está
garantizada por los otros.
Puede encontrarse en otros autores algún ejemplo de esta explicación. Horkheimer, en
su libro La nostalgia del totalmente otro, muestra que pensar en aquello que es
completamente diferente a mí, me hace reconocerme como yo, y que el totalmente otro
primero me aleja de la soledad que es donde, de acuerdo con Arendt, se origina el mal.
Hay una cita de la autora en donde menciona claramente esto y que se utilizó en el
primer capítulo de esta tesis, pero es pertinente volver a mencionarla: “por primera vez
en el encuentro con mis otros (no en el encuentro con otros tipos de seres vivos o
simplemente existentes, pues ni la naturaleza más bella me lleva a expresarme, y que
96 Ídem. 97 Diario Filosófico, página 553 y 554

53
me lleva sólo a hablar conmigo mismo en la duplicación de mi yo) me hago, por así
decirlo, idéntico conmigo, me hago uno. Sólo cuando me expreso a otro, yo soy
realmente existente en cuanto yo”98.
El error que existe en el juicio, si es que llega a concretarse, es la eliminación del otro.
Toda acción que se haga sin la intervención de los otros es un error, pues al final no
será un juicio sobre la realidad, ya que ésta es plural y sólo es conocida a través de los
otros.
Todo el análisis que de este apartado es relevante para el estudio del mal, ya que se ha
encontrado el lugar donde éste se origina, que es el solipsismo de la mente. Los nazis
sabían perfectamente que al romper con la estructura natural de la sociabilidad y
establecer principios que no se podían contradecir, afianzaban y mantenían su poder.
Herederos de una tradición kantiana, los nazis empleaban una rígida estructura racional
en la que, a través del juicio determinante, es decir, a través de procesos lógicos
estrictamente deductivos, fortalecían su ideología99. Eichmann era un idealista y por
tanto una persona irreflexiva, solitaria y envuelta en la banalidad del mal, como todos los
nazis y como en algún momento lo fue casi toda la sociedad alemana durante la
Segunda Guerra Mundial. Escribió Hannah Arendt:
“Sobre lógica y soledad: brevemente, un hombre así (es decir, un hombre solitario)
deduce siempre una cosa de otra y lo piensa todo con sumo rigor. La lógica es el
pecado de la soledad; de ahí la tiranía de lo demostrable contundentemente: la
conquista por medio de los solitarios. En toda comunidad se pone de manifiesto la
insuficiencia lógica en forma de una pluralidad de opiniones, que no pueden ponerse de
acuerdo por la fuerza ineludible de los argumentos. Deducir siempre lo uno de lo otro,
significa prescindir de los hombres y del mundo, significa convertir una opinión
cualquiera en premisa”100.
98 Ídem, página 72 99 Se debe matizar que la los nazis eliminaron una premisa fundamental del pensamiento kantiano, a saber la posición crítica de todo hombre ilustrado, de tal manera que sus acciones pueden medirse a través de una manipulación de la teoría kantiana. Sin embargo, también hay que decir que la teoría del genio de Königsberg permite, por sus fallas, esa manipulación. Más analizará está afirmación. 100 Diario Filosófico, página 113

54
La estructura lógica, o mejor dicho el esquema logicista bajo el que se manejaban los
nazis, funcionaba deductivamente, ya que lo más importante era la eliminación de las
opiniones y en el caso de que existiera alguna, ésta tendría que ser coherente con los
principios establecidos.
Arendt encontró que la concepción kantiana del juicio era logicista y por este mismo
carácter, individualista y muy apta para que fuese incluso capitalizada por los nazis, a fin
de reivindicar e imponer su ideología totalitaria. La filósofa comenzño a descubrir que el
juicio mostraba un rasgo público del que el propio Kant llegó a darse cuenta, pero que
no exploró a profundidad. Ella atisbó entonces una concepción del juicio distinta a la
logicista tan influyente, que coincidía o confluía muy claramente con la que había
establecido cierto contemporáneo de Kant, el filósofo escocés ilustrado, Thomas Reid.
Es una pena que Arendt no tuviera noticia de Reid,101 pero la convergencia entre ambos
autores es verdaderamente notable.
En sus Essays on the Intellectual Powers of Man, de 1785, este autor delineó con
precisión una concepción que pudiera llamarse tribunalicia del juicio, como lo ha
propuesto José Hernández Prado. Para Reid, juzgar en las múltiples situaciones
humanas, de tipo cognitivo, moral e inclusive estético, es hacer justo como hacen
siempre los jueces y los jurados en los tribunales de justicia: es ponderar evidencias de
variadísimas clases y emitir sentencias o veredictos finales a cerca de muchas cosas.
Según Reid, “enjuiciar es una facultad mental en los seres humanos que debemos poner
al lado de las facultades de sensación, percepción, memoria, concepción mental e
imaginación y razonamiento, entre otras.”102 Es la facultad que nos pone en situación o
condiciones de deliberar, decidir y elegir, algo que hacemos siempre echando mano de
ciertos principios que, en última instancia, son o debieran ser, para Thomas Reid, los
primeros principios del sentido común –por ejemplo, “no hagas a los demás lo que
considerarías injusto que te hicieran a ti mismo en las mismas circunstancias”–; aquellos
principios que nos permiten juzgar apegados al sentido común humano; que nos
permiten juzgar con sensatez, lo que por desgracia, no siempre es el caso –y jamás lo
sería en lo que concernió a Eichmann y los nazis–.
101 Máxime que las Conferencias Gifford, que propiciaron en 1973 al último de los grandes libros de Hannah Arendt, La vida del espíritu, tienen lugar en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, para la que trabajó el propio Thomas Reid entre 1751 y 1764 y donde gestaría su esclarecedora filosofía del sentido común. 102 Hernández Prado, José, Sentido común y liberalismo filosófico, Publicaciones Cruz, México 2002, página 13.

55
Para Reid, los primeros principios del sentido común son algo compartido por todos los
seres humanos y algo que nos obliga siempre a “ponernos en los zapatos del otro”.
Asimismo, al juzgar muehcas veces debemos preguntar, recurrir a otros seres humanos
en una operación que no se presenta, pues, como estrictamente individual. En Reid,
pues, se encuentran las virtudes que Arendt encontró en el juicio kantiano y el propio
juicio es concebido en términos más simples y directos.
El error de Descartes, por ejemplo, para efectos de su explicación del mundo, fue tratar
de hacer ello en soledad, sin saber que la única manera de conocer ese mundo es a
través de la pluralidad. Y es que esta pluralidad le hubiese revelado a Descartes los
principios del sentido común, los cuales le habrían evitado la molestia de tener qué
demostrar lo indemostrable: la realidad de la realidad misma.
Ahora bien, Arendt reconocería, a final de cuentas, tres síntomas psicológicos del mal
en las personas, y después de la explicación recién brindada, éstos parecen bastante
claros103:
1. Falta de motivaciones y mismidad: ello es la falta de valoración personal y la
completa soledad en la que viven las personas malas.
2. Falta completa de imaginación; de ahí brota el fracaso completo de la compasión,
también de la compasión consigo mismo: esto quiere decir que sin la mediación
de la imaginación y del sentido común, se elimina la necesidad del otro y se cae
en la soledad absoluta que produce el mal. Además, esto muestra que al
eliminarse la compasión y el respeto por el otro, se pierde la compasión por uno
mismo, porque se olvida la copertenencia necesaria y esencial que existe entre
los seres humanos.
3. La coherencia de lo puramente lógico está en extraer las últimas consecuencias
de las premisas aceptadas y mantener a los otros en el argumento: quien debe
decir A, debe decir también B. Este punto demuestra que una concepción
logicista de la razón en cuestiones éticas, lleva directamente a la generación del
mal.
Con todo lo que se ha mencionado hasta el momento, es claro que la maldad de
Eichmann no radicaría en la eliminación o la suspensión del juicio, sino en la valoración
103 Ídem, página 124

56
excesiva de la lógica deductiva y en pensar que los únicos juicios que se pueden
efectuar son los determinantes. Es decir, en la aceptación irreflexiva de principios a
través de los cuales todo tiene que ser juzgado de manera deductiva.
Antes de continuar con el siguiente apartado, resulta interesante mencionar que la
manipulación de la definición del juicio kantiano y grosso modo, de toda la moral
kantiana, permiten la existencia de una justificación filosófica y moral para el actuar nazi,
pues como se verá en el siguiente capítulo, matar a un judío sería una acción moral
validada por la formalidad del imperativo categórico. Sin embargo, la parte que se
tomará en cuenta para este trabajo, con respecto a la necesaria intervención de los
otros para poder realizar un juicio reflexionante, es lo que nos permitirá descubrir por
qué los nazis actuaron de la manera en que lo hicieron.

57
b) La banalidad del mal
La muerte es el precio que pagamos por la vida que hemos vivido (cada quien sabrá si ésta es
trascendente o banal104). Hannah Arendt
Es pertinente recordar las últimas palabras de Eichmann en el momento de su muerte,
escritas por Arendt justo antes de mencionar por primera vez el concepto de la
banalidad del mal:
“En aquellos instantes Eichmann era totalmente dueño de sí mismo, más que eso,
estaba perfectamente centrado en su verdadera personalidad. Nada puede demostrar
de modo más convincente esta última afirmación que la grotesca estupidez de sus
últimas palabras. Comenzó sentado, diciendo con énfasis que él era un Gottgläubiger,
termino usual entre los nazis, indicativo de que no era cristiano y que de que no creía en
la vida sobrenatural tras la muerte. Luego, prosiguió: «dentro de muy poco, caballeros,
volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania!
¡Viva la Argentina! ¡Viva Austria! Nunca las olvidaré». Incluso ante la muerte, Eichmann
encontró el clisé propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo, su memoria le jugaría una
última mala pasada; Eichmann se sintió “estimulado”, y olvidó que se trataba de su
propio entierro. Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su
larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal,
ante la cual las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.”105
¿Qué es la banalidad del mal? ¿Por qué después de describir la muerte de Eichmann,
Arendt introduce el concepto de banalidad del mal? A lo largo de este trabajo, se han
explicado los elementos que permiten plantear este concepto, bastante difícil de
elucidar.
Generalmente, el concepto de banalidad del mal se entiende como el relativismo bajo el
cual aparece el mal en el mundo, es decir, parece que el mal es banal porque es
provocado por cuestiones sumamente relativas o cambiantes, como la historia, la
ideología, el gobierno, la moda, la publicidad, etc. Al establecerse así, pareciera que su
104 Las palabras que están entre paréntesis no son de la autora alemana, son mías. 105 Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, página 382

58
eliminación es imposible, ya que su aparición no tiene causas determinadas, y por lo
tanto, hacer un estudio del mal resulta banal, pues nunca es posible llegar a nada.
Sin embargo, la banalidad del mal muestra tres aspectos bajo los que aparece el mal y,
al mismo tiempo, todos se reducen a uno sólo. El primer aspecto es que el mal aparece
como indiferencia; segundo, como muerte y tercero, como violencia, y los tres se
reducen a la eliminación de la subjetividad en busca de un bien mayor. La cita sobre la
muerte de Eichmann fundamenta esta interpretación.
Arendt escribe que Eichmann “se vio estimulado justo en el momento de su muerte, sin
darse cuenta que se trataba de su propio entierro”, y gracias a esto nos muestra la
banalidad del mal. Es claro que a lo que se refiere es que el mal es en sí mismo una
banalidad, porque aparece ante nosotros y nos envuelve hasta el punto en que nos
elimina. El mal es banal porque nos vuelve banales, intrascendentes.
El mal se origina principalmente entre los idealistas,106 en aquellos hombres que son
capaces de dar su vida por una idea y lo hacen al grado que eliminan su propia
subjetividad en pos de aquéllo en lo que creen; hacen que el hombre se vuelva banal
por pensar que las ideas le dan existencia, y no se dan cuenta de que las ideas
radicalizadas le quitan esa existencia.
Eichmann muere pensado que podría ayudar a quitar un poco de culpa a la raza
germana; por haber cumplido con su deber, muere orgulloso, pero al final, muere y se
vuelve intrascendente, pues aunque alguien sepa acerca de él o escriba sobre él, ello no
servirá de nada, pues la banalidad del mal lo estimuló hasta su propia aniquilación y
nunca se enterará de aquéllo que ahora se dice de él. Eichmann, con su vida y su
muerte, se convirtió en el ejemplo perfecto de la banalidad del mal.
Con lo anterior, pudiera establecerse que el abandono personal ante las ideas lleva de
manera directa al mal. Además, se muestra que la eliminación de la subjetividad es el
origen fundamental de la aparición del mal en el mundo y, por lo tanto, que el sistema
hegeliano, que por muchos años sería la explicación más cabal de la existencia y las
relaciones humanas, es asimismo la explicación más certera de la existencia del mal en
el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando se nos vienen a la mente preguntas como si el bien
106 Idealistas no en sentido filosófico, sino hombres entregados a las ideologías.

59
común no es la renuncia a mis necesidades básicas por el bien de una comunidad?
¿Acaso el amor no es la entrega de la subjetividad? ¿Acaso el hombre ético no es aquél
que es capaz de limitar sus deseos en pos de un bien universal? ¿Acaso no es bueno
matar a uno para salvar a miles? Si todas las respuestas que se dan a estas preguntas
fueran afirmativas, ¿qué sería entonces el mal?
Por creer y buscar el que piensa el bien común, Eichmann muere o, mejor dicho, es
ejecutado. Arendt lo pregunta en la primera parte de su libro: ¿acaso el gobierno israelí
no actúo de la misma manera que el gobierno nazi cuando declaró culpable y sentenció
a muerte a Eichmann?107
¿Dónde está pues la posibilidad de buscar el bien común sin que ello nos haga llegar al
mal? ¿Dónde quedarían los héroes que subordinan sus deseos personales a los de la
comunidad? ¿Cómo se debe entender la pluralidad, si antes se ha dicho que la
posibilidad de eliminar el mal es a través de ella, aunque sin reconocerla como superior
a la individualidad? ¿De qué sirve buscar el bien común si nadie es capaz de vivirlo
realmente, sin radicalizar su vida? ¿Cómo seguir siendo idealistas, si ése es el camino
que lleva a la generación del mal?
La respuesta a todas estas preguntas, según Arendt, es el diálogo. Lo único que puede
alejarnos de la banalidad del mal es la intersubjetividad. El nacionalsocialismo no
permitiría ponerse a nadie en la posición del otro: eliminó las opiniones, eliminó el
ámbito privado y por lo tanto, también el ámbito público donde los hombres pueden estar
frente a frente, en libertad.
La banalidad del mal demuestra una inmensa facilidad para aparecer en el mundo;
enseña que la radicalización de la búsqueda del bien común puede llevarnos muy
fácilmente hacia el mal y lamentablemente, cuando reconocemos la forma en que ella
aparece en el mundo, es decir, como violencia e injusticia, nos queda asimismo claro
que su eliminación total es prácticamente imposible.
107 Cfr. Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, páginas 383 a 385.

60
Capitulo III: El mal: Injusticia y violencia, análisis de los gobiernos totalitarios
¿Cómo es que sólo los senderos de la injusticia pudieron recorrerse, fueron transitables y relevantes, y en general tuvieron un relación con las preguntas, las dificultades y las catástrofes reales, mientras que los
senderos de lo justo nunca existieron y no existen? -Hannah Arendt-
“Or rather, right and wrong - between whose endless far justice resides - should lose their names, and so
should justice too” -William Shakespeare
Una vez analizadas las nociones fundamentales del pensamiento de Arendt en el
capítulo I, y desarrollado el problema del juicio y la banalidad del mal en el II, este
capítulo está dedicado al análisis filosófico de los dos gobiernos totalitarios que
estuvieron a la vista de Hannah Arendt: el de Hitler en Alemania y el de Stalin en Rusia y
las demás repúblicas socialistas soviéticas. Es indispensable tener en mente que para
Arendt, el mal existe (aparece) en el mundo como violencia e injusticia, así que el
totalitarismo puede ser considerado como el paradigma del mal.
Como fuente principal se utiliza en este capítulo el Tomo III de la obra Los orígenes del
totalitarismo, donde Arendt analiza el fenómeno totalitario desde su origen y desarrollo,
hasta la caída de Hitler en 1945 y la muerte de Stalin en 1953.
El análisis estará divido en cuatro partes, con el fin de evitar un estudio meramente
histórico de lo sucedido entre 1929 y 1953. La primera parte analiza los conceptos bajo
los cuales Arendt entiende la existencia del mal en el mundo: violencia e injusticia; la
segunda, analiza las dos nociones (Naturaleza e Historia) donde la autora encuentra la
fundamentación filosófica de los gobiernos totalitarios; la tercera parte exhibe las
estrategias o conceptos (soledad, ideología y terror) que mantuvieron en el poder a
Hitler y a Stalin, y finalmente, la cuarta parte busca establecer las consecuencias del
totalitarismo en el ámbito social y su repercusión en el funcionamiento normal de los
individuos dentro el espacio privado y asimismo, en el espacio público.
Los distintos conceptos analizados en este capítulo serán la base fundamental de la
tesis implícita en este trabajo, a saber, que el mal, desde el ámbito antropológico,
histórico y político, no se restringe al ámbito metafísico y, por lo tanto, no hay tal cosa
como un mal radical, sino que éste existe como injusticia y como violencia. De esta

61
manera, las categorías morales referentes al mal se vuelven antropológicas y
políticas108; el mal es algo conocido, y en consecuencia, existente en este mundo, sólo
como violencia e injusticia.
Establecer ello permite abrir el estudio del mal hacia la política y como es claro, hacia
los temas de la igualdad, la equidad y el diálogo. Esto no es otra cosa que establecer el
espacio donde todos os seres humanos sean iguales y se encuentre en conjunto el
sentido de la realidad109. Esta afirmación permite sugerir que al erradicarse las causas
que originan la injusticia y la violencia, es posible erradicar también la existencia del mal
en el mundo.
a) El mal en el mundo
a.1) Violencia
Para intentar eliminar las causas originarias del mal, debe definirse primero qué es lo
que se entiende por sus nociones. La primera es más sencilla de explicar, pues su
complejidad se encuentra en las consecuencias psicológicas producidas en quien
resulta agredido, cuestión que no es relevante para el presente estudio, a pesar de lo
interesante que ello pueda ser en una investigación antropológica. Arendt establecerá
cinco puntos principales acerca de la violencia, pero es pertinente apuntar que ellos no
surgen del análisis de los gobiernos totalitarios, sino de las rebeliones estudiantiles de
1968. Sin embargo, parecen adecuadas para el análisis emprendido, pues explican la
relación entre violencia y poder, cuestión muy significativa en el ámbito del totalitarismo:
1. La violencia nunca es legítima, pero puede justificarse. La justificación originaria
de la violencia es el poder (derecho como institución): Esta definición incluye el
argumento que permite comprender por qué es tan peligroso concebir la política
como poder, ya que al plantear la gobernabilidad o, mejor dicho, la conducción de
una sociedad como un simple acto de poder, se asumen el terror y la violencia,
ya que el mantenimiento del poder estaría fundamentado en la existencia de la
violencia (Weber, 1984).
2. La violencia siempre es instrumental y el poder es esencial. La primera premisa
del “fantasma del ponendo ponens” justifica teóricamente el desarrollo del
proyecto totalitario.
108 Cfr. Arendt, Hannah, “Diario filosófico 1950-1973”, Edición Ursula Ludz e Ingerborn Nordman, Herder, Barcelona 2006, página 113, cuaderno V-1951-20. 109 Este es el fundamento del concepto de interhumanidad o intersubjetividad; más adelante se explicarán las similitudes y diferencias de éstos.

62
3. Todo dominio descansa en el poder y necesita de la fuerza (la coacción) para
mantener en la existencia a ese poder. La disolución del poder es completa
cuando se ha perdido el control sobre la violencia: este punto es la segunda
premisa necesaria para demostrar la inconsistencia lógica del actuar nazi.
4. La violencia puede destruir el poder, pero sin crear una sustitución para el mismo.
La violencia se puede suavizar a través del derecho, aunque en definitiva, sólo
puede limitarse gracias al poder. El poder mantiene la violencia dentro de sus
límites, pero no la disminuye. El derecho disminuye el poder, pero no lo destruye.
Esta afirmación explica la razón por la que el actuar nazi implica inconsistencia
lógica y obliga a precisar con el siguiente el esquema, el mencionado “fantasma
del ponendo ponens”:
FANTASMA DEL PONENDO PONENS110
Si hay poder entonces hay violencia
Si hay violencia entonces hay poder
• Al establecerse, como lo hicieron los nazis, que de la violencia se
sigue el poder, entonces incurrimos en la falacia del fantasma de
ponendo ponens. Arendt demuestra que estas nociones no son
convertibles una en la otra y, por lo tanto, se puede inferir que el
nacionalsocialismo fundamentaría la guerra y su acción en una
falacia. A partir de la afirmación del consecuente (la violencia), los
nazis afirmaron el antecedente (el poder). Es sumamente interesante
apuntar que la Segunda Guerra Mundial y la muerte de alrededor de
25 millones de personas, se fundamentó en una simple falacia. Con
esto se entiende además por qué los nazis mantendrían su gobierno
por tantos años, aunque también explica por qué con el inicio de la
guerra, iniciaron también su caída.
5. El dominio descansa en el poder, que en cierto sentido es igual a la opinión. La
opinión puede manipularse. La violencia nunca ayuda en la lucha contra la
manipulación: Este punto se refiere específicamente a los movimientos
estudiantiles, pero es significativo porque es el argumento a través del cual se
puede afirmar que la violencia adecuada no es la herramienta para erradicar el 110 La construcción del fantasma del ponendo ponens indica que, dado un condicional, si se afirma el consecuente se infiere el antecedente. Guerrero M. Luis, Lógica del razonamiento deductivo formal, Publicaciones Cruz, 1991.

63
mal; al contrario, es la herramienta que permite que éste exista. Además, este
quinto punto establece cómo a través de la manipulación, que en este momento
histórico puede verse reflejada en la propaganda nazi, se definen los principios
para generar la violencia mediante argumentos “naturales” (racistas) en contra de
los judíos; argumentos que permitieron reforzar el poder del nacionalsocialismo
en la Alemania del Tercer Reich.
En conclusión, Arendt demuestra que la violencia encuentra su fundamento en la
definición de política como poder y que la posibilidad de cambiar el actuar nazi era
prácticamente imposible. Esa definición puede rastrearse, aunque su examen no
compete al presente trabajo, hasta el siglo XVI y el sentido que Maquiavelo dio a la
actividad política. Así, es claro que las circunstancias históricas provocaron, o mejor
dicho, permitieron la existencia del gobierno totalitario, pero mientras en el mundo siga
existiendo la concepción de la política como poder, en vez de aquélla otra de política
como relación, es decir, como la institución que regula las relaciones entre los seres
humanos, caeremos continuamente en la violencia entre el gobierno y los gobernados.
a.2) Injusticia
La injusticia es más difícil de definir, ya que al hacerlo se tiene que estudiar a su
opuesto, la justicia, cuya investigación resulta muy problemática; primero, por la gran
cantidad de material acerca del tema y segundo, por la aparente imposibilidad de su
vigencia en el mundo.
Algunas definiciones como la de Ulpiano, que fue la adoptada por los jurisconsultos
romanos, nos dice que la justicia es la “voluntad constante y perpetua de dar a cada uno
lo suyo”111. A pesar de lo atinado de esta definición, ella muestra la dificultad para
determinar qué es lo justo, quién lo establece y cuáles son los parámetros bajo los que
se rige.
La respuesta más coherente para superar el problema de la justicia es la constitución de
las leyes, donde se precise qué es lo suyo para cada quien. Esto nos regresa, sin
embargo, a entender la justicia como conformidad con la ley. Aristóteles lo dice de esta
manera: “En tanto que el transgresor de la ley es injusto, mientras que quien se
111 Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, traducción AAVV, Fondo de Cultura Económica, México 2007, página 632

64
conforma a la ley es justo, es evidente que todo lo que es conforme a la ley es justo; en
efecto, las cosas establecidas por el poder legislativo son conforme a ley y decimos que
cada una de ellas es justa.”112
En esta cita parece claro que a quien le corresponde fijar la justicia en el mundo es al
Estado. Sin embargo, ello nos abre un nuevo frente, pues se reduce la noción de justicia
a la de legislación positiva e impuesta.
En Kant, este tipo de justicia mantiene al ciudadano en la minoría de edad, pues el
respeto a los valores universales se torna ficticio y se da sólo por temor a la represalia.
Debe quedar claro que para Kant la legislación positiva es el camino a la instauración de
la justicia en el mundo, pero el derecho positivo kantiano requiere de una asimilación
reflexiva de las leyes, y esa reflexión puede lograrse a través de las formulaciones del
imperativo categórico. Además, se debe recordar que el ciudadano de Kant es el
hombre ilustrado del siglo XVIII.
Antes de ingresar aquí a la ética kantiana, debe hacerse una recapitulación de las
cuestiones planteadas sobre el mal, para apreciar la importancia que tiene el sistema
moral de Kant y las fallas que emergen también de él.
El mal aparece en el mundo como injusticia y violencia. La violencia surge de los
dominios de poder, es decir, específicamente en la política, la violencia surge de
definirla como poder. Ahora bien, el mal como injusticia nos remite a entender a la
justicia como dar a cada quien lo que se merece. Sin embargo, para poder definir qué es
lo que cada quien merece se requiere de las leyes.
En la historia del mundo, la generación de leyes se hizo siempre por dos vías:113 la
primera, a través de la deducción con base en principios; a ésta la llamaremos una
instauración de leyes por el conocimiento; y la segunda, a través las experiencias
cotidianas; a ésta la llamaremos la instauración de leyes por experiencia.
112 Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002. [V,1, 1129 b 30.] 113 Esta división es propia y se fundamenta en la diferencia que establece José Hernández Prado en Sentido común y Liberalismo Filosófico sobre el sentido común logicista y el tribunalicio, con el fin de mostrar la vía fenomenológica para erradicar este tipo de aparecer del mal. Cfr. página 7 - 17

65
Las leyes por conocimiento son aquéllas que surgen de una deducción de principios
considerados los conocimientos de una población, es decir, las creencias de cada
sociedad. A partir de esos principios se deducen las reglas bajo las cuales se guiará la
población; un ejemplo de esto es la cultura árabe, que fundamenta las leyes del Estado
en El Corán. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo es mejor retomar el
ejemplo de la Grecia Antigua, específicamente, con su concepto de naturaleza humana.
Aristóteles propuso al respecto que no todos los seres humanos son iguales, sino sólo
aquéllos que son capaces de desarrollar su razón. Con ello validaba racional, moral y
legalmente la esclavitud.114
En contraste, las leyes por experiencia son aquéllas que surgen de los problemas
diarios en una sociedad. En la actualidad conocemos estas leyes como jurisprudencia;
modificaciones a las leyes de acuerdo con el caso del que se habla.
¿Cuál de las dos clases de leyes es la mejor? La primera presenta una instauración a
partir de la deducción, dejando fuera el diálogo y cómo se explicó en el capítulo II, el
pensamiento totalitario define como éticas a las acciones de los hombres mediante el
seguimiento lógico de los principios, por lo que se aviene a las leyes por conocimiento.
La segunda clase de leyes le abriría las puertas al diálogo; sin embargo, su aplicación
en el mundo parece impracticable, ya que en ella se adolece de una universalización; es
decir, no se pueden generar leyes a partir de cada experiencia distinta a todas las
demás; entonces, ¿cuál es el camino a transitar?
Parece que la respuesta la encontramos en el imperativo categórico kantiano, que es,
en cierto sentido, una fusión de ambas clases de leyes. Como se aprecia en las cuatro
formulaciones del imperativo categórico que Kant presenta en la Fudamentación de la
Metafísica de las Costumbres, la universalización a la que aspira toda acción humana
puede ser el fundamento teórico de la instauración de las leyes del Estado, apelando no
al conocimiento o la experiencia, sino al tribunal de la razón, por medio de una reflexión
del sujeto que realiza la acción y de esta manera, fusionando tanto las experiencias
como los conocimientos o principios culturales. Esas cuatro formulaciones115 son:
114 Más adelante se explicará a detalle la pertinencia y consecuencias en el totalitarismo alemán de este concepto, por ahora nos ayudará a mostrar el problema de la legislación positiva. 115 Cabe mencionar que hay autores como Paton, H. en The categorical Imperative, que cuentan 4 fórmulas del IC), pero hay otros intérpretes que cuentan sólo 3 (la de la universalidad, la de la Humanidad y la del Reino de los fines, y entienden la de la "ley de la naturaleza" como una versión de la primera). También hay otros que cuentan 5 fórmulas (separando la del Reino de los Fines y otra

66
1. “Obra según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se
convierta en ley universal”116: Una acción moral individual es buena si al
universalizarla no cambia su modo de existencia, es decir, conserva su bondad.
2. “Obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una
ley universal de la naturaleza”117: Una acción moral buena requiere de la
inclinación voluntaria (racional) del sujeto para buscar la validez universal.
3. “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la
persona de cualquier otro, siempre a la vez como fin, nunca sólo como medio”118:
Toda acción moral buena debe regirse por un principio irreductible: el respeto y
valor a la persona humana.
4. “Obra según máximas que puedan tenerse por objeto a sí mismas a lavez como
leyes universales de la natrualeza”119: Toda acción humana debe buscar tener por
objeto una acción buena universalmente.
De acuerdo con Kant, el esquema planteado por estas cuatro formulaciones brinda la
posibilidad de analizar cualquier acción para descubrir si es buena o mala. Sin embargo,
este esquema presenta dos problemas: sigue priorizando la deducción, puesto que la
validez de las experiencias está dada por la universalización y, segundo, tiene como
enfoque prioritario la forma, es decir, plantear un criterio universal sin establecer
principios específicos que regulen la acción.
Si no hay principios específicos,120 entonces es claro que todo cabe en el sistema
kantiano. Incluso se podría afirmar que el Holocausto pudiera encontrar su validez moral
en la primera formulación de imperativo, sin que la tercera formulación lo limite. Veamos
el caso:
• Acción: Matar a un judío
• Máxima kantiana: ¿Es necesaria la muerte de todos los judíos para la existencia
de un mundo mejor para las siguientes generaciones?
distinta sobre la autonomía). Por lo que el tema es discutible y el número de las formulaciones puede variar en tanto el propio Kant señala que al final hay un sólo IC visto desde distintos aspectos (su forma, su materia, su determinación, etc). 116 GMS. Akk. 421:5 117 GMS. Akk. 421:18 118 GMS. Akk. 429:10 119 GMS. Akk. 437:17 120 La tercera formulación brinda el principio irreductible sobre el respeto a las personas, pero no define qué son personas y qué o quiénes no son personas. El mismo Kant no consideraba a los salvajes como personas, su concepto se fundamentaba en el desarrollo de la razón. Cercano a su tradición, la persona para Kant es el ciudadano ilustrado del siglo XVIII.

67
• Principio: El concepto de persona sólo es aplicable a aquéllos que tienen una
superioridad racional y natural.
• Reflexión de acuerdo con las formulaciones del imperativo categórico: tomando
en cuenta que la única limitante del imperativo categórico para no matar es
considerar al hombre siempre como fin y nunca como medio y estableciendo que
los judíos no son, de acuerdo con el régimen nazi, personas, es claro que matar
a un judío, con el fin de asegurar un mejor mundo para las generaciones
venideras, es un acto moralmente bueno. Hace falta el principio específico que
reafirme que los judíos también son personas, porque son tan seres humanos
como los propios miembros de la supuestamente superior “raza aria”.
Pero ante la falta de un principio específico y atenidos exclusivamente a la línea
argumental, se puede ver que la emigración forzosa de los judíos a los campos de
concentración para que realizaran trabajos forzados, o bien la movilización de los
mismos a campos de exterminio donde la burocracia permitió que fueran útiles incluso
después de su muerte, pueden ser considerados actos universalmente buenos y por lo
tanto, justos. Su validación está dada al aceptarse que garanticen el bienestar de las
generaciones del futuro, a partir de un principio equivocado, nunca especificado.
Pero, ¿dónde está el error en el planteamiento kantiano? Para Hannah Arendt, el
problema con la teoría kantiana radica en la excesiva confianza que ella deposita en la
razón individual, pues Kant sólo tiene en mente al ciudadano ilustrado del siglo XVIII,
que ha salido de la minoría de edad y dispone en su cabeza de todos los argumentos
racionales para poder comprender y realizar sobre su acción. Ese ciudadano no
necesita del diálogo y del juicio (especialmente en su acepción reidiana, apuntaríamos
nosotros complementando a Arendt) pues ha descubierto que su razón es capaz de
procurarle todas las respuestas requeridas.
En resumen, la teoría kantiana del imperativo categórico elimina la necesidad ontológica
de la intersubjetividad para encontrar el sentido de las acciones humanas. Se queda en
un solipsismo que, como se explicó en el primer capítulo de este trabajo, lleva al error,
conduce al mal y vuelve absurda la existencia del hombre en-el-mundo. La siguiente cita
respalada esta afirmación.

68
“La representación del deber, y en general de la ley moral pura y no mezclado con un
ajeno añadido de atractivos empíricos, tiene, por el camino de la razón sola (que aquí se
percata por primera vez de que por sí misma puede ser también práctica), un influjo
sobre el corazón humano tan superior en poder al de todos los demás resortes que se
quiera tomar del campo empírico, que en la conciencia de su dignidad desprecia a estos
últimos y se puede convertir poco a poco en su dueña; en cambio, una doctrina moral
mezclada, que esté compuesta de resortes tomados de los sentimientos e inclinaciones,
y a la vez de conceptos racionales, tiene que hacer oscilar al ánimo entre causas
motoras que no se dejan reducir a un principio y que pueden conducir al bien sólo de
modo muy contingente, pero frecuentemente también al mal”.121
Kant se queda en aquel solipsismo, que como se explicó en el primer capítulo de este
trabajo, lleva al error, al mal y vuelve absurda la existencia del hombre en-el-mundo.
Si, en efecto, “todos los conceptos morales tienen su sede y origen completamente a
priori en la razón, y por cierto, en la razón humana más ordinaria”122, entonces el
concepto de persona, que es central en su ética, también tendría que ser a priori. Pero,
como se verá, esto es contrafáctico.
Al decir que los conceptos morales son a priori y tienen su origen en la razón, Kant los
equipara a las categorías puras del entendimiento. Una de las conclusiones de la
Deducción trascendental de la Crítica de la razón pura, en ambas versiones, es que las
categorías son condición de posibilidad para pensar objetos de conocimiento. En el
mismo sentido, la posesión de conceptos morales a priori (como el de persona) sería
una condición de posibilidad de los juicios morales. Es decir, cualquier sujeto moral (un
entendimiento ordinario) poseería el concepto de persona y las reglas de su aplicación,
lo mismo que cualquier sujeto que sea capaz de pensar en objetos, necesita para ello
del concepto puro de sustancia o causalidad (y de los principios puros del entendimiento
que garantizan su aplicación), aunque no sea consciente de ello. Es decir, un sujeto
ordinario, para poder pensar en un objeto cualquiera, necesita poseer el concepto de
sustancia: por más que esta palabra ni siquiera figure en su vocabulario, para poder
pensar en un hombre o un perro necesita del concepto de sustancia. Un cocinero que
prende la estufa y un cazador que lanza una flecha, tienen ambos el concepto de
causalidad y lo aplican, aunque ni siquiera conozcan la palabra ni hayan reflexionado
121 GMS. Akk. 410:25-411:07. 122 GMS. Akk. 411:8

69
sobre este concepto. De manera semejante, para Kant, cualquier sujeto ordinario posee
el concepto de persona y lo aplica en sus máximas morales. Un faraón del tercer milenio
a. C., habría sido consciente de que usaba a sus esclavos como medios y no como
fines, aunque no hubiera leído la Crítica de la razón práctica ni tuviera en su vocabulario
el concepto de persona, medio ni fin.
Uno de los principales problemas de la ética kantiana, por lo tanto, es que considera que
los conceptos morales son a priori, y no pueden ser de ninguna manera una
construcción cultural, mucho menos tener contenido empírico. Pero la noción de
persona, que a Kant le resulta tan clara, es un producto cultural que se puede rastrear
hasta los orígenes del cristianismo. Es un concepto con una historia particular, cargado
de contenido incluso teológico. No se puede equiparar al concepto puro de un triángulo
o a una categoría.
Así que en este sentido todos aquellos que coincidan con la noción kantiana de persona
pueden manipular la ética de Kant para validar sus acciones. En resumen, la posibilidad
dada a por el genio de Köninsberg se elimina pues se sigue quedando en el solipsismo
de la mente, que como se explicó en el primer capítulo de este trabajo, lleva al error, al
mal y vuelve absurda la existencia del hombre en-el-mundo.
Hasta aquí, entonces, parece que la instauración de la justicia es imposible. Sin
embargo, entre líneas se han mencionado algunos elementos que de ocurrir en el
mundo, harán que aparezca la justicia:
1. El conocimiento: aquélla confianza que Kant otorgaba al ciudadano ilustrado del
siglo XVIII radica en la asimilación y reflexión de todo el conocimiento anterior, es
decir, todo aquél hombre que desee buscar la justicia, debe conocer y aprender,
en la medida de la posible, todo lo que antes de él se ha dicho y escrito sobre
ella.
2. La reflexión: la personalidad crítica del hombre kantiano o del ciudadano del siglo
XXI es la que posibilita un análisis real y moral acerca de las acciones
individuales, es decir, todo hombre que tome una postura crítica frente a los
conocimientos obtenidos al largo de su vida, tendrá más posibilidades de actuar
moralmente, pues analizará las consecuencias de su acción. Sin embargo, no

70
debe quedarse ahí, pues la crítica, la reflexión es algo individual y por lo tanto
algo, que puede manipularse por los deseos personales.
3. El diálogo: la naturaleza plural del mundo obliga a todo ser humano a dialogar
para encontrar el sentido de su acción. Después de conocer y reflexionar sobre
cierta acción o cuestión, es necesario el diálogo que nos confronte con la
realidad. El diálogo que emerge de la intersubjetividad es la única vía que nos
puede llevar a validar nuestras acciones.
Todo lo explicado hasta este punto muestra la posibilidad de erradicar la injusticia del
mundo, aunque es claro que no de manera total, porque hay una cuestión que se ha
presupuesto, y es que todos los hombres quieren actuar moralmente o buscando un
beneficio común antes que el individual. Sin embargo, hay sin duda una vía para evitar
que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se repitan.
Esa vía es la intersubjetividad, que sólo se logra a partir del diálogo, en el que es posible
asumirse en la posición del otro. Se habla de una eliminación sólo parcial del mal porque
no es posible eliminar la confrontación natural y la rivalidad que hay entre los seres
humanos. Si ignoráramos esto, no estaríamos hablando de la realidad, sino de una
utopía. Los hombres no son perfectos, sino perfectibles y esa es la razón por la que
hemos de dialogar. Aquella posible perfección de la sociedad, sólo es posible lograrla en
comunidad.
Los gobiernos totalitarios eliminan por completo lo que Edith Stein llamó empatía y
Arendt, intersubjetividad, que no es otra cosa que la capacidad para encontrar el sentido
de la realidad mediante la experiencia de estar frente al otro, en libertad. Es claro que al
negarse los principios fundamentales que permiten el establecimiento de la justicia en el
mundo, al menos dentro de los contextos que se han mencionado, se genera
necesariamente el mal. De esta manera, queda explicado aquéllo que se aludió en las
primeras páginas de este trabajo, a saber, que el mal es la incapacidad para pensar, es
decir, el mal tiene como origen fundamental la falta de diálogo entre seres libres. Y la
necesaria intervención del Estado en el gran tema ético también queda justificada, pues
él es quien permite la generación del espacio para que se dé este encuentro, o no lo
permite, como sucedería con el Tercer Reich y la dictadura stalinista.

71
A pesar de haber encontrado el origen o la causa material del mal en el contexto de la
Segunda Guerra Mundial, Arendt dejó pendiente la causa formal por la que los
gobiernos totalitarios pueden surgir en el mundo. Para ello pueden resultar útiles el
concepto de Naturaleza de Aristóteles y el de Historia de Hegel, como ya se ha
mencionado en varias ocasiones a lo largo de este texto.
A fin de cerrar con este apartado, debe quedar claro que, de acuerdo con Hannah
Arendt, el mal es injusticia y violencia y cualquier perspectiva teórica o práctica que
intente resolver su existencia el mundo, debe dirigirse a la eliminación completa de la
violencia y al establecimiento de la justicia, lo que no es otra que dar a la personas
aquello que todas se merecen.

72
b) Una nueva forma de gobierno: la legitimidad de los gobiernos totalitarios
Pobre Patria, apenas se reconoce así la dejó la traición
W. Shakespeare
Una de las cosas sobre el gobierno nazi y stalinista que más asombró a los intelectuales
del siglo XX, fue la forma en que ellos rompían con todos los cánones conocidos para
gobernar.
Al totalitarismo no se le podía incluir dentro de la tiranía, ni el anarquismo, y aunque
tenía grandes acercamientos con la barbarie, no se le podía considerar como tal gracias
a su estructura burocrática. Ante esta admiración los investigadores e intectuales
comenzaros sus estudios sobre la esencia o la naturaleza del totalitarismo, que los llevó
a una gran decepción, pues se entendió que lo sucedido desde poco antes de la
Segunda Guerra Mundial, no era un cuestión accidental o la consecuencia de algún
error dentro de las formas de gobierno conocidas a partir Platón, sino una consecuencia
del torcido proceso ideológico de la política en el mundo.
Hubo muchos intentos por identificar al gobierno totalitario como un gobierno ilegal,
parecido a la tiranía, donde el poder es manejado por un sólo hombre, “un poder
arbitrario, sin restricciones por la ley, manejado en interés del gobernante y hostil a los
intereses de los gobernados… y (con) el temor como principio de la acción, es decir, el
temor del dominador al pueblo y el temor del pueblo al dominador”123. Pero, a pesar de
que el temor era precisamente una de las premisas principales del gobierno de Hitler y
de Stalin, es claro que ellos no sólo funcionaban por medio de gustos o caprichos del
dirigente, sino por una ideología eminentemente social, en la que incluso se establecían
los horrores propios totalitarismo como principios para mejorar la vida de la sociedad.
Arendt escribió que se puede rastrear el origen del totalitarismo en la alternativa entre el
Gobierno legal y el ilegal, es decir, entre el poder arbitrario y el legítimo. Para poder
explicar esta alternativa, es pertinente utilizar la explicación (que, por supuesto, no
conoció Hannah Arendt) que ofrecería el mexicano Antonio Caso en 1941, sobre los
estados democráticos124: este autor dijo que la vida civil sin libertad no se concebía
123 Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Tomo III, Alianza Editorial, Madrid, España, 2002, página 683-684. 124 Caso, Antonio, “La persona humana y el Estado totalitario”, en Obras completas de Antonio Caso, 1975.

73
desde el punto de vista moral, y tampoco se concibe sin la ley, es decir, toda vida civil
implica necesariamente de la combinación entre libertad y ley125. Justo cuando hay una
ruptura o una exaltación de uno de estos principios sobre el otro se rompe la estabilidad
y se generan los malos gobiernos. Según Caso, existen tres formas de gobierno en
donde se rompe la armonía entre los tres elementos de la vida civil (autoridad, libertad y
ley):
Anarquía, que no es otra cosa que la apoteosis de la libertad caótica, la cual reniega de
toda autoridad y de la ley. El estado anárquico exagera sin proporción uno de los tres
elementos indeclinables de la vida colectiva: la libertad. En esta definición casiana,
puede apreciarse que la anarquía es aquella forma de gobierno que en primera instancia
elimina su legitimidad al omitir la importancia que debe tener la ley para el buen
gobierno efectivo. Al privilegiar en términos absolutos la libertad, lo que hace el gobierno
anárquico es desparecer toda gobernabilidad, ya que la ley misma se ve supeditada a
los deseos de la libertad, cuando al contrario, y siguiendo de cerca de Kant, debe
mediarla, restringirla para que de este modo, todos los ciudadanos tengan posibilidad de
ejercer su libertad.
El Despotismo, que es la apoteosis del poder y aún de la ley pero sin libertad; es la
forma de gobierno que elimina la libertad de los ciudadanos, supeditando su actuar a los
deseos del gobernante; de esta manera, el poder no está mediado por ningún elemento
y se rompe así con todo sentido moral y euritmia social.
Estas dos formas ilegitimas del poder aparecen, como ya lo hemos dicho, por un mal
funcionamiento gubernamental que privilegia desmedidamente alguno de los dos
principios, la libertad y la autoridad.
Barbarie es la forma de gobierno en la que no se toma en cuenta ninguno de los tres
principios fundamentales de la vida civil, pues se actúa de manera irracional,
minimizando por completo y en especial, la ley. Esta es la forma de gobierno
característica de pueblos anti-civilizados, como se dice que en algún momento lo fueron
los vikingos, los vándalos, etc.
125 Cfr. Sentido Común y Liberalismo Filosófico, página 231.

74
Esta tercera forma de gobierno defectuoso, en la clasificación de Caso, sería la más
interesante para los fines de este trabajo, pues nos lleva a una de las cuestiones más
abordadas en la filosofía de la posguerra, donde se reconoce que más que una mera
barbarie, lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración y
de exterminio nazi y en las brutales purgas soviéticas, fue la matanza totalitaria y
deliberada de personas y poblaciones enteras.
Recordando el capítulo anterior, Eichmann sería acusado de la emigración forzosa de
judíos. Allí inclusive se tomó en cuenta la cantidad de carbón necesaria para transportar
a la inmensa cantidad de personas hacia los campos de exterminio. La Segunda Guerra
Mundial sería la industrialización de la muerte masiva, métódicamente administrada; fue
un perverso ejercicio de civilización excesiva aplicada a la guerra.
Ninguno de los tipos de gobiernos ilegítimos descritos en esta parte da la explicación
para entender lo sucedido en la Segunda Guerra, ni la aparición del gobierno totalitario
en el mundo. Su existencia fue tan imprevista que pareciera accidental.
“Los hombres normales no saben que todo es posible” (David Rousset). Con esta cita,
Arendt iniciaba el tercer tomo de Los orígenes de totalitarismo, dedicado especialmente
al estudio de los gobiernos de Hitler y Stalin. Su realidad mostraría al mundo que la
monstruosidad del mal equivaldría a una excesiva racionalidad de los hombres. Lo
inimaginable sucedió; el hombre se convertiría en el simple medio y herramienta de una
ideología.
Nadie sería capaz de prever a plenitud el horror nazi, e inclusive la explicación de su
existencia llevaría varios años. En el caso de Arendt, alrededor de 10 años, y por
supuesto que su explicación no fue completa y toma en cuenta solamente algunos
aspectos de este tipo de régimen. Sin embargo, esa explicación mostraría la ilación de
ideas y conceptos que permitieron el totalitarismo, así como la posibilidad de encontrar
en dos autores un fundamento teórico para ese tipo de gobierno, a saber Aristóteles
como fundamento de los excesos de Hitler y Hegel como fundamento de los de Stalin.
Debe apuntarse que la lectura de ambos autores, para efectos del presente trabajo, se
hace desde la perspectiva de la autora en Los orígenes del totalitarismo.

75
Siguiendo la línea de la filósofa alemana a través de lo expuesto líneas arriba, el
totalitarismo no es ni anarquía, ni tiranía, ni despotismo y mucho menos barbarie. Sin
embargo, su legitimación se fundamenta en los conceptos mencionados líneas arriba, y
la manera en la que desarrollan toda una ética logicista, deductiva y universal a través
de la cual se definen las acciones, como ya se mencionó en el capítulo II.
Según Arendt, el gobierno totalitario se origina en la eliminación completa de la ley
positiva como directriz principal de la gobernabilidad, pero esto no quiere decir que
“opera sin la guía del derecho ni de manera arbitraria pues afirma que obedece
estrictamente aquellas leyes de la Naturaleza o de la Historia, de las que
supuestamente, proceden todas las leyes positivas”126 es decir, encuentra su legitimidad
en los principios universales y por lo tanto tienen un orden de gobierno superior a
aquellos que se fudamentan en las leyes positivas.
La dominación que buscaban Hitler y Stalin, requerían de manera indispensable generar
una nueva forma de gobierno que no estuviera supeditada a leyes precedentes, sino
que estableciera un nuevo pensamiento social y natural del cual emananaran las leyes
que regularan las acciones de los hombres.
“La ilegalidad totalitaria, desafiando la legitimidad y pretendiendo establecer el reinado
directo de la justicia en el Tierra, ejecuta la ley de la Historia o de la Naturaleza sin
traducirla en normas de justo y lo injusto para el comportamiento individual. Aplica la
directamente la ley de a la Humanidad sin preocuparse por el comportamiento de los
hombres. Se espera que la ley de la Naturaleza o de la Historia, sean adecuadamente
ejecutadas, produzcan a la Humanidad como su producto final; y esta esperanza alienta
tras la reivindicación de dominación global por parte de todos los Gobierno
totalitarios”127. Esta cita nos muestra la postura arendtiana que se ha mencionado antes
sobre las dos fuentes teóricas o ideológicas que están detrás de los gobiernos
totalitarios.
b.1) El concepto de Naturaleza en Aristóteles
Una de las teorías más estudiadas y realmente poco entendidas dentro del corpus
aristotélico es la teoría sobre la esclavitud. Algunos, minimizan la postura que el
126 Los orígenes del totalitarismo, página 684 127 Ídem, 685

76
Estagirita establece en el primer libro de la Política, al grado de arrinconar a la douleia
como “curiosidades inconexas”128 o de los “condicionamientos culturales”129 del corpus.
Sin embargo, la esclavitud natural para Aristóteles es un acto irrefutable tal como lo
muestra la siguiente cita:
“Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por
naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. (Quien por su inteligencia es
capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor, al paso que
quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, es súbdito y esclavo
por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tiene el mismo interés).”130
Esta noción de naturaleza superior o inferior es la que se relaciona directamente con la
teoría nazi sobre la raza aria, y más aún, se puede ver cómo a través de la Política,
“Aristóteles asume una antropología etnocentrista”… Donde la raza griega es
naturalmente superior a cualquier otra y esto justifica que pueda gobernar a otras razas.
Los bárbaros, los no griegos, están por naturaleza incapacitados para gobernarse, en
consecuencia, la conquista griega no sólo es una posibilidad justificable, es una
consecuencia lógica de etnocentrismo aristotélico. Juan Ginés de Sepúlveda no estaba
muy equivocado en legitimar el imperialismo de los Austria amparado en la Política.”131
Tal como se menciona en el libro Límites de la argumentación ética en Aristóteles de
Héctor Zagal y Sergio Aguilar Álvarez, de donde se extrajo esta cita.
La superioridad planteada por los griegos, fundamenta cualquier acto de invasión o
mejor dicho, la dominación hacia cualquier persona que no cumpla con los estándares
de la raza superior, tal y como sucede en la Conquista de América y en este estudio, en
la Segunda Guerra Mundial
La teoría esclavista de Aristóteles surge del estudio de la polis, por lo que se ve que los
esclavos, a pesar de tener una naturaleza inferior, pertenecen a ella pues tienen el logos
mínimo indispensable para poder vivir en la polis, pero sólo como esclavos. Esto mismo
sucede con los bárbaros que tienen la mínima posibilidad de incorporarse a la ciudad
logrando, como su máximo desarrollo, ser esclavos. 128 Zagal, Héctor y Aguilar-Álvarez, Sergio, Límites de la argumentación ética en Aristóteles, Publicaciones Cruz, México 1996, página 154 129 Ídem 130 Aristóteles, Política, [I, 1252ª 27ss] 131 Límites de la argumentación ética en Aristóteles, página 164

77
Aristóteles afirma esta igualdad de naturaleza entre los esclavos y los bárbaros en la
Política desde un inicio: “Pero entre los bárbaros, la hembra y el esclavo tienen la misma
posición, y la causa de ellos es que no tienen el elemento gobernante por naturaleza,
sino que su comunidad resulta de esclavo y esclava. Por eso dicen los poetas “justo es
que los helenos manden sobre los esclavos” entendiendo que bárbaro y esclavo son lo
mismo por naturaleza”132
Al mostrar que naturalmente existen personas que no pueden gobernarse a sí mismos,
es claro que la acción del sabio y prudente, es guiarlos por el mejor camino, y en este
sentido dominarlos, por lo tanto queda justificada la dominación de un hombre sobre
otro, como un acto ético. Sin embargo, es difícil distinguir a aquéllos que son
naturalmente esclavos de los que no, pues la diferencia radica principalmente en la
belleza de su alma, que no es heredable, y que en el caso de los griegos esclavos se
entiende como una enfermedad o deformación.
En el caso de los bárbaros es más clara la naturaleza de su alma, puesto que no
pertenecen originariamente a la polis: “Y así como es raro encontrar a un varón divino,
como acostumbran calificarlo los lacedemonios cuando admiran vehemente a alguno –
es, dicen, varón divino-, así también la bestialidad es rara entre los hombres.
Encuéntrense sobre todo en los bárbaros. En ciertos casos en los griegos, sin embargo,
en éstos se produce como consecuencias de enfermedades y deformaciones”133
A pesar de la posibilidad que los bárbaros tienen de pertenecer a la polis, en el libro
Límites de la argumentación ética en Aristóteles se pregunta “…si los bestiales son
aptos para ser esclavos, al fin y al cabo, el esclavo es parte de la casa. Aristóteles
consciente de este peligro, advierte que en ciertas etapas de la educación de los
hombres libres, es decir de los niños griegos, es necesario evitar un continuo trato con
los esclavos para no correr el riesgo de “contagio”.134
Incluso líneas adelante de este mismo trabajo, expone como de la ética aristotélica es
posible llegar a la violencia: “es manifiesto que para este tipo de bárbaros, las
posibilidades de éxito de la argumentación ética son mínimas, y más útiles serían los
132 Política [I, 2, 1252b 5ss.] 133 Ética Nicomaquea [VII, 1, 1145ª 23ss] 134 Límites de la argumentación ética en Aristóteles, página 166

78
azotes. Por supuesto, Aristóteles no se atreve a sacar estas consecuencias, pero se
siguen lógicamente de sus tesis. Ginés de Sepúlveda y sus seguidores, sí se atrevieron
a hacerlo. No ha mucho tiempo en los pueblos mexicanos, la población se dividía en
“gente de razón” (blancos) e indios.”135
A pesar de todos estos pasajes, donde se muestra el trato que deben tener los esclavos
dentro de la polis, su identificación es prácticamente imposible, aunque Aristóteles hace
un estudio de las características del doulos para tratar de identificarlo en el mundo:
Identificación del doulos o esclavo natural:
Doulos es “el que siendo hombre, no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a
otro, ése es por naturaleza esclavo. Y es hombre de otro el que, siendo hombre, es una
posesión y la posesión es un instrumento activo y distinto”136 El doulos está
condicionado por su naturaleza, carece de aptitudes físico-psicológicas para poder
gobernarse a sí mismo y a los demás. El doulos tiene logos en un sentido participado,
en la medida que obedece al spoudaios. Ambos tienen un importante componente
genético.
Según Zagal y Aguilar, Aristóteles no tiene reparos en manifestar que existe la
esclavitud natural, al tiempo que considera que es muy difícil saber quién es esclavo y
quién es señor. Ni la complexión física ni la filiación son pruebas de que alguien es
doulos por naturaleza. La prueba definitiva proviene del alma; pero –como observa el
mismo Aristóteles es muy difícil ver la belleza (kalos) del alma.
Se analizarán tres aspectos fundamentales de la teoría esclavista de Aristóteles, de
acuerdo a lo dicho en el libro Límites de la argumentación ética en Aristóteles:
1. Belleza del alma: Una característica del doulos es que no tiene o tiene muy poca
“belleza” psíquica, pero ésta es una característica invisible, por lo tanto ver la
diferencia del doulos respecto de los hombres normales es prácticamente
imposible. Es pertinente recordar que para la tradición griega, kalos tiene una
connotación moral, pues envuelve tanto a la ética como a la estética. Por lo tanto,
las acciones que realiza spoudaios son siempre buenas y bellas. Por ejemplo, el
heroísmo de Héctor al enfrentar a Aquiles, no sólo es un acto de valentía, sino
135 Ídem 136 Límites de la argumentación ética en Aristóteles, página 155

79
también un acto estético. De tal suerte que se puede decir que el doulos es aquel
hombre que por su naturaleza está incapacitado a realizar actos estéticos y
éticos o bellos y buenos.
2. Filiación: La naturaleza obra con necesidad, pero no absoluta, de tal suerte que
de padres normales pueda salir un hijo deforme: “Por eso los griegos, no quieren
llamarse a si mismo esclavos, sino a los bárbaros, y cuando dicen esto no
pretende hablar de otra cosa que del esclavo por naturaleza, como dijimos desde
el principio; en efecto, es forzoso reconocer que unos son esclavos en todas
partes y otros no lo son en ninguna. Y lo mismo con la nobleza: los griegos, se
consideran a sí mismos nobles no sólo entre ellos, sino en todas partes, pero a
los bárbaros, sólo en su país, juzgando que hay una nobleza y libertad absoluta y
otra no absoluta, como afirma la Helena de Teodecto: “fruto de dos raíces
divinas, ¿Quién se atrevería a llamarme sierva?” Al hablar así no se distinguen al
esclavo del libre, ni a los alto y bajo linaje, sino por su virtud o vileza, pues
estiman que lo mismo que los hombres engrandan hombres, y las bestias,
bestias, los hombres buenos engendran hombres buenos, no obstante, aunque la
naturaleza tienda a esto, no siempre lo consigue.”137 En esta parte es donde
Aristóteles deja ver la mínima posibilidad que tiene un hijo de esclavos, de nacer
como hombre libre o mejor dicho con las disposiciones naturales para dominarse
a sí mismo. Asimismo, muestra cómo ni siquiera el lazo sanguíneo puede definir
la naturaleza de las personas y por lo tanto, resulta más complicado, y como ya
se ha dicho, prácticamente imposible distinguir a los esclavos por naturaleza.
3. Educación: Este punto muestra cómo el entorno y la educación son fuentes
determinantes del desarrollo de esclavos o griegos por naturaleza, Zagal y
Aguilar, lo explican de esta manera: “Desde su niñez, todos los hombres están
sujetos a la influencia de los endoxa, o mejor dicho, crecen en los endoxa. La
presencia de unos endoxa contrarios a la recta razón estropearán las buenas
disposiciones naturales de un muchacho. El hijo de una sátrapa corrupto,
habitante de una comunidad afeminada, seguramente no llegará a desarrollar la
fronesis perfecta. Las disposiciones naturales requieren del pivote del entorno.
Sólo unas disposiciones naturales muy marcadas, fuertes y definidas podrían
superar este entorpecimiento. Y al revés, un muchacho con disposiciones
naturales muy limitadas, pero educado en la polis ideal y teniendo como amigos,
maestros y padres a hombres sabios y prudentes, seguramente optimará sus
137 Política [I, 6, 1255ª 28ss]

80
pobres recursos psíquicos-naturales. Como es lógico, Aristóteles, “no se moja la
mano”, y deja el asunto en una sana incertidumbre. No enuncia un límite de
optimación o atrofiamiento de las disposiciones naturales.”138
Una vez explicada las dificultades de la teoría esclavista de Aristóteles, se debe
analizar, de manera muy breve, los tipos morales dentro de la ética aristotélica, para
poder ver cómo la descripción inicial de las personas que habitan la polis, se asemeja en
gran medida a la estructura del Tercer Reich.
Tipos morales139:
• Espoudaios: diligente, celoso; ágil, rápido; activo; serio, grave; bueno, virtuoso,
honrado, digno; precioso, caro, importante, conveniente, útil. Caballero virtuoso
• Akrates: débil, impotente; no dueño de la propia cólera, incapaz, incontinente,
intemperante.
• Akolastos: sin freno, desenfrenado, indisciplinado, intemperante, no castigado.
• Doulos: siervo, esclavo
• Bárbaros: bárbaro, extranjero, no griego; concerniente a los extranjeros; la tierra
extrajera, no griega; forastero, exótico, extraño; incivil, rudo, salvaje, grosero.
El régimen nazi constituyó una estructura similar a la que Aristóteles establece en la
Política. Sin embargo, no es posible afirmar que Hitler se haya inspirado en el Estagirita
para instaurar su gobierno, pero muestra cómo el problema de la realización de la ética
aristotélica (al menos en su aspecto más básico, como el que se ha mencionado aquí) y
cómo la radicalización del concepto de naturaleza llevan, sin lugar a dudas, a la
matanza entre los hombres con la creencia de que es algo ético y por lo tanto estético.
b.2) El concepto de Historia en Hegel
“La gigantesca masificación de los individuos produjo una mentalidad que… pensaba en continentes y sentía en siglos” Cecil Rhodes y Hannah Arendt
Explicar a detalle el concepto de Historia dentro del sistema hegeliano es complicado ya
que tiene muchos matices a lo largo de las obras de este gran autor. La explicación que
138 Límites de la argumentación ética en Aristóteles, página 159 139 Las definiciones se toman de: Límites de la argumentación ética en Aristóteles, glosario, página 223 a 230.

81
se dará en este apartado sólo mencionará dos elementos que son consecuencia del
concepto y que permiten entender la relación que tiene con los gobiernos totalitarios,
específicamente con el de Stalin, aunque en sentido estricto y según Arendt, el
totalitarismo no sería posible sin la fundamentación que brinda el hegelianismo:
progreso y eliminación de la subjetividad, por lo que el nazismo está basado también en
estas dos nociones.
La transformación que vino después de la creación del sistema hegeliano, que supone
una modificación del significado original del concepto de Historia, marcó, para muchos,
incluida Arendt, la percepción de las acciones humanas, así como la relación entre los
hombres.
La Historia concebida antes del siglo XIX, era el relato de las acciones o
acontecimientos de los seres humanos. Sin embargo, Hegel lleva hasta sus últimas
consecuencias esta definición, pues la suma de las acciones individuales será el relato
del proceso de conocimiento del Espíritu Absoluto (E. A), pero no se habla
prioritariamente de acciones libres e individuales, sino de acciones colectivas que sólo
tienen valor en conjunto y en relación al E. A.
La eliminación de la subjetividad que supone el nuevo concepto de Historia permite
encontrar el fundamento racional que explica el funcionamiento de la realidad, es por
eso que durante mucho tiempo cualquier pregunta filosófica sobre el mundo estaba
contemplada en el sistema. Sin embargo, las consecuencias de la eliminación de la
subjetividad tienen gran repercusión en el ámbito ético y moral, ya que eliminan la
responsabilidad y la consciencia de la acción.
El relativismo ético al que se puede caer dentro del sistema hegeliano es un camino
fácil, pues las acciones del presente se justifican en el progreso del futuro, ya que el
objetivo final del E.A.es el reconocimiento que se logra a partir de la negación y la
negación de la negación: (A) (-A) = (- - A). Es decir, el futuro y el progreso son mejores
que el presente y por lo tanto toda acción que impida el curso natural de la historia debe
eliminarse e incluso todo aquéllo que no se entienda en el presente y que mire
únicamente al futuro está justificado. La historia y el progreso se convierten, en este
sentido, en los paradigmas de las acciones humanas; “…El tremendo cambio intelectual
que tuvo lugar a mediados del siglo pasado (1850) consistió en la negativa de ver o

82
aceptar nada “como es” y en la consecuente interpretación de todo como base de una
evolución ulterior”140
La legitimidad de los gobiernos totalitarios se encuentra en esta explicación de Historia
pero es importante aclarar que la fudamentación que Arendt sobre este concepto es
bajo la mirada de Marx y no estrictamente de Hegel, aunque la relación de ambos es
clara e indiscutible: “… la creencia de los bolcheviques en la lucha de clases como
expresión de la Ley de la Historia se basa en la noción marxista de la sociedad como
producto de un gigantesco movimiento histórico que corre según su propia ley de
desplazamiento hasta el fin de los tiempos históricos, cuando llegará a abolirse por sí
mismo… el movimiento de la Naturaleza y el movimiento de la Historia son uno y el
mismo."141
Uno de los problemas que Arendt presenta sobre estas concepciones, y que los
gobiernos totalitarios no veían conscientemente, era la atemporalidad del proceso, pues
“…si es ley de la Historia el que en la lucha de clases “desaparezcan” ciertas clases,
significaría el final de la historia humana el hecho de que no se formaran nuevas clases
rudimentarias que a su vez pudieran desaparecer a manos de dominadores totalitarios.
En otras palabras, la ley de matar, por la que los movimientos totalitarios se apoderan y
ejercen el poder, seguiría siendo ley en movimiento aunque lograra someter a su
dominación toda la Humanidad”142. La existencia y validez de los gobiernos totalitarios
es temporal y es aquí donde se empiezan a ver las fracturas de la fundamentación que
tienen, pues el objetivo final del totalitarismo es la dominación total, pero si se da la
dominación total, se elimina la historia y por lo tanto la legitimidad que se había logrado.
Si se analiza más esta cuestión aparecen una serie de preguntas: si esto es verdad;
¿entonces el fin del totalitarismo nazi y bolchevique, muestran cómo el sistema
hegeliano, a través de Marx y el sistema aristotélico a través de Darwin, son la
explicación real y el mundo sigue en este movimiento lineal? ¿Acaso, la esperanza no
es sino la confianza en el progreso y el futuro? Y en este sentido, ¿es posible que los
horrores de la SGM se repitan en pos de la paz? ¿Una ideología vale más que la vida o
mejor dicho, no es verdad y real que somos capaces de matar por una idea?
140 Los orígenes del totalitarismo, página 687 141 Ídem, páginas 686 y 687. 142 Ídem, páginas 687 y 688

83
Se sabe que eliminar la subjetividad elimina cualquier posibilidad de paz y bondad, pues
el valor ético de las acciones se basa en el progreso, pero si también se sabe que el
mundo funciona así y la Ley de la Naturaleza es la Ley de la Historia, ¿pensar en la
individualidad y la subjetividad no es ir contra de la naturaleza y más aún, no es absurdo
querer ir en contra de algo que no controlamos? ¿Cómo se refuta esto?, si no se puede,
¿cómo es que se puede decir que los gobiernos totalitarios están mal?
Para refutarlo es necesario apegarse a la fenomenología; la sola experiencia de la
contingencia de nuestro ser, así como la experiencia del encuentro con el otro permiten
comprender los errores o mejor dicho permiten concebir como horrores lo ocurrido en la
SGM.
Hay que recordar que la necesidad y contingencia de la existencia de los hombres en el
mundo es una experiencia evidente y personal, mientras que la masificación es una
conceptualización de la realidad y por lo tanto está más cerca del error. El gran
problema de la SGM es que se le dio demasiado peso a la razón olvidando que las
respuestas claras están en la realidad y las experiencias; “que el ser no es sin
apariencia”.
Los gobiernos totalitarios al fundamentarse en la Ley de la Naturaleza y la Ley de la
Historia se olvidan de su propia existencia de tal manera que la legitimidad de su
postura es una teoría, no una realidad. El mejor ejemplo de cómo entender a la Historia
como una ley en movimiento que usa a los hombres para existir, es la muerte de
Eichmann que al pronunciar las últimas palabras antes de cumplir su sentencia, se
emociona pensando que su existencia permite que la Historia exista, pero no se dio
cuenta que al afirmar y defender su existencia, elimina la Historia en el sentido
hegeliano, y si no la defiende, su existencia es un sin sentido, y entonces el camino del
E.A. de Hegel es sólo un conjunto de sin sentidos.

84
c) El mantenimiento del poder totalitario
Como se mencionó en el apartado anterior, la legitimidad de los gobiernos totalitarios
descansa en dos nociones: Historia y Naturaleza, pero su realización o mejor dicho su
aplicación en el mundo está garantizado por dos conceptos; ideología y terror. Además
de hacer posible este tipo de gobiernos, estos conceptos tienen como finalidad la
completa soledad de los individuos de una sociedad, pues a partir de la eliminación de la
subjetividad es posible actuar injusta y violentamente.
Las dos nociones que se analizarán son: ideología y terror. Estás características de los
gobiernos totalitarios se pueden ver en otros tipos de gobiernos. Sin embargo, el
contenido de la ideología nazi o de los bolcheviques provocaba la desconfianza entre los
hombres, estableciendo como lo más importante al partido y el progreso de la nación.
De tal manera que el objetivo final de instaurar una ideología y mantenerla a través del
terror, era provocar la soledad ciudadanos, pues es lo que granatiza que el espacio
público se convierta en el espacio de las masas.
Primero se analizará la palabra ideología; qué es lo que significaba en aquellos tiempos,
en qué difiere de la corriente filosófica y cómo se originó. Más adelante se analizará el
concepto de terror, cuáles eran sus estrategias de dominio (propaganda) y cómo se
ejercía su poder (ejército=policía).
Al terminar este capítulo, se habrán analizado todas las preguntas que al inicio se
establecieron y será posible afirmar que el mal, su origen y desarrollo está en la relación
entre los hombres, por lo tanto, eliminarlo es un trabajo que tiene que hacerse en
conjunto a través de la intersubjetividad y el diálogo.
Tal y como establece Arendt, las características históricas y sociales de la época
hicieron posible el surgimiento de los gobiernos totalitarios. La aplicación del terror como
estrategia para mantener el poder dista mucho de la aplicación que se puede encontrar
en la tiranía, pues aquel viene acompañado de un aparato burocrático y de un
ideologización y eliminación de los individuos.

85
c.1) Ideología
Las ideologías -ismos143, según Arendt y a cuya afirmación me uno como
potencialidades políticas, no fueron descubiertas sino hasta Hitler y Stalin, pues fue
cuando se aplicaron a la realidad. Es en el siglo XX cuando las ideologías aplicaron
realmente la máxima hegeliana: “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. El
análisis de la naturaleza de las ideologías nos revelará la fuerza y los parámetros bajo
los que se daba la dominación totalitaria.
“Las ideologías son conocidas por su carácter científico: combinan el enfoque científico
con resultados de relevancia filosófica y pretender ser filosofía científica. La palabra
ideología parece implicar que una idea puede convertirse en objeto de una ciencia, de la
misma manera que los animales son el objetos de la zoología no indica más que el sufijo
–logía en ideología, como en zoología, no indica más que las logoi , las declaraciones
científicas sobre el tema. Si esto fuera cierto, una ideología sería, desde luego una
seudociencia y una seudofilosofía, transgrediendo al mismo tiempo las limitaciones de la
ciencia y las limitaciones de la filosofía”144.
Esta cita muestra que las ideologías, si son planteadas como estudio de las ideas para
su control, modificación y aplicación, caen en los límites del pensamiento filosófico y
científico, porque no se analiza la realidad o el origen de las ideas sino las
consecuencias que de ellas se desprenden, es decir se toma a la idea como principio y
no como medio y fin de un estudio, además se queda en un espacio puramente
especulativo con pretensiones de aplicación en el mundo. Es una seudociencia pues su
campo de estudio no es la realidad sino la idea. Es una seudofilosofía al no respetar los
límites propios de la naturaleza de las ideas, es decir su inexistencia145.
Arendt dice que una ideología en los gobiernos totalitarios, más que un estudio de la
idea, es la lógica de una idea, lo cual se relaciona sobremanera con el problema de
juicio o mejor dicho con la aplicación del juicio determinante.
En los gobiernos totalitarios la lógica de la idea tiene la siguiente naturaleza y sigue este
proceso: “Su objeto es la Historia, a la que es aplicada la “idea”, el resultado de esta
aplicación no es un cuerpo de declaraciones acerca de algo que es, sino el despliegue
143 Comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, totalitarismo, etc. 144 Los orígenes del totalitarismo, página 692 145 Entendiendo existencia al modo heideggeriano, es decir como real y en-el-mundo.

86
de un proceso que se halla en constante cambio La ideología trata el curso de los
acontecimientos si siguieran la misma “ley” que la exposición lógica de su “idea”. Las
ideologías pretenden conocer los misterios de todo proceso histórico -los secretos del
pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro- merced a la lógica
inherente a sus respectivas ideas”146 Con esta cita vemos que la característica principal
de la ideología es su carácter metodológico, pues al tomar a la Historia como objeto de
la idea para mantenerla o mejor dicho establecerlo como paradigma del cual se
desprenda la explicación de todos los acontecimientos, se entiende que lo principal de
las ideologías es la forma en que conducen el pensamiento. Se puede considerar, según
esta definición y explicación, que todas las derivaciones o consecuencias de una idea o
todas las premisas deductivas de una idea que no tenga su origen en la realidad, son
una ideología. Es decir, si doy una explicación de la realidad sin tomar en cuenta a la
realidad sino a la idea que tengo de la realidad, entonces mi acción está guiada por una
ideología.
La afirmación anterior puede ser muy criticada y más desde la corriente idealista, pues
efectivamente lo que yo tengo de la realidad, no es la realidad misma, sino la idea
(mezcla de la impresión sensible con las categorías racionales) pero en la ideología se
toma la idea como verdadera aunque en la experimentación se vea que es mentira: “Tan
pronto como la lógica, como movimiento del pensamiento –y no como necesario control
del pensamiento-, es aplicada a una idea, esta idea se transforma en una premisa. Las
explicaciones ideológicas del mundo realizaron esta operación mucho antes de que
llegara a resultar tan eminentemente fructífera para el razonamiento totalitario, La
coacción puramente negativa de la lógica, es decir, la prohibición de contradicciones, se
convirtió en “productiva”, de forma que pudo ser iniciada e impuesta a la mente toda una
línea de pensamiento extrayendo conclusiones a la manera de simple
argumentación”.147
Para una mejor explicación de lo antes mencionado148, debemos diferenciar a los
idealistas de los ideólogos, donde los primeros son lo que pertenecen a la corriente
filosófica idealista que entiende que el conocimiento de la realidad es una mezcla de la
realidad con el pensamiento pero que no convierten a la idea en una premisa, e incluso
146 Los orígenes del totalitarismo, página 694 147 Ídem, página 695 148 En el segundo capítulo hablamos acerca de los idealistas, pero no aquellos que pertenecen a la corriente idealista sino los ideólogos.

87
si la convierten, desde su origen la idea ya tiene una confrontación con la realidad, por lo
que específicamente no es una ideología. Mientras que los segundos, los ideólogos, son
lo que establecen a la idea como premisa, sin tomar en cuenta si ésta es un constructo
mental o la conjunción de la mente con la realidad, y de esta forma imponen una forma
de pensamiento a la manera de simple argumentación. Asimismo, los ideológicos se
mueven en el ámbito de verdad y falsedad lógica, o mejor, de coherencia lógica,
dejando de lado la importancia del sentido y el contexto, que es lo que nos permite
confrontar nuestro pensamiento con la realidad, propiciando así el camino más fácil para
hacer el mal.
Una vez establecido el pensamiento como proceso argumentativo, es claro que no
puede “ser interrumpido ni por una nueva idea (que habría sido premisa con un diferente
grupo de consecuencias) ni por una nueva experiencia. Las ideologías suponen siempre
que basta una idea para explicar todo en el desarrollo de la premisa y que ninguna
experiencia puede enseñar nada, porque todo se halla comprendido en este proceso
consistente de deducción lógica”149.
Esta naturaleza de la ideología que hemos explicado se revela en el papel que la
ideología desempeñó en el aparato de dominación totalitaria. Visto desde este aspecto,
según Arendt, aparecen tres elementos específicamente totalitarios que son peculiares
a todo pensamiento ideológico:
1. “En su reivindicación de una explicación total, las ideologías tienen tendencia a
explicar no lo que es sino lo que ha llegado a ser, lo que nace y perece. En todos
los casos se ocupan exclusivamente de los elementos en movimiento, es decir,
de la historia en el sentido habitual de la palabra. Las ideologías prometen
explicar todo el acontecer histórico, la explicación total del pasado, el
conocimiento total del presente y la fiable predicción del futuro”.150 Las
ideologías, según esta cita de Arendt, son ilaciones mentales para entender la
realidad, pero no son capaces de enfrentarle pues si la experimentación es
distinta tendrían que cambiar y las ideologías no cambian, si cambian, se
mueren.
2. “En esta capacidad el pensamiento ideológico se torna independiente de toda
experiencia, de la que no puede aprender nada nuevo, incluso si se refiere a algo
149 Los orígenes del totalitarismo, página 695 150 Ídem, página 696

88
que acaba de suceder. Por eso, el pensamiento ideológico se torna emancipado
de la realidad que percibimos con nuestros cinco sentidos e insiste en una
realidad “más verdadera”, oculta tras todas las cosas perceptibles, dominándolas
desde este escondrijo y requiriendo un sexto sentido que nos permite ser
conscientes de ella.”151 Este segundo punto es esencial para entender la postura
de grandes pensadores como Descartes que prefirieron encontrar la verdad de
las cosas en la mente que en la realidad, ya que la primera es más fácil de
entender que la segunda.
3. “Las ideologías no tienen poder para trasformar la realidad, logran esta
emancipación del pensamiento de la experiencia a través de ciertos métodos de
demostración. El pensamiento ideológico ordena los hechos en un
procedimientos absolutamente lógicos que comienza en una premisa
axiomáticamente aceptada, deduciendo todo a partir de ahí; es decir procede con
una consistencia que no existe en parte alguna en el terreno de la realidad. La
deducción lógica puede proceder lógica o dialécticamente; en cualquier caso
supone un proceso, se supone ser capaz de comprender el movimiento de los
procesos suprahumanos naturales o históricos. La comprensión se logra imitando
mentalmente bien lógica o bien dialécticamente, las leyes de los movimientos
“científicamente” establecidos, con los que integra a través del proceso de
imitación. La argumentación, siempre un tipo de deducción lógica, corresponde a
los dos elementos de las ideologías ya mencionados –el elemento de movimiento
y el de emancipación de la realidad y de la experiencia., primero porque su
pensamiento sobre el movimiento no procede de la experiencia, sino que es
autogenerado, segundo, porque transforma el único y exclusivo punto que es
tomado y aceptado de la realidad experimentada en una premisa axiomática,
dejando a partir de entonces el subsiguiente proceso de argumentación
completamente infectado por cualquier experiencia ulterior. Una vez establecida
su premisa, su punto de partida, la experiencia ya no se injiere en el pensamiento
ideológico, ni puede ser éste modificado pro la realidad.” 152 Este punto es la
fundamentación arendtiana de todo el análisis que se hizo en el capítulo dos, es
decir, toda la problemática que surge de la aplicación de ideologías en la ética.
151 Ídem 152 Ídem

89
En resumen, las ideologías son un terreno sumamente peligroso en la vida política o
mejor dicho en la vida pública y social, pues en su alejamiento de la realidad olvidan la
necesidad ontológica del ser humano y que es aparecer en-el-mundo.
c.2) Terror
El terror total, la esencia del Gobierno totalitario, no existe ni a favor ni en contra de los hombres. Se supone que
proporciona a las fuerzas de la Naturaleza o de la Historia un instrumento incomparable para acelerar su movimiento.
Hannah Arendt
La legitimidad de los gobiernos totalitarios descansa específicamente en el movimiento
de la Naturaleza y la Historia, pero este movimiento está garantizado por el terror “que
es la realización de la ley del movimiento; su objetivo principal es hacer posible que la
fuerza de la Naturaleza o la Historia corra libremente a través de la Humanidad sin
tropezar con ninguna acción espontánea. Como tal, el terror trata de estabilizar a los
hombres para liberar las fuerzas de la Naturaleza o de la Historia. Es este movimiento el
que singulariza a los enemigos de la Humanidad contra los cuales se desata el terror, y
no puede permitirse que ninguna acción u oposición libres puedan obstaculizar la
eliminación del objetivo de Historia o la Naturaleza, de la clase o de la raza”153
A través de la ideologización se establecen los parámetros para identificar aquellos
enemigos del proceso natural o histórico, y el terror es la ley que los juzga como
culpables, pero en este sentido la culpabilidad o la inocencia carecen de sentido. El
enemigo asesinado, con su muerte, permite el movimiento de la Historia o la Naturaleza
convirtiéndose de esta manera en inocente o mejor dicho en la existencia real del
movimiento, mientras que el asesino no es considerado como tal, no es culpable, pues
él sólo está ejecutando la sentencia de muerte pronunciada no por un tribunal humano,
sino por el tribunal superior de la Naturaleza y la Historia. El terror es el vehículo que
permite la existencia real del proceso natural o histórico.
La diferencia que existe en el terror que se puede encontrar en un gobierno tiránico
radica principalmente en que éste sólo está defendiendo el poder y las decisiones de un
gobernante mientras que el terror totalitario defiende el movimiento de la Naturaleza y la
Historia.
153 Los orígenes del totalitarismo, página 688

90
La aplicación del terror descansa en el principio de la ley natural y es por esto que todas
las acciones que se realicen, por más atroces que parezcan, son las acciones más
justas pues eliminan la ambigüedad de la justicia humana a través de la objetividad de la
Naturaleza y la Historia.
Esta forma de concebir el terror, descansa en una idea filosófica donde el todo es mayor
que la parte y por lo tanto defender el todo se considera como la acción ética y buena
pues “el terror como ejecución de una ley de un movimiento cuyo objetivo último no es el
bienestar de los hombres o el interés de un solo hombre, sino la fabricación de la
Humanidad, elimina a los individuos a favor de la especie, sacrifica a las partes a favor
del todo.”154 La eliminación de una vida como parte del proceso de construcción de la
vida de la Humanidad parece no sólo una acción deseable, sino obligatoria, si es que se
tiene amor por la existencia de los hombres.
Sin embargo, el enemigo principal de este movimiento es la libertad de los hombres, y
por lo tanto el objetivo final que tiene la existencia del terror es la eliminación total de
esa libertad y de esta manera todo hombre que deseé buscar la más mínima realización
de ella se convierte en enemigo de la Humanidad, es por esto que la existencia de una
gobierno totalitario perfecto “donde los hombres se han convertido en Un Hombre,
donde la acción apunta a la aceleración del movimiento de la Naturaleza y la Historia,
donde cada acto singular es la ejecución de una sentencia de muerte que la Naturaleza
o la Historia ya han decretado, es decir bajo condiciones donde cabe confiar
completamente en el terror para mantener al movimiento en marcha constante, no se
precisará en absoluto ningún principio de acción separado de su esencia. Sin embargo
mientras la dominación totalitaria no haya conquistado la Tierra y convertido su férreo
anillo de terror a cada hombre individual en una parte de la Humanidad, el terror es su
doble función como esencia del Gobierno y como principio, no de acción, sino de
movimiento, no puede ser completamente realizado. De la misma manera que la
legalidad en el Gobierno constitucional es insuficiente para inspirar y guiar las acciones
de los hombres, así el terror en el Gobierno totalitario no es suficiente para inspirar y
guiar el comportamiento humano”155, pues nunca será terror por completo.
154 Ídem 155 Ídem, página 691

91
Toda la teoría de los gobiernos totalitarios tiene en su esencia la imposibilidad de
aplicación real en el mundo, la lucha constante contra los hombres a favor de la
humanidad es una lucha sin sentido, pues con cada nacimiento hay un nuevo enemigo,
y por lo tanto no es posible llegar nunca a esa estado totalitario perfecto, a lo más que
podrían aspirar sería a un estado constante de guerra.
No sé puede entender la HUMANIDAD sin los hombres, no hay todo sin la parte y en
este caso, buscar el bien de la humanidad luchando contra la esencia natural de los
hombres que es la libertad, no es otra cosa que pretender existir en el peor de los
mundos imposibles. Pues la misma naturaleza dota de libertad a los seres humanos y
toda acción contra ella es una acción contra la verdadera naturaleza.
Con esto queda claro que las acciones malas son posibles de eliminar cuando se
reflexiona en sociedad, cuando hay intersubjetividad, cuando la teoría se fundamenta en
la realidad y no viceversa. La ética debe descansar en el diálogo y la reflexión, debe
existir en el espacio público, que debe estar garantizado por el gobierno. Es así que se
puede concluir que todo gobierno que no permita la existencia de un espacio público
donde los hombres se encuentra y dialoguen en libertad es un gobierno que debe ser
eliminado, pero esta eliminación no se logra a través del terror y la guerra, se logra a
través de la convivencia pacífica y armónica de los hombres. El diálogo es el camino
para llegar a la paz, y la paz es la verdadera naturaleza de la convivencia de los
hombres; la sociedad perfecta pero alcanzable es la de un estado de paz, no de guerra.
En el siguiente y último apartado de este trabajo, se muestra cómo la existencia del
terror como vehículo del movimiento de la naturaleza y la historia provoca únicamente la
soledad de los ciudadanos y por lo tanto la imposibilidad de hablar de la Humanidad,
pues ésta se conforma del pluralismo y no de las masas.
c.3) Soledad
La soledad no es la vida solitaria, La vida solitaria requiere estar solo, mientras que la soledad se revela
más agudamente en compañía de los demás. Hannah Arendt
La soledad es el elemento principal de la aplicación de los gobiernos totalitarios, justo
por la relación que hay entre los culpables y los inocentes ¿quién es cada uno? ¿Cómo

92
se entera el gobierno de aquéllos que son enemigos? ¿Cómo establecer una relación de
confianza entre los hombres si justamente lo que se pretende es generar la
desconfianza entre ellos?
Esta desconfianza que se busca se fundamenta en el proceso de pensamiento que se
explicó en la ideologización, pues el modelo que establece es el de la deducción lógica,
donde la experiencia es elemento principal a borrar y cuando “los hombres pierden el
contacto con sus semejantes tanto como con la realidad que existen en torno de ellos…
pierden la capacidad tanto para la experiencia como el pensamiento (diálogo)”156.
El posible éxito de los gobiernos totalitarios descansa en la completa soledad de sus
individuos, donde la creencia de su propia existencia es irrelevante al grado en que si
ellos, por un acto mínimo, han ido en contra de esa deducción lógica, saben que
merecen la muerte.
En el gobierno totalitario se va en contra del primer círculo social de los hombres, la
familia, pues si uno de los integrantes de ésta, decide ejercer su libertad y guiar sus
acciones por el contacto con la realidad y la experiencia, se convierte en enemigo
acérrimo del Estado y de la Humanidad, con una sentencia de muerte preestablecida.
Arendt entiende la soledad como “la experiencia de no pertenecer en absoluto al mundo,
que es una de las experiencias más radicales y desesperadas del hombre”157 pues es la
experiencia de no tener un lugar garantizado y reconocido en-el-mundo; la existencia se
vuelve absurda.
“Lo que torna tan soportable la soledad es la pérdida del sí mismo, que puede realizarse
en la vida solitaria, pero que sólo puede quedar confirmado en su identidad en la fiable
compañía de mis iguales. En esta situación el hombre pierde la confianza del sí mismo
como compañero de sus pensamientos y esa elemental confianza en el mundo que se
necesita para realizar experiencias. El sí mismo y el mundo, la capacidad para el
pensamiento y la experiencia, se pierden al mismo tiempo.”158
156 Ídem, página 700 157 Ídem, página 702 158 Ídem, página 704

93
La soledad que se pretende y se logra en los gobiernos totalitarios es la pérdida de toda
significación de la propia existencia, es la pérdida del yo. No hay confianza en nadie, ni
siquiera en los propios pensamientos. Imaginar tal experiencia produce un total
desgarramiento.
Los gobiernos totalitarios fueron capaces de hacer vivir estas experiencias a muchos
hombres, pero con cada nacimiento y cada inicio, su esencia se caía y desvanecía.
Arendt termina su estudio sobre Los orígenes del totalitarismo citando a uno de sus
autores favoritos, San Agustín, para mostrar, que a pesar de todo lo que Hitler y Stalin
fueron capaces de hacer, la verdadera naturaleza fue capaz de deshacer: “Initium ut
esset homo creatus est159… este comienzo es, desde luego, cada hombre.”
159 “Para que un comienzo se hiciera fue creado el hombre” De Civitate Dei, libro 12 cap. 20

94
Conclusiones
Siete preguntas motivaron y guiaron este trabajo: ¿Qué es mal? ¿Cómo se origina?
¿Cómo aparece en el mundo? ¿Cuál es el paradigma del mal en la historia? ¿Qué
características tiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Y si es posible erradicarlo?
La respuesta a cada una, es tan compleja que fue prácticamente imposible llegar a una
argumentación sin fallas o controversias. Por ejemplo, entender qué es el mal, bajo la
teoría arendtiana, requiere de una eliminación total de los prejuicios religiosos, morales
o culturales que se tengan, pues su definición radica en entender la maldad como algo
plenamente humano, y tan común que toda explicación trascendental llega a ser banal.
El mal para Arendt es simplemente la incapacidad de pensar, la incapacidad de
reflexionar y la incapacidad de asumir las consecuencias de la acción. Su existencia en
el mundo es tan común, pues se origina en el solipsismo de la mente que lleva después
a un solipsismo social, como se vio en el último apartado de este trabajo.
Este solipsismo a su vez tiene distintos orígenes y se puede mantener desde varias
perspectivas; primero se puede originar a través de una confianza excesiva en la razón
como le sucedió Descartes e incluso al propio Kant al fundamentar su ética en
coherencias lógicas y no en acciones con sentido.
Otro origen del solipsismo de la mente es la creación de ideologías que, a través de la
búsqueda del bien común, eliminan el valor de la subjetividad, tal es el caso de los
gobiernos totalitarios, que llevando hasta sus últimas consecuencias el bienestar de una
sociedad, fueron capaces de eliminar el sentido y el valor de una vida humana. En este
punto hay que enfatizar que el horror de la muerte de seis millones de judíos, miles de
gitanos y alemanes, no radicó en la cantidad, daba los mismo si hubieran sido siete
millones, mil millones o una sola persona, ya que la vida no es un cuestión de
cantidades, cada vida es única e irrepetible y cada asesinato es un acto contra la
humanidad y contra cada hombre que vive y lo permite.
El mal no es un demonio, no es algo que se encuentra en el mundo de las ideas, es algo
que los hombres permiten cuando no dialogan, cuando no experimentan la realidad y

95
prefieren vivirla bajo teorías. El mal aparece cuando el hombre elimina su existencia en
pos de una idea, cuando no reconoce en el rostro del otro su propia identidad.
Sin embargo, el mal encuentra a su gran enemigo al entender la naturaleza social del
hombre. Podemos aislarnos, alejarnos de la sociedad, del mundo, pero es el mundo y la
sociedad los que no se alejan y nos obligan a garantizar esa cercanía fundamentada en
el diálogo.
Este trabajo intentó mostrar una fundamentación filosófica para erradicar el mal de las
sociedad, por más utópico que suene, al grado de convertirlo en algo trivial, pues a lo
largo de este análisis se ha mostrado cómo la libertad, el diálogo y la intersubjetividad
sientan las bases de una convivencia armónica, y más aún, permiten generar en los
hombres un sentido de responsabilidad social que no se basa en la búsqueda única del
bien común, sino en la búsqueda de una existencia en el mundo con sentido y
significado garantizado por la pluralidad.

96
Bibliografía
Obras fundamentales de Hannah Arendt:
• AREDNT, Hannah, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del
mal, LUMEN, Traducción Carlos Ribalta, Barcelona, España, 2000.
• ARENDT, Hannah, La vida del espíritu, PAIDOS, Traducción Carmen Corral y
Fina Birues, Barcelona, España, 2002.
• ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, TAURUS, Tomo III, Madrid,
España, 1974
Obras secundarias de Hannah Arendt:
• AREDNT, Hannah, Diario filosófico 1950-1973, Herder, Barcelona 2006
• ARENDT, Hannah, La condición humana, PAIDOS, Barcelona España, 1993
• ARENDT, Hannah, Qué es política, PAIDOS, Barcelona, España, 1997.
Artículos:
• “Alcances y limitaciones de la concepción arendtiana del sentido común”, José
Hernández Prado, Sociológica, 2001, Año 16, No. 47, pp 128 156.
• “Hannah Arendt and the Banality of Evil”, Stephen J. Whitfield, The History
Teacher, Vol. 14, No. 4. (Aug., 1981), pp. 469-477.
• “Hannah Arendt on Eichmann: The Public, the Private and Evil”, Shiraz Dossa,
The Review of Politics, Vol. 46, No. 2. (Apr., 1984), pp. 163-182.
• “Hannah Arendt Reconsidered: On the Banal and the Evil in Her Holocaust
Narrative”, Dan Diner; Rita Bashaw, New German Critique, No. 71, Memories of
Germany. (Spring - Summer, 1997), pp. 177-190.
• “Hannah Arendt, una lectura en clave política”, Claudia Galindo Lara, POLIS
2005, Vol. 1, No. 1, pp 31 – 55
• “Hannah Arendt y la cuestión social”, Patricia Gaytán, SOCOLÓGICA, 2001, Año
16, No. 47, pp 101 - 128
• “Nazism, Culture and The Origins of Totalitarianism: Hannah Arendt and the
Discourse of Evil”, Steven E. Aschheim New German Critique, No. 70, Special
Issue on Germans and Jews. (Winter, 1997), pp. 117-139.
• “The Public, the Private, the Moral: Hannah Arendt and Political Morality”,
Suzanne Duvall Jacobitti, International Political Science Review / Revue
internationale de science politique, Vol. 12, No. 4, The Public and the Private/Le
Public et le privé#. (Oct., 1991), pp. 281-293.

97
• “The Secularity of Evil: Hannah Arendt and the Eichmann Controversy”, Dagme
Barnouw Modern Judaism, Vol. 3, No. 1. (Feb., 1983), pp. 75-94.
Otros libros:
• CASO, Antonio, “La persona humana y el Estado totalitario”, en Obras completas
de Antonio Caso, volumen VIII, UNAM, México, 1975, pp. 1-175.
• ESTRADA S., Marco, Ensayos críticos sobre la obra de Hannah Arendt, UAM y
Plaza y Valdez Editores, México DF, 2003
• HERNÁNDEZ P., José, Sentido común y liberalismo filosófico: una reflexión
sobre el buen juicio a partir de Thomas Reid y sobre la sensatez liberal de José
María Vigil y Antonio Caso, Publicaciones Cruz, México DF, 2002
• WEBER, Max, El político y el científico. Alianza Editorial, Madrid, 1984.
• ZAGAL, Héctor y AGUILAR ALVAREZ Sergio, Límites de la argumentación ética
en Aristóteles, Publicaciones Cruz, México DF, 1996
Tesis
• GALINDO, Fernando, Mundo común y política: el espacio de la acción en Hannah
Arendt, UNAM, Tesis de maestría, México DF, 2004