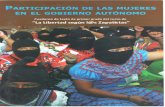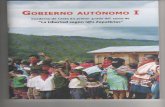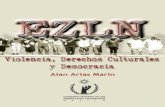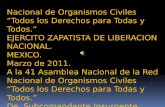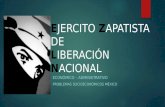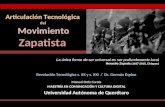EZLN y su LEGADO
-
Upload
david-anibal-a -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
description
Transcript of EZLN y su LEGADO
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Santiago de ChileFacultad de HumanidadesAmrica Latina s. XXProfesora: Ivette LozoyaAyudante: Pablo FredesMxico, Chiapas:Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional logr este movimiento social prolongarse hasta hoy como un proyecto alternativo para los indgenas y marginados, y a su vez, permear a las demandas sociales mexicanas abarcndolas desde un conjunto de oprimidos?
David Aravena Valdivia2do ao Estudios InternacionalesMartes 10 de SeptiembreEZLN como referente mundial anti-capitalistaEs importante estudiar el movimiento neozapatista porque en las ltimas dcadas emergi el famoso alzamiento convertido en movimiento(s) contra el rgimen de los foros mundiales de comercio. Las propuestas del EZLN son de los ms vanguardistas, con una visin crtica filosfica, poltica y militar contra el neoliberalismo y la globalizacin, y a su vez, reivindica su autonoma y autogestin en el estado de Chiapas, ante la profundizacin de la pobreza indgena y campesina en la regin, en el pas y en el mundo. Es un ejemplo de accin insurreccional ante la desesperacin y desamparo que las bestiales consecuencias del capitalismo ha infestado en el planeta.
Ante una coyuntura de revueltas mundiales en este nuevo milenio, cabe preguntarse -respecto al Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional- logr este movimiento social prolongarse hasta hoy como un proyecto alternativo para los indgenas y marginados, y a su vez, permear a las demandas sociales mexicanas abarcndolas desde un conjunto de oprimidos? Durante este trabajo se indagar y analizar el proceso desde el nacimiento del movimiento hasta la actualidad, sacando las conclusiones respectivas.Antecedentes y gestacin de un alzamiento armadoEntre Octubre de 1974 y octubre de 1992 se desarroll en el estado de Chiapas un largo y persistente proceso de lucha y organizacin campesino-indgena.
En octubre de 1974 se realiz en San Cristbal de las Casas, con motivo de la celebracin del quinto centenario del natalicio de fray Bartolom de las Casas, un Congreso Indgena. All, representantes de los grupos tnicos del estado de Chiapas se reunieron para discutir problemas de tierras, comercio, educacin y salud. De all nacera un proceso organizativo que, en medio de conflictos y represiones, sigue hasta la actualidad.
El 12 de Octubre de 1992 se efectu, en la misma ciudad, una gran manifestacin en el marco de la conmemoracin de los 500 aos de la resistencia indgena y popular. Miles de campesinos pertenecientes a diversos etnias tomaron las calles y derrumbaron y destruyeron el smbolo de los antiguos conquistadores. Lo que fue un indicio, a partir de ese momento, de lo que plantearn ms adelante como va hacia su reivindicacin: la solucin a los problemas indgenas slo podran provenir de una insurreccin armada.
La sublevacin del 1 de enero de 1994 nace as tanto de las condiciones de opresin, miseria e injusticia que existan (y prevalecen) del Estado hacia los sectores campesinos y populares mexicanos, todo como una suma de una tradicin de insurrecciones indgenas y de la lucha campesina independiente -una suerte de entrenamiento militar y organizacin social- durante casi veinte aos.Por qu esta respuesta violenta hacia el Estado mexicano? Chiapas no vivi en plenitud la revolucin agraria de 1910 1917. Fueron, irnicamente, los terratenientes y hacendados los que condujeron el reparto de las tierras, lo que result en un atraso evidente (30 % del rezago agrario nacional) en el agro de la zona -y un porcentaje miserable de ejidos para los campesinos e indgenas-.
Sobre la permanencia de grandes latifundios se ergua un poder econmico que gener una compleja red de intereses y de control poltico regional. Mediante prcticas despticas y arbitrarias los terratenientes opriman a su fuerza de trabajo y explotaban la tierra y los recursos naturales, concentrando la mayor parte de la propiedad y ganancias de la tierra.
Finqueros, ganaderos y talabosques organizaron sus propios cuerpos paramilitares que actuaban con impunidad contra los campesinos, mientras que a stos se les aplicaba todo el peso de la ley ante sus peticiones de justicia y en su lucha por acceder a la tierra.
Nacida de las entraas de la selva Lacandona, la rebelin desatada por el EZLN extendi su espacio de operacin a la zona de los Altos. El levantamiento militar iniciado en la selva no es ni una insurreccin indgena espontnea ni una accin armada de un grupo de combatientes externos, sino resultado de la combinacin de una organizacin poltico-militar y los problemas econmico-sociales de los pobladores de la regin. Miles de campesinos han decidido tomar el camino de las armas como la forma de resolver carencias ancestrales y de construir un futuro en el que tengan lugar. Si resuelven o no sus problemas por esa va es otra cuestin. Lo cierto es que no han sido engaados por nadie sino optado por un camino ante lo que vivan como el agotamiento de sus expectativas de vida.Aunque la colonizacin de la selva fue inicialmente promovida por las grandes compaas madereras que la explotaban y por la posibilidad de obtener un empleo, su poblamiento se intensific como una respuesta a las demandas de reparto agrario en otras regiones. Sea porque fueron trasladados a la regin provenientes de otras partes de Chiapas y otros estados, por parte de la burocracia agraria, o porque fueron expulsados de las fincas, lo cual genero un xodo de gente derrotados en la lucha agraria. Se levantaron as, comunidades acompaadas por la Iglesia Catlica, la cual fue una actor clave para la cohesin de estas comunidades. Otro elemento que dio esta cohesin fue la combinacin de la lucha por la regularizacin de la tierra y la lucha por los servicios (los grandes ganaderos despojaban de tierras a los campesinos usando la violencia y acusaciones injustificadas). De estas luchas surgieron dos vas: la resistencia democrtica autogestionada y la va armada.
Sumada la crisis econmica (cada internacional de los precios del caf y la poltica macroeconmica, la veda forestal, deterioro de la productividad del maz, entre otros) y la falta de voluntad poltica gubernamental para resolver los problemas de fondo, las condiciones para las organizaciones que luchaban por autogestin campesina fueron propensas para agitar los nimos y alzarse en armas ante la dificultad para revertir esta situacin de profundizacin de la pobreza.Caractersticas del Ejrcito Zapatista de Liberacin NacionalEl movimiento zapatista se articula como un movimiento social, porque en su discurso integra diversos sectores de la sociedad, especialmente quienes jams han podido posicionar su discurso, es decir, aquellos sectores excluidos del discurso hegemnico (sin dejar de lado que los grupos importantes del movimiento son los indgenas). Este movimiento es producto de una multiplicidad de factores coyunturales, histricos y estructurales, derivados tanto de los escenarios nacional, estatal y local, como del escenario internacional, constituyendo en ltima instancia una amalgama de actores y demandas. En esencia se trata de un movimiento reivindicativo, tanto de los indgenas en particular, como de los oprimidos y maginados en general, que ha tenido un profundo impacto poltico durante los ltimos aos en Mxico, en cuanto ha librado una lucha reivindicativa no solo por justicia social, sino que tambin por derechos civiles y polticos (tales como la constitucin de un gobierno verdaderamente democrtico, elecciones libres, etc), as como tambin una lucha con el fin de alcanzar una mayor autonoma legal.
Respecto a la va armada que opt el EZLN, a pocos meses de recin iniciado el enfrentamiento armado contra el Estado y sus brazos armados, el Subcomandante Marcos sealaba:''Pensamos, por supuesto, en la lucha armada. Pero no como nico camino, no como la nica posibilidad aglutinadora de todo esto, sino como parte de algo ms amplio que haba que preparar, asimilar. Y yo creo que acertamos porque seguimos el camino correcto. No nos aventamos a asaltar bancos, a matar policas, a secuestrar, sino que nos dimos a aprender sin que nadie nos enseara porque, ya te digo, que alguien llegara a Mxico y dijera: yo voy a hacer guerrilla, aydenme, pues no, estbamos clamando en el desierto () el primero de enero fue nuestra forma de hacernos or. Ahora son nuestra forma de sobrevivir para que no nos aniquilen. O que nos aniquilen a un costo muy alto para el pas. No le damos a las armas un valor que no tiene. No tenemos el culto a las armas sino a lo que ellas representan en uno u otro momento poltico. Pensamos que en este momento las armas son nuestra garanta de sobrevivencia, una garanta que estamos dispuestos a defender con dignidad'' (Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L., 1994)Adaptabilidad y pragmatismo del EZLN ante los obstculos de fin de sigloEl EZLN como reconoce el Sub comandante Marcos, es producto de varios renacimientos y rupturas que le fueron dando forma al movimiento. El primer gran cambio, se dio cuando la organizacin militar, que lleg de la ciudad a La selva, se confront con las comunidades indgenas de Chiapas: fue el momento en que sus promotores se encontraron con una realidad no comprendida por el marxismo-leninismo que los orientaba. De esta primera confrontacin entre guerrilleros urbanos, lderes indgenas altamente politizados y un movimiento social que luchaba por sus recursos surgi la primera amalgama zapatista. Tambin gran parte de la profunda conviccin de las comunidades y los lderes de constituir ''los hombres y las mujeres verdaderos'', de poseer la ''verdad de la palabra'', de emprender la heroica lucha del bien contra el mal, y de resistir, casi como mrtires, los efectos de la guerra y del cerco antizapatista, vino de estas comunidades indgenas -conversas por una iglesia de los pobres, por una pastoral indgena- que hicieron de la bsqueda de la dignidad, la libertad y la justicia la bandera de su lucha. Fue el suyo un discurso que, en otros trminos, coincidi con el sentido profundo de la lucha de los guerrilleros urbanos: aquel destinado histricamente a salvar a los sectores deprimidos de la sociedad, de la injusticia y de la explotacin del capitalismo.
El segundo cambio se present cuando una vez declarada la guerra al gobierno en 1994- el proyecto zapatista de tomar la capital del pas por la va armada se encontr con la resistencia de la sociedad civil que le orden el alto al fuego. Fue un momento crtico en el que el EZLN tuvo que cambiar su discurso sobre la toma del poder y la dictadura del proletariado por el de la democracia. Fue cuando los zapatistas rompieron el aislamiento alimentado por la clandestinidad y por la cerrazn de su proyecto armado. Fue cuando el entrenamiebto de diez aos para la guerra se constat obsoleto, y los zapatistas tuvieron que aprender y actualizarse mediante su contacto con la amplia gama de sectores sociales que se acercaron a ellos: aprendieron del movimiento indgena nacional, del movimiento gay, de los sindicatos, de los intelectuales, de los artistas, de las feministas, de las organizaciones no gubernamentales. Fue cuando el EZLN construy su propuesta democrtica, se vincul a la lucha por los derechos indgenas e incorpor en su discurso trminos como la tolerancia y la inclusin: para los zapatistas la democracia se transform en medio y en fin del proceso de transformacin de la sociedad.
El tercer cambio se suscit cuando los zapatistas aceptaron incorporarse a la vertiente de la transofrmacin nacional mediante la reforma del Estado, camino que se inici con la Convencin Nacional Democrtica y tuvo su momento estelar con el Foro Especial para la Reforma del Estado. Fue cuando todo pareca apuntar a la transformacin definitiva del EZLN en fuerza poltica legal, en obediencia al mandato que la sociedad civil le dio en la Consulta Nacional por la Democracia. Por la dinmica del conflicto entre zapatistas y gobierno, as como por la incidencia en el proceso de paz de otros actores en el conflicto (partidos polticos y legisladores del Congreso, principalmente), este ltimo paso, sin embargo, no se ha concretado y con l est pendiente hasta hoy la transformacin o desaparicin definitiva del EZLN. Las razones explcitas son las anunciadas por los zapatistas cuando se retiraron del dilogo con el gobierno: el incumplimiento de los primeros acuerdos de San Andrs sobre derechos indgenas y la falta de garantas para la transformacin pacfica y digna del zapatismo armado en zapatismo civil.
Sin obviar lo que ha significado el cerco mltiple antizapatista, es importante reflexionar sobre otras razones que pueden estar dificultando la transformacin del zapatismo en un movimiento civil. Una de ellas es el entrenamiento de aos para la guerra y no para la paz: cientos de jvenes, hombres y mujeres, alejados de la educacin para la produccin y que tienen la certeza de que el poder de las armas es la nica garanta para el cambio social a su favor. Ciertamente, la constitucin del EZLN en organizacin poltico- militar ha generado muchas de las contradicciones que enfrentan los zapatistas y les ha dificultado un ejercicio pleno de la democracia- en el interior y exterior de sus zonas de influencia- en su convivencia con otras fuerzas polticas. El propio subcomandante Marcos asume estas limitaciones cuando reconoce el poder de las armas del EZLN en la toma de decisiones de las comunidades zapatistas; cuando autocritica el tono imperativo del EZLN hacia la sociedad civil y los partidos de oposicin aliados; cuando emprende acciones que deberan ser acordadas y discutidas en conjunto, y cuando reconoce que existe una impaciencia radical de los zapatistas ante una sociedad civil que no reacciona con los ritmos y la disciplina con que se mueve una organizacin militar.
Derivada de lo anterior, otra dificultad de los zapatistas para transitar por las vas democrticas puede estar en los objetivos mismos que como organizacin poltico-militar se ha propuesto: la transformacin radical, no slo de su mbito regional ni slo de Mxico, si no del mundo, y de lograrla bajo su perspectiva de lo que debe ser el proceso y el sentido orientador del cambio, aunque reiteradamente afirmen lo contrario. Cierto es que la propuesta de nombrar un gobierno de transicin y crear un nuevo congreso constituyente y una nueva Constitucin significaron, poco despus del levantamiento de 1994, una mediacin, una fase intermedia, respecto de sus objetivos a largo plazo, pero aun stos se volvieron una atadura y un impedimento para que los zapatistas pudieran concretar sus alianzas polticas y hacer viable su transformacin en fuerza poltica legal. Tales objetivos nunca han alcanzado el consenso necesario dentro de la sociedad civil y poltica del pas, y se volvieron una limitacin cuando los zapatistas se negaron, en 1996, a aceptar otros caminos para la transicin democrtica.
La expectativa de cambio que gener el proyecto del EZLN ha mantenido a los zapatistas en la tensin entre concretar los acuerdos para el cambio con otras fuerzas polticas lo que implica negociar caminos, ritmos, formas y hasta la concrecin de las metas del cambio- o mantenerse dentro de su proyecto original de buscar un cambio rpido y radical, como el que imaginaron y se prometieron cuando tomaron las armas. Es decir, los zapatistas se debaten entre seguir el camino y las formas democrticas -a paso lento y gradual- o continuar defendiendo de forma rpida, dirigida y pensada por ellos, en un ambiente que somete la ecnonoma, la poltica y la vida a un ritmo de guerra.
Todo lo anterior conduce, finalmente , a reflexionar acerca de las posibilidades que tiene una organizacin que desde su nacimiento se plante como radical, armada y antagnica- para transformarse en una organizacin poltica que debe ajustarse a las normas establecidas y negociadas por un conjunto de fuerzas polticas entre las cuales el EZLN es slo una.
En sus alianzas, sus xitos y sus rupturas con otras fuerzas polticas se ha expresado tambin esta fuerte contradiccin del zapatismo que nace de autonegarse como vanguardia y de autolimitarse como lder dentro de un proyecto que ha requerido de la autoafirmacin de sus miembros como hombres verdaderos, los que poseen la palabra verdadera, y de que stos se sientan por ello poseedores del sentido correcto del cambio. Se trata de una percepcin de s mismos cargada de autosacrificio y de la fuerza que da el sentirse del lado correcto de la historia que, por lo dems, les es indispensable para su supervivencia y para resistir frente al cerco mltiple que en sus diversas fases le ha impuesto el gobierno mexicano. Esta contradiccin se ha expresado en muchos momentos decisivos en que los zapatistas han logrado reunir a miles de personas y organizaciones dispuestas a sumarse a su proyecto de cambio, y que luego han derivado en movilizaciones que no concretan xitos, ante los vacos de direccin, ante las pugnas entre personas y organizaciones que se disputan el liderazgo que rechaza el EZLN, as como ante la imposibilidad de los zapatistas para negociar de manera gradual. De esta forma, sus esfuerzos han naufragado o han sido capitalizados por otros actores polticos que, adems, se han deslindado del Ejrcito Zapatista.
Por ello, tal vez, el EZLN avanza en sus alianzas con organizaciones y movimientos polticos y reivindicativos (partidos polticos, sindicatos, organizaciones civiles, organizaciones indgenas, entre otras), pero pronto entra en conflicto con ellos: cuando no aciertan a cristalizar las intuiciones de los zapatistsa y/o cuando en los hechos no acatan su liderazgo, sus directrices, sus ritmos, y se quedan a la mitad del camino y traicionan el camino ''verdadero'', para transar y acomodarse al juego poltico de los poderosos.
La posicin respecto del poder, por tanto, es otro asunto sobre el que vale la pena reflexionar para saber cmo ha influido este aspecto en la incapacidad zapatista para concretar sus xitos y sus alianzas. Ciertamente su posicin respecto del poder es algo que ha creado confusin entre sus aliados y amigos. De manera insistente el EZLN ha planteado que su lucha nacional no implica su deseo de tomar el poder. En cambio, ha dicho que su proyecto implica luchar por el cambio hacia un sistema democrtico, por conseguir la igualdad en la arena poltica y por que se abran espacios para la lucha civil y pacfica. Por eso los zapatistas no han hablado de tomar el poder sino de derrocar a un dictador, de abrir nuevos espacios polticos, ajenos al control de los partidos, y de establecer, mediante la organizacin y la movilizacin de la sociedad civil, un gobierno de transicin que organice un nuevo sistema poltico.
Esta posicin que coloca el EZLN ms all de las disputas por conseguir el control de los aparatos del Estado es lo que le ha grangeado buena parte de las simpatas mundiales, puesto que habla de un movimiento ms preocupado por recuperar la dignidad humana y la tica en la vida pblica que por alcanzar beneficios para ellos mismos. Sin embargo, hay amiguedades respecto de la forma en que los zapatistas definen el poder y se ubican frente a l; esto no les permite entender y expresar con claridad que en su contienda contra el gobierno, su organizacin , ms que ubicarse como ajena al poder, lucha por socavar las actuales relaciones de poder para transofrmar la sociedad y establecer nuevas formas para el ejercicio del poder en las que se regrese a la sociedad el control del poder pblico. Pero adems, en su lucha contra el poder y contra todo aquel que lo asume o lo busca, ha chocado frontalmente no slo con los partidos polticos con los que se ha aliado sino incluso con las organizaciones indgenas cuyas batallas de muchos aos han sido, precisamente, por adquirir el control del gobierno y los puestos pblicos de sus comunidades y regiones.
De esta manera, las fisuras del proyecto zapatista se presentan tambin en mbitos cercanos, es decir, en sus relaciones con las comunidades indgenas de las que se alimenta. En el mbito comunitario enfrenta sombras contradicciones entre su discurso y su utopa democrtica, asi como la imposibilidad de realizar estos ideales limitados por una estructura jerrquico-militar cuya fuerza, concretada en las armas, se extiende primero hacia sus bases como un poder que homogeniza las decisiones e inhibe la oposicin y la disidencia, y luego, de una forma intolerante, hacia los que no son zapatistas. Su incapacidad democrtica se ha presentado cuando se asume como gobierno en el territorio controlado por sus militantes despus de enero de 1994. All, por ejemplo, todo un ao de evidencias sobre la violacin de los derechos humanos hacia los no zapatistas lo explic Marcos como intolerancia de los mandos medios y bajos de la estructura civil del Comit Clandestino Revolucionario. Pero de alguna manera, como lo reconoce tambin el subcomandante, all afloraron problemas que son producto de una estructura organizativa que habia aprendido a gobernar en resistencia, pero no era una verdadera alternativa de gobierno. El zapatismo no acaba de transformarse en gobierno realmente plural (dejar de ser zapatista y hacer gobierno locales en las comunidades).
Siempre ha percibido la posibilidad de la guerra atrs del descontento social, tal vez como defecto de su formacin ideolgica original, tal vez como una manera de resolver su contradiccin interna como organizacin armada que, de manera circunstancial, se ha involucrado en procesos polticos y democrticos hasta el punto en que busca actuar como organizacin poltica, pero para apoyar o encabezar la insurgencia civil, la revolucin social.
Todas las predicciones de revuelta o de insurgencia civil masiva le han fallado al EZLN, y tampoco han encontrado eco sus propuestas de transferir su liderazgo a una organizacin o personalidad civil para organizar el descontento social y superar as sus limitaciones como organizacin militar. La Convencin Nacional Democrtica naufrag en disputas internas de la izquierda; el Frente Zapatista no ha conseguido el liderazgo planeado, y Cuauhtmoc Crdenas no acept el reto de deslindarse de su propia organizacin (el PRD) para encabezar un gran movimiento de liberacion nacional o un frente amplio opositor, como se lo propusieron reiteradamente los zapatistas.
El EZLN peridicamente ha vivido todas estas dificultades como momentos de aislamiento, de gran soledad, en los que se ha sentido abandonado por todos aquellos a quienes ha decidido salvar y por quienes se halla dispuesto a luchar. Experiment un vaco tras las deserciones masivas de sus filas despus del enfrentamiento de Corralchen en 1993; ms adelante, se sinti solo cuando el descontento social de 1994 no devino en revuelta masiva, y antes y despus de las elecciones de 1997 volvi a sentirse abandonado por las fuerzas polticas que asistieron a su Foro Especial sobre la reforma del Estado. Fue esta sensacin de aislamiento la que lo condujo a sus sucesivos silencios, el de 1998 y el de 2000. Una soledad cuyo origen tal vez radique en la raz de su proyecto poltico que emerge de las profundidades de la selva y trata de concretarse cuando el resto de las fuerzas sociales y politicas de Mexico caminan con sus propios pasos por rumbos que parecen similares pero que no son precisamente los mismos.
Salir de esta solitaria senda le significar al EZLN repensarse y recomponerse que pudiese ser capaz de resolver las contradicciones de su proyecto y su prctica poltica. Implicar lograr una refundacin del zapatismo, en la que el EZLN asuma crticamente los alcances y los lmites de su liderazgo; comprenda y respete los objetivos, tiempos y ritmos de la sociedad nacional, y recomponga sobre ello su poltica de alianzas, reconstruyndolas sobre bases realmente incluyentes, respetuosas, tolerantes, participativas y democrticas. Slo a partir de esta nueva transformacin, el zapatismo dejara de ser un movimiento social de fin de siglo para emerger como una fuerza poltica capaz de constituirse como una verdadera opcin frente al siglo XXI.EZLN en el nuevo milenio: como se ha enfrentado a la profundizacin del neoliberalismoDesde 2003, los campesinos e indgenas partidarios del zapatismo conviven bajo una forma de gobiernos autnomos al margen del poder establecido. Son los llamados "caracoles", municipios mexicanos donde unos 65.000 seguidores de las doctrinas del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN) han celebrado recientemente sus diez aos de independencia. Mientras, su lder, 'el subcomandante Marcos', ha seguido lanzando sus mensajes desde las montaas del Sureste de Mxico al gobierno. Con las mismas peticiones de hace 20 aos -"democracia, libertad, tierra, pan y justicia para los indgenas"-, el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional, nacido el 1 de enero de 1994 en Chiapas como una plataforma en la que da voz a las comunidades indgenas mexicanas, ha pasado por numerosas etapas en estos aos. Las peticiones de libertad, justicia, democracia, paz, educacin, tierra, alimentacin, trabajo, techo e independencia, que durante los primeros aos tomaron un cariz de guerrilla y lucha armada frente al Gobierno Federal de la nacin de Mxico, poco a poco han abandonado los enfrentamientos para continuar con su trabajo de construir un gobierno autnomo.
Desde 1994 a 2001, el movimiento ha negociado continuamente con el Gobierno Federal de Mxico, para lograr un acuerdo social y poltico que les permitiera ser reconocidos como nacin y con derecho a la autodeterminacin, como se materializaba en los Acuerdos de San Andrs, que el Congreso posteriormente no aprobara. Un hecho que se convirti en detonante para el desarrollo y la puesta en prctica de los gobiernos autnomos zapatistas.
El movimiento lleva 20 aos negociando con el poder para ser reconocidos como naciny, durante estos aos de llamada tregua, el 2005 marc un antes y un despus en la historia del movimiento al emitir la Sexta Declaracin de la Selva Lacondana, por la que el EZLN asegura que depone las armas y comienza a hacer poltica, adems de ser una llamada para construir un movimiento para combatir el neoliberalismo y, en el caso de Mxico, construir una nueva Constitucin.
Para ellos, la poltica dictada por el neoliberalismo actual no sirve como tal y organizan su propio gobierno comprometindose a no hacer ningn tipo de relacin secreta con organizaciones poltico-militares nacionales o de otros pases y defender, apoyar y obedecer a las comunidades indgenas que lo forman y son su mando supremo, sin interferir en sus procesos democrticos internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de sus autonoma, buen gobierno y mejora de sus condiciones de vida.Hoy en da el movimiento se organiza en lo que ellos denominan caracoles, que nacieron entre los das 8 y 10 de agosto de 2003 recogiendo lo suscrito por el EZLN y el Gobierno federal en los Acuerdos de San Andrs, donde se reconoca -entre otras cosas- el derecho a la autonoma. Como explica Luis Saracho desde Unos -una de las oficinas de apoyo al movimiento EZLN en la ciudad de Mxico-, han creado una estructura de gobierno en el que un conjunto de pueblos ha generado un municipio cuyo conjunto, a su vez, conforma una regin administrativa o caracol.
"No han sido preparados para ser gobernantes, pero han construido su propia sociedad" Recientemente, durante los das 12 a 16 de agosto ha tenido lugar la llamada Escuelita zapatista en San Cristbal, en la que no slo se ha celebrado el dcimo aniversario de la formacin del gobierno autnomo, tambin se ha impartido un curso bajo el nombre de La libertad de l@s Zapatistas, en torno a una dcada de gobierno autnomo. En ella, repartidos en los cinco caracoles administrativos, ms de 1.700 invitados de todo el pas (acompaados cada uno de su guardin) compartieron durante esos das la experiencia autnoma de gobierno, poniendo en prctica el trabajo desarrollado durante los ltimos aos y estudiando los materiales impartidos por las comunidades.
"Ellos no han sido preparados para ser gobernantes", apunta Luis Saracho, "pero lo fundamental de esta experiencia es que nos encontramos ante una sociedad indgena, con una cultura mesoamericana, con cinco idiomas en cinco pueblos distintos, que comulgan con una cultura local y que, a partir de siete principios, han construido su sociedad", prosigue. Los siete principios se resumen de la siguiente manera: servir y no servirse (los que gobiernan viven de la solidaridad del resto), representar y no suplantar (la decisin del pueblo), construir y no destruir (consensos), obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer y por ltimo, bajar y no subir (trabajar desde el ltimo a los ms encumbrados).
Las dinmicas de la Escuelita han pasado por vivir el da a da de los pueblos, alojarse en sus casas, involucrarse en sus actividades, trabajar sus tierras, compartir sus necesidades y vivir en igualdad hombres y mujeres, como establece la Ley de Mujeres Zapatistas, que dio un nuevo estatus social a la mujer. Las mujeres se volvieron visibles con sta norma, que les permite "ser iguales ante las balas", pero tambin educarse, trabajar o ser milicianas, entre otras cosas.
Alrededor de 6.000 personas pudieron comprobar durante estos das de agosto cmo se est resistiendo frente a los ataques sin xito del Gobierno Federal. A pesar de sus intentos de corromper a la sociedad indgena, no lo est consiguiendo, segn revela Luis Saracho desde Mxico DF. "Calculamos que en la actualidad el movimiento debe estar formado aproximadamente por unos 65.000 zapatistas", aade. En las zonas del movimiento hoy la poblacin est creciendo, no hay desnutricin, nadie se encuentra sin escolarizar, la salud es primordial, todos tienen un lugar en la sociedad y en ese marco, para mantener la resistencia autnoma, estn construyendo las condiciones necesarias para sustentar las estructuras de gobierno, algo que pudieron comprobar los asistentes a la Escuelita. Desde las montaas del Sureste mexicano, donde el 'subcomandante Marcos' -convertido en asesor y puente entre los dos mundos- sigue lanzando sus mensajes y misivas, se hizo eco del poder de las redes sociales, algo que aunque pueda suponer una paradoja, el movimiento zapatista ha sabido utilizar eficazmente como arma para mantenerse visible. En el 2006, junto con La Sexta Declaracin naci una iniciativa denominada La Otra Campaa, cuyo planteamiento no iba ms all de identificar a quines luchan, dnde estn, qu piden y cmo les trata el Gobierno.
En esas circunstancias se gener un movimiento meditico muy importante y naci la Red Contra la Represin, que ha generado un movimiento de defensa de las libertades de los presos polticos, apoyado hoy en da por las redes sociales. A travs de ellas se lanzan los comunicados que hoy sirven para reconstituir la politizacin del movimiento.
"En un primer momento el movimiento se vea por parte de la sociedad civil como un acontecimiento anecdtico, pero el prximo 1 de enero cumplir 20 aos y pocos movimientos que se presupongan anecdticos se mantienen durante tanto tiempo", reflexiona Luis Saracho.
De momento, los asentamientos siguen mantenindose al margen y caminando en sus dinmicas, sus proyectos y circunstancias de gobiernos autnomos, tratando de generar un movimiento social y poltico basado en el anticapitalismo.
Y, como resume Saracho, "la Escuelita ha sido una muestra de la determinacin del pueblo, demostrando que la autonoma es importante, que tiene un precio dispuesto a pagarla y que no hay marcha atrs, con una nueva generacin de muchachos preparados con un pie en el pasado y otro en el futuro".
Un horizonte resumido, de nuevo, en palabras del subcomandante Marcos: "La toma del poder? No, apenas algo ms difcil: un mundo nuevo".ConclusinEl alzamiento generado por el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional fue y es producto de una multiplicidad de factores coyunturales, histricos y estructurales, derivados tanto de los escenarios nacional, estatal y local, como del escenario internacional, confluyendo de esta manera un movimiento amplio, una amalgama de actores y demandas. En esencia se trata de un movimiento reivindicativo, tanto de los indgenas en particular, como de los oprimidos y maginados en general, que ha tenido un profundo impacto poltico durante los ltimos aos en Mxico en cuanto ha librado una lucha reivindicativa no solo por justicia social -ya sea difusin y opinin pblica en los medios masivos, la generacin de planteamientos anti-capitalistas del neozapatismo, la plausibilidad de que la autonoma de los pueblos puede ser una alternativa real ante la ''civilizacin capitalista''-, sino que tambin por derechos civiles y polticos (tales como la constitucin de un gobierno verdaderamente democrtico, elecciones libres, etc). Esta lucha emprendida por campesinos e indgenas, ha remecido y cuestionado la legitimidad gubernamental en Mxico y el mundo, planteando as una va alternativa ante la miseria, injusticia y depredacin que trae consigo el Neoliberalismo -consolidado con creces en la actualidad-, a travs de la va armada y no conciliadora desde una vertiente del EZLN, hasta un pragmatismo y adaptacin que les permitiera permear sus demandas en una reforma estatal, que hasta los das de hoy, no les brinda reales soluciones al empobrecimiento y desigualdades sociales sobre todo en la regin de Chiapas, de las ms ricas en recursos naturales, pero de las ms inequitativas y desiguales del pas mexicano. Empero, se estn llevando a cabo en la actualidad proyectos de comunidades de gobiernos autnomos en la selva Lacandona y en los Altos (Chiapas), que veremos si en el transcurso de los aos es o no un ejemplo de colectividad y de una sociedad equitativa y justa.Bibliografa Asael Mercado Maldonado, Vicente Gonzlez Hidalgo. 2009. EL SISTEMA POLITICO Y MOVIMIENTOS INDGENAS: EL CASO DEL EZLN. Nmadas. Revista Crtica de Ciencias Sociales y Jurdicas, Marzo 23.
David Pavn Cullar, Jos Manuel Sabucedo. 2009. Construccin y movilizacin de la sociedad civil en el discurso del Ejrcito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN). RLP 1: 1-13.
Mara del Carmen Legorreta, Gilles Bataillon . 2007. Aventuras en el seno del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional: una conversacin con Alfonso Toledo Mndez. Sociolgica, enero-abril. RUTH MARTN. 2013. Zapatistas: diez aos probando un "mundo nuevo". Actualidad e informacin. http://www.publico.es/internacional/464148/zapatistas-diez-anos-probando-un-mundo-nuevo (20 agosto 2013).
Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L.. 1994. Chiapas: la rebelin de los pobres. Mxico D.F.: Gakoa.