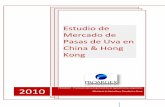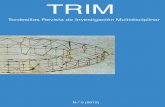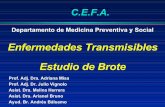Estudio de enfermedades de la uva
-
Upload
vision-universitaria -
Category
Documents
-
view
224 -
download
3
description
Transcript of Estudio de enfermedades de la uva

Noviembre de 2008
El primEr proyEcto FondEF dE la Uc En Esta árEa comEnzó EstE año
investigadores buscan una herramienta molecular para detectar con anticipación los brotes de marea roja según la profesora mónica Vásquez, del departamento de Genética molecular y microbiología de la Facultad de ciencias Biológicas, esta tecnología podría dar cuenta de la presencia del organismo productor de la toxina, aún cuando éste se encuentre en bajas concentraciones.
Una tEsis dE doctorado En aGronomía EstUdió la partidUra Fina y la pUdrición Gris.
identifican las causas de los problemas más graves de la uva de exportaciónEl profesor Juan pablo zoffoli desa-rrolló herramientas de diagnóstico de precosecha para que los produc-tores puedan calcular el riesgo que tienen las uvas thompson de desa-rrollar estas alteraciones durante el almacenaje.
antoniEta sánchEz
Chile es el principal productor de uva de mesa del Hemisferio Sur. Las más de 53 mil hectáreas plantadas que se distribuyen desde Copiapó hasta la Región de Aysén pro-ducen cerca de 800 mil toneladas de fruta cada temporada. La variedad más importan-te es la Thomson, uva verde sin pepas que se destina a Estados Unidos, el más importante mercado para esta industria.
Generalmente los productores asumen que la tarea está cumplida con la cosecha, cuando tienen un producto del tamaño y color óptimos. Sin embargo, uno de los principales desafíos es el transporte hasta los mercados del Hemisferio Norte. El período de postcosecha, que se extiende desde la vendimia hasta la comercialización, puede durar entre 20 y 100 días. Y es en esta etapa cuando se manifiestan los dos principales problemas que afectan a la uva de mesa: la partidura fina, que genera bayas con consis-tencia pegajosa, y la pudrición gris.
El profesor Juan Pablo Zoffoli investigó
las causas de estas alteraciones para su tesis del Doctorado en Ciencias de la Agricultura. Cuando empezó, hace cuatro años, no exis-tía investigación internacional asociada a la partidura fina o hairline porque no era un problema relevante fuera de Chile. Sí había estudios acerca de las partiduras típicas de precosecha, que le aportaron información.
En primer lugar, estableció que el exce-so de anhídrido sulfuroso que se usa para controlar las pudriciones, asociado a ciertas condiciones de precosecha, provocaban el problema. Pudo demostrar que la incidencia de partidura fina aumentaba con relación a las concentraciones y los tiempos de aplica-ción del producto. Dosis altas de anhídrido
sulfuroso generan una condición ácida, debilitando y dañando el sistema dérmico de las bayas.
La segunda hipótesis vinculaba el proble-ma con prácticas de precosecha asociadas a las exigencias de mercado por producir fru-tos de gran tamaño: el uso de los reguladores de crecimiento conocidos como giberelinas y citoquininas. A pesar de que la citoquinina era considerada por la industria como más perjudicial porque genera un tejido mucho más rígido, el estudio de la UC demostró que los mayores problemas se debían al sobreuso de giberelina. «Con la citoquinina se produce mejor cutícula, por lo tanto hay menos efectos de pudriciones, pero sí se hace
un tejido más rígido y más propenso a par-tiduras. Con la giberelina en sobredosis se producen las dos cosas, un tejido que tiene menos cutícula, que ocasiona que la fruta se haga muy sensible a pudriciones y, a su vez, con este exceso de crecimiento, también se vuelve sensible a partiduras», señala.
Además, se constató que las fracturas, a pesar de que no eran visibles, se producían en precosecha y que se expresaban en forma más violenta y más rápida durante almace-naje con el anhídrido sulfuroso.
En tercer lugar, la investigación desarrolló herramientas de diagnóstico de precosecha para estimar el potencial riesgo de las uvas Thompson de desarrollar pudrición y par-tidura fina durante el almacenaje. Zoffoli explica que el productor necesita manejar pa-rámetros de calidad que le permitan proyec-tar el estado de la fruta después del período de almacenamiento. «No basta con producir una fruta grande, se necesita una fruta grande pero que demás se almacene bien».
Desde sus inicios, la investigación ha estado estrechamente vinculada con las empresas productoras, que han colaborado con los estudios y se han beneficiado de los hallazgos. Zoffoli destaca que los resultados de la relación entre el anhídrido sulfuroso y la aparición de hairline fueron transferidos inmediatamente a la industria y hoy están completamente integrados a sus prácticas.
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 11
toxina paralizantE
La marea roja, que es el nombre con el que se conoce a las floracio-nes de algas nocivas, es normal-mente producida por dinoflagelados y diatomeas en ambientes marinos, o por cianobacterias en ambientes de agua dulce.
ana maría BolUmBUrU
De la marea roja se sabe poco. De lo que sí hay certeza es de la alta mortalidad que produce y del impacto económico y social que provoca en las comunidades de pescadores artesanales del sur del país. En Chile, los registros del fenómeno son bastante antiguos. Aunque se detectó por primera vez en 1972 en Magallanes, hay estudios que confirman que ha estado en la zona desde mucho antes. Las con-diciones de luz y temperatura de las aguas australes favo-recen el crecimiento de la microalga pro-ductora de toxinas, e l dinoflagelado Alexandrium cate-nella, cuyo veneno paralizante provoca la muerte de las personas que consumen mariscos contaminados. Hoy son muchos los lugares entre la Región de los Lagos, Aysén y Magallanes donde la extracción de mariscos (cholgas, choritos, almejas) está vedada.
Hace dos años, la investigadora Móni-ca Vásquez llegó a la Facultad de Ciencias Biológicas para continuar los estudios de las cianobacterias de agua dulce, un grupo de bacterias que produce el mis-mo tipo de toxinas que las microalgas marinas que causan el problema de la marea roja. Luego de intensos estudios
fisiológicos y genómicos, su grupo de trabajo logró identificar mediante el secuenciamiento todos los genes de una cianobacteria productora de toxina para-lizante, un trabajo que está a punto de ser publicado internacionalmente.
Lo que los científicos UC esperan dilucidar con el reciente proyecto Fondef que obtuvieron para estudios específicos en el área, es si los genes que se encon-traron en la cianobacteria de agua dulce
son los mismos que están presentes en los dinoflagelados que causan la marea roja o las floraciones de algas nocivas y, con esto, desarro-llar una herramien-ta molecular que pueda detectar de
manera fácil y rápida la presencia de estas microalgas tóxicas, de manera que pueda ser utilizado en programas de monitoreo de marea roja. «La idea es encontrar marca-dores en los genes de Alexandrium catenella que nos permitan detectarlos aún cuando se encuentren en bajas concentraciones y que sean específicos», explica la doctora Vásquez. Según la investigadora, con este estudio se podría dar la alerta de los brotes con algunos días de anticipación, depen-diendo de la frecuencia del muestreo.
Los registros de aparición de brotes de la microalga indican que estos pue-
den desarrollarse, llegar a un máximo y decaer en tiempos tan breves como una o dos semanas. Sin embargo, también hay casos de lugares con pre-sencia de Alexandrium persistentes, en que siempre se detectan pocas células, pero nunca llega a producirse el brote. «Los métodos que hoy se ocupan para determinar la presencia de estos din-oflagelados son muy poco sensibles. Basados en identificación y recuento al
microscopio, sólo se pueden detectar cuando alcanzan un número de célu-las elevados, lo que en algunos casos prácticamente corresponde a estar de-tectando el brote en su máximo nivel. En cambio, la herramienta que quere-mos desarrollar durante este proyecto va a permitir detectar la presencia de Alexandrium aunque esté presente en bajas concentraciones», concluye la profesora Vásquez.
ExcEsos En prEcosEcha:sobredosis de anhídrido sulfuroso y gibelina dañan el sistema dérmico de las bayas, lo que produce partiduras y pudriciones.
sEcUEnciamiEnto dE GEnEs: mónica Vásquez identificó todos los genes de una cianobacteria que produce toxina paralizante. los actuales estudios buscan dilucidar si son los mismos que están en la microalga que produce la marea roja.