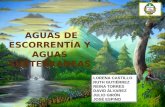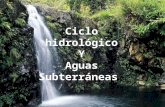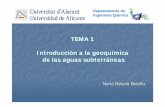Estado del conocimiento de las aguas subterráneas en España
Transcript of Estado del conocimiento de las aguas subterráneas en España

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas subterráneas en España. Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114ISSN: 0366-0176
89
Estado del conocimiento de las aguas subterráneasen España
J.A. López-Geta(1) y F. López Vera(2)
(1) Instituto Geológico y Minero de España. c/ Ríos Rosas, 23. 28003 MadridE-mail: [email protected].
(2) Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Ctra. de Colmenar Viejo, km. 13. 28049 MadridE-mail: [email protected]
RESUMEN
En España la Ley de Aguas de 1985, que sustituyó a la más que centenaria de 1879, incorpora las aguas subterráneas al dominio públicohidráulico; también introduce una serie de instrumentos legales dirigidos a alcanzar el buen estado de las aguas subterráneas y su sos-tenibilidad en el tiempo. Este uso sostenible ha de ser desarrollado a través de un enfoque integrado, que tenga en cuenta las aguas super-ficiales, subterráneas, las procedentes de la desalación de agua de mar y las residuales depuradas. Los recursos hídricos subterráneos enEspaña están estimados en 20.000 hm3/año y las reservas superan los 200.000 hm3. Se explotan directamente 5500 hm3/año. Los proble-mas más importantes que presentan las aguas subterráneas se deben principalmente a la presencia de nitratos y de cloruros en las aguasde los acuíferos costeros. El 70% de los núcleos urbanos se abastece con aguas subterráneas y aproximadamente un millón de hectá-reas de regadío. Existen más de 400 masas de aguas subterráneas, que se extienden prácticamente por todo el territorio español.
Palabras clave: calidad y contaminación, España, Ley de Aguas, recursos renovables y reservas hídricas, uso sostenible
State of the art of groundwater in Spain
ABSTRACT
In Spain, the 1985 Water Act, that will replace the more than a hundred-year-old one of 1879, added groundwater to water public domain;just like that were included some legal tools leaded to achieve the good state of groundwater and its sustainability at long term. This sus-tainability use has to be developed through an integrated approach, that should take into account surface waters, groundwaters, watercoming from seawater desalination and polished waste-waters. Groundwater resources in Spain are assessed about 20 Mm3/year andgroundwater storage exceedes 200,000 Mm3. 5,500 Mm3/year are exploited directly. The main problems presented by groundwater are dueto the presence of nitrates, chloride in coastal aquifer’s water. 70% of urban areas are supplied with groundwater and also a million of irri-gated hectareas. There are more than 400 groundwater bodies that extends practically by the whole Spanish territory.
Key words: groundwater storage, quality and pollution, renovable resources, Spain, sustainable use, Water Act
Introducción
Las necesidades de agua han cambiado a lo largo dela historia del hombre, acorde con las exigencias deuna mejor calidad de vida por parte del hombre. Estoha ido acompañado de un mayor aprovechamientode este recurso, aunque esto no siempre ha venidode la mano de medidas ambientales necesarias paroprotegerlo, lo que se ha traducido, en un uso intensi-vo y en el deterioro de la calidad del agua de muchosde nuestros ríos y acuíferos.
El marco legal en materia de aguas es muy dife-rente al que regía hace unas décadas. Los principiosque imperan en la actualidad son los de equidad, efi-
ciencia y sostenibilidad del recurso hídrico, que ema-nan de la Directiva Europea sobre política del agua(en adelante DMA) (Unión Europea, 2000), y que dibu-jan los retos que se presenta en este siglo XXI, yque se resumen en lograr una adecuada gestiónsostenible, que garantice el futuro de las próximasgeneraciones.
En España, con la Ley de Aguas de 1985, que sus-tituía a la más que centenaria de 1879, se incorpora-ban una serie de instrumentos legales, dirigidos aalcanzar el buen estado de las aguas, y su sostenibili-dad en el tiempo. Entre estas figuras hay que desta-car los Planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Hidro-lógico Nacional (PHN). Con la aprobación del PHN y

su modificación posterior, se plantea una nueva polí-tica hídrica, donde los trasvases entre cuencas no secontemplan como instrumentos principales para sub-sanar el déficit hídrico existente, sino que las actua-ciones se dirigen más a incrementar los recursoshídricos disponibles, especialmente mediante desala-ción de agua de mar, la reutilización de las aguas resi-duales urbanas, la mejora de la gestión, medidas deahorro, o la modernización de las infraestructuras,entre otras actuaciones.
Con el PHN se volvía a repetir una vez más el errorhistórico de no incorporar las aguas subterráneas ylos acuíferos a la planificación hidrológica y por tantoa la gestión hídrica, haciendo caso omiso de laDeclaración de La Haya (año 1991), que en su preám-bulo recoge que el objetivo del uso sostenible delagua ha de ser desarrollado a través de un enfoqueintegrado que tenga en cuenta las aguas superficialesy subterráneas, que deben ser gestionadas conjunta-mente, prestando análoga atención a los aspectos decantidad y calidad.
La integración de las aguas subterráneas en la pla-nificación hidrológica es una tarea, en principio, sen-cilla, sin embargo, por razones difíciles de compren-der no se ha llevado a cabo, a pesar de que como secomentaba anteriormente, el marco jurídico, propiciacomo mejora de la gestión hídrica, el uso integral delagua. En el momento actual no se puede seguir pen-sando en un aprovechamiento de las aguas superfi-ciales y subterráneas, sin que cada una de ellas tengaen cuenta la existencia de la otra. Esto conlleva laintegración en un único sistema de explotación derecursos, de todos los elementos que intervienen enél incluidos los acuíferos. En este nuevo plantea-miento, el acuífero se contempla en una misión másrelevante: la de embalse de regulación, donde sugran capacidad de almacenamiento (embalse natural)y el lento movimiento del agua a través del mismopuede jugar un papel importante en la modulación delas aportaciones hídricas.
Marco físico, socioeconómico e institucional
Marco físico
Climatología
La Península Ibérica, dada su situación entre dosgrandes masas marinas (Atlántico y Mediterráneo) ydos continentales (Europa y África), presenta unclima cuyo rasgo básico definitorio es la diversidad.La zona norte, que incluye Galicia, Cordillera Cantá-brica y Pirineos, se caracteriza por un clima templado,
con una alta humedad relativa y unas temperaturassuaves, templadas en invierno y frescas en verano.En la costa mediterránea y parte de la Andalucíainterior (básicamente la cuenca del Guadalquivir), elclima es templado, de veranos e inviernos suaves.En el resto de la Península, el clima predominantese caracteriza por veranos secos e inviernos fríos,rasgos que reflejan su carácter continental (MIMAM,2000).
La distribución espacial de la temperatura mediaanual está estrechamente ligada a la orografía. Losmínimos inferiores a 8 ºC están localizados en lossistemas montañosos de la mitad norte peninsular,mientras las zonas más cálidas, delimitadas por laisoterma de 18 ºC, se localizan en el valle del Guadal-quivir, la costa Sur y Sureste, así como el Levante. Laprecipitación media anual se encuentra tambiénfuertemente influida por la orografía. Los valores deprecipitación anual varían mucho, desde los másde 1.600 mm en extensas zonas del territorio, en lasque se superan incluso los 2.000 mm, a los 300 mmde amplias áreas del Sureste peninsular y los menosde 200 mm en algunas zonas de las Islas Canarias.El valor medio, para el conjunto de España es de 684mm/año (MIMAM, 2000).
La evapotranspiración potencial media anual enEspaña es de 862 mm, presentando sus máximos enla mitad meridional de la península, Canarias, y elvalle central del Ebro. Por otro lado, la evapotranspi-ración real, presenta un valor medio global de 464mm/año, siendo bastante menor que la potencial, alno darse siempre las condiciones óptimas de hume-dad en el suelo (MIMAM, 2000).
Los parámetros climáticos, condicionan las carac-terísticas del territorio español. Así, se presentan unaserie de zonas áridas que se localizan en parte de lasIslas Canarias y en el área del desierto de Tabernas(Almería). Las zonas semiáridas afectan principal-mente a la Depresión del Ebro, Almería, Murcia, surde la cuenca del Júcar, cabecera del Guadiana y partede Canarias. Las zonas subhúmedas se sitúan básica-mente en la cuenca del Duero, sur de las CuencasInternas de Cataluña, Baleares, Guadalquivir y a lolargo de las cordilleras de menor altitud. El resto delterritorio, que coincide principalmente con la vertien-te cantábrica, responde a zonas húmedas.
Geología: grandes dominios geológicos
En el libro Geología de España (Vera, 2004), se esta-blece una división en unidades geológicas (Figura 1)del territorio español, que pueden resumirse en:
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
90

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
91
- Macizo Ibérico, corresponde a los extensos aflora-mientos de rocas del Precámbrico y especialmen-te del Paleozoico que ocupan la mitad occidentalde la Península, al norte del valle del Guadalquivir.En él, se han establecido seis zonas con caracte-rísticas estratigráficas, estructurales, de metamor-fismo y de magmatismo diferentes: Cantábrica,Asturoccidental-Leonesa, Centroibérica, Galicia-Tras-Os-Montes, Ossa-Morena y Zona Sudpor-tuguesa.
- Cordillera Pirenaica, se designa a la gran cadenade plegamiento que bordea el norte de España,
paralela a la frontera Francia-España y al litoralde la cordillera Cantábrica de la Península. Dentrode esta gran unidad geológica se han diferenciadolos Pirineos: zona Axial y zona Surpirenaica; y laCordillera Cantábrica: oriental y central, que coin-ciden aproximadamente con las unidades geográ-ficas del mismo nombre.
- Cordillera Bética y las Baleares, forman parte delconjunto de cordilleras alpinas que rodean elMediterráneo tanto por el sur de Europa como porel Norte de África y que se llama Orógeno AlpinoPerimediterráneo. En la Cordillera Bética se indivi-
Fig. 1. Principales unidades geológicas de la Península Ibérica y Baleares (Vera, 2004)Fig. 1. Main hydrogeological units of Iberian Peninsula and Balearic Islands (Vera, 2004)
N

dualizan dos grandes unidades: Zonas ExternasBéticas y zonas Internas Béticas.
- Cordilleras Ibérica y Costero Catalana, son doscadenas intraplaca de la Península Ibérica consimilar edad. En la primera se diferencian variasunidades de acuerdo con la edad de los materialesque afloran y el tipo de formación que los afecta:La Unidad de Cameros-Demanda la más septen-trional, la Rama Aragonesa, y la Rama Castellano-Valenciana. El paso de la Cordillera Ibérica a laCordillera Costero-Catalana se hace a través de unamplio sector, donde interfieren las estructurasibéricas y las costero-catalanas, cuya expresión ensu parte norte es un arco tectónico (Arco deMontalbán). La Cordillera Costero-Catalana separala Cuenca del Ebro del Mediterráneo y consiste enun conjunto de sierras alineadas paralelas a lacosta, en las que en su mitad norte afloran esen-cialmente granitos paleozoicos del basamentovarisco, mientras que en la mitad sur aflorandominantemente sedimentos mesozoicos de lacobertera.
- Conjunto de cuencas formadas durante elCenozoico (Cuencas Cenozoicas), rellenas de sedi-mentos que han sido poco deformados; se inclu-yen cuencas muy extensas: Duero y Tajo (cuencaslocalizadas sobre el Macizo Ibérico, separadasentre sí por el Sistema Central) y Guadalquivir yEbro (igualmente muy extensas, hay una diferen-cia entre ellas ya que mientras que en la Cuencadel Guadalquivir el relleno sedimentario es casi ensu totalidad marino en la Cuenca del Ebro esexclusivamente continental) y otras muchas demenor extensión ubicadas bien sobre el MacizoIbérico o bien sobre las cadenas alpinas (cuencaspostorogénicas).
- La estructura alpina del Antepaís Ibérico. Es muydiferente según se trate de Cadenas con cobertera(Cordillera Ibérica y Costero-Catalana), en las quela estructura se forma como consecuencia de unainversión tectónica muy neta, o de Cadenas sincobertera (entre ellas Sistema Central Español,Montes de Toledo y Sierra Morena), en la que notuvo lugar inversión.
- Canarias y el vulcanismo neógeno peninsular. Enlas islas Canarias afloran rocas volcánicas sub-aéreas de al menos los últimos 20 Ma, pero tam-bién afloran rocas plutónicas básicas y ultrabási-cas. Estas rocas premiocénicas afloran exclusiva-mente en la isla de Fuerteventura. En todas lasislas por debajo de las rocas formadas por vulca-nismo subaéreo hay rocas formadas por unaimportante fase de crecimiento submarino, que
son anteriores al Mioceno en Fuerteventura, delMioceno inferior-medio en La Gomera (dondeafloran) y del Plioceno en La Palma (donde tam-bién afloran). En las islas más orientales (Fuerte-ventura y Lanzarote), se diferencian dos grandesconjuntos de coladas volcánicas subaéreas, unoesencialmente del Mioceno y el otro del Cuater-nario. El límite entre ambos, más antiguo enFuerteventura que en Lanzarote, coincide con unintervalo prolongado sin actividad volcánica enlas islas de la zona central del archipiélago (GranCanaria, Tenerife y La Gomera). Las coladas volcá-nicas subaéreas más antiguas oscilan entre 14,5Ma (Gran Canaria) y 11,6 Ma (Tenerife). En las islasmás occidentales (El Hierro y La Palma) las cola-das volcánicas subaéreas más antiguas son la de 2Ma (La Palma) y 1,7 Ma (El Hierro). En amboscasos la fisonomía resultante de la construcciónde edificios volcánicos ha sido afectada por impor-tantes deslizamientos recientes.
- El vulcanismo neógeno peninsular, se distribuyeen cuatro sectores: Gerona, Campo de Calatrava(La Mancha), Sureste (Almería-Murcia) y Golfo deValencia, de los cuales tan sólo en el de Almería-Murcia las rocas volcánicas afloran ampliamente.El vulcanismo ha ocurrido desde el Mioceno infe-rior hasta nuestros días, por lo que ha de englo-barse en el mismo proceso geodinámico que afec-tó también a las cuencas y cadenas de antepaís(excepto para el SE). Desde el punto de vista de las características
hidrológicas (MIMAM, 2000) de estas unidades geo-lógicas, hay que diferenciar, el núcleo central de lameseta, tierras llanas que con una altitud media de600 m sobre el nivel del mar, ocupan cerca de lamitad del área peninsular, y está vertebrada en su ejepor la Cordillera Central, granítica-pizarreña. La sub-meseta meridional, algo menos elevada que la sep-tentrional, pierde monotonía en las discontinuas ygrises alineaciones pizarro-cuarcíticas de los Montesde Toledo, cuyas modestas elevaciones distribuyenlas aguas hacia los grandes colectores de la subme-seta: el Tajo y el Guadiana. La construcción mesetariahay que buscarla en la paradójica existencia desendas depresiones del basamento básico que fueronrellenadas por centenares de metros de sedimentosprocedentes de las cordilleras adyacentes; sedi-mentos margo-arcillosos y también yesíferos queacusan su endorreísmo, característica común amuchas cuencas sedimentarias continentales.
Las dos depresiones triangulares: Ebro y Guadal-quivir. Se corresponden, con dos profundas depresio-nes rellenas de material terciario que ofrecen escasa
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
92

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
93
resistencia a los agentes erosivos, y dos importantessistemas montañosos: Bética y Pirenáica, junto a lasCantábrica e Ibérica, son edificios construidos en sumayor parte por materiales calcáreos, edificios queenlazados dibujan la clásica Z invertida de la Españacaliza. Estas cuatro estructuras, básicamente permea-bles, son drenadas por abundantes y caudalososmanantiales que proporcionan un importante flujobase a los cauces colectores a los que vierten. Por elcontrario, el zócalo silíceo que conforman el SistemaCentral, Macizo Galaico, Sierra Morena y territorioextremeño, muy poco permeables, presentan res-puestas de escorrentía muy rápida y flujos base másmoderados y continuos.
Hidrografía: cuencas hidrográficas
La España peninsular queda configurada en dos ver-tientes, definidas por las condiciones topográficas delpaís. La primera, es la vertiente mediterránea, queabarca un tercio del total de la superficie, y la vertien-te atlántica, cuyos dos tercios se extienden por laparte centroccidental y norte.
En la vertiente mediterránea, la cordillera CosteraCatalana, la zona oriental de la Ibérica y las cordille-ras Béticas, todas ellas próximas al litoral, dan lugara cuencas relativamente pequeñas, con la excepciónde las correspondientes a ríos que presentan unaacción remontante muy activa. Este es el caso de losríos Llobregat, que ha ido capturando cuencas perte-necientes originalmente al Ebro, del Júcar, cuya cabe-cera se localiza muy próxima al nacimiento del Tajoen los Montes Universales, o del Segura, cuyo naci-miento se adentra en el sistema Bético. El río Ebro esel de mayor cuenca, aproximadamente un 15%, elresto presentan cuencas menores, nacen en monta-ñas próximas al mar, siguiendo la dirección perpen-dicular a la costa. Es el caso de los ríos Ter, Llobregat(Cataluña), Mijares, Turia o Júcar (Comunidad Valen-ciana) o Segura, además de todos aquellos que sedesarrollan en la vertiente andaluza: Guadalfeo,Velez, Guadalhorce y Guadiaro, entre otros.
En la vertiente atlántica, los ríos presentan unamayor longitud. Los ríos Duero, Tajo y Guadiana seasientan sobre la Meseta, cerrada por las cordillerasCantábrica e Ibérica y por Sierra Morena, y encuen-tran su salida hacia el mar en su parte más occi-dental, en la frontera con Portugal. Además elGuadalquivir sigue dicha pauta de dirección predomi-nante, rodeando a la Meseta. La excepción a los gran-des ríos se produce la vertiente cantábrica y el surpeninsular.
Los cauces insulares de Baleares y Canarias se
caracterizan por su carácter intermitente y sus fuertespendientes. En los primeros, la presencia de abun-dantes zonas kársticas hace que gran parte de lasaguas se infiltre antes de llegar a los cursos bajos yaparezcan posteriormente en las surgencias demanantiales. En los segundos, las fuertes pendientesde los barrancos y la histórica abundancia de capta-ciones subterráneas, conducen a la práctica ausenciade corrientes superficiales.
Existen numerosas áreas cerradas de carácterendorréico o semiendorréico. Suelen ser áreas deextensión reducida y constituyen depresiones enterrenos de baja permeabilidad, donde se retienen yencharcan las aguas que posteriormente se pierdenpor infiltración, y en su mayor parte por evaporación.Una de las zonas donde existe mayor número decomplejos lagunares es la cuenca alta del Guadiana,la denominada Mancha Húmeda.
Marco socioeconómico
Población
La evolución reciente de la población española, fren-te al pasado más inmediato, puede caracterizarse porun importante estancamiento y falta de dinamismocon ciertos síntomas de mejora en los últimos años.Las tasas anuales de incremento de población oscilanentre el 0,2 y el 1,1% hasta el año 70, a partir del cualcomienza un claro descenso que llega a producirtasas actuales virtualmente nulas, produciéndose uncambio de tendencia en los últimos años. El Censo dePoblación correspondiente al año 2005, arroja unresultado de 44,1 millones de habitantes en el totalnacional, lo que representa una densidad media, de87 hab/km2, frente a los 113 hab/km2 de la UniónEuropea. Tomando como referencia el año 2000 (40,5millones de personas) se ha producido un incremen-to hasta el año 2005 del 9 por ciento, lo que repre-senta un crecimiento medio anual del 1,8.
La mayor parte de la población está concentradaen unos pocos ámbitos geográficos: el litoral medite-rráneo y suratlántico (desde Francia a Portugal, inclu-yendo Baleares), donde ya en 1991 reside más del20% del total español sólo en los municipios situadosa menos de 5 km de la costa y más del 30% si se tomala franja de 25 km; la cornisa cantábrica (con trescentros: concentración del País Vasco y su prolonga-ción hacia Santander, corredor norte-sur gallego yárea central asturiano), donde reside casi el 8% y el13% en ambas franjas respectivamente; la regiónurbana de Madrid y su área de influencia dondese asienta en torno a otro 14% de la población nacio-

nal; los valles del Ebro (hasta Zaragoza) y del Guadal-quivir, y, finalmente, los territorios insulares canarios(MIMAM, 2000).
Sectores económicos
Turismo
El turismo es una actividad económica cada vez másimportante en la economía española, no sólo por suaportación al producto total, sino por la sostenidaevolución –tras la explosión a comienzos de los 60–registrada en las últimas décadas. El sector turísticojuega un papel fundamental a equilibrar la balanzacomercial, y previsiblemente seguirá jugando estepapel en el futuro. Esta actividad origina, especial-mente en las zonas costeras, un desplazamiento esta-cional y espacial de población, con el subsiguienteincremento de la demanda hídrica (MIMAM, 2000).
En 1996 se registraron unos 41,4 millones de visi-tantes corresponde estrictamente a turistas, es decir,visitantes que pernoctaron al menos una noche enEspaña. Desde esa fecha el número de visitantesextranjeros ha ido aumentado, alcanzándose en elaño 2005 una cifra superior a los 55 millones, un 6%más que en el año 2004.
Regadío
La distribución espacial, que puede apreciarse en lafigura 2, obtenida mediante técnicas de teledetección,es el resultado de una larga y compleja serie deactuaciones de transformación, públicas y privadas,distribuidas por casi todo el territorio nacional. Lasuperficie total de regadío es del orden de los 3 millo-nes de hectáreas, de las cuales un millón se riegancon aguas subterráneas.
El enorme desarrollo experimentado por los rega-díos desde comienzos de siglo XX, no ha tenido unaclara relación con el crecimiento del trabajo agrario,más bien todo lo contrario, ya que a partir de la mitaddel siglo pasado se produce una disminución muyacusada de la población dedicada a esta actividadagraria, como puede observarse en la figura 3. Lasrazones que explican este hecho son múltiples: trans-formación en regadío que procede de secanos pre-vios, en los que ya existía empleo agrario; la intensi-ficación y especialización, que ha dado lugar confrecuencia a menos empleo por unidad de superficieproductiva y por último, la mecanización agraria ymejoras tecnológicas, que aparecen esos años yreducen sensiblemente la mano de obra en el campo.(MIMAM, 2000).
Industria
Este sector de actividad supone una situación deconcentración espacial de demandas de agua, cuyocorrecto suministro –en cantidad y calidad– es defundamental importancia para el mantenimiento dela actividad productiva. De igual modo, y según lasactividades concretas que se realicen, puede suponerun importante riesgo de contaminación de las aguasen estas áreas de concentración. Es de destacar quelos territorios mediterráneos y suratlánticos, afecta-dos por limitaciones de recursos hídricos, concentranmás del cuarenta por ciento de la actividad industrialespañola (MIMAM, 2000).
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
94
Fig. 2. Superficie de riego (MIMAM, 2000)Fig. 2. Irrigation surface (MIMAM, 2000)
Fig. 3. Evolución de la población agraria y de las superficies desecano y regadío (MIMAM, 2000)Fig. 3. Evolution of farmer population and irrigated and unirrigatedsurfaces (MIMAM, 2000)

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
95
El tránsito de España hacia una sociedad urbano-industrial se produce básicamente desde el año 1959hasta los años 70, con unas tasas de expansión muyelevadas durante apenas dos décadas. La evoluciónde la actividad industrial en los años más recientes seha caracterizado por una disminución de las tasasde expansión anteriores, una creciente transnaciona-lización –culminada con la integración europea– yuna rápida mejora tecnológica, pero sin que todoello haya modificado sustancialmente la localiza-ción de las áreas económico-industriales dominantesdel país. Las más importantes: Barcelona, Madrid,Valencia y Vizcaya (MIMAM, 2000).
Energía
Dentro del sector eléctrico, la energía hidroeléctricaha tenido durante décadas una contribución funda-mental en el balance energético español, si bienmuestra un comportamiento estacionario e inclusodecreciente desde mediados de los años 60 (en losque suponía un 70-80% del total), atribuible tanto ala puesta en marcha de producción nuclear como,desde el año 80, a las desfavorables condicioneshidrológicas registradas en el país.
El sector eléctrico suministra una parte importantede la energía final consumida en España, con unaparticipación que ha ido evolucionando desde el12,7% en 1973 hasta algo más del 18% en que sesitúa a partir de 1990, cifra que se mantiene práctica-mente estable desde entonces (con datos de UNESA,en 1994 los productos petrolíferos aportaron el68,9%; el gas, el 8,4% y el carbón, el 4,5%). Estascifras básicas muestran, por tanto, que la hidroelec-tricidad aporta, dependiendo de los años, entre el15% y el 25% de la producción eléctrica (mucho másen años de excelentes condiciones hidrológicas).
Marco institucional
Normativa básica en materia de aguas
La Constitución Española de 1978, reserva al Estadola competencia exclusiva en materia de legislación,ordenación y concesión de recursos y aprovecha-mientos hidráulicos cuando las aguas discurranpor más de una Comunidad Autónoma, en el casocontrario las competencias corresponden a dichascomunidades.
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, modifi-cada posteriormente (2001 y 2002) (Texto Refundidode la Ley de Aguas), es la legislación básica estatal
reguladora de la materia, al que hay que añadir la Leyde Aguas de Canarias de 1990, de aplicación en dichoterritorio. Las disposiciones reglamentarias para elcumplimiento de la Ley de Aguas se desarrollan enlos Reglamentos del Dominio Público Hidráulico yde la Administración Pública del Agua y de laPlanificación Hidrológica, respectivamente. A estasnormas, hay que añadir la Directiva Marco del Agua(DMA) 2000/60/CE, que es el instrumento que propor-ciona el marco legislativo para la futura gestión de losacuíferos. Según esas normas las aguas subterráneasforman parte del dominio público hidráulico a efectosde disposición o afección de los recursos hídricos.
Las funciones de ordenación, gestión y tuteladel dominio público hidráulico corresponden a laAdministración del Estado en las cuencas hidrográ-ficas que exceden del ámbito territorial de una solaComunidad Autónoma; en las cuencas compren-didas íntegramente en el territorio de una ComunidadAutónoma, pueden éstas reclamar para sí el ejerciciode las funciones relativas al dominio público hidráu-lico. En las cuencas intercomunitarias una parteimportante de estas funciones –autorizaciones, con-cesiones, planes de cuenca, proyectos y obras– estánencomendadas a los Organismos de cuenca o Confe-deraciones Hidrográficas.
Instituciones y organizaciones
Del conjunto de instituciones que desarrollan su acti-vidad en el mundo del agua hay que destacar por sumayor participación en las decisiones, dos: losOrganismos de cuenca, órgano administrativo básicocompetente en la materia, en el que se agrupan losdiferentes instrumentos para la administración y ges-tión, y las Comunidades de Regantes, que representaa un sector importante de la economía y el que mayoruso hace del recurso hídrico (MIMAM, 2000).
A la primera de estas instituciones, le correspondelas funciones de elaboración del Plan Hidrológico decuenca; la administración y control del dominio públi-co hídrico; la administración y control de los aprove-chamientos de interés general, entre otras competen-cias, todas ellas dentro del marco jurídico de lascuencas intercomunitarias. El resto de cuencas intra-comunitarias las competencias corresponden a lasComunidades Autónomas donde se sitúa la cuencahidrográfica.
En cuanto a las Comunidades de Regantes, elpapel de estas instituciones es de gran importancia,en cuanto a lo que se refiere al buen uso de las aguas.El papel no obstante asignado en cuanto a la gestióndel recurso no queda especialmente favorecido por la

Ley, lo que hace pensar en la posibilidad de darles unmayor protagonismo especialmente en lo que serefiere al apoyo a la administración del agua en elcontrol y gestión de las mismas.
Hidrogeología descriptiva
Contexto general
En el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas enEspaña (MOPTMA-MINER,1994), se establece unadescripción del territorio español, en función delgrado de permeabilidad de los diferentes terrenos:rocas graníticas, metamórficas, sedimentarias, volcá-nicas, etc., que constituyen el puzzle que supone lapenínsula y los archipiélagos balear y canario. Unaprimera visión del territorio, pone de manifiesto quelos acuíferos tienen una amplia aunque desigual dis-tribución espacial, resultado de la interacción entrefactores climáticos y geológicos, cuyas característicasse describen a continuación:- Las rocas silíceas, que coincide a grandes rasgos
con los afloramientos más antiguos –granitos,pizarras y esquistos, sobre todo–, dan lugar a for-maciones de muy baja permeabilidad, aunquefavorecida esta por la presencia de discontinuida-des genéticas y/o estructurales. Afloran funda-mentalmente en Galicia y demás territorios fronte-rizos con Portugal y se prolongan hacia el interiorde la península por los Montes de León, el SistemaCentral y un amplio corredor que se extiendedesde los Montes de Toledo hasta Sierra Morena.
- Las rocas calcáreas se corresponden con los domi-nios de las grandes formaciones carbonatadas ypertenece en su mayor parte a terrenos de edadmesozoica y, en menor grado, a depósitos tercia-rios. Estas formaciones ocupan algo más de laquinta parte del territorio español. Son rocas enlas que se infiltran con facilidad el agua de la lluviay las escorrentías superficiales. Los fenómenosde disolución de los carbonatos, que puedendar lugar a importantes redes kársticas internas ya manantiales caudalosos. En la Cordillera Cantá-brica ocupan extensiones de gran entidad, confuentes que contribuyen notablemente a los apor-tes de los ríos Sella, Cares, Deva, Miera, Asón y delpropio Ebro en su cabecera. También están pre-sentes en el Pirineo, en particular en las cuencasaltas del Cinca, el Segre y el Ter.
Entre el Sistema Ibérico y las sierras de Cazorlay Segura se desarrolla un extenso y continuodominio de formaciones calizas y dolomíticas enel que las aguas subterráneas determinan, en granmedida, la hidrología de las diversas cuencas. En
torno al vértice de Albarracín importantes surgen-cias kársticas alimentan los tramos superiores delos ríos Tajo, Jiloca, Mijares, Guadalaviar, Cabriel yJúcar; este último recoge también aportes subte-rráneos en La Mancha albaceteña y en las sierrasdel sur de Valencia.
Las sierras de Cazorla y de Segura se drenanpor manantiales que mantienen los caudales delSegura, del Mundo y del Guadalquivir. DesdeCádiz hasta Alicante, las Cordilleras Béticas queafloran después en Ibiza y en Mallorca presentanmuchas discontinuidades geológicas, por lo quesólo algunos macizos carbonatados alcanzanextensiones de centenares de km2. Los situadosen núcleos de altas precipitaciones reciben porello mayor infiltración, que ceden a ríos de escasodesarrollo pero con caudales muy apreciados,como el Serpis, Algar, Genil, Adra, Guadalhorce,Guadalfeo, Guadiaro o Guadalete.
- Las rocas arcillosas engloban las grandes áreas desedimentación terciaria, sobre las que se formanlos amplios valles de los grandes ríos peninsula-res. Corresponden mayoritariamente a extensosafloramientos de materiales predominantementearcillosos, más o menos consolidados, de muybaja permeabilidad. Pero también contienengrandes acumulaciones de materiales detríticos,arenas y gravas fundamentalmente, con valoresaltos de permeabilidad y porosidad, que, porello, resultan especialmente adecuadas para laretención y la circulación del agua subterránea.Alcanzan extensiones considerables en la depre-sión del Duero, en el Tajo medio y en el bajoGuadalquivir.
- Tienen asimismo interés los depósitos granularesde origen más reciente, desarrollados a lo largo delos principales ejes fluviales o en las planas coste-ras. En función de su estructura granular y bajogrado de cementación presentan en general con-diciones excelentes para la circulación del flujosubterráneo. Los niveles más modernos suelenestar directamente conectados con la circulaciónsuperficial, lo que posibilita su utilización intensivamediante pozos. Son acuíferos aluviales importan-tes los del Ebro y zonas inferiores de sus afluentespirenaicos, las vegas del Guadiana en Badajoz,así como las del Guadalquivir, el Segura y elLlobregat. Las planas litorales de Castellón,Valencia y Gandía-Denia, así como el llano dePalma, tienen grandes espesores de este tipo dedepósitos, lo que las convierte en notables alma-cenes del recurso hídrico.
- Por último, los acuíferos volcánicos están muypoco representados en la España peninsular, sitiene gran importancia en el archipiélago canario.
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
96

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
97
Sistemas acuíferos: unidades hidrogeológicasy masas de agua
Los estudios que se han ido realizando a lo largo delos años han ido delimitando con mayor detalle lasuperficie abarcada por los acuíferos y su distribuciónespacial. Las primeras evaluaciones se realizaron afinales de la década de los años sesenta del pasadosiglo XX, en el marco del Plan Nacional de Investiga-ción de las Aguas Subterráneas, PIAS, (IGME, 1979).En este Plan se procedió a identificar y a caracterizarlas formaciones permeables, con el objetivo de ofre-cer una visión general y sintética de la distribuciónespacial de los acuíferos del territorio nacional, suubicación y las características generales de su funcio-namiento. Se definieron un total de 87 sistemas acuí-feros, considerandose en el archipiélago Canario, unsistema acuífero por cada una de las islas.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley deAguas, se introduce la figura legal de la unidad hidro-geológica, con el fin de facilitar a la administraciónhidráulica, la gestión y control administrativo de losacuíferos. Esta nueva sistematización del territorioha quedado recopilada en el “Estudio de delimitaciónde Unidades Hidrogeológicas del territorio peninsulare Islas Baleares y síntesis de sus características”, rea-lizado en 1988 por la Dirección General de ObrasHidráulicas y el Instituto Tecnológico Geominero deEspaña (actualmente Instituto Geológico y Minero deEspaña) (MOPU-IGME, 1989 e ITGE, 2000).
En este estudio, se definieron 442 unidades hidro-geológicas; de ellas 422 se desarrollan íntegramentedentro de los límites de los respectivos ámbitos deplanificación o Cuencas Hidrográficas, 19 son com-partidas por dos ámbitos administrativos diferentes yuna es compartida por tres (Cuencas Hidrográficasdel Ebro, Tajo y Júcar).
La superficie cubierta por los afloramientos per-meables dentro de las unidades hidrogeológicas esdel orden de 176.000 km2, es decir un 35% aproxima-damente del total de la superficie española que sereparten en 99.000 km2 correspondientes a formacio-nes detríticas, 69.700 km2 a formaciones carbonata-das y 7.800 km2 a formaciones volcánicas. El resto delterritorio no cubierto por estas unidades, son forma-ciones geológicas de baja o muy baja permeabilidad,por lo que las posibilidades de explotación de aguasubterránea son reducidas y, por tanto, de interésmuy local.
La profundidad a la que se sitúa el agua en losdistintos acuíferos es muy variable por la diversidadde condiciones geológicas y orográficas. En los vallesaluviales el agua se encuentra, en general, a pocosmetros de profundidad; es de algunas decenas enel resto de los acuíferos detríticos y en las zonas bajasde los carbonatados; y llega a más de cien metros–a veces a varios centenares– en los grandes maci-zos carbonatados de alta permeabilidad y espesor(ITGE, 1989).
La incorporación de la DMA, a la normativa espa-ñola, ha introducido el concepto de masa de aguasubterránea (en adelante m.a.s.). Estas m.a.s. susti-tuirán en su momento a las actuales unidades hidro-geológicas. Como puede observarse en la tabla 1,hasta el momento se han definido 481 m.a.s (aún enfase de elaboración por parte del MIMAM e IGME)que representan el 66% de la superficie considerada,lo que supone un incremento importante sobre lasuperficie cubierta por las unidades hidrogeológicasactualmente definidas (53%) en esos ámbitos. Aesta superficie hay que añadir un 14% más ocupadapor 54 m.a.s consideradas como de baja permeabili-dad, pero sobre las que se sitúan un número impor-tante de núcleos urbanos abastecidos con aguas
Ámbito de Superficie Número % sup. Número % sup. Número % sup.planificación (km2) U.H. ámbito MAS ámbito MAS B.P. ámbito
Norte I 17.605 3 5% 6 100% 3 96%Norte II 17.311 16 52% 20 80% 4 30%Norte III 3.524 5 32% 14 99% 7 80%Duero 78.865 23 70% 31 95% 11 24%Tajo 55.767 13 40% 16 39% - -
Guadiana I 55.412 11 36% 16 42% 2 1%Guadiana II 4.757 3 21% 4 22% 1 1%
Guadalquivir 63.167 68 42% 68 50% 5 2%Sur 17.992 48 56% 67 58% 7 6%
Segura 18.987 57 84% 60 71% 0 0%Júcar 42.869 52 94% 75 95% 1 2%Ebro 85.564 71 47% 104 63% 13 18%Total 461.820 370 53% 481 66% 54 14%
Tabla 1. Comparación entre unidades hidrogeológicas (U.H.) y masas de agua subterránea (MAS); (MAS B.P.) masa de agua subterráneade baja permeabilidadTable 1. Comparation between hydrogeological units (U.H.) and groundwater bodies (MAS); (MAS B.P.) groundwater body of low permeability

subterráneas (mayor de 50 habitantes o con un sumi-nistro superior a 10 m3/día). Esto supone que en el80% de la superficie de las cuencas intercomunitarias,se sitúan formaciones acuíferas, que almacenan aguasubterránea que puede ser aprovechada.
Infraestructura del conocimiento hidrogeológico
Estado de conocimiento de los acuíferos
Es a partir de finales de los años sesenta del pasadosiglo XX, cuando se produce un avance importantedel conocimiento de los acuíferos españoles. Hastaesa fecha, los estudios que se habían realizado,tenían un carácter puntual y siempre referidos aaspectos muy concretos, y realizados como conse-cuencia de alguna normativa especial, es el caso de laInstrucción del Ministerio de Fomento de 28 de marzode 1873, en el que se recogía que la cartografía geo-lógica debería contener “el estudio de los manantia-les de aguas potables y minerales, y la descripción delas cuencas hidrogeológicas para la perforación depozos artesianos y el establecimiento de pantanos yrepresas”. Posteriormente, el R.D. de 7 de enero de1910 encomienda al Instituto Geológico de España, elreconocimiento de las diversas cuenca hidrográficasde España, la dirección y vigilancia de los trabajos dealumbramiento de agua que se emprendan por elEstado, entre otros cometidos (López-Geta, 2000).
La situación actual tiene su punto de partida en elaño 1969, cuando siguiendo las recomendacionesestablecidas en el “Mapa Hidrogeológico Nacional”el IGME, promueve dentro del marco general delPlan Nacional de Investigación Minera (PNIM), elPlan Nacional de Investigación de Aguas Subterrá-neas (PIAS). Este Plan que cubrió prácticamente todoel territorio español, permitió identificar y conocerlas principales características de los acuíferos, la cali-dad de sus aguas y las posibilidades de su aprove-chamiento. Los territorios no cubiertos con el men-cionado Plan, se complementaron con el “Proyectodel Guadalquivir”, realizado por la FAO y el GobiernoEspañol, y el “Estudio de los Recursos Hídricos To-tales del Pirineo Oriental (REPO)”. Asimismo se estu-diaron los archipiélagos balear y canario.
Está planteado un nuevo programa que permitiríala actualización de la información generada en ladécada de los setenta y ochenta. Para ello se ha ela-borado el Programa “Actualización del inventariohidrogeológico”, contempado en el Libro Blanco delAgua Subterránea (MOPTMA-MINER, 1994) que con-tribuirá a alcanzar un estado de conocimiento acordecon las necesidades actuales.
El desarrollo de este programa se verá favorecidopor la posibilidad de la aplicación de nuevas herra-mientas científicas y tecnológicas. Así la incorpora-ción de las imágenes registradas por sistemas deteledetección, ha supuesto un avance de gran rele-vancia difícil de cuantificar aunque todavía se está enuna fase de desarrollo (Fabregat, 1999), en la estima-ción y control de las extracciones de aguas subterrá-neas, a través del conocimiento de cobertera vegetal,y a conocer la evolución de las extracciones median-te las imágenes temporales. Por otro lado, los siste-mas de medida y control remoto han venido a resol-ver algunos de los problemas relacionados con elcontrol y así facilitar la gestión de los acuíferos, todoello en tiempo real (Diputación de Alicante, 2001).
Los avances alcanzados por las técnicas de pros-pección geofísica en la exploración de las aguas sub-terráneas cubren un amplio espectro de aplicaciones,cada vez más rápidos, económicos y sobre todomás resolutivos (Plata, 2000 y Casas, 2000). Todos losmétodos geofísicos pueden contribuir, por separadopero especialmente conjuntamente, a conocer yresolver algunas cuestiones que con más frecuenciase presentan. Estas herramientas conjuntamentecon la geología y la informática, permiten la modeli-zación del terreno en 3D y una simulación muy fiable,aunque exige inversiones económicas importantes(Pendas, 2000). En la modelación numérica del flujoy transporte de masa, así como en la geoestadís-tica aplicada a la hidrogeología, se han realizadoavances muy importantes, especialmente en mediosheterogéneos, fisurados, o en la calibración automá-tica o en el análisis de incertidumbres. Actualmentese elaboran modelos estocásticos con centenares demiles de nudos, en los que se realizan un númeromuy importante de simulaciones estocásticas, osimulaciones inversas para calibrar parámetros(Sahuquillo, 2002).
Planes de cartografía hidrogeológica
El organismo que ha contribuido en un mayor por-centaje en la elaboración de la cartografía hidrogeo-lógica a nivel nacional, ha sido el Instituto Geológicoy Minero de España. Es una actividad que viene reali-zando desde su creación en el año 1849, pero es apartir del año 1969, cuando de forma sistemática ini-cia una trayectoria que continúa en la actualidad. Estanueva etapa se inicia con la publicación del MapaHidrogeológico Nacional, a escala 1:1.000.000, queposteriormente se ha ido revisando (1990 y 2000).Esta cartografía, se complementa con la publicaciónde la serie a escala 1:200.000, del cual están elabora-
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
98

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
99
das más de un tercio (93) de la cuadricula oficial y unaserie a escala 1:50.000 que se ha llevado a cabo enzonas de interés especial. A estas series, hay que aña-dir las realizadas a nivel de Comunidad Autónoma,como es el caso de Andalucía, Cataluña, País Vasco,etc. o bien a nivel provincial, recogidas en diferentesatlas hidrogeológicos: Burgos, Sevilla, Cádiz, Jaén,Granada, Huelva y Málaga, entre otros. Reciente-mente se ha elaborado por parte del IGME y elMIMAM, el mapa litológico y de permeabilidades aescala 1:200.000 de toda España. Toda esta informa-ción se recoge en el Sistema de Información deAguas Subterráneas en España (SIAS-España).
Asociaciones científicas y profesionales en recursoshídricos
Existen varios centros oficiales con larga tradición einterés en los recursos hídricos. Uno de ellos es elInstituto Geológico y Minero de España, OrganismoPúblico de Investigación adscrito al Ministerio deEducación y Ciencia, que ha tenido una gran actividaden la realización de estudios, preferentemente enrelación con los recursos hídricos subterráneos. Otroes el CEDEX, que mediante el CEH (Centro deEstudios Hidrográficos) ha dedicado grandes esfuer-zos al estudio de la hidrología de superficie, y, a tra-vés de su Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas(CETA) ha realizado también notables trabajos en elcampo de la hidrología isotópica y ambiental.
Más recientemente se han creado algunos Insti-tutos Universitarios del Agua, en diferentes Comu-nidades Autónomas, con o sin apoyo de otrosorganismos públicos y privados. En 1992 se creó elCentro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), enAndalucía, como una asociación mixta sin ánimo delucro, integrada por empresas y Organismos públi-cos. También hay que destacar algunas empresaspúblicas como el Canal de Isabel II y la SociedadGeneral de Aguas de Barcelona, con desarrollos nota-bles en algunos aspectos de tratamiento de aguaspotables, técnicas analíticas y manejo de recursoshídricos.
Es destacable el gran desarrollo de grupos deinvestigación universitarios durante los últimosdecenios alrededor de la hidrología subterránea, enbuena parte aunque no exclusivamente, en relacióncon departamentos de geodinámica, estando casitodos los restantes en departamentos en relacióncon la ingeniería civil, minera, agronómica, forestalo industrial.
A nivel de asociaciones profesionales, hay quedestacar la Asociación Española de Hidrogeólogos; la
Asociación Internacional de Hidrogeólogos GrupoEspañol y el Club del Agua Subterránea. Igualmente,diversos Colegios Profesionales, dispone de gruposde trabajo como es el caso del Grupo Especializadode Aguas Subterráneas de la Asociación Profesionalde Ingenieros de Minas, entre otros.
Actividades de investigación y desarrollo de recursoshídricos
Existen diferentes iniciativas, fomentadas por dife-rentes disposiciones legales e implementados pordiferentes instituciones. En primer lugar, están losplanes de investigación, soportados por el Ministeriode Educación y Ciencia, a través de la ComisiónInterministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT),que ha asumido esta responsabilidad, a través delPlan Nacional de Investigación Científica y Desarro-llo Tecnológico (Plan Nacional de I+D). El ProgramaNacional de Recursos Hídricos del ProgramaNacional de I+D es un intento de clasificar las áreasde investigación e identificar las principales nece-sidades.
Existen otros planes de I+D, como es el recogidoen la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico, donde seencomienda al Ministerio de Medio Ambiente, el de-sarrollo de un Plan de Acción en materia de aguassubterráneas, que permita el uso sostenible de lasaguas subterráneas, que incluirá un programa para lamejora del conocimiento hidrogeológico y la protec-ción y la ordenación de los acuíferos y de las aguassubterráneas. Así mismo, el Texto Refundido de la leyde Aguas, encomienda al Instituto Geológico yMinero de España “la formulación y desarrollo deplanes de investigación tendentes al mejor conoci-miento y protección de las aguas subterráneas”.
Actividades universitarias y formaciónen hidrogeología
En la universidad, hasta mediados de los años sesen-ta no existían cursos de especialización en materia dehidrogeología, ésta se impartía casi exclusivamenteen la escuela de Ingenieros de Minas y en algunasfacultades. Coincidiendo con el desarrollo de unaserie de planes de investigación a nivel nacional escuando se crean una serie de cursos de especia-lización en materia de Hidrogeología. En Barcelonainicia su andadura el Curso Internacional de Hidro-logía Subterránea, que continúa hasta la fecha; simul-táneamente en Madrid se imparten dos cursos, elprimero de ellos patrocinado y promovido por el

Instituto Geológico y Minero de España y la Escuelade Ingenieros Superiores de Minas, y el segundo elcurso Noel Llopis, desarrollado a través de laUniversidad Complutense de Madrid. Estos dos últi-mos cursos por diferente circunstancias han dejadode impartirse, lo que ha originado un perjuicio en elcolectivo de posgraduados y en la oferta de especia-listas al mundo empresarial.
El auge de los profesionales de la hidrogeología,reinicia con el desarrollo de los Planes de Investi-gación comentados anteriormente. La importanteinversión económica que se realiza durante esosaños, dio lugar a la contratación de un número muyimportante de hidrogeólogos, no sólo por parte delas empresas públicas y privadas, sino también porparte de la administración del Estado, especialmentepor el Instituto Geológico y Minero de España y enmenor cuantía por el desaparecido Servicio Geoló-gico de Obras Públicas.
Con la finalización de esos planes se produce unperíodo de recesión, sólo paliado durante unos pocosaños por los trabajos del Plan de Emplazamientode Residuos Nucleares liderado por la empresa públi-ca ENRESA, así como, por los profesionales dedica-dos a la investigación y a la enseñanza en las univer-sidades.
Tras ese período la situación actual puede catalo-garse como estable, debido a la entrada de los hidro-geólogos en un mercado, donde los estudios requie-ren la participación de equipos multidisciplinares,como pueden ser los proyectos geotécnicos, o deimpacto ambiental o los estudios de suelos contami-nados, entre otros muchos. A esta circunstanciase une la expectativa de una nueva política del aguaen España en la que las aguas subterráneas debenjugar un papel importante y con la que se quierepotenciar los equipos de especialistas asignados a losOrganismos de Cuenca.
Consideraciones cuantitativas del recurso
Recursos renovables y reservas. Recarga natural deacuíferos
Del total de la aportación hídrica (110 km3/año), el82% corresponde a lo que se denomina escorrentíasuperficial, el resto, el 18%, constituye la recarganatural anual media o escorrentía subterránea, quepara el conjunto de las unidades hidrogeológicas(MOPTMA-MINER, 1994), está estimada en unos20.000 hm3/año. Este volumen debe ser algo superiorsi se contabiliza la contribución de los acuíferos depequeña entidad, no incluidos en los cálculos gene-
rales. La cifra coincide con las aportadas por otrasfuentes de información, sin embargo la última esti-mación realizada por el Ministerio de Medio Ambien-te, recogida en el Libro Blanco del Agua (MIMAM,2000), se eleva hasta los 30.000 hm3/año. La dispari-dad de cifras induce a plantear la necesidad de pro-fundizar en el conocimiento de la recarga naturalde los acuíferos, así como de la repercusión de otrosparámetros en la cuantificación de las entradas alacuífero (Tabla 2).
No se dispone de estudios detallados sobre lacuantificación de las reservas hídricas subterráneas,no obstante existen diferentes fuentes en las que seofrece una estimación de las mismas. Así, en el libro“Las aguas subterráneas en España, presente y futu-ro” (ANIM, 1979), se indica que el agua almacenada aprofundidades de hasta 75 m supera los 300.000 hm3,por otro lado, en el libro “Las aguas subterráneas enEspaña. Estudio de síntesis” (ITGE, 1989), se estimanunas reservas, hasta los 200 m, de aproximadamente120.000 hm3. En otro trabajo del MOPTMA-MINER-UPC (1993), las reservas se valoran en unos 180.000hm3, sin incluir la cuenca de Segura ni el archipiélagocanario. Hay una discrepancia importante entre lasdiferentes valoraciones, sin embargo en el peor delos casos las reservas o capacidad de almacenamien-to de los acuíferos supera en más de dos veces la
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
100
Ambito de 1993 (a) 1998 b) 1998 (c)Planificación
Galicia Costa - - 2.234Norte I - - 2.745Norte II 2.644 2.587 5.077Norte III 331 410 894Duero 2.975 2.997 10.950Tajo 1.875 1.840 3.000Guadiana I 1.646 1.565 2.393Guadiana II 656 646 687Guadiana 98 141 63Guadalquivir 754 787 750Sur 2.315 2.573 2.343Segura 1.160 865 680Júcar 548 674 588Ebro 3.505 3.011 2.492C.I. Cataluña 2.923 4.433 4.614Total Península 18.736 19.683 28.719Baleares 585 517 508Canarias 700 681 681Total España 20.021 20.881 29.908
(a) MOPT (1993). Memoria del anteproyecto de Ley del PHN.También en MOPTMA-MINER (1995).
(b) Datos de los Planes Hidrológicos de cuenca (1998).(c) Datos de la evaluación realizada en el Libro Blanco del Agua en España (año 2000)
Tabla 2. Estimación de la recarga a los acuíferos (MIMAM, 2000)Table 2. Aquifer recharge estimation (MIMAM, 2000)

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
101
capacidad de embalses superficiales (del orden de50.000 hm3).
Recursos superficiales y subterráneos
En España los valores de precipitación anual varíanmucho, como se ha comentado anteriormente, desdelos más de 1.600 mm en extensas zonas del territorio,en las que se superan puntualmente incluso los 2.000mm, a los 300 mm de amplias áreas del Surestepeninsular y los menos de 200 mm en algunas zonasde las Islas Canarias. La media para España es de684 mm/año, equivalentes a 346 km3/año para el totalde la superficie y la evapotranspiración potencialmedia anual de 862 mm, lo que resulta una aporta-ción total o lluvia util de unos 110 km3/año, es decir,del orden de un tercio de la precipitación total, (sumade las aportaciones superficiales y subterráneas.
Del total de las aportaciones hídricas, sólo estánregulados de forma natural, –caudales de basecirculantes por los ríos–, unos 9.000 hm3/año, cifraque se sitúa muy por debajo de otros países denuestro entorno, como es el caso de Francia, dondese eleva a 40.000 hm3/año. Ese volumen de aguaregulado naturalmente era suficiente para satisfacerlas necesidades existentes hasta finales del sigloXIX y para diluir la carga contaminante que llegabaa ellos. El incremento de las demandas, requirióque se aumentara de forma artificial la regulaciónque hasta el momento existía. Para ello, por unlado se han realizado más de 1000 presas con unacapacidad que supera los 50.000 hm3 y por otro ladoaproximadamente un millón de pozos para el aprove-chamiento de las aguas subterráneas.
Recursos disponibles
El grado de disponibilidad de los recursos hídricossubterráneos, responde, a la suma del balance hídri-co, entre entradas y salidas, del aprovechamiento pla-nificado de las reservas y de los recursos que puedanadicionarse procedentes de mejorar la regulaciónhídrica al aprovechar la capacidad de almacenamien-to de los acuíferos.
El aprovechar las reservas hídricas almacenadasen los acuíferos, es una operación que supone unaexplotación minera del agua. Es una alternativa muydebatida por los científicos y técnicos, motivada porel carácter no renovable de este recurso. En cuanto aaprovechar la capacidad de almacenamiento, su obje-tivo es aumentar la capacidad de regulación de una
cuenca o sistema de explotación. El papel del acuífe-ro es similar a un embalse de superficie. Para estohay que tener en cuenta dos características principa-les de los acuíferos: su capacidad de almacenamien-to, aptitud natural que presentan los acuíferos paraalmacenar en su interior significativos volúmenes deagua, y su capacidad de regulación, aptitud que pre-sentan los acuíferos para almacenar el agua en unasépocas y poderla extraer en otras. Teniendo en cuen-ta esto, los acuíferos o sistemas hidrogeológicos pue-den cumplir las siguientes funciones:- Permitir una gestión estática para regulación en
tránsito. En ellos se recarga agua en el período deexcedentes, para posteriormente volver a bombe-arla al canal de transporte en los períodos dedemanda (Figura 4).
- Permitir una gestión estática con aprovechamien-to. Las aguas se recargan temporalmente en elacuífero, permitiendo el uso directo en zonas pró-ximas al almacenamiento subterráneo.
- Permitir una gestión dinámica por conducción. Seaprovecha la capacidad de regulación naturalque poseen los acuíferos, en función de la combi-nación de las funciones de almacenamiento yconducción a través del mismo, tal manera que,el agua recargada fluye a través del acuíferohasta las zonas de demanda, donde es captada(Figura 5).Estas alternativas permiten mejorar el grado de
disponibilidad. En el libro “Las aguas subterráneas.Importancia y perspectivas” (López Geta y Murillo,1993), se ofrece un balance hídrico que indica que deltotal de aportaciones hídricas subterráneas, estima-das en 20.000 hm3/a, unos 6.000 hm3/año se aprove-chan a través de bombeos, esto supondría que estarí-an sin regular unos 14.000 hm3/año, que en principiopodrían utilizarse. Sin embargo parte de estos recur-sos están comprometidos, bien porque estén regula-dos mediante embalses, o bien estén comprometidosal mantenimiento de los caudales ambientales o bienpor salidas al mar. Destacando esos usos, el balancehídrico indica que pueden existir unos 10.000hm3/año, susceptibles de utilizar. Ante esta cifra lapregunta es: ¿En qué condiciones se puede alcanzarese límite de explotación?. En principio la respuestaes sencilla, ya que los condicionantes a tener encuenta para llevar a cabo su explotación es que exis-tan condiciones técnicas, económicas y ambientalesadecuadas. No obstante estas posibilidades puedenquedar muy mermadas si se aplica, sin ningún condi-cionante, el concepto de recurso disponible estableci-do en la DMA, esta limitación puede extenderse a lasaguas subterráneas actualmente aprovechadas.

Redes de control de las aguas subterráneas
Las medidas más antiguas de niveles piezométricosen España, de las que se tienen referencia, datan delaño 1836, en el río Besos, en el que se perforarán losprimeros pozos para abastecimiento la ciudad deBarcelona. Ya en la década de los sesenta del pasadosiglo XX, se iniciaron controles sistemáticos en losacuíferos de la Vega de Granada (Granada) y enAlmonte-Marismas (Sevilla-Huelva), así como en losdeltas de los ríos Llobregat y Besós (Barcelona). Elinicio fué la red que el IGME operaría, durante más de
treinta años. Posteriormente a partir de esa fechasería operada conjuntamente con el Ministerio deMedio Ambiente. La red controlaba, la evolución delos niveles piezométricos y la calidad de agua,mediante 3.000 y 2.000 captaciones respectivamente.Este conjunto de puntos de control, se extendían pormás del sesenta por ciento de las unidades hidrogeo-lógicas. A partir del año 2002, este seguimiento seviene realizando por los Organismos de Cuenca(Confederaciones Hidrográficas); para ello se estáconstruyendo una red especial dedicada exclusiva-mente a este fin (MIMAM, 1998a).
Recursos no convencionales:desalación y reutilización de las aguas residuales
Tradicionalmente se han considerado los recursoshídricos provenientes de la desalación y de la rege-neración de las aguas residuales como recursos noconvencionales, posiblemente por el poco aprove-chamiento que se ha hecho generalmente de ellas ypor lo tanto por la limitada repercusión en el cómpu-to total de los recursos disponibles. Esta idea se hamodificado como consecuencia de los avances tecno-lógicos y la necesidad de disponer de mayor cantidadde recursos hídricos.
El aprovechamiento de los recursos hídricos pormétodos convencionales, ha llegado a una situación,que cualquier incremento supone una problemá-tica especial, determinada por factores sociales, téc-nicos o ambientales. Por eso la importancia quepuede tener el aprovechamiento de estos denomina-dos recursos no convencionales.
La desalación de agua de mar o de aguas salobresha experimentado un auge muy importante en estosúltimos años como consecuencia del avance tecnoló-gico que se ha producido en el desarrollo industrialde estas instalaciones especialmente en lo que serefiere a las membranas de osmosis inversa y a lossistemas de operación, con un consumo energéticomucho menor. Las cifras varían rápidamente, no obs-tante en España existen más de 300 instalacionesde desalación de tamaños muy variables, con unacapacidad que supera los 300 hm3/año.
Los avances en las tecnologías de desalación hanconseguido que el coste de desalación se sitúe pordebajo de los 0,60 euros, lo que permite su uso paraabastecimiento urbano, y aunque con más limitacio-nes para otros usos como puede ser el agrícola, sinembargo los cultivos que se producen en diversaszonas con altos rendimientos productivos y económi-cos pueden asumir el pago de esos costes.
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
102
Fig. 5. Gestión dinámica de almacenamiento subterráneoFig. 5. Dynamic management of subterranean storage
Fig. 4. Gestión estática de almacenamiento subterráneoFig. 4. Static management of subterranean storage

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
103
En el caso de la desalación habría que estudiar laposibilidad de utilizar como materia prima las aguassalobres almacenadas en ciertas estructuras geológi-cas subterráneas (en adelante EGS), lo que permitiríaun menor coste de desalación; esto será posible enciertos lugares y siempre que se den las condicionestécnicas adecuadas para hacer este tipo de explota-ción. Asimismo, y aunque viene haciéndose en algu-nos casos, para subsanar los problemas que hansurgido en la captación de las aguas de mar a travésde las EGS situadas en el litoral, habría que mejorarel grado de conocimiento de las mismas y las técni-cas de captación, favoreciéndose así la disponibi-lidad de agua con mejor calidad, especialmente lascondiciones físicas y biológicas; esto es importanteporque afecta al coste final del agua desalada.Además de este papel, las EGS podrían contribuir porun lado a optimizar la capacidad de las plantas dedesalación y por tanto a disminuir el coste de las mis-mas, ya que en las EGS pueden almacenarse lasaguas sobrantes en los períodos de menor utilizacióny extraerse en los períodos de máxima demanda, ypor otro lado contribuir a resolver uno de los proble-mas más importantes como es la eliminación de lasaguas de desecho de la desalación, mediante lainyección de estos residuos en dichas estructurassubterráneas.
La reutilización de las aguas residuales urbanasregeneradas, constituye otra alternativa que nos per-mite obtener, dados los avances tecnológicos, aguasde muy buena calidad prácticamente utilizables paracualquier uso –sin embargo, existe cierto rechazotodavía por parte de la sociedad–, dependiendo delproceso empleado. El posible potencial de aguasregeneradas está en que el 80% del agua destinadaal uso urbano, es decir unos 4.800 hm3/año, retornanal ciclo hidrológico pero en malas condiciones decalidad. La gran mayoría de ellos se originan en laszonas costeras, donde existe una mayor demandade recursos hídricos, y sin embargo la gran mayoríade ellos se vierten directamente al mar a través deemisarios submarinos. También pueden utilizarsepara mejorar la calidad de ciertos acuíferos o paraluchar contra la intrusión de agua de mar en losacuíferos costeros. La entrada en funcionamientode diversos proyectos, han puesto en evidencia elcoste que supone, que permiten competir con otrossistemas. Un ejemplo ilustrativo, corresponde alproyecto de gestión integrada del agua de Victoria-Gasteiz (Mujeriego, 2005), donde se puso en eviden-cia que el coste de producción de regeneración reuti-lización del agua se sitúa en el orden de los 0,06euros/m3.
Calidad de las aguas subterráneas
Composición natural de las aguas subterráneas
En el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPT-MA-MINER, 1994), se hace una descripción generalde la calidad y composición natural de las aguassubterráneas. En este documento se pone en eviden-cia, que la complejidad y variedad litológica y geolo-gía de España condiciona la gran diversidad de situa-ciones detectadas en las características de sus aguassubterráneas, que a su vez son modificadas por lasacciones antrópicas y pueden llegar a producir lacontaminación del recurso. En términos generales,las características físicas de las aguas subterráneas(color, turbiedad, temperatura, sólidos en suspen-sión, etc.), excepto en ciertas ocasiones, no planteanproblemas, debido al filtrado natural del terreno y ala regularidad térmica del subsuelo; no ocurre lomismo con los constituyentes químicos, que puedenencontrarse en cantidades excesivas para un deter-minado uso.
Las aguas de mejor calidad y en general aptaspara todos los usos son las de facies bicarbonatadascálcicas y magnésicas, provenientes de las formacio-nes carbonatadas. Esta agua suelen presentar mine-ralizaciones ligeras o medias, con residuos secos nosuperiores a 1.000 mg/L y con contenidos en macro-constituyentes generalmente dentro de las limitacio-nes de potabilidad establecidos, excepto en casospuntuales. Este tipo de aguas predominan en lacuenca Norte y en unidades de cabecera y del áreaseptentrional del Duero, así como en los bordes dela Sierra de Guadarrama, en el Tajo. Igualmente seencuentran presentes en la cuenca alta del Guadiana,algunas unidades del Guadalquivir y del Sur y enlas unidades interiores del Júcar, Ebro y Cuencas In-ternas de Cataluña.
En las unidades detríticas la variación es la carac-terística principal, con facies desde bicarbonatadascálcicas y magnésicas –como es el caso de las gran-des cuencas detríticas del Duero y el Tajo, de las pla-nas litorales levantinas y de los aluviales delGuadiana y el Guadalquivir– a sulfatadas o cloruradascálcicas y sódicas, bajo la influencia de materialesevaporíticos (terciario detrítico del Duero, LlanuraManchega del Guadiana, Sierras de Orce, Jabalcón,Ronda y Lújar, vegas de los ríos Segura y Guadalentíny Campo de Cartagena). En general la dureza y mine-ralización de las aguas de las formaciones detríticases superior a la de los macizos carbonatados y espe-cialmente elevadas en las aguas procedentes o influi-das por depósitos salinos. Debido al desarrollo de lasactividades humanas en estas zonas son también

más frecuentes los problemas de contaminación. Eneste tipo de unidades las aguas suelen ser de buenacalidad y aptas para todos los usos, no obstante,debido a la propia naturaleza de los acuíferos, apare-cen ocasionalmente contenidos en especies mayori-tarias (calcio, magnesio y sodio, fundamentalmente)superiores a los máximos admitidos para su uso enabastecimiento.
Contaminación de las aguas subterráneas
Los problemas de calidad más habituales en lasaguas subterráneas son los derivados de la presenciade concentraciones elevadas de compuestos nitroge-nados, de cloruros y sodio. El primer caso es propiode las áreas de desarrollo agrícola intensivo y el se-gundo de los acuíferos costeros con intrusión marinaproducida por la sobreexplotación de los recursos.
Contaminación por actividades agropecuarias
Las actividades agropecuarias constituyen un factorde alteración de la calidad natural del agua subterrá-nea en cuanto modifican las características del medioy adicionan sustancias ajenas al mismo. El origenpuede estar en los fertilizantes, plaguicidas o en losresiduos ganaderos.
El contenido en nitratos de las aguas subterráneasha aumentado de forma paulatina en amplias zonasde agricultura intensiva, donde las concentracionesdel ion nitrato exceden en ciertos lugares, sistemáti-camente los 50 mg/L, límite que se establece en elReal Decreto 140/2003, sobre calidad del agua de con-sumo humano. La contaminación por nitratos afectade forma importante al litoral mediterráneo, y esespecialmente acusada en el Maresme (Barcelona),donde se llega a superar los 500 mg/L y en grandesáreas de las planas costeras del Levante (Castellón yValencia), donde se superan 100 mg/L. Entre las uni-dades interiores, la Llanura Manchega, el aluvial delEbro y algunos sectores del valle del Guadalquivir(aluviales del Guadalquivir y Guadalete) son las másafectadas, con contenidos entre 50 y 100 mg/L denitratos. De forma local la presencia de nitratos afec-ta a diversas áreas de las cuencas del Duero (regióncentral del Duero, Esla-Valderaduey y Arenales), Tajo(La Alcarria, Tiétar y Ocaña), Sur (Campo de Níjar,Dalías y Fuente Piedra) y Segura (Campo de Carta-gena, Guadalentín, y Vegas del Segura). En las zonasnorte de Tenerife y de Gran Canaria se han observa-do también contenidos que exceden el límite depotabilidad de 50 mg/L.
En la figura 6, se puede observar el mapa deEspaña, donde están representadas las zonas desig-nadas como vulnerables, según el Real Decreto261/1996, sobre la contaminación de las aguas subte-rráneas por nitratos de origen agrario.
La afección de las aguas subterráneas por la apli-cación agrícola de productos fitosanitarios es unfenómeno difícil de constatar, posiblemente por ladificultad, tanto de identificar la zona contaminadacomo por la complejidad analítica; no obstante se hadetectado la presencia de cloroetilenos, tricloroben-cenos, aldrin y lindano en acuíferos detríticos de lascuencas del Tajo, Guadalquivir, Sur y Ebro.
La mayor parte de la contaminación ganadera, encifras absolutas, corresponde a las Comunidades deCastilla-León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalu-ña y Galicia, si bien las mayores concentracionesde carga contaminante se producen en Cantabria,Cataluña y Asturias. Es de destacar la considerablevulnerabilidad de los acuíferos en estas áreas,constituidos por materiales fracturados y karstifica-dos y, por tanto, escasamente protegidos frente a lainfiltración.
Intrusión salina
Un arrastre de aguas salinas que contaminan otras demayor calidad, se dice que se ha producido un proce-so de intrusión salina; si el origen de esta agua esformación de materiales muy solubles (yesos, halita,silvina, etcétera), se habla de intrusión salina conti-nental, cuando el origen es el mar, se trata de un pro-ceso de intrusión marina.
Existen numerosas formaciones geológicas situa-das en el interior de la península cuyas aguas pre-sentan características de elevada salinidad. Por ejem-plo, las aguas del valle del Guadaletín, en su sectoralto, con un total de sólidos disueltos que oscilanentre 200 y 1.500mg/L, al este de Puerto Lumbreras yal sur de Lorca, mientras que en el tramo inferior deeste mismo río se alcanzan valores que varían entre1.000 y más de 6.000 mg/L. En la zona sur de la Sierrade Quibas las cifras del total de sólidos disueltososcilan entre 1.500 y 4.000 mg/L, alcanzándose los10.700 mg/L en Pinoso. El terciario detrítico centraldel Duero, que se extiende en una amplia banda aambos lados de este río, da lugar también a aguas deelevada salinidad, de carácter clorurado o sulfatado.
La relación de España con el mar se deriva de sugeografía peninsular e insular, abierta al océanoatlántico y al mar mediterráneo, y que en conjuntoalcanza los 7.876 km de costa (Tabla 3). De ellos unos3.514 km, entre litoral peninsular e islas Baleares,
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
104

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
105
están bañados por el mar mediterráneo. Esa tradicio-nal relación se refleja igualmente en la distribucióndemográfica, ya que es en las áreas costeras dondese concentra un mayor porcentaje de población: casiel 59% de la población total del estado se asienta enlas provincias costeras, favorecidos por la geomorfo-logía de la costa española cuyo modelo genérico esbastante similar a lo largo de todo su contorno: lla-nuras costeras de no más de 20 ó 30 km de ancho, yen otros casos alcanzan el mar formando acantilados,o dejan paso a valles fluviales que forman deltas enalgún caso. En estas llanuras costeras, favorecida porun clima benévolo, se desarrolla una intensa activi-dad turística, urbana, agrícola e industrial, lo quesupone una importante demanda hídrica. Por ellolos acuíferos costeros adquieren una importanciaestratégica como fuente inmediata y a veces únicade los recursos hídricos necesarios para el desa-
rrollo socioeconómico de estas áreas (MOPTMA-MINER,1994). La importante demanda de agua enestas áreas supone una intensa explotación de losacuíferos, induciendo la aparición del fenómeno deintrusión marina que pone en peligro la sostenibili-dad de su aprovechamiento.
Sector Litoral Longitud de costakm %
Atlántico norte 2429 31Atlántico suroccidental 350 4Mediterráneo peninsular 2086 26Baleares 1428 18Canarias 1583 20Total 7876 100
Tabla 3. Longitud de costa por áreas del litoral españolTabla 3. Coastal length by areas of Spanish littoral line
Fig. 6. Zonas vulnerables debido a contaminación por nitratos de origen agrarioFig. 6. Vulnerable zones due to pollution by nitrates of farming source

A lo largo del litoral de la España peninsular, IslasBaleares e Islas Canarias, se han definido un total de95 unidades hidrogeológicas (UH), lo que supone el25% del total de unidades en España (considerandoen Canarias cada isla como unidad). Cada una deellas puede comprender uno o varios acuíferos. 72 deesas unidades corresponden al litoral mediterráneo(49 en la Península y 23 en las Islas Baleares). El archi-piélago Balear es el que tiene un mayor número deunidades costeras definidas (23 UHs), seguido de lacuenca hidrográfica del Sur con 19 y de las cuencasinternas de Cataluña con 13. Sin embargo en cuantoa la superficie ocupada por estas unidades la mayores la cuenca del Júcar con 5.286 km2, seguida de laNorte con 5.230 km2 y Sur con 5.224 km2, además deCanarias donde se ha considerado la superficie totalde las islas.
Las unidades hidrogeológicas con un mayor desa-rrollo socioeconómico son las que soportan una ex-
plotación más intensa de sus recursos hídricos. Comoindicativo de este desarrollo se puede utilizar la su-perficie de regadío y la población que albergan, des-tacando en ambos aspectos la cuenca del Júcar con153.085 ha y 2.088.570 habitantes. En población essuperada por las cuencas internas de Cataluña conunos 2.700.000 habitantes y una importante actividadindustrial y turística. También la cuenca Sur presentaen sus unidades costeras una considerable superficiede regadío, 137.100 ha, con una población de1.382.810 habitantes y una actividad turística muydesarrollada.
La distribución de los acuíferos afectados semuestra en la Figura 7. La intrusión marina apareceen un total de 56 unidades con diferente grado deafección. Se han considerado tres grados de intru-sión: local, zonal o general (López Geta, 1996). Laintrusión local corresponde a los acuíferos dondeeste fenómeno tiene lugar de una manera puntual,
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
106
Fig. 7. Distribución de la intrusión marina en las unidades hidrogeológicas costerasFig. 7. Distribution of sea-water intrusion in the coastal hydrogeological units

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
107
en un pozo o concentración de pozos intensamenteexplotados que producen un ascenso de la interfaseagua dulce-salada. Indica un estado inicial de laafección o su aparición de una manera estacional.La intrusión zonal supone un grado más alto deafección en el que la salinización se extiende a unárea importante del acuífero, que no recupera sucalidad inicial en los períodos de recarga. Finalmente,la intrusión general indica un avance tierra adentrode la interfaz agua dulce-salada a lo largo de todala línea de costa del acuífero, como consecuenciade una intensa explotación en toda su superficie.
En cifras globales (Tabla 4) se puede resumir queun 60% del total de unidades costeras españolas pre-senta algún grado de afección por intrusión marina,correspondiendo a un 17% de ellas el grado de intru-sión generalizada, a un 31% la intrusión de carácterzonal y a un 12% local.
Usos del agua subterránea
Demandas y usos sectoriales
Una de las propiedades de los acuíferos es su distri-bución espacial, y por tanto su proximidad a los cen-tros de demanda. Esto los diferencia de las aguassuperficiales, cuya regulación (presas, embalses, etc.)se adapta a la linealidad de los ríos y a las condicio-nes topográficas, lo que condiciona su utilización a lacreación de infraestructuras de transporte más o me-nos largas y coste económico importante para alcan-zar los lugares demandantes. El 80% de la superficiede las cuencas intercomunitarias pueden encontrarseaguas subterráneas y formaciones acuíferas, aproxi-mando los acuíferos a los lugares demandantes.
Es difícil dar datos actualizados sobre el consumode aguas subterráneas en España, ya que no existenestadísticas recientes, no obstante la información dis-ponible (IGME-FMB, 2001 y MOPTMA-MINER, 1994),revela la importancia que las aguas subterráneas tie-nen en la satisfacción de las demandas. Se estimaentre 5.500 a 6.500 hm3/año la extracción de aguassubterráneas.
El volumen de agua utilizado para suministro depoblaciones, incluyendo las industrias conectadas ala red urbana, asciende a unos 1.180 hm3/a, lo quesupone que, en términos generales, del orden del70% de los núcleos urbanos se abastece con aguassubterráneas, y casi el 30% de la población española.Esta cifra está muy lejos de la de la mayoría de lospaíses de nuestro entorno. Hay países como Dina-marca, Austria, Luxemburgo, Italia, Holanda oAlemania, donde prácticamente en todos ellos sesupera el 70% del abastecimiento urbano con aguassubterráneas. En el caso de España, en los últimosaños, la cifra posiblemente se haya modificado a labaja, como consecuencia del deterioro de la calidaddel agua subterránea de algunos acuíferos, por con-taminación por nitratos, especialmente en las planaslitorales. En estos casos, se han sustituido los abaste-cimientos con aguas subterráneas por aguas superfi-ciales, lo que sin duda ha mejorado la calidad delagua de abastecimiento, pero su dependencia de lossistemas de regulación superficial ya existentes, loshacen más vulnerables a las sequías hídricas.
Hay cuencas con una fuerte dependencia de lasaguas subterráneas para abastecimientos, como lasdel Júcar y el Sur, en las que la población abastecidacon aguas de este origen se sitúa en torno al 50%. Enlos archipiélagos se tiende a cubrir la práctica totali-dad del consumo con aguas subterráneas, que secompleta con instalaciones desaladoras.
Por provincias son importantes los volúmenesconsumidos en Barcelona, Jaén, Alicante y Valencia,entre las cuatro superan el 20% del total abastecidocon aguas subterráneas. Entre los municipios destacael de Castellón, con todo el suministro urbano cubier-to por aguas subterráneas, a continuación se sitúaAlmería, donde el 80% del abastecimiento provienede acuíferos.
El agua subterránea utilizada para regadío se esti-ma entre 3.500 y 4.500 hm3/año, lo que supone casi el30% de la superficie total dedicada al riego, concen-trándose principalmente en el Levante y sureste espa-ñol, con unas condiciones climatológicas especiales,lo que favorece una alta productividad y rentabilidadeconómica. Según Juan Corominas, en el documentotitulado “ El papel económico de las aguas subterrá-neas” (Corominas, 2000), de las más de 815.000 ha
Cuenca Nº UH Sin Int. Int. Int.costeras intrusión Local Zonal General
Norte 10 10 0 0 0Guadiana 1 0 0 1 0Guadalquivir 5 2 0 2 1Sur 19 9 4 4 2Segura 6 2 2 1 1Júcar 10 0 1 7 2Ebro 1 0 0 1 0Cataluña 13 2 4 1 6Baleares 23 14 0 5 4Canarias 7 0 0 7 0Total 95 39 11 29 16
Tabla 4. Grado de intrusión en unidades hidrogeológicas (UH)costerasTable 4. Grade of sea-water intrusion in coastal hydrogeologicalunits (UH)

de regadíos andaluces, una cuarta parte se abastecencon aguas subterráneas, y su producción supera el57 por ciento del conjunto de la agricultura de rega-dío, contribuyendo con casi el 50% del empleo gene-rado. Y de ese 57%, el 66,5% corresponde a los rega-díos de las zonas litorales.
El uso del agua subterránea destinado al consumoindustrial, desligado de la red urbana asciende a unos360 hm3/año, correspondiendo la mayor utilización alas Cuencas Internas de Cataluña, y a las CuencasHidrográficas del Júcar y Ebro.
Aprovechamiento de las aguas superficiales
El valor medio anual de la escorrentía total en Españaes de unos 110.000 hm3 como se ha comentado ante-riormente (220 mm). En cuanto a la distribución espa-cial son evidentes las grandes diferencias territorialesque muestra, variando desde áreas donde la esco-rrentía es de menos de 50 mm/año (sureste deEspaña, La Mancha, el valle del Ebro, la meseta delDuero, y las Islas Canarias) hasta otras donde superalos 800 mm/año (cuencas del Norte y áreas montaño-sas de algunas cuencas) (MIMAM, 2000).
La regulación natural en la Península es de 9.190hm3/año para demandas uniformes y de 4.445hm3/año para demandas variables de riego (MIMAM,2000). En lo referente a la demanda total, se estimaen unos 30.000 hm3/año, que se satisface a través delos volúmenes regulados a través de embalses super-ficiales (presas, etc.). El número de presas actual-mente en servicio como se comentaba anteriormentesupera el millar (1.133 incluyendo diques laterales),con una capacidad de almacenamiento total próximaa los 56.000 hm3, con ellas se satisface una demandadel orden de unos 24.000 hm3/año, de los que másde la mitad corresponden a las grandes cuencas delEbro, Duero y Guadalquivir.
Según la encuesta realizada por AEAS (1998), laprocedencia del agua utilizada, para abastecimientosde poblaciones mayores de 20.000 habitantes, sedistribuye entre un 79% de agua superficial, un 19%de agua subterránea (incluyendo 2% de manantiales),y un 2% de otros orígenes (básicamente desalación).En las poblaciones menores de 20.000 habitanteslas proporciones se invierten, con un 22% de origensuperficial, un 70% subterráneo (39 de pozo o sondeoy 31 de manantial), y el resto sin especificar (SanzPérez, 1995).
Uso conjunto aguas superficiales-aguas subterráneas
Es importante prever las posibles repercusiones que
el aprovechamiento, independizado de las aguassuperficiales o de las subterráneas, puede tener entresí, a esto hay que añadir la posible presencia deaguas procedentes de la desalación o depuraciónde las aguas residuales. Es por ello que el uso con-junto se reafirma como el instrumento adecuadopara la planificación hidrológica y la mejora de lagestión.
Es una posibilidad poco utilizada posiblementeporque en principio su implementación pueda pare-cer compleja para los técnicos responsables y deun cierto coste económico, sin embargo en aquelloscasos que esto se ha realizado, se ha puesto de mani-fiesto las ventajas que ello tiene. En este sentido pue-den destacarse los casos del abastecimiento a lasciudades españolas de Barcelona y Madrid. El siste-ma de abastecimiento a Barcelona, es el más antiguoen España. Más recientemente, la ciudad de Madridy gran parte de la Comunidad (con una demandadel orden de los 600 hm3/año para una población delorden de los 6 millones de habitantes), ha incor-porado, con muy buenos resultados, las aguassubterráneas al sistema general de abastecimiento,especialmente en los períodos de bajas precipitacio-nes. En estos momentos la ciudad de Madrid y laComunidad Autónoma (Sánchez Sánchez, 2003)cuenta con unos quince embalses que almacenany regulan las aguas superficiales procedentes de lasierra de Guadarrama y Somosierra, y del orden de120 pozos, que en la actualidad se han reducido a72, al haberse eliminado los que abastecían a lospequeños núcleos. Del conjunto de pozos, el 90%captan agua del acuífero detrítico de Madrid y elresto del acuífero carbonatado de Torrelaguna(Madrid); el conjunto puede aportar un volumen de92 hm3/año, con un coste hasta los centros de distri-bución de 0.06 a 0,07 euros. Desde el año 1992,el Canal de Isabel II (Sánchez Sánchez, 2003), haextraído un total de 252 hm3, durante un tiempo totalde 59 meses, en períodos intermitentes, lo querepresenta un valor medio del 10% del total del abas-tecimiento.
Con el fin de aplicar esta técnica, se ha desarrolla-do un estudio dirigido a definir e implantar la utiliza-ción conjunta en aquellas zonas donde puedan obte-nerse mejoras significativas en la gestión (MIMAM,1998b). Se han seleccionado 27 esquemas en losque se integran 70 unidades hidrogeológicas junto a71 embalses y 16 grandes infraestructuras de con-ducción. En la actualidad se están desarrollando algu-nos de los proyectos propuestos, es el caso de laMarina Baja y valle del Vinalopó en Alicante o en laVega del Genil en Granada.
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
108

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
109
Hidrogeología y medio ambiente
Zonas húmedas
Las zonas húmedas, o humedales, son el resultado dela interacción de múltiples factores –geológicos, cli-máticos e, incluso, antrópicos– que dan lugar a zonasde concentración de escorrentías, más o menos desa-rrolladas y evidentes, cuya alimentación –superficial,subterránea o la combinación de ambas, que es lomás frecuente– permite el mantenimiento de unacierta lámina de agua.
El número de humedales españoles incluidos enla Lista de Convenio de Ramsar es muy importante,teniendo en cuenta que la riqueza de zonas húmedasen España es muy elevada. Actualmente se haninventariado más de 2.500 humedales. Pese a la sus-tancial reducción que se produjo en su número y enla superficie ocupada por las mismas durante lasegunda mitad del siglo XX, se tiene constancia quede las 280.000 ha, estas se han reducido actualmentea unas 114.000. Dentro de la Unión Europea, Españaes el país que presenta una mayor diversidad detipos ecológicos de humedales, incluyendo algunosecosistemas únicos en cuanto a su funcionamiento ypresencia de especies endémicas o amenazadas, ade-más de constituir una zona clave dentro de las rutasmigratorias de numerosas aves.
De este amplio conjunto de humedales y hastadiciembre de 2003, España ha incluido en la Lista deRamsar, 49 humedales (Figura 8) que se encuentrandistribuidos por todo el ámbito territorial, continentale insular, siendo Andalucía la Comunidad Autónomacon mayor número de humedales Ramsar protegi-dos, 9. De estos 49 humedales, solamente 3 de ellosno son estrictamente naturales a lo largo de su histo-ria, localizándose expresamente sobre embalses,estos son: Embalse de Orellana, Embalses de Cordo-billa y Malpasillo y Embalse de Ullibarri-Gamboa.
Desde el punto de vista hidrogeológico, un 73%de los humedales Ramsar españoles, mantienen unacierta dependencia de las aguas subterráneas de losacuíferos del entorno, alcanzando un nivel de depen-dencia muy alto para el mantenimiento de su láminahídrica, en aproximadamente una tercera parte delos casos.
Los humedales que dependen del agua subterrá-nea, presentan una gran variedad de formas, de sali-nidades, de procesos de formación, etc, es decir, sincriterios claros que permitan definir asociacionescon este tipo de alimentación. En general existen dostipos de humedales con dependencia del agua subte-rránea, los que se asientan directamente sobre siste-
mas acuíferos, tanto en las áreas de recarga como dedescarga, formando parte directa de este sistemahídrico, encontrándose intrínsecamente relacionadocon el acuífero asociado del que dependen. El otrotipo, es aquel en que el humedal se asienta sobreuna zona de baja permeabilidad que impide la infil-tración del agua, en la que el aporte hídrico procededirectamente de sistemas de acuíferos laterales quepueden estar conectados o no, directamente con elhumedal.
Es importante indicar que los humedales sonfácilmente afectados por los impactos negativos deacciones que ocurren fuera de ellos. Por tal motivo,la conservación y el uso sostenible de los hume-dales deben desarrollarse a través de un enfoqueintegrado que considere los distintos ecosistemasasociados ayudando este estudio a establecer pautasde comportamiento que sirvan para su gestiónsostenible.
Parajes asociados a manantiales
Ligadas a estas surgencias se localizan áreas de es-parcimiento y recreo. En algunas de ellas, cuyasaguas presentan un carácter termal o minero-medici-nal, se ubican lugares de descanso con fines terapéu-ticos, que disponen de instalaciones balnearias.
Son numerosos los ejemplos que cabría citar(MOPTMA-MINER,1994). En algunas grandes fuenteskársticas, que drenan acuíferos carbonatados, está elorigen de muchos ríos. Es el caso del Pisuerga, quesurge de la cueva del Cobre, en el sector palentino dela Cordillera Cantábrica; o el del Sil que inicia suandadura en la gran fuente de la Cueta, no lejos delpuerto de Somiedo. El nacimiento del brazo más occi-dental del Garona en el caudaloso manantial del Güeldel Jueu es la surgencia de un importante trasvasesubterráneo que tiene su origen en la cabecera delEsera, es decir en la cuenca del Ebro; allí las aguasdel macizo del Aneto se pierden en el Forao deAygualluts y se interiorizan en un acuífero de ampliodesarrollo, abierto en una banda de calizas devónicasque corre al Norte de los Montes Malditos, conectan-do la cuenca del Esera con la del Garona. Es tambiénel resultado de otro trasvase subterráneo la fuente deVozmediano, donde nace el Queiles, afluente derechodel Ebro, que recoge aguas infiltradas al sur delMoncayo en la cuenca del Duero. El Guadiana es bienconocido por la peculiaridad de sus varios “naci-mientos” y pérdidas, hoy muy disminuido por lasextracciones que se realizan en los acuíferos de LaMancha.

Problemática derivada del uso intensivo
De los diferentes problemas que pueden originarsecomo consecuencia de la utilización intensiva de lasaguas subterráneas, pueden destacarse dos, que enocasiones están interrelacionados entre ellos: lasobreexplotación y la intrusión de agua de mar en losacuíferos costeros. De este segundo se ha realizadouna descripción en un apartado anterior, y del prime-ro se hace una breve reseña a continuación.
Sobreexpotación de acuíferos
El uso intensivo de las aguas subterráneas, en oca-siones ha dado lugar a una sobre explotación delos acuíferos, lo que ha originado la falta de disponi-bilidad de recursos hídricos o la necesidad de recurrira la extracción de las reservas en la mayoría de loscasos de forma no planificada (MOPTMA-MINER,1994).
En la normativa legal vigente, se considera que un
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
110
Fig. 8. Zonas húmedas españolas contempladas en el Convenio RamsarFig. 8. Spanish Wetlands considered in the Ramsar Convention

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
111
acuífero está sobreexplotado o en riesgo de estarlocuando se está poniendo en peligro inmediato la sub-sistencia de los aprovechamientos existentes en elmismo, como consecuencia de venirse realizandoextracciones anuales superiores o muy próximas alvolumen medio de los recursos anuales renovables oque se produzca un deterioro grave de su calidad.De acuerdo con estos criterios, en la figura 9, estánrepresentados los acuíferos en los que la relaciónbombeo/recarga es superior a la unidad (MOPTMA-MINER, 1994).
En este conjunto de acuíferos, el déficit, obtenidocomo diferencia entre bombeos y recargas, es de710 hm3/año. Más de un tercio de este déficit lo sopor-ta la unidad hidrogeológica de La Mancha Occidental,en la provincia de Ciudad Real; casi otro tanto corres-ponde a diversos acuíferos de la provincia de Murcia,entre los que destaca el valle del Guadalentín; el restose distribuye entre las provincias de Alicante (cuenca
del río Vinalopó) y Almería (Campo de Dalías, Campode Nijar).
El problema es también importante, en otras 23unidades hidrogeológicas, donde el cociente bom-beos/recargas está comprendido entre 0,8 y 1,0, loque es un índice de riesgo de sobreexplotación eimplica la necesidad de actuaciones inmediatas conel fin de no alcanzar situaciones negativas. Hay ade-más otras 25 unidades en las que, aun teniendo elcociente bombeos/recargas valores inferiores a 0,8,se han detectado descensos piezométricos importan-tes en determinadas zonas o degradación en la cali-dad del agua, que obligan a estudiar las medidas decorrección pertinentes.
Conclusiones
No hay alternativa al agua, es la clave del desarrollo
Fig. 9. Unidades hidrogeológicas con problemas de sobreexplotación (MOPTMA-MINER, 1994)Fig. 9. Hydrogeological units with problems of overexploitation (MOPTMA-MINER, 1994)

sostenible y del bienestar económico y social. Es portanto prioritario garantizar un equitativo acceso alagua de todos los ciudadanos. En el mundo existenmás de 3000 millones de personas que no disponende aguas en las debidas condiciones y 3 millonesmueren al año por enfermedades relacionada con elagua.
En España, las aguas subterráneas juegan unpapel muy importante, no sólo como fuente de sumi-nistro continuo (más del 70% de los núcleos urbanosy un tercio de la superficie de regadío se satisfacecon aguas subterráneas), sino en situaciones deemergencia, en períodos de sequías y cuando falla lagarantía de los sistemas superficiales. Los casos delabastecimiento a las ciudades de Madrid y Barcelonay sus áreas metropolitanas, es un ejemplo de la con-tribución de las aguas subterráneas a resolver algu-nos problemas de falta de recursos hídricos.
Los recursos hídricos subterráneos renovablesestán estimados según las fuentes, entre 20.000 y30.000 hm3/año, de los que se aprovechan de formadirecta, es decir por bombeo, unos 5.500 hm3/año,que pueden llegar a los 6.500 hm3/año, en períodosde sequía. Estos aprovechamientos vienen utilizándo-se históricamente para satisfacer parte de las deman-das originadas por los diferentes sectores: abasteci-miento urbano, industrial y agrícola.
En el caso más pesimista de que los recursoshídricos subterráneos sean del orden de los 20.000hm3/año, y descontando la suma de los bombeos,más los recursos regulados indirectamente (embal-ses), más las salidas al mar, más los caudalesambientales, se pueden estimar los recursos disponi-bles en unos 10.000 hm3/a. Su posible aprovecha-miento depende de las condiciones técnicas, econó-micas y ambientales.
Los acuíferos deben intervenir no sólo como sumi-nistradores de agua, sino dada su capacidad de alma-cenamiento pueden jugar un papel importante comomodulador de las aportaciones superficiales, aprove-chando la capacidad de almacenamiento, cuantifica-da entre 125.000 hm3 y 300.000 hm3, y además contri-buir a mejorar la garantía de regulación.
Es importante prever las posibles repercusionesque el aprovechamiento, independizado de las aguassuperficiales o de las subterráneas, puede tener entresí. Es por ello que el uso conjunto se reafirma comoel instrumento adecuado para la planificación hidro-lógica y mejora de la gestión. La integración de lasaguas subterráneas en la planificación hidrológicaes una tarea, en principio sencilla, sin embargo porrazones difíciles de comprender, esto prácticamenteno se ha realizado a pesar de que tanto la Legislaciónespañola en materia de aguas como la propia DMA,
lo consideran como un instrumento necesario paramejorar la gestión hídrica.
En el momento actual no se puede seguir pensan-do en un aprovechamiento de las aguas superficialesy subterráneas, sin que en la explotación de cada unade ellas, se tenga en cuenta la existencia en cada casode la otra. Por ello, una gestión moderna del uso delagua conlleva la integración en un único sistema deexplotación de recursos, de todos los elementos queintervienen en él, es decir, por un lado, los elementosde oferta, y por otro los elementos que configuran lademanda. En este nuevo planteamiento el acuífero nocumple exclusivamente el fin antes mencionado desuministrar agua, sino que interviene con una misiónmás relevante: la de embalse de regulación, donde sucapacidad de almacenamiento (embalse “natural”subterráneo) puede jugar un papel muy importanteen la modulación de las aportaciones, y en la mejorade la garantía de regulación.
La gestión y protección de las aguas superficialesy subterráneas en España viene regulada en el senode la Ley de Aguas de 1985 y de su texto refundidode 2001, modificado posteriormente en el año 2002,para incorporar algunos aspectos de la DMA. Segúnesta norma las aguas subterráneas forman partedel dominio público hidráulico a efectos de disposi-ción o afección de los recursos hídricos. Las disposi-ciones reglamentarias para el cumplimiento de laLey de Aguas están contenidas en los Reales De-cretos 849/1986 y 927/1988, en los que se desarrollanlos Reglamentos del Dominio Público Hidráulico(modificado en el Real Decreto 606/2003) y de laAdministración Pública del Agua y de la PlanificaciónHidrológica, respectivamente.
La Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva2000/60/CE, es el instrumento que proporciona elmarco legislativo para la futura gestión de los acuí-feros. Uno de los ejes fundamentales sobre los quebascula esta nueva directiva es el uso sustentabledel agua. Las principales tareas asignadas a losEstados Miembros son las siguientes (Grima et al.2002):- Definición del estado cualitativo y cuantitativo de
las masas de agua subterránea.- Tendencias en la evolución de las masas de agua
subterránea.- Impacto de las actividades antrópicas.- Resultado de las acciones protectoras y correctivas.- Relación de las masas de agua subterránea con
ecosistemas asociados.La DMA exige una caracterización hidrogeológica
de cada una de las m.a.s. identificadas y delimitadas,para mejorar el conocimiento de que se dispone enla actualidad de la geometría de los acuíferos, de los
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
112

López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
113
parámetros hidráulicos y de la calidad de las aguas,entre otros aspectos. Para ello se dispone de un pro-grama diseñado y valorado económicamente, deno-minado Plan de Investigación Hidrogeológica (PAIH),que sólo requeriría pequeños retoques para su adap-tación a los requerimientos de la DMA.
Los avances científicos y tecnológicos han contri-buido a la mejora del conocimiento de los acuíferosy a su aprovechamiento, a la mejora de la gestión yal uso sostenible. Existen no obstante problemasimportantes que hay que corregir como es la sobre-explotación o la contaminación de las aguas.
El PHN, volvía a repetir el error histórico de noincorporar las aguas subterráneas y los acuíferos a laplanificación hidrológica y por tanto a la gestión hídri-ca. La integración de las aguas subterráneas en laplanificación hidrológica es una tarea, en principiosencilla, sin embargo por razones difíciles de com-prender, esta tarea prácticamente no se ha realizadoa pesar de que tanto la Legislación española en mate-ria de aguas como la propia DMA, lo considerancomo un instrumento necesario para mejorar la ges-tión hídrica. Sigue siendo la asignatura pendiente dela administración hidráulica, posiblemente debido ala falta de medios humanos especializados en estamateria.
La adaptación de la Directiva Marco de política delagua en la Unión Europea, ha supuesto, según losprimeros estudios, que en prácticamente el 80% de lasuperficie cubierta por las cuencas hidrográficasintercomunitarias, existe agua subterránea y estánidentificadas masas de aguas subterráneas.
Referencias
AEAS, 1996. Suministro de agua potable y saneamientoen España. V Encuesta Nacional de Abastecimiento,Saneamiento y Depuración.
ANIM, 1979. Las aguas subterráneas en España, presentey futuro. Asociación Nacional de Ingenieros de Minas.Madrid, 235 pp.
Casas, A. 2000. Prospección geofísica aplicada a la hidro-geología: metodología y técnicas emergentes En:Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas en hidro-geología. (Eds. M. Olmo y J.A. López-Geta). ITGE-Diputación de Granada, 33-43, Madrid.
Corominas, J. 2000. El papel económico de las aguas sub-terráneas en Andalucía. Fundación Marcelino Botín.Serie B. La economía de las aguas subterráneas enEspaña, 53 pp. Santander.
Diputación de Alicante, 2001. Sistema de telemedida ycontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráuli-cas. Diputación de Alicante, 48 pp. Alicante.
Fabregat, V. 1999. Fundamentos teóricos del control de lasextracciones mediante teledetección. En: Medidas y
evaluación de las extracciones de agua subterránea(Eds. A. Ballester, J.A. Fernández Sánchez y J.A. López-Geta), 89-105, ITGE-MIMAM, Madrid.
Grima, J., Custodio, E. y López Geta, J.A. 2002. Papel de losorganismos públicos de investigación en la implanta-ción de la Directiva Marco del Agua. Jornadas sobrepresente y futuro del agua subterránea en España y laDirectiva Marco Europea. Zaragoza.
IGME, 1979. Mapa hidrogeológico de España. InstitutoGeológico y Minero de España. 54 pp + 3 mapas.
IGME-FMB, 2001. Las aguas subterráneas. Un recurso delsubsuelo. Instituto Geológico y Minero de España.Fundación Marcelino Botín. Madrid. 94 pp + 1 CD-ROM.
ITGE, 1989. Las aguas subterráneas en España. Estudio desíntesis. 600 pp. Madrid.
ITGE, 2000. Unidades hidrogeológicas de España. Mapa ydatos básicos. Madrid.
López-Geta, J.A. 1996. Papel, utilización y gestión de losacuíferos litorales. En: Las aguas subterráneas en lascuencas del Ebro, Júcar e Internas de Cataluña y supapel en la planificación hidrológica. AIH-GE, 169-176.Lleida.
López-Geta, J.A. 2000. Contribución del Instituto al conoci-miento y protección de las aguas subterráneas enEspaña. En: Ciento cincuenta años. 1849-1999. Estudioe investigación en Ciencias de la Tierra, 199-234, ITGE.Madrid.
López-Geta, J.A. y Murillo, J.M. 1993. Recarga de acuíferosy reutilización de recursos hídricos. En: Las aguassubterráneas. Importancia y perspectivas. IGME-RealAca-demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 235-252, Madrid.
Llamas, M., Fornés, J.M., Hernández-Mora, N. y MartínezCortina, L. 2001. Aguas subterráneas: retos y oportuni-dades. FMB-Ediciones Mundi-Prensa, 529 pp.
MIMAM, 1998a. Programa de redes básicas de control delas aguas subterráneas. Cuencas intercomunitarias yBaleares. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 60pp.
MIMAM, 1998b. Programa de ordenación de acuíferossobreexplotados/salinizados. Formulación de estudios yactuaciones. Ministerio de medio Ambiente. Madrid,66pp.
MIMAM, 2000. Libro Blanco del Agua en España. Ministeriode Medio Ambiente. Madrid, 637 pp.
MOPTMA-MINER, 1994. Libro Blanco de las Aguas Subte-rráneas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes yMedio Ambiente, 135 pp +1 mapa.
MOPTMA-MINER-UPC, 1998. Inventario de recursos deaguas subterráneas en España. 1ª fase. Cobertura temá-tica.
MOPU-IGME, 1989. Catálogo de acuíferos peninsulares eislas Baleares. Informe inédito.
Mujeriego, R. 2005. La reutilización, la regulación y ladesalación de agua (en prensa).
Pendas, F. 2000. La geofísica en la era del ”Agua Nueva”.En: Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas enhidrogeología. (Eds. M. Olmo y J.A. López-Geta). ITGE-Diputación de Granada, 1-21, Madrid.
Plata, J.L. 2000. Técnicas convencionales de geofísica desuperficie aplicada en hidrogeología. En: Actualidad

de las técnicas geofísicas aplicadas en hidrogeología.(Eds. M. Olmo y J.A. López-Geta). ITGE-Diputación deGranada, 21-33, Madrid.
Sahuquillo, A. 2002. Desarrollos científicos y nuevas ten-dencias en hidrogeología. En: Presente y futuro de lasaguas subterráneas en la provincia de Jaén, 1-15, IGME-Madrid.
Sánchez Sánchez, E., Muñoz García, A., Iglesias Martín, J.A.y Cabrera Méndez, E. 2003. Explotación de los acuíferospara el abastecimiento urbano de la Comunidad deMadrid: situación actual y futura. En: El agua y la ciudadsostenible: hidrogeología urbana. Instituto Geológico yMinero de España. Serie: Hidrogeología y aguas subte-rráneas nº 11, 169-179, Madrid.
Sanz Pérez, E. 1995. Los manantiales de España: clasi-ficación según caudales, litologías y actuación de sus
aportaciones. Boletín Geológico y Minero, Vol. 106-1.Madrid.
Unión Europea, 2000. Decreto 2000/60/CE del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, porlo que se establece un marco comunitario de actuaciónen el ámbito de la política del Agua. DOL 327 de 22-12-2000.
Vera, J.A. 2004. (Ed.). Geología de España. InstitutoGeológico y Minero de España y Sociedad Geológica deEspaña, 884 pp. y mapa. Madrid.
Recibido: noviembre 2005.Aceptado: febrero 2006.
López-Geta, J.A. y López Vera, F. 2006. Estado del conocimiento de las aguas... Boletín Geológico y Minero, 117 (1): 89-114
114