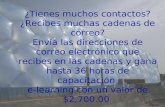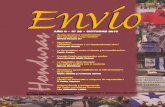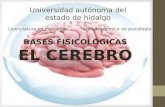ENVÍO POSTAL - ipm.upel.edu.ve · A ti lector que estás por nacer, te diré en primer lugar que...
Transcript of ENVÍO POSTAL - ipm.upel.edu.ve · A ti lector que estás por nacer, te diré en primer lugar que...

Palabras Pag.1
El darwinismo educativoEnsayo de Celso Medina. Pàgina 4
A ti lector que estás por nacer, te diré en primer lugar que este envío que hoy recibes está es-crito desde la vitalidad del pensamiento. Un pensamiento que conjuga la pasión de apren-der y la pasión de enseñar del MAESTRO. Walter Benjamín, en su libro Dirección Única, escribe: “El poder, la fuerza de una carretera varía según se la recorra a pie o se la so-brevuele en aeroplano. Así también, la fuerza de un texto varía según sea leído o copiado”
ENVÍO POSTAL
PERIÓDICO DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN AÑO 1 # 2 Enero - Junio 2016 UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”

Palabras Pag.2
PALABRAS Año I. No.2 Junio-Julio 2016
Coordinación de Publicaciones de laSubdirección de Investigación y Postgrado
del Instituto Pedagógico de Maturín
Correo electrónico: [email protected]
Equipo EditorCoordinador
Dra. Grisel Parra Dr. Celso MedinaLic. Anibal Lares
Diagramador:Guillermo Lopéz
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Coordinadora del Programa de Maestria enEducación Mención Enseñanza del InglésPro fa(MSc) Héctor Palacios
Coordinadora del Programa de Maestría en Gerencia EducacionalProfa(MSc) Carmen Elena Martinez
Coordinador del Programa de Maestria en Edu-cación Mención Enseñanza de la MatemáticaProf. (MSc) Omar Suniaga
Coordinador del Programa de Maestría en Educación Superior.Dr. Freddy Rodriguez
Coordinadora Programa Especialización en Pro-cesos Didácticos para el nivel BasicoProfa. (MSc) CarmenVelasquez
Coordinadora Programa Especialización en Edu-cación InicialDra. Rixima Caraballo
Coordinador Programa de Especialización en Educación BásicaProf. (MSc) Pedro Luís Fuentes
Equipo Académico de la Subdirección de Investigación y Postgrado
Coordinadora General de PostgradoDra. Rixima Caraballo
Coordinador General de InvestigaciónDr. Maximino Valerio
Coordinadora del Programa deDoctorado en EducaciónDra. Grisel Parra
Coordinador del Programa de Maestría en Educación Mención Enseñanza de la GeohistoriaDr. Nestor Garcia
Coordinadora del Programa de Maestría en Literatura LatinoamericanaProfa. (MSc) Emilcy Blanco
Coordinador del Programa de Maestria en LingüísticaProf. (MSc) María Esther Noriega
Coordinador del Programa Maestríaen Educación Mención Enseñanza de la Educación Física.Dr. Norberto Arias
Coordinador del Programa de Maestría en Educación Ambiental.Dr. Ildemaro Febres
Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”
Prof. Alcides ZaragozaDirector-Decano
Profa. Neida MontielSubdirectora de Docencia
Prof. José Acuña EvansSubdirector de lnvestigación y Post-
grado
Prof. Robín AscanioSubdirector de Extensión
Prof. Hernán FerrerSecretario
Consejo Rectoral
Prof. Raúl LópezRector
Profa. Doris PérezVicerrectora de Docencia
Profa. Moraima EstevesVicerrectora de Investigación y Post-
grado
Profa. María Teresa CentenoVicerrectora de Extensión
Profa. Nilva Liuval de TovarSecretaria
Envío Postal
Por eso ante el compromiso de la vida que hoy se ve tensionada por una
contemporaneidad devastadora, estas voces dejan sus inscripciones como no-tas inquietantes para ser leídas por lecto-res que están por nacer. Ronald, Aníbal, Celso, Fullat, gracias por prestar aten-ción a esta llamada. Globalización y neo-liberalismo se dan cita como fenómenos que irrumpen con toda la voracidad del poder en el pensamiento educativo y en la formación del ser humano y al hacerlo muestran el rostro de la precariedad hu-mana. Voracidad que plantea la exigencia de replantearnos el concepto de maes-tro, institución, alumno, desde las ruinas de un pensamiento económico que ani-quila la vida en un accionar perverso que en la voz de Aníbal remite al vaciamiento del sentido político y cultural de la edu-cación. Si la educación, como afirma Fu-llat, involucra el nacimiento de personas ensimismadas capaces de una conciencia de mundo, vale la inquietud de Celso sobre lo que adjetiva la educación, por-que en ese adjetivar se juega un estar y entender la vida y el mundo. Expresión que en el tránsito de lo actual se acopla al avasallante desarrollo tecnológico que subordina conocimiento, formación y vida al desarrollo reduccionista de ha-bilidades para operar en el mundo. Ante esta panorámica, asumir la educación como compromiso de vida conlleva la tarea de configurar espacios de resisten-cia a los múltiples dispositivos y aparatos de anulación de la fecundidad y plurali-dad de la vida, y, por ende, de la educa-ción. Gracias a los amigos que entrega-ron sus notas y con ellas, dan a pensar.
Ilustración de la portada: Celso Medina

Palabras Pag.3
REFLEXIONES
Julio 2011.Barcelona.Estimados alumnos:
El vocablo alumno procede de la lengua latina, progenitora de to-
dos los idiomas románicos como el caste-llano, el francés, el italiano, el portugués, el catalán… El verbo álere significó “alimen-tar”, entre los romanos, teniendo como participio alumnus, que podemos tradu-cir por: “aquél que se alimenta o nutre”.
Tal etimología u origen histórico del tér-mino alumno no resulta gratuito, no acaba en simple atavío o aderezo. Posee bulto; no es sombra de realidad. Palabras hay, como ésta, que hacen aparición porque los hu-manos en sus tratos lingüísticos objetivan experiencias interiores de cierto calibre. Alimentarse, con leche o con carne, resultó algo primario y urgente. Quien no se nutre, fallece, deja de vivir y, por tanto, abandona la existencia trasladándose al mundo de la nada. Se alimenta el bebé e igualmente se sustentan la joven, el varón y la anciana. No importa qué ser humano, por consiguiente, consiste en ser alumno, en ser “aquél que se nutre” sin respiro, sin detenerse. Unica-mente los cadáveres desconocen el alimen-to; muy al revés, éstos pasan a ser pasto y mantenimiento de gusanos o vermes.
Tanto en pedagogía —discurso teóri-co— como en educación —actividad pro-ductora del ser humano— nos valemos de la dicción alumno. Así, vosotros sois alumnos y no vulgares clientes de un centro escolar.
¿Qué ha sucedido semánticamente?. La semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos. ¿Qué ha pasado que el significante latino alumnus —que signi-ficó: el que se alimenta— ha saltado, y ha asaltado, el espacio de la educación y de la pedagogía no contentándose con quedar cir-cunscrito al campo de la nutrición digestiva?.
¿Una metáfora?, desde luego. Pero la metáfora no es cosa baldía, sino hecho que disfruta de consistencia. El filósofo griego Aristóteles, en el siglo IV a.C., en su libro La Retórica definió ya la metáfora como el traslado, a una cosa, del nombre que desig-na otra. ¿Qué permite este salto atrevido? la semejanza o analogía entre ambas realidades. Comer un bocadillo de jamón, por tanto, y estudiar la fisión del átomo en Física cons-tituyen trajines parecidos. ¿Por ventura os parece que no es así?. Nuestros organismos comienzan por poco partiendo de un punto cero —un óvulo fecundado— y luego crecen hasta alcanzar el grado de adultos. ¿Con qué medios se logra tal resultado que plus minus-ve parece milagroso?, pues ni más ni menos
que valiéndose de la alimentación adecuada. Parejamente nuestros espíritus, al principio casi nada, elemental posibilidad, pueden desarrollarse hasta elevarse a la cima de lo maduro o adulto, de la akmé decían los pen-sadores griegos. ¿De qué se sirve, el espíritu, para abrazar su madurez? de la educación, de los procesos educativos. Estos constituyen su alimento. La metáfora queda servida. Sois alumnos alimentándoos a base de educación.
Os platico a continuación de la nutrición educativa, análoga de la alimentación orgáni-ca. Se arranca de una plataforma insoslaya-ble, desprovistos de la cual no se da proceso educativo alguno. ¿Cuál es esta peana o estra-do primigenio?, el código genético que pro-viene de la naturaleza valiéndose de papá y mamá. Un código genético no constituye un dictado inexorable, sino un abanico de posi-bilidades que acto seguido la educación con-cretará. Cada acto educativo es definitorio de la genética recibida moldeándonos una per-sonalidad precisa. He escrito definitorio, no definitivo. En cada biografía singular conta-mos con un solo acto definitivo y éste se pro-duce in hora mortis, en el instante de fenecer.
Lo que denominamos coloquialmente mundo real es realidad bicéfala, presenta dos modalidades diferenciadas: la naturaleza evo-lutiva y la civilización histórica. En la naturale-za, o Physis en griego, se da el cambio sin pro-pósito alguno; en cambio, las civilizaciones se transforman con alguna que otra finalidad.
Podéis preguntaros de dónde salió la pri-mera civilización, o Polis en griego, no re-ducible a hecho totalmente natural. Se han proporcionado históricamente dos modelos mayúsculos: el religioso y el científico. Según el primer esquema, Dios o el Apabullante, el Absoluto, insufló alma al ser humano con-
virtiéndole de tal guisa en semejanza suya. El alma espiritual puso en marcha a la civi-lización. El segundo modelo, el científico, considera que el sistema nervioso anclado en el cerebro ha ido complicándose a lo largo de millones de años hasta el punto de concretarse en un cerebro, el del Homo Sapiens, tan hiperformalizado que frente a un estímulo exterior no se halla en condi-ciones de dar una única y automática res-puesta, quedando perplejo sin saber a qué atenerse. Contamos con 14.000 millones de neuronas, cada una conectada con 10.000. El animal que llegó a este punto —es decir, nosotros—, no pudo ya despacharse a base de estímulo-respuesta. Necesitó, además, un repertorio de respuestas entre las cua-les elegir. Así hizo aparición la civilización.
Con el término civilización señalo tres esferas: la cultura o manera de ver el mundo, la técnica o modo de transformar al mundo y, por último, las instituciones sociales o for-ma de instalarse colectivamente en el mundo.
El código genético posibilita el aprendi-zaje de civilizaciones, pero él no dicta ningu-na. ¿Cómo aprendemos geografía o la forma de manejar el ordenador o bien de vivir en familia o en sociedad democrática?, sencilla-mente, gracias a la educación inteligida como aprendizaje o learning. Los educadores nos han proporcionado informaciones acerca de nuestra civilización como asimismo nos han despertado actitudes o emociones ante la civilización, y también nos han inculcado habilidades a fin de despacharnos con cier-ta eficacia al contacto con la civilización.
Hasta aquí las cosas parecen claras y distintas. Ahora bien; ¿habéis caído en la cuenta de que no sois señores ni del código genético —él os tiene a vosotros—, ni tam-poco de los procesos educadores en los que habéis crecido inmersos tragando por nece-sidad informaciones recibidas, soportando emociones inculcadas y adaptando vuestra psicomotricidad a base de habilidades que otros han decidido?. De no contar con más extremos vuestras biografías muy poco po-seen que sea vuestro, existiendo en perma-nente alteración —del latín alter, el otro, y
Carta a los alumnos del Colegio Martín Luither King
...el miedo se ha convertido hoy en una de las pasiones
dominantes en las sociedades democráticas.
LUC FERRY: Familia y amor, p. 11
Ocatavi Fullati Genís
Continúa en la próxim página...

Palabras Pag.4
Un sigiloso movimiento de cam-bios curriculares se está gestando
en la universidad venezolana al amparo de un modelo educativo aupado desde las franquicias ideológicas empresariales europeas, cuya concreción se focaliza en el modelo por competencias de la edu-cación y en el Sistema de Créditos Aca-démicos (European Credit Transfer Sys-tem (ECTS), muy distantes del ideario curricular que en estos dieciocho años ha venido construyendo el gobiernon boliva-riano, pero que paradójicamente produce furor en algunas instituciones universita-rias emergentes que el estado ha creado.
Ese movimiento es un virus alimenta-do por un dogma pedagógico que reduce el hecho educativo a las “habilidades”. Las fuentes que lo nutren proviene del ideario de la OCDE (Organización para la Coo-peración y el Desarrollo Económicos), la Fedecámaras europea. Fue esa organiza-ción la que creó el llamado Espacio Eu-ropeo de Educación Superior (EEES), suscribiendo el famoso Manifiesto de Bolonia (1999), que aboga por una estan-darización de las universidades inspirada en las nuevas exigencias del mercado la-boral. Su aspiración más importante es “mejorar la competitividad del sistema de enseñanza superior europeo” (1999). Con ello la misión educativa occidental da un vuelco: el telos educativo persi-gue hombres para el trabajo. Se impone, entonces, la idea del homo faber, diame-tralmente opuesta a las preocupaciones educativas del informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI, coor-dinadopor Jacques Delors, titulado “La educación encierra un tesoro” (1996).
¿Cómo piensa la OCDE ese homo faber? Reviviendo a Benjamín Franklin, quien sostuvo que “el hombre es el ani-mal que hace herramientas”, ideó las dos grandes mistificaciones pedagógicas ac-tuales (cfr. Nico Hirtt, 2009): el Enfoque Educativo por Competencias y el Siste-ma de Transferencia y Acumulación de Créditos. Desde ese espacio estas nuevas doxas prendieron en algunos pedagogos.
La OCDE no esconde sus in-tenciones. Su proyecto se denomi-na DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), y en su propósito:
… busca, en colaboración con los actuales programas de OCDE, analizar la fun-dación teórica, los principios de definición y el proceso de selección de competencias claves y su relación con el entorno social y económico. Además intenta proveer linea-mientos para futuros trabajos destinados a la evaluación de
la más amplia gama de compe-tencias humanas en un contexto internacional. (OCDE, 2001).
El diagnóstico de la OCDE se asienta en una viejísima verdad: los conocimientos que la escuela viene proveyendo son de di-fícil transferencia a la realidad concreta del individuo que se educa o se instruye. Marcel Crahay (2006) nos recuerda que esta preocu-pación ya estuvo presente en el pragmatismo educativo norteamericano de principios del siglo XX y rememora el concepto de “ideas inertes”, de Whitehead, que este definía como “ideas que son recepcionadas por el cerebro sin ser utilizadas” (citado por Cra-hay, 2006). De igual manera William James, padre el pragmatismo, advertía sobre el ex-cesivo formalismo en la escolaridad. De ma-nera que esa idea de la necesidad de “movili-zar” los conocimientos hacia fines prácticos es un verdadero problema que los sistemas escolares tenían que asumir. Y tal vez por eso los entusiasmos que el referido enfoque haya causado, sobre todo en el mundo em-presarial. Pero, compartimos esta suspicacia de Crahay: “Bastaría saber si la noción de competencia ofrece un marco conceptual en la medida de las expectativas que focali-za sobre ella el mundo pedagógico” (2006).
Un modelo curricular fundamentado en una categoría tan babélica como “competen-cias”, merece un prudente análisis. Grahay sostiene que su concepto se ve sometido a “préstamos tomados de las teorías psicológi-cas clásicas a las cuales se recurre en auxilio, por el vacío teórico que se trata de disimu-lar” (2006). De modo que no hay un estatus científico que lo sustente. Coincidimos con Bronckart y Dolz (1999), cuando afirman:
… nos parece evidente que no se puede razonablemente “pensar” en la problemática de la formación usando un término que acaba por designar todos los aspectos de lo que se llamaba en otro tiempo las “ funciones psicológicas superiores [] y que acogen y anulan de una vez el conjunto de las opciones epis-temológicas relativas al estatuto de estas funciones (Saber, des-treza, comportamiento, etc.) y tiende a sus determinismos (so-ciológicos o biopsicológicos).
El ideario educativo del Modelo por Competencia concibe al educando como un futuro empleado, no como un ser hu-mano, ciudadano, autónomo, practican-te de la democracia en toda su plenitud.
Para el logro de esos propósitos, nació el Sistema de Créditos Académicos (Euro-pean Credit Transfer System (ECTS), cuya filosofía es la siguiente: son los alumnos los que deben aprender, por lo tanto son ellos los que tienen que hacer el mayor es-
Travesìasde alterum, lo otro—. Si sólo disponemos de “educación-aprendizaje” vuestro com-portamiento no se diferencia, en lo esen-cial, de la doma de animales para el circo.
Pero ando persuadido de que enfren-te de la educación learning es posible otro modelo educador que califico de educación liberadora, la cual en vez de producir individuos alterados, permite el nacimiento de personas ensimismadas, las cuales existen en, y desde, sí mismas.
¿Me preguntáis por qué no haber pro-porcionado esta segunda educación ya desde el inicio? por una razón muy simple: de no dominar unas 1.200 palabras del len-guaje coloquial y algún que otro lenguaje especializado —de ingeniería o de dere-cho, pongamos por caso—, la educación liberadora no va más allá de ser ensueño y fantasía. Lo ordinario es simplemen-te cambiar de dictador; en vez de los pa-dres y de los profesores pasa a dictaros un amigo o acaso un vulgar compinche.
¿Dónde reside el hontanar de la edu-cación liberadora que os convertirá en en-simismados, en personas que viven desde sí mismas?, obviamente en el acto de con-ciencia merced al cual no sólo percibimos el mundo, tenemos emociones, discurri-mos y actuamos sobre el entorno, sino que además nos apercibimos o caemos en la cuenta de nuestra vida sensitiva, emocio-nal, razonadora y activa. Darme cuenta de que pienso o de que amo, jamás coincide con lo pensado o con lo amado. El acto de conciencia —inexorablemente personal e intransferible— coloca distancia entre mi yo que vive y mi yo que se apercibe de ello, que cae en la cuenta de la propia vida. La distancia descubierta entre mis vivencias y mi apercepción de las mismas posibilita la única libertad valiosa del ser humano. Ca-lificar de libertad al acto de hacer lo que me venga en gana no supera a la libertad zoológica, la del jabalí o del ciervo salvaje.
Os invito una vez dominados los len-guajes pertinentes a que os convirtáis a la educación liberadora. Esta será entonces vuestra y no cosa mostrenca. Esforcémo-nos por existir “en-si-mismados”. Se trata, no obstante, de una tarea, de una ocupa-ción; jamás es cuestión de un logro o de una ganancia. El ser humano consiste en hacer-se, en fieri según el latín, en Werden según la lengua alemana, en devenir en francés; el ánthropos no va más allá de ser proyec-to y esfuerzo, nunca es realidad conclusa.
La libertad es, por tanto, un desafío que brota del acto de conciencia singular. Nuestro sino o destino es el agón —“com-bate” en griego—; cada quien es, y sólo es, agonistés —“luchador” en lengua grie-ga—. La paz y la quietud son cosa de muer-tos, de cadáveres y vosotros estáis vivos.
Con afecto.Octavi Fullat.
Viene de la página anterior...

Palabras Pag.5
financiamiento de la Comisión Europea, hay un acrítico mimetismo a las políticas de la OCDE. Se desconoce la tradición univer-sitaria latinoamericanista y se adopta (no se adapta) el sistema de crédito y se llega a la conclusión de que las competencias que de-bemos “construir” son las mismas que reco-mienda en Europa el proyecto Alfa Tunning.
En noviembre del 2009, un grupo in-tegrado por los Coordinadores de Currícu-lum de algunas universidades venezolanas, aupado por el Núcleo de Vicerrectores Académicos de las Universidades agrupa-das en la Averu (las universidades afectas a la Oposición), recomienda un nuevo sistema de crédito para las universidades venezola-nas, que es una copia al carbón del llama-do ECTS. Suscriben un documento que tan solo se dedica a glosar dicho instrumento. Hay muy poca reflexión sobre la tradición del crédito educativo venezolano. Este do-cumento no ha sido avalado por el CNU, pero desde las universidades privadas, las de la Averu y otras asociadas en ARBOL (universidades afectas a la Revolución Boli-variana) se le promociona con entusiasmo.
¿Qué consecuencias preveo si este mo-delo logra imponerse? Podíamos estar ante un nuevo darwinismo educativo: sobrevi-virán los más “aptos”: aquellos que tengan bibliotecas en sus casas, que gocen de pla-taformas tecnológicas, que cuenten con variadas ofertas culturales, etc. Los que ca-rezcan de esos recursos, tendrán que agen-ciárselas precariamente para procurar sus sa-beres autónomos. Los aprendizajes con los “otros” están prácticamente abolidos, por-que se acentuará la educación individualista.
El cambio en la visión del crédito edu-cativo continúa con el vicio del viejo siste-ma de acreditación académica. Ese sistema pensaba que el profesor era el que ense-ñaba; el que se propone, sostiene que es el alumno el que aprende. Pero ambos crite-rios obvian que la educación es un comple-jo, que no solo pone en acción al docente y al discente, sino también a la institución universitaria, al estado, a la sociedad, etc.
El alumno que piensa este mo-delo no existe en Venezuela. Ni mu-cho menos el modelo de profesor.
El profesor de ese nuevo diseño tendría que ser otro. Pasaría de ser un manejador de contenidos a ser un tutor o asesor. No sabemos si nuestro ambiente institucional está en capacidad de producir este cambio.
La Conferencia Mundial de Educación Superior, celebrada en París el año 2010, consagra la educación como un bien pú-blico. ¿Cómo, entonces, abandonar nuestra soberanía educativa a un proyecto extra-ño a nosotros, que aún ni siquiera ha te-nido tiempo de rendir cuentas claras so-bre sus éxitos en los espacios geográficos donde hoy se aplica? Como bien público, la educación nos pertenece a todos. Mal, entonces, hacemos con enajenar nues-tro derecho a pensarla con ojos propios.
Yo invito a que volvamos a las fuen-tes originales de la pedagogía nacional y latinoamericana. Necesitamos analizar la historia de nuestros diseños curriculares universitarios, para ver cómo enrumbamos los nuevos. Es más loable que el mimetis-mo ideológico que trasunta la aplicación acrítica del Enfoque Pedagógico por Com-petencias y la instauración del Sistema de Crédito Académico inspirado en la OCDE.
ReferenciasBenitone, César Esquetini, Julia González y otros
(editores, 2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. San Sebsstian: Universidad de Deusto/Universidad de Groningen.
Bronckar, Jean-Paul t y Joaquim Dolz (1999). La notion de compétence : quelle pertinence pour l’étude de l’apprentissage des actions langagières ? En Ollagnier, L’énigme de la compétence en éducation. Bruxelles : De Boeck, p. 27-44.
Crahay, Marcel (2006). “Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation”. Revue française de pédagogie, n° 154, janvier-février-mars 2006, 97-110.
Hirtt, Nico (2009) L’approche par compétences : une mystification pédagogique. L’école démocratique, n°39, septembre 2009
OCDE. (2001). Definition and Selection of Competences (DESECO): Theoretical and conceptual foundations. Strategy Paper.
fuerzo en el currículum. Por ello el crédito tradicional, que se sustentaba en las horas prácticas y teóricas del profesor, es sus-tituido por un nuevo crédito que concibe más importante el “trabajo autónomo” del alumno. De allí que para el cálculo del cre-ditaje, cada hora que se ofrezca en el aula debe tener un equivalente doble en las ho-ras para que el estudiante se “gerencie” su propio conocimiento. Sin rubor alguno este sistema define el crédito educativo como una “moneda común de referencia”. Ob-servamos que el problema educativo está en segundo plano aquí; se trata de ahorrar espacios, horas y contratar menos docen-tes y sobrecargar aún más a los docentes que sobreviven en el sistema universitario.
El espíritu (o tal vez el fantasma) del manifiesto Bolonia y del ECTS pro-cura extenderse en estos momentos a nuestras universidades, a través de una especie de franquicia, denominada Pro-yecto Tunning Latinoamérica. Sus mentores dan una muestra de menta-lidad neocolonialista, cuando afirman:
Se generó un espacio para permitir “acordar”, “templar”, “afinar” la estructuras edu-cativas en cuanto a las titula-ciones de manera que estas pudieran ser comprendidas, comparadas y reconocidas en el área común europea” (2007).
El proyecto en cuestión ha querido avalar su existencia mediante una investi-gación en la que estudiantes, profesores, egresados y empleadores dieron insumos para “construir” un conjunto de Compe-tencias Básicas, que luego serían institui-das como competencias a ser introducidas en nuestros sistemas universitarios. En el caso de Venezuela dicha investigación resultó ser demasiado precaria, puesto que tan solo se lograron aplicar cuarenta cuestionarios. Ninguna universidad ofi-cialmente avaló ni colaboró en ella. Lo hi-cieron algunos docentes espontáneos. Es sospechosa la inexistencia de pedagogos venezolanos con obra y trayectoria en ese movimiento. En el llamado Libro Tunning de América Latina, editado en Bilbao, con
El darwinismo educativo
Celso Medina

Palabras Pag.6
PuesTa en escena
En esta oportunidad, la escena nos in-vita a escuchar la palabra de un amigo
de UPEL-IPM, Ronald Lárez Romero, que en esta oportunidad se encuentra acompañada de otras voces, de otros rostros. Gracias a Cel-so y Aníbal por formar parte de esta escena.
Anibal: Percibo que todos los movi-mientos que se hacen a nivel mundial y local están destinados, primero, a colocar la edu-cación pública contra las cuerdas. Incluso, el colocarla contra las cuerdas no solo viene del lenguaje de la economía, de la sociedad del conocimiento, de los expertos, sino que los estados también están decidiendo lo que pasa en educación. Es decir, se mantiene la idea de concebir la educación como medio de producción. Lo que me indica que no solo debemos inquietarnos por lo que viene del mundo empresarial, sino también por el estado, que también está decidiendo sobre lo que pasa en educación y minimizando las tareas intelectuales y críticas del maestro. Sé que el estado debe tener un papel importan-te en los asuntos educativos, principalmente en la definición de las finalidades educativas, pero confrontamos un problema de finalida-des, una crisis que dice “como el mundo ya está hecho, empujemos la carreta”. A mí lo que me preocupa de esta discusión, es que cada día todo lo que se viene haciendo en educación, va implicando que el maestro esté perdiendo la voz, ya sea por el lenguaje de las competencias o por el lenguaje que provie-ne del estado. El maestro se está quedando impotente. Es decir, habría que preguntarse si en las distintas construcciones curriculares que están construyendo los estados, cuánto hay del maestro en dichas construcciones. Es decir, la reforma educativa, a mi modo de
ver, cada día está negando la experiencia del maestro en el aula, el maestro no habla. Y el último dispositivo son las competencias que le arranca la posibilidad de problema-tizar. Anteriormente el maestro elaboraba el texto que había que leer, hoy se le en-trega. Esto hace más precaria la función del maestro. Otros están pensando por él. Y esto me preocupa porque están desman-telando el trabajo del maestro y con esto el concepto de lo público en educación. Y esto no solo lo hace PISA, también lo hacen los libros oficiales. Pienso que hay muchos dispositivos deshaciendo la voz del maestro. ¿Qué es PISA?, el andamiaje ge-rencial del lenguaje neoliberal que sostiene que la educación no es un problema valo-rativo, sino de gestión. Hoy hay un debate que dar y es cómo nosotros podemos pen-sar la educación teniendo al maestro en el centro de la práctica educativa, “como un intelectual que piensa”, diría Henry Giroux.
Ronald: Yo si lo creo como alternati-va. En mi visita por Escandinavia, sentí la curiosidad por saber de los países que ocu-pan una posición preponderante en PISA. Finlandia, por ejemplo, un país que no tiene recursos básicos, tiene una valoración fun-damental del papel del maestro. El maestro tiene una buena formación, tiene posibili-dad de compartir con sus pares. No es tanto salario sino el prestigio que tiene en la socie-dad. Y Finlandia tiene un modelo de educa-ción envidiable. Noruega que tiene un mo-delo similar, que cuenta con riquezas como petróleo, gas, tiene un equilibrio social im-presionante. En el caso de Latinoamérica, estoy de acuerdo contigo. El caso Venezue-la, con un currículo bien concebido, cómo
se pone en práctica si el maestro está des-encantado por su realidad. Pensar una edu-cación con excelencia aquí pasa por reco-nocer el papel del maestro en esta sociedad.
Celso: Tú que diriges una asocian de educadores latinoamericanos, ¿cuál es el foco sobre el asunto educativo?
Ronald: La preocupación fundamen-tal es el discurso educativo. Un discurso educativo que todavía está sustentado en esa lógica imperante, en ese discurso trans-nacionalizado. El maestro, y aquí estoy de acuerdo con Luis Antonio Bigott, en su li-bro “El educador neocolonizado”, el maes-tro en América latina está neocolonizado. Tiene un currículo que no le pertenece. El currículo no le dice nada. Primero, por-que no lo construyó, y segundo, porque fue un discurso impuesto, no fue cons-truido por él con sus propias voces como dice Anibal. Entonces lo primero que ha-bría que hacer es desmontar este discurso para que asuma un discurso realizado por el docente, reconociendo la importancia que tiene la educación hoy. El único es-pacio de construcción de un pensamiento libre, histórico, crítico, ético es la escuela, si ha asumido un discurso que no le corres-ponde porque la misma sociedad se lo ha impuesto, entonces no estamos haciendo nada por una educación emancipadora.
Aníbal: En esos viajes que haces, en ese conocimiento que tienes de los siste-mas educativos de América Latina, per-cibes algunos atisbos de resistencia. Por-que miro con preocupación lo que pasa
Grisel Parra
“La Calidad no es un término creado en la escuela sino en la industria”

Palabras Pag.7
en este momento en Europa, por ejemplo, vemos el renacer del fascismo. En México, el gobierno ha logrado que al maestro le tengan rabia. Hay como un plan orquesta-do. Veo comprometido la esperanza hoy.
Ronald: No soy pesimista, sí he aprecia-do atisbos de esperanza en América Latina. Presumo que la educación como dice Henry Giroux, si no determina la transformación de nuestra sociedad, si puede coadyuvar a que la sociedad se transforme y gene-re bienestar y equidad social. Uno de esos elementos lo he observado en Bolivia con Evo Morales. En Bolivia pudimos percibir un aliento de esperanza. En Nicaragua lo he observado. Incluso escribí un libro Nicara-gua, revolución- dominación desde la épo-ca de Somoza hasta los tiempos actuales, el cambio es extraordinario. Allí se observa el compromiso. En México no es así. Pero aun así los maestros Mexicanos muestran resis-tencia y hay que confiar en su pensamiento crítico. Hay una posibilidad de resistencia de los maestros en contra de la evaluación, en contra de las lógicas que han sido permisivas.
Anibal: Un asunto que no quiero que dejemos de lado, es el de la calidad educativa.
Celso: También algo que me inquieta y no quiero que dejemos, ¿qué pasa con nuestra universidad venezolana?
Ronald: La experiencia, a mi entender en América, es la de una universidad como un foco de resistencia, que está en sintonía con los problemas fundamentales de la so-ciedad. En Argentina lo veo; allí se está for-mando un ser humano, con un pensamiento crítico. Por ejemplo, las primeras acciones en contra del gobierno de Macri provienen de allí. En México, la UNAM ha sido un foco de resistencia. Pienso que nuestra universidad está de espalda a nuestra sociedad. Sólo se habla de formar hombres con competencias.
Anibal: Todo esto forma parte de un modelo que hemos asumido. Y todo eso para remitir a la calidad educati-va. Si no se problematiza este término, ¿qué significa calidad? ¿No percibimos que estamos usando un lenguaje que no es apropiado para hablar de educación?
Ronald: Estoy de acuerdo. Calidad no es un término creado en la escuela sino en la industria. Comenzaron por hablar de in-geniería y hoy hablamos de reingeniería de los procesos educacionales. Esto no puede ser. Porque la escuela tiene otros intereses.
Anibal: ¿Qué va a implicar esto? Si el maestro se transforma en coach, el niño solo será un cliente.
Ronald: Eso es lo que se llama calidad de la educación. Ejemplo, en Colombia hay una conciencia explícita del maestro de no asumir la educación de calidad por sí mis-ma, sino asumir la educación problematiza-dora, que conciba que el alumno más que
formarse para un trabajo se forme para un proyecto de vida, que tenga posibilidad de ver lo que ocurre a su alrededor, en su co-tidianidad de vida. En este sentido habría que apostar por una escuela distinta que se asuma desde una concepción humanista, que el aspecto nuclear sean los valores y el hombre, que enseñe a ser un arquitecto del conocimiento, una educación que esté sus-tentada en la diversidad. Revalorizar esta di-versidad, nuestro sincretismo cultural como pueblos latinoamericanos: esos son elemen-tos esenciales. Y asumir que no estamos ais-lados de la revolución de la comunicación y la información y que hoy han aparecido nuevos códigos, nuevos contextos. Ahora hay que hablarles a los estudiantes del len-guaje icónico que es el lenguaje de los signos y no simplemente del lenguaje técnico- pe-dagógico. Porque no es suficiente para esta educación que estamos problematizando. El hipertexto nos está obligando hacer una nueva lectura de la realidad social realidad cultural y por lo tanto de la educación. Por-que con el hipertexto deconstruimos el ideal del maestro que sabe y alumno que no sabe.
Celso: Como cierre. ¿Cómo circula toda esta preocupación en tus alumnos del doctorado?
Ronald: Es importante esta pregun-ta y ojalá incorporemos una lectura de lo que hemos dicho. Yo siento preocupación por los alumnos del doctorado porque co-nociendo otros doctorados de Europa y América Latina, asumo que podemos hacer muchas cosas. Yo fui invitado por la Uni-versidad de Barcelona, y es una Universidad impregnada de Didáctica. Nosotros hemos avanzado más allá de esa didáctica y tenemos una formación más trascendente en térmi-nos de visualizar la sociedad. En Europa, en Alemania, un doctorado en educación tiene una base sólida en investigación. Y en Fran-cia y el Reino Unido, la estructura curricular de los doctorados tiene una fuerte orienta-ción en filosofía de la educación. Pienso que nuestro doctorado tiene una fuerte carencia en filosofía, en sociología, en antropología, en política, que son esenciales para la for-mación de un hombre con un sustento para comprender la realidad de la socie-dad. ¿Qué hace la filosofía? Averigua todas las implicaciones de la formación humana. Le señala al estudiante como visualizar los problemas de la sociedad, de la educación, de la cultura y de la ciencia. Nosotros nece-sitamos formar un hombre con una sólida formación filosófica y antropológica. No-sotros recomendamos leer no a los peda-gogos, sino a sociólogos, filósofos, antro-pólogos, porque son los que están hablando en esta contemporaneidad tan compleja de los problemas educativos, y están situando la educación en su verdadera dimensión, y yo creo que este espacio tenemos que darlo.
AGENDA
AGENDA ACADEMICA- ADMINISTRATIVA
DOCTORADO 2016-I
Inicio del período 2015-II9 de octubre de 2015
Final del período 2015-II5 de marzo de 2016
CARTELERA ACTVIDADES DOCTORADO 2015-II
Curso “Calidad Educativa Transformación universitaria”
ConferenciasDr. Luis Bonilla: 19 de noviembre 2015Dra. Osmery Becerra: 4 de febrero de
2016Dr. Celso Medina: 5 de marzo de 2016
Foro” “Calidad Educativa Transformación universitaria”
Dr. Luis Bonilla Dr. Nelson Caraballo
Dr. Daniel Milano:20 noviembre de 2015
Presentación de Proyectos de la Cohorte 2013-II:
19 febrero de 2016
Presentación del periódico del Doctorado UPEL-IPM
PALABRAS :20 de mayo de 2016

Palabras Pag.8
Christian Laval. La Escuela no es una Empresa. El ataque neoliberal a la Enseñan-za Pública. Editorial Paidós. Barcelona-
España. 2004
Tres asuntos de primer orden podemos rescatar en estos en-
sayos escritos por el Pedagogo francés Christian Laval. Lo primero que se debe resaltar es el análisis que lleva a cabo para mostrar el conjunto de operaciones intelectuales y políticas ejecutadas por los grandes poderes económicos para convertir el neoliberalismo en la “nue-va razón del mundo”; el principal efec-to político de estas operaciones estriba en imponer una realidad que niega las alternativas históricas, las opciones po-líticas que le abren al mundo otras po-sibilidades de construcción política. A partir de esta nueva razón, se difunden conceptos y presupuestos que enfatizan el productivismo económico, la acción estratégica, el cálculo racionalista, la des-valorización del pensamiento humanista crítico concebido como un pensamiento inútil, exaltación de la utilidad mercan-til de las cosas, reducción de la fecundi-dad de la vida y de la existencia a simple gestión y administración técnica de la misma. En una palabra, esta razón neo-liberal es fundamentalmente gestión de la vida, en lugar de creación instituyente de nuevas formas de estar en el mundo.
Laval insiste en señalar que hoy asis-timos a un ataque neoliberal a cualquier posibilidad de pensar y vivir de otra ma-nera. Este ataque pone contra las cuer-das la esfera pública, sus instituciones. No sólo prevalece un mercado mundial neoliberal, sino que los Estados han devenido neoliberales. Poco a poco se difumina el Estado de Bienestar Social; éste Estado gradualmente incorpora premisas neoliberales, deja de ser social para convertirse en Estado neoliberal, con el consecuente desmantelamien-to del aparato público institucional y la transformación de la vida pública en mera gestión administrativa de las cosas.
En segundo lugar, el debate que em-prende Laval en su libro nos permite in-ferir una realidad educativa que podemos calificar de perversa: tras el vaciamiento del sentido político y cultural de las ins-tituciones públicas, la educación, el apa-rato público de la educación se inscribe en el contexto de una economía trans-nacional de la educación, cuya principal finalidad es la de acorralar la educación pública, desprestigiarla, descalificarla y minimizarla. Se le impone a la educación púbica una serie de políticas de moder-nización e innovación destinadas a de-clarar obsoleto lo que hasta ahora hace
la educación pública. Estas políticas modernizadoras pretenden que la edu-cación adopte los esquemas de funcio-namiento de la cultura empresarial. La escuela es concebida como una empresa, los profesores dejan de ser intelectuales creativos y pasan a ser definidos como administradores escolares. De ahora en adelante, los educadores, en nombre de la cultura empresarial, quedan atrapados en políticas educativas desubjetivizantes Las reformas educativas que se llevan a cabo desde la lógica de la modernización neoliberal, reducen la inteligencia de los maestros, lo convierten en una figura bonsaí, mutilado, cercenado, con la con-secuente pérdida de control intelectual de la enseñanza pública. Los expertos piensan y hablan por él. Se convierte en una figura casi inaudible en el mundo de una educación pública cada vez más lán-guida. Ya no es un pensador, un crea-dor; es un funcionario, un burócrata del conocimiento que ejerce su acción edu-cativa solo como administrador de las competencias que se han de aprender.
Finalmente, las múltiples operaciones intelectuales y políticas efectuadas por la economía transnacional de la educación han logrado su propósito: la desapari-ción del carácter pedagógico de la edu-cación que pasa a ser entendida como una operación de gestión y adaptación a las innovaciones tecnológicas y geren-ciales propias de una realidad histórica que es pensada como realidad posfor-dista. Nada hay que cambiar de este mundo, solo reformarlo, modernizarlo, y el camino de esta modernización no está en la búsqueda de otras alternativas políticas e ideológicas; la crisis de este mundo no es la consecuencia de haber
asumido vivir la vida neoliberalmente, en el neoliberalismo no está el proble-ma, sino en una educación pública que no ha sabido adaptarse a los cambios y mutaciones tecnológicas y organizacio-nales que caracterizan el posfordismo.
¿Por qué este asunto de la des-valorización de la reflexión pedagógi-ca es crucial en el debate de Laval? La economía transnacional de la educación moviliza sus dispositivos para impedir el debate político y epistemológico de las reformas educativas estandarizadas que propone. Intenta básicamente garanti-zar que se entienda la pedagogía como equivalente a instrucción o acción ins-trumental Los pensamientos referidos a las humanidades, al pensamiento social alternativo, la búsqueda de las opciones políticas como parte inherente a una educación pública esperanzadora y al-ternativa, tienen que ser abolidas, por-que para esta economía transnacional de la educación, ésta, la educación, es un asunto de medios, no de fines. Cuando esta agenda educativa queda inscrita en el cerebro de los educadores, ¿qué trazas lo marcan? Fundamentalmente una: la acción educativa que llevan a cabo se di-suelve en una generalizada operatividad, mediante el uso de un lenguaje confor-mado por palabras y signos asociados a performatividad, cálculo, competencias, coaching, instructor, facilitador, ges-tión, gerencia, administración, funcio-nario, técnica, tecnólogo, currículo, etc,
¿A dónde nos lleva la abolición del pensamiento pedagógico en la educa-ción? Cerrar las puertas a las interro-gantes filosóficas, anular la dimensión política de la educación, prohibir una percepción de la pedagogía y la educa-ción como gestos de cultura, como crea-ción crítica. Si esto termina de ocurrir, y si la nueva razón del mundo -el neo-liberalismo- sigue atacando y desman-telando la educación pública mundial y local, tendríamos que lanzar a los cua-tro vientos las siguientes inquietudes: ¿qué mundo estamos erigiendo, que ser humano está naciendo bajo este ataque neoliberal, acaso no es necesario que aparezcan nuevos pensadores educa-tivos para estos tiempos de oscuridad? ¿Dónde están los educadores de nuevo cuño, los portadores de una sensibilidad política que se levanten desde dentro de las ruinas humanas que el neolibe-ralismo nos va dejando como herencia? ¿No nos corresponde a nosotros, edu-cadores públicos, a pesar que estamos contra las cuerdas, aportar una nueva humanidad frente a la fábrica de inhu-manidad que encarna el neoliberalismo?
reseñaAníbal Lares