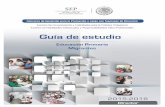EnsayosJovenes Migrantes- Cuerpos Sexuados- Rev Media 2
-
Upload
monicasalgado1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
1
description
Transcript of EnsayosJovenes Migrantes- Cuerpos Sexuados- Rev Media 2
-
16
Ensayos fotograf
a F
abi
n Le
febv
re
-
17
Jvenes migrantes: orientaciones y prcticas desde una perspectiva intercultural
Los procesos migratorios ligados a los de-sarrollos productivos en las distintas reas rurales y los producidos desde el campo a los conglomerados urbanos han trado apa-rejados cambios significativos en las identi-dades y las formas de vida en la provincia de Buenos Aires, lo que seguramente no ser ajeno a otras jurisdicciones de nuestro pas.
En el caso particular de esta regin, en la ltima dcada se ha registrado una impor-tante concentracin de poblacin migrante de pases limtrofes en los llamados cordo-nes productivos hortcolas, reconfigurando el escenario rural en trminos no solo pro-ductivos sino en sus tradiciones y en el ima-ginario construido sobre el campo bonae-rense. En el mismo sentido, las migraciones inscriptas en el escenario urbano de los grandes centros poblacionales dieron lugar a la convergencia de repertorios culturales peculiares provenientes de otras provincias argentinas y tambin de los pases vecinos.
Junto con ello, se ha tornado primordial la atencin de nuevas necesidades que pre-sentan las nias, los nios y jvenes que viven transitoriamente en la provincia de Buenos Aires, o emigran a otras jurisdic-ciones peridicamente motivados por las caractersticas temporales y precarias del empleo propio o de sus familiares.
Todos los fenmenos descriptos modifican los escenarios escolares. Las escuelas con-vocan, da a da, en sus aulas a nias, nios y jvenes que provienen de diferentes zonas de la Argentina, de pases limtrofes y de otros, mucho ms alejados, lo que implica-ra el despliegue de nuevas miradas y estra-tegias pedaggicas al da a da en las aulas.
Esta situacin, en s misma, no es indita en un pas que reconoce momentos de fuertes flujos migratorios, casi desde su constitu-cin como Estado-Nacin. Lo que s se ha presentado como relativamente novedoso
en los ltimos aos es el reconocimiento de las situaciones de diversidad sociocultural, cuyo abordaje se ha convertido -no sin con-tradicciones- en un desafo propuesto por el sistema y por las y los docentes. Tal abordaje tendra como meta principal integrar a to-dos y todas a un comn que no suponga de-jar de lado las marcas culturales propias sino, por el contrario, que las coloque en pie de igualdad con otros repertorios culturales.
La presencia de poblacin migrante con nuevas y diversas posiciones y marcaciones en las escuelas, relacionadas con la lengua, con los saberes, con sus experiencias coti-dianas, familiares, comunales, regionales o nacionales constituye un fenmeno signi-ficativo, como ya mencionamos, tanto en contextos urbanos como rurales. Si bien esta poblacin comparte estereotipos asig-nados a las clases socioeconmicas ms desfavorecidas, suele diferenciarse a partir de privilegiar, en su construccin identita-
Por MArA LAurA DiEz*, MArA ELENA MArTNEz**, SoFA ThiSTED*** y ALiciA ViLLA****
* Lic. en Antropologa, Prof. en la uBA. ** Dra. en Educacin, Prof. en la uNLP. *** Lic. En Educacin, Prof. en la uBA **** Mg. en investigacin Educativa, Prof. en la uNLP.
ENSAyoS
-
18
ria, su raigambre indgena, tnica, tnico-nacional o socio-territorial o de gnero. Algunos datos generales nos indican que la matrcula escolar de los distintos niveles educativos en la provincia de Buenos Aires, concentra casi el 50% de los alumnos boli-vianos de todo el pas y el 65% de los alum-nos paraguayos, entre los cuales pueden reconocerse en muchos casos expresiones identitarias y culturales asociadas a los Pue-blos originarios, como la diversidad socio-lingstica, entre otros aspectos1.
De manera puntual, la provincia de Buenos Aires ha recibido en las ltimas dcadas poblacin proveniente de distintos pases latinoamericanos y, en menor medida, de Europa del Este, Asia (corea y china, por ejemplo) y de algunas naciones africanas. Estos grupos se imbrican con otros igual-mente significativos en constitucin de identidades y marcas culturales, como los relacionados con los pueblos originarios o con la poblacin gitana, o aquellos referi-dos a la territorializacin de las identida-des en espacios de pobreza, como las vi-llas, solo por dar algn ejemplo. As, una de las realidades ms frecuentes en distintas regiones de la provincia es encontrar situa-ciones escolares en las que conviven nias y nios con diferentes lenguas maternas o variedades de una misma lengua.Por otra parte, es posible observar el pa-
pel de las mujeres en los distintos proce-sos de migracin. Tradicionalmente se consider que, en estos movimientos, los flujos de mujeres constituan una corrien-te secundaria generada por el originario de varones. Dado que la nocin de inmi-grante contiene ideas de voluntad (ms o menos condicionada) y participacin en el mundo productivo, difcilmente las muje-res podan ser migrantes y solo eran vistas como parte de la familia del verdadero mi-grante. La creciente participacin de las mujeres en los movimientos migratorios, y el papel frecuentemente estratgico que cumplen en ellos, como principal pivote econmico del ncleo familiar desplaza-do, ha sesgado el proceso de la migracin, feminizndolo (Mallimaci Barral, 2005). De hecho, es posible observar el modo autnomo que caracteriza la migracin de muchas mujeres, lo que significa reco-nocer que no slo migran como acompa-antes y miembros de la familia de varo-nes trabajadores, sino que lo hacen ellas mismas, tambin, como trabajadoras, par-ticipando, muchas veces, de otro proceso esta vez negativo de feminizacin: el de la pobreza.
De este modo, en la provincia de Buenos Aires transcurren mltiples procesos de construccin identitaria, en los que se afirman, se cambian, se niegan y se con-
frontan una gran diversidad de reperto-rios culturales. Los jvenes, los adultos y tambin los nios/as se constituyen como tales en la articulacin entre dis-tintas identificaciones. una particular configuracin define a una joven mujer aymara en nuestro contexto regional, o a un joven mapurbe proclamado como tal en su condicin de mapuche urbano. Estos ejemplos hablan de la necesidad de mirarnos y mirar a los otros desde distin-tos ngulos, sin perder de vista las con-diciones estructurales en las que vivimos. Este contexto de pluralidades tnicas y culturales que conviven en condiciones desiguales de expresin, obliga a consi-derar los distintos procesos de gnesis y construccin cultural.
Abordar la cuestin de las migraciones en la regin bonaerense significa comprender que las relaciones de identidad y diferencia se desenvuelven en un clivaje construido entre las identidades nacionales, tnicas, lingsticas, religiosas, de gnero y sexo, de clase y condicin social, de la experiencia rural o urbana o, frecuentemente, en los cruces de lo urbano con lo rural que carac-teriza la experiencia de movilidad de los grupos migrantes.
Si esta breve descripcin de los procesos migratorios pone en evidencia la comple-
1 DiEz, M. L.; MArTNEz, M. E.; roDriGuEz, N.; ThiSTED, S.; ViLLA, A. (2007) Aportes para la construccin de prcticas educativas interculturales en la Provincia de Buenos Aires: Niveles inicial y Primaria. Direccin de Modalidad de Educacin intercultural, Subsecretaria de Educacin, Direccin General de cultura y Educacin, provincia de Buenos Aires, Documento 1 Agosto. Disponible en http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/interculturalidad/default.cfm
media revista / rEViSTA cuLTurAL PArA ProFESorES DE EScuELAS MEDiAS
-
19
jidad a la que hacemos referencia cuando pensamos en propuestas y procesos de escolarizacin, cuando esos migrantes son jvenes las posibilidades de una es-colarizacin bien sucedida o de perma-nencia en el sistema educativo se tornan ms limitadas, ya que la condicin de jo-ven y de migrante potencian la situacin de exclusin.
Las y los jvenes estn afectados por las prcticas discriminatorias hacia aquellos percibidos como otros en la regin, en el barrio, en los medios y tambin en las es-cuelas. Esto habla de la conformacin de algunos contextos de recepcin de la po-blacin migrante poco o nada favorables caracterizados por renovadas prcticas de discriminacin y estigmatizacin social, de la vigencia de modelos homogeneizantes de la cultura, de la crtica aun relativa res-pecto del modelo de construccin de la nacin que diezm y silenci a los pueblos originarios y a otros grupos, entre otros procesos.
Frecuentemente la experiencia de vida de las y los jvenes trabajadores de zonas ru-rales est invisibilizada por la manera en que se configuran las prcticas escolares. Sin embargo, un anlisis colectivo acerca de las caractersticas del mundo del trabajo en esas zonas, del lugar de los jvenes en las relaciones de produccin, de la historia reciente de las familias, grupos o comuni-dades que componen el entorno rural y la relacin de la educacin escolar con sus
proyectos futuros puede ofrecer un sinn-mero de posibilidades a fin de orientar y mejorar tanto la propuesta educativa como la participacin de los jvenes en la vida escolar favoreciendo la conclusin de su escolarizacin.
As tambin, el abordaje de temas vincu-lados a movimientos de personas en el tiempo y en los territorios a travs de la historia latinoamericana y mundial tam-bin favorece la vinculacin con sus histo-rias y prcticas, haciendo posible que las y los jvenes relaten experiencias familiares de migracin, de traslados de otras pro-vincias o de otros pases y los procesos de insercin y socializacin en el barrio o los barrios cercanos y cmo se ve en las es-cuelas. La situacin de las y los jvenes de comunidades de pueblos originarios, los estereotipos y prejuicios que la sociedad detenta contra las personas que forman parte de otras comunidades (nacionales, tnicas, etc.) suelen agravarse cuando se trata de personas cuyo pas de origen es latinoamericano o son miembros de Pue-blos originarios. Las mujeres migrantes enfrentan posibilidades de trabajo muy restringidas y sufren situaciones de viola-cin de los derechos humanos, en tanto, son, frecuentemente, las principales res-ponsables del sustento y el cuidado fami-liar. Adems, en muchas ocasiones, se en-cuentran atravesadas por tensiones entre distintas prcticas culturales que remiten a territorios, espacios, procesos histricos y configuraciones identitarias diversas.
Estos breves pero significativos ejemplos intentan poner en evidencia que las expe-riencias de los sujetos nios, nias, jve-nes y adultos son constitutivas de modos particulares de imaginacin, cognicin y accin y que, abordar la interculturalidad en el aula, puede representar una contribu-cin a la promocin de la igualdad en un marco de reconocimiento de diferencias. Esto implica tanto el rechazo a cualquier discriminacin por condicin u origen so-cial, de gnero o tnica, por nacionalidad, orientacin cultural, sexual, religiosa o con-texto de hbitat, por condicin fsica, inte-lectual o lingstica, como la comprensin de que la desigualdad constituye un pro-blema de la sociedad que todas y todos sus miembros tienen que contribuir a revertir.
As, la referencia a estos procesos adquie-re relevancia cuando se constata que, ms all de las cifras de la diversidad en la provincia, la idea de contextos intercultu-rales refiere a las relaciones, los vnculos y la posibilidad de dilogo entre esos diver-sos modos de conocer, imaginar, actuar y aprender. El reconocimiento de distintos tipos de vnculos muchos de ellos asim-tricos- entre grupos con prcticas, saberes, lenguas y experiencias diversas en el espa-cio escolar, permite desplegar visiones cr-ticas y estrategias que hagan posible el di-logo entre todos aquellos y todas aquellas que transitan o transitaron la escolaridad2.
La perspectiva de educacin intercultural tiene como algunos de sus principios cen-
ENSAyoS
-
20
trales la formacin igualitaria de las alum-nas y los alumnos en el reconocimiento de sus diferencias y a partir de ellas; promue-ve la posibilidad de preservar, fortalecer y recrear sus pautas culturales, sus lenguas, sus cosmovisiones, sus tradiciones e iden-tidades tnicas, a los pueblos originarios y las comunidades migrantes; y propicia para las mujeres y los varones la posibili-dad de construir su identidad de gnero sin estereotipos y en el respeto y la acep-tacin de las diversas formas de ser joven, a fin de fortalecer y hacer efectivo el prin-cipio de inclusin plena de todas y todos los jvenes, sin que esto implique ninguna forma de discriminacin.
Destacamos como uno de los principios fundamentales de la educacin intercul-tural el promover el dilogo entre saberes, para lo cual no slo es importante partir de un reconocimiento de lo propio sino tam-bin aprender a integrar distintos tipos de conocimientos que otros grupos humanos han producido en sus experiencias histri-cas. un aspecto a remarcar es la importan-cia de promover esta integracin y dilogo ubicando los contextos en los que esos co-nocimientos fueron construidos, evitando reproducir la presentacin de saberes des-contextualizados, que tradicionalmente han circulado en la escuela como dados y universales.
El conjunto de prcticas curriculares en las escuelas entra en relacin con las culturas de referencia de los miembros que confor-man la comunidad, sus valores, necesida-des, formas de ver y de hacer particulares. Para finalizar, proponemos, desde una perspectiva intercultural, que los diseos curriculares articulen y legitimen: - reescribir el conocimiento escolar en base
a los saberes y las visiones y experiencias de los diferentes grupos;
- superar la estrategia compensatoria que significa la simple adicin de saberes cul-turales diversos al currculum;
- insistir en la introduccin al currculum es-colar de saberes culturales radicalmente diversos, anclados en las bases sociales y en las experiencias histricas de los grupos oprimidos;
- propiciar el rechazo a toda discriminacin basada en diferencias tnicas, de clase so-cial, creencia religiosa, gnero, sexo u otras caractersticas individuales y sociales;
- privilegiar los intereses humanos de los grupos subordinados y estigmatizados;
- orientar la transformacin asincrnica del diseo curricular, lo que significa que debe basarse en principios epistemolgi-cos que afirmen la validez de los puntos de vistas de los grupos histricamente su-bordinados;
- promover el dilogo entre los conoci-
mientos, valores y formas de vida de los diferentes grupos;
- revisar los modos, procesos y contenidos de la transmisin desde una perspectiva intercultural
- impulsar un sentido de reparacin que proviene del cambio de perspectiva, de la autocrtica y de una nueva relacin con los Pueblos originarios e identidades tnico-nacionales, orientada a desterrar visiones folclorizadas o estereotipadas que actuali-zan prejuicios etnocntricos y racistas;
- incorporar la experiencia generacional, reco-nociendo el carcter heterogneo de las for-mas de ser nias/os y jvenes en el mundo;
- exponer las diferencias de gnero y las mltiples formas de ser varones y muje-res en nuestras sociedades y en nuestras culturas, superando visiones esencialistas y naturalizadas sobre roles masculinos y femeninos;
- promover la relacin de la experiencia es-colar con otros proyectos e iniciativas insti-tucionales y de organizacin que promue-van la igualdad y el reconocimiento de las demandas de gnero, clase social, etc.
media revista / rEViSTA cuLTurAL PArA ProFESorES DE EScuELAS MEDiAS
2 El desarrollo de algunas de estas cuestiones se pueden ver en DiEz, M. L.; MArTNEz, M. E.; ThiSTED, S.; ViLLA, A. (2007) interculturalidad como perspectiva poltica, social y educativa. Direccin de Modalidad de Educacin intercultural, Subsecretaria de Educacin, Direccin General de cultura y Educacin, provincia de Buenos Aires, Documento 0 mayo. Disponible en: http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/interculturalidad/default.cfm
-
21
ENSAyoS
Los cuerpos sexuados en la escuela:Dialogan, monologan o estn sordos ?
A medida que transito las escuelas medias en poca de primavera observo institucio-nes animadas por cuerpos que se esfuer-zan por hablarme, cuerpos adolescentes que nos interpelan a diario, que con-mue-ven nuestros propios lugares de adultos.
Adolescentes con delantal, con rastas, bar-ba y aros que se desprenden de cualquier lugar imaginable, cabelleras de colores va-riopintos que se cruzan con gticos, cuyos ropajes llamativamente negros no pasan desapercibidos, adolescentes embarazadas que expresan un ejercicio abierto de la ge-nitalidad, remeras cortas que muestran ta-tuajes y ombligos atravesados por piercings o pantalones de tiro bajo, tan bajo que de-jan al descubierto la ropa interior
Se trata de cuerpos adolescentes en cre-cimiento y en formacin, cuerpos adoles-centes sexuados que se encuentran con otros cuerpos, adultos, no siempre tan
jvenes ni tan viejos que ocupan el lugar del saber. La escuela se transforma as en un espacio donde se encuentran y se des-encuentran docentes y su sexualidad desmentida, atrapada, omitida, encap-sulada parafraseando a Alicia Fernndez1 con adolescentes cuyos cuerpos claman por expresarse con otros cdigos, de otra manera.
Las escuelas albergan a la vez, adultos for-mados en un momento que enseaba, con claridad, cmo vivir la sexualidad y el cuer-po sexuado dentro de valores aceptados, reconocidos y permitidos para esa genera-cin y ese tiempo. y tambin, adolescentes que como fieles representantes de la cul-tura de la modernidad ponen y ex-ponen el cuerpo.
Algunos conceptos de M. Foucault2 nos ayudan a comprender cmo las sociedades modernas han pensado el tema del cuerpo
sexuado. cuando habla de sexualidad, el autor entiende que sta no slo fue repri-mida en nuestras sociedades, muy por el contrario, la aparente represin a partir del siglo XVii trajo la puesta en discurso sobre el sexo, el saber sobre el sexo, lo que a su vez gener la necesidad del control sobre l. Lo caracterstico de las sociedades mo-dernas es que se han dedicado a hablar del cuerpo y del sexo hacindolo valer.
Siguiendo esta lnea podemos preguntar-nos cmo dialogan en la escuela los cuer-pos sexuados de dos o ms generaciones que se han construido sobre diferentes paradigmas?
cmo se desarrolla el vnculo intergene-racional entre sujetos atravesados por di-ferentes clases, muchas veces diferentes etnias, diferentes creencias religiosas y ahora tambin con diferentes modos de pensar, vivir y sentir la sexualidad?
Por GABriELA A. rAMoS*
* Lic. en cs de la Educacin. Especialista en gnero y docente e investigadora de la uBA. 1 FErNANDEz, Alicia. La sexualidad atrapada de la seorita maestra. Ed. Nueva Visin. Argentina.1992.2 FoucAuLT Michael. La Historia de la Sexualidad. Siglo XXi, Tomo i Mxico. 1998.
-
22
Esta es una invitacin a pensar juntos-as cmo son decodificados los cuerpos ado-lescentes por el mundo docente y cmo se leen los cuerpos adultos en la escuela? En definitiva Qu pasa en la escuela con los cuerpos que la transitan?
La escuela: lugar de encuentro? La escuela convoca a enseantes y apren-dientes que portan un cuerpo sexuado, que son portados por l. Tanto alumnos como alumnas, varones docentes como docentes mujeres circulan por un sistema educativo que sanciona las diferencias sexuales, exige a los enseantes que es-condan su sexualidad y anulen su corpo-reidad, (que) coloca al cuerpo sexuado dentro de un delantal3. Desde aqu, los-as docentes intentamos encontramos con los-as alumnos-as estableciendo un vnculo pedaggico que, muchas veces, deja por fuera la posibilidad de expresar las necesidades y deseos de los cuerpos, de los propios y de esos sujetos a quienes estamos educando.
El contrato pedaggico parece dirigirse exclusivamente a sujetos cognoscentes desencarnados, el sujeto epistmico pia-getiano, el sujeto de conocimiento carte-
siano. La institucin escuela de por s, deja afuera toda posibilidad de expresin de las propias necesidades corporales de quie-nes all habitan. Su estructura edilicia, sus espacios y sus tiempos, la planificacin de sus actividades, la valoracin de los conte-nidos, son de alguna manera diversos mo-dos de educar implcitamente y, a veces no tanto, los cuerpos que la pueblan.
En este sentido podemos afirmar con Gua-cira Lopes Louro4 que la escuela siempre ha desarrollado una pedagoga invisible de los cuerpos y la sexualidad. Si bien no figura en las planificaciones de ningn-a docente ni siquiera ha sido pensada como poltica de Estado, la modelizacin sobre los cuerpos ha estado siempre presente en la educacin.
La historia de la Educacin Fsica es un claro ejemplo de cmo se contribuy a es-tablecer el ideal femenino de los cuerpos tomando a la maternidad como principio rector de las prcticas corporales. Desde este lugar, se pensaba que una serie preci-sa y estricta de ejercicios fsicos en las cla-ses de gimnasia contribuan a desarrollar el decoro, el pudor, la gracia, el recato, la delicadeza y la elegancia en los movimien-tos. Se fomentaron en estos espacios cu-rriculares los estereotipos de femineidad
y se sancionaron todas aquellas activida-des que pudiesen conducir a la virilizacin femenina o se relacionaran con deseos indecentes. De este modo se indicaron ejercicios fsicos que desarrollaran ciertas partes del cuerpo -la pelvis y el abdomen- y tambin ciertas capacidades fsicas -ve-locidad y, en menor medida, la fuerza-.
Del mismo modo la educacin Fsica con-tribuy a establecer el ideal de masculini-dad, vinculado con una virilidad fuerte, emprendedora y claramente dirigida al espacio pblico. Es decir, a la formacin del ciudadano (la ciudadana no tuvo exis-tencia formal, en Argentina, hasta fines de la dcada de los cuarenta). En este con-texto, la masculinidad no fue sinnimo de paternidad sino de ciudadana. El ciudada-no viril que se persigui por medio de los ejercicios fsicos deba caracterizarse por tener, y por ende aprender, las siguientes cualidades: carcter enrgico, osada en la accin, valenta, decisin, fiereza, valor, voluntad, energa, persistencia, coraje, dis-ciplina y dominio de s. Al mismo tiempo que se indujo ese tipo de masculinidad se intent prevenir aquellos comportamien-tos que se suponan desviados o anorma-les, como ser miedoso, cobarde, pasivo o carecer de iniciativa. El punto mximo de esta desviacin fue el afeminamiento. ..5
3 op. citada 14 LoPEz, Louro, G (2000) La construccin escolar de las diferencias sexuales y de gnero. En GENTiLLi, P (2000) comp. cdigos para la ciudadana. La formacin tica como prctica de la libertad, Santillana, Buenos Aires. 5 SchArAGroDSKy, Pablo, cuerpo, Gnero y Poder en la escuela. El caso de la Educacin Fsica Escolar Argentina (1880-1930), En Revista Estudios Ibero-Americanos, vol. XXVii, N 2, pp. 121-151. Porto Alegre, 2001
media revista / rEViSTA cuLTurAL PArA ProFESorES DE EScuELAS MEDiAS
-
23
La escolarizacin de los cuerpos implica una sutil y discreta manera de abordar la sexualidad en la escuela, una manera continua, perseverante, eficiente y dura-dera en la cual los cuerpos son enseados, disciplinados, medidos, evaluados, exami-nados, aprobados-reprobados, categori-zados, injuriados, amados, con-sentidos acciones todas tendientes a configurar los cuerpos sexuados que concebimos como normales.
Para Foucault el dominio y la conciencia de su propio cuerpo slo pudieron ser ad-quiridas por el efecto del investimiento del cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejerci-cioshistricamente, los sujetos se tornan concientes de sus cuerpos en la medida en que hay una investidura disciplinar sobre ellos. cuando el poder es ejercido sobre nuestro cuerpo emerge inevitablemente la reivindicacin del propio cuerpo contra el poder.
As somos testigos hoy en nuestras aulas de ciertas marcas sobre el cuerpo que pue-den ser ledas como silenciosas resistencias o prcticas de subversin del orden dado, modos de transformacin de las imposi-ciones rigidizadas de las investiduras disci-plinares. Slo basta pensar en los grafittis con provocaciones sexuales que dejan en los baos, en los pupitres de las aulas y en las paredes de la escuela, como un modo de investir libidinalmente el espacio para
apropiarse de l. Tambin, en las polleras de los uniformes de escuelas privadas y cmo se acortan o se enrollan debajo del ombligo para que el mismo atuendo que uniforma, las re-presente como mujeres adolescentes sexuadas. Pienso en las mo-chilas que se llenan de pins de los grupos musicales favoritos o de mensajes escritos en marcador indeleble o en lquido blanco y que expresan tanto adhesiones musicales como deportivas o mensajes de amistad y de amor. Se trata de modos de romper la uniformidad impuesta sobre los cuerpos y mostrar algo del orden de la propia iden-tidad. Pero qu lectura hacemos los adultos de estas manifestaciones de los-as estudiantes?
Siguiendo a Epstein y Johnson6 es intere-sante replantearse... cmo las caracters-ticas claves estructurales de la escuela, es decir, las relaciones de poder entre profe-sores y alumnos, conforman el modo en que se interpreta lo sexual en los contex-tos educativos
Mirndonos...
La mayora de los-as docentes podramos pensarnos como representantes de una generacin que conoci, anche, particip de la dcada del 60. una dcada donde los as jvenes fueron protagonistas, desde el Mayo Francs hasta el cordobazo, los movi-
mientos revolucionarios latinoamericanos, los primeros ecologismos, pacifismos y fe-minismos. Protestas sociopolticas donde los cuerpos y las sexualidades adquieren relevancia. Los cuerpos se transforman en lugares de resistencia, de rebelda, el mo-vimiento hippie y sus coloridos ropajes artesanales con un toque de informalidad caracterstica. La aparicin de la pldora anticonceptiva, el lema: droga, sexo y rock and roll abrieron paso a una vivencia de libertad sexual.
El cuerpo estaba politizado: el sexo, la m-sica y la poltica se entremezclaban en la mayora de los jvenes de aquella poca aunque no en todos. El imperativo era Pro-hibido prohibir y la imaginacin al poder con la pareja de John Lennon y yoko onno mostrndose desnudos en pblico, imge-nes que nos pareceran naif si intentramos compararlas con las que observamos hoy a travs de los programas televisivos de mayor rating. Sin embargo, escandalizaron a buena parte de los adultos que, en ese momento, tenan la misin de educarnos: tanto a las familias como a las escuelas.
Mirndolos-mirndolas...
revisemos, ahora, las imgenes que tene-mos de nuestros alumnos y alumnas repen-sndolos-as en su contexto. Los cuerpos y
6 EPSTEiN y JohNSoN. Sexualidades e institucin escolar. Ed. Morata. Espaa.2000
ENSAyoS
-
24
las identidades que ellos-as trans-portan es-tn histricamente situados. Si interpreta-mos los cuerpos como smbolos sera perti-nente la tarea de contextualizarlos teniendo en cuenta 3 ejes: la dimensin individual, la dimensin social y la dimensin histrica7.
La dimensin individual es la que relacio-na los cuerpos a la identidad. identidad de gnero. ya sabemos que es muy diferente la construccin del cuerpo femenino a la construccin del cuerpo masculino y as como lo vimos claramente determinado por la educacin fsica, otros espacios curricula-res ayudan a la construccin de los determi-nantes de gnero. El cuerpo no es neutro ni pasivo en la construccin de esta identidad, presenta oposiciones, resistencias. El cuer-po se transforma en el locus de la construc-cin del gnero. Llegar a ser gnero es un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso, de interpretar una realidad cultural carga-da de sanciones, tabes y prescripciones. La eleccin de asumir determinado tipo de cuerpo, vivir o vestir el cuerpo propio de determinada manera, implica un mundo de estilos corpreos ya establecidos. Elegir un gnero es interpretar las normas de gnero recibidas de un modo tal que las organiza
de nuevo. Siendo menos que un acto de creacin radical, el gnero es un proyecto tcito para renovar una historia cultural en los trminos corpreos de uno8
La dimensin social del cuerpo, que est muy relacionada con la anterior, intenta des-cubrir cmo los cuerpos son interpretados prescribiendo modos de ser mujer y de ser varn en cada momento histrico y en cada lugar. Desde aqu podemos re-plantearnos la tarea de la escuela, de la familia y de los medios de comunicacin en el disciplina-miento de los cuerpos, en la transmisin de los estereotipos de gnero.
La dimensin histrica nos permite anali-zar cmo los cuerpos fueron pensados a lo largo de las diferentes etapas histricas re-lacionados con los sistemas sociopolticos y econmicos en los cuales se desenvolvieron y a los cuales sirvieron.
Pensamos los cuerpos en la escuela como el lugar concreto, social e histricamen-te situado a travs del cual y en el cual se construye el gnero...9 y es por eso que no podemos dejar de remarcar las diferencias entre adolescentes uniformados-as de es-
cuelas privadas y aquellos-as que concurren a escuelas pblicas o a escuelas tcnicas con su particular forma diferente de uniformar. Pensaremos a los y las adolescentes dentro del contexto econmico y cultural al que pertenecen y que representan con su par-ticular modo de investir los cuerpos. cada clase social impone prcticas por medio de las cuales los cuerpos son moldeados, adornados, con-formados, objetivados. As los grupos subordinados (social, tnica o sexualmente) aprenden a usar su cuerpo con menor libertad y utilizan un espacio f-sico menor10. Escuchan ms, hablan menos y rehsan del contacto corporal, detalles luminosos para pensar la presencia cada vez mayor de alumnos-as inmigrantes en las aulas. Pero estas diferencias pueden quedar invisibilizadas debajo de un delantal blanco que, en la escuela media, no suele estar ni tan blanco ni tan limpio
En este punto resulta interesante retomar la lectura del trabajo de ins Dussel11 cuan-do analiza las formas en que los delantales colonizaron la vestimenta de nios, nias y adultos-docentes en la escuela argentina. La autora seala cmo una medida conce-bida como igualadora e higinica se trans-
7 KoGAN, Liuba. Gnero-cuerpo-sexo. Apuntes para una sociologa del cuerpo, en revista Debates en Sociologa N 18, Lima, Pontificia universidad catlica del Per, Departa-mento de ciencias Sociales, 1993.8 BuTLEr, J. Variaciones sobre sexo y gnero. Beauvoir, Wittig y Foucault En Benhabib, S. y Drucilla cornella ( Eds) Teora Feminista y Teora crtica, ediciones Alfons El Mag-nanim, Valencia.9 op. citada 610 MESSNNEr, M. Gendered Bodies: Power at play en KoGAN, Liuba. Gnero-cuerpo-sexo. Apuntes para una sociologa del cuerpo, en revista Debates en Sociologa N 18, Lima, Pontificia universidad catlica del Per, Departamento de ciencias Sociales, 1993.11 DuSSEL, ins. El guardapolvo blanco. En revista El Monitor. Ministerio de Educacin ciencia y Tecnologa. Presidencia de la Nacin. N 12.
media revista / rEViSTA cuLTurAL PArA ProFESorES DE EScuELAS MEDiAS
-
25
form en un modo de imponer y sostener jerarquas y desigualdades de gnero, so-ciales, tnicas y culturales, entre otras.
Hacia el re-encuentro
Es cierto que pensar el lugar de los cuer-pos sexuados en las instituciones educati-vas nos convoca permanentemente y nos conduce a reflexionar sobre nuestros posi-cionamientos personales y profesionales, sobre nuestros propios conceptos, ideas y valores, sobre nuestros conocimientos y opiniones, mitos y prejuicios, enseanzas y aprendizajes escolares y extraescolares, creencias, ideologas y mandatos indivi-duales y colectivos sobre la sexualidad. Tambin es cierto que repensarnos y co-nectarnos con nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, nuestros pro-pios sentimientos puede ser un modo de crear un nuevo contrato pedaggico.
cmo pensar en una educacin para el cuidado de s y del otro cuando no hay posibilidades de expresar los propios de-seos, fantasas e intereses? cmo pensar en educar para la sexualidad placentera, saludable y que apueste al encuentro con el otro y la otra y el dilogo si los-as docen-tes no transformamos la escuela en una co-munidad de aprendizaje donde podamos rescatar el eros pedaggico para transmitir
desde la pasin los contenidos que consi-deramos valiosos?
y lleg el momento en que la Ley de Edu-cacin integral nos obliga a hablar explcita-mente de sexualidad en la escuelay llega el momento de la inquietud, de los temores, de los cuestionamientos: Ser que la sexua-lidad se puede educar? Ser que es funcin de la escuela educar la sexualidad? habr posibilidades de producir un encuentro o tendremos que aceptar un desencuentro inevitable entre esta temtica que parece ser de tanta importancia para los-as alum-nos-as y de tanta complejidad para los-as docentes? Lo cierto es que asistimos a una presencia silenciosa e insistente de la sexua-lidad en la escuela que abre un campo frtil al dilogo entre generaciones y entre pares.
La aparicin de la Ley de Educacin Sexual hace obligatorio el pasaje de la temtica desde el currculum oculto al currculo ex-plcito. Nos obliga a pensar aquello que produce y se produce en la escuela con sus efectos sobre las subjetividades, tanto a partir de decisiones explcitas (plasmadas en diseos curriculares, planificaciones, pro-yectos formulados, acciones educativas co-tidianas intencionalmente realizadas, etc.) como en la forma de acontecer institucional invisible (lo cotidiano que circula en pa-labras, gestos, aprobaciones o rechazos en relacin a las situaciones e identidades de los sujetos, conflictos emergentes en torno
a la sexualidad y los vnculos, situaciones de discriminacin, contenidos negados, cono-cimientos silenciados o sesgados, pedago-gas implcitas, etc.) . Nos hace pensar nue-vamente la relacin pedaggica, la relacin con el saber, la funcin de la escuela y sus procesos de ensear y aprender, sobre todo aprender a pensar, a decir, a conectarse con las emociones y los afectos. Nos invita a pronunciar todo aquello que nos conmueve sobre la sexualidad humana y sus mltiples sentidos, sin pretenderla acabada, sin pre-tender atraparla con las palabras pero s re-conociendo las palabras que la nombran, las palabras que la callan, las que la censuran y la acotan. y tambin idenficando los meca-nismos que instauran verdades, enigmas y silencios sobre el ejercicio de la sexualidad propia y ajena.
Los cuerpos configuran ciertamente una frontera, la diferencia entre la identidad y la alteridad, entre el nosotros y el ellos (o ellas). La frontera es un abismo que slo se salva con el reconocimiento y la integracin, no con la omisin de las desigualdades sino con la aceptacin de la pluralidad de lo hu-mano y la universalidad de los derechos. La frontera puede ser un lugar de expulsin o un lugar de encuentro con lo diferente12
Este es el gran desafo que tenemos por de-lante si seguimos soando con una escuela que verdaderamente de lugar a la diversi-dad y a la inclusin de los mltiples modos de estar en el mundo.
12 MAFFiA, D. ciudadana sexual. Aspectos personales, aspectos legales y polticos de los derechos reproductivos como derechos humanos. En Feminaria. Ao XiV. N 26/27/28.