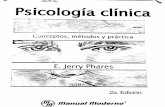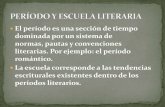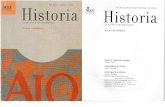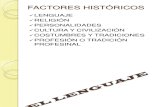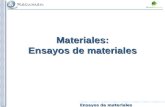Ensayos-Históricos
-
Upload
javier-corina-pari -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
Transcript of Ensayos-Históricos
-
Roberto Prudencio Romecin
ENSAYOS
HISTRICOS
1990
Rolando Diez de Medina, 2005 La Paz-Bolivia
INICIO Sentido y proyeccin del Kollasuyo. Un idelogo en la poltica boliviana: Jos Mara Linares. Notas sobre la vida intelectual de Chuquisaca en el pasado siglo. La defectuosa conformacin territorial de Bolivia y la cuestin de Arica en los gobiernos de Sucre, Santa Cruz y Ballivin. Bolivia como unidad y como diversidad. La fundacin de la ciudad de Nuestra Seora de La Paz y su primitivo emplazamiento. Las bases jurdica y filosfica de la revolucin de 1809. Reflexiones sobre la colonia. La cuestin de Arica en nuestra poltica internacional. Potos y Charcas. La ciudad de La Paz durante la Repblica. El cuarto centenario de la fundacin de Chuquisaca. La obra internacional de Alberto Ostria Gutirrez.
.
1
-
PRESENTACIN
En una oportunidad mi padre, Roberto Prudencio Romecn dijo; "Mi obra es trunca y dispersa, dispersa como mi vida, y he ido dejando pensamientos por aqu y por all, pensamientos siempre inacabados. Poco es el valor de mis escritos, los que algn da quizs se renan en pginas ms apretadas".
El primer libro publicado sobre los escritos de mi padre, Fue a su muerte, intitulado: "Ensayos Literarios", bajo el noble auspicio de la Fundacin "Manuel Vicente Ballivin", Hoy a los catorce aos del fallecimiento de Roberto Prudencio, solamente la sensibilidad de don Rafael Urquizo que con su Librera Editorial, JUVENTUD", se ha dedicado a publicar una serie de libros de autores bolivianos; ha hecho posible la publicacin de este nuevo libro que lleva el nombre de Ensayos Histricos".
Esta nueva obra ser el testimonio de la investigacin en las fuentes mismas de nuestros archivos a travs de muchos aos de estudio y de la interpretacin histrica objetiva que Roberto Prudencio Romecn imprimi a sus escritos, sobre la realidad boliviana, sellada muchas veces de fatalismo y otras llenas de herosmo.
Roberto Prudencio Lizn
SENTIDO Y PROYECCIN DEL KOLLASUYO Entre los varios conceptos del siglo anterior de pasados hoy por el pensamiento actual se
halla el concepto de Cultura. El racionalismo, siempre fiel a su anhelo de universalidad, haba aportado los principios de cultura ecumnica, interpretando el conjunto de la civilizacin como contenido de puros valores espirituales, de puras formas ideolgicas, sin relacin determinante con la objetividad.
Lo telrico no tena, pues, segn su pensamiento, significado alguno en las creaciones humanas. La misma concepcin taineana del influjo del medio sobre el hombre, no contiene sino un carcter de relatividad. Por otra parte el medio de que nos habla Taine es casi un concepto subjetivo; no son las puras energas telricas obrando sobre el individuo y modelando su ndole psquica y somtica, sino ms bien determinantes sociohistricas en las que lo geogrfico ocupa un rango mnimo. Sobre el medio, para el pensamiento del pasado, est la raza y sobre la raza el espritu.
Para las modernas concepciones, en cambio, la raza no es sino el fruto de la tierra, que adems suministra las formas peculiares del alma. As podramos decir que es el paisaje el que modela al hombre, y que segn la faz hosca o riente de la naturaleza, se determina el carcter severo o frvolo de sus pensamientos. La cultura, por ende, no es sino la expresin formal de lo telrico. Las energas latentes de la tierra se plasman en imgenes, en intuiciones, en ideas. Merced al hombre la naturaleza se hace espritu. Por eso en lugar de la subjetiva afirmacin de Amiel, de que el paisaje es un estado de alma, diramos nosotros, revolviendo el concepto, que el alma es un estado del paisaje.
2
-
As, pues, no hay cultura ecumnica posible. La cultura esta determinada por el factor geogrfico: Es en la naturaleza que est el germen del arte; es en la muda tierra que se oculta el vocablo. Cada regin del mundo plasma sus propias formas. Cada paraje suministra sus peculiares expresiones. Lo telrico es la sntesis y el secreto de toda creacin.
Por eso no se podra hablar en rigor, como lo hacan nuestros padres, de la "Civilizacin", como estado nico y supremo. Hay civilizaciones, pero no hay civilizacin. Por lo dems hasta la palabra est en desuso. Despus de Spengler solo decimos en su lugar, cultura. Y la cultura es esencialmente de sentido orgnico; es, segn la concepcin spengleriana, una planta que se enraza en la tierra. Cultura es la expresin del alma de un lugar, del alma de un pueblo. Por eso podramos formular, que la cultura es el paisaje.
Contemplamos, siquiera panormicamente, las culturas antiguas. El Nilo y el Desierto nos hablan ya a priori de las formas del pensamiento egipcio. Ese anhelo de eternidad, ese deseo de manencia, que se traducen en la mastaba y la pirmide, en el talud y la frontalidad, son signos de la tierra, son plasmaciones del oasis.
As tambin la heuritmia griega, ese sentido armnico, presente y corporal, se halla antes que en la filosofa de Aristteles o en la escultura de Fidias y Miran, en los naranjos en flor de las islas egeas; en ese paisaje azul y luminoso que evita toda lejana y toda opacidad. El sentido plstico y antropocntrico del griego, nace de esa naturaleza de juguete, cuyas formas se aminoran casi hasta conseguir la dimensin humana y por otra parte acenta siempre lo corpreo.
La Europa nrdica, en cambio, con su atmsfera densa y sus neblinas, esfuma el carcter palpable de las cosas y les da una apariencia subjetiva. He ah el germen de la pintura impresionista, de la escultura sin contorno, de la incorprea apariencia del gtico, de la movilidad inquieta del barroco y hasta del subjetivismo filosfico de Berkeley, que niega corporiedad al mando, y aun del criticismo trascendental de Kant, que construye el mundo dentro del espritu.
As comprendemos que en la naturaleza se hallan dormidas las formas de toda arte y de toda cultura; que el espritu no hace ms que animarlas y darles expresin. Es el genius loci que dira Franz Tamayo, el alma del lugar, quin de las formas en las que se plasman las creaciones humanas.
Cerciorados de esto nos preguntamos, pues, nosotros: cul ser el genius loci de estas tierras del Kollasuyo?, cul ser el alma que anida y se oculta en nuestras montaas y nuestra altiplanicie?
El ro es aquello que eternamente pasa y nunca pasa, decamos alguna vez, con referencia al Nilo, tratando de interpretar de ese hecho la percepcin de eternidad egipcia. Pues bien: La montaa es un lmite puesto al horizonte, es el cerco gigante que ha levantado la propia tierra en su anhelo de encerrarse a s misma. La montaa simboliza la lucha lo ilimitado y lo lejano que representa el horizonte. El altiplano es lo presente, es la extensin desnuda de esa atmsfera que en vuelve los objetos y que les quita su perfil definido. Aqu las cosas adquieren realidad permanente; no hay nada vigoroso e impreciso, pues hasta la misma lejana, cobrando plasticidad, se hace presencia.
Por otra parte la montaa es el impulso de la tierra por dominar al cielo, y que da al kolla ese su gesto indcil, ese orgullo del hombre que se enseorea de la altura y vence la distancia. La montaa es la tierra huyendo de s misma, en un impulso rebelde de conquista. Por eso Uriel Garca contemplando el Kollao exclama: Este ambiente tiene grmenes de rebelin ". Y es que la puna oculta, bajo su aparente hieratismo, un poder vigoroso de dominio, que requiere al hombre fuerte, seguro de si mismo y en plenitud de accin.
As comenta Uriel Garca: El Kollao es una intensidad donde la duda escptica naufraga en la borrasca de la pampa, fracasa el impulso dbil, muere la emocin sin energa. Esa amplitud de la planicie da a la accin humana un carcter de trascendencia, porque el trnsito de un confn a otro requiere dolorosos esfuerzos que representan una conquista del espacio, un dominio del vaci. Por eso el Kolla tiene voluntad conquistadora; el dilatado horizonte afirma la energa personal tanto como la montaa gigantesca".
As se comprende que el kolla sea dominador y vigilante. El sabe captar, en una intuicin inmediata, la esencia de las cosas, pero a la vez siente el impulso de la tierra que lo espolea a la accin; ese impulso que es el ansia del vaci de llenarse de objetos, que es el anhelo de la estepa de convertirse en monte.
3
-
Mas esta actividad nunca se desparrama en mltiples intentos. El kolla conoce el secreto de la concrecin: es sobrio y mesurado. Tiene el genio maravilloso de la sntesis. Sabe condensar toda una concepcin en un gesto, en un vocablo, en una lnea. De ah que el aimara sea por excelencia un idioma sinttico; y este mismo carcter se plasma en Tiahuanacu en el dibujo de la cermica y la piedra. As el griego crea un arte de formas, el japons de esquemas, el europeo de matices y el aimara de sntesis.
Esta concepcin sinttica del kolla nace de su visin del Altiplano, panorama integral, que se capta de un golpe. Por lo dems la montaa es como la sntesis del mundo; la tierra se da entera en el monte, y as el kolla puede llegar al dominio de la totalidad, a esa aprehensin de lo heterogneo y lo complejo en un esfuerzo de concrecin sinttica.
Y est visin es captada en un inmediato intuitivo, casi subconsciente, que le da al hombre la certeza del hecho y la seguridad de la accin. No hay dubitacin ni bsquedas intiles No hay lugar para el sueo o la quimera; hay solo la realidad desnuda que el kolla aprehende taciturno. Por eso dice el escritor peruano ya citado: "La pampa desmesurada es un lmite" para la ambicin humana, un antdoto para el ensueo idealista, una barrera que concreta la voluntad, la asegura y afirma, pues ms all est el fracaso que es la utopa. Y agrega: Rebelarse aqu significa dominar la realidad y sojuzgarla a necesidades ms altas. El altiplano no crea ilusos ni se mantiene de promesas, ni esperanzas; la pampa es lucha de realidades. Lo que exige es al hombre en rebelda".
As el Kollao, panorama inquietante, paisaje metafsico, es al mismo tiempo impulso y dominio, reposo y rebelin, energas desatadas y aprehensin de realidad concreta, es, en verdad como dice un escritor nuestro con feliz intuicin, "una tempestad petrificada".
Y en este mbito csmico, en que se siente al propio tiempo la angustia del espacio y la aprehensin del lmite, el vrtigo de altura y la sujecin de inmensidad, el hombre es tambin al mismo tiempo juguete de las fuerzas telricas y amo de su suelo. El kolla ha conquistado el dominio de la tierra en permanente sumisin a ella. Abismado en la adoracin mstica del paisaje grandioso, termin por arrancar a la montaa su secreto, y, ya en posesin de la forma, se hizo creador, plasmndola en imgenes, en representaciones y en vocablos.
Es as como el kolla construye Tiahuanacu, la ciudad ptrea, que es como la floracin misma de la tierra. A cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en plena montaa, se erige el primer santuario que el hombre ha levantado sobre el mundo; santuario de adoracin no al sol ni a las potencias csmicas que atemorizan y amedrentan, sino a la madre tierra, a la Pachamama, acogedora y prdiga.
Tiahuanacu, plasmacin de las propias energas telricas, ms parece la obra de gigantes demiurgos que de hombres. Y sin embargo es expresin de humanidad, de la primigenia humanidad, en ese momento estelar en que naci a la vida del pensamiento y del espritu. Tiahuanacu la ciudad madre de la cultura kolla se extiende en plena altiplanicie, baada por el Lago Sagrado y teniendo por marco escnico las montaas nevadas de la cordillera de los Andes.
Mas Tiahuanacu no es un santuario aislado; es la capital de un gran imperio, del primero y mayor de los imperios de Amrica, que comprende desde Colombia al Tucumn. As nos dice un investigador de nuestra historia: "El imperio de los Kollanas en el perodo de su mayor apogeo, se extenda desde las fronteras de Colombia hasta el grado 30 latitud sud, ms o menos, comprendiendo multitud de pueblos entre los que se distinguan, por el norte los Canchis, los Canas, los Chancas, los Rucanas, los Huallas, los Lares, los Orco-Suyos, los Kollahuas; en el centro, los Lupacas, los Umasuyus, los Packajjas, los Sucasucas, los Karangas, los Chipayas, los Charcas, los Chayantas, los Quillcas, y por el sur, los Chichas, los Yuras, los Lpez, los Calchaquies, los Diaguitas y muchas tribus araucanas".
La cultura Kollana tuvo en la lago Titicaca el centro de su imperio, y de all tambin se dice que salieron los fundadores del que iba a ser Imperio de los Incas, lo que debemos entender como grandes migraciones del Kollao hacia el Cuzco en obra de conquista y civilizacin.
Ignoramos las causas de la destruccin de Tiahuanacu y del Imperio Kolla. Pero las energas de la tierra no mueren, sino que se plasman en un nuevo ncleo cultural. As nace el Imperio del Tahuantinsuyo, compuesto de cuatro grandes parcialidades, de cuatro suyos, el Anti, el Chincha, el Cunti y el Kolla, los que conservan su carcter de peculiaridad y hasta una cierta autonoma.
4
-
El Imperio de los Incas es como una prolongacin del primitivo imperio montas y se extiende desde el mar a la selva. El Kollasuyo en l es ncleo de singular valor. El aimara es la lengua de los sacerdotes y de los amautas, y la antigedad de su cultura influye decisivamente en el nuevo organismo.
Por lo dems el Kollao es la ms rica y la ms extensa de las regiones del Imperio. Cuneo Vidal, un importante historiador peruano, dice en un estudio sobre "El Kollasuyo de los Incas", que el Kollao entonces comprenda, adems de todos los departamentos que hoy componen Bolivia: "hacia el occidente los territorios de Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica y Tarapac, hasta el margen septentrional del ro Loa".
Y aade en comentario: Aquel soberbio conjunto de territorios, habitado por una raza compacta y homognea, ofreca, fuera de toda duda, materia para la constitucin de un organismo nacional dotado de todas las condiciones necesarias para asegurar larga vida y permanente progreso a una raza y a una nacin. Aquel Per meridional o Repblica Sud-Peruana, costanera y mediterrnea, agrcola, industrial y minera, duea del oro de Chuquiago, del estao y de la plata del Potos, del carbn de Carumas, de la agricultura de la costa, del salitre de Tarapac, habra sido sin disputa el estado ms rico y floreciente del orbe. Colocado en el fiel de la balanza entre Chile y el Per, habra sido argumento de equilibrio y de estabilidad. Pero los fundadores de las repblicas sudamericanas en todo pensaron menos en las caractersticas de la raza Kolla e hicieron las cosas... como las hicieron. Cuando Santa Cruz, que fue el estadista de ms clara visin que tuvo Amrica, quiso ponerles remedio, era ya tarde".
Esta unidad de la nacin Kolla, de ese gran Macizo Andino, como lo llamar despus Jaime Mendoza, fue respetada aun por los mismos espaoles y se mantuvo a travs de la Conquista y la Colonia. El escritor chuquisaqueo observa sagazmente cmo el conquistador, sin conocer la estructura geogrfica de Amrica, asigna desde un comienzo, con la creacin de la Nueva Toledo y luego de la Audiencia de Charcas, una autonoma poltico-jurdica al Macizo. Fue porque el espaol, como sugiere Mendoza, sinti la atraccin centrpeta de la Montaa, que tiende a mantener unificado el territorio Kolla.
La Audiencia de Charcas es como una reviviscencia del antiguo Imperio Kollana, cuyo centro se ha desplazado un poco ms al sur. Ahora son la Plata y Potos las ciudades que irradian cultura e inquietud espiritual al continente. Charcas, fa capital altoperuana, es el centro intelectual ms importante de la Amrica y hace famosa su Universidad y su Academia Carolina, porque en ellas se debaten las concepciones ms modernas de la filosofa y la poltica; y Potos, alrededor de cuyo cerro prodigioso se organiza el coloniaje, y a cuyo mgico embrujo surge la Villa populosa, afanosa de vida y creacin laborera y artista.
El Coloniaje, creador de un nuevo ciclo de cultura, levanta sus ciudades siempre en la sede o en las inmediaciones de los antiguos ncleos y as construye tambin cerca a la Urbe milenaria de los Kollas, otra Villa en la hondonada de Chuquiago: la ciudad de La Paz, inquieta y levantisca. y que ser la primera de todo el continente en alzarse en rebelin contra la Pennsula, forjando as en su suelo los primeros mrtires de la era libertaria. El gesto rebelde se propaga y se enciende el Kollasuyo en lucha. Y sin embargo el Alto Per es la ltima nacin en libertarse, y es que el espaol se aferra al Macizo como al ltimo reducto de su poder, porque sabe que el dominio del KoIlao es casi el dominio de la Amrica.
Y viene la repblica, y con ella el Kollasuyo, tomando el nombre de Bolivia, cobra una nueva faz. El gran Macizo Andino ya no conserva su unidad: ha perdido las tierras de la costa; el hombre tambin ha perdido su potencia creadora, olvidando el secreto de la forma. Ni el arte, ni las ideas, ni la historia en general, de la era republicana, responde a las formidables energas telricas del Kollasuyo milenario.
Y es que el hombre ha perdido el contacto con la tierra y la visin de su paisaje. Por eso aun teniendo en la naturaleza los grmenes para crear cultura, hoy vivimos totalmente de influencias exticas al panorama indio. El Kollao, que es este Macizo Andino de secular historia y de tan poderosas reacciones, hoy est viviendo momentos de una crisis verdaderamente lastimosa.
Sin embargo las energas de la tierra aun se hallan latentes, y el nuevo indio que se forja en Amrica tiene que cumplir su misin cultural. Aun podemos hacer del Kollasuyo una nacin orgnica y fecunda. Debemos alimentarnos para ello en el amor del propio suelo y arrancar de l las energas que nos faltan. El kolla ha sido siempre dominador y artista y nosotros debemos
5
-
ejercitarnos en la lucha y en la creacin. Al indianizarnos recobraremos nuestros propios medios expresivos.
El kolla primitivo ha tenido que desarraigarse un tanto de la tierra, liberarse de la sujecin csmica, para imponer su espritu y crear. El hombre de hoy tiene por el contrario que aferrarse a la tierra, arraigarse en las fuerzas telricas, para arrancarles su secreto, y empapado de nuevas energas poder plasmar as en arte y en ideas.
El nuevo Kolla, que ha de ser el criollo y el mestizo Indianizado, tiene que cumplir su sino histrico que es el de forjar un nuevo ciclo cultural, Esta cultura al inspirarse en las formas permanentes de la tierra tendr sus races en el milenario Tiahuanacu, que perdurar as a travs de una nueva humanidad, la que sabr arrancar al paisaje ancestral de un nuevo sentido.
UN IDELOGO EN LA POLTICA BOLIVIANA: JOS MARIA LINARES
En la historia de Bolivia se puede apreciar claramente dos corrientes, dos tendencias antagnicas, que han luchado con violencia y que han dado a su poltica ese carcter de permanente conflicto, de permanente alteracin y revolucionarismo que tanta impresin causa fuera del pas y que tan pintorescos comentarios arranca a los observadores extranjeros, quienes desconocen las races y la verdadera significacin de aquel conflicto.
Una de esas tendencias nace del fondo de un pueblo de espritu levantisco, Ilusionado. buscador de panaceas, pero descaminado e ignorante, que ha sido fcil presa e instrumento de caudillos demagogos, intrigantes al comienzo, dspotas al final, valientes unos hasta la temeridad, como Melgarejo, otros cobardes al punto de no desprenderse, ni en los banquetes, de su guarda-espalda, y en la calle del blindado automvil, pero todos hbiles para lograr su ambicin, sordos al reclamo de la ley, inescrupulosos e irresponsables. Ellos han levantado las turbas como una marejada, lanzndolas a la lucha callejera y al cometido de las mayores tropelas.
Los vientos de fronda, que han dado un fuerte dramatismo a nuestra historia, se presentan con cierta periodicidad en la vida poltica boliviana. El fenmeno ha sido ya estudiado por el gran escritor Alberto Gutirrez, en su libro "El melgarejismo antes y despus de Melgarejo". Por "melgarejismo" entiende Gutirrez una poltica caudillista y al mismo tiempo populachera y demaggica, poltica que slo atiende a los intereses personales del que manda, sin importarles poco ni mucho las necesidades del pas, poltica de la violencia, de la sinrazn, de la ilegalidad, del "yo mando porque a m me da la gana, y el que no est conmigo est contra m y ser aplastado". Esta poltica ha tenido casi siempre, entre nosotros, mirajes socializantes, predicndose el amor y la ayuda al pueblo, la "justicia social", y aun hablando de "reivindicaciones econmicas", pero cuyo resultado ha sido el enriquecimiento de los propios caudillos, quedando el pueblo ms empobrecido, ms humillado y herido moralmente. Melgarejismo es toda poltica crata, de confusin, de anarqua institucional, negadora de los valores del pasado, "futurista" y utpica, ciega para los principios morales, donde la palabra revolucin " es el trmino mgico, el ssamo brete, que rompe los muros, ya endebles, de la ley, con la que todo atropello, exceso o demasa quedan justificados. As "melgarejismo" fue el belcismo y el dacismo del pasado, y "melgarejismo " han sido los regmenes revolucionarios de estos tiempos negros, que han azotado al pas.
Sobradamente conocida es esta faz de la poltica boliviana, y es lugar comn del periodismo internacional que Bolivia es uno de los pases ms convulsionados de la Amrica, pero lo que no se conoce fuera, o lo que no se quiere conocer, es la otra cara de la medalla, la otra corriente, que tambin existe en Bolivia y que se ha manifestado desde los primeros aos de la repblica: una corriente institucionalista, amante del derecho y de la ley, respetuosa de la vida y de la dignidad humanas, del fruto del trabajo y de la propiedad, una corriente con voluntad de creacin y de progreso, y al mismo tiempo valoradora de la tradicin y de la obra de nuestros mayores. Esta corriente ha luchado, a veces hasta el herosmo, por mantener la libertad y reconocimiento del hombre como persona espiritual y centro de valores morales, se ha esforzado, desde el poder o desde la oposicin, por imponer la honestidad en la vida pblica y la austeridad en la vida privada. No han faltado quienes han llevado estas virtudes, en el desempeo de la funcin de gobierno, a
6
-
un grado que podra ser calificado de sublime. Quizs, precisamente, por contraste con la insondable corrupcin y el cinismo de muchos gobernantes de tiempos pasados y de tiempos recientes, ha querido el destino que en nuestro pas surgiesen figuras de una austeridad y de una pureza moral, como Linares y Fras, por ejemplo, cuyo parangn sera muy difcil encontrar en el resto de Amrica.
Esta tendencia institucionalista no fue, no es, como pudiera creerse, una mera aspiracin de intelectuales, de hombres de gabinete o de ilusos soadores, ha sido siempre una corriente poltica que luch contra todos los caudillos, contra el melgarejismo en accin, triunfando algunas veces y logrando el poder, unas por eleccin del Congreso o del pueblo, otras por revolucin cuando el camino legal estaba cerrado. Y esta corriente cont tambin con la adhesin fervorosa del pueblo, de ese mismo pueblo que, enamorado de la utopa, sigue a los caudillos, engaado por el seuelo de las promesas, por la msica de las palabras y la teatralidad de las actitudes, pero que poseyendo un buen sentido, un extrao y oculto buen sentido, sabe descubrir a tiempo, en sus palabras la mentira, y en sus actos la srdida intencin. Ese pueblo es ms inteligente y ms sensato que los caudillos que tratan de embriagarlo. Le gusta ilusionarse, es verdad, pero en el fondo desconfa del intelectual socializante, del "seorito que se disfraza de revolucionario con el fin de aprovecharse de su ignorancia y de su ingenuidad Ese pueblo mil veces engaado, pero mil veces tambin castigador del engao, es el que hace posible que esta Bolivia nuestra, tan descaminada y zarandeada por todos los bribones de la pluma y de la accin, se mantenga existiendo a pesar de todo, y aun forjando anhelos de abrirse un ancho camino hacia el futuro.
En este ritmo cclico, en este corsi y ricorsi de nuestra historia poltica, a todo perodo caudillista, de anarqua interna y de violencia, sucedi casi siempre un gobierno de libertad, de orden y de ley. As despus de la demagogia belcista vino el rgimen austero de Linares, despus del despotismo de Melgarejo y de Morales, los gobiernos legalistas de Adolfo Ballivin y de Toms Fras, despus de los desmanes de Daza, el buen sentido de Campero y el espritu constructivo de un Arce, para no citar sino la historia del pasado siglo.
Conviene, pues, recordarles a los que desesperan del destino de la nacin, que si Bolivia tuvo perodos de anarqua y de violencia, caciques y caudillos inmorales y arbitrarios, que desgarraron a su sabor el cuerpo de la patria y se locupletaron con el oro de sus arcas, nuestro pas tuvo tambin gobiernos constructivos y honestos, como el de Santa Cruz, los de Jos y Adolfo Ballivin y el de Toms Fras. Ms modernamente el partido conservador, con Arce, Baptista, Alonso, el liberal, con Panda, Montes, Villazn y Gutirrez Guerra, el republicano con Saavedra, Siles y Salamanca, establecieron regmenes de derecho, de administracin, y los errores, pequeos o grandes, de que fueron pasibles, no contradijeron su espritu y su intencin verazmente democrticos.
Pero la figura que, en nuestra historia, representa de la manera ms cumplida esta corriente institucionalista, esta poltica de principios, ese espritu de inquebrantable austeridad en el manejo de la cosa pblica, es la de don Jos Mara Linares. Nadie como l mir con tanto enojo la arbitrariedad de los gobiernos surgidos al calor de las asonadas callejeras y de los motines de cuartel. Era un hombre de ley, pero tuvo que hacerse dictador para terminar con la anarqua reinante. Posea un espritu rectilneo y enrgico, en un porte distinguido de hidalgo espaol. Recibi una rgida educacin moral de sus padres, los condes de Casa Real, y una vasta formacin jurdica en la vieja y clebre Universidad de Charcas.
Aunque el destino lo hizo conductor de un partido que luch denodadamente con la finalidad de restituir una situacin legal, no ambicion el poder por el poder. No so de joven con ser lder, ni se impacient por "llegar", no adul a las multitudes para que lo aclamaran como su "jefe" y caudillo". Senta que el acto de mandar era un placer de los mediocres. El quiso servir a la nacin desde cualquier lugar, con la pluma, con la palabra o con la accin. Comprenda que era su deber contribuir a dar forma a esta patria que acababa de nacer.
Su cuna tuvo lugar casi al mismo tiempo que la de Bolivia. Naci el 10 de julio de 1808 en Ticala, una propiedad que tenan sus padres en el Cantn Miculpaya del departamento de Potos, y un ao despus, el 25 de mayo de 1909, en Chuquisaca y el 16 de julio del mismo ao, en La Paz, se escuchaban los primeros gritos de "viva la patria" y comenzaba la larga guerra de los quince aos para dar existencia a una nueva nacin, libre de sus vinculaciones peninsulares. Sus primeros aos, por lo tanto, fueron testigos de esas luchas y de esas inquietudes, y en su juventud pudo ver la llegada de Bolvar y de Sucre, despus de Junn y de Ayacucho, la reunin del
7
-
Congreso Constituyente en Chuquisaca y el establecimiento de la Repblica. Pero fue testigo tambin de los pasos inciertos y tambaleantes de esa nacin nia, del fracaso de la Confederacin Per-Boliviana y de los primeros pronunciamientos y cuartelazos. Vio que bastaba lucir las condecoraciones de las batallas para poder aspirar a situaciones de mando y de administracin, que el valor y la temeridad valan ms que el estudio y el saber. Lo contrist la imagen que entonces presentaba su patria, administrada por hombres que salan de los cuarteles y no de las universidades. Aunque los gobiernos se titulaban democrticos y parlamentarios, el parlamentarismo era muy eventual. Las cmaras se reunan o para dictar una nueva constitucin o para aprobar algn acuerdo internacional. No haba un clima moral para una institucionalidad slida y permanente. Y Linares soaba para su patria con un gobierno de administracin que tuviera por bases la capacidad y la honradez.
Linares acaudill un partido en el que se agruparon los hombres ms eminentes de la poca, como Adolfo Ballivin, Toms Fras, Evaristo Valle, Lucas Mendoza de la Tapia, Antonio Quijarro, y una dorada juventud, entre la que se contaban los escritores Agustn Aspiazu, Daniel Calvo, Manuel Jos Tovar, Nstor Galindo, Manuel Jos Corts y Mariano Baptista, quien andando el tiempo llegara a ser uno de los ms grandes oradores del pas y presidente de la repblica en el rgimen constitucional. Estos hombres queran dar a Bolivia instituciones firmes de base legal, y gobiernos honestos y eficientes. Se empearon en una lucha a muerte contra el belcismo, rgimen tpicamente populachero y demaggico. Linares, con una energa y un tesn que no se rendan ante dificultades y fatigas, emple todas sus horas y toda su fortuna en derrocar a aquel rgimen. No era simplemente una ambicin, aunque ella fuera la doble ambicin de emplearse por el bien del pas, la que lo impulsaba a la lucha y al camino de la conspiracin, sino al deber, segn l, de restaurar una situacin de derecho, pues habiendo sido presidente del Congreso en el gobierno de Velasco, le corresponda, por renuncia de ste, la presidencia de la repblica. Su gobierno legal le fue arrebatado por la revolucin belcista. El rgimen de Belzu era, en su concepto, espurio, y baso taba esto para derrocarlo, aunque no se hubieran aadido las razones de que el belcismo alentaba a las masas a cometer toda suerte de tropelas y que haba arrojado la ley y la constitucin al canasto de los papeles sucios.
La perseverancia en la lucha le dio el triunfo, y Linares estableci el primer gobierno civilista en Bolivia, caso raro en aquel tiempo de generales y coroneles orgullosos de sus grados y condecoraciones obtenidos en las campaas de la independencia y de la Confederacin. Quiz por eso el gobierno da Linares se distingue de todos los de su poca. No es un gobierno ms, surgido de un pronunciamiento ms, al estilo del tiempo. Es un fenmeno distinto, extrao al marco convulsionado de la poltica del siglo XIX. Aunque se origin de un pronunciamiento, en la ciudad de Oruro, en septiembre de 1857, fruto de un motn militar, el rgimen linarista tiene, paradgicamente, un espritu de legalidad, emanado de la figura de ese hombre de ley que era Linares. As tambin tiene un carcter institucionalista aunque fuese una dictadura. No siempre son los actos los que marcan la ndole de un hombre, sino algo que est ms all de ellos, la idiosincrasia, el alma personal. No todos nuestras actos son completamente nuestros, y, como observa Mauriac, no todos se nos parecen. Por lo dems, hay quienes no tienen sino sus actos y son la suma de ellos, mientras algunos tienen una personalidad que los rabasa. Estos son los verdaderos grandes hombres. Y la personalidad imprime un sello a sus acciones. "En el hombre grande, todo es grande", deca Pascal. En el mediocre, aun las buenas intenciones son mediocres.
Linares era un hombre de excepcin, por su espritu rectilneo, y aun los errores que pudo cometer, tienen algo que nos acalla, cuando no nos admira. Hay en el gobierno de Linares un sello de austeridad y de severidad que lo distingue de todos los dems. nico haba de ser su rgimen, como nica era su figura. Para comprender el verdadero sentido de la frrea dictadura que instituy, sera necesario conocer las lneas de su estructura psicolgica.
Dentro de una caractereologa, Linares perteneca al grupo de los que se podra llamar idelogos, no por ser muy amigos de doctrinas e ideas caso de los intelectuales sino porque de tal manera se encarna en ellos un principio o una idea que los conforma totalmente. Se podra decir que ms que hombres son ideas vivientes, Cuando un idelogo" acta en el pIano poltico, trata de conformar la realidad a su idea, lo contrario de lo que hace el "poltico", que es adaptar las ideas a la realidad, plasmarlas con la arcilla de las cosas humanas. El autntico poltico busca salidas rodeando el muro de la dificultad, en lugar de estrellarse contra l. El idelogo", tipo Linares, no pacta nunca con la realidad, ni se amolda a ella, pues eso lo considerara inmoral. El
8
-
valor radica, para l, en los principios y se esfuerza en hacerlos triunfar. Quiere encajar al mundo en el marco de su doctrina, aunque el mundo se quiebre. Pereat mundus, fiat justitia, habra podido decir tambin Una res, como lo dijo Robespierre, porque un mundo sin justicia, sin derecho y sin razn no era un mundo para l. Por lo dems, entre Linares y Robespierre o Saint Just, tipos clsicos de idelogo poltico, hay diferencias muy profundas. Estos eran hijos de la revolucin y en ellos alentaba ante todo un resentimiento de clase. Linares, vstago de casa hidalga y rica, y hombre de naturaleza generosa, no era un resentido. No tena, por otra parte, la crueldad, ni menos la hipocresa, que hace antiptica la figura de Robespierre, tampoco posea el satanismo anglico de un Saint Just. El contenido humano, aun a pesar de su inflexibilidad, era en linares ms profundo. El sufra quiz ms que aquellos que enviaba al patbulo. Era un alma silenciosa, pero no era un alma fra. El se venca a s mismo para no ser clemente.
Como todo idelogo", Linares era un reformador, y un reformador de accin enrgica y tenaz. No era, empero, hombre de programas, sino de principios. No pasaba el tiempo discutiendo ni teorizando, ni trazando esquemas ideales. Lacnico y perentorio, con la palabra o con la accin tocaba el fondo mismo de los problemas. En un retrato de Linares, cuya imagen conservamos desde la niez, el adusto patricio, de largas patiIlas espaolas, frente ancha y ojos penetrantes, mantena, en una de sus manos, un pergamino, en el que se lean tres palabras: Dios, Patria y Ley. Se podra decir que toda la ideologa de Linares se hallaba sintetizada en estas tres palabras, que son como los tres pilares sobre los que quera asentar su obra de civilizacin, y que son tambin tres fuentes de valores humanos: valores de la religin y de la moral, valores de la saciedad y del trabajo, y valores de la justicia y de la libertad dentro del derecho.
Linares ansiaba dar autoridad y responsabilidad al Estado, por el rigor legal de sus mandatos, dar a la convivencia social un sello de austeridad, y al hombre una clara conciencia de sus derechos y deberes, como ciudadano y como cristiano. Quera imprimir al ciudadano un sentimiento de responsabilidad ante la Patria y ante Dios.
Era catlico sin fanatismo. Su catolicismo, bebido en el seno de su rancia familia, era para l ms que un conjunto de doctrinas teolgicas, un mandato de principios morales. Estos principios morales deban estar, para l, al servicio de la Patria, que era, siempre, su fin ltimo. Si comparamos la figura de Linares con la de Garca Moreno, encontraremos muchas semejanzas, pero tambin una diferencia radical, y es que Garca Moreno quera constituir un rgimen teocrtico: El Estado al servicio de la Iglesia, mientras para Linares la Iglesia era una institucin del Estado, que lo abarcaba todo. El fin ltimo, para Linares, era siempre la Patria.
Fecundas para Bolivia habran sido sus reformas, si la recta intencin de las mismas no hubiera conspirado contra su xito. Las reformas que realiz en su gobierno fueron impopulares porque no tuvieron otra mira que el beneficio patrio. No eran reformas para halagar al "pueblo", ni para colmar su resentido anhelo de "reivindicaciones sociales", ni para aplacar sus apetitos. Jams busc Linares el aplauso de las multitudes, ni la sonrisa cmplice de sus correligionarios. Cualquier medida de carcter demaggico, la habra considerado deshonesta. Su preocupacin no era la estabilidad de su partido en el poder, como es el caso de muchos gobernantes, toda su inquietud y cuidado era el de sacar a su pas de la anarqua reinante y el de abrir un camino a su progreso. Un gobierno de los ltimos tiempos provoc la bancarrota de la economa, considerando que ese acto era "una medida poltica", es decir que tena por finalidad el congraciarse con las masas. Estas" medidas polticas" habran sido para Linares el summun de la inmoralidad, aunque no hirieran ningn inters nacional, que en hirindolo no habra podido menos que juzgarlas como un crimen.
Muchos, que no tienen en su mente nada que reformar, se emplean en sin fin de reformas, por el solo hecho de que se los tenga por "reformadores", y ahora, mejor, por "revolucionarios ". Todos aspiran a la "revolucin" aunque nadie sabe en qu consiste. Mientras el fin utpico permanece nebuloso, en la accin concreta y real se destruye lo ya hecho y se siembra el caos. Nada ms lejano de los designios de Linares. Su intencin era construir, dar bases slidas a las instituciones del pas. Su obra iba, precisamente, contra las" revoluciones ". La palabra "revolucin, viviendo en ese ambiente de frecuentes asonadas, no poda tener a sus ojos sino un sentido de anarqua, caos, de destruccin. Linares era un institucionalista y no un revolucionario. La finalidad de sus reformas era la de dar un cimiento jurdico para que en l se asentara el nuevo pas. Sus aspiraciones fueron sanas y rectas, y sin embargo, o por lo mismo, contribuyeron a su cada. No hay idelogo, por lo dems, que no termine destrozado por la realidad que se propone reformar.
9
-
Comenz Linares por constituirse en dictador, disolviendo las cmaras legislativas y dejando sin funcin a un gran nmero de sus partidarios y a un grupo de polticos y escritores que, desde la Asamblea Constituyente, comenzaban a crear una tradicin parlamentaria. La mayora de esos hombres eran partidarios de Linares. No clausur, pues, las cmaras porque le fueran desafectadas, sino por razones de economa y de eficacia en la poltica de sus reformas. Sin duda, Linares se dio cuenta de que el mal del parlamentarismo boliviano, mal que ha continuado hasta pocas recientes, es que en l se hace mucha poltica peticiones de informe, interpelaciones y poca obra legislativa. Las labores se consumen en largos y maosos discursos, mientras las leyes se las discute y aprueba en pocos minutos, sin que se ponga mucha atencin en ellas. Linares, que quera realizar una obra efectiva, no comulgaba mucho con estos hbitos oratorios. El, sin duda, era un demcrata, pero tema que sus medidas, que consideraba salvadoras, fueran entrabadas por el placer de la discusin. Adems el presupuesto nacional era, entonces, demasiado exiguo, y la clausura del parlamento representaba una buena economa. Con todo, esta medida no fue en sus intenciones sino temporal, tena el proyecto de convocar al Parlamento en 1861, como lo expres en el Mensaje enviado a la Asamblea Constituyente de ese mismo ao.
La segunda medida fue la reduccin del ejrcito, obligando al retiro a la mayor parte de los generales y coroneles de la poca, cuya nica ambicin era mandar. Se enajen, por lo tanto, la simpata del ejrcito, que, en Bolivia como en la mayora de los pases latinoamericanos, es el sostn de los gobiernos. Se ocup, con gran atencin, de la instruccin pblica y convirti muchos grandes monasterios en colegios. As fund el Colegio Ayacucho en el antiguo monasterio paceo de Santo Domingo. Su accin reformadora no se detuvo ni ante la misma Iglesia. Con la cooperacin del prelado metropolitano, el arzobispo Pedro Puch, emprendi una labor moralizadora de clero, sobre todo del clero de las provincias, cuyas virtudes dejaban mucho que desear. Era una sana finalidad la que lo mova, pero disgust al clero, que se puso contra l, y as uno de los promotores de una conspiracin fue un fraile franciscano, el padre Prcel, a quien Linares, inflexible, mand ejecutar.
El rgimen de Belzu, que malgastaba los dineros pblicos arrojando monedas a las multitudes, haba dejado la economa en falencia. Se impona una poltica de ahorros. Y Linares la llev a cabo con un rigor que le malquist la voluntad de las covachuelas, militares, profesores Y dems funcionarios pblicos, pues decret la reduccin de todos los haberes, comenzando por el del presidente de la repblica. El haber del presidente era, en aquellos tiempos, tan reducido que no subvena ni a sus estrictos gastos personales. Se cuenta que el Dictador, que haba gastado su herencia en la lucha poltica, viva ya pobremente en palacio. Y cuando alguna vez pidi un adelanto del Tesoro Pblico, la solicitud le fue denegada por el ministro de Hacienda, don Toms Fras. Ou hermosas pocas de austeridad y de pureza las de ese pasado! Y qu lejos estn ya!
Una de las ms importantes reformas fue la nueva divisin poltico administrativa de la repblica. La Audiencia de Charcas abarcaba cuatro provincias: Chuquisaca. Potos, La Paz y Santa Cruz. Al constituirse la nacin, el gobierno del Mariscal Sucre, inspirndose en la organizacin francesa, convirti las provincias en Departamentos. Subdividiendo algunas provincias cre los Departamentos de Tarija, de Cochabamba, de Oruro y de Cobija. El presidente Jos Ballivin cre luego el Departamento del Beni. As al advenimiento del gobierno de Linares, el territorio de la repblica, que a la sazn contaba ms o menos con un milln novecientos mil kilmetros cuadrados, se hallaba dividido en nueve departamentos, de muy grande extensin cada uno, y que, a su vez, tenan su propia historia, sus propias costumbres, su propia idiosincracia, y hasta su propio escudo y cancin. Los departamentos en Bolivia, son en realidad como pequeas naciones, que dan al pas un carcter federativo, aunque todas las Asambleas constituyentes. desde la primera, adoptaron el rgimen unitario. No han faltado, naturalmente, los partidarios de la federacin, como don Lucas Mendoza de la Tapia, en el siglo pasado, que han sostenido que el rgimen unitario no es el apropiado al espritu siempre cerradamente autonomista de los departamentos. Otros, por el contrario han sostenido la necesidad de combatir ese espritu regionalista que impide una plena unificacin nacional. Linares, con su carcter autoritario y centralista, comparta este pensamiento, y as se propuso terminar drsticamente con la Importancia y fuerza poltica de los departamentos, suprimindolos, y creando en su lugar treinta y seis gobernaciones. Esto, evidentemente, atenuaba en cierta manera el predominio de unas regiones sobre las otras y tenda a la unificacin nacional, pero desconoca, a su vez, las caractersticas propias de cada regin sus peculiaridades tradicionales que no pueden ser borradas
10
-
de un plumazo. Linares, slo atento a sus ideas directrices y a su programa de accin, olvid que Bolivia tiene condiciones singulares, comarcas geogrfica, tnica y culturalmente diversas y distintas que si bien crean problemas, dan al pas una fisonoma muy propia.
Duro consigo mismo, Linares era tambin duro con los dems cuando se trataba de imponer la ley o de castigar al que la hubiera infringido. No valan entonces los ruegos ni las splicas, nada lo conmova. El Dictador era implacable cuando se trataba de moral o de derecho. En un motn urdido por sus enemigos para derrocarlo, fue vctima de los amotinados el general Juan Jos Prudencio, por escuchar al presidente en la ventana de palacio. El general Prudencio haba tomado parte en la guerra de la Independencia y en las batallas de Yanacocha, Socabaya e Ingavi. Era un patricio, retirado ya del ejrcito. Linares decidi castigar ejemplarmente el crimen. Del proceso result que uno de los principales responsables era el fraile Prcel, de la orden franciscana, al que los jueces lo condenaron a la pena capital. Para salvar la vida del cura Prcel se movieron las embajadas, las asociaciones femeninas de caridad, las familias influyentes, todos en demanda de clemencia ante el Dictador. Pero ste, inflexible, puso el cmplase a la sentencia, manifestando que todo crimen debe tener su sancin, y que el crimen de rebelin haba originado otro crimen.
No podemos menos que admirar esta contextura inquebrantable de carcter, sobre todo cuando se halla en hombres incorruptibles como Linares, pero tampoco podemos desconocer que hay en ellos una dureza y frialdad que atemorizaba. La frialdad de la idea hecha hombre, que si bien produce admiracin, no produce, en cambio, simpata. La severidad de su carcter le enajen el afecto del pueblo. Sus reformas, por otra parte, haban herido muchos intereses, intereses polticos, eclesisticos, militares, econmicos y regionales. Aunque el Dictador remodelaba el pas sin preocuparse de que el material fuese de piedra o arcilla, su alejamiento de la verdadera realidad conspir contra l. Perdi la popularidad de las primeras horas, y se fue quedando solo. En la atmsfera de austeridad que imprimi desde un comienzo a su gobierno, los salones de Palacio tenan ahora un aire conventual, no haba ya bailes ni msicas, solamente los recorra en silencio la magra figura del Dictador, siempre vestido de negro, que se paseaba, meditabundo, como un alma en pena.
En esa atmsfera de incertidumbre y de temor, de desconfianza y de medias palabras, se iba tejiendo la intriga. Los palaciegos y los propios ministros se ponan nerviosos, sentan como si estuvieran en un barco que fuera a zozobrar y queran salvarse a toda prisa. Cuando un gobernante pierde la simpata popular, le sucede lo que al hombre de negocios que quiebra: hasta sus amigos lo abandonan, y el golpe final viene de los ms ntimos. En la sombra se teja la traicin de sus propios ministros. No de todos. Fueron el ministro de Gobierno, Ruperto Fernndez, el ministro de la Guerra, General Ach, con el prefecto de la Paz, general Manuel Antonio Snchez, quienes, el 14 de enero de 1861, comunicaron a Linares que haba dejado de ser el presidente de Bolivia. El Dictador, que se hallaba en su lecho de enfermo, les escuch sereno, pero hondamente contristado por la conducta de sus ministros, sobre todo de Ruperto Fernndez, a quien quera como a un hijo. El lo haba formado, lo haba hecho personaje poltico. Conociendo su ambicin. slo pudo exclamar: Saba que se reunira el congreso, ante l que yo iba a renunciar por qu no esper?".
Desde entonces han proliferado los Fernndez, y ms de un rgimen les debe su ascensin al poder. Linares, casi impasible, como si toda aquella comedia le fuera extraa, se levant del lecho, tom su sombrero y su bastn, que era ya todo lo que posea, y sali de Palacio acompaado de sus ministros Toms Fras y Evaristo Valle, cuya integridad moral era digna de la de su jefe. Pas sin mirar a los grupos de ciudadanos que se congregaban en la Plaza, y que, a pesar del desafecto que sentan por l, lo contemplaban con respeto. Despus de permanecer pocos das en la casa de la viuda del ex presidente Jos Ballivin, abandon el pas para ir a morir a esas bellas playas de Valparaso, el 6 de octubre de 1861, en una profunda soledad. Antes de morir, envi a la Asamblea Constituyente, que se reuni en La Paz convocada por el Triunvirato constituido despus del "golpe de estado", una" Memoria" en la que da cuenta de todos sus actos, y que es uno de los documentos polticos ms importantes de nuestra historia.
El espritu de Linares pervivi en sus amigos: Toms Fras, Evaristo Valle, Adolfo Ballivin, Antonio Quijarro. Lucas Mendoza de la Tapia. Mariano Baptista, quienes defendieron la poltica de la dictadura en la Asamblea Constituyente de 1861 Continuaron luchando contra el rgimen de plena anarqua de Ach, y contra los excesos de la tirana de Melgarejo, que vino despus,
11
-
logrando luego fundar, terminada la guerra del Pacfico, el partido Constitucional que ech las bases de una larga poca de legalismo.
Ese espritu pervivir siempre en nuestra historia y en nuestras luchas polticas, pues estar presente en todos los que se enfrentan a la tirana, a la arbitrariedad y a la sinrazn. Es el espritu del orden y de la ley, de la justicia y de la civilizacin, valores que permanecen a despecho de los ultrajes, de las violencias, de los mil escollos que sufre un pueblo en su anhelo de abrirse un camino hacia el futuro.
NOTAS SOBRE LA VIDA INTELECTUAL DE CHUQUISACA EN EL PASADO SIGLO
Homenaje al Cuarto Centenario
de su fundacin
LOS CAROLINOS
Ninguna de las ciudades de la Repblica ha sido para las letras tan fecunda como la ciudad de Chuquisaca. Parece que la naturaleza misma predispusiera all al estudio y a la meditacin. La atmsfera de seleccin que se respira en Sucre, la tranquilidad de su vida, su grato clima y su paisaje amable, llevan a las gentes insensiblemente al amor de las letras y al culto del espritu. Los hombres all antes que entregarse a la vorgine de la poltica o a la turbulencia de los negocios, prefieren sumergirse en la contemplacin esttica del arte o en la honda meditacin de las ideas. Por eso Chuquisaca ha conservado, desde la poca de la Colonia, el prestigio de pueblo cultor de la inteligencia, cimentado en una larga y fecunda labor intelectual.
La Plata en el perodo colonial lleg a ser la capital intelectual de Amrica. La fama de su real y pontificia Universidad, que obtuvo los mismos privilegios que la de Salamanca, concentraba en la ciudad de Chuquisaca estudiantes que iban desde Buenos Aires, el Tucumn, el Cuzco, de todo el Alto Per y desde Lima misma. "Ir a Chuquisaca a estudiar dice el signe y erudito escritor Gabriel Ren Moreno era todava a principios del siglo, en la capital del virreinato, algo como emprender un peregrinaje de seiscientas leguas castellanas en mula para obtener una patente de omniciencia, o ms bien como una cruzada individual para ir a conquistar del mahometismo de la ignorancia el pozo de la sabidura".
Los estudios universitarios se caracterizaban por la filosofa escolstica, la lgica aristotlica, el latn y la jurisprudencia. Se puede decir que la docta universidad no estaba muy lejos del trivium y del cuadrivium medioevales. Antes que en s ciencias empricas, era en el ejercicio de la dialctica y de controversia filosfica que se ejercitaban esos futuros doctores que haban de hacer brillar sus dotes oratorias, ya sea en estrado jurdico, en el plpito sagrado o en la tribuna poltica, durante la era revolucionaria. La forma si logstica en el discurrir y el ergo dialctico daban carcter a las apasionadas controversias. Si a esto se aade la agudeza de la mentalidad chuquisaquea, el fino atisbo y la irona punzante, tendremos que tes que un conclave de sabios, Chuquisaca era un gremio de elegantes sofistas, hbiles contendientes, prontos a la respuesta y muy duchos para aventurarse en los mil vericuetos de la disputa. En la Universidad se manejaba la dialctica como un arma, y sobre cualquier asunto se planeaba la discusin. "Se disertaba en el pro y en el contra, dice Moreno, de palabra y escrito todos los das; se arga y redargia de grado o por fuerza entre sustentantes y replicantes, a lo largo de los corredores, dentro del aula, en torno a la ctedra solemne, ante las mesas examinadoras y desde los bancos semi-parlamentarios de Academia Carolina. Disputar y Disputar. Donde quiera que juntaran dos o tres estudiantes, se armaba al punto la controversia por activa y pasiva en todas las formas de la argumentacin escolstica ".
Se comprende as que la palabra hubiera tenido tanta influencia en el desarrollo posterior de Bolivia, y ms la palabra hablada que la escrita. Los juristas ejercitados en el arte oratorio, conmovieron en las tribunas polticas a las multitudes anhelantes, y fundaron el nuevo estado ms en virtud de las palabras que de las inmediatas realidades.
12
-
Esta educacin teortica y formativa, de latinazgos y de ergos teologales, ya en la misma Colonia trat sin embargo de ser modificada por otra que tuviera ms en estima las ciencias naturales, y que empleara los mtodos inductivo y experimental que haban sido proclamados por Bacon hacia varios siglos y que dominaban en la filosofa de los enciclopdicos franceses. Ya don Victoriano Villalba. Fiscal de la Real Audiencia y Chansillera de La Plata, en su libro sobre "Apuntes para una reforma de Espaa sin trasfondo del gobierno monrquico ni de la religin". deca: "Puede aspirar a culta una nacin que apenas tiene enseanza de las verdaderas ciencias, y tiene infinitas ctedras de jerga escolstica? Puede ser culta sin geografa, sin aritmticas, sin qumica, sin fsica, sin lenguas madres, sin historia, sin poltica. en las Universidades; y s solo con filosofa aristotlica, con leyes romanas, cnones, teologa escolstica y medicina peripattica?".
Era, pues, evidente que ya en Chuquisaca se alentaba el deseo de romper con los rgidos cnones teolgicos, de superar la filosofa escolstica medioeval y de liberarse de la estrecha argumentacin silogstica. Y estos anhelos fueron en gran parte realizados por don Benito Mara de Mox y Francoli, nuevo Arzobispo de La Plata y Cancelario nato de la Universidad, que vena a ocupar la silla que haba dejado el beato y sapiente Sanalberto. Desde su llegada las esperanzas del docto claustro fueron puestas en l, y as lo signific en forma clara y sin ambajes don Miguel Santos y Quiones, Rector de la Universidad, en la arenga de bien venida a su Ilustrsima. "El orador dice Moreno se encar de frente al escolasticismo imperante denuncindole como enemigo del progreso cientfico. A nombre del claustro insinu el deseo de que se echasen por tierra en Chuquisaca las constituciones de la Universidad limea de San Marcos, que no hacan sino arraigar ms y ms en la escuela el peripato ergotista. Desliz la esperanza de que, inspirndose el entrante cancelario en su amor a la juventud estudiosa, arbitrase mtodos ms adecuados para fomentar la enseanza y ensanchar la esfera de los conocimientos".
Don Benito Mara de Mox, doctor en letras divinas y humanas y laureado en bella literatura, no era ajeno al entusiasmo de la poca por el racionalismo de Descartes, de Malebranche y Leibiniz, que l saba armonizar discretamente con los principios de la Teologa. As el mtodo racionalista y el empirista experimental de Bacon y Loke para el estudio de las ciencias de la naturaleza, fueron puestos en prctica.
"Porque como dice el papelista cruceo no tan slo su fe de sacerdote catlico, pero ni aun siquiera sus recelos patriticos de espaol, se sintieron alarmados con el anhelo de luz y aire que se manifestaba en el claustro universitario. Lejos de eso, sola recordar no sin tristeza que la nueva filosofa, en su fermentacin prodigiosa y con el impulso dado con ella a los espritus, haba levantado muy alto a todos los pueblos europeos, dejando en el profundo a la peripattica y ergotista Espaa". Tan profundamente empapado de estas verdades se hallaba el arzobispo, y tan acorde con aquellos conceptos que desde la Francia racionalista y desde la empirista Inglaterra se haban esparcido por todo el mundo, renovando las ideas y las mentalidades y produciendo una verdadera revolucin en los espritus, que el mismo Mox haba escrito ya en uno de sus libros: "Las ventajas grandsimas que las naciones rivales de Espaa han sacado de dicha filosofa, llamada comnmente fsica experimental, para diferenciarla de la aristotlica y los inestimables bienes de que nos hemos privado nosotros por nuestra reprensible terquedad, en no abandonar las rancias, misteriosas e intiles mximas del peripato: no es necesario que aqu lo ponderemos; pues lo est publicando a voces nuestro actual atraso en los varios ramos de ciencias naturales y artes, respecto de los rpidos progresos que hicieran luego en los mismos las expresadas naciones.
La Universidad se hallaba de plcemes de tener un cancelario de tan liberales ideas, y los bulliciosos estudiantes, tomndose ms de lo que se les daba, rompan con las pragmticas y con los cnones medioevales, haciendo volar sus inteligencias por el dilatado campo de las nuevas ideas. Desde la llegada del Arzobispo dice Moreno, se dio all en la flor de hablar entre estudiantes y letrados contra el silogismo, y cuan- do alguno se descuidaba argumentando en la antigua forma, "no se enrede, amigo, en esas vejeces (le gritaban), y razone de corrido como el seor Arzobispo".
Las innovaciones que Mox introdujo en la Universidad, significaban, pues, una verdadera revolucin. El haba dado paso a los mtodos de Bacon y Descartes, en contra de las pragmticas medioevales. Su accin signific propiamente un renacimiento charquino. Ya estaba lejos la Edad Media. Con los libros de Descartes y Malebranche, se filtraron tambin los de Condilac, Voltaire y Rousseau, que de tan funestas consecuencias iban a ser para la corona de Espaa. Del anlisis
13
-
filosfico se pas al anlisis poltico, y de las ciencias de la naturaleza a las ciencias sociales, a las que sin duda alguna era ms proclive el espritu charquino. Y as en los debates juristas de la Academia Carolina, hasta los que llegaban los rumores de la Francia revolucionaria, es donde naci el germen del concepto de Libertad en Sudamrica, y de donde se propag a todo el continente. Para hacer realidad tales ideas marcharon a Buenos Aires Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno y Jos Castelli; a Cochabamba Mariano Michel, y La Paz Juan Basilio Catacora y Juan Bautista Sagrnaga, quienes adelantndose a todos los dems, movieron la villa a franca rebelda, y en compaa de otros compaeros sellaron con su propia sangre sus ideas.
De los claustros universitarios de San Francisco Javier y de la Academia Carolina salieron tambin aquellos clebres doctores in utroque jure, que iban a sostener con todos los argumentos que venan a mano, con la dialctica corrida del arzobispo o con la argumentacin silogstica de pocas atrs, la autonoma del Alto Per. Pusieron en juego todas sus dotes oratorias para fundar una nueva repblica aun a trueque de ir contra la voluntad del Libertador, contra las corrientes de la poca, y aun talvez contra los mismos intereses del nuevo estado. Las ciencias polticas que propugnaba Mox no haban tenido tiempo de hacerse campo en los espritus, y as estos seguan bajo el imperio de la abstraccin, de la lgica pura y del ideal jurdico, manteniendo el derecho romntico de independencia y libertad, sin darse clara cuenta de si la nueva repblica contaba con posibilidades econmicas y materiales para ello.
Estos formidables dialcticos eran Casimiro Olaeta, Manuel Mara Urcullo y Jos Mariano Serrano a los que podra considerarse como los verdaderos creadores de Bolivia. Varios volmenes hubieran dejado estos prceres, si hubiesen escrito todo lo que hablaron. Su palabra llena toda la vida republicana en los primeros aos; y el tono enftico y oratorio de su ndole est impreso en las letras de la poca. El acta de la Independencia de Bolivia, obra de don Jos Mariano Serrano, es una muestra del estilo rebuscado y altisonante que empleaban los escritores charquinos del momento: "Lanzado furioso el Len Ibero, desde las columnas de Hrcules hasta los Imperios de Monctesuma y de Atahuallpa, es por muchas centurias que ha despedazado el desgraciado cuerpo de Amrica, y nutrdose con su substancia: todos los Estados del Continente pueden mostrar al Mundo sus profundas heridas para comprobar el dilaceramiento que sufrieron; pero el Alto Per aun las tiene ms enormes, pues que la sangre que vierten hasta el da, es el monumento ms autntico de la ferocidad de aquel monstruo, etc. Este solo pasaje nos ilustra del gusto por la forma barroca y pretenciosa en el decir.
Por otra parte ese tono enftico y oratorio es caracterstico de las letras chuquisaqueas, y lo podemos encontrar, claro que con un gusto depurado ya, aun en los poetas casi contemporneos como don Ricardo Muja, y aun talvez, como cree descubrir el crtico espaol Diez Canedo, ese "aliento oratorio" se muestra hasta en la poesa exquisitamente lrica de Claudio Pearanda.
Aunque la labor intelectual de esta primera poca de la repblica estaba constreida por el imperativo jurdico y poltico, sin embargo no faltaron escritores que quisieron dejar a la posteridad sus impresiones sobre aquellos dramticos momentos que les cupo vivir. Haban sido testigos de la heroica guerra de los diecisis aos, y lo eran de las glorias de Santa Cruz, que haca triunfar la ensea boliviana de los ejrcitos de la Argentina, de Chile y del Per. Para narrarnos toda aquella epopeya se necesitaba la pluma quiz de un Tito Livio, pero sin embargo muchos de esos patricios no quisieron privarnos del relato de su impresin directa, y de las no siempre desapasionadas reflexiones que les sugera ese espectculo. As nacieron los" Apuntes para la historia de la revolucin del Alto Per" de Manuel Mara Urcullo; el "Ensayo sobre la Historia de Bolivia, de Manuel Jos Cortes: "Las memorias para la Historia de Bolivia" de Manuel Snchez de Velasco, publicado recientemente por la Geogrfica de Sucre, y el "Bosquejo histrico de Bolivia" de Miguel Mara de Aguirre, que permanece aun indito.
Estos son los Herodotos de la historia de Bolivia, pues sus obras constituyen las primeras fuentes de informacin sobre los sucesos de aquella poca. Sin embargo no se puede decir que ninguno de ellos haya hecho verdadera historia. Ni el poco sosiego de su vida poltica ni la poca serenidad de sus espritus lo podran permitir. Antes que labor histrica documentada y analtica, hicieron simple crnica de los sucesos que vean, precipitada muchas veces y apasionada casi siempre. Por eso se hace necesario no solamente aquilatar su criterio con prudencia, sino aun no aceptar sus datos sin compulsa; pues aunque ellos relatan lo que vieron, no se puede siempre confiar en la memoria. As Ren Moreno el erudito papelista contesta ms de un dato aportado por
14
-
Urcullo o Cortes, y se asombra de que estos hubiesen escrito su historia sin documento alguno, cuando en los stanos del palacio de la Corte Suprema, donde ellos ejercan su ministerio a diario, se cubran de polvo los documentos manuscritos que habran rejuvenecido la memoria de nuestros historigrafos. Sin embargo no por eso es menos valiosa su labor. Esos apuntes y esas memorias constituyen los cimientos de nuestra historia patria. A ellos tenemos que recurrir una y mil veces, para poder interpretar el espritu, las tendencias y los anhelos de la poca, pues es el alma misma de aquel tiempo que habla a travs de ellos.
Sin embargo ms que la obra histrica tiene valor la labor periodstica de ese momento, la que desgraciadamente no ha sido coleccionada hasta ahora. En "La Crnica de Charcas", "EI Nacional de Bolivia" y "El Boliviano", vertieron todos los hombres de esa poca inquieta sus prdicas liberales, sus anhelos patriticos, y tambin sus enconadas diatribas contra los enemigos polticos, salpicadas siempre de esa fina irona chuquisaquea, que hera algunas veces mucho ms que la desembozada ofensa. En esos peridicos se registraban los ampulosos artculos de Jos Mariano Serrano, los idealistas de Manuel Jos Cortes, los bien meditados de Mariano Calvimontes, y los vibrantes y nerviosos de ese espritu inquieto y tornadizo que fue Casimiro Olaeta.
Bastara esta desconcertante personalidad para iluminar la poca. Olaeta el hombre que se impone a Bolvar y funda la nacin, El que sirve a todos los revolucionarios y ataca a todos los gobiernos. Olaeta el eterno descontento: el que proclama la justicia y desoye el deber. Olaeta el diestro tejedor de la malla poltica, siempre fiel para consigo mismo y siempre inconsecuente para con sus amigos. Olaeta el inestable y el escurridizo, necesitara la pluma de un Zweig para poder interpretarlo.
LOS ROMNTICOS
La poca heroica de Bolivia termina con la batalla de Ingavi; hasta entonces el pas juega un rol internacional. Los ejrcitos de Santa Cruz tratan de variar el mapa de la Amrica, y hacen que las cancilleras de la Argentina y Chile estn atentas al menor gesto que hace el Mariscal, que se ha convertido en el supremo protector de dos naciones. Posteriormente Bolivia pierde su significacin continental y se limita humildemente a sus propios destinos. Se puede decir que despus de la batalla de Yamparez comienza para la nacin una nueva poca Tiene que reconcentrarse en s y alimentarse de si misma. Lejos ya de la influencia del espritu hispano que se haba extendido todava hacia los primeros aos de la repblica. Lejos ya de la energa colonial y de la fama de la Audiencia de Charcas en todo el Virreinato, y que haba producido aun esos gestos heroicos de Santa Cruz y Ballivin, Bolivia por primera vez iba a ser ella misma. Belzu hecha mano entonces del hombre que es lo autnticamente boliviano: del cholo, y queriendo interpretar al parecer esos anhelos abstractos de democracia que tanto haban predicado aquellos escritores, los realiza en forma inusitada Y por dems poco grata para sus mismos predicadores, gobernando con el imperio de la plebe.
En esta poca aparece al mismo tiempo una nueva generacin de escritores, de espritu por entero diferente al de la generacin de comienzos de siglo. Esta ya no tiene el temple enrgico, apasionado y luchador de los forjadores de la patria. Es por el contrario contemplativa, desengaada y melanclica. Estos hombres ya no toman la pluma como un arma para la controversia poltica o jurdica, sino para desgranar sus aflicciones en versos lacrimosos y poemas sombros. Este grupo de poetas se rene en Chuquisaca para murmurar su malcontento con el rgimen imperante, cuyo carcter populachero y cuya ndole positiva heran su sensibilidad aristocrtica y su mana soadora. Incomprensivos para las realidades de la patria, se daban en soar en utopas de una repblica platnica, o en cantar sus decepciones en lnguidas cadencias, al estilo de los romnticos franceses.
Estos poetas que encarnan el romanticismo boliviano en Chuquisaca fueron Daniel Calvo, Domingo Delgadillo. Ramn Rosquellas. Mariano Ramallo, Almanzor Prudencio; el brasilero Luis Pablo Rosquellas, el potosino Cortes y el paceo Manuel Jos Tovar. Los mismos que rodearan a un poltico idelogo, surgido casi del mismo centro de escritores y que encarnaba los ideales quimricos del grupo. Linares era el personaje idea' para aquellos poetas que queran realizar el ensueo. Verdadera personalidad romntica, el dictador era un forjador de utopas a la manera de Robespierre y de Sain Just. Digno mulo de estos quiso sembrar en el pueblo la virtud y la beatfica existencia, terminando por despedazarse como ellos en el choque contra la realidad.
15
-
Pasada la esperanza fugaz de realizarse la utopa, los poetas vuelven a taer su lira melanclica, cantando sus decepciones y sus hondas tristezas, en versos no siempre bien rimados y en imgenes no siempre muy felices. Ms por qu esta cantilena dolorosa y apesadumbrada domina en todos los poetas bolivianos de mediados de siglo? Yo no sabra decir si ese romanticismo era nicamente literario y de adopcin de la lrica francesa, o si era sincera y hondamente sentida. Puede ser que el virus romntico se hubiera propagado a los poetas de Bolivia solo por contagio de los poemas de Lord Byron, de Leopardi, de Lamartine y de Espronceda, pero puede ser tambin que aquella desilusin infinita que aquejaba las almas de los escritores chuquisaqueos, hubiera nacido del hondo desengao de contemplar en aquella turbulenta repblica, el fruto de las jornadas libertarias.
No se poda negar que la revolucin emancipadora haba prometido muchsimo ms de lo que hasta entonces haba podido ofrecer.
Pero no es eso todo. Los pueblos siempre esperan de una conmocin guerrera o revolucionaria, el acontecimiento extraordinario que termine con los dolores de la tierra, que siembre la abundancia, el sociego y la felicidad. En suma los pueblos esperan como nios ilusos, que el prodigio se cumpla. La Francia lo esper de su revolucin y sin duda la Amrica lo esper de la guerra de la Independencia. Y como los prodigios no se cumplen sino en los cuentos de hadas, de ah el desencanto' francs y la melancola americana, que han dado origen a la enfermedad romntica del siglo.
Esta desilusin colectiva se tronc en Europa y Amrica en desesperanza individual, en afliccin humana que aquejaba a los poetas doloridos del incurable mal de anlisis. Los poetas chuquisaqueos buscaron tambin en la religin, como autnticos romnticos que eran, un oasis de esperanza para el desierto de sus desengaos y dolores. As fundaron la Sociedad Catlica Literaria que public un peridico "El Amigo de la verdad", donde insertaron en largas tiradas de versos sus vagos anhelos religiosos. All Tovar comenz a publicar su poema La Creacin", en el que en medio de las descripciones de la sublime obra de la naturaleza, hablaba de sus individuales desencantos, en son de queja a Dios. Los romnticos siempre lejos de las realidades presentes y sin ojos para el paisaje boliviano y para los dramas que se agitaban en el escenario de la patria, van a buscar su inspiracin lo ms lejos posible. As mientras Tovar cantaba el paso del Mar Rojo y la toma de Jeric; Daniel Calvo en su poema "Ana Dorset" rimaba las atribulaciones de una herona extranjera, y Jos Cortes pona en escena su drama; "Hugo de Roquemure".
Ms en medio de estas vagas aflicciones, de estos dolores sin causa, de estos desalientos sin razn, aparecieron unos versos en los que una mujer cantaba una amargura verdadera, un dolor sentido en carne propia. No eran ya los desencantos ms o menos literarios, era una tragedia que sufra una bella muchacha de veinticinco aos. Los versos se publicaron en "El Eco de la Opinin" casi a disgusto de su autora, y comenzaban as:
Todo es noche, noche obscura ya no veo la hermosura De la noche refulgente. Del astro resplandeciente Solo siento su calor.
Los versos causaron sensacin en el ambiente chuquisaqueo, y los poetas se dieron en averiguaciones de la autora. Se trataba de una bella joven, de la mejor alcurnia chuquisaquea, que haba perdido la vista a la edad de catorce aos, devorados sus ojos por las lgrimas que le arranc la muerte de su padre. Era la seorita Mara Josefa Muja, cuyo espritu cultivado y delicada sensibilidad hacan aun ms dolorosa su tragedia. El dolor sincero de la "ciega", que as la llamaban, conmovi a los poetas acostumbrados a quejarse de ficticias dolencias. Manuel Jos Cortes, Almanzor Prudencio y Manuel Jos Tovar demostraron poticamente su inters por ella en versos, que rimaban a tono con las aflicciones de la Ciega.
La poetisa contest a todos en estrofas siempre doloridas, pero en las que se descubra un gran alivio al darse cuenta que su dolor haba despertado la simpata general, y sin du da gozosa en el fondo al sentir que sus versos haban arrancado el aplauso de los mejores poetas de su pas. Desde entonces Mara Josefa Muja encarn el romanticismo chuquisaqueo, pues todos vibraron en armona con ese su dolor, que talvez por ser sincero y no fingido se supo expresar en forma
16
-
ms honda y ms cabal, inspirando a su autora los versos ms delicados de nuestra poesa romntica.
Poco tiempo despus la melanclica tranquilidad de Sucre vise turbada por un acontecimiento doloroso e inslito: el suicidio del poeta Manuel Jos Tovar. Nunca se comprendi los mviles que haban determinado aquel suicidio. Tovar, el religioso cantor de la Creacin", el caballero estimado por toda la sociedad chuquisaquea, el austero esposo y el padre amante, haba puesto fin a su existencia por sus propias manos. No haba, causa manifiesta; era nicamente la amargura abstracta del poeta que lo llevaba lejos. La razn del suicidio de Tovar fue de ndole netamente literaria. Es talvez el primer poeta que en Amrica se suicida por razones abstractas. El mal del siglo, el desgano del mundo, el desencanto de todas las cosas de la vida, que iban a impulsar aos despus a Jos Asuncin Silva y a Claudio de Alas por el mismo camino. Tovar se suicid por ansia de infinito, por anhelo de ms all, por ese hambre de lo eterno que padeca Silva. El poeta religioso quiso anegarse en lo divino, quiso sumarse cuanto antes en el seno de Dios.
Todos los poetas y escritores de Sucre manifestaron su afliccin por la muerte del vate, llenando de versos y artculos necrolgicos todos los peridicos. Los poetas cantaron doloridos su desaparicin, pidiendo, en su fervor religioso, clemencia al cielo por su crimen, pero en el fondo comprensivos para aquel que haba querido huir de un mundo siempre hostil e impenetrable.
As los dos acontecimientos que conmovieron ms hondamente las letras sucrenses fueron el descubrimiento del genio potico de Mara Josefa Muja, en cuyo infortunio vieron todos los poetas proyectarse su propio dolor, y el suicidio de Manuel Jos Tovar, en el que sintieron realizarse esos turbios deseos que a ellos tambin acometan de querer romper con la propia mano el hilo que los ataba a sus continuas amarguras.
Empero esta atmsfera de tragedia, aunque revesta todas las apariencias de ser sentida, era sin embargo ficticia, literaria, teatral. Era la expresin de un fenmeno de ndole cerebral, influenciado por el romanticismo francs, a travs de los lacrimosos versos de Lamartine y Vctor Hugo. Claro que la ficcin termin por hacerse en cierta forma verdadera, y esa amargura de reflejo lleg a dominar en el espritu poco personal de los poetas bolivianos.
Sin embargo no por eso se dejaba de sonrer en Chuquisaca, pues en el fondo se acurrucaba siempre el alma charquina, ocurrente e irnica. La musa frvola y burlona brotaba a despecho de la melancola de los vates, y se multiplicaban los epigramas y las stiras. Cualquier ancdota social, cualquier tropezn de un caudillo poltico, cualquiera ocurrencia popular que inquietaba el tranquilo vivir de Sucre, bastaba para tejer cuatro o seis versos punzantes y afilados que condensaban todo el sabroso ingenio de la raza. Cuando no era la stira mordaz, era siempre el gracejo chispeante, que saltaba retozn de la aguda mentalidad chuquisaquea.
Los poetas con su talento epigramtico se mofaban de todo, hasta de sus melancolas literarias y del gesto de viernes santo que pona la poca. Ramallo burlndose de la oratoria fnebre de los cochabambinos escriba:
Temo ay! amigo Morales Morirme aqu en Cochabamba. Pero qu temes? Caramba! Los discursos funerales!
Esta literatura festiva era el brote espontneo del espritu potico, era el fruto sazonado de la inspiracin, que maduraba sin esfuerzo. Al lado de los melanclicos que se mostraban un tanto forzados e insinceros, la musa socarrona y jocosa tena zumo y sabor, el zumo del espritu jugoso de raza y el sabor de la tierra. Porque el alma chuquisaquea es conocida por lo irnica; ha sido siempre proclive a la fisga y a la mofa. Le gusta picar en la reputacin ajena y hacer escocer la honrilla del vecino. El chuquisaqueo se pasa el da alacraneando. Por eso no haba en verdad mejor ambiente para los "vocabularios' y caramillos", de que nos habla Moreno, que el de Charcas.
Hemos dicho que la mayor parte de los romnticos se agrup en la "Sociedad Catlica Literaria". Al frente de ella se constituye otra llamada la "Sociedad Philltica", ms que con propsitos literarios, con el de estudiar las ciencias de la naturaleza. Este grupo que era dirigido por los cruceos Manuel Mara Caballero y Csar Menacho, estaba tildado de librepensador y
17
-
hasta de ateo. El doctor Caballero en efecto gran lector de Comt y de los naturalistas Buffon y Linneo, predicaba un positivismo peligroso para aquellas horas, y un amor a las ciencias que tena algo de mefistoflico y satnico. No hay que decir que en aquel ambiente pechoo y clerical de Chuquisaca, el grupo filtico despertara inquietudes y que circulara la murmuracin por los monasterios y las calles. Sin embargo Caballero por la austeridad de su vivir lleg en cierta medida a imponerse al beaterio, y fund en Chuquisaca ctedra de liberalidad de ideas, inculcando el inters por la experimentacin cientfica y criticando duramente la sensiblera enfermiza de los espritus romnticos.
Sin embargo y por una extraa paradoja, Caballero es recordado no ya por sus celebradas enseanzas, sino por ser autor de una novelita titulada "La Isla", de carcter por entero romntico. La Isla" es considerada como la primera novela boliviana, pero en realidad no pasa de ser una leyenda, una de esas leyendas que tanto les gustaba escribir a los romnticos, y cuyo tema era siempre el amor desengaado, los celos, la traicin y como desenlace la muerte o la venganza.
El teatro al que siempre ha sido muy aficionada la sociedad de Sucre, nace tambin en la poca romntica, principalmente en verso como escriban los suyos Luis Pablo RosqueIlas. Manuel Mara Gomes y Manuel Jos Cartes, los que eran puestos en escena por las mismas damas y caballeros de la sociedad chuquisaquea siempre fervorosa amante de las letras y de los dones del espritu. En el centro de La Filarmnica de Sucre" tenan lugar las fiestas de lite. All se cultivaba el teatro, las letras y la msica. All entre los coqueteos y las sonrisas de las damas, los escritores lean sus primicias y los vates declamaban sus versos con majestuosa entonacin. El ingenio chuquisaqueo floreci as aguijoneado por el amor y la belleza, y por eso sus letras y su cultura toda tienen un Indefinible sabor de eterno femenino".
LA DEFECTUOSA CONFORMACIN TERRITORIAL DE BOLIVIA Y LA CUESTIN DE ARICA EN LOS
GOBIERNOS DE SUCRE, SANTA CRUZ Y BALLIVIN
Fragmento de un estudio histrico sobre las relaciones de Bolivia con el Per y Chile en la cuestin del Pacifico.
Todos los que han tratado sobre la estructura geogrfica de Bolivia, han observado que el
pas sufre una irregularidad de conformacin porque cierto sector del Macizo Andino que constituye la unidad territorial del Kollasuyo no form parte de su patrimonio al fundarse las nacionalidades de la Amrica del Sur despus de la guerra de la independencia. As sucede con la regin de Chucuito, que perteneca a la Intendencia de La Paz, el Departamento de Puno, y la regin costera que va desde Moquegua a Tarapac y que tiene en el puerto de Arica su centro martimo principal. Arica es la puerta natural hacia el mar que la naturaleza ha dado al Kollao, y es por ese imperativo geogrfico que, durante el coloniaje, se instaur el puerto que haba de ser la principal ruta de las riquezas argentferas del Potos, as como de los productos de ultramar para las poblaciones de la Audiencia de Charcas. En el siglo XVI escribe Jaime Mendoza los espaoles teniendo en cuenta que en la larga serie de playas desiertas sobre el Pacfico que correspondan geogrficamente al Alto Per, el punto que mejor se prestaba para servir al trfico, por su proximidad al gran ncleo minero de Potos, Oruro, La Paz, etc., era Arica, establecieron all un puerto bajo el gobierno del Virrey Toledo. Y desde entonces Arica adquiri importancia especial, merced a Charcas, pues que por ah sala la plata destinada a los galeones que la trasladaban a Europa, y entraban las mercaderas de ultramar y se haca el intercambio con las dems colonias como Lima, Chile, Guayaquil, etc. Arica continua fue siempre del Alto Per, geogrficamente. Arica es una simple prolongacin hacia el Mar del Sur de las vertientes occidentales de la cordillera de la costa perteneciente al Kollao. Basta mirar el mapa: Entre los paralelos 18 y 19 sur, el torso continental andino se tuerce hacia el occidente arrastrando en esta inflexin las playas ribereas del Pacfico y formando una inmensa abertura que abraza al mar. y all precisamente est Arica
18
-
(Arica en la lengua indgena significa abertura). Este es uno de los puntos ms prximos hacia la meseta andina incurbada tambin hacia el mar, y por tanto Arica constituye una de las salidas naturales ms propicias del Alto Per al ocano" ().- Jaime Mendoza. "El Mar del Sur", Sucre -1926..
Sin esa costa del Pacfico y sin la otra costa lacustre que rodea al Titicaca, lago esencialmente Kolla, "el marco geogrfico de Bolivia, que secularmente fuera su principal basamento, quedaba fracturado como lo dice bien el historiador y geopoltico chuquisaqueo, pues "el Per agrega ocupaba toda la parte lateral del oeste del Macizo Boliviano desde los Andes occidentales al Pacfico, en una extensin de ms de cuatro grados, desde el ro Tambo, lmite tradicional asignado a Charcas por el norte, hasta el Loa entre los paralelos 21 y 22 austral. Y de este modo, desde el comienzo de la era republicana se pudo ver en estos pases, esta chocante deformacin en el mapa, esta verdadera injuria a la geografa; una largusima lengua de tierra avanzando desde la extremidad meridional del Per, como apndice vermicular, hacia el sur, entre el Pacfico y Bolivia a manera de cua entrante; tal era el territorio litoral formado por las tierras de Moquegua, Tacna, Arica y Tarapac ( ) Ibid.
Cosa anloga opina Badia Malagrida, un escritor que muchos citan al parecer sin haberlo ledo, puesto que le atribuyen la afirmacin de que Bolivia es un absurdo geogrfico y que carece de toda unidad. Es verdad que al estudiar en su libro el factor geogrfico en la poltica suramericana, habla de la incoherencia geogrfica del territorio de Bolivia", pero esa incoherencia se debe, segn l, a que Bolivia no posee hoy todos los territorios que deban pertenecerle para constituir su unidad geogrfica, y que son precisamente los de su vasto litoral sobre el Pacfico, que va desde Moliendo hasta Copiap, y adems los que rodean al lago por la parte sur. Ciertamente, la unidad del territorio de Bolivia ha quedado truncada, rota, por azares de la historia, pero eso no quiere decir que carezca de una unidad interna, cuyo ncleo es el Kollasuyo. Cuando el publicista espaol se pregunta concretamente si existe una unidad geogrfica caractersticamente boliviana", afirma resueltamente que s. Colocados en este plano dice contestando a su pregunta y en virtud de los datos geolgicos y orogrficos anteriormente aducidos, podemos convenir en una afirmacin bsica, a saber: que el Macizo montaoso de Bolivia rene en s mismo caractersticas suficientes para ser considerado como una unidad geogrfica propiamente dicha. Pero obsrvese bien aade que nos referimos al Macizo Boliviano ntegramente, como un sector de la Cordillera Andina, tan individualizado por sus rasgos estructurales como la barrera chilena y las mesetas peruanas, y, en este sentido, claro est que no podemos sancionar la segregacin de las comarcas de Tacna y Tarapac por cuyo borde circula la lnea generatriz del sistema andino. El pas geogrfico de Bolivia, a despecho de la arbitraria particin poltica que lo mantiene fraccionado, se prolonga hasta el Pacfico, y con esto dejamos apuntada la esencia geogrfica de aquel gran pleito-econmico que perturb la paz de aquellos pueblos" (3).-Badia Malagrida, "El Factor Geogrfico en la Poltica Suramericana, Madrid -1945, Segunda Edicin.
Ya en el siglo pasado, don Jos Mara Dalence haba hablado de la irregularidad de configuracin del territorio de Bolivia, a causa de que el pas naci a la vida independiente sin costa del norte que qued en poder del Per, Esta irregularidad escribe nace principalmente de la imprudencia con que en tiempos del gobierno espaol se separ de la Audiencia y Presidencia de Charcas, como tambin del Arzobispado de La Plata, la costa de Arica y Tarapac, que era parte de la provincia de Carangas, as por la primitiva demarcacin, como por misma posicin geogrfica, La desmembracin desde luego fue absoluta, porque como atestigua el Cosmgrafo Bueno, su Descripcin se reserv, por cdula a la Audiencia de Charcas el conocimiento de ciertas causas; y yo agrego que el subdelegado de Carangas continu recaudando los tributos hasta que todo esto se confundi con la guerra (4).-Jos Mara Dalence, "Bosquejo Estadstico de Bolivia", Chuquisaca 1851..
Fue, en efecto, slo por azares de la guerra de la independencia que Tarapac, Arica, Tacna y Moquegua quedaron perteneciendo al Per, porque estos territorios se hallaban en poder de las fuerzas del Virrey La Serna cuando se firm la capitulacin de Ayacucho (5).- Hablando el Gral, O'Connor de una diputacin de vecinos notables de los Departamentos de Moquegua, Torata y Tacna, ante el Mariscal Santa Cruz, pidiendo que ste aceptara la Incorporacin de dichos departamentos a Bolivia, "de la que deban o formaban parte, desde el alto de Santa Rosa, es decir todo el Kollao del Cuzco hasta el Desaguadero", dice: "cuyo territorio pertenece realmente al Alto Per, pero desmembrado de la parte que form la repblica de Bolivia, por un descuido del general Sucre tal vez, o sea porque esta parte se consideraba como inclusa en la capitulacin de Ayacucho, por haber estado entonces ocupada por el virrey La Serna, mientras Olaeta ocupaba el resto, desde el Desaguadero hasta La Quiaca", Ver Recuerdos de Francisco Burdett O'Connor, La paz -1915. Sabido es que el General don Pedro de Olaeta,
19
-
que se encontraba en el Alto Per, no acept la capitulacin. Esto dio origen a la divisin de las regiones en capitulada y no capitulada, que poco despus se constituiran en las repblicas del Per y de Bolivia.
Este hecho histrico, agravado con la guerra del Pacfico, ha ocasionado uno de los mayores desatinos geogrficos de Amrica, que al mismo tiempo constituye una injusticia internacional, y es el de que Bolivia carezca de su natural salida al mar. El problema del Pacfico comenz, pues, con la fundacin misma de la repblica, ya que naca amputada de la parte ms necesaria de su litoral, y con una costa propia muy alejada de sus centros poblados y al extremo sur de su territorio. Ms an, se puede decir que el problema se origin en la propia poca virreynal, pues la Audiencia de Charcas, reclamando Arica, en una comunicacin al Rey, por la inconsulta cdula que incorporaba el puerto a la Audiencia del Cuzco, deca: "que era cosa para este objeto tan necesaria que de ninguna manera puede haber Audiencia sino se le da por distrito este puerto" (6).- Citado por Jaime Mendoza. El presidente Ballivin, en su Mensaje al Congreso de 1847 dir algo muy semejante a estas expresiones de la Audiencia, que "el derecho de comerciar por Arica es tan esencialmente necesario para la existencia de Bolivia, que para renunciarlo es necesario renunciar a la conservacin de esta repblica".
Al fundar la nacin, lo primero que vieron los representantes a la Asamblea Constituyente fue la necesidad de resolver el problema de nuestra deficiente vinculacin con el Pacfico. Bolivia no posea sino la costa de Atacama, al sur del territorio, pero haban quedado en poder del Per, Tarapac y sobre todo Arica, el puerto sin el cual Bolivia no tendr nunca una plena comunicacin con el mar. Por eso, cuando la Asamblea de Chuquisaca nombr una Representacin ante Bolvar, que acababa de llegar a La Paz, para tratar sobre la nueva nacionalidad, se instruy que uno de los puntos que deba plantearse en aquella entrevista fuera la reincorporacin de Arica. El art. 5 de las instrucciones a la Comisin, deca a la letra: La legacin har el ms grande y poderoso esfuerzo con S.E., el libertador, para lograr de su generoso y paternal carcter una promesa y seguridad de que emplear sus esfuerzos, valimiento y poderoso influjo con el Bajo Per, para que la lnea divisoria de uno y otro Estado se fije de modo que tirndola del desaguadero a la costa, Arica venga a quedar en el territorio de la repblica, que har las indemnizaciones necesarias por su parte" (7).- Ver Sabino Pinilla, "La Creacin de Bolivia", Madrid. S/f. Y antes de que viajara la Comisin, la Asamblea envi a Bolvar, el 19 de julio, una nota comunicndole su instalacin y en la cual se le deca, que la Asamblea se acoje a la mano protectora del Padre comn del Per, del Salvador de los pueblos, del Hijo primognito del nuevo mundo, del inmortal Bolvar" (8).- Ibid..
Tanto en la nota como en los discursos de los asamblestas, chorreaba almbares de todos los sabores para halagar al Libertador. en la creencia de que ste se interesara por la suerte de la nueva repblica y obtendra del Per la venia para que Tacna, Arica y Tarapac fueran reincorporadas al Alto Per. Parece sin embargo que Bolvar no movi ni un dedo para obtener tales anhelos. El historiador peruano Paz Soldn, refirindose 8 los homenajes que el Alto Per rindi al Libertador, dice: "Bolvar se encontraba lisonjeado apareciendo padre y fundador de una repblica que nada le haba costado y que nada le deba directamente, acept gustoso la honra que se le haca y ofreci respetar la voluntad de esos pueblos; en su agradecimiento, hubiese querido ceder a su hija el litoral de Arica" (9).- Mariano Felipe Paz Soldn, "Historia del Per Independiente", Buenos Aires 1888.
No sabemos, pese a esta opinin, que en ningn momento hubiera mostrado tal designio. Bolvar no tuvo ms remedio que aceptar los hechos consumados de la creacin de la nueva repblica, pues sus ciudadanos no queran sumarse ni al Per, ni a la Argentina. Ya Sucre le haba escrito, cuando Bolvar se hallaba en el Per: Desde ahora si le advierto que ni Ud., ni nadie las une (habla de las Provincias Altoperuanas) de buena voluntad a Buenos Aires, porque hay una ostensible aversin a estos vnculos" y ms adelante aada en la misma carta: La opinin est fijada; las provincias del Alto Per quieren pertenecer a s mismas; he ah su felicidad" (10).- Carta de Sucre a Bolvar en O'Leary, "Memorias", Caracas -1881.
Vemos que era anhelo general en el Kollasuyo el de convertirse en Estado independiente, pues, siempre haba sido una nac