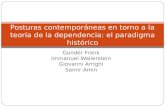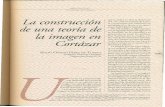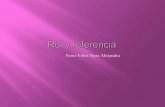En Torno a Una Teoría de La Referencia
-
Upload
favio-barques -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of En Torno a Una Teoría de La Referencia

En torno a una teoría de la referencia
Resumen de:
Scarano, Laura, La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española, Buenos Aires, Biblos, 1994.
Según M.A.K. Hallyday (“El lenguaje y el orden natural”, en AA.VV., La lingüística de la escritura, Madrid, Visor, 1987, p. 147) “la referencia es la función esencial del lenguaje” y significa “establecer un contacto con lo que está ahí afuera”. Todorov dice que no hay que asimilar ‘referencia’ a ‘correspondencia’ o ‘verdad’: “Las frases de que se compone el discurso literario no tienen referente. Se manifiestan como expresamente ficcionales y el problema de su verdad no tiene sentido… Investigar la verdad de un texto literario es operación no pertinente y equivale a leerlo como un texto no liteario” (T. Todorov y O. Dicrot, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, p. 301).
Walter Mignolo (“Sobre las condiciones de la ficción literaria”, en Escritura, VI, 12 (julio-diciembre 1981, p. 263-280) afirma que podemos decir que el referente de un discurso ficcional es ficticio no porque sea ficticio ‘en sí mismo’, sino “porque es un objeto o entidad nombrado o denotado en un discurso ficcional”.
Martínez Bonati (1978) rechaza esta idea; según él el pacto ficcional no consistiría en “aceptar una imagen ficticia del mundo, sino previo a eso, aceptar un hablar ficticio: no un hablar fingido del autor, que es pleno y auténtico, sino ficticio de otro, del narrador. Mignolo recoge esta perspectiva y la denomina “principio de no-correferencialidad” (entre autor y narrador ficticio). Para el autor, todos los objetos los objetos referidos en un texto ficcional comparten la propiedad de ser objetos no existentes. El mundo ficcional es autosuficiente y no está garantizado por algún referente que se identifica con alguna realidad, sino que el referente es parte de ese mundo.
Desde la teoría de los mundos posibles, José Manuel Cuesta Abad sostiene que toda creación literaria construye su propio domino de referencia.
Si en el mundo empíricamente observable rige el principio de la correspondencia con la realidad para acreditar los enunciados, en la semántica de los ‘mundos posibles’(Pavel, Dolezel) rige el principio de la ‘autoridad autentificadora’.
La noción de representación parece más pertinente en general que la de reflejo o correspondencia y resulta útil operar con ella al definir el funcionamiento textual del referente, entendido como operación discursiva de construcción. Antonio Risco (Literatura y figuración, Madrid, Gredos, 1982, p. 174) define esta representación de la realidad como figuración, ‘realidad simulada’. Paul Ricoeur teoriza sobre el concepto de ‘mimesis’ como una de las formas de representación literaria, apartándose de la confusa concepción del reflejo.
Un programa de escritura supone la construcción determinada de un referente, así como de un sujeto específico y de su correspondiente lector.

Para nuestra perspectiva resulta fundamental rescatar el concepto de representación para estudiar el funcionamiento mismo del referente como operación constructiva del texto inserto en la lógica misma de los discursos sociales.
Entendemos aquí la cuestión de la referencia como una operación discursiva que funciona como representación verbal de lo real, que cancela la antigua sospecha de identidad.
El referente no es la cosa misma, sino nuestro modo de operar sobre las cosas, de manipularlas y configurarlas como el correlato implícito del lenguaje.
II.
Nos enfrentamos también a los necesarios vínculos con una teoría del realismo estético, ya que estas poéticas buscan restaurar la “ilusión referencial” y agudizan los cuestionamientos acerca de los límites del llamado realismo artístico.
El discurso naturalista genera cierta ‘ilusión analógica’ como simulación de la realidad, apoyada en el sólido vínculo que se establece entre el sujeto y el mundo mediante la implantación de una escritura que hace perfectamente transitivo el encuentro entre el objeto y su expresión. Estos testimonios de certeza acumulativamente ofrecidos al lector, se inscriben en un programa escritural o propuesta de sentido construida en el espacio textual.
Resulta interesante la aplicación del concepto de ‘marco’ de Uspensky para abordar el problema de los márgenes entre texto y extratexto. Este límite siempre ha sido relativizado por la literatura, ya sea reforzando los márgenes de la obra o bien tendiendo a suprimirlos. Esta disolución de los márgenes (o su efecto) se produce cuando se busca romper el marco de la ficción para introducir en la obra fragmentos de la realidad.
Ronald Barthes, en su conocido artículo “El efecto de realidad” (en AA.VV., Lo verosímil, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, p. 95-101), entiende el realismo como “todo discurso que acepte enunciados acreditados simplemente por el referente, en el que se haga de la notación el puro encuentro de un objeto y de su expresión. Este proyecto de escritura construye una “lógica de la presencia”, por el hecho de “representar a menudo lo más fielmente posible las cosas, de actuar como si éstas estuviesen realmente ante los ojos y al alcance de otros órganos de los sentidos o incluso ofreciéndolas a la mirada y a los sentidos del espectador. Representación entendida literalmente como ‘puesta en escena’, figuración de la realidad potenciando el poder convocante del lenguaje.
Susana Reisz admite que “las referencias a objetos y hechos de cuya existencia extratextual se tiene conciencia pueden favorecer, en combinación con otros recursos textuales, pero nunca independientemente de ellos, un tipo de recepcion que Stierle llama quasi-pragmática, por la cual el productor utiliza la lengua como simple medio para movilizar estereotipos de la imaginación y la emoción, para llevar la atención del receptor al otro lado del texto” (1989:102). Este proceso, si bien preside la literatura más consumible, representa el tipo de operación referencial que privilegia como efecto el reconocimiento y la remisión extratextual.

El proceso de verosimilización consecuentemente se apoya en un pacto de credibilidad o consenso con el receptor. Si por creíble, convincente o verosímil entendemos lo que está en conformidad con los criterios de realidad válidos para una determinada comunidad cultural en un determinado momento histórico, puede decirse que las referencias dentro de un texto ficcional, a hechos y objetos de cuya existencia no ficcional se tiene conciencia, colaboran a verosimilizar la ficción. Subyace un concepto de realidad como ‘facticidad’, basada en aquello que aceptamos cotidianamente como realidad: los modelos interiores del mundo exterior puestos en juego por los comunicantes en el acto de comunicación.
De este modo, lo verosímil como acuerdo pragmático de un diseño estético figurativo, será lo que se adecua en amplia mediad (y no como un caso de excepción) a los criterios de realidad aceptados en una comunidad cultural determinada.
Estas poéticas figurativas parecen adquirir un estatuto definitivo como modo de lectura a la vez que como tipo de escritura.