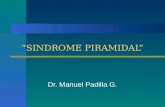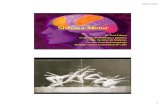El sistema motor
-
Upload
brian-carvajal-flores -
Category
Documents
-
view
417 -
download
0
Transcript of El sistema motor

El sistema motor.
Para evaluar el sistema motor conviene fijarse en los movimientos, las fuerzas, el tono muscular, los reflejos, las masas musculares, la coordinación y la presencia de movimientos involuntarios.
Si se encuentran alteraciones conviene identificar los músculos y nervios involucrados, y si el origen del defecto es central o periférico.
Fuerza muscular.
Se examinan distintos grupos musculares siguiendo un orden. Se le pide al paciente que efectúe determinados movimientos mientras se le opone resistencia. También, que mantenga una posición contra la fuerza de gravedad o mientras se le aplica una fuerza externa.
Algunos de los movimientos y fuerzas que se examinan son los siguientes:
flexión del codo (C5, C6 - músculo bíceps braquial). extensión del codo (C6, C7, C8 - músculo tríceps). prehensión de manos (C7, C8, D1): el paciente debe apretar los
dedos índice y medio del examinador teniendo las manos cruzadas.
abducción de los dedos (C8, D1 - músculos interóseos): el paciente mantiene sus manos con la palma hacia abajo y los dedos extendidos y separados; se ejerce una presión externa tratando de juntarle los dedos y el paciente debe resistir.
oposición del pulgar (C8, D1 - nervio mediano): el paciente debe mover el dedo pulgar en dirección del meñique y se le opone resistencia).
flexión de la cadera (L2, L3, L4 - músculo ileopsoas). extensión de la cadera (S1 - músculo glúteo mayor). aducción de las caderas (L2, L3, L4 - músculos aductores): las
manos del examinador tratan de separar las rodillas contra la resistencia del paciente.
abducción de las caderas (L4, L5, S1 - músculos glúteos mediano y menor): se le solicita al paciente que separe las rodillas mientras se le opone resistencia.
flexión de la rodilla (L4, L5, S1, S2 - gastronemios). extensión de la rodilla (L2, L3, L4 - cuádriceps). flexión dorsal del pie (principalmente L4, L5). Se puede investigar
parándose en los talones. flexión plantar del pie (principalmente S1). Se puede investigar
parándose en la punta de los pies.
Una debilidad simétrica de la musculatura proximal sugiere una miopatía (alteración de los músculos) y una debilidad simétrica distal sugiere una polineuropatía(alteración de nervios periféricos).

Si un músculo está débil y no es capaz de superar la resistencia externa que se le opone, se ve si puede vencer o compensar la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, que levante ambas extremidades superiores (estando en la cama, en ángulo de 45º y sentado o de pie, en 90º), con la palma de las manos hacia arriba y con los ojos cerrados; se observa si uno o ambos brazos tienden a caer. Lo mismo puede hacerse en las extremidades inferiores estando el paciente en decúbito dorsal y pidiéndole que levante las dos piernas (no todas las personas lo puede hacer).
Si el paciente no es capaz de mover el segmento examinado, se debe observar si por lo menos existe una contracción muscular débil.
Se llama paresia a la disminución de fuerzas; la falta completa de ellas se llama parálisis o plejía. Si se compromete una extremidad, monoparesia o monoplejía. Si se afecta la extremidad superior e inferior de un lado, hemiparesia o hemiplejía. Si se comprometen ambas extremidades inferiores, paraparesia o paraplejía; si son las cuatro extremidades, cuadriparesia o cuadriplejía. La hemiplejía puede ser armónica, si el compromiso pléjico es igual en ambas extremidades, o disarmónica, si en una extremidad es más acentuado que en la otra.
Una extremidad paralizada tiende a caer más rápido, al dejarla caer, que una que tiene algo de fuerza. Si se levantan ambos brazos o se flectan ambas rodillas en un paciente que está en decúbito dorsal, y se sueltan, la extremidad parética o paralizada tiene a caer primero, como "peso muerto".
La fuerza muscular se puede expresar según la siguiente escala:
0 no se detectan contracciones musculares.
1 se detecta una contracción muy débil.
2
se produce movimiento en posiciones en que la fuerza de gravedad no influye (p.ej.: flexión de la muñeca cuando el brazo está horizontal y la mano en posición intermedia entre pronación y supinación).
3 movimiento activo que es capaz de vencer la fuerza de la gravedad.
4 movimiento activo que vence la fuerza de la gravedad y algo de resistencia externa.
5 movimiento activo que vence o resiste una fuerza externa sin evidencia de fatiga (esta es la condición normal).
Una situación especial se produce en la miastenia gravis que afecta la unión neuromuscular y que se caracteriza por una fatigabilidad muscular con movimientos repetidos (p.ej.: al solicitar al paciente que pestañee en forma repetida, el párpado superior va cayendo y cuesta, cada vez más, abrir los ojos).
Tono muscular.
Se explora la resistencia muscular ofrecida al desplazamiento articular. Generalmente se busca en los codos, muñecas, rodillas y tobillos, haciendo movimientos de flexo-extensión.

En condiciones normales, los músculos del segmento que se examina mantienen un tono muscular que corresponde a una ligera tensión o resistencia al movimiento pasivo. Con la práctica se logra evaluar el grado de resistencia que se considera normal. Es muy importante que el paciente sea capaz de relajar los músculos del segmento que se está examinando.
Una resistencia disminuida corresponde a una hipotonía. Se observa en lesiones del cerebelo y de sus vías, de nervios periféricos y de motoneuronas del asta anterior de la médula espinal; también se encuentra en la fase aguda de una lesión medular. Al sacudir un brazo o una pierna hipotónica, los movimientos son más sueltos que en condiciones normales.
Un aumento de la resistencia corresponde a una hipertonía. Existen varios tipo de aumento del tono muscular:
Rigidez espástica o "en navaja": se caracteriza por un tono mayor al iniciar el movimiento que luego disminuye. Es propio de lesiones de la vía piramidal.
Rigidez plástica (o "en tubo de plomo"): el aumento del tono muscular es parejo a lo largo de todo el movimiento (p.ej.: se puede encontrar en la enfermedad de Parkinson).
Rigidez en rueda dentada: la resistencia muscular se siente como pequeñas sacudidas sucesivas, como si la articulación estuviera reemplazada por una rueda dentada (p.ej.: también se puede encontrar en la enfermedad de Parkinson).
Reflejos tendíneos profundos.
Para desencadenar estos reflejos el paciente debe estar relajado. El estímulo se aplica con un martillos de reflejos. La extremidad se pone en una posición en la cual el músculo que se estimulará queda ligeramente estirado y la respuesta es fácil de observar. El golpe debe aplicarse sobre el tendón en forma precisa y con la suficiente energía para obtener una contracción.
El examinador se fijará en la velocidad e intensidad de la contracción muscular, en la relación entre la fuerza del estímulo aplicado y la respuesta obtenida. También conviene fijarse en la velocidad de relajación del músculo después de haberse contraído. Siempre se debe comparar un lado con el otro.
La intensidad de los reflejos se puede expresar según la siguiente escala:
0 No hay respuesta
+ Respuesta débil
++ Respuesta normal.
+++ Hiperreflexia
++++ Hiperreflexia y clonus
Al existir hiperreflexia es frecuente que basten estímulos suaves para obtener el reflejo y que el área reflexógena esté aumentada (área en la que se puede desencadenar el reflejo con el golpe del martillo).

Los reflejos más estudiados son los siguientes (con las raíces que los integran):
reflejo bicipital (C5, C6): el brazo del paciente debe estar parcialmente flectado a nivel del codo. El examinador apoya su dedo pulgar (o índice) sobre el tendón del bíceps y con el martillo de reflejos se golpea directamente su dedo el que transmite el golpe al tendón del bíceps.
reflejo tricipital (C6, C7): se flecta el brazo del paciente en el codo y se tracciona el brazo ligeramente hacia el pecho. Se golpea el tendón por encima del codo. Se observa la contracción muscular y la extensión del codo.
reflejo braquioradial o supinador (C5, C6): el antebrazo debe estar parcialmente pronado y el golpe sobre el tendón se aplica unos 3 a 5 cm por encima de la muñeca. Se observa la flexión y supinación del antebrazo.
reflejo rotuliano (L2, L3, L4): el paciente debe estar sentado con las piernas colgando, o si está en decúbito, el examinador toma las piernas y las flecta un poco. El golpe se aplica en el tendón rotuliano. Se observa la contracción del cuádriceps.
reflejo aquiliano (fundamentalmente S1): estando el paciente en decúbito dorsal, la extremidad se gira en rotación externa, la rodilla se flecta, y el pie se hiperextiende un poco para estirar los músculos gastronemios. El golpe se aplica sobre el tendón de Aquiles. Se observa la contracción muscular y la flexión plantar del pie. En hipotiroidismo se observa una relajación lenta del músculo. Una forma de observar mejor esta etapa de relajación es sacando el reflejo con el paciente hincado al borde de la camilla, mientras el examinador le flecta el pie hacia dorsal.
Otros reflejos.
cutáneos abdominales: corresponde a un reflejo de tipo polisináptico que se estimula en la piel. Sobre el ombligo corresponde a los dermátomos D8 a D10 y bajo el ombligo, D10 a D12. El estímulo se aplica con un objeto romo desde el borde lateral hacia el centro. Lo normal es que en el lado estimulado los músculos abdominales se contraigan. Estos reflejos se integran a nivel del encéfalo y cuando existe una lesión de la vía piramidal se comprometen. En personas obesas, o con grandes cicatrices abdominales, o que son mayores, pierden significado.
reflejo plantar (L5, S1): el estímulo se aplica con un objeto romo por el borde lateral de la planta del pie, desde el talón hacia arriba, tomando una curva hacia medial a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Lo normal es que los dedos se flecten. Cuando existe una lesión de la vía piramidal el reflejo se altera y ocurre una dorsiflexión del primer dedo, pudiendo los otros dedos presentar una separación como abanico. Esta alteración se conoce como signo de Babinski. Puede también ocurrir en otras condiciones como intoxicación medicamentosa o por alcohol, o después de una convulsión epiléptica.
clonus: se presenta en estados de hiperreflexia exagerada por lesión de la vía piramidal. Para desencadenarlo se produce un estiramiento brusco del músculo y luego se sostiene la tracción. El clonus consiste en contracciones sucesivas como una oscilación muscular. Se encuentra de preferencia a nivel del reflejo aquiliano y el rotuliano.
Forma de presentación de las lesiones de la vía piramidal.
Cuando ocurre una lesión de la vía piramidal en el encéfalo (a nivel de la corteza cerebral o de la cápsula interna), se observan alteraciones que pueden ser algo diferentes según la etapa de evolución y la altura de la lesión. Si la lesión es brusca, como ocurre en oclusiones vasculares,

puede ocurrir una hemiplejía contralateral que al principio será hipotónica e hiporefléctica. Posteriormente evolucionará hacia la hipertonía ("en navaja") y la hiperreflexia, incluyendo el signo de Babinski y la presencia de clonus. Si la lesión es predominantemente de la corteza, la hemiplejía será disarmónica, pero si la lesión es en la cápsula interna, la hemiplejía será armónica. En la cara se observarán los signos de una parálisis facial central: el movimiento de los músculos de la frente y los orbiculares se conservan (o se afectan poco), pero hacia abajo hay parálisis y desviación de la comisura bucal hacia el lado sano. También en un comienzo se puede observar una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión por el efecto predominante del hemisferio sano ("los ojos miran hacia la lesión del cerebro" o "evitan mirar la hemiplejía"). A veces, la cabeza también se desvía en forma similar. Desde un principio se afectan los reflejos abdominales.
Las lesiones de la vía piramidal a nivel del troncoencéfalo pueden producir hemiplejías alternas, en las que se producen déficit de nervios craneanos en el lado ipsilateral, y déficit motor de las extremidades del hemicuerpo contralateral. Respecto al déficit de nervios craneanos, si la lesión es en el mesencéfalo, se puede ver una parálisis del tercer par (con lo que el ojo se ve desviado hacia el lado externo); si es en la protuberancia, se afectan los nervios abducente y facial (ojo desviado hacia medial y parálisis facial de tipo periférico); si es en el bulbo raquídeo se puede comprometer el hipogloso (la lengua se desvía hacia el lado de la lesión).
Cuando la lesión es en la médula espinal, frecuentemente el compromiso es bilateral y, dependiendo de la altura de la lesión, se presenta una cuadriplejía o una paraplejía. Si la lesión se instala bruscamente (p.ej.: una oclusión vascular), ocurre un shock espinal en el cual se observa parálisis hipotónica e hiporrefléctica, junto con un nivel sensitivo (nivel desde el cual se pierde la sensibilidad hacia abajo). Posteriormente, al cabo de semanas o meses, y en la medida que la parálisis no se haya recuperado, se pasa a la fase hipertónica e hiperrefléctica. Respecto a la micción y la defecación, en un comienzo se presenta retención urinaria (globo vesical por vejiga neurogénica) y constipación. Posteriormente la vejiga puede evolucionar a una fase de automatismo y vaciarse en forma intermitente, sin control por parte del paciente (vejiga automática).
Coordinación de los movimientos.
La coordinación de los movimientos musculares requiere que cuatro áreas del sistema nervioso funcionen en forma integrada:
el sistema motor, para la fuerza muscular. el cerebelo para los movimientos rítmicos y la postura. el sistema vestibular, para el equilibrio y la coordinación de los ojos, la cabeza y los
movimientos del cuerpo. el sistema sensorial, para captar las posiciones.
Entre las pruebas que se efectúan para evaluar estas áreas, destacan las siguientes.
Prueba índice-nariz y talón-rodilla: se le solicita al paciente que con el dedo índice de una mano toque en forma alternada el dedo índice de una mano del examinador y su propia nariz. Con las piernas el movimiento consiste en tocarse una rodilla con el talón de la otra pierna y luego estirarla (o deslizar el talón por la región pretibial de la pierna, hacia el tobillo), efectuando esto varias veces. Cuando existe una lesión en el cerebelo, el movimiento no es

preciso y presenta oscilaciones: al acercarse el dedo o el talón al objetivo se ven ajustes en la trayectoria pudiendo finalmente chocar con él o pasar de largo. Esta alteración se conoce como dismetría. La prueba se efectúa con las extremidades de un lado y del otro.
Efectuar movimientos alternantes rápidos: por ejemplo, tocarse el muslo con una mano con la palma hacia abajo y luego con la palma hacia arriba en forma sucesiva y alternada. Después se repite con la otra mano. Otra alternativa es mover las manos como "atornillando" una ampolleta. La falta de coordinación se llama adiadococinesia. Se ve en lesiones del cerebelo.
Observación de la marcha: se observa la posición, el equilibrio, el movimiento de las piernas, si hay braceo. Por ejemplo, personas con lesiones cerebelosas presentan una marcha zigzagueante; pacientes con Parkinson tienen una marcha rígica, con pasos cortos, etc.
Masas musculares.
Así como se evalúan las fuerzas, el observar el volumen de las masas musculares puede ser otro elemento del examen físico. Fenómenos de denervación, por afección de nervios periféricos o neuronas de las astas anteriores, pueden llevar a una atrofia muscular y fasciculaciones. Debe plantearse el diagnóstico diferencial con enfermedades del músculo mismo (miopatías) y atrofias por desuso o por desnutrición.
Presencia de movimientos involuntarios.
Diversos movimientos involuntarios pueden presentarse: temblores, tics, fasciculaciones, movimientos atetósicos, corea, distonías, etc. Muchos de ellos dependen de lesiones de los núcleos basales del cerebro.
Existen varios tipos de temblores. Los de reposo se notan más cuando la extremidad está pasiva, y desaparecen o disminuyen al efectuar un movimiento (p.ej.: en el temblor el Parkinson). Los temblores posturales se presentan al mantener una posición (p.ej.: el temblor fino del hipertiroidismo, estados de ansiedad, de tipo esencial o familiar). El temblor intencional aparece mientras se efectúa un movimiento, especialmente al acercarse al objetivo (p.ej.: en lesiones cerebelosas). Es frecuente que cuando la persona se pone nerviosa, el temblor aumenta.
La atetosis es un trastorno caracterizado por movimientos continuos, involuntarios, lentos y extravagantes, principalmente de manos y dedos, frecuentemente de tipo reptante (como "serpientes"), que se observan por lo común en lesiones del cuerpo estriado. El corea corresponde a movimientos bruscos, breves, rápidos, irregulares y desordenados, que afectan uno o varios segmentos del cuerpo, sin ritmo ni propagación determinada, que habitualmente se localizan en la cara, lengua y parte distal de las extremidades (el corea de Sydenhamse acompaña de signos de fiebre reumática). Los tics son movimientos breves, repetitivos, estereotipados, que se presentan a intervalos irregulares (p.ej.: pestañear guiñando, muecas, encogida de hombros, etc.).
Las disquinesias (o discinesia) son movimientos repetitivos, bizarros, algo rítmicos, que frecuentemente afectan la cara, boca, lengua, mandíbula; se producen gestos, movimientos de labios, protrusión de la lengua, apertura y cierre de los ojos, desviaciones de la mandíbula. Las más frecuentes son las discinesias oro-faciales (discinesias tardivas).
Las distonías son contracciones musculares que pueden ser permanentes o desencadenarse al efectuar determinados movimientos.