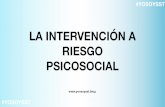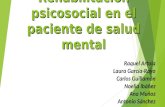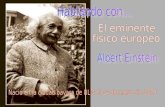El riesgo psicosocial en el trabajo una realidad eminente
-
Upload
ivis-garcis-mor -
Category
Documents
-
view
1.550 -
download
54
Transcript of El riesgo psicosocial en el trabajo una realidad eminente
- 1. (1)SUMARIOEDITORIALORIGINALES Y REVISIONESTrinidad Bergero Miguel, Guadalupe Cano Oncala, Francisco Giraldo Ansio, Isabel Estevade Antonio, Mara Victoria Ortega Aguilar, Marina Gmez Banovio,Isolde Gorneman Schaffer. LA TRANSEXUALIDAD: ASISTENCIA MULTIDISCIPLINAREN EL SISTEMA PBLICO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Guadalupe Cano Oncala, Trinidad Bergero Miguel, Isabel Esteva de Antonio,Francisco Giraldo Ansio, Marina Gmez Banovio, Isolde Gorneman Schaffer.LA CONSTRUCCIN DE LA IDENTIDAD DE GNERO EN PACIENTES TRANSEXUALES . . . . . . . . . . .21Marcelino Lpez lvarez; Margarita Laviana Cuetos; Francisco lvarez Jimnez;Sergio Gonzlez lvarez; Mara Fernndez Domnech; Mara Paz Vera Pelez.ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EMPLEO DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO.ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTUACIN BASADAS EN LA INFORMACIN DISPONIBLE . . . . . . . . . 31Eva Jan-Llopis, PhD. LA EFICACIA DE LA PROMOCIN DE LA SALUD MENTAL Y LAPREVENCIN DE LOS TRASTORNOS MENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67Alfred Capell. PENSAR LO IMPENSABLE: UNA APROXIMACIN A LA PSICOSIS ..........79David Chesa Vela, Mara Elas Abadas, Eduard Fernndez Vidal, Eullia Izquierdo Munuera,Montse Sitjas Carvacho. EL CRAVING, UN COMPONENTE ESENCIAL EN LA ABSTINENCIA . . . . . . 93DEBATESJavier Ramos Garca. FIBROMIALGIA: LA HISTERIA EN EL CAPITALISMO DE FICCIN? . . . . . . . 115HISTORIAReyes Vallejo Orellana. HERMINE HUG-HELLMUTH, GENUINA PIONERA DEL PSICOANLISISDEL NIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131INFORMESMara Alonso Surez, Annette Hamilton. INTEGRACIN LABORAL EN SALUD MENTAL EN ELREA DE LONDRES (II): ALGUNOS DEBATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Ana-M Jimnez Pascual. DISPOSITIVOS DE INTERNAMIENTO TERAPUTICO PARAPATOLOGA MENTAL GRAVE DE NIOS Y ADOLESCENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167Xavier Serrano Hortelano. IN MEMORIAM. FEDERICO NAVARRO, PIONERO DELMOVIMIENTO POSTREICHIANO: UN MAESTRO DE LA VIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187LIBROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201PGINAS DE LA ASOCIACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
2. (2)TABLE OF CONTENTSEDITORIALORIGINAL PAPERS AND REVIEWSTrinidad Bergero Miguel, Guadalupe Cano Oncala, Francisco Giraldo Ansio, Isabel Esteva de Antonio,Mara Victoria Ortega Aguilar, Marina Gmez Banovio, Isolde Gorneman Schaffer.TRANSSEXUALITY: MULTIDISCIPLINARY CARE UNDER THE PUBLIC HEALTH SYSTEM . . . . . . . . .9Guadalupe Cano Oncala, Trinidad Bergero Miguel, Isabel Esteva de Antonio,Francisco Giraldo Ansio, Marina Gmez Banovio, Isolde Gorneman Schaffer.GENDER IDENTITY CONSTRUCTION IN TRANSSEXUAL PATIENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Marcelino Lpez lvarez; Margarita Laviana Cuetos; Francisco lvarez Jimnez;Sergio Gonzlez lvarez; Mara Fernndez Domnech; Mara Paz Vera Pelez.WORK AND EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH SEVERE MENTAL DISORDERS. SOME PROPOSALSBASED ON THE AVAILABLE INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Eva Jan-Llopis, PhD. THE EFFICACY OF MENTAL HEALTH PROMOTION AND MENTAL DISORDERPREVENTION INTERVENTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Alfred Capell. THINK THE UNTHINKABLE: AN APPROACH TOWARDS PSYCHOSIS . . . . . . . . . . . 79David Chesa Vela, Mara Elas Abadas, Eduard Fernndez Vidal, Eullia Izquierdo Munuera,Montse Sitjas Carvacho. CRAVING, AN ESSENTIAL COMPONENT IN ABSTINENCE . . . . . . . . . . . .93DISCUSIONSJavier Ramos Garca. FIBROMYALGIA: HYSTERIA IN FICTION CAPITALISM? . . . . . . . . . . . . . . .115HISTORYReyes Vallejo Orellana. HERMINE HUG-HELLMUTH, GENUINE PIONNER OF CHILDS PSYCHOANALYSIS . . . 131REPORTSMara Alonso Surez, Annette Hamilton. MENTAL HEALTH VOCATIONAL REHABILITATION INLONDON AREA (II): DEBATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Ana-M Jimnez Pascual. THERAPEUTICAL INTERNMENT DEVICES FOR SERIOUS MENTALPATHOLOGIE IN CHILDREN AND TEENAGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167Xavier Serrano Hortelano. IN MEMORIAN. FEDERICO NAVARRO, PIONEER OF THE REICHIANMOVEMENT: A TEACHER OF LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187BOOKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201NEWS FROM THE A.E.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 3. (3)EDITORIALEL RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO: UNA REALIDAD EMERGENTE En los ltimos lustros y de forma reiterada, se viene hablando de determinadassituaciones que tienen su origen en el medio laboral, y en concreto en los factorespsicosociales y en las propias condiciones de la organizacin del trabajo y en lasrelaciones interpersonales entre los trabajadores. Es indudable que han ido adquiriendo importancia trminos como el estrs labo-ral, el sndrome de burnout, tambin llamado sndrome de estar quemado, o sndromedel estrs crnico laboral asistencial o sndrome del desgaste profesional y el mobbing,o tambin acoso psicolgico en el trabajo, acoso laboral o acoso moral en el trabajo,y todo ello se demuestra con la proliferacin de publicaciones y referencias bibliogr-ficas sobre dichos temas. As, aunque se ha afirmado que el 30 % de los trabajadores europeos sufre estrslaboral, hay que tener en cuenta que bajo el amplio paraguas del diagnstico deestrs laboral, no slo se contempla el estrs laboral que surge, seala Karasek,cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad decontrol de la misma es baja de manera que hay un desequilibrio desfavorable para eltrabajador en la interaccin entre los atributos del trabajador y las condiciones deltrabajo, sino que tambin se han cobijado durante aos otras problemticas diferen-tes que en los ltimos aos van emergiendo como entidades independientes, como elsndrome de burnout que se puede conceptuar segn Freudenberguer y ms tardeMaslach y Jackson como un agotamiento fsico y mental (cansancio emocional,despersonalizacin y falta de realizacin personal) que se da especficamente enaquellas profesiones que mantienen un contacto constante y directo con aquellaspersonas que son beneficiarios del propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadoressociales) o el mobbing que ha sido definido por Leymann como el terror psicol-gico en el mbito laboral producido por las conductas hostiles y sin tica, dirigidasde manera sistemtica por uno o varios trabajadores contra otro, con una frecuenciade al menos una vez a la semana y durante un tiempo prologado de ms de seismeses. 4. (4)EDITORIAL El sndrome de burnout ha venido adquiriendo importancia en la medida que losservicios humanos han ido tomando relieve como partcipes del bienestar individualy de la colectividad, y porque los usuarios de los servicios sanitarios, educativos ysociales manifiestan un mayor nivel de exigencia. El mobbing, lejos de constituirse como un problema puntual de las nuevas orga-nizaciones, se ha instaurado como un problema que afecta a miles de trabajadores,los datos europeos constatan que el 9 % de los trabajadores han manifestado sentir-se afectado de acoso laboral, aunque las estadsticas sobre este problema difieren. Pero es necesario tomar conciencia de que, a pesar de que el estrs laboral, elsndrome de burnout y el mobbing sean una realidad tangible en el mundo laboral, laciencia no dispone de instrumentos objetivos para su evaluacin; por eso el proble-ma fundamental, a la hora de valorar los problemas psicosociales en el rea laboral,es la carencia de instrumentos de evaluacin, ya que no son fiables ni vlidos tantolos cuestionarios de estrs laboral como los instrumentos para la evaluacin delsndrome de burnout como el Inventario de Burnout de Maslach, y en el caso delmobbing ni el Inventario de Acoso Laboral de Leymann ni la versin modificada desta de Gonzlez de Rivera pueden establecer un diagnstico objetivo. Por tanto, ante situaciones difciles de identificar como de estrs laboral, desndrome de burnout o de mobbing, conviene delimitar bien el campo que cada unoacoge bajo su radio de accin y definir y confrontar la situacin, ya que se estcorriendo el riesgo de que cualquier persona que tenga una exigencia laboral o unconflicto interpersonal con los compaeros de trabajo intente justificarlo como estrslaboral, burnout o mobbing y es conveniente tener en cuenta que, para la valoracindel estrs laboral, hay que saber identificar los estresores del ambiente fsico en eltrabajo y los intraorganizacionales, y excluir los estresores extraorganizacionales;para la valoracin del burnout, hay que tener en cuenta el contexto laboral,organizativo e institucional y para evaluar el mobbing la diferencia con un conflictointerpersonal que no reside tanto en el tipo de conductas que se manifiestan o encmo se producen estas conductas, sino que fundamentalmente se trata de una cues-tin de frecuencia y de duracin de las conductas hostiles, que llevarn a la vctimaa una situacin de debilidad e impotencia y a un alto riesgo de expulsin del entornolaboral. Adems, es conveniente advertir que el inters creciente por los riesgospsicosociales en el trabajo ha venido acompaado de un incremento en casos deproblemas ficticios o de simulacin, por lo que quiz se hace imprescindible la inves-tigacin con el objetivo de establecer criterios para que el estrs laboral, el burnouty el mobbing puedan ser incluidos en la Clasificacin Internacional de Enfermedadesde la OMS e instrumentos de evaluacin fiables y vlidos de los que hoy se carece, yaque son imprecisos los frecuentes diagnsticos de trastorno depresivo-ansioso otrastorno adaptativo. Este es el nico camino para que los problemas derivados2822 5. EDITORIAL (5)de los riesgos psicosociales en el trabajo se contemplen en el futuro en el Cuadro deEnfermedades Profesionales porque hasta ahora tanto el estrs laboral como el burnouto el mobbing suelen ser considerados como accidentes de trabajo, pero para ello hayque conseguir probar en un acto judicial la relacin causal entre los trastornos y laactividad laboral, y en este trmite la opinin vertida en los informes periciales esvaliosa. Todo ello no hara sino cumplir con el Derecho a la Salud Laboral de los trabaja-dores emanado de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. Fernando Mansilla Izquierdo2823 6. (6) 7. (7)SECCINORIGINALES Y REVISIONES 8. (8) 9. (9)Trinidad Bergero Miguel, Guadalupe Cano Oncala, Francisco Giraldo Ansio, Isabel Esteva de Antonio, Mara Victoria Ortega Aguilar, Marina Gmez Banovio,Isolde Gorneman Schaffer LA TRANSEXUALIDAD: ASISTENCIAMULTIDISCIPLINAR EN EL SISTEMA PBLICO DE SALUD1 TRANSSEXUALITY: MULTIDISCIPLINARY CARE UNDER THE PUBLIC HEALTH SYSTEM1Resumen Summary La transexualidad constituye un im- Transsexuality represents anportante problema de salud, que en nues- important health care problem. Its caretro pas se ha mantenido al margen dewas not included under the spanish publiclas prestaciones sanitarias pblicas has-health service until 1999, thus hinderingta 1999, lo que ha dificultado la realiza- detailed systematic studies of spanishcin sistemtica de estudios pormenori-transsexuals. This report provides azados con poblaciones de transexuales es-summarized update of relevant basicpaoles. En el presente trabajo se realiza knowledge in order to facilitate thede modo resumido una puesta al da deapproach to transsexualism and improvelos conocimientos bsicos sobre el tema, understanding of this disease.con el fin de facilitar un acercamiento altransexualismo y una mejor comprensin Key words: Transsexualism, Genderde esta patologa. Identity Disorder UnitPalabras clave: Transexualidad, Uni-dad de Trastornos de Identidad de Gnero.1. La realizacin de este trabajo ha contado con la ayuda FIS 01/0447 This study was supported by the grant FIS 01/0447 10. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(10) ORIGINALES Y REVISIONES INTRODUCCINEn Febrero de 1999 el Parlamento de Andaluca aprob la prestacin sanitaria apersonas transexuales en el Sistema Sanitario Pblico Andaluz, y en Octubre de esemismo ao, la Consejera de Salud de la Junta de Andaluca cre, tras concurso, laUnidad de Trastornos de Identidad de Gnero (en adelante UTIG), en el HospitalUniversitario Carlos Haya de Mlaga. Esta unidad es la primera dentro del sistemapblico espaol para dar respuesta a la atencin sanitaria de estas personas, y estcompuesta por un equipo multidisciplinar, integrado por personal de los servicios dePsiquiatra, Endocrinologa y Ciruga Plstica.Desde su puesta en marcha, los profesionales que integramos la UTIG hemostenido que trabajar no slo con el transexualismo en s, con su complejidad y elsufrimiento que genera en el sujeto, sino que tambin hemos tenido que aprender atrabajar en un marco institucional no siempre desprovisto de prejuicios y a afrontarel desafo de modificar estructuras fsicas sanas por un sufrimiento psquicoconstatable, pero sin una base anatmica patolgica que justificara un cambio, porotro lado, irreversible.Hemos tenido que realizar un esfuerzo comn para dar una respuesta a la deman-da psicolgica, endocrina y quirrgica que requieren estos pacientes, pero que tam-bin constituye el encuentro entre diferentes paradigmas y mtodos que desde lacolaboracin, el establecimiento de objetivos comunes y el respeto a cada proceder,enriquecen el trabajo clnico y a sus componentes.HISTORIAEl transexualismo representa la forma ms grave de los Trastornos de la Identidad deGnero (1). Desde que se inici su estudio, se han usado distintos trminos y definicio-nes para tratar de reflejar las caractersticas del trastorno. Cauldwell en 1949, fue elprimero en usar el trmino Transexualismo. Este autor expuso un caso clnico de unachica que deseaba ser chico y llam a su estado Psychopathia transsexualis.La primera clnica de tratamiento de los trastornos de identidad de gnero, sefund en la Universidad John Hopkins, en 1963 en Estados Unidos.Harry Benjamn, endocrinlogo y sexlogo explic en el ao 1966 que los ver-daderos transexuales sienten que pertenecen a otro sexo, desean ser y funcionarcomo miembros del sexo opuesto y no solamente parecer como tales. Para ellos susrganos sexuales primarios (testculos) lo mismo que los secundarios (pene y elresto) son deformidades desagradables que el bistur del cirujano debe cambiar (2).En la conferencia pronunciada en Junio de 1976 en Nueva York, afirm: Me gustararecordar a todos un hecho importante y fundamental: la diferencia entre sexo ygnero. Sexo es lo que se ve. Gnero es lo que se siente. La armona entre ambos esesencial para la felicidad humana.2828 11. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...ORIGINALES Y REVISIONES(11) Robert Stoller en el ao 1968 defini al transexualismo como la conviccin deun sujeto, biolgicamente normal, de pertenecer al otro sexo. En el adulto, a estacreencia le acompaa en nuestros das la demanda de intervencin quirrgica yendocrinolgica para modificar la apariencia anatmica en el sentido del otro sexo (3). En 1970, Money defini a la transexualidad como un problema de la identidaddel gnero en el que una persona manifiesta con conviccin persistente y constante,el deseo de vivir como miembro del sexo opuesto y progresivamente enfoca sus pasoshacia una vida completa en el rol del sexo opuesto (1). Person y Ovesey (1974) introdujeron un concepto interesante distinguiendo en-tre transexualismo primario y secundario. Estos autores llamaron la atencin sobre lafrecuencia en que se presentan las formas mixtas y alertaron de la dificultad a la horade lograr una distincin clara en todos los casos (4,5). El trmino Disforia de gnero fue introducido por Norman Fisk en 1973 en elsentido de que el trastorno produce ansiedad asociada al conflicto entre la identidadsexual y el sexo asignado (1). El grado de incongruencia entre la identidad sexual, el rol sexual y el sexo denacimiento vara de unos individuos a otros, dando lugar a diferentes grados dedisforia, insatisfaccin y deseos de cambio de sexo (6). Stoller intent determinar con precisin el diagnstico de transexualismo, tra-tando de diferenciarlo de otros diagnsticos como el travestismo o el homosexualafeminado. El transvestido o el homosexual se sienten pertenecientes a su sexo bio-lgico y adems, gozan de sus rganos sexuales. No existe conflicto en este sentido.Stoller adems advirti acerca de la importancia de realizar este diagnstico diferen-cial con precisin (3). Abraham en 1931 fue el primero que intent una ciruga de reasignacin de sexo.El primer caso exitoso de esta ciruga fue llevado a cabo por C. Hamburger en ladcada de los 50. Este autor public, junto con otros, la historia de la conversin desexo de Georges Jorgensen realizada en Dinamarca. La intervencin tuvo un impor-tante eco en los medios de comunicacin (1). Hoy en da, los trastornos de identidad de gnero y la transexualidad son consi-derados problemas de salud graves, definidos y descritos en las clasificaciones inter-nacionales de enfermedades (7, 8). Tienen una caracterstica transcultural y apare-cen en todas las pocas (9). CONCEPTO En 1994 el DSM-IV reemplaz el nombre de transexualismo por el de trastorno dela identidad sexual. Dependiendo de la edad de comienzo, diferenci los trastornosde la infancia, adolescencia y adultos (8). La CIE-10 contina denominndolotransexualismo y lo incluye dentro del apartado de trastornos de la identidad sexual 2829 12. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(12)ORIGINALES Y REVISIONES(7). Ambas clasificaciones coinciden en los aspectos fundamentales, en el sentido deque se trata de una divergencia entre el desarrollo de un sexo morfoanatmico yfisiolgico perteneciente a un gnero y la construccin de una identidad sexual designo contrario (9). La transexualidad est considerada un trastorno de salud mental en la medida enque produce patrones de comportamientos que conllevan un sufrimiento significati-vo y una gran desventaja adaptativa. Una de las dificultades ms importantes es elaislamiento social (8), que repercute de una manera notable en el nivel de autoestima,ya que estos pacientes tienen que enfrentar consecuencias adversas por poseer unautoconcepto poco reforzado socialmente (10). Adems contribuye a crear dificulta-des en la adaptacin social produciendo interrupciones tempranas de la escolarizaciny dificultades de adaptacin laboral. El ostracismo social y las dificultades de desarrollo escolar y laboral llevan, enmuchas ocasiones, a la prctica de trabajos marginales. Asimismo, la preocupacinpor su aspecto fsico y los cambios que quieren conseguir para adaptarse al otro sexoy disminuir el malestar que les produce su sexo biolgico, se convierte en una activi-dad absorbente que ocupa gran parte de su tiempo y que entorpece an ms laadaptacin al medio (8). Una caracterstica generalizada de estos pacientes es su negativa a ser conside-rados enfermos. Los transexuales sitan su problema sobre todo en la representacincorporal. Si recurren al sistema sanitario no lo hacen porque se sientan enfermos,sino para que se les restituya su verdadero cuerpo, para corregir un error de lanaturaleza (1). Las asociaciones de afectados y los estndares asistenciales advierten que elreconocimiento de la transexualidad como problema de salud mental no debe serutilizado con fines de estigmatizacin. El uso de un diagnstico oficial debe serconsiderado un paso importante para garantizar la asistencia sanitaria a estas perso-nas (11). El sufrimiento que este trastorno produce y los intentos de los pacientes paraaliviarlos, as como las dificultades que encuentran para ser tratados por el sistemasanitario, les llevan a recurrir con frecuencia al autotratamiento hormonal con gravesefectos secundarios para su salud (12) y en ocasiones a autolesionarse los genitales(8,13). FRECUENCIA Y ASPECTOS EPIDEMIOLGICOS El estudio sistemtico del TIG es reciente. Adems de la limitacin que supone lafalta de criterios para definir los casos, la mayora de los estudios realizados entransexuales son retrospectivos y se centran en factores endocrinos, prcticas quirr-gicas de reasignacin de sexo y cambios en caracteres sexuales secundarios.2830 13. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...ORIGINALES Y REVISIONES(13) No hay estudios epidemiolgicos en Espaa que separen claramente el trastornoverdadero de los diagnsticos diferenciales, o que identifiquen los factorespsicosociales, de calidad de vida, y de co-morbilidad psiquitrica asociados a lapresencia y evolucin del trastorno. Los datos de que disponemos provienen de estudios clnicos en otros pases,fundamentalmente del Norte de Europa (Suecia, Holanda, Reino Unido) y de los Esta-dos Unidos. La prevalencia del trastorno oscila entre 1/2900 y 1/100.000 en hombres(transexuales masculino, TM, de hombre a mujer), y entre 1/8300 y 1/400.000 enmujeres (transexuales femeninos, TF de mujer a hombre)(14). Las discrepancias al calcular la prevalencia son debidas en parte a diferencias enla metodologa en cada estudio, sobre todo en cuanto a definicin de los casos, yaque en algunos trabajos se determina la prevalencia slo a partir de los casos inter-venidos pudiendo por tanto comprender pacientes transexuales no genuinos otransexuales secundarios. Para algunos autores, el trmino transexual slo debe reservarse a los pacientesreasignados quirrgicamente (15). En otros estudios, como es el caso de Holanda, seha considerando TIG a toda persona que consulta en la Unidad de referencia centra-lizada en Amsterdam (16). La falta de incorporacin de esta patologa a la red sanitaria pblica ha condicio-nado en gran medida la escasez de publicaciones que evalen o comparen resultados.Asimismo, la recomendacin de que la atencin a estos pacientes se haga desdeequipos multidisciplinares (11) no siempre se lleva a cabo, por lo que la mayora delos trabajos publicados no han sido realizados por equipos de diferentes profesiona-les que evalen en conjunto su eficiencia diagnstica y teraputica. Uno de los datos ms llamativos es la discrepancia entre hombres y mujeres. Larazn hombre/mujer oscila entre el 2.5/1 en Holanda y el 6.1/1 en Australia (14), siendola media de tres hombres por cada mujer. Esta discrepancia refleja en parte el problemade definicin de casos, ya que los hombres solicitan asistencia mdica para reasignacinde sexo con mayor frecuencia que las mujeres, y es una de las muchas razones por las quelos diferentes autores plantean que el transexualismo masculino (TM, hombre a mujer) yfemenino (TF mujer a hombre) son dos entidades clnicas claramente diferenciadas entre s. ETIOPATOGENIA Las causas del trastorno no se conocen. Landn sugiere un origen neurobiolgico(14), mientras que otros autores proponen factores psicosociales, entre otros, el rolde gnero, las prdidas tempranas en la infancia, aspectos de la personalidad y laintensidad, rigidez y persistencia de comportamiento de gnero opuesto (17,18). Las ltimas aportaciones sealan una posible participacin gentica en el desa-rrollo del trastorno (19). 2831 14. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(14)ORIGINALES Y REVISIONESCOMORBILIDAD PSQUICAMuchos pacientes diagnosticados de TIG presentan un ndice elevado de patolo-ga psiquitrica asociada (13,17,20,21,22) y una mortalidad por suicidio mayor quela poblacin general (23).Los trastornos psiquitricos asociados con mayor frecuencia son los trastornosde personalidad (narcisista, dependiente y lmite), trastornos depresivos, trastornosneurticos en general (17, 21), esquizofrenia (22), conductas autolesivas o suicidas(20), y abuso de sustancias psicoactivas (13).La comorbilidad psiquitrica es diferencial entre el sexo biolgico, siendo msfrecuente en hombres biolgicos (22) y supone diferencias en cuanto a la evoluciny pronstico, siendo los trastornos de personalidad y la esquizofrenia diagnsticosasociados a una peor evolucin del trastorno de identidad de gnero (22, 24). CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA La mayor parte de las consultas efectuadas por los transexuales consiste ensolicitar reasignacin de sexo, cambiar su aspecto fsico mediante procedimientosquirrgicos u hormonales, de forma que se correspondan con el sexo que percibencomo propio. La sensacin de miedo o aversin a los genitales es comn a hombresy mujeres. Se debe insistir en el horror a los genitales que experimentan estas perso-nas. Adems en los TF( mujer a hombre) se aprecia el mismo rechazo a las mamas (1). Tres o cuatro veces ms hombres que mujeres solicitan el cambio de sexo, pero labibliografa establece que se realiza genitoplastia en el mismo nmero de hombresque de mujeres (25). Hay que recordar que no todos los sujetos que solicitan este cambio son transexuales.Los pacientes llegan despus de haber realizado lo que la Resolucin del Parlamentoeuropeo del 12 de septiembre de 1989 llama su autodiagnstico (1). FASES DEL ABORDAJE: Los criterios diagnsticos y teraputicos estn basados a nivel internacional enlos estndares de la asociacin Harry Benjamin, recomendndose la atencin deestos pacientes en equipos multidisciplinares con estrecha relacin entre los diferen-tes profesionales que los componen (11). A continuacin, exponemos un breve resu-men de las fases del proceso diagnstico y teraputico que desarrollamos en la UTIG. 1. El proceso diagnstico La responsabilidad por parte de la psicloga del equipo es mxima, ya que deldiagnstico y la valoracin psicolgica se deriva todo el proceso de cambio. Es impe-rativo hacer un buen diagnstico del trastorno y un buen diagnstico diferencial yaque un diagnstico no certero es un factor predictivo de arrepentimiento despus deltratamiento de re-asignacin de sexo y de la evolucin post-tratamiento (26).2832 15. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...ORIGINALES Y REVISIONES(15)Otros factores que predicen arrepentimiento, adems del diagnstico incorrecto,son la prdida del soporte familiar y social, la inestabilidad personal, las escasasredes sociales, los trastornos de personalidad, y los sucesos vitales traumticos a unaedad temprana (26).Algunos autores han estudiado la asociacin entre la orientacin sexual y elarrepentimiento post-intervencin, encontrando que los transexuales que manifies-tan orientacin homosexual (en relacin al sexo con el que se identifican, no al sexobiolgico) tras la intervencin quirrgica, presentan en mayor proporcin arrepenti-miento post-intervencin que aquellos que presentan orientacin heterosexual (10).Las clasificaciones internacionales establecen cuatro criterios diagnsticos (8): El individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo (no esnicamente el deseo de obtener ventajas percibidas por la posicin cultural del otro sexo). Malestar persistente por el sexo asignado o un sentido de inadecuacin con surol de gnero. El individuo no padece una enfermedad fsica intersexual concurrente. Deben existir pruebas de malestar clnicamente significativo o deterioro social,laboral o de otras reas importantes de la actividad del individuo. La secuencia temporal de la evaluacin y tratamiento integral a pacientestransexuales no es esttica sino que se flexibiliza dependiendo de cada caso, peropodra exponerse como sigue: el paciente es derivado a la UTIG por un profesional desalud mental, especialista en endocrinologa, o el mdico de atencin primaria. Laprimera cita comienza en Psicologa, donde se les acoge (tambin a la familia si leacompaan) y se les explica la ayuda que le podemos ofrecer. La evaluacin psicolgica es un proceso prolongado y complejo que debe sercontrolado de manera rigurosa, (20, 21) y que se realiza de forma extensiva, utilizan-do el tiempo que sea necesario (6) y en ella se lleva a cabo el proceso de diagnsticode transexualismo, diagnstico diferencial con otras patologas y comorbilidad. Es de capital importancia efectuar un diagnstico correcto, ya que sobre l pivotael resto del proceso. De un diagnstico certero depende la evolucin posterior delpaciente (22).2. Inicio de tratamiento hormonalAl mismo tiempo que se efecta la valoracin psicolgica, se realiza la valora-cin endocrinolgica con el fin de estudiar desde el punto de vista hormonal, gonadaly cromosmico la situacin de cada sujeto (27).Una vez que la psicloga establece la presencia del trastorno, se determina laidoneidad de comenzar con el tratamiento hormonal. Durante todo el proceso losprofesionales de los tres servicios mantendrn una estrecha relacin entre s (28),citando a los pacientes para seguimiento.2833 16. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(16)ORIGINALES Y REVISIONES El tratamiento hormonal es un tratamiento coadyuvante en el proceso de re-asignacin de sexo; no se considera curativo (23), pero contribuye en gran parte a lamejora sintomtica de la disforia de gnero, mejora la calidad de vida y refuerzapositivamente el test de vida real (11,29). Es frecuente en los pacientes con TIG, especialmente en los TM (hombre-a-mu-jer), haber utilizado durante largas etapas de su vida tratamientos hormonales sinsupervisin mdica ni confirmacin diagnstica (30). Esta situacin impide disponerde estudios basales clnicos y analticos que descarten otras asociaciones de patologaendocrinolgica o factores de riesgo que contraindiquen la terapia hormonal (25). La elevada incidencia de efectos adversos est ms en relacin con las altasdosis y el largo tiempo de utilizacin que con el propio tratamiento en s (12,31, 32).En el tratamiento de los TM se emplean estrgenos (etinil estradiol, 17 beta estradioly estrgenos conjugados), antiandrgenos (acetato de ciproterona), otros bloqueantesde los receptores andrognicos como la Flutamida o inhibidores del paso de testosteronaa DihidroTST como el Finasteride (32,39). Los bloqueantes de la sntesis degonadotropinas tienen una alta capacidad de castracin qumica (40) y su empleo enel transexualismo se limita a aquellos pacientes con diagnstico certero en la etapade la pubertad con el fin de evitar la aparicin de caracteres sexuales secundariosque empeoren el cuadro clnico (10, 11,41). Son muy pocos los trabajos que describen efectos secundarios del tratamientohormonal en TF (mujer-a-hombre) (42, 43) y aunque es de esperar un incremento deriesgo cardiovascular por la androgenizacin, se refieren pocos efectos indeseablescon el tratamiento supervisado clnicamente (23, 32). 3.Tratamiento quirrgico En el transcurso de un ao desde el inicio del tratamiento hormonal, los pacien-tes transexuales mujer-a-hombre (TF) acceden a tratamiento quirrgico de mastectomay tras dos tres aos, si lo solicitan, a la ciruga de genitales. En transexualeshombre-a-mujer (TM) transcurre uno o dos aos hasta la operacin, dependiendo dela lista de espera quirrgica. Tras la ciruga se inicia con los pacientes operados una fase de intervencinpsicolgica postquirrgica en la que se utilizan tcnicas psicoeducativas en el mbi-to sexual, terapia sexolgica y el abordaje de los diversos problemas que puedansurgir en el mbito familiar, laboral, de pareja, etc.PRONSTICO Y CALIDAD DE VIDALos diferentes trabajos sobre pronstico post-tratamiento del TIG varan en cuantoa indicadores para medir resultados (mejora) y en cuanto a las dimensiones y facto-res estudiados. As, los indicadores de resultados de mejora del trastorno incluyen2834 17. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...ORIGINALES Y REVISIONES (17)grado de satisfaccin con la ciruga y los resultados cosmticos, mejora en la calidadde vida, mejoras en el funcionamiento social, psicolgico y psiquitrico.Los criterios, instrumentos y metodologas empleados no han sido uniformes. Losdiferentes trabajos publicados apuntan a que la mayora de los transexuales manifiestanestar satisfechos con los resultados de la ciruga de reasignacin de sexo (44).Algunos autores han tratado de determinar los factores de prediccin de la satis-faccin posquirrgica entre los que destaca, una personalidad estable, apoyo familiaradecuado, tener menos de 30 aos de edad, elevada motivacin y estructura corporaladecuada para el nuevo rol (45).En resumen, los factores predictores de mejora post-ciruga incluyen edad, sexobiolgico, resultado quirrgico, diagnstico certero de TIG, orientacin sexual, mejorfuncionamiento social y psicolgico previo a la intervencin y apoyo social (10,12,44, 46,47,48,49,50,51).El seguimiento a largo plazo de estos pacientes por parte de los profesionalesintervinientes es recomendado en numerosos trabajos Se asocia un buen resultadopsicosocial con un seguimiento postquirrgico a largo plazo (11, 44).CONCLUSIONESLos trastornos de identidad de gnero y la transexualidad aparecen en todas lasculturas y a lo largo de la historia de la humanidad. Las formas de manifestarse hanestado moduladas por el contexto social.Se trata de un proceso de insatisfaccin con las caractersticas del sexo de naci-miento y un deseo de cambiarlo y de ser reconocido social y legalmente en el gneroelegido. Est incluido en las clasificaciones internacionales de las enfermedades y esun problema de salud grave pero poco frecuente.Su abordaje diagnstico y teraputico es de gran complejidad porque las inter-venciones provienen de distintas disciplinas sanitarias y sus efectos pueden ser valo-rados desde diferentes perspectivas. Dadas las consecuencias irreversibles de partede estos tratamientos, es de fundamental importancia realizar un cuidadoso diagns-tico y diagnsticos diferenciales que slo pueden llevarse a cabo manejando unanocin de proceso y realizado por profesionales altamente cualificados. BIBLIOGRAFA1. Chiland, C., Cambiar de sexo, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 1999.2. Benjamn, H., The Transexual Phenomenon, Nueva York, Julian Press, 1966.3. Stoller, R.J., Sex and gender, vol. Nueva York, Science House, 1968.4. Person, E. y Ovesey, L., The Transexual Sndrome in Males. I Primary Transsexualism, American Journal of Psychotherapy, 1974, 28, enero.2835 18. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(18)ORIGINALES Y REVISIONES5. Person, E. y Ovesey, L., The Transexual Sndrome in Males. II SecondaryTranssexualism, American Journal of Psychotherapy, 1974,28, abril.6. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Agencia de Eva-luacin de Tecnologas Sanitarias, Ciruga de cambio de sexo, Madrid, AETS-Instituto de Salud Carlos III, diciembre de 1999.7. OMS, CIE-10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders,Diagnostic criteria for research, 1992.8. American Psychiatric Association, DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders, Washington, DC, Fourth Ed, 1994.9. Agencia de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias de Andaluca, Consejera deSalud. Junta de Andaluca, Informe preliminar: Problemtica de salud ligada a latransexualidad en Andaluca. Posibilidades de abordaje e inclusin entre las pres-taciones del sistema sanitario pblico de Andaluca, Mayo de 1999.10. Cohen Kettenis P.; Van Gooren S, Sex reassignment of adolescent transsexuals:a follow-up study, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1997, 36(2):263-276.11. The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA), The Standardsof care for Gender Identity Disorders.(Sixth version), Mineapolis, HBIGDA, 2001.12. Blanchard R. y otros, Pronostic factors of regret in postoperative transsexuals,Can. J. Psychiatry, 1989; 34(1):43-45.13. Becerra Fernndez A; De Luis Roman A; Piedrola Maroto G., Morbilidad en pa-cientes transexuales con auto-tratamiento hormonal para cambio de sexo, Medi-cina Clnica, 1999; 113(13):484-487.14. Landn M; Wlinder J; Lunstrm., Prevalence, incidence and sex ratio oftranssexualism, Acta Psychiatrica Scandinavica, 1996, 93:221-223.15. Meyer, J y Reter, D., Sex reassignment Follow-up, Archives of General Psychiatry,36, AUG: 1010-1015.16. Van Kesteren PJ; Gooren LJ; Megens JA., An epidemiological and demographicstudy of transsexuals in The Nederlands, Arch Sex Behav, 1996, 25:589-600.17. Roberts JE; Gotlib IH., Lifetime episodes of dysphoria: gender, early childhoodloss and personality, British J. Clinical Psychology, 1997, 36:195-208.18. Davenport, CW., A follow-up study of 10 feminine boys, Archives of Sexualbehavior, 1986, Dec; 15 (6): 511-7.19. Green R; Keverne EB. The disparate maternal aunt-uncle ratio in male transsexuals:an explanation invoking genomic imprinting, J. of Theoretical Biolog, 2000 Jan7, 202(1): 55-63.20. Cole, C.M. y otros, Comorbidity of gender dysphoria and other major psychiatricdiagnoses, Arch Sex Behav, 1997 Feb, 26(1): 13-26.21. Hales RE; Yudofsky SC; Talbott JA.,Tratado de Psiquiatra, Barcelona, Ed. Ancora, 1996.22. Weinrich JD y otros, Is gender dysphoria dysphoric? Elevated depression andanxiety in gender dysphoric and nondysphoric homosexual and bisexual men inan HIV sample. HNRC Group, Arch. Sex. Behav, 1995, 24(1):55-72.2836 19. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...ORIGINALES Y REVISIONES(19)23. Levine, S.B., Psychiatric diagnosis of patients requesting sex reassignmentsurgery, J. Sex Marital Therapy, 1980, Fall; 6 (3): 164-73.24. Van Kesteren P y otros, Mortality and morbidity in transsexual subjects treatedwith cross-sex hormones, Clin Endocrinol, 1997,47(3): 337-342.25. Bodlund O; Armelius K., Self-image and personality traits in gender identitydisorders: an empirical study, J. Sex Marital Therapy, 1994, 20(4): 303-17.26. Meyer WJ y otros, A. Physical and hormonal evaluation of transsexual patients.A longitudinal study. Arch Sex Behav. 15, 1986: 11-138.27. Fabris B; Trombetta C; Belgrano E., Il Transessualismo: identificazione di un percorsodiagnostico e teraputico, Milano, Kurtis editrice, 1999.28. Informe del Panel de Expertos. Agencia de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias.Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Diciembre de 2001.29. Landn M y otros, Factors predictive of regret in sex reassignment, Acta PsychScandinavica, 1998 Apr; 97(4):284-9.30. Esteva de Antonio, I y otros, Evaluacin endocrinolgica y tratamiento hormo-nal de la transexualidad en la Unidad de Trastornos de Identidad de Gnero enAndaluca de Mlaga, Ciruga Plstica Ibero-latinoamericana. 2001, Vol. 27. N4: 273-280 y 8,20.31. Asscheman H; Gooren L., Gender Dysphoria: Interdisciplinary approaches in clinicalmanagement, New York, Bockting W, Coleman E. eds. ,Haworth Press, 1992.32. Asscheman H; Gooren L; Eklund P., Mortality and morbidity in transsexual patientswith cross-gender hormone treatment, Metabolism, 1989,38(9): 869-873.33. Spinder T. y otros, Effects of long-term testosterone administration on gonadotropinsecretion in agonadal female-to-male transsexuals compared with hipogonadal and nor-mal women, Journal Of Clin Endocrinol And Metabolism, 1989, 68:200-207.34. Damewood MD. y otros, Exogenous estrogen effect on lipid/lipoprotein cholesterolin transsexual males, J. Endocrinol. Invest, 1989; 12:49-454.35. Asscheman H. y otros, Serum testosterone level is the major determinant of themale-female differences in serum levels of highdensity lipoprotein (HDL cholesteroland HDL2 cholesterol, Metabolism, 1994, 43:935-939.36. Polderman KH. y otros, Induction of insulin resistance by androgens andestrogens, J. Clin. Endocrinol. Metab, 1994, 79:265-271.37. Polderman KH. y otros, Influence of sex hormones on plasma endothelin levels,Ann.Intern.Med, 1993, 118:429-432.38. Giltay EJ. y otros, Visceral fat accumulation is an important determinant of PAI-1 levels in young, non obese men and women: modulation by cross-sex hormoneadministration, Arterioscler Thromb Biol, 1998, 18(11):1716-1722.39. Barradell LB, Faulds D., Cyproterone.A review of its pharmacology and therapeuticefficacy in prostate cancer, Drugs and Aging, 1994, 5:59-80.40. Watanabe S. y otros, Three Cases Of Hepatocellular Carcinoma Among Cyproterone 2837 20. La transexualidad: asistencia multidisciplinar...(20)ORIGINALES Y REVISIONESUsers. Ad Hoc Committe on Androcur users, Lancet, 1994, 344:1567-1568.41. Bagatell CJ. y otros, A comparison of the suppresive effects of testosterone anda potent new gonadotropin-releasing hormone antagonist on gonadotropin andinhibin levels in normal men, J.Clin Endocrinol.Metab,1989, 69(1):43-48.42. Bradley S; Zucker K., Gender Identity Disorder: A Review of the past 10 years,J Med Acad Child Adolesc Psychiatry ,1997, 36 (7):872-880.43. Lips P. y otros, The effect of androgen treatment on bone metabolism in femaleto male transsexuals, J.Bone Miner Res, 1996, 11(11):1769-1773.44. Rehman, J. y otros, The reported sex and surgery satisfactions of 28 postoperativemale-to-female transsexual patients, Arch Sex Behav, 1999, Vol. 28, N 1.45. Lundstrom, B.; Walinder, J., Evaluation of candidates for sex reassigment, NordiskPsykiatrsk, 1985, 39:225-228.46. Landn M; Wlinder J; Lundstrm B., Clinical characteristics of a total cohort offemale and male applicants for sex reassignment: a descriptive study, Acta PsychScandinavica, 1998, Mar, 97(3):189-194.47. Rakic Z. y otros, The outcome of sex reassignment surgery in Belgrade: 32 patientsof both sexes, Arch Sex Behav, 1996, Oct, 25(5): 515-25.48. Bodlund, Owe; Kullgren Gunnar., Transsexualism: general outcome and pronosticfactors: A five year follow-up study of nineteen transsexuals in the process ofchanging sex, Arch Sex Behav., 1996, 25(3):303.49. Tsoi WF. Y otros, Follow-up study of female transsexuals, Annals of the Academyof Medicine Singapore, 1995, 24(5):664-667.50. Tsoi WF., Follow up study of transsexuals after sex-reasignement surgery,Singapore Medical Journal, 1993, 34(6): 515-519.51. Lundstrm B; Pauly I; Walinder J., Outcome of sex reasignement surgery, ActaPsychiatrica Scandinavica, 1984, 70(4):289-294.Trinidad Bergero Miguel, Guadalupe Cano Oncala. Psicloga. Servicio de Psiquiatra.Hospital Carlos Haya. MlagaFrancisco Giraldo Ansio. Cirujano Plstico. Servicio de Ciruga Plstica y Reparadora. HospitalCarlos Haya. MlagaIsabel Esteva de Antonio. Endocrinloga. Servicio de Endocrinologa y Nutricin. HospitalCarlos Haya. MlagaMara Victoria Ortega Aguilar, Marina Gmez Banovio. Psiquiatra. Servicio de Psiquia-tra. Hospital Carlos Haya. MlagaLa correspondencia debe dirigirse a:Trinidad Bergero MiguelC/. Las Palmeras, 4 - 29018 Mlaga2838 21. (21)Guadalupe Cano Oncala, Trinidad Bergero Miguel, Isabel Esteva de Antonio,Francisco Giraldo Ansio, Marina Gmez Banovio, Isolde Gorneman Schaffer LA CONSTRUCCIN DE LA IDENTIDAD DEGNERO EN PACIENTES TRANSEXUALES1GENDER IDENTITY CONSTRUCTION IN TRANSSEXUAL PATIENTS1 RESUMENSUMMARY Se presenta un estudio de la formaA study is presented of the onset andde comienzo y el curso de los sntomas course of the main symptoms ofprincipales de la transexualidad en 200transsexuality in 200 patients from thepacientes pertenecientes a la Unidad deGender Identity Disorder Unit of CarlosTrastornos de Identidad de Gnero del HR.Haya hospital, Malaga, Spain. DetailedCarlos Haya de Mlaga (Espaa). El an-study of the psycho-pathological, sociallisis exhaustivo de variables psicopato- and family variables associated with thelgicas y sociofamiliares asociadas al tras- disorder is necessary. Furthermore,torno as como las diferencias encontra- understanding differences between male-das entre pacientes hombre-a-mujer y pa- to-female and female-to-male patientscientes mujer-a-hombre en el proceso deduring the course of sex change are fun-cambio de sexo, resultan fundamentales damental for the correct diagnosis andpara el correcto diagnstico y abordajepsychotherapy of transsexuality.psicoteraputico de la transexualidad. Key words: Transsexuality. Psychopa-Palabras clave: Transexualidad, varia- thological variables, Social variables.bles psicopatolgicas, variables sociofa-Family variables. Diagnosis. Psychothe-miliares, diagnstico y abordaje rapeutic approach.psicoteraputico.1. La realizacin de este trabajo ha contado con la ayuda FIS 01/0447 This study was supported by the grant FIS 01/0447 22. La construccin de la identidad de gnero...(22)ORIGINALES Y REVISIONESINTRODUCCINLa transexualidad es la forma de presentacin ms grave de los trastornos de laIdentidad de gnero (1).El paciente transexual sabe que biolgicamente es un varn o una mujer, pero semuestra incapaz de identificarse con aquellos comportamientos, actitudes y rasgosde personalidad que la sociedad designa como masculino o femenino y que son msapropiados o ms tpicos del rol masculino o femenino (2).En una sociedad que prepara a los hombres y a las mujeres para comportamientosde rol de gnero muy distintos y especficos, el paciente transexual ha de adquirirnuevos patrones de comportamiento diferentes ms tarde en la vida (3).La construccin de la identidad de gnero del otro sexo, causar a la personatransexual una profunda perturbacin psicolgica que en mayor o menor medidaestar presente durante toda su vida.La falta de incorporacin de esta patologa a la red sanitaria pblica espaola hacondicionado en gran medida la escasez de publicaciones que evalen o comparenresultados. Desde 1999 el Hospital Carlos Haya de Mlaga cuenta con un equipomultidisciplinar que asiste a pacientes transexuales de forma pblica.El estudio exhaustivo de la forma de comienzo y el curso de los sntomas, la edadde comienzo del trastorno y las variables sociofamiliares asociadas al mismo, sonfundamentales para diagnosticar y elaborar objetivos de tratamiento realistas y ajus-tados a las necesidades de los pacientes transexuales, que adems acuden a la Uni-dad de Trastornos de la Identidad de Gnero (en adelante UTIG) de Mlaga pararecibir asistencia a edades cada vez ms tempranas.De particular inters ha sido encontrar diferencias entre pacientes hombre-a-mujer y pacientes mujer-a-hombre en diversas variables analizadas. Los hallazgosencontrados respecto a las diferencias en la adquisicin de la identidad de gnero enambos grupos de pacientes, merece ser examinada no slo por razones tericas, sinoporque tienen importantes consecuencias para la prctica clnica.MATERIAL Y MTODOSujetosEl estudio est compuesto por 200 pacientes con diagnstico clnico detransexualidad que estn siendo atendidos en la UTIG del Hospital Universitario Car-los Haya de Mlaga. La muestra est constituida por 125 pacientes hombre-a-mujer y75 pacientes mujer-a-hombre con edades comprendidas entre los 15 y 61 aos parala muestra hombre-a-mujer y entre los 18-45 aos para la muestra mujer-a-hombre.Los criterios de exclusin para el estudio fueron 4: 1) Psicosis, 2) Trastorno depersonalidad grave, 3) Adicciones y 4) Rechazo a participar en el estudio.2840 23. La construccin de la identidad de gnero...ORIGINALES Y REVISIONES(23)ProcedimientoUna vez confirmado el diagnstico de transexualidad por la psicloga de la UTIG,se concert una entrevista con los pacientes en la que se inform de los objetivos delproyecto y se pidi la participacin voluntaria y confidencial a travs del consenti-miento informado por escrito. Este documento fue aprobado por el Comit de tica eInvestigacin Clnica del Hospital Carlos Haya de Mlaga.MaterialSe ha elaborado un cuestionario estructurado explorando datos del comienzo ycurso de los sntomas de la transexualidad que incluye: Pensamiento, sentimiento ydeseo de pertenecer al otro sexo; Adopcin del rol del otro sexo en la intimidad yen el entorno social; Comunicacin de la transexualidad al entorno sociofamiliar;Factores de estrs percibidos y datos que revelan la situacin de sufrimiento ps-quico que se traducen en: Antecedentes de utilizacin de servicios de salud men-tal; Ideacin e intentos autolticos; Agresiones y maltrato recibidos (5-12).Estadstica utilizadaSe han analizado los datos con pruebas de diferencias de medias T de Studentpara muestras independientes con a=0.05 y Pruebas Chi-cuadrado para testar asocia-cin entre datos cualitativos con a=0.05 . RESULTADOS 1.Pensar, sentir y desear con intensidad pertenecer al otro sexo: Los datos referidos al comienzo y establecimiento de los sntomas de debut de latransexualidad muestran que los 200 pacientes evaluados pensaron con intensidadque queran pertenecer al sexo opuesto. La edad media estimada a la que pensaronesto por primera vez es de 9.51 aos (Sx 3.11) para el grupo hombre-a-mujer y alos 8.85 aos (Sx2.43) para el grupo mujer-a-hombre. El 100% de los pacientesrefieren que este pensamiento se establece de forma permanente a los 13.46 aos(Sx 3.83) para el grupo hombre-a-mujer y a los 12.50 aos (Sx 4.71) para el grupomujer-a-hombre. Los 200 pacientes transexuales evaluados sintieron con intensidad que queranpertenecer al sexo opuesto. El grupo hombre-a-mujer sinti con intensidad que que-ra ser una mujer a los 10.95 aos (Sx 4.31) y se estableci de forma permanenteeste sentimiento con 13.97 aos (Sx 3.95). El grupo mujer-a-hombre siente quequiere ser un varn con una media de edad estimada de 10.48 aos (Sx 4.07),establecindose este sentimiento con 12.28 aos (Sx5.04) Todos los pacientes hombre-a-mujer del estudio refieren que desearon adoptar elaspecto fsico de una mujer por primera vez con una media de edad estimada de 2841 24. La construccin de la identidad de gnero...(24) ORIGINALES Y REVISIONES14.20 aos (Sx3.67). Se establece de forma definitiva este deseo a los 16.27 aos(Sx 3.96). Los 73 pacientes hombre-a-mujer evaluados desearon adoptar la aparien-cia externa de un varn por primera vez con una media de edad estimada en 12.53aos (Sx3.97) y fue definitivo este deseo con una media de edad de 14.93 aos(Sx5.04). La P=0.08 establece que son dos muestras independientes respecto aldeseo de adoptar el aspecto fsico del otro sexo.La totalidad de los pacientes del estudio refieren que rechazan, sienten repulsino desearan que los genitales y/o mamas segn el caso, no formaran parte de supersona. La edad media estimada a la que fueron conscientes de que rechazaban susgenitales se estima en 12.53 aos (Sx 4.47) en la muestra de pacientes hombre-a-mujer y de 11.31 aos (Sx3.14) en la muestra de pacientes mujer-a-hombre. (Hayque tener en cuenta en la muestra mujer-a-hombre que se incluye el rechazo a lasmamas). 2. Adopcin del rol del otro sexo en la intimidad y en el entorno social: El 97% de los pacientes entrevistados refieren que comenzaron a poner en prc-tica el conjunto de conductas de rol del otro sexo, como hablar, moverse, vestirse,imaginarse situaciones, etc., primero en la intimidad del hogar. En el grupo de pa-cientes hombre-a-mujer, la edad media a la que empiezan a adoptar estas conductasen la intimidad de forma intermitente se sita a los 13.81 aos (Sx 4.17) y seestablece como una conducta habitual para este grupo con una media de edad de16.96 aos (Sx 4.10). El grupo de pacientes mujer-a-hombre comienza a adoptarlas conductas de rol del sexo masculino en la intimidad del hogar de forma intermi-tente con una media de edad estimada de 11.36 aos (Sx 3.73), establecindose deforma definitiva con 12.95 aos (Sx 4.04). Existen diferencias significativas entre las dos muestras de pacientes en la varia-ble edad a la que comienzan a adoptar las conductas de rol del otro sexo en laintimidad del hogar y en la edad a la que se establece este comportamiento conuna P= 0.001. Tambin se objetivan diferencias significativas respecto a la edad a la que co-mienza cada grupo a desempear el comportamiento (forma de vestir, maneras, ro-les, etc.) del otro sexo entre familiares, amigos, y pblico en general y la edad a laque cada grupo establece este comportamiento. En el grupo de pacientes hombre-a-mujer la edad media a la que adoptan el comportamiento de una mujer en el contextosociofamiliar se estima en 17.49 aos (Sx4.08), establecindose de forma definitivacon una media de edad de 18.18 aos (Sx 4.22). El grupo mujer-a-hombre comien-za a adoptar el comportamiento de un varn con una edad media establecida en13.95 aos (Sx 5.17), y se establece definitivamente con 14.75 aos (Sx4.97). LaP=0.001 nos indica que nos encontramos con dos muestras independientes respectoa estas variables.2842 25. La construccin de la identidad de gnero...ORIGINALES Y REVISIONES (25)El grupo de pacientes hombre-a-mujer inicia y establece el rol femenino en elcontexto laboral con una media de edad estimada en 18.60 aos (Sx 3.81). El grupode pacientes mujer-a-hombre comienza y establece el rol de varn en el contextolaboral con 17.40 aos (Sx 3.70). Existen diferencias significativas entre ambosgrupos de pacientes con una P=0.0473. Bsqueda de ayuda para cambio de sexo:Antes de acudir a nuestra Unidad, el 56.9% de pacientes hombre-a-mujer y el45.5% de mujer-a-hombre se haba sometido a intervenciones quirrgicas y/o se-guan un tratamiento hormonal prescrito por un profesional mdico. La media deedad estimada para el grupo hombre-a-mujer en tratamientos profesionales previoses de 21.81 aos (Sx 5.95) y de 26.24 aos (Sx 5.51) en el grupo mujer-a-hombre.Existen diferencias significativas entre ambas muestras de pacientes con una P=0.001.Se han sometido a tratamientos estticos y cosmticos para adquirir la aparien-cia externa del otro sexo el 74.1% de pacientes del grupo hombre-a-mujer y el 50%del grupo mujer-a-hombre. Las medias de edad estimadas a la que se someten atratamientos estticos son: 17.88 aos (Sx 4.77) para el grupo hombre-a-mujer y17.06 (Sx 6.09) para el grupo mujer-a-hombre.El 47.4% del grupo hombre-a-mujer se han sometido a tratamiento hormonal porsu cuenta sin control mdico para adquirir la apariencia externa de una mujer. Laedad media estimada para esta conducta se sita en los 17.52 aos (Sx3.28). Res-pecto al grupo mujer-a-hombre, el 4.4% de la muestra se ha autotratado con hormo-nas. La media de edad a la que se someten a tratamiento hormonal sin prescripcinmdica se sita para este grupo de pacientes en los 22 aos (Sx 8.48).4. Comunicacin de la transexualidad al entorno sociofamiliar:El grupo de pacientes hombre-a-mujer comunica por primera vez a la familia susituacin personal con una media de edad estimada en 17.80 aos (Sx5.03), elgrupo mujer-a-hombre con 19.85 aos (Sx5.86). Existen diferencias significativasentre ambas muestras de pacientes respecto a esta variable (P=0.022).La edad media estimada que tenan cuando comunican a los amigos su situacines de 17.07 aos (Sx 5.04) para el grupo hombre-a-mujer y de 18.09 aos (Sx5.88)para el grupo mujer-a-hombre.Respecto a la edad que tenan cuando comunicaron su situacin a una personaque les atraa, el grupo hombre-a-mujer tena una media de edad de 19.08 aos (Sx 4.65) y el grupo mujer-a-hombre 18.82 aos (Sx 4.80).5. Factores de estrs percibidos:Las situaciones de estrs valoradas de mayor a menor preocupacin/angustia porel grupo hombre-a-mujer son: el crecimiento del vello facial; la relacin diaria con2843 26. La construccin de la identidad de gnero...(26)ORIGINALES Y REVISIONESel propio cuerpo (ducharse, vestirse); presentar documentacin en persona donde seidentifique el nombre original; esperar la intervencin quirrgica y los trmites lega-les para el cambio de sexo.Para el grupo de pacientes mujer-a-hombre las situaciones ms estresantes laconstituyen: la relacin diaria con el propio cuerpo; que se aprecien las mamas;esperar las intervenciones quirrgicas; comunicar a la familia su condicin transexualy presentar documentacin en persona.6. Antecedentes de utilizacin de servicios de salud mental:69 pacientes del grupo hombre-a-mujer (57%) y 54 pacientes del grupo mujer-a-hombre (43%) han acudido alguna vez en sus vidas a servicios de salud mental. El22% fue atendido por psiquiatras, en un 56% por psiclogos y en el 22% restante porambos profesionales El motivo de consulta fue en todos los casos la transexualidad.De los pacientes hombre-a-mujer que acudieron a salud mental, 40 fueron diagnosti-cados de transexualidad y el resto de diversas patologas, principalmente trastornosde ansiedad y del estado de nimo. Respecto al grupo mujer-a-hombre, 28 pacientesrecibieron el diagnstico de transexualidad, el resto igual que en el grupo hombre-a-mujer. 7. Ideacin e intentos autolticos: Los datos sobre ideacin e intentos autolticos evaluados en ambos grupos depacientes muestran que el 59.3% de pacientes hombre-a-mujer y el 40.7% de pacien-tes mujer-a-hombre refieren haberse sentido tan decados y tan tristes que pensaronalguna vez en suicidarse. La media de edad que tenan cuando pensaron por primeravez en suicidarse se estima en 17.97 aos (Sx6.28) para el grupo hombre-a-mujer yen 17.72 aos (Sx5.79) para el grupo mujer-a-hombre. 37 pacientes hombre-a-mujer y 23 pacientes mujer-a-hombre han intentado suicidarse a lo largo de su vida.Algunos de estos pacientes, ms de una vez (media estimada de intentos autolticos2.15 veces Sx1.63) La media de edad estimada para el primer intento autoltico se establece con20.75 aos (Sx 5.65) para pacientes hombre-a-mujer y con 19.90 aos (Sx 5.65)para pacientes mujer-a-hombre. Se refieren como causas de los intentos autolticos:la fuerte conflictividad familiar como consecuencia de la transexualidad, la dificultadpara cambiar el cuerpo, el rechazo social que sentan y por ltimo pensar que noexista solucin para su problema. Siete pacientes hombre-a-mujer y cinco pacientesmujer-a-hombre han ingresado alguna vez en su vida en unidades de agudos dePsiquiatra por intentos autolticos.2844 27. La construccin de la identidad de gnero...ORIGINALES Y REVISIONES (27) 8. Agresiones y maltrato recibidos:El 68.1% de pacientes hombre-a-mujer refieren haber sufrido alguna vez en suvida situaciones de violencia y maltrato. Alegan haber sido maltratados principal-mente a consecuencia de la transexualidad. Las agresiones procedan en primer lugarde desconocidos, en segundo lugar de conocidos y amigos del entorno y en tercerlugar del padre. Refieren la adolescencia como el perodo de sus vidas en el que msfueron maltratados o agredidos.El 31.9% de pacientes mujer-a-hombre han sufrido alguna vez en su vida situa-ciones de agresiones o maltrato. La causa de la agresin recibida fue principalmentela transexualidad. La agresin fue llevada a cabo en primer lugar por desconocidos,en segundo lugar por el padre y en tercer lugar por parte de la pareja. Refieren laproporcin ms alta respecto a la frecuencia de agresiones recibidas durante toda lavida y en segundo lugar en la adolescencia. Existen diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes en la variableagresiones y maltrato recibidos (X2=0.020). DISCUSIN Los resultados estadsticos muestran que no existen diferencias significativasentre ambos grupos de pacientes en los tems de evaluacin referidos a la presenciay permanencia de pensamientos y sentimientos de inadecuacin al propio gnero, ascomo los referidos al rechazo de genitales. La bibliografa es concluyente en el su-puesto de que el deseo temprano y persistente de vivir plenamente en el papel delsexo opuesto permite a los pacientes transexuales una mayor facilidad para adquirirel nuevo rol e identidad sexual necesario para cumplir su deseo inicial y bsico dellegar a ser una verdadera persona (3). Asimismo la sensacin de miedo o aversin alos genitales es comn a hombres y mujeres (5). El grupo de pacientes mujer-a-hombre se muestra ms precoz que el grupo hom-bre-a-mujer en el deseo de adoptar el aspecto fsico de un varn e inician y estable-cen antes el rol masculino en la intimidad del hogar, entre familiares y amigos y en elcontexto laboral. Un aspecto importante a sealar respecto a estas importantes diferencias serefiere a las creencias sociales en torno al gnero. La sociedad es ms tolerante hacialas mujeres que visten o se comportan como hombres que hacia hombres que secomportan como mujeres (2). Respecto al apoyo familiar percibido por ambos grupos de pacientes durante elproceso de cambio de sexo, encontramos que la calidad de las relaciones con lospadres y hermanos es mejor para el grupo mujer-a-hombre (13,14). Esto tiene conse-cuencias muy favorables para estos pacientes, ya que el aprendizaje de las conductasde rol masculinas son considerablemente facilitadas por el entorno sociofamiliar.2845 28. La construccin de la identidad de gnero...(28)ORIGINALES Y REVISIONES Las situaciones de agresiones y maltrato recibidas en la muestra hombre-a-mujeralertan que el entorno relacional de este grupo tiene dificultades para reconocer alpaciente en su rol femenino y estas actitudes pueden tener como consecuencia queel proceso de adquisicin de la identidad de gnero femenina sufra interrupciones ydificultades. El escaso reconocimiento y aceptacin por parte de la comunidad del rolfemenino que comienzan a desempear dificulta la construccin de su identidadcomo mujer. El grupo hombre-a-mujer comienza a una edad ms temprana los tratamientoshormonales y las intervenciones quirrgicas (mamoplastia, principalmente) para con-seguir la apariencia fsica de una mujer (15). Eliminar los caracteres secundarios delsexo masculino y adquirir los del aspecto fsico femenino resulta especialmente com-plejo para este grupo. Una vez que se ha completado el desarrollo puberal, el trata-miento hormonal feminizante no consigue revertir el desarrollo del esqueleto, laforma de la mandbula, el tamao y forma de manos y pies o la estrechez de la pelvisni siempre se alcanza el grado de desarrollo mamario deseado por la paciente (15,16).Tampoco logra la eliminacin del vello facial (15,17), que constituye de forma signi-ficativa la mayor causa de sufrimiento para la paciente hombre-a-mujer, an despusde la ciruga (15). Debido a la urgente necesidad de adoptar la apariencia externa deuna mujer, as como las dificultades que encuentran para ser tratadas por el sistemasanitario, recurren al autotratamiento hormonal con efectos secundarios para susalud (18). Los tratamientos con andrgenos producen en el paciente mujer-a-hombre uncompleto y llamativo desarrollo masculino (16), constituyendo un aspecto funda-mental en la construccin de la identidad de gnero de este grupo de pacientes. Gran nmero de personas que demandan asistencia sanitaria por transexualidadno son correctamente diagnosticados y tratados debido a que han sido confundidoscon otras condiciones como homosexualidad, transvestismo o estados intersexualespatolgicos (16). Muchas formas de transexualidad mujer-a-hombre tienden a serpoco visibles culturalmente, especialmente para los servicios de salud mental (16).Asimismo la intensidad del sufrimiento del cuadro puede mantenerse oculto debidoal temor a las consecuencias que pueda tener en su entorno (5). Esta compleja situacin propicia que muchos pacientes transexuales presentenuna mortalidad por suicidio mayor que la poblacin general (10,20).CONCLUSIONLos resultados obtenidos confirman la precocidad en el comienzo del problema yla necesidad de que los profesionales sanitarios en general y de salud mental enparticular, se encuentren atentos a estos sntomas, sobre todo los que trabajan connios y adolescentes.2846 29. La construccin de la identidad de gnero...ORIGINALES Y REVISIONES(29) Resulta importante el diagnstico precoz, diagnsticos diferenciales y el correc-to abordaje, as como el conocimiento exhaustivo de los factores que dificultan yfacilitan la adquisicin del nuevo gnero en cada grupo transexual. La prevencin de posibles dificultades que puedan acontecer en el contextofamiliar, escolar y laboral, se erigen como importantes objetivos teraputicos de caraa paliar el elevado impacto emocional que conlleva la transexualidad para el pacientey su familia. Los datos expuestos nos acercan a la compresin de cmo las diferencias en laadquisicin de la identidad de gnero entre ambos grupos de pacientes se ve facili-tada por el apoyo del entorno social y los cambios fsicos producidos por el trata-miento hormonal. Estas diferencias tienen implicaciones clnicas fundamentales, yaque cada grupo posee factores de riesgo y factores de proteccin especficos en suproceso de cambio de sexo.BIBLIOGRAFA1. Chiland, C., Cambiar de sexo, Madrid, Ed. Biblioteca nueva, 1999.2. Herman,-Jeglinska, A y otros, Masculinity, femininity, and transsexualism, Arch-Sex-Behav, 2002, 31(6): 527-5343. Rehman, J y otros, The reported sex and surgery satisfactions of 28 postoperativemale-to-female transsexual patients, Arch-Sex-Behav, 1999, 28 (1): 534-5724. The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA), The Standardsof care for Gender Identity Disorders.(Sixth version), Mineapolis, HBIGDA, 2001.5. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders, Fourth edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.6. OMS, CIE-10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders,Diagnostic criteria for research, 1992.7. Hales RE; Yudofsky SC; Talbott JA., Tratado de Psiquiatra, Barcelona, Ed. Ancora,1996.8. Roberts JE; Gotlib IH., Lifetime episodes of dysphoria: gender, early childhoodloss and personality, British J. Clinical Psychology, 1997, 36:195-208.9. Weinrich, J.D. Y otros, Is gender dysphoria dysphoric? Elevated depression andanxiety in gender dysphoric and nondysphoric homosexual and bisexual men in aHIV sample. HNRC Group, Arch. Sex. Behav., 1995, 24 (1): 55-72.10. Levine, S.B., Psychiatric diagnosis of patients requesting sex reassignmentsurgery, J.Sex Marital Therapy, 1980, Fall, 6 (3): 164-73.11. Cole, C.M. y otros, Comorbidity of gender dysphoria and other major psychiatricdiagnoses, Arch-Sex-Behav, 1997, 26(1): 13-26.12. Becker, S. y otros, German Standards for the Treatmen and Diagnosis Assessmentof Transsexuals. IJT 1998, 2(4), http://www.symposion.com/ijt/ijt0603.htm 2847 30. La construccin de la identidad de gnero...(30)ORIGINALES Y REVISIONES13. Wolfradt, U. y Neumann, K., Depersonalization, self-Esteem and Body Image inMale-to-Female Transsexuals compared to Male and Female controls, Arch-Sex-Behav, 2001, 30 (3): 301-31014. Fabris B; Trombetta C; Belgrano E., Il Transessualismo: identificazione di un percorsodiagnostico e teraputico, Milano, Kurtis editrice. 1999.15. Esteva de Antonio, I y otros, Evaluacin endocrinolgica y tratamiento hormo-nal de la transexualidad en la Unidad de Trastornos de Identidad de Gnero enAndaluca de Mlaga, Ciruga Plstica Ibero-latinoamericana. 2001, Vol. 27. N 4:273-28016. Sociedad Espaola de Endocrinologa y Nutricin. Grupo de Trabajo sobre Trastor-nos de la identidad de Gnero, Trastornos de la identidad de gnero: Gua clnicapara el diagnstico y tratamiento, Mayo 2002.17. Meyer III, W. y otros, Harry Benjamin International Gender Dysphoria AssociationThe Standards of care for Gender Identity Disorders- Sixth Version. 2001, IJT 5(1),http://www.symposion.com/ijt/soc_01/index.htm18. Blanchard, R. y otros, Pronostic factors of regret in postoperative transsexuals,Canadian Journal of psychiatry, 1989, 34(1): 43-45.19. Bergero Miguel, T. y otros, Evaluacin diagnstica y seguimiento psicolgicoen la Unidad de Trastornos de Identidad de Gnero de Andaluca (Mlaga), Cir.Plst. Iberlatinamer. 2001, Vol 27 N 4: 263-272.20. Cohen Kettenis P.; Van Gooren S., Sex reassignment of adolescent transsexuals:a follow-up study, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1997, 36(2): 263-276Guadalupe Cano Oncala, Trinidad Bergero Miguel. Psicloga. Servicio de Psiquiatra.Hospital Carlos Haya. MlagaIsabel Esteva de Antonio. Endocrinloga. Servicio de Endocrinologa y Nutricin. Hos-pital Carlos Haya. Mlaga.Francisco Giraldo Ansio. Cirujano Plstico. Servicio de Ciruga Plstica y Reparadora.Hospital Carlos Haya. Mlaga.Marina Gmez Banovio. Psiquiatra. Servicio de Psiquiatra. Hospital Carlos Haya. MlagaIsolde Gorneman Schaffer. Epidemiloga. Responsable del rea de Proyectos. Funda-cin Hospital Carlos Haya. MlagaLa correspondencia debe dirigirse a:Trinidad Bergero MiguelC/. Las Palmeras, 4 - 29018 Mlaga2848 31. (31)Lpez Alvarez, Marcelino; Laviana Cuetos, Margarita; Alvarez Jimnez, Francisco; Gonzlez Alvarez, Sergio; Fernndez Domnech, Mara; Vera Pelez, Maria Paz ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EMPLEO DE PERSONAS CON TRASTORNOMENTAL SEVERO. ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTUACIN BASADAS EN LA INFORMACIN DISPONIBLEWORK AND EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH SEVERE MENTAL DISORDERS. SOME PROPOSALS BASED ON THE AVAILABLE INFORMATIONRESUMEN ABSTRACT Hay un creciente inters, en el campo There is an increassing interest, inde la atencin comunitaraia a personas conthe field of the community care for peopletrastorno mental severo, por los temas re-with severe mental illness, for vocationallacionados con el empleo. Tanto en Esta-rehabilitation and employment topics. Asdos Unidos como en Europa se estn desa-much in United States as in Europe thererrollando a la vez nuevas iniciativas y unare developing, simultaneously, newnmero creciente de investigaciones que initiatives and an increasing number ofvan aportando nuevo conocimiento a este research that are contributing newimportante campo de intervencin, al que, knowledge to this important field, tocon ms lentitud de la debida, vamos in-which, with some delay, we are alsocorporndonos tambin en nuestro pas.incorporating in our country. En esa situacin el artculo parte de laIn this context, the paper starts withrevisin de la informacin disponible so- a review of the above topic, as a basisbre el tema, como base para elaborar yfor proposing and debating somesometer a debate algunas lneas de actua- guidelines that also takes the most ge-cin, que recogen tambin los aspectos msneral aspects from our experience ingenerales de nuestra experiencia en Anda- Andalusia. To this respect we expose theluca. A ese respecto se exponen las carac- general characteristics that, in ourtersticas generales que, en nuestra opi- opinion, should have a programme tonin, debera tener un programa destina-facilitate work and employment for peopledo a facilitar actividad productiva y em- with severe mental illness.pleo a personas con trastorno mental se-vero en el contexto de nuestro pas.Key words: Vocational Rehabilitation,Employment, Work Integration, People Palabras clave: Rehabilitacin vocacio-with Severe Mental Disorders.nal, Empleo, Integracin laboral, Personascon trastorno mental severo. 32. Actividad productiva y empleo de personas...(32)ORIGINALES Y REVISIONES INTRODUCCION El inters por el empleo de personas con enfermedades mentales graves y, espe-cialmente, de aquellas con diagnstico de esquizofrenia, est creciendo de manerasignificativa, ganando un progresivo reconocimiento profesional y ciudadano comouna de las reas a cubrir en la atencin socio-sanitaria a dichas personas. Reconoci-miento e inters en los que confluye una doble perspectiva (1-4), segn se contem-ple como un derecho ciudadano o como un componente ms de los programas derehabilitacin. De ah que los programas destinados a facilitar la adquisicin y man-tenimiento de empleo de personas con trastorno mental severo sean, a la vez, partede los programas de apoyo al empleo de colectivos desfavorecidos (5), y parte de losprogramas de atencin sanitaria y social en salud mental (6,7). En realidad esa doble perspectiva, que puede ser vista como resultado de enfo-ques u orientaciones diferentes (8,9) si bien no necesariamente contradictorios, debeponerse en relacin con los importantes cambios registrados en las ltimas dcadas,tanto en la consideracin social de las personas con enfermedad mental como en lamanera de organizar y desarrollar las distintas intervenciones que componen su aten-cin (10-12). As, tanto la preocupacin por los derechos ciudadanos como la reha-bilitacin general y especficamente laboral, son componentes bsicos de la llamadaSalud Mental Comunitaria o Atencin Comunitaria en Salud Mental, entendida comola orientacin o paradigma tecnolgico dominante (11,12) en la atencin a perso-nas con graves problemas de salud mental. Dicha orientacin se basa en principios de salud pblica, prioriza las dimensio-nes de funcionalidad personal y social, as como la necesidad de redes complejas deintervenciones y servicios, basadas en el trabajo en equipo y la participacin, tal ycomo hemos sealado en otras ocasiones (11,12). En concreto, con respecto a laatencin a las personas con este tipo de problemas, defiende la necesidad de dispo-ner, junto a intervenciones sanitarias de carcter biolgico y psicosocial, de distin-tos tipos de dispositivos e intervenciones de apoyo social (6,7) que tienen, a pesarde su importante diversidad, algunas no menos importantes caractersticas comunes,en trminos de justificacin, orientacin general, principios bsicos de funciona-miento y mecanismos de articulacin con las intervenciones ms especficamentesanitarias. Los programas de apoyo social buscan, en coordinacin pero diferenciados de losservicios sanitarios, cubrir un conjunto de necesidades bsicas de las personas condiscapacidades derivadas de padecer graves problemas de salud mental, incluyendofundamentalmente alojamiento, manutencin y cuidados personales, actividad yempleo, relaciones sociales, apoyo personal y tutela. Programas que tienen tambinen conjunto una doble justificacin (8,9,11-13):a) Por una parte pueden considerarse como complementarias de la atencin sanita- ria (tratamiento y rehabilitacin), disponiendo de un cuerpo creciente de evi-2850 33. Actividad productiva y empleo de personas...ORIGINALES Y REVISIONES(33) dencia emprica con respecto a su utilidad para mejorar la situacin clnica y, sobre todo, el funcionamiento social y el grado de satisfaccin (en definitiva la calidad de vida) de las personas con trastornos psicticos y de sus familias. Y tambin con respecto a su contribucin a disminuir el uso de recursos sanitarios, especialmente los ms costosos y traumticos como pueden ser los de hospita- lizacin.b) Y por otra, como soporte bsico para asegurar el mantenimiento en la comunidad de dichas personas, eliminando barreras y mejorando su capacidad real de ejercer derechos ciudadanos bsicos. Aspecto que, en las sociedades con mayor nivel de desarrollo de polticas sociales (estado del bienestar), tiene cada vez ms importancia y justifica por s mismo determinadas intervenciones, aunque su contribucin medible a mejorar parmetros estrictamente clnicos sea baja o no haya podido todava comprobarse con metodologa cientfica.Dentro de ellos ocupan un lugar clave, en trminos tanto funcionales como his-tricos, los especficamente destinados a facilitar distintas formas de actividad pro-ductiva y empleo, y a ellos se dedica el presente texto. A este respecto, nuestroobjetivo es hacer una revisin de los principales elementos que, en nuestra opinin,caracterizan el estado actual del tema en sus planteamientos tericos, incluyendotanto sus fundamentos como las caractersticas bsicas que deberan tener los pro-gramas de intervencin en este rea, como base para algunas propuestas a tener encuenta para su desarrollo en nuestro pas.QU SABEMOS HOY SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EL EMPLEO DE PERSO-NAS CON TRASTORNOS MENTALES SEVEROSEn una primera aproximacin a la creciente literatura profesional sobre el tema,es necesario enfrentarse, como en muchos campos de la atencin en salud mental(11,12), a algunos problemas terminolgicos, que esconden tambin en no pocasocasiones, dimensiones conceptuales.Uno de ellos tiene que ver con la definicin de la poblacin destinataria de losprogramas. Dejando de lado el an no resuelto problema de los nombres (14,15)que nos lleva a veces a verdaderos eufemismos con tal de no utilizar palabras mal-ditas1 es preciso delimitar claramente en cada caso si la informacin hace referen-cia a personas con enfermedad mental, a personas con trastorno mental severo o apersonas con Esquizofrenia (16). Trminos con diferente grado de extensin, entrelos que tenemos que elegir tambin cuando hacemos planteamientos de futuro sobreestos programas. En concreto, cuando se revisa bibliografa sobre el tema, se puedenproducir no pocas confusiones si no se delimita, claramente y en cada caso, a qupoblacin especfica se hace referencia con algunas afirmaciones. 2851 34. Actividad productiva y empleo de personas...(34)ORIGINALES Y REVISIONES En nuestro caso, de lo que nos interesa hablar, en la inmensa mayora de lasocasiones en que hacemos referencia a programas de integracin laboral, es de perso-nas con trastorno mental severo, ya que, aunque haya bastantes problemas de ajustelaboral en personas con otro tipo de problemas mentales, no parece haber un nme-ro importante de personas con patologas de las llamadas menores que presentenproblemas de acceso y mantenimiento en el empleo, derivados especficamente desus problemas psquicos o que requieran un abordaje especial en razn de los mismos. Pero, por otra parte, dentro del colectivo de personas con trastornos mentalesseveros, el grupo que plantea verdaderamente el mayor nmero de dificultades es elde las personas con diagnstico de esquizofrenia. De hecho, es ste el subgrupoms numeroso en trminos cuantitativos, as como el que se ve afectado por unamayor prevalencia de problemas de empleo: en torno al 90 % no tienen empleo ennuestras sociedades (17-19), y la mayora de los que lo obtienen, suelen perderlo,como media, en no ms de seis meses (20). Es tambin el que presenta mayor com-plejidad a la hora de plantearse maneras efectivas de ayudar a sus miembros a ser ymantenerse laboralmente activos (3,16,21). Si bien en muchas ocasiones se analizanlas dificultades de las personas con este tipo de problemas como si constituyesen uncolectivo homogneo, y aunque, con una definicin estricta de trastorno mentalsevero (22,23), slo una parte de los diagnosticados de esquizofrenia forman partede ese colectivo, de hecho la mayora de los que plantean problemas de empleopertenecen a ambos. Es por ello que, a lo largo del presente texto, haremos referen-cia bsicamente a personas con trastorno mental severo y diagnstico de esquizofrenia,si bien la mayora de las afirmaciones que vamos a hacer se aplican sin grandesdificultades al conjunto de personas con trastornos mentales graves o severos. Pero, adems de esa distincin, es necesario ponerse de acuerdo tambin en ladefinicin de algunos trminos que usamos a veces como sinnimos, a veces condiferentes sentidos no siempre coincidentes: trabajo, actividad, ocupacin yempleo. Problema que no parece que sea exclusivo de nuestro idioma (3), pero quegenera entre nosotros no pocas dificultades y confusiones. Sin pretender resolverdefinitivamente el problema, proponemos utilizar el trmino actividad en su acep-cin ms general, el de trabajo como sinnimo de actividad productiva (activi-dad organizada que da lugar a la produccin de un objeto, bien o servicio, conindependencia de que no se comercialice y/o retribuya, o de que la retribucin noest legalmente regulada) y el de empleo como trabajo o actividad productiva queda lugar a una retribucin legalmente regulada. En este contexto reservaremos eltrmino ocupacin (de uso en Demografa como equivalente de profesin) para,a travs de su derivado ocupacional, caracterizar actividades ms o menos produc-tivas, pero que no dan lugar a empleo en sentido estricto, diferencindolas ademsde actividades de ocio o interaccin social desprovistas del componente de produc-cin de objetos o servicios.2852 35. Actividad productiva y empleo de personas...ORIGINALES Y REVISIONES (35)1. Actividad y empleo en personas con esquizofrenia: inters y dificultadesSi consideramos, entonces, a las personas con diagnstico de esquizofrenia, ladistincin terminolgica que proponemos nos ayuda a situar, en primer lugar lasfunciones mltiples que asume eso que llamamos trabajo (16,19,24-26) en la vidade todos nosotros y, especialmente, en la de las personas con esquizofrenia. Enefecto, de manera resumida podemos considerar su papel en tanto que:a) Actividad productiva, que puede servir por s misma como estmulo al desarrollocognitivo, como elemento organizador de la vida cotidiana y como vehculo derelaciones sociales (26,28), funciones todas ellas que pueden resultar de espe-cial importancia en la vida de estas personas;b) Actividad retribuida, que permite la autonoma econmica necesaria (29,30) paradesempear un rol social activo;c) Actividad socialmente valorada, que aumenta la autoestima a travs del rol socialde trabajador y del reconocimiento social que implica (19,31,32), en proporcindirecta a la valoracin social concreta del tipo de empleo ejercido (imagen de laempresa, calidad del producto, nivel del puesto, etc (33).Multiplicidad de funciones que permite y obliga a considerar distintas modalida-des de programas de actividad productiva y empleo, que incluyan diferentes combi-naciones de actividad, retribucin y valoracin social. Que lo deseable sea la combi-nacin de las tres no significa que no sean tiles trabajos sin retribucin o empleosde menor valoracin social, cuando las combinaciones ptimas no sean alcanzablesy/o sostenibles en el tiempo (26).Por otra parte, hay suficiente evidencia acumulada en la literatura profesio-nal (16,21,26,34-36) sobre las dificultades que una gran mayora de estas per-sonas presentan en este campo, dificultades de naturaleza y dimensiones mlti-ples, variables tanto individualmente a lo largo del tiempo, como entre unas yotras personas, y, en conjunto, bastante diferentes a las de otros colectivos condificultades de empleo.Dichas dificultades, que se reflejan en las elevadas cifras de desempleo que comoya se ha aludido, afectan al colectivo en diferentes lugares, resultan del encadena-miento concreto de distintos factores (24,25,37-39) que dependen fundamental-mente de:a) la propia enfermedad, afectando a reas muy diversas de la persona (cognitivas,perceptivas, afectivas, relacionales, etc.), con evoluciones muy diversas y muy amenudo impredecibles (40-42).b) las repercusiones que la enfermedad tiene, en la historia personal de cada uno deellos, sobre determinadas precondiciones bsicas para la futura actividad laboral(37), determinando carencias educativas, ausencia de habilidades sociales y ac-titudes, valores y aspiraciones habitualmente inadecuadas,2853 36. Actividad productiva y empleo de personas...(36) ORIGINALES Y REVISIONESc) los efectos derivados del propio tratamiento (25,42,43), incluyendo efectos se- cundarios de la medicacin, estrategias inadecuadas de rehabilitacin, interferencias temporales entre empleo y atencin sanitaria, etc.; y,d) el conjunto de barreras sociales desarrolladas a lo largo del tiempo y que inclu- yen (28) aspectos que van, desde el habitual efecto desincentivador de las pen- siones (17,44,45), a todo el complejo de actitudes articulado por el estigma social y que afecta a los propios sujetos, a su familia, a los profesionales y a otros agentes sociales como empresarios, sindicatos, compaeros de trabajo, etc.(13,19,46,47).Barreras entre las que hay que incluir el desconocimiento de las peculiaridadesde este tipo de personas y que lleva a que, ms all de las buenas intenciones,determinados programas tericamente orientados a favorecer su acceso al empleo,funcionen de nuevo como mecanismos reforzadores de la exclusin2.En conjunto, cabe afirmar que cualquier programa que pretenda incidir seriamen-te en el acceso y mantenimiento en el empleo de estas personas debera tener encuenta al menos tres conceptos clave, cuyos trminos van a aparecer repetidamentea lo largo del texto: la especificidad del colectivo, con relacin a otras personas conproblemas de empleo (35); la variabilidad individual (sincrnica y diacrnica) que locaracteriza (48); y, la complejidad de actividades, dispositivos y programas que hayque poner en juego para intentar modificar positivamente las distintas variables quedeterminan sus dificultades en este rea (11,12).2. Evolucin de los programas de empleoEn estos momentos disponemos ya de una considerable perspectiva histrica conrespecto a distintos tipos de programas, utilizados a lo largo de bastantes aos y enconexin con el desarrollo de diferentes modelos de atencin comunitaria (28,49-52). Programas sobre cuyo mayor o menor grado de xito, a la hora de facilitar elacceso y mantenimiento en el empleo de personas con este tipo de problemas, vamosdisponiendo de un volumen creciente de datos sobre resultados (2,3,16,28,35-37,49,50,53-56).A este respecto, el CUADRO I pretende ofrecer un resumen de las caractersticasgenerales, ventajas e inconvenientes de los principales modelos utilizados hastaahora, en distintos pases desarrollados. De l se desprende que los primeros modelosensayados han tenido resultados ms bien discutibles y presentan aspectos nega-tivos, tal y como se han desarrollado histricamente. Lo que no significa que algunasde las actividades derivadas de ellos no sigan teniendo utilidad, en un contexto msamplio (28,57). As, como luego veremos, algn tipo de actividad ocupacional (deri-vada de formas de empleo protegido) o actividades de rehabilitacin vocacional(orientacin, entrenamiento en bsqueda de empleo, formacin profesional, empleo2854 37. Actividad productiva y empleo de personas...ORIGINALES Y REVISIONES(37)de transicin, etc.), que si por s solas son insuficientes para mantenerse en unpuesto de trabajo, pueden ser necesarias dentro de un abanico amplio de programasque permitan facilitar, de manera individualizada, distintas combinaciones de activi-dad productiva y empleo a diferentes miembros del colectivo que nos ocupa. Parece, sin embargo, que los resultados obtenidos, por algunos de los programasde ms reciente desarrollo, permiten afirmar que la consecucin y mantenimiento enun empleo, por parte de personas con trastornos de tipo esquizofrnico, es posibleen una proporcin considerable de los casos (2,3, 35,36, 49,50, 53-56). Por su espe-cial inters merece la pena detenerse un poco ms en los dos ltimos modelos de latabla, de los que pensamos que, pese a desarrollarse en contextos sociales bastantediferentes entre s (el primero en Estados Unidos y el segundo en Europa), puedenextraerse principios de funcionamiento tiles para la elaboracin actual de progra-mas concretos. Pasamos pues a describir con algo ms de detalle, algunas de sus msimportantes caractersticas, intentando hacer hincapi en lo que pueden tener decomn (3,50,56), de cara a su posible inclusin en nuestras propuestas. En primer lugar, hay que hacer referencia a los programas de Empleo con apoyo(36,53-55), desarrollados bsicamente en USA y, en menor medida, en Canad (58),que cuentan con bastantes experiencias consistentemente evaluadas (2,21,35,36,53-55) y que, a pesar de basarse en un contexto laboral y de servicios muy diferente alnuestro (2,51), muestran algunos elementos a tener en cuenta a la hora de plantear-se programas en este rea. Una importante lnea de investigacin intenta relacionar el xito de este tipo deprogramas (con resultados positivos en trminos de empleo que superan en bastan-tes ocasiones el 50% de los participantes, mantenindose en el tiempo, aunque eneste aspecto la evidencia actual es menor (34) con la fidelidad a determinadosprincipios especficos del modelo (55,59), tomados en conjunto, tal y como se resu-men en el CUADRO II. Sin embargo, como luego veremos, parece razonable contartambin con elementos concretos susceptibles de integrarse en otras aproximacio-nes. As, podemos retener como factores clave los siguientes: la bsqueda y manteni-miento de empleos ordinarios3 , la disponibilidad de mecanismos de apoyo individua-lizados, flexibles y continuados en el tiempo, con especial referencia a los derivadosde la interaccin cotidiana con los restantes trabajadores (60-67), y la relativa utili-dad de la formacin previa, si se asegura la formacin y el seguimiento en el propiopuesto de trabajo (68). Factores que, junto a la atencin integral de base comunitaria, las polticas deno exclusin a priori y la utilizacin de especialistas en empleo dentro de los servi-cios de salud mental, parecen ser los que mayor correlacin presentan con losindicadores de xito, en distintos estudios experimentales (59). Hay que destacar elnfasis que la mayora de los estudios hacen en el papel mltiple y positivo quejuegan los aspectos normales del trabajo (a diferencia de contextos clnicos, 2855 38. Actividad productiva y empleo de personas...(38) ORIGINALES Y REVISIONESrehabilitadores u ocupacionales) y especialmente la interaccin cotidiana con perso-nas no-enfermas sobre la base de reglas de funcionamiento comunes (61,65-67). Y, paralelamente, hay que considerar tambin las experiencias de creacin deEmpresas sociales (3,13,17,33,52,56,69-71), en el contexto europeo, sobre la basede intentar articular lo mejor del empleo protegido (entornos especficamente adap-tados y tolerantes4 ) y del empleo con apoyo (trabajo en empresas reales y conretribucin de mercado). Aunque no disponemos, por el momento, de resultadosderivados de evaluaciones en contextos experimentales (3,56,70), tales empresasparecen asegurar tambin el acceso y mantenimiento en el empleo de un nmerosignificativo de personas con graves problemas de salud mental, en sociedades que,como las europeas, tienen mercados laborales diferenciados del americano (con tasasde desempleo habitualmente superiores y pautas de empleo de mayor estabilidad, engeneral). Un resumen de las caractersticas generales de este tipo de empresas puede verseen el CUADRO III. Caractersticas que adquieren peculiaridades en cada pas (17,33,69-71) al tener que adaptarse a diferentes contextos y legislaciones laborales, adoptan-do tambin diferentes formas jurdicas (cooperativas, por ejemplo, como en el casode Italia). En concreto, en el nuestro siguen vindose obligadas a asumir la anacrnicae inadecuada figura de los centros especiales de empleo. 5 Hay que sealar tambin, a pesar de diferencias conceptuales y de contexto, laexistencia de distintas experiencias de desarrollo de iniciativas de autoempleo, rela-cionadas con el movimiento asociativo, tanto en USA como en Canad (73,74). Aunque falta un anlisis detallado de similitudes y diferencias, as como compa-raciones experimentales de sus resultados, ambos modelos constituyen en nuestraopinin las perspectivas actualmente ms prometedoras, en las que, por otra parte,no resulta di