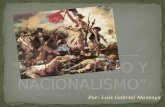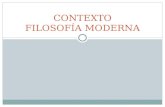El Renacimiento Edad Moderna e Historicismo
-
Upload
ernesto-rodriguez -
Category
Documents
-
view
158 -
download
0
Transcript of El Renacimiento Edad Moderna e Historicismo
EL RENACIMIENTO: - El Renacimiento es la poca siguiente a la Edad Media. En Espaa con la regencia de los Reyes Catlicos.AFIRMACIN DEL HOMBRE COMO SER INDIVIDUAL - SER DOTADO CON CONCIENCIA RACIONAL - SE ERIGE EN LTIMO Y DEFINITIVO JUEZ DE SU VIDA INTERIOR, DE SUS VALORES MORALES Y DE SUS NTIMAS VIVENCIAS RELIGIOSAS. - DISTINGUEN la NORMA MORAL - LEY MORAL (Interiorizacin de los propios valores para crear libremente esa virtud) de la NORMA JURDICA - LEY CIVIL (Ejecutar coactivamente la norma moral a quin no la cumpla espontneamente - Instrumento de pacfica convivencia) EL HUMANISMO creciente descubre lo individual como integrador de lo colectivo, dando paso a que para supervivir los pueblos se unieran a otros pueblos formando ESTADOS de unidad interna y autonoma externa, abandonando el mito del Sacro Imperio. El pensamiento renacentista Hablar del Renacimiento implica entrar en complicadas disquisiciones sobre el carcter de ste momento histrico y su relacin con la Edad Media y con la Modernidad. Contamos con dos realizaciones intelectuales con una elevada solidez de estilo: la resultante del renacimiento del siglo XII que dio cabida a la escolstica, y la revolucin cientfica y cultural del siglo XVII; y en el medio, el Renacimiento... Un perodo que hoy se reconoce como complejo, oscuro y contradictorio; en el que confluyen corrientes de pensamiento hasta entonces desvinculadas, y en el que los pensadores se debaten entre la renovacin del paganismo y la afirmacin del cristianismo. En el Renacimiento est el misterio que permite saltar de un paradigma a otro: a grandes rasgos, en la Edad Media el inters se desplaza hacia la vida futura, se identifica la existencia humana con una preparacin para el ms all, la naturaleza aparece como un reflejo imperfecto de la divinidad y la materia como la sede del pecado. Si bien esto no se puede extender del mismo modo a todos los pensadores ni a toda la Edad Media, dado que es preciso reconocer el optimismo de San Francisco o la confianza en el hombre de Pedro Abelardo (que formula una tica autnoma), de todos modos coincidimos con Mondolfo en que tanto los optimistas como los pesimistas de la Edad Media apelan a una exigencia general de humildad por parte del hombre, afirmando su dependencia de la revelacin y de la autoridad (Mondolfo, 1954: 206). En este sentido, cabe citar el De contemptu mundi (desprecio del mundo), famoso escrito de Lotario de Segni quien fuera luego el Papa Inocencio III, no ya como exponente de todo el pensamiento medieval, sino para poner en evidencia la renovacin espiritual que se inicia en el Renacimiento y que toma distancia de toda actitud que gire en torno al desprecio del hombre. Anda investigando yerbas y rboles; pero estos producen flores, hojas y frutos, y tu produces de ti liendres y, piojos y gusanos; ellos emiten de su interior aceite, vino y blsamo, y tu de tu cuerpo, esputo, orina, excrementos; etc. (Mondolfo, 1954: 205) La visin del mundo que sostienen los hombres del siglo XVII presenta caracteres precisamente opuestos: se valora la vida terrena en si misma y la naturaleza se vuelve el centro de atencin. El hombre se proyecta autnomo y libre, conciente de su valor, confiado en su capacidad de perfeccionarse y progresar. El hombre moderno se dirige hacia el porvenir como soberano del mundo y esto solo es posible en la medida en que la razn se ha liberado de la fe. Entre estos dos modos de entender y vivir el mundo no hay un salto histrico inexplicable ni un despertar violento. El Renacimiento es un momento de fermentacin y de gestacin en el que muchas ideas se ensayaron por primera vez, primero tmida y luego ms sagazmente. Representa, si se quiere, el punto a partir del cual la historia se precipita hacia la modernidad. Desde una cierta perspectiva, puede pensarse que el intento revolucionario de los hombres del Renacimiento result, al final, algo trunco. Cassirer considera que, a pesar de la fuerza primitiva de la poca, no se logr una verdadera renovacin filosfica. Al recurrir a la fusin sincrtica, las corrientes perdieron densidad, los contornos se hicieron difusos y se recurri a planteos que pertenecan a la mstica de la Edad Media (Cassirer, 1951). Por su parte, Peter Burke observa que, en su intento por hacer revivir la antigedad , los hombres del Renacimiento no fueron concientes de lo cerca que estaban del medioevo. El mundo del renacimiento se vea inevitablemente atravesado por el cristianismo y sustancialmente modificado por ste. Al pretender imitar y superar a los antiguos (de aqu la confianza en el hombre y el inters por la naturaleza) en un contexto modificado por factores
ajenos a la antigedad, el hombre del Renacimiento se constituye, segn Burke, en un sujeto con un pie en cada orilla (Burke, 1993: 37). Las creencias y las disposiciones psicolgicas que vinculan a los hombres del Renacimiento con su pasado cercano, la Edad Media, inhiben o menguan la fuerza creativa y revolucionaria que pareca gestarse en la poca. Pensar que los hombres del Renacimiento no podan obviar su contexto, no solo hace insostenible el mito del Renacimiento como ruptura radical, sino que permite concebir al desarrollo humano como un proceso y a la historia como un continuo. Pero si hacia finales del siglo XVI la renovacin espiritual se fue haciendo ms marcada y los pensadores ms dispuestos a romper con las opiniones y creencias aceptadas, en la misma poca sobrevino el recrudecimiento de la ofensiva de la iglesia a partir de la Contrarreforma. Suceso este, que hizo de Italia un lugar inhspito para el desarrollo intelectual. Fueron amenazados, excomulgados y procesados por la Inquisicin todos los que cuestionaron dogmas y se atrevieron a pensar libremente. De este modo, hacia finales del s. XVI el Renacimiento agoniza en su intencin revolucionaria. La historia personal de los hombres que vivieron y propusieron sus obras en este contexto, permite ilustrar la confusin mental que caracterizaba la poca. Quienes se aproximaban a la modernidad arrastrando tras de si todo el bagaje simblico y cultural de la Edad Media, eran incapaces de percibir claramente los lmites de su propia posicin teolgica (Yates, 1983). Patrizi, por poner un caso, le propone al Papa vincular la Contrarreforma con el hermetismo. A su modo de ver, ensear la doctrina hermtica en las universidades es utilizar un recurso filosfico para recuperar la fe catlica y retornar a la verdad. Considera que es mucho ms fcil recurrir a este mtodo que a la censura eclesistica o a las armas seculares. El punto es que el Papa Clemente VIII, en 1592, llam a Patrizi a Roma para que enseara filosofa platnica en su universidad. Patrizi predic entonces la Contrarreforma hermtica que haba esbozado en su Nueva filosofa universal. Sin embargo, se enfrent a la Inquisicin, su libro fue condenado por hereja y perdi todo el apoyo oficial con el que aparentemente contaba en un principio. Este ejemplo pone en evidencia el poco acuerdo que haba dentro de la misma iglesia y la inestabilidad de las posturas formuladas. Ya en el siglo anterior ocurran cosas similares. Pico de la Mirndola, platnico seguidor de Ficino que intent unificar la magia natural y la cbala hebrea, incorpor la prctica mgica dentro de la esfera de la religin, es decir en el mundo suprasensible. Esto lo llev a presentarse en numerosas ocasiones ante una comisin puesta en marcha por el Papa Inocencio VIII. En 1487 Pico hizo acto de formal sumisin y retractacin ante la comisin y el Papa emiti una bula que condenaba todas sus tesis, pero que lo absolva en razn de su sumisin. Lo curioso del caso es que en 1492, cuando Alejandro VI, Borgia, sucedi a Inocencio VIII, le dirigi una carta personal a Pico en la que lo absolva tanto a l como a su obra de toda sospecha de hereja y en la que lo llamaba hijo fiel de la Iglesia. (Yates, 1983) Esta ambivalencia manifiesta al menos dos cosas: por un lado una resistencia psicolgica cambio, experimentada por hombres que vean tambalear un sistema que durante dos mil aos los haba ubicado en el mundo y les haba servido de gua espiritual y cotidiana. Toda cosmologa lleva implcita una metafsica que le da sentido, de modo tal que las modificaciones al orden natural traan tras de si consecuencias filosficas desestructurantes. En palabras de Guillermo Boido: La cosmologa aristotlica tena un carcter situante, que legitimaba no slo una creencia acerca del mundo natural sino tambin un orden social, tico y poltico, que ahora pareca amenazado (Boido, 1996: 122) Por otro lado, estos cambios de actitud son tambin opciones polticas ante las transformaciones vertiginosos que se dan entre el siglo XV y el XVI: Intelectualmente el mundo se modifica ya desde la influencia ejercida por el renacimiento del siglo XII, ya desde las fuentes griegas y rabes que antes de la cada de Costantinopla (1453) haban empezado a conocerse gracias a la llegada de profesores griegos que huan exiliados. El auge tcnico tambin modific la forma de entender el mundo: el arado permiti que muchas campesinos emigraran a la ciudad y se estimul as el desarrollo comercial (y el Renacimiento es, ante todo, un fenmeno urbano); la carabela y la brjula permitieron no solo desarrollar la astronoma y la fsica, sino concebir la tierra de otro modo a partir del encuentro con Amrica. La iglesia comienza a perder su carcter de poder nico ante la formacin de los Estados nacionales (cuyo hito histrico es quizs la divisin del imperio Habsburgo en 1556) y de las altas burguesas. Pero fue la Reforma y la consiguiente Contrarreforma los sucesos que mutilaron y fragmentaron la autoridad de la iglesia precipitando la historia hacia la modernidad secular. Si bien estos movimientos religiosos forman parte del Renacimiento, presentan, segn Yates, una lgica distinta a la que se vena desarrollando en el perodo . Hasta entonces la revolucin cultural se manifestaba en minoridades urbanas: oligarquas mercantiles,
humanistas, intelectuales y artistas; y se apuntaba a una formacin interior e individual. Por el contrario, la Reforma fue un movimiento de reorganizacin social de las masas que atac a la iglesia en su funcin de rgano de la salvacin del alma. A partir de entonces en el mundo protestante la religiosidad pas a ser un asunto que se resuelve entre el creyente y Dios, sin necesidad de intermediarios. Ya no es necesario escapar del mundo para salvar el alma, pues existe la fe como principio de justificacin y es en el mundo civil en el que se debe actuar y vivir para realizar el l la perfeccin cristiana. No obstante, esta afirmacin de la libre espontaneidad y el rechazo a la escolstica pareci agotarse pronto. La energa renovadora se extravi en el esfuerzo por canalizar el movimiento y evitar la dispersin. Se gest as un autoritarismo que lleg a fijar las interpretaciones correctas de la Biblia. Sin embargo, el cambio permiti adaptar la religiosidad al nuevo mundo que empezaba a evidenciarse. Cuando el autoritarismo protestante busc un puntal en el Estado, se fusion el poder civil y el religioso, y se inici la modernidad haciendo de la religin un asunto de Estado (Lamanna, 1960). Luego de que Inglaterra se sumara al secesionismo protestante (1531) y de que Calvino creara su propio movimiento dentro de la Reforma (1536), la Iglesia Catlica se aprestaba a lanzar su Contrarreforma. Reunidos en el Concilio de Trento (1545- 1563) el catolicismo se entreg a una obra de reorganizacin interna, instaurando finalmente la ms rgida autoridad y disciplina. Aunque la fuerza creativa del Renacimiento estaba ya en trance de agotarse, es indudable que estos movimientos religiosos influyeron en el consecuente estancamiento intelectual. El recrudecimiento de la Inquisicin y la conformacin de la Orden de los Jesuitas lleva a que concluya esta etapa histrica y cultural con la quema de libros, las prisiones domiciliarias y, lo que aqu nos atae, la muerte en la hoguera de Giordano Bruno, considerado desde entonces imagen paradigmtica de la lucha por la libertad de pensamiento. Y para ilustrar la vehemencia con la que Bruno rechaza la sumisin de los hombres a la autoridad de los dogmas, cito este prrafo De la causa, principio y uno: Pues es de ambicioso y cerebro presumido, vano y envidioso, el querer convencer a los dems de que no puede haber ms que un camino para investigar y llegar al conocimiento de la naturaleza; y es de loco y de persona no razonable convencerse a si mismo de ello. Por tanto, aunque el camino ms constante y firme, ms contemplativo y seguro, y el ms alto de pensar ha de ser siempre preferido, honrado y seguido, no por eso se ha de censurar otro modo que no deje de rendir buenos frutos, por ms que no se trate del mismo rbol (Bruno, 1941: 100) Si Italia durante el siglo XV lleg a ocupar una posicin lder, es porque se dieron ciertas condiciones sociales, polticas, econmicas y culturales que lo permitieron. Por citar un caso, el auge de la medicina fue posible luego de que Federico II permitiera durante el siglo XIII la seccin de cadveres y el estudio de la anatoma humana. En este sentido, cuando las condiciones para el desarrollo cultural se volvieron adversas para Italia, la onda expansiva iniciada por el Renacimiento alcanz zonas ms propicias como Francia e Inglaterra. La filosofa renacentista y sus fuentes. El movimiento renacentista no surge de la noche a la maana, sino que se ve ligado a procesos anteriores. En el siglo XII y XIII se haban traducido del rabe y del griego un elevado nmero de obras sobre filosofa y ciencia entre las que se contaba casi toda la produccin aristotlica. Hasta entonces Aristteles apenas haba sido mencionado por los padres de la iglesia. Durante la temprana Edad Media hubo un escaso conocimiento de las fuentes griegas, y en todo caso, quien marc el perodo fue el platonismo a partir de la extensa obra de San Agustn, y en menor medida, los estoicos, escpticos y epicreos. Pero la Edad Media tarda se caracteriz por un marcado aristotelismo que dio cabida a la Escolstica. El filsofo griego fue estudiado, procesado e interpretado a la luz de las preocupaciones medievales y se fij no tanto un sistema de ideas comunes, sino ms bien una terminologa, un conjunto de definiciones y problemas, y un mtodo para examinar estos problemas comunes (Kristeller, 1993). Para mediado del siglo XIII las obras de Aristteles constituan, en las universidades, la base de la enseanza filosfica. Toms de Aquino realiz un gran intento por reconciliar la filosofa aristotlica con la teologa cristiana y, aunque en su poca sus enseanzas competan con las de muchos otros, llegando a verse incluso condenada, dentro del orden dominica pronto qued establecida su supremaca. En el Concilio de Trento se le entreg la autoridad que hara que poco despus se adoptara oficialmente el tomismo como filosofa de la Iglesia Catlica. Mientras se institua el tomismo y la tradicin aristotlica se haca fuerte en las universidades y entre los telogos, otros movimientos se desarrollaban de forma paralela.
En el siglo XIV, Escoto y Occam reaccionaban contra la escolstica, y junto con Averroes, planteaban una separacin ms o menos nata entre el dominio de la ciencia y el de la fe. Se da cabida as a la famosa teora de las dos verdades a la que, durante ms de cuatro siglos, recurrirn los filsofos y cientficos como estrategia de defensa ante la coaccin eclesistica. Hay otro gran movimiento que se enfrenta a la escolstica y que marca de tal modo al Renacimiento que usualmente ha sido identificado con l. Nos referimos al humanismo, y siguiendo a Kristeller, no vemos en l una tendencia o un sistema filosfico, sino ms bien un programa cultural y educativo, en el cual se enfocaba y desarrollaba un campo de estudios importante pero limitado (Kristeller, 1993: 40). El centro de dicho campo era la preocupacin literaria, de forma tal que el humanismo se caracteriz por un estudio intenso y meticuloso de los clsicos griegos, y en especial, de los latinos. Al promediar el siglo XV, studia humanitatis vino a significar un ciclo claramente definido de disciplinas intelectuales, a saber, gramtica, retrica, historia, poesa y filosofa moral. De la definicin se ven excluidos campos como el de la lgica, la filosofa natural y la metafsica, as como las matemticas, la astronoma, la medicina, las leyes y la teologa. A partir de esto, Kristeller seala a los humanistas renacentistas como una fase de lo que llama la tradicin retrica de la cultura occidental (Kristeller, 1993: 45) y refuta a quienes han intentado identificar al humanismo con el Renacimiento. En materia filosfica, por ejemplo, el humanismo ha contribuido con una serie de tratados y dilogos sobre cuestiones morales, pedaggicas, polticas y religiosas, que, no obstante, no hacen a lo fundamental de la filosofa renacentista. Pero el humanismo es un movimiento fuerte que influye sobre otras reas del pensamiento y que hacia finales del siglo XV va a verse interactuando, cada vez en mayor medida, con corrientes en muchos casos opuestas al humanismo mismo, como es el caso de la magia. As influye, por ejemplo, en la forma de leer e interpretar a Aristteles. Leonardo Bruni (humanista traductor de la Poltica y de la tica a Nicmaco) consideraba que el mismo Aristteles no reconocera sus propias obras a travs de las transformaciones que sufrieron en manos de los escolsticos, as como no fue reconocido Acten por sus propios perros cuando Venus lo metamorfose en ciervo (Cassirer, 1951: 14). Este juicio de Bruni pone de manifiesto que el humanismo no reacciona contra el aristotelismo. Lo que pretende es rescatar a Aristteles de las interpretaciones escolsticas y de los comentaristas rabes. Desean apropiarse de su espritu y, principalmente, de su lenguaje. En base a esto, se puede hablar de otra lnea aristotlica que se desarrolla de forma paralela a la escolstica y que tiene centro en la universidad de Padua. El portavoz ms importante de esta escuela es Pedro Pomponazzi, quien gener una disputa al observar que en Aristteles el alma no tiene un carcter inmortal como haban supuesto los medievales. Al afirmar esto, Pomponazzi debi recurrir a la teora de las dos verdades para sobrellevar la inconciliabilidad con las creencias cristianas. Vale destacar que, cuando estos hombres hablan de dignidad humana hablan de desechar el corrupto latn medieval y el lgubre y monstico tipo de vida llevada hasta entonces y esforzarse en emular la sofisticada magnificencia antigua, principalmente romana. Los humanistas manifiestan un desprecio por la Edad Media por considerarla brbara e inculta. De hecho, el nombre Edad Media es dado por estos hombres que vean, entre ellos y la aorada antigedad clsica, siglos de oscurantismo y retroceso. El humanismo renacentista pone de manifiesto el crecimiento constante y cada vez ms marcado de intereses intelectuales no religiosos. Independientemente de que estos intelectuales sean o no cristianos piadosos, el problema religioso deja de ser absolutamente vital. No ocurre lo mismo en otras corrientes de pensamiento que hacen tambin al Renacimiento. Nos referimos al neoplatonismo y a la lnea mgica y mstica que se vincula con l. Para los pensadores que adhieren a este movimiento, la divinidad y la forma en la que se manifiesta en la naturaleza se constituye en el eje de su planteamiento filosfico. Y la dignidad del hombre depende de su relacin con Dios. Es mas, en el caso de la magia como prctica demirgico, lo que dignifica al ser humano es su vnculo con el divino poder creativo, es decir, participar de la actividad propia de Dios. De este modo, la pretensin del neoplatonismo es desplegar una nueva interpretacin y comprensin del cristianismo. Para esto se sirven de una larga tradicin de eruditos que parte de los primeros telogos (Hermes Trismegisto, Pitgoras, Zoroastro, Orfeo) y recorre la Edad Media encontrando en ella algunas de sus ms relevantes fuentes, como es el caso de Dionisio el Aeropagita.(Yates, 1983).
Para comprender en que consiste el platonismo renacentista, tanto el de Nicols de Cusa como el de la escuela Florentina con Ficino a la cabeza, vale realizar un breve rastreo histrico: hacia principios de nuestra era el platonismo haba adquirido un carcter popular y eclctico, tomaba prestado elementos aristotlicos y en especial estoicos, y se aprestaba a enraizarse en Alejandra. Este movimiento, llamado actualmente platonismo medio realiz varias aportaciones importantes. Formul y le atribuy a Platn la doctrina de que las formas inteligibles son conceptos de una mente divina; falsific obras platnizantes y le puso el nombre de Pitgoras; tambin se relacion con el hermetismo que floreca en Alejandra. Kristeller seala que cuando Filo el Judo, y tras l los padres de la iglesia alejandrina, llev a cabo los primeros intentos por conciliar religin bblica con filosofa griega, fue ste platonismo el que aport los elementos doctrinales que lo hicieron posible. Se sientan as las beses para lo que sera el resurgimiento del platonismo filosfico que Amonio Sacas y su gran discpulo Plotino llevaron a cabo en el siglo III d.C. Estos pensadores pretenden realizar una sntesis totalizadora del pensamiento griego. En este sentido asocian el motivo fundamental del pensamiento platnico y del aristotlico. La combinacin de la categora platnica de la trascendencia con la aristotlica del desarrollo engendra el concepto bastardo de la emanacin. Lo absoluto que es entendido como lo suprafinito, como lo suprauno y supraser, permanece as puro en si mismo, pero no obstante, y en virtud de la surabundancia que el l existe, se desborda y derrama engendrando en esa su profusin desde la diversidad de los mundos hasta la materia informe, que es el lmite ltimo del no ser. (Cassirer, 1951: 34) Durante la Edad Media la tradicin platnica parece haber seguido tres lneas de desarrollo (Kristeller, 1993): el oriente bizantino en el que siempre se dispuso de las obras originales de Platn y los neoplatnicos, y por ende en sus sntesis del pensamiento griego prevaleci Platn sobre Aristteles. Dentro de esta lnea, en el siglo XI Miguel Psello combin la filosofa platnica con los Orculos Caldeos de Zoroastro y el Corpus Hermticum. Este hecho es de suma importancia dado que pone de manifiesto un error histrico que estar presente durante todo el Renacimiento y que lo caracteriza. La glorificacin de lo antiguo estar directamente relacionado con la datacin cada vez ms remota de los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, a Zoroastro, a Orfeo y a Pitgoras. Se iguala su edad y contenido a las escrituras hebreas y cristianas, en algunas casos se llega incluso a confundir a Hermes con Abraham o Moiss. Cuanto ms antiguos se los ve, ms profunda, secreta e importante se vuelve su sabidura. En este marco, se identifica a Platn y a los neoplatnicos como seguidores de una teologa pagana muy vieja, en la que se oculta la verdad del mundo. Este error histrico es an sostenido por algunos msticos actuales como se evidencia en la cita siguiente: Ningn conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseanzas hermticas, los que han llegado hasta nosotros a travs de las centurias transcurridas desde los tiempos del Gran Fundador, Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien muri en el antiguo Egipto, cuando la raza actual estaba en su infancia. Contemporneo de Abraham, y, si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes fue y es el Gran Sol Central del Ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces (Tres Iniciados, 1997: 8). Hoy se sabe que los escritos hermticos pertenecen a distintos autores (probablemente todos griegos exiliados) no comprometidos con las escuelas establecidas, que se reunan en torno a algn orador o profeta. Las enseanzas debieron ser orales, pero segn supone Scott, es posible que en alguna ocasin el instructor o algn discpulo, interesado por la sabidura recibida, escribiera lo que recordaba de ella. Una vez registrada, el escrito habra pasado de mano en mano hasta ser reunido junto a otros escritos similares. Dados los contenidos de los textos hermticos y las influencias que parecen haber recibido, los especialistas estiman que han sido producidos a partir del 100 a.C., y que hacia el ao 310 d.C ya se tena noticia de la mayora de los Hermticos que se conservan (Scott en: Hermes Trismegisto, 1998). De esto se sigue que, cuando los platnicos renacentistas redescubren la hermtica , en realidad no hacen ms que volver, o citar, el marco pagano del cristianismo primitivo. Esto es, una concepcin religiosa fuertemente impregnadas de influencias mgicas y orientales, a la que es posible pensar como versin gnstica de la filosofa griega y refugio de los paganos hastiados que buscaban una respuesta al problema de la vida, distinta de la que les ofrecan los primeros cristianos (Yates, 1983: 18) La segunda lnea de desarrollo del platonismo es la que se da entre los rabes. Aqu Platn tuvo una posicin inferior a la de Aristteles. Sin embargo, entre los rabes y los judos se daba una forma peculiar de misticismo medieval conocido como Cbala, la cual contiene ideas derivadas del neoplatonismo, as como de la magia, de la astrologa y de la alquimia. Los seguidores de esta lnea, suponen que la
Cbala responde a una tradicin mstica transmitida de forma oral por el propio Moiss, y continuada por algunos Iniciados conocedores de ciertos misterios que apenas son esbozados en el Gnesis. El objetivo es alcanzar una sabidura superior sirvindose de las sagrada lengua hebrea. Entre los cabalistas se distinguen al menos dos tradiciones, casi siempre imbricadas la una en la otra: los msticos especulativos, absorbidos por la tradicin pitagrica, dedicados a las tcnicas de combinaciones de letras y ricos en aspectos armnicos y numricos; y la Cbala prctica, que vea en las veintids letras del alfabeto hebreo signos mgicos con eficacia operativa que le permitan al hombre actuar sobre el mundo para acercarlo ms a Dios. Se observa aqu el poder atribuido a la palabra, el verbo como creador y transformador del mundo. Esta idea es comn al Pimander hermtico, en el que el hijo de Dios se identifica con el luminoso Verbo que emerge del Nous e inaugura el acto creativo (Hermes Trismegisto, 1998). La base de todo este planteo, es una religiosidad inmanente que le permite afirmar a los intelectuales renacentistas la presencia de Dios en el mundo y en el hombre. Es la unin del principio mgico- hermtico de correspondencia, que supone que el Todo y el Uno son la misma cosa y que nada puede existir fuera del Todo, y del cual se deriva conclusiones tales como que Dios y el Cosmos son la misma cosa; con el concepto neoplatnico de emanacin. El mago supone que as como la luz divina ha descendido hasta la materia (es lo que Nicols de Cusa llama Explicatio: el uno se hace mltiple), es posible realizar el proceso inverso y retornar a la unidad primordial (Complicatio). Y este proceso solo es posible mediante una ardua preparacin espiritual que le permita al mago identificar en la naturaleza simpatas y antipatas. De este modo, el conocimiento se da por metforas, esto es, mediante semejanzas y fusin de contrarios. La buena magia opera a travs de la simpata y se basa sobre el conocimiento de las relaciones mutuas existentes entre todas las cosas integrantes de la naturaleza, en las secretas seducciones a travs de las cuales una cosa puede ser atrada por otra, as como el campesino empareja el vino con el lomo, del mismo modo el mago desposa la tierra y el cielo, es decir, la fuerza de las cosas inferiores con los dones y propiedades de las cosas superiores (Yates, 1983: 112) Finalmente, la tercera lnea de desarrollo platnico es la romana, es decir, el platonismo cristiano que encuentra en San Agustn su mayor representante. Respecto a las obras del propio Platn, los lectores latinos solo dispusieron de versiones parciales del Timeo hasta el siglo XI. Adems de las mencionadas, existen otras corrientes de pensamiento que confluyen en el Renacimiento. Nos referimos al resurgimiento del helenismo, es decir, del escepticismo, del estoicismo y del epicureismo. Fueron numerosos los pensadores que cayeron en el escepticismo por diversos motivos: algunos dedicados a la crtica filolgica y los estudios de gramtica, se resistieron a inclinarse por cualquier corriente particular; otros, por el contrario, experimentaron indecisin ante el contraste tumultuoso de tradiciones y escuelas diversas, o se vieron en el centro de las luchas religiosas entre protestantes y catlicos y decidieron abstenerse de tomar partido y renunciar a toda verdad sistemtica. Por su parte, el epicureismo puede pensarse como una reaccin al ascetismo medieval. Estos hombres llaman la atencin sobre el hecho de que no hay forma de actividad humana, por elevada que sea, que no tienda a la satisfaccin de una necesidad y por lo tanto a un goce. De modo contrario a los epicreos, aquellos hombres sensibles a las calamidades pblicas y privadas, recurrieron al estoicismo y aceptaron los dos motivos dominantes de su tica: la adaptacin resignada e incluso sonriente a lo inevitable y el motivo positivo de la energa del querer, de la fuerza de resistencia a la adversidad. Este ltimo, ms prximo al espritu renacentista, result ms desarrollado (Lamanna, 1960). A pesar de su relevancia en la poca, no nos detendremos aqu en el helenismo, en la medida en que este movimiento no ejerce una influencia clara y considerable sobre Giordano Bruno. Este pensador retoma ms bien a los filsofos de la naturaleza presocrticos y adhiere al neoplatonismo que, desde el siglo XV, vena desarrollndose en la llamada Escuela Florentina inaugurada por Marsilio Ficino. Adems recibe influencia desde la mstica alemana del neoplatnico Nicols de Cusa, pensador al que le debe gran parte de su metafsica y su cosmologa. Desde estas lneas y tambin desde la hermtica y la magia, criticar fuertemente la fsica aristotlica (a pesar de que desde 1565 hasta que es expulsado del convento de Santo Domingo en Npoles en el ao 1576, Bruno recibe una formacin fuertemente aristotlica) y acusar a los humanistas, a quien llama pedantes gramticos (Bruno, 1941: 68), por su frivolidad literaria y por su rechazo de la metafsica, de la magia, de la astrologa y de la teologa.
FILOSOFA MODERNA Comprende todas las manifestaciones del pensamiento cronolgicamente situadas entre el final de la filosofa cristiana medieval y el pensamiento final de la Ilustracin. Este periodo se define especialmente por oposicin al escolasticismo. Su fuerza radica en su capacidad crtica, que puso en cuestin las tesis de la escolstica. Frente al rgido esquema medieval, el pensamiento moderno se defini a travs de las caractersticas que se resumen a continuacin. Autonoma del pensar Los filsofos modernos se resistieron progresivamente a solicitar el tutelaje y el dictamen de los dirigentes de la Iglesia respecto a sus tesis y especulaciones. Comenz una autntica lucha para liberarse del dictado del dogma teolgico. Los filsofos modernos abandonaron las reglas tenidas por indiscutibles y los mtodos universalmente aceptados, para establecer sus propias normal: de verificacin: coherencia racional, comprobacin emprica, duda metdica, etc., rompiendo con la fidelidad a lo establecido. Libertad de razonar La filosofa moderna intent forjar una nueva concepcin del mundo y de la sociedad y, aunque inicialmente no prescindi absolutamente de la influencia religiosa, postul la resolucin de los problemas mediante la libertad de razonamiento. Abandon as progresivamente las verdades absolutas o reveladas, intentando sustituir lo sobrenatural por lo natural, lo divino por lo humano, lo celeste por lo terrenal, resolviendo zanjar definitivamente la polmica entre la fe y la razn en favor de esta ltima. Liberacin individual La nueva filosofa contribuy a la liberacin de la individualidad, de un modo que antes slo se produjo en la Grecia clsica. Esta contribucin fue casi simultnea a la lucha por la liberacin de los grupos nacionales que pugnaban por quebrar el imperialismo medieval. De algn modo, la filosofa moderna se vincula al surgimiento de las nacionalidades. La formulacin cientfica Otro rasgo del pensamiento moderno fue la intencin de aproximar la filosofa y la ciencia. Fue en esta poca de la historia cuando comenzaron a estructurarse las ciencias naturales, entendidas como un sistema de conocimientos rigurosamente clasificado y verificado. El pensamiento moderno acab convirtiendo a la filosofa en colaboradora de la ciencia. A partir de esta poca fue frecuente que una misma persona reuniera la doble condicin de cientfico y filsofo. Galileo y Newton son grandes ejemplos de este cambio. que alcanz hasta la poca contempornea, como lo demuestra Bertrand Russell. En esta perspectiva, los dos factores ms importantes de la ciencia moderna (utilizacin concreta de la experiencia del investigador y mentalidad matemtica) fueron tambin dos de los temas filosficos ms apasionadamente discutidos, hasta tal punto que dio lugar a dos de las ms destacadas escuelas filosficas de la Edad Moderna: el racionalismo, que se fund en tos aspectos lgico-racionales del conocimiento, y el empirismo, que afirm la validez absoluta de la experiencia en el mbito del conocimiento cientfico-filosfico. Laicizacin. La nueva filosofa plante tres condiciones importantes que a largo plazo resultaron decisivas: la laicizacin (liberalizacin de las costumbres respecto a la influencia religiosa), la extra oficialidad (liberacin e independencia de los comportamientos respecto de la tutela imperial) y la sustitucin del latn por los idiomas de las distintas nacionalidades. Los filsofos importantes dejaron de ser clrigos y sus enseanzas dejaron de estar respaldadas por las instituciones polticas y por la Iglesia, penetrando hacia el pueblo a travs del idioma nacional. En general, se acostumbra a dividir la filosofa moderna en tres grandes periodos: el Renacimiento, el Racionalismo, el Empirismo y la Ilustracin. Las disciplinas filosficas que gozaron de mayor importancia en la Edad Media eran la teologa y la metafsica. La Edad Moderna no prescindi totalmente de ellas e incluso se llegaron a proponer nuevas elaboraciones metafsicas como el pantesmo de Spinoza, pero su campo de inters primordial lo constituy la problemtica en torno a la teora del conocimiento. RENACIMIENTO El Renacimiento: ciencia y humanismo en el origen de la modernidad.
El Renacimiento hemos de entenderlo como consecuencia de la crisis del siglo XIV que significa el fin del feudalismo y el comienzo del mundo burgus. Le Golf afirma que esta crisis se debe al lmite de la tecnologa medieval (artesana) para responder a las nuevas necesidades que se le plantean. Las naciones modernas surgen con la burguesa y son un fenmeno burgus. El poder de los reyes va creciendo en las ciudades, estando las monarquas amparadas por el capital burgus. La transformacin del poder y el rgimen feudal monrquico trae como consecuencia la unificacin de las leyes, que hasta entonces eran mltiples. Un fenmeno fundamental de sta poca, y que se da preferentemente en el s XV, es la revolucin tecnolgica, que tiene unas consecuencias que cambian la historia: El invento de la brjula, que supone una nueva posibilidad de arriesgarse ms all del espacio conocido, abrindose las posibilidades de los descubrimientos y de las colonizaciones. El telescopio, invencin de Galileo, contribuye de una forma decisiva el cambio de la concepcin del mundo. El hombre se da cuenta de la infinitud del mundo y cambia su visin geocentrista por la heliocentrista. La plvora, que supone la revolucin militar y la muerte de las costumbres caballerescas. Los nuevos ejrcitos, basados en el poder de la artillera y tcticas de guerra y no en el potencial de caballera, son mucho ms costosos y slo los reyes pueden mantener ejrcitos poderosos, siendo ste un factor ms que explica la perdida de poder de los seores feudales. La imprenta, de Gtemberg, permite el comienzo de la cultura escrita, que hasta ahora haba estado restringida a los monasterios. Se desarrollan las Universidades, que pronto adquieren una especial importancia para la secularizacin de la cultura. El elemento que ms vigoriz a la economa fue el descubrimiento de nuevos mercados y la creacin de nuevas industrias, posibilitado en parte por la cada de los turcos. Se crean ligas comerciales en los Pases Bajos y las primeras colonias. Se crea el mercado de frica y concluye el descubrimiento de Amrica, entrando nuevos productos y metales preciosos. Se comienza a implantar la industria metalrgica, relojera y cristalera, que desbancan el predominio textil. Con el Renacimiento aparece el naturalismo, que valora la naturaleza y la vida sensible; esto hace que se dinamice el trabajo para poder gozar posteriormente de la naturaleza. Esta actitud naturalista aumenta la curiosidad intelectual, la valoracin del lujo, los viajes, las exploraciones y todo lo que represente contacto con lo natural. Se comienza a valorar el paisaje y a humanizar el arte. La cultura se va haciendo progresivamente laica e independiente de la autoridad eclesistica y de los dogmas religiosos. Las pruebas de este naturalismo y de su cultura laica son: El cambio de la actitud respecto de la muerte. El sentido laico de la muerte iguala a todos los hombres. La muerte se suele ver como un castigo, o un final o trnsito, de hay que haya que activar la energa para gozar lo mximo posible de la vida. El tema de la fama es la solucin laica a la supervivencia. El hombre medieval crea en el otro mundo; la fama, en cambio, ser la forma de sobrevivir tras la muerte en el Renacimiento. Aparece el tema de la fortuna. El hombre medieval cree en la intencionalidad y providencia de Dios en el mundo. En el Renacimiento la cultura se descristianiza y aparece las ideas de fortuna y predeterminacin; la suerte gua al hombre y el azar vuelve a ocupar un papel importante. Hay una valoracin tica de la persona. El ideal de la vida no es ya seguir un modelo -como los sabios helensticos o los santos del cristianismo-, sino afirmar la propia personalidad y el propio modelo de vida. Comienza la independencia del poder poltico frente a los Papas, como consecuencia del refuerzo del poder de los reyes tras la cada del rgimen poltico feudal. Los pensadores ms importantes toman partido por la independencia de ambos poderes; no con la intencin de reforzar el poder de los reyes, sino porque piensan en el poder de la Iglesia como espiritual y no concreto, y, por lo tanto, independiente del Estado. El ncleo ideolgico del Renacimiento es el Humanismo, que podemos definir como la nueva cultura que surge a partir del s XV que se centra en el hombre (antropocntrico) y que tiene como finalidad al hombre (antropotlico). Los temas ms importantes que desarrolla el humanismo son: El tema del sujeto y de su libertad, la relacin del sujeto con Dios, y la relacin del sujeto con el mundo y la naturaleza. El Renacimiento se va a destacar por la vuelta a los ideales grecolatinos y por la interpretacin libre de la Biblia. Como grandes humanistas podemos destacar: Leonardo da Vinci, Tomas Moro y Pico della Mirandola. A ellos, sobre todo Pico, se debe la ruptura con la filosofa medieval. As destacamos los planteamientos:
El hombre es capaz de hacer el bien por s mismo, frente a la naturaleza humana corrompida de la filosofa medieval, que afirmaba que el hombre tiene tendencia al mal. El hombre se considera un ser autnomo, que elige libremente su destino y acepta las consecuencias de sus actos, frente a la filosofa medieval que afirma que el hombre slo puede salvarse por la gracia y fe divinas. Los problemas mecnicos planteados por la nueva astronoma no podan ser resueltos por la mecnica de Aristteles. Los aristotlicos vieron en este hecho una argumentacin contra la nueva astronoma, pero Galileo y Newton demolieron sus objeciones con una mecnica cientfica moderna y ordenada. RACIONALISMO (del latn, ratio, razn) En filosofa, sistema de pensamiento que acenta el papel de la razn en la adquisicin del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepcin. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofa occidental, pero se identifica ante todo con la tradicin que proviene del filsofo y cientfico francs del siglo XVII Ren Descartes, el cual crea que la geometra representaba el ideal de todas las ciencias y tambin de la filosofa. Mantena que slo por medio de la razn se podan descubrir ciertos universales, verdades evidentes en s, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofa y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en s eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filsofos europeos, como el francs Baruch Spinoza y el pensador y matemtico alemn Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas britnicos, como John Locke y David Hume, que crean que todas las ideas procedan de los sentidos. El racionalismo epistemolgico ha sido aplicado a otros campos de la investigacin filosfica. El racionalismo en tica es la afirmacin de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en s a la facultad racional. El racionalismo en la filosofa de la religin afirma que los principios fundamentales de la religin son innatos o evidentes en s y que la revelacin no es necesaria, como en el desmo. Desde finales del ao 1800, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel antirreligioso en la teologa. EMPIRISMO En filosofa occidental, doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas espontneas o del pensamiento a priori. Hasta el siglo XX, el trmino empirismo se aplicaba a la idea defendida sobre todo por los filsofos ingleses de los siglos XVII, XVIII y XIX. De estos filsofos ingleses, John Locke fue el primero en dotarlo de una expresin sistemtica, aunque su compatriota, el filsofo Francis Bacon, haba anticipado algunas de sus conclusiones. Entre otros empiristas tambin se cuentan David Hume y George Berkeley. Opuesto al empirismo es el racionalismo, representado por pensadores como el francs Ren Descartes, el holands Baruch Spinoza y los filsofos de los siglos XVII y XVIII Gottfried Wilhelm Leibniz y Christian von Wolff. Los racionalistas afirman que la mente es capaz de reconocer la realidad mediante su capacidad para razonar, una facultad que existe independiente de la experiencia. El pensador alemn Immanuel Kant intent lograr un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, restringiendo el conocimiento al terreno de la experiencia, a posteriori, y por ello coincida con los empiristas, pero atribua a la mente una funcin precisa al incorporar las sensaciones en la estructura de la experiencia. Esta estructura poda ser conocida a priori sin recurrir a mtodos empricos, y en este sentido Kant coincida con los racionalistas. En los ltimos aos, el trmino empirismo ha adquirido un significado ms flexible, y ahora es utilizado en relacin con cualquier sistema filosfico que extrae todos sus elementos de reflexin de la experiencia. En Estados Unidos William James llam a su filosofa empirismo radical y John Dewey acu el trmino de empirismo inmediato para definir y describir su nocin de la experiencia. El trmino leyes empricas se aplica a aquellos principios que expresan las relaciones que, segn se aprecia, existen entre los fenmenos, sin que impliquen la explicacin o causa de los fenmenos mismos. Para los empiristas, a partir de la experiencia el ser humano va acumulando conocimientos; plantea que el individuo cuando nio empieza por tener percepciones concretas y es sobre la base de estas percepciones que forma luego sus representaciones generales y conceptos. Es a partir de la experiencia que, Carl Rogers plantea, se da el aprendizaje significativo en el estudiante. Seala que el aprendizaje se da cuando lo estudiado es relevante en los intereses personales del estudiante. El individuo tiende a la autorrealizacin. Formula la "teora del aprendizaje emprico". Lo que identifica a la ciencia como tal es una actitud frente a la cosas y a la vida que exige una metodologa estricta. Tiene que ver con la bsqueda de la verdad y con lo que ella, con fidelidad absoluta, nos exige. RENE DESCARTES (1596-1650) Descartes es el padre de la filosofa moderna. Sus obras ms importantes son: Reglas para la direccin del espritu, Principio de Filosofa, Meditaciones metafsicas, Discurso del mtodo.
Su famosa frase "Cogito, ergo sum" ("Pienso, luego existo") fue el punto de partida que le llev a investigar las bases del conocimiento. Su filosofa surge en el siguiente contexto: Se ha producido ya una cierta ruptura con la filosofa medieval, pero no se haba planteado an una nueva forma de entender la verdad. Esta filosofa se va a basar en la confianza en la razn y la consideracin de esta como algo interno del individuo. Se encuentra con el pensamiento religioso medieval, aunque ya sumido en una gran crisis. Para Descartes la seguridad no proviene en principio de la seguridad que nos da el pensamiento divino, ni es algo externo como el pensamiento griego, sino que deriva de la certeza de la mente humana. Intenta superar los 2 grandes prejuicios medievales en el tema del conocimiento: 1. Autoridad de Aristteles, cuya forma de pensamiento se basa en los silogismos; consiste en aplicar teoras generales a casos concretos: a partir de 2 premisas (una mayor o general y otra menor) vamos obteniendo conclusiones y ampliando el conocimiento: El hombre es un ser racional; Luis es un hombre. Luego Luis es un ser racional. Descartes se plantea la necesidad de un nuevo mtodo ya que los silogismos no nos permiten avanzar, crear, ... 2. Unin fe-razn, es decir, la verdad obtenida a travs de la razn y de la fe coinciden. Razn y mtodo: el criterio de verdad. Sin embargo, Descartes rechaza tal principio de incomunicabilidad de los gneros, por considerar que el saber humano no se diversifica por la distincin de objetos formales, pues siendo la razn una, el saber del hombre es uno sin admitir lmites interiores. Una de las premisas del pensamiento de Descartes es la sumisin a un mtodo cuidadosamente elegido, aunque esto no es original, pues ya en Platn hay una gran preocupacin por los asuntos de mtodo. En Descartes nos encontramos con 3 momentos del mtodo: 1. El mtodo como camino de bsqueda de la verdad: la duda metdica. Descartes comienza dudando de los sentidos, por un hecho patente: stos me engaan alguna vez, luego he de pensar que pueden engaarme siempre. Cuando sueo siento la existencia de las cosas igual que en la vigilia y, sin embargo, no existen. La dificultad para distinguir el sueo de la vigilia presta la posibilidad de dudar tambin de la existencia de las cosas. Sin embargo es cierto que, an fuera del estado de vigilia, hay verdades que prevalecen, las matemticas: "Pues, duerma yo o est despierto, dos ms tres sern siempre cinco, y el cuadrado no tendr ms que cuatro lados". Descartes introduce un nuevo motivo de duda: la hiptesis de que puede que Dios haya puesto en mi mente estas ideas con la intencin de engaarme. Pero existira una posible objecin a esta hiptesis: podra repugnar a la voluntad divina el querer engaarme. Para evitar equvocos con la fe, Descartes sustituye la denominacin de Dios engaador por Genio maligno, un ser todopoderoso que tiene la voluntad de engaarme en todo lo que pienso. Con esta hiptesis ahora parece que no puedo tener nada por cierto sin correr el riesgo de ser engaado; incluso con las verdades matemticas puede ocurrir que "haya querido que me engae cuantas veces sumo dos ms tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado". Con todo este proceso de duda , desarrollado en la 1 Meditacin Metafsica, Descartes persigue, como hemos dicho, llegar a una verdad absoluta, eliminando los prejuicios (algo parecido a la irona socrtica). Llegado a este punto, en la 2 Meditacin Metafsica, Descartes aplica la duda a la propia duda. Y es entonces cuando encuentra un elemento que prevalece a la duda. Si dudo que dudo es indudable que sigo dudando. El hecho de dudar, aunque me est engaando, siempre puedo tener la certeza de que estoy dudando. Y dudar o engaarse implica necesariamente que estoy pensando; y si estoy pensando es indudable que estoy existiendo. Por tanto estamos ante la primera verdad indubitable, la de mi propia existencia como verdad pensante, a partir de la cual va a construir todo el conocimiento: Pienso, luego existo (Cogito, ergo sum) Ya en su tiempo Descartes recibi la objecin de que el cogito era la conclusin de un silogismo -a los que precisamente Descartes quiere evitar en su intento de ruptura con la filosofa medieval- cuya premisa mayor (sobreentendida) sera "todo lo que piensa existe", la premisa menor "yo pienso", y la conclusin "yo existo". Pero Descartes no acept este planteamiento, ya que, segn l, "cuando alguien dice pienso, luego existo, no infiere su existencia del pensamiento como si fuese la conclusin de un silogismo, sino como algo notorio por s mismo, contemplado por simple inspeccin de espritu. Ello es evidente, pues, si la dedujese mediante un silogismo, tendra que haber establecido antes esta premisa mayor: todo lo que OTROS PERSONAJES IMPORTANTES JOHN LOCKE (1630-1704) Curs estudios de teologa, qumica y medicina en Oxford. All entr en contacto con la doctrina escolstica y la teora de Descartes. Es la formulacin clsica del empirismo ingls. Parte del principio de que todo conocimiento, incluso el abstracto es adquirido, y se basa en la experiencia, rechazando las ideas innatas. El objeto de conocimiento son las ideas, definidas como contenido del entendimiento y sin
ningn carcter ontolgico, ya que son el resultado directo de la sensacin o la reflexin (ideas simples), o el resultado de la actividad asociativa de la inteligencia humana (ideas compuestas). No representa un empirismo radical y acepta el conocimiento por demostracin, no fundamentado en la experiencia, (como la demostracin de la existencia de Dios por el argumento cosmolgico o teleolgico), y la validez de conceptos originados por el sujeto (como los matemticos o geomtricos). Sus obras ms importantes son: Ensayo sobre el entendimiento humano, Tratado sobre el gobierno civil, La racionalidad del cristianismo DAVID HUME (1711-1776) estudi en un primer momento Derecho, pero pronto se dedic a la Filosofa. Su filosofa proviene a la vez del empirismo de Locke y del idealismo de Berkeley. Trata de reducir los principios racionales (entre otros la casualidad) a asociaciones de ideas que el hbito y la repeticin van reforzando progresivamente., hasta llegar, algunas de ellas, a adquirir una aparente necesidad. Por lo tanto, las leyes cientficas slo son para los casos en que la experiencia ha probado su certeza. No tienen, pues, carcter universal, ni es posible la previsibilidad a partir de ellas. La sustancia, material o espiritual no existe. Los cuerpos no son ms que grupos de sensaciones; el yo no es sino una coleccin de estados de conciencia. Es el fenomenismo. Sus principales obras son: Tratado sobre la naturaleza humana, Investigacin sobre el entendimiento humano, Investigacin sobre los principios de la moral CONCLUSIONES Circunstancias de carcter social-poltico. En esta poca aparecen nuevas clases sociales y se produce cambios muy profundos en la sociedad. Se tiene que crear pues una forma de conocimiento acorde a los nuevos tiempos y las necesidades de las nuevas clases sociales. Ya en la filosofa moderna se encuentra Ren Descartes quien intenta superar los prejuicios medievales (la autoridad de Aristteles y la unin fe-razn) e hizo avances matemticos, pero tambin tenemos en el siglo XVII y XVIII a John Locke y David Hume quienes tratan la filosofa con mas racionalidad. Como se observ anteriormente, la filosofa juega un papel muy importante dentro de nuestras vidas, ya que la tecnologa, los avances mdicos-cientficos, y la psicologa que hoy en da manejamos, se lo debemos a las personas que hace siglos se dedicaron a buscar un por qu, a plantear hiptesis y con el tiempo las mas acertadas se convertiran en teoras. El historicismo Mara G. Lpez Filardo Desde la perspectiva de la Aufklarung y de la Ilustracin, la segunda mitad del siglo XVIII constituy una etapa importante en la evolucin de la investigacin histrica alemana. Son principalmente dos los aspectos que caracterizan este perodo: el comienzo de una profesionalizacin del oficio de historiador (especialmente en las Universidades, como la de Gotinga) y el esfuerzo por constituir la historia en una disciplina cientfica autnoma Durante el primer tercio del siglo XIX, bajo la influencia del romanticismo (en particular con Herder) y del idealismo filosfico (con Fichte, Schelling y en menor medida con Hegel), historiadores alemanes como W. von Humboldt, B. G. Niebuhr y L. von Ranke, fueron sentando las bases de un nuevo paradigma del conocimiento histrico, que dara origen al movimiento filosfico conocido como historicismo. (Segn una sinttica definicin de Croce, "historicismo, en el uso cientfico de la palabra, es la afirmacin de que la vida y la realidad son Historia y nada ms que Historia". Benedetto Croce. La historia como hazaa de la libertad. 1942, p.71) ESPIRITU Y NATURALEZA La formulacin de este paradigma parta del establecimiento de un contraste esencial entre, por un lado, las ciencias de la naturaleza, consagradas a la observacin de fenmenos que se reproducen segn leyes rigurosas e inmutables; y por otro las ciencias del hombre, o ciencias del espritu, cuya realidad primaria es el cambio y cuyo objeto de estudio es una infinidad de acciones concientes y cargadas de sentido, nicas e irreductibles las unas a las otras. Es as como la historia se constituy en la clave para la comprensin de la realidad humana, teniendo por objeto el estudio de individualidades especficas, que era preciso aprehender y para lo cual las nociones generales, los conceptos abstractos y los mtodos cuantitativos y estadsticos no resultaban apropiados o suficientes. El conocimiento histrico habra de fundarse, pues, en la comprensin (Verstehen), consistente en una reconstruccin - lo ms escrupulosa posible - de las intenciones y los motivos de los actores de la historia, mediante la utilizacin de los mtodos de crtica creados por la filologa clsica, procurando captar su originalidad por medio de la intuicin (Anschauung) y la simpata (Ahnnung). En este contexto, el siglo XIX sera llamado en Alemania "el siglo de la historia" y estara representado por los grandes historiadores de la poltica, la economa, el arte, la religin, la filosofa, la filologa y el derecho. "En Alemania, /.../ la lengua y la civilizacin eran los nicos lazos comunes. En armona con ellas, la filologa haba tomado gran desarrollo, junto con la filosofa. Era propio extender a la historia en general las nuevas apreciaciones sobre el desarrollo independiente de las lenguas. /.../ Muchos historiadores alemanes se entregaron entonces con provecho a los estudios filolgicos. Construyeron la historia del derecho, por analoga con la historia de las lenguas. Creyeron que la historia de las instituciones y de la civilizacin de los diferentes pueblos era susceptible de una distincin tan marcada como la historia de las lenguas." (Eduard Fueter. Historia de la historiografa moderna. 1953, Tomo II, p. 96)
Este inters por la historia, que se advierte sin duda bajo el influjo del romanticismo, de su voluntad de revivir el pasado dentro de la propia situacin histrica, ir conformando una concepcin del conocimiento histrico que se identificar con cierta prctica del oficio de historiador. Como ciencia objetiva, la historia permitir descubrir cmo se desarroll realmente el pasado, explorando sistemticamente y comprobando -con la ayuda del mtodo de anlisis crtico de los textos- las fuentes primarias escritas. Tambin, y a pesar de lo abstracto de su filosofa de la historia, una figura como Hegel mostrar que la historia no es tan solo un conjunto de hechos aislados, sino una totalidad en desarrollo dialctico. En base a todas estas consideraciones resulta comprensible la gnesis y evolucin del historicismo, que si bien no se observar exclusivamente en Alemania ("La modalidad historiogrfica que irrumpe con una fuerza sin igual en los pases que, a comienzos del siglo XIX, van a la cabeza de la cultura europea, no es un fenmeno que pueda adscribirse a ninguno de ellos con exclusividad, ni explicarlo mediante las consabidas transmisiones literarias e influencias. Hay historicismo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia". Eugenio Imz. El pensamiento de Dilthey. 1978, p. 17), podra decirse que encontr en la escuela histrica alemana su forma ms acabada y su mayor coherencia, lo que explica, a la vez, su extensin y la duracin de su influencia. EL MOVIMIENTO HISTORICISTA El historicismo alemn surge en las dos ltimas dcadas del siglo pasado y se desarrolla en el perodo que transcurre hasta el comienzo de la segunda guerra mundial. La primera manifestacin del movimiento historicista alemn - segn Pietro Rossi se da en 1833 con la Introduccin a las Ciencias del Espritu de Dilthey (Einleitung in die Geisteswissenschaften) y su ltima gran expresin (un reexamen retrospectivo de los orgenes del historicismo y testimonio de su crisis final), ser la aparicin, en 1936, de El historicismo y su gnesis (Die Entstehung des Historismus) de Meinecke. Segn Meinecke el trmino historicismo, que fue "...empleado por primera vez en su sentido justo en el libro de K. Werner sobre Vico, 1879, al hablar de historicismo filosfico de Vico." (Friedrich Meinecke. El historicismo y su gnesis; Mxico, F.C.E.,1943,p. 11; en Eugenio Imz, Op.cit., p.13), alude a la sustitucin de una consideracin generalizada de las fuerzas humanas histricas, por una consideracin individualizadora. Esto no significa - agrega - que el historicismo excluya la bsqueda de regularidad y tipos universales de la vida humana, sino que necesita emplearlos y fundirlos en su sentido de lo individual. Entre los representantes ms notables de este movimiento filosfico en Alemania merecen que se citen, adems de Max Weber, a Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Oswald Spengler, Ernst Troeltsch y Friedrich Meinecke. Tambin pueden aadirse los nombres de Wilhelm Windelband y Henrich Rickert, quienes se vinculan a la filosofa de los valores en el seno del neocriticismo y cuya obra influir sobre los estudiosos de las ciencias humanas y sociales, como es el caso de Simmel y Weber. Ambos, al igual que Dilthey, compartirn el intento kantiano de fundar en la conciencia el conocimiento histrico, aunque diferirn profundamente en su concepcin acerca de la naturaleza de tal conocimiento. Aun reconociendo que los mtodos de las ciencias naturales no eran aplicables, sin ms, a las ciencias sociales o culturales, los neokantianos se propusieron encontrar para estos estudios, categoras igualmente racionales y reformular el concepto de causacin, de modo que resultara aplicable a las ciencias humanas. Pensaban que el contenido irracional de estas ciencias poda abordarse con mtodos racionales, y estaban convencidos de la posibilidad de un conocimiento objetivo tambin en este mbito. Mientras que el primer tercio del siglo XIX estuvo marcado por el esfuerzo de los historiadores alemanes por plantear la historia como ciencia y definir el nuevo paradigma del historicismo, en la segunda mitad del siglo la proyeccin de la escuela histrica alcanz su apogeo, como puede apreciarse particularmente, en la manera que una serie de disciplinas afines otorgaron preferencia a la aproximacin histrica. As se explica, por ejemplo, el esplendor de la Kulturgeschichte (que va de la historia del arte a la sociologa de la cultura), representada fundamentalmente por W.H. Riehi y J. Burckhardt. Sin embargo, paralelamente a esta evolucin -y con frecuencia en estrecha relacin con ella-, los ltimos aos del siglo XIX vern multiplicarse los signos de una crisis del historicismo optimista, que haba conquistado a las generaciones precedentes y cuyo registro reflexivo era la filosofa crtica de la historia. Partiendo de la constatacin de que la mayora de los historiadores de su tiempo haban abandonado los fundamentos filosficos (idealismo) o religiosos (luteranismo) que daban coherencia a la visin de la historia de un Ranke o de un Humboldt, algunos filsofos, como Wilhelm Dilthey (1833-1911), Heinrich Rickert (1863-1936) o Ernest Troeltsch (1865-1923), pusieron de manifiesto las aporas tericas del historicismo (crtica de la concepcin segn la cual el historiador poda leer directamente la verdad objetiva del pasado, observacin de los componentes irracionales de la naturaleza humana, crtica del axioma segn el cual existira una unidad de la historia humana). A pesar de su fidelidad a la tradicin hermenutica y su bsqueda de apoyo en Kant, no llegaron a elaborar verdaderamente una teora del conocimiento histrico sustentado en bases renovadas y cientficamente slidas. "Sin embargo, la leccin del historicismo no se ha perdido; por el contrario, ha ofrecido una serie de categoras interpretativas de importancia decisiva que han permitido determinar las dimensiones histricas del mundo humano, mientras que sus perspectivas metodolgicas han abierto el camino al anlisis de las ciencias histrico-sociales y de sus procedimientos." (Francesco Borghesi Sgoluppi. El historicismo, de Dilthey a Meinecke. 1995, p. 9) Historicismo jurdico Se consagra a estudiar el "Derecho", que es el porqu de su existencia y de sus diversas modalidades a travs de los tiempos y a lo largo de las naciones, considerndolo como condicionado al clima, a la geografa y a otros factores similares, o bien como producto del espritu objetivo o del espritu del pueblo.
En la historia de las doctrinas se da este nombre al movimiento intelectual que se configur en Europa a fines del siglo XVIII y primer tercio del XIX, en parte como reaccin al racionalismo de la revolucin francesa, y en parte como manifestacin del romanticismo de la poca. Es una denominacin muy general, que tiene como raz propia la de sustentar que el fundamento y razn de ser de las ideas e instituciones est determinado por el pasado, negndose la fijeza de las formaciones actuales o considerndoselas como eslabn de un proceso anterior. Tres son sus aspectos esenciales: a) El Historicismo Filosfico, representado por Schelling y Hegel. b) El Historicismo Poltico, tambin llamado teocrtico o filosofa de la restauracin, que tiene como representantes principales a Joseph de Maistre (1754-1821), Louis De Bonald (1754-1840), C. L. De Haller (1768-1854), Juan Donoso Corts (1809-1853) y Adan Mller, y queconsisti en la afirmacin de una posicin teologizante, de tinte catlico, exaltando la monarqua como institucin de origen divino. c) El Historicismo Jurdico, ms comnmente conocido con el nombre de escuela histrica del derecho, que ve en el pasado histrico de la nacin, en el espritu popular (Volksgeist) y en la costumbre, la fuente de todo derecho, por lo que ha sido calificado de romanticismo jurdico. Son sus figuras centrales los jurisconsultos germanos Gustavo Hugo (1768-1834), Federico Carlos de Savigny (1779-1861) y Jorge Federico Puchta (1778-1846). La segunda gran corriente de pensamiento del siglo XIX, que, como el positivismo, afect a un amplio espectro de la produccin filosfica de la centuria, es el historicismo. El iluminismo del siglo XVIII, al confiar todo a la razn, rechaz cuanto significa la leyenda y tradicin. Por otra parte, la mentalidad iluminada no poda concebir la existencia de construcciones que no tuvieran su origen en la metdica funcin de la razn, sino que fueran el resultado de un paulatino proceso de formacin espontnea a lo largo del curso de la historia. El iluminismo, y en realidad todo el racionalismo, fue ahistrico, e incluso antihistrico. Como reaccin contra este modo de pensar, nace y alcanza extraordinario desarrollo durante el siglo XIX el movimiento historicista, que afect a todas las manifestaciones culturales, dando lugar a la llamada Escuela histrica del derecho. A la aparicin del positivismo cooperan fundamentalmente, entre otros, dos factores: los precedentes filosficos y el ambiente cientfico de la poca. 6.1.- Pensamiento de la Escuela: la "nacin" y el "espritu popular" La doctrina de la Escuela histrica se asienta en dos nociones fundamentales: la de pueblo o nacin y la de espritu popular. Fue SAVIGNY quien elabor la primera: el pueblo o nacin es un conjunto de individuos unidos entre s por unos sentimientos, tradiciones, lengua y pasado comn, factores todos ellos que prestan unidad a la pluralidad individual y permiten hablar de una a modo de "personalidad" del pueblo; cada nacin tiene su personalidad o manera de ser que le identifica. En esta tesis se advierte ya una clara posicin historicista y enfrentada, por tanto, al iluminismo, que no manej la idea de nacin, sino la de Estado, que es un producto artificial frente a la naturalidad del pueblo: el Estado ha podido nacer del pacto, en tanto que la nacin es el resultado de un proceso histrico. La distincin entre Estado y nacin era importante para un alemn del siglo XIX, pues permita hablar de la unidad de la nacin alemana pese a estar dividida en diversos Estados. En cuanto al espritu popular, se concibe como un principio que anima a cada pueblo y que impulsa sus creaciones: la lengua, las tradiciones, las costumbres, la msica y la danza, los estilos de vida y tambin, por supuesto, el derecho. Este, por consiguiente, no es un producto obtenido por deducciones racionales, a partir de determinados principios bsicos e inmutables, sino que es una creacin popular. Por eso es distinto el Derecho de cada pueblo, como son diferentes las costumbres o el idioma. El Derecho procede, pues, del pueblo, pero a pesar de ser una creacin espontnea, y por tanto que tal irracional, no hay peligro que en su formacin intervengan factores arbitrarios ni que se produzca el zar, pues su desenvolvimiento se realiza presidido por una "ley de necesidad interna" de la que es expresin la "conviccin comn del pueblo". Conviene tener en cuenta que el trmino irracional en el terreno de la filosofa se aplica a lo que no ha sido producido por una actividad reflexiva y consciente de la facultad pensante, pero ello no quiere decir que ese producto no tenga una coherencia, un orden interno, una estructura perfectamente asumible por la razn. La formacin del Derecho tiene, para la Escuela histrica dos momentos: en una primera etapa aparece el Derecho popular que es el consuetudinario en su ms pura expresin, el que se engendra en los hbitos populares. Ms es claro que tal Derecho nicamente es eficaz en comunidades primitivas. Tan pronto como aqullas adquieren una estructura ms compleja se hace preciso un Derecho ms concreto, ms delimitado y menos desdibujado que el que ha surgido espontneamente de la convivencia social. Esa tarea de depuracin y desarrollo de los principios jurdicos populares corresponde a la clase de los jurisconsultos, naciendo as el Derecho de los juristas, los cuales, sin embargo, no tienen nunca una funcin de "creacin" del derecho: no la crean, sino que la estudian y depuran, extrayendo y sistematizando sus reglas. 6.2.- Actitud de la Escuela histrica ante el Derecho natural. Si una de las notas que caracteriza al Derecho natural es su inmutabilidad, y si la Escuela histrica puso su nfasis en la afirmacin de la esencial mutabilidad del derecho, fcil es deducir que SAVIGNY y sus seguidores marginaron la idea jusnaturalista, aunque sera, sin embargo, exagerado calificarles de antiiusnaturistas. Partiendo de sus postulados centrales, la Escuela histrica no poda, desde luego, admitir un Derecho fijo y permanente que ni siquiera se justificara por su procedencia a partir de la naturaleza humana, ya que sta se halla afectada tambin por el principio evolutivo. Por otra parte, la exaltacin y la proclamacin a los cuatro vientos por los revolucionarios franceses de los derechos naturales, hizo para muchos que quedara ligado para siempre el Iusnaturalismo con aquella ideologa y considerado, por ende, como algo vetado para los
espritus conservadores; el propio STAHL confesaba que se opona al Derecho natural por entender que conduce inevitablemente a la revolucin. Como se ve, el no-reconocimiento del Derecho natural es en la Escuela histrica algo circunstancial e indirecto. Tngase en cuenta, adems, que la formulacin jusnaturalista que resulta del racionalismo no poda menos que suscitar la radical oposicin de SAVIGNY, para quien careca de sentido un sistema jurdico al modo rgido, dogmtico y definitivo como lo construyeron los autores del racionalismo. 6.3 Decadencia del Iusnaturalismo en el Siglo XIX. Las explicaciones filosficas de la realidad jurdica estn estrechamente vinculadas, como es obvio, a las corrientes filosficas predominantes en cada momento histrico. Si en el siglo XIX el pensamiento cristaliz, en lneas generales, en torno a las dos direcciones dominantes del historicismo y del positivismo, fcil ser deducir que la centuria pasada fue, para el Derecho natural, una etapa de languidez, tanto en el aspecto cuantitativo (los Iusnaturalismo estuvieron en franca minora) como en el cualitativo, pues los partidarios del Derecho natural no se destacaron precisamente por su originalidad, limitndose, en general, a encasillarse en las posiciones escolsticas, cerradas e impermeables a cualquier aportacin y en las que hasta los ltimos lustros del siglo no se produjo la necesaria renovacin.







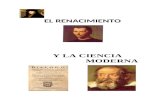







![trabajo historicismo[2]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5571fd8b4979599169995642/trabajo-historicismo2.jpg)