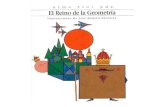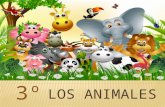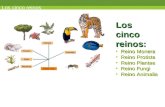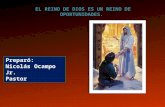El Reino Seleucida-libre
-
Upload
jalin-eliezer-simunovic-menares -
Category
Documents
-
view
17 -
download
2
description
Transcript of El Reino Seleucida-libre

Master Interuniversitario en Historia y
Ciencias de la Antigüedad (2013-2014)
Territorios, estados y confederaciones en el mundo griego
(Grupo 2): Épocas clásica y helenística
Héctor Manuel Vázquez Dovale
Prof. José Pascual González

2
Índi ce
1.- Introducción 3
2.- Fuentes de estudio y metodología 3
3.- Contexto Histórico 4
- Evolución Histórica del Reino Seléucida (312-63 a.C)
4.- Antecedentes 7
- El Imperio Persa y Alejandro Magno
5.- El Reino Seléucida 11
5.1.- Composición étnica y territorial 12
5.2.- La Monarquía Helenística 14
- Características
5.3.- La Dinastía Seléucida 19
- Genealogía reyes Seléucidas
5.4.- La administración territorial 21
- Satrapías, formas de control territorial…
5.5.- La Colonización Griega 24
- Helenización y Urbanización
- Las Polis Seléucidas
6.- Conclusiones 25
7.- Fuentes y Bibliografía 27
8.- Relación de Figuras 32

3
1.- Introducción
El objetivo principal de este trabajo es analizar y desarrollar las principales
características del reino Seléucida, mediante la explicación de cuáles son las fuentes
antiguas, que nos aportan información del funcionamiento interno del reino en
diferentes ámbitos, cual era el contexto y los antecedentes en los que surge el reino
Seléucida, cual era la composición étnico-territorial que caracterizaba a este reino, que
tipo de monarquía y dinastía lo gobernaba, así como que forma de administración
territorial existía y como se llevó a cabo la colonización griega de los territorios de este
reino. Por último, se presentaran las conclusiones de este trabajo.
2.- Fuentes de estudio y metodología
Para estudiar la realidad político-administrativa del reino seléucida debemos
tener en cuenta a los autores de la antigüedad que escribieron acerca del reino o sobre
temas que, posteriormente, afectarían al reino. Dentro del ámbito referente a la historia
del reino, podemos destacar la Historia de Roma de Polibio1 (200–120 a.C.) y la
Historia Romana de Apiano de Alejandría2 (s. I–s. II d.C.), obras que nos permiten
vislumbrar algunos de los aspectos político-institucionales del reino seléucida. A estas
obras debemos añadir otras complementarias y con una más que dudosa fiabilidad tales
como el libro de Daniel3 y el libro de los Macabeos4, lo cuales ahondan la relación entre
seléucidas y judíos, que forman parte del Antiguo Testamento. Dentro del segundo
ámbito, podemos incluir las obras de Herodoto5 (484–425 a.C) y Jenofonte6 (431–354
a.C), que describen la administración aqueménida, y de Aristóteles (384–322 a.C), que
en su Política presenta algunas de las cualidades que debían poseer los monarcas. A las 1 De los 40 libros que la componía solo los seis primeros se conservan completos, del resto solo tenemos fragmentos. Los detalles concernientes al reino seléucida se relatan de forma dispar a lo largo de los libros II, III, V, VII, VIII, X,XI, XIII, XV, XVIII, XX, XXI , XXII, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XL. 2 Dentro de los libros que conformaban esta obra, el que hace referencia a la evolución del reino seléucida es el libro IX (Historia Romana sobre Siria). 3 Pese a lo que se escribe en este libro hace referencia a la época babilónica, muchos investigadores han visto en ella en la descripción del sometimiento del pueblo judío un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la época seléucida, momento en el que se cree que se escribió este libro. 4 Compuesto de dos libros, que explican la historia de la familia de los Macabeos y su lucha contra el poder seléucida. 5 En los nueve libros de la Historia describe el mundo antiguo. También narra el desarrollo de las Guerras Médicas entre griegos y persas. 6 En su Anábasis relata la expedición espartana en apoyo de un príncipe persa, Ciro, que pugnaba por el trono con su hermano, y la posterior retirada, tras la muerte del príncipe, de los integrantes de la malograda expedición hacia la costa de Asia Menor.

4
fuentes literarias debemos añadir la información aportada por los estudios
arqueológicos, epigráficos7 y numismáticos de los enclaves que presenten niveles de
ocupación pertenecientes al período de existencia del reino Seléucida.
Para el buen desarrollo de este trabajo, que posee un claro enfoque político-
administrativo, hemos tenido que buscar y leer una extensa bibliografía que nos ha
servido para hacernos una idea del desarrollo y funcionamiento del reino Seléucida.
Dentro de esta amplia bibliografía se encuentra otra más pequeña y específica que nos
ha ofrecido la mayor parte de la información utilizada en el trabajo. De estas obras
destacamos las de Pérez Rubio (2013), Shipley (2001) y Sherwin-White y Kuhrt (1993)
que aportan una amplia información de los pueblos, de los territorios, de la
administración y de las póleis seléucidas, así como las traducciones y comentarios
realizados por Candau Morón (2008) y Sancho Royo (1980) que nos han permitido
conocer la historia del reino seléucida.
3.- Contexto Histórico
Tras la muerte de Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro
Magno, en el 323 a.C., los generales de su ejército, conocidos como los Diádocos,
proceden a repartirse y administrar, en calidad de sátrapas y ante la minoría de edad del
heredero de Alejandro8, el vasto imperio que Alejandro había conquistado durante sus
campañas9. Pese a que, en un principio, los Diádocos no pretendían usurpar el poder del
heredero de Alejandro, pronto las desavenencias surgidas a raíz de las ambiciones de
algunos Diádocos10, tales como Perdicas o Antígono Monoftalmos, provocaron el
7 En este campo, el epigráfico, es, especialmente, importante la información proporcionada por la Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (OGIS). 8 Su hijo, Alejandro IV de Macedonia (323–309 a.C.), nació pocos meses después de la muerte de Alejandro por lo que, hasta su mayoría de edad, los Diadocos procedieron a repartirse el Imperio de su padre. Lamentablemente, las disputas y ambiciones, así como el temor a perder su poder, surgidos entre los Diádocos, en los años siguientes, provocarían su asesinato en el 309 a.C., con lo que la dinastía de los Argéadas se extinguió. Años atrás, en el 317 a.C., su tío, Filipo III Arrideo (359–317 a.C.), con el que correinaba desde su nacimiento, había sido asesinado por su abuela, Olimpia, la madre de Alejandro Magno. 9 Aparte del reino de Macedonia y de toda la Grecia continental, el imperio de Alejandro incluía los territorios pertenecientes al desaparecido imperio aqueménida, incluyendo Egipto, y los comprendidos entre su frontera oriental y el valle del Indo. 10 Las guerras de los Diádocos surgen, en parte, debido a las misteriosas palabras, tôi kratístôi (“al más fuerte”), pronunciadas por Alejandro en su lecho de muerte para designar a su sucesor, aquél que debía administrar su imperio mientras su hijo no fuera mayor de edad. En la actualidad, se debate si no habría dicho tôi Kraterôi, “a Crátero”, uno de los generales más apreciados por Alejandro (Pérez Rubio, 2011, 6).

5
estallido de una serie de guerras entre ellos, llamadas Guerras de los Diádocos11 (322–
301 a.C.), que tuvieron como principal consecuencia la desmembración del Imperio de
Alejandro y el surgimiento de una serie de reinos, de corte helenístico, a cuya cabeza
estarían las dinastías fundadas por los Diádocos supervivientes. El reino Seléucida,
también llamado imperio, surge a finales de la Tercera Guerra de los Diadocos (315–
311 a.C.), en el 312 a.C., cuando Seleuco, tras derrotar en la batalla de Gaza a Demetrio
Poliorcetes, hijo de Antígono Monoftalmos12, expulsa a las fuerzas de Antígono de
Babilonia13, logrando recuperar el control de su satrapía14. Aunque la Tercera Guerra de
los Diádocos finalizaría en el 311 a.C. con un pacto entre Antígono y sus rivales,
Casandro15, Lisímaco16 y Ptolomeo17, Seleuco, que había sido dejado de lado en el
pacto, continuo la guerra logrando arrebatarle a Antígono el control de las provincias
11 Son cuatro guerras. La primera se libra entre el 322–320 a.C., la segunda, entre el 319–315 a.C., la tercera entre el 315–311 a.C., y la cuarta, entre el 307–301 a.C. Las guerras libradas, posteriormente, entre el 301 y el 281 a.C. (muerte de Seleuco) por los sucesores de los Diádocos, los Epígonos (“nacidos después”) no se incluyen dentro de las guerras de los Diádocos, pese a que algunos de los contendientes de los Epígonos eran Diádocos. 12 Otro Diádoco, que, tras la muerte de Pérdicas y el reparto de Triparadiso, había obtenido el control sobre un gran número de satrapías y que, tras la Segunda Guerra de los Diadocos, intentaría unificar el desmembrado imperio de Alejandro aduciendo, tras la muerte de Antípatro (otro de los Diadocos que en el 321 a.C. fue nombrado regente tras la muerte de Pérdicas), ser el protector de su hijo póstumo y heredero, Alejandro IV. 13 Seleuco había perdido su satrapía en torno al 316 a.C. a manos de Antígono, viéndose obligado a huir a Egipto. 14 A raíz del reparto de Triparadiso del 321 a.C., a Seleuco se le daría el control de la satrapía de Babilonia como recompensa por haber matado a Pérdicas. 15 Era el gobernador de Macedonia y fundador de la dinastía de los Antípatridas. Sería el responsable de la muerte de Alejandro IV de Macedonia. 16 Era el gobernador de Tracia. 17 Era el gobernador de Egipto y fundador de la dinastía Lágida.

6
más orientales del Imperio. Tras el asesinato de Alejandro IV de Macedonia y la
extinción de la dinastía de los Argéadas, en el 309 a.C. (Pérez Rubio, 2013, 38), los
Diádocos habían visto como el último obstáculo para poder conservar el poder era
eliminado y siguiendo la estela iniciada en el 306 a.C., por Antígono y Demetrio, en
poco tiempo, todos ellos se proclamaron reyes de sus respectivos territorios. Seleuco, ya
como rey18, continuaría batallando contra Antígono al que vencería en el 301 a.C. en la
batalla de Ipsos (De Souza, 2008, 129–130; Gómez Pantoja, 2005, 336–337; Pérez
Rubio, 2013, 32–37), tras lo cual obtendría el corazón de lo que antaño había sido el
Imperio aqueménida, pero perdería la Celesiria19, ocupada por Ptolomeo mientras el
combatía a Antígono. Tras Ipsos, y hasta su muerte, Seleuco continuaría expandiendo su
reino hacia el
Oeste llegando
a controlar una
amplia
extensión de
terreno que
abarcaba la
Anatolia
central,
posteriormente
, se añadiría
Asia menor20,
el levante,
menos Celesiria, Mesopotamia, Persia y que continuaba extendiéndose hasta el valle del
Indo. Las campañas de Seleuco, que llevaron al reino Seléucida a alcanzar su máxima
extensión, convirtieron a su reino en el más extenso de todos los reinos helenísticos y,
también, en el más inestable de ellos, pues la heterogeneidad de los pueblos que lo
habitaban así como la lejanía de muchas de las satrapías, con respecto, a la capital21, lo
18 Pese a que Seleuco no se proclamo rey hasta el 306/305 a.C., el contaba los años de su reinado desde el 321 a.C., año en el que obtuvo la satrapía de Babilonia. 19 La perdida de esta región provocaría que, a lo largo de la existencia del reino, tanto los Lágidas como los Seléucidas batallaran en repetidas ocasiones por obtener y mantener el control de este territorio. 20 A la muerte de Lisímaco, Seleuco se apoderó de sus posesiones en Asia Menor. 21 En un principio, durante un breve espacio de tiempo, estaría situada en Seleucia del Tigris, pero en el s. II a.C. se desplazaría a Antioquía.
Fig. 1: La desmembración del imperio de Alejandro Magno. En amarillo, el reino de Seleuco; en azul oscuro, el reino de Ptolomeo; en naranja, el reino de Lisímaco; en verde, el reino de Casandro; y en morado, el reino de Epiro. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diadochi_LA.svg

7
hacían difícil de gobernar y propenso a las sediciones22. La existencia del reino
Seléucida, que abarca desde su fundación en el 312 a.C. hasta su asimilación como
provincia por la República de Roma en el 63 a.C., puede dividirse en tres etapas. La
primera, que podríamos llamar “El auge y declive Seléucida”, abarcaría desde el reinado
de Seleuco I hasta el reinado de Seleuco III (312–223 a.C.) y en ella se lograría la
máxima extensión del reino, así como las primeras sediciones de algunas de sus
satrapías, que se autoproclamarían reinos, tales como Pérgamo o Bactria. La segunda
etapa, que podríamos denominar “El resurgir Seléucida”, englobaría, únicamente, el
reinado de Antíoco III (223–187 a.C.), quién, en un intento por emular a su antepasado,
Seleuco, procedería a reconquistar buena parte del territorio que los Seléucidas habían
perdido, logrando controlarlo directa o indirectamente23 (Shipley, 2001, 302–307). La
tercera y última etapa, que podríamos designar como “Decadencia y desaparición de los
Seléucidas”, se extendería desde el reinado de Seleuco IV hasta el reinado del último
rey Seléucida, Filipo II, (187–63 a.C.) y se caracterizaría por la continuada intervención
romana24, así como por las luchas internas entre los propios Seléucidas, que
degenerarían en la perdida, ya fuera por secesiones o por invasiones de otros reinos, de
una amplia extensión de territorio. Para cuando Pompeyo Magno se anexionó el reino
Seléucida como provincia romana, esté no era más que una sombra de lo que había sido
antaño (Gómez Pantoja, 2005, 341–342; Pérez Rubio, 2013, 6–11; Shipley, 2001, 307–
309 y 331–333).
4.- Antecedentes
La amplia extensión y la heterogeneidad de los pueblos del reino lo hacían muy
difícil de gobernar para los reyes seléucidas, pero, por suerte para ellos, la mayor parte
de su reino, sino todo, había pertenecido al desaparecido Imperio persa o aqueménida,
cuyos reyes, a lo largo de dos siglos (558–331 a.C.), habían creado un sistema de
gobierno que les permitía gestionar de forma más o menos eficiente los numerosos
territorios que componían tan vasto imperio. Este sistema consistía en la división del 22 Auspiciadas por las mismas personas que los Seléucidas nombraban para gobernar las satrapías. 23 Antíoco III no conquistaría todos los reinos que, anteriormente, habían sido satrapías seléucidas sino que, en algunos, se conformó con establecer alianzas matrimoniales o pactos, por lo que, nominalmente, aquellos reinos estaban sometidos a su autoridad. 24 Las campañas de Antíoco III en Asia menor y Grecia motivaron la intervención de los romanos en ayuda de sus aliados griegos. Tras la victoria de los romanos, Antíoco y sus sucesores se vieron obligados a soportar la injerencia de los romanos en los asuntos que los Seléucidas tenían en el Mediterráneo Oriental.

8
imperio en satrapías o provincias25, unidades administrativas que, generalmente, se
organizaban en torno a una base geográfica, y a cuya cabeza estaría una persona
elegida26 directamente por el rey que, en calidad de sátrapa27, administraría la provincia
(Herodoto, Historia, III, 89). Por la reforma28 llevada a cabo por Darío I (549–486 a.C.),
los sátrapas vieron limitada su autoridad, al producirse una división entre ellos y las
autoridades militares, quedando, únicamente, como gobernadores civiles encargados de
administrar el territorio, es decir, eran los responsables de, entre otras cosas, impartir
justicia, recoger los impuestos, de supervisar a los funcionarios locales o de garantizar
la seguridad de las fronteras, mientras que las fuerzas militares, entre las que se incluía
la guardia responsable de velar por la vida del gobernador (Herodoto, III, 128),
estacionadas en las satrapías respondían directamente ante el rey. Este sistema fue
ideado, en un principio, para garantizar la unidad del imperio evitando que cualquier
gobernador pudiera rebelarse contra el rey, pero a la muerte de Darío I, sus sucesores
hicieron caso omiso de esta reforma y procedieron a nombrar sátrapas que combinaban
tanto el poder civil como el poder militar, aunque en algunas satrapías se mantuvo la
división entre los gobernadores civiles y los caudillos militares. En ocasiones, podía
darse el caso de que una persona podía estar gobernando al mismo tiempo sobre dos o
tres satrapías. Además, la duración del cargo de sátrapa no fue regulada por la reforma
de Darío, provocando que en algunas satrapías la posición de sátrapa fuera vitalicia o
pasara de padres a hijos (Rodríguez Valcárcel, 1996, 103–108).
25 Según Herodoto (Historia, III, 90–97), tras la reforma habría 20 satrapías, aunque por la inscripción de Behistum y otras referencias halladas en Persépolis, Susa y Naqsh-i-Rustam se cree que eran 23. Posteriormente, a tenor de la expansión o de la reorganización territorial del imperio se irían añadiendo nuevas satrapías (Rodríguez Valcárcel, 1996, 103). 26 La mayoría eran escogidos de entre la aristocracia de origen persa, pero algunos eran selecciones de entre los miembros de la familia real. Se sabe que las principales satrapías solían estar gobernadas por los hijos del rey, especialmente, la satrapía de Babilonia, a cuyo cargo se dejaba al heredero del imperio, o la de Persia a cuya cabeza se situaba el propio rey. 27 Herodoto nunca hace mención a la palabra sátrapa para indicar a los gobernadores provinciales, será Jenofonte el primero en ligar esta palabra al cargo de gobernador provincial. 28 Tenía como objetivo la creación de un sistema estable de administración y control de los pueblos conquistados en base a la recogida de impuestos y a incrementar las fuerzas del ejército aqueménida.

9
Siguiendo con el sistema de las satrapías, estas se dividían en pequeñas regiones
a cuya cabeza estarían los líderes locales29, cuyo cargo también recibiría el nombre de
sátrapa. En lo referente al gobierno del imperio, se creó una administración liderada por
el canciller real, situada en la ciudad de Susa, una de las capitales del Imperio persa30,
cuya importancia radicaba en su localización geográfica, al hallarse en el centro del
Imperio, y en la existencia de vías de comunicación que la conectaban con el Golfo
Pérsico, mediante un canal, o con otras importantes ciudades tales como Ecbatana,
Babilonia o Persépolis31. Entre los diferentes cargos que había podemos encontrar: al
secretario o escriba real32 (Herodoto, Historia, III, 128), los “portadores de alfombras”
reales33 o los consejeros34. En casos de extrema necesidad, el rey podía nombrar a
29 A diferencia de las grandes satrapías, que estaban gobernadas en su mayor parte por miembros de la élite persa (Aristócratas o miembros de la familia real), las pequeñas satrapías en las que se dividían, se cree que estaban gobernadas por miembros de las élites locales. 30 La corte real era itinerante y solía estar situado en diferentes ciudades dependiendo de la época del año. En primavera, se hallaba en Susa; en verano, en Ecbatana y en otoño e invierno, en Babilonia. También, se podía desplazar a Persépolis o Pasargadas. Esta última era el lugar donde se producía la coronación y el ascenso al trono. 31 Las otras capitales del imperio. 32 En el caso de las satrapías, eran funcionarios independientes asignados por el rey o la administración central para que sirviesen al sátrapa. Eran los encargados de unir al gobierno central con la cancillería local de la satrapía. 33 Durante los viajes del rey ejercían las funciones de policía. 34 Elegidos directamente por el rey (Herodoto, V, 24).
Fig. 2: Las 23 Satrapías existentes en época de Darío el Grande. http://www.unizar.es/hant/Grecia/persiadario.GIF

10
inspectores especiales para investigar las acciones llevadas acabo en las provincias35.
Como ya he dicho antes, el encargado de toda la administración y de los funcionarios
del Imperio era el Canciller, este era, a su vez, el jefe de la guardia personal del rey,
siendo llamado el “Jefe de los diez mil”36. Además, cada satrapía se estructuró a
imitación de la administración central poseyendo un gran número de funcionarios al
servicio del sátrapa, entre los que se incluían el jefe de la cancillería, el encargado de las
instrucciones oficiales, el encargado del tesoro, el recaudador de impuestos, los
heraldos37, contables, investigadores judiciales y numerosos escribas. Dentro de este
entramado burocrático38 la mayor parte de los cargos, especialmente, los de la
administración central y también algunos de los de la administración provincial, recaían,
a raíz de las reformas de Darío, en personas de origen persa39. Este aparato burocrático
se organizaba de acuerdo al modo babilónico. Los sátrapas y líderes militares estaban
estrechamente vinculados a la administración central y con el constante control del rey y
sus funcionarios. Esta supervisión se ejercía a través de agentes que, ajenos a la
autoridad de los sátrapas o de los líderes locales, estaban subordinados directamente al
rey, recibiendo el apelativo de los “ojos” y los “oídos” del rey, y tenían como misión
informarle de cualquier palabra o acto sedicioso que pudieran llevar a cabo. Gracias a
este sistema la heterogeneidad del imperio no se tradujo en una inestabilidad constante y
se fomentó el establecimiento de una estructura estable y duradera a cuya cabeza estaría
el rey (Rodríguez Valcárcel, 1996, 109–113).
Tras conquistar el Imperio aqueménida, Alejandro Magno, dándose cuenta de la
dificultad de gobernar tan amplia extensión de terreno y de la utilidad de la
administración persa, mantuvo la división territorial en satrapías, creando algunas
nuevas40, así como las atribuciones de los sátrapas, a fin de que la eficacia del
administración persa no se viese afectada, pero, también, dispuso guarniciones al mando
de strategos para vigilar la actuación de los sátrapas e impedir posibles insurrecciones
35 Por lo general, investigaban los asuntos relacionados con temas económicos como la apropiación de una parte de los impuestos por parte de los sátrapas. 36 La guardia personal del rey estaba compuesta por los primeros 1 000 inmortales, siendo los inmortales un cuerpo de infantería de élite compuesto por 10 000 hombres. 37 Era los encargados de proclamar públicamente las órdenes oficiales. 38 Las pequeñas regiones, que formaban parte de las satrapías, también contaban con su propia administración que imitaba la de las satrapías y la del Imperio, con lo que el número de funcionarios que trabajaba en el Imperio persa era realmente extenso. 39 Los aqueménidas también hicieron uso de las gentes de los reinos conquistados (babilonios, asirios…) a los que emplearon para ejercer como jueces, recaudadores de impuestos, etc., principalmente, en las administraciones provinciales. 40 En las regiones más orientales alcanzadas por él durante sus campañas.

11
locales41. Al principio, Alejandro mantuvo a los miembros de la aristocracia persa en el
gobierno, pero tras completar la conquista del imperio, procedió a sustituir a parte de los
sátrapas persas por otros de origen macedonio42, a los que consideraba más leales,
manteniendo un equilibrio entre los sátrapas de origen macedonio y los de origen persa.
Además, tras conquistar las capitales persas, instauró una cancillería regia, que
combinaba las funciones que habían tenido la cancillería macedonia de Filipo II,
heredada por Alejandro y dirigida por Eumenes de Cardia, y la cancillería tradicional
aqueménida, a cuyo frente estaba un visir43. Esta nueva cancillería estaba dividida en
dos grandes oficinas, una para los asuntos de griegos y macedonios44 y otra aramea para
los asuntos orientales, y contaba con un servicio de correos, heredado de los
aqueménidas (Herodoto, VIII, 98), que transportaron miles de documentos45, a través de
extensas vías de comunicación construidas por los aqueménidas, a polis griegas, a
Antípatro y a los regentes de Macedonia, a los sátrapas y a los comandantes militares.
Esta administración macedonio-persa se mantendría hasta la muerte de Alejandro,
momento que aprovecharon sus sucesores, los Diádocos, para eliminar a los no
griegos46 de la administración del Imperio (Fernández Uriel, 2007, 773; Gómez Pantoja,
2005, 320–321).
5.- El Reino Seléucida
El reino Seléucida era el más extenso de los reinos establecidos por los sucesores
de Alejandro Magno y a diferencia de Macedonia o Egipto no era una unidad geográfica
homogéneamente poblada, sino que englobaba a muy distintos territorios y pueblos.
Además, debido a su amplia extensión, los sistemas para controlar el reino utilizados
por los Seléucidas, en vez de hacer frente a la inestabilidad derivada de gobernar sobre
41 Alejandro, consciente o inconscientemente, recupera la reforma administrativa de Darío, por el que los sátrapas quedaban relegados al papel de gobernadores civiles y vigilados por guarniciones militares que respondían directamente ante el rey. 42 A diferencia de los persas, los funcionarios locales de las administraciones provinciales mantuvieran sus cargos, únicamente, se produjo un cambio de una etnia dominadora por otra. 43 Otro nombre que seguía haciendo referencia al jefe de la guardia personal del rey. También se le llamaba hazarapis, término que los griegos tradujeron como quiliarca (literalmente “El mando de mil hombres”). 44 Se cree que Eumenes de Cardia estaría al cargo de esta oficina. Los asuntos expedidos por esta parte de la cancillería eran validados con el sello del rey de Macedonia, mientras que los expedidos por la otra parte, era validados con el sello del rey de los persas. 45 Decretos, solicitudes, registros, informes, cartas, etc. 46 Buscaban evitar que terceras personas, ajenas al círculo macedonio, pudieran luchar por el legado de Alejandro.

12
tan diferentes territorios y pueblos y fomentar la unidad del Imperio, tal y como ocurría
con los aqueménidas, no hizo más que acrecentar y fomentar la creciente oposición al
poder Seléucida, lo que, rápidamente, se tradujo en una constante decadencia para el
reino, soliviantada por breves momentos de gloria47, que, a la larga, conllevaría la
desaparición del reino fundando por Seleuco (Shipley, 2001, 289). A continuación,
procederé a explicar los aspectos fundamentales que caracterizaban al reino y a la
monarquía Seléucida.
5.1.- Composición étnica y territorial
Como ya se ha mencionado anteriormente, el reino Seléucida fue el más extenso
de los reinos establecidos por los Diádocos. Esta extensión geográfica, que incluía a la
mayor parte del Próximo Oriente y a una parte importante de Oriente Medio, hizo que el
reino integrará a una gran cantidad de diferentes territorios y pueblos, la mayor parte de
los cuales ya habían estado sometidos al poder persa. El reino Seléucida constaba de
cuatro áreas geográficas principales, siendo estas: la Anatolia Occidental, el Levante, la
Anatolia Oriental y las satrapías orientales.
En la Anatolia Occidental, que se correspondería con el área de Asia menor48, un
gran número de Poleis griegas se hallaban situadas en la costa occidental, siendo
algunas de las más conocidas: Pérgamo49, Éfeso, Mileto50 y Halicarnaso51. También en
esta región se hallaba la satrapía persa de Lidia52, cuya capital era Sardes.
Adentrándonos en el interior la península se divide en varias regiones: Bitinia, Frigia,
Panfilia y Paflagonia. Pese a que no todas eran satrapías Seléucidas, la mayoría estaban
bajo control Seléucida. Esta región, habitada mayoritariamente por griegos y pueblos,
más o menos, helenizados, como los lidios, se caracterizaba por su dificultad para
mantenerla controlada producto de la fragmentación geográfica y política derivada por
47 El reino Seléucida se caracteriza, desde sus inicios, por la constante perdida de territorios, ya sea, porque se rebelaban contra el poder Seléucida, por que los conquistaban otros reinos, o porque, los propios Seléucidas, los cedían por razones diplomáticas. Esta constante sangría apenas se detenía durante el reinado de algún Seléucida (Ej.: Antíoco III) que empeñado en imitar a sus antepasados intentaba reconquistar lo perdido, pero, aun logrando parte de su objetivo, con sus sucesores, incapaces de mantener la estabilidad del reino, se volvía a repetir la sangría. 48 El oeste de la actual Turquía. 49 En la región de la Tróade, en el noroeste de Asia Menor. Terminaría rebelándose e independizándose del poder Seléucida. 50 Tanto Éfeso como Mileto se hallaban en la región de Jonia, en el costa central de Asia Menor. 51 En la región de Caria, en el suroeste de Asia Menor. 52 En el interior de Jonia.

13
la tradición de independencia de las ciudades griegas53, así como de la interferencia de
Macedonia y Egipto (Shipley, 2001, 290–292).
El Levante, también llamado Creciente Fértil, englobaría los actuales países de
Israel, Jordania, Líbano, Siria e Iraq, así como sus áreas sudoccidentales, motivo de
continuas disputas entre Seléucidas y Lágidas54. Se cree que esta región era el núcleo, al
igual que con los imperios babilónico, neoasirio o persa, del Imperio Seléucida, ya que
aquí se encuentran las principales ciudades fundadas por los Seléucidas y que sirvieron
como capitales de su reino: Seleucia del Tigris y Antioquía. Esta región estaba habitada
por diferentes pueblos siendo algunos de ellos los hebreos, babilonios, asirios o los
fenicios. También se hallaba habitado por tribus seminómadas de las que destacamos a
los nabateos y a los árabes (Shipley, 2001, 293–295).
La Anatolia Oriental se caracteriza, principalmente, por las cadenas montañosas
que se extienden desde Cilicia Tráquea55, Licaonia y Comagene, atraviesa el Ponto y la
antigua Armenia56 y Atropatene57 hasta Irán. Abarcando la cordillera del Zagros y las
regiones interiores de Irán: Media, Susiana, Persis58, Carmania y Paretaquene. Esta
región estaría habitada por numerosos pueblos algunos de los cuales serían los iranios,
los medos y los persas. Otra característica de esta región es lo escasamente urbanizada
que estaba, existían pocas, aunque importantes, ciudades tales como Ecbatana o
Pérsepolis. Los Seléucidas intentarían paliar esta situación con la fundación de nuevas
ciudades pero, aun así, la mayor parte de la población seguía habitando en aldeas, lo que
obligó a los Seléucidas a tolerar la presencia de sátrapas semiindependientes y les
obligó a mantener relaciones directas con los nobles locales, quienes podían asegurar la
obtención de los impuestos y de levas para su ejército (Shipley, 2001, 296–298).
Las satrapías orientales, que se corresponden con las regiones situadas al este de
Irán, se pueden dividir en tres regiones. En la primera, nos encontramos con varias
satrapías: Hircano59, Partia, Margiana, Aria60 y, las más lejana y remota de las satrapías
53 La región había representado un problema para los aqueménidas por las repetidas sublevaciones contra su gobierno (Revueltas Jonias), que acabarían provocando el estallido de las Guerras Médicas. 54 Referencia a la región de Celesiria. 55 Cilicia escarpada. 56 Se corresponde con el actual noreste de Turquía y la actual Armenia. 57 Actual Azerbaiyán 58 Al sur del Zagros, era la patria de los persas. 59 En la costa suroriental del mar Caspio. 60 Abarca el noreste y el noroeste, respectivamente, de los actuales Irán y Afganistán.

14
seléucidas, Sogdiana61. Estaba habitada por numerosos pueblos de los que destacamos a
los arios y a los partos. En la segunda, nos encontramos con la presencia de cuatro
grandes satrapías: Drangiana62, Aracosia63, Bactriana64 y Carmania65. Estaba habitada,
principalmente, por bactrianos e iranios, así como otros pueblos de habla persa. Y en la
tercer y última región, nos encontramos con los territorios seléucidas más remotos,
siendo estos Gándara, Gedrosia y algunas regiones del valle del Indo, los cuales
permanecieron bajo control seléucida por un breve espacio de tiempo, ya que al final,
por cuestiones prácticas, fueron cedidas al imperio Maurya, durante el reinado de
Chandragupta, a cambio de favorecer el comercio con la India (Fernández Uriel, 2007,
853–855; Gómez Pantoja, 2005, 341; Shipley, 2001, 298–302).
Como hemos podido ver, la disparidad geográfica y poblacional del reino
Seléucida suponía un grave problema, al que los seléucidas se tuvieron que enfrentar,
pero a diferencia de sus antecesores, ellos contaban con la ventaja de la existencia de
una administración, heredada de los aqueménidas, que había tenido que enfrentarse a los
mismos problemas, y había logrado controlar tan vasta extensión con mayor o menor
éxito a lo largo de dos siglos.
5.2.- La Monarquía Helenística
A la muerte de Alejandro Magno se abrió un período de incertidumbre entre los
integrantes del ejército macedonio, ante la difícil situación en la que se encontraban
¿Quién debía suceder al rey? Alejandro, al momento de su muerto, no tenía un claro
sucesor al trono66. Su esposa Roxana estaba embarazada, pero solo un niño podía
heredar el trono, mientras que en Macedonia, el único pariente vivo y posible candidato
al trono, Arrideo, tenía deficiencias psíquicas lo que le incapacitaban para reinar67. Este
período de incertidumbre se solucionó tras el nacimiento del hijo de Alejandro, el cual
fue inmediatamente proclamado rey, con el nombre de Alejandro IV, por la asamblea
militar junto con su tío Filipo III Arrideo. Ante la incapacidad de ambos para gobernar
se estableció una regencia y los generales de Alejandro se repartieron la administración
de las diferentes regiones del Imperio, a la espera de que el niño sucediera a su padre.
61 También llamada Transoxiana, se erigía en torno a Marakanda, la actual Samarcanda situada en Uzbekistán. 62 Comprende el centro-este del actual Irán y el sur de Afganistán. 63 En el sur de Afganistán. 64 En la zona montañosa del noreste de Afganistán. 65 En el sureste de Irán. 66 Al subir al trono había eliminado a todos los posibles candidatos que podían arrebatarle el trono. 67 Posiblemente, esta fuera la razón por la que seguía con vida.

15
Pero los problemas surgidos entre ellos, en los años siguientes, derivaron en una serie
de guerras por el control, primero, del heredero y, después, tras su asesinato, del
Imperio. La muerte de Alejandro IV y la desaparición de la dinastía macedónica de los
Argéadas, supuso un grave problema para los Diádocos, hasta entonces habían estado
gobernando en nombre del joven heredero, pero tras su muerte carecían de la
legitimidad, que emanaba de la dinastía real de Macedonia y del heredero de Alejandro,
necesaria para seguir actuando como gobernadores de aquellos territorios, por lo que,
obligados por las circunstancias, se autoproclamaron basileus o reyes. Pero
autoproclamarse basileus no resolvía la difícil situación en la que se encontraban, por
ello, a partir de este momento, los Diádocos, convertidos en reyes, se vieron obligados a
desarrollar toda un proceso de legitimación consistente en: definir las cualidades
personales del rey, en elaborar una muy necesaria teoría de la monarquía y en la
representación de una monarquía que fuera aceptable tanto para los griegos como para
los no griegos. Siguiendo esta dirección, los Diádocos, ya que no podían asociarse con
la dinastía Argéada, convirtieron la proximidad que habían tenido con Alejandro el
Conquistador, en la principal fuente de legitimidad. Todas las dinastías de los Diádocos,
se consideraron herederas directas de Alejandro. Aprovechando esta cercanía al
Conquistador, los Diádocos construyeron una serie de episodios en los que mostraban
su valor y con los que pretendían justificar su ascenso al trono68. Además, los reyes
conscientemente, trataron de imitar a Alejandro y se presentaron como continuadores de
su legado, destacando su origen macedonio, lo que conllevó la implantación en los
reinos helenísticos de muchas de las instituciones de Macedonia, así como la formación
de un ejército con una estructura y equipamiento idéntica a la de los macedonios.
(Pérez Rubio, 2013, 12–13).
Otra fuente de legitimidad emanaba de la actuación de Alejandro durante sus
campañas comandando al ejército. Ello obligó a los Diádocos y a sus sucesores a
mandar al ejército y combatir personalmente69. Su capacidad para el mando y el valor
mostrado ante el enemigo, la andragathía, los legitimaba para reclamar su derecho al
trono. Se consideraba que estas habilidades contribuían a la obtención de victorias,
fomentando la imagen de monarcas victoriosos que tenían los reyes helenísticos.
68 En el caso de Seleuco, tenemos los episodios del Oráculo de Dídima y el de la Diadema de Alejandro (Apiano, Syria, 56–57). 69 Se despreciaba a aquellos que preferían la diversión al combate. Referencia a Ptolomeo V Epífanes que, con 25 años, no había participado en ninguna expedición militar.

16
Además, la victoria ayudaba a cimentar la fidelidad de un ejército, formado
mayoritariamente por mercenarios griegos, y a acrecentar la popularidad del rey entre
sus súbditos, los cuales se sentían protegidos bajo su gobierno. De acuerdo a esta idea,
los reyes helenísticos adoptaron sobrenombres con los que buscaban representar los
éxitos obtenidos en el campo de batalla. En el caso de los Seléucidas, destacan el de
Seleuco I apodado Nicátor (Vencedor), tras su victoria en Ipsos, y el de Antíoco I
apodado Sóter (Salvador), tras su victoria sobre los gálatas. Otro aspecto característico
de la victoria es que es la verdadera legitimadora del poder real, ya que fue por las
armas como los Diádocos se convirtieron en dueños de sus reinos, siendo esto el
llamado derecho de conquista, por el cual la tierra conquistada era administrada por los
reyes como si fuera su propia casa u oikos. Esta concepción del reino como patrimonio,
añadido a la tradición monárquica macedonia, permitió el establecimiento del derecho
hereditario dinástico70 (Pérez Rubio, 2013, 13–14).
Aun con la legitimidad que les proporcionaba su cercanía a Alejandro y el
derecho de conquista, estos no eran suficientes para justificar la realeza de los Diádocos.
Se hacía necesario establecer el tipo de cualidades que debían poseer los monarcas. Por
suerte para ellos, desde antes del s. IV a.C. varios pensadores griegos, como Platón o
Aristóteles, habían comenzado un proceso de revalorización de la monarquía,
estableciendo las cualidades que estos debían tener.
“Según dijimos, la realeza se basa en la aristocracia y depende de un
mérito, ya sea de virtud personal o de linaje, de buenas obras, o de estas
cosas unidas al poder; pues todos, por haber beneficiado o tener la
posibilidad de beneficiar a las ciudades o a los partidos, obtenían esta
categoría; unos con la guerra, librándolos de la esclavitud, como Codro, y
otros dándoles la libertad, como Ciro, promoviendo fundaciones o
apoderándose de territorios, como los reyes de los lacedemonios,
macedonios y molosos (Aristóteles, Política, V, 10)”.
70 Al ser el reino una propiedad del rey, este podía ser transmitido en herencia a los hijos. Para la mentalidad de la antigua aristocracia griega era necesario poseer otras cualidades, de índole personal, a parte del nacimiento (era necesario ser parte de la familia real para poder aspirar a la realeza), para que un rey pudiera gobernar.

17
En este fragmento se enumeran algunas de las cualidades que debía poseer un
rey: Conquistador, fundador de poleis, filántropo y evergeta71, protector y salvador de
los griegos72; y que se incluirían en la lista de aptitudes que tendrían los monarcas
helenísticos y que acabaría constituyéndose en una verdadera excelencia (areté73) real.
En primer lugar, el rey estaba dotado de la mejor naturaleza (phýsis), que mostraba
belleza y superioridad física74. A esta condición, se añadía una educación (paideia)
superior que le permitía desarrollar una serie de cualidades morales y de aptitudes para
gobernar. Como resultado, el rey poseía recta inteligencia (Phronesis o diánoia) y
moderación (enkrateía) y en sus relaciones con los hombres mostraba una
magnanimidad (megalopsychés) y equidad (epieíkeia) que incluían la bondad y la
clemencia. Desarrollaron un amor por el género humano, en el marco del concepto de
philantropía, y afecto (philostorgos) hacia sus parientes, amigos y súbditos, con los que
se relacionaba a través de un entendimiento cariñoso y paternal (philía) y
concediéndoles gran numero de beneficios (evergesía). Como amantes del género
humano, los reyes helenísticos se presentan como sus principales defensores, paladines
de la civilización frente a los bárbaros75. Otras cualidades del rey eran que este era sabio
(sophós) y un gobernante altruista (eúnoios), que se caracterizaba por su sentido de la
justicia y por convertirse, al ser el legislador y el juez supremo, en ley viviente (nómos
émpsychos), lo que permitía que la paz perviviera. Además, el ejercicio de la justicia
creaba la armonía o concordia necesaria (homónia) para la felicidad humana, siendo
esta una de las principales funciones de la monarquía. Algunas de estas cualidades
serían compartidas por las consortes, que tenían el título honorífico de “hermana del
rey”76 de los reyes helenísticos. Por último, cada Diádoco adoptó a una divinidad como
protectora de la dinastía, en el caso Seléucida, Seleuco se relaciona con el Apolo
71 Uso de parte de su riqueza para la realización de buenas obras, tales como monumentos o edificios, o en beneficio de aquellos a los que consideraba sus amigos (Evergetismo o Philantropía). 72 Los reyes debían ser capaces de proteger a sus súbditos griegos. Varios reyes helenísticos aprovecharon sus victorias contra pueblos extranjeros, como los Gálatas, que amenazaban a los griegos para adoptar el sobrenombre de Sóter (literalmente, “el Salvador”). 73 Eran las cualidades de una persona que le hacían destacar sobre el resto y que se demostraban en el Agón (competencia). 74 En el caso de Seleuco, se decía que era capaz de acabar con un toro con sus propias manos (Apiano, Syr., 57). 75 En el caso de los Seléucidas, Antíoco I se apoda Sóter tras considerar que su victoria sobre los gálatas (celtas que habían cruzado a Asia) había salvado a la civilización griega. 76 No es un indicio de matrimonios consanguíneos. Para la evergesía y actuación política de las reinas helenísticas, véase Mirón Pérez, 2011, 243–275.

18
didimeo situado en las cercanías de Mileto77. Eran, especialmente, piadosos (eusebeoí),
rendían culto a los dioses ancestrales y cuidaban de la religión tradicional. Además, su
asociación con una divinidad permitió a los reyes helenísticos establecer sincretismos,
estos es, apropiarse de los atributos correspondientes a la divinidad (Fuerza, valor,
victoria…), lo que les llevó a situarse en un plano superior, en el mismo que el de los
Héroes griegos, por encima de sus súbditos en el plano existencial y, aunque por debajo,
cerca del de los Dioses. Este sincretismo legitimaba su usurpación y acercaba a los
monarcas helenísticos a las divinidades ancestrales, por ello, organizaron un Culto Real
(Dinástico), que adoraba a los difuntos monarcas helenísticos los cuales tras su muerte
ascendían al plano
de las divinidades,
algunos eran
divinizados en
vida 78 (Pérez
Rubio, 2013, 14).
A las
cualidades propias
de un rey, los
Diádocos
añadieron una
representación
visual y
ceremonial, con la
que asumieron una
serie de códigos simbólicos, con los que pretendían crear una imagen pública que
legitimara su poder y que les permitiera ser aceptados por sus súbditos. Debido a su
origen griego y a la existencia de súbditos tanto griegos como no griegos, algunos de los
Diádocos se vieron obligados a representarse visualmente de un modo que pudiera ser
reconocido tanto por los griegos como por los no griegos. En el apartado griego, de
77 La propaganda seléucida establecería el favor de Apolo en el episodio del oráculo de Dídima (El santuario de Dídima estaba dedicado a Apolo) para justificar el gobierno de Seleuco y sus descendientes (Véase Aldea Celada, 2013, 13–34). 78 En el caso Seléucida, los monarcas, salvo excepciones, eran divinizados tras morir. El culto a los difuntos sería establecido por Antíoco I, pero habría que esperar hasta Antíoco III para que se organizase un verdadero culto real del soberano. Para saber más sobre los Seléucidas y su relación con los dioses, véase Erickson, 2009.
Fig. 3: Tetradracma de plata acuñada en Susa, durante el reinado de Seleuco I. En el frente se muestra un retrato de Alejandro Magno, mientras que, en el reverso, se muestra una Niké alada, Diosa de la victoria, colocando una corona o diadema sobre una armadura. El diseño tiene connotaciones políticas, ya que al rendir tributo a Alejandro, Seleuco enfatizaba en su propia legitimidad como sucesor de Alejandro, justificando su ascenso al trono. http://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/seleucids/k146144_sp.html

19
acuerdo a la tradición macedónica, tomaron la diadema79, la corona, el cetro80
(scéptron) y el anillo real81, se cubrieron con la vestimenta tradicional de los reyes
macedonios: la túnica o clámide purpúrea, el gorro (kaúsia) y las botas82 (krepídes). A
lo largo y ancho de sus reinos construyeron estatuas reales que se situaban en edificios
públicos y santuarios y representaba al monarca como un joven adulto, como jinete
vencedor o exhibiendo una musculatura atlética. Además, por vez primera, se acuñan
monedas con el retrato de los monarcas con las que se pretendía, con la construcción de
las estatuas, mostrar las cualidades, el coraje, la sabiduría y la bondad del rey y de la
monarquía. A tenor de su origen griego, los nuevos reyes buscaron cuidar,
especialmente, sus relaciones con los propios griegos mediante el respeto, en la medida
de lo posible, a la autonomía interna de las póleis griegas, trataron de conservar su
apoyo al otorgarles privilegios y donativos83. En el caso de los no griegos, los monarcas
helenísticos adoptaron los rasgos y atributos de sus antecesores para mostrar una
imagen de continuidad entre ambos regimenes. Especialmente interesante es el caso de
los Seléucidas, donde la monarquía representaba el único factor de unidad que tenían los
numerosos pueblos de no griegos que habitaban su reino, por lo que se vieron obligados
a adoptar, entre otras cosas, la titulatura tradicional de los monarcas persas, para
acomodar la realeza a la tradición local (Antela-Bernárdez, 2009b, 161–177; Fernández
Uriel, 2007, 788–796; Gómez Pantoja, 2005, 328–330; Pérez Rubio, 2013, 15; Sherwin-
White y Kuhrt, 1993, 114–140; Shipley, 2001, 316–317).
5.3.- La Dinastía Seléucida
Una vez descritas las características de las monarquías helenísticas, queda
presentar a los integrantes de la dinastía Seléucida. Esta se componía de 24 reyes, si
excluimos a los tres usurpadores, que gobernaron, entre el 312 a.C. y el 63 a.C., uno de
los reinos helenísticos más extenso y complejo. El fundador y primer rey, desde el 305
a.C., de la dinastía seléucida fue Seleuco I Nicátor (312–281 a.C.)84, sucedido por su
hijo Antíoco I Sóter (281–261 a.C.)85, con el que había correinado desde el 292 a.C. Le
79 Para los griegos reflejaba la cinta del vencedor en una competencia (agón). 80 Elemento esencial de mando y rango. 81 Contenía el sello con el que se sellaban las cartas. 82 Era botas altas utilizadas para montar. 83 Las póleis responderían a esta política favoreciendo el culto y la divinización de los reyes helenísticos. En muchos casos, la iniciativa partía de las póleis que tributaban honores divinos, dedicaban estatuas de culto (ágalma), etc. Véase Moreno Leoni, 2010, 132–150. 84 Moriría asesinado por Ptolomeo Cerauno, hijo de su eterno enemigo, Ptolomeo I, a quien había dado asilo. 85 Hace referencia a su gobierno en solitario.

20
sucederían Antíoco II Theos (261–246 a.C.), Seleuco II Callinico (246–226/225 a.C.)86,
Seleuco III Cerauno (226/225–223 a.C.)87, Antíoco III Megas88 (223–187 a.C.), Seleuco
IV Philopator (187–175 a.C.), Antíoco IV Teo Epífanes89 (175–164 a.C.), Antíoco V
Eupátor (164–162 a.C.)90, Demetrio I Sóter (162–150 a.C.)91. Al final del reinado de
Demetrio se produce la usurpación de Alejandro I Balas o Epífanes (150–145 a.C.)92,
sucedido por su hijo Antíoco VI (145–142 a.C.), cuya posición sería usurpada por
Diódoto93, llamado Trifón Autócrato (142–139/138 a.C.), primer rey “helenístico” que
no poseía sangre real. El trono sería recuperado por Demetrio II Nicátor (145–140 a.C.
y 129–126/125 a.C.)94, que sería sucedido por su hermano, Antíoco VII Sidetes
(139/138–129 a.C.)95. Tras la muerte de Demetrio, se producen las disputas dinásticas
que terminarían por desmembrar lo poco que quedaba del Imperio y en las que los
últimos Seléucidas se disputaron el trono: Seleuco V (126/125 a.C.)96, Antíoco VIII
Gripo (126/125–96 a.C.)97, Antíoco IX Ciciceno (114/113–95 a.C.)98, Seleuco VI
Epífanes (95 a.C.)99, Antíoco X Eusebes (95–83 a.C.)100, Antíoco XI Epífanes (95–92
a.C.), Filipo I Philadelpho (95–83 a.C.), Demetrio III Eucarios (94–88 a.C.), Antíoco
86 Ambos reinados se caracterizan por la inestabilidad de los territorios orientales, que desembocaran en algunos casos, como el Bactriano, en la independencia y formación de nuevos reinos de corte helenístico. 87 Sería asesinado mientras combatía a Atalo I de Pérgamo. Sería sucedido por su hermano Antíoco III. 88 Literalmente “el grande”. Otorgado por sus numerosas campañas con las que intento reconstruir el Imperio de sus antepasados. Le sucederían sus hijos Seleuco y Antíoco. 89 Literalmente “el Dios manifiesto”. Posible indicio de que se hizo divinizar en vida. 90 Hijo de Antíoco IV. Pese a ser un niño, tutelado por Lisias, los romanos apoyaron su ascenso al trono en detrimento de Demetrio, quien se hallaba prisionero de los propios romanos en calidad de rehén. 91 Tras escapar de Roma, ascendió al trono tras asesinar a su sobrino y a su tutor. Moriría enfrentándose a un bastardo seléucida, Alejandro Balas, apoyado por los romanos, los Lágidas y los Atálidas. 92 Hijo ilegítimo de algún príncipe seléucida, posiblemente, Antíoco IV. Usurpó el trono a su tío gracias al apoyo proporcionado de sus enemigos (Roma, Egipto y Pérgamo). Contraría matrimonio con una princesa de la familia real de los Lágidas. 93 Esclavo, posiblemente, eunuco, ya que no era raro que estos ocuparan puestos de gran importancia y poder en la corte de los persas, tutor del joven Antíoco VI a quien asesinaría para acceder al trono 94 Tras una campaña para recuperar Babilonia, fue hecho prisionero, ascendiendo al trono su hermano, Antíoco VII. Tras la muerte de su hermano, escaparía de su cautiverio y volvería a reinar brevemente, siendo asesinado por su esposa Cleopatra Thea, viuda de Antíoco VII. 95 Durante su reinado reconquistó buena parte de las tierras orientales perdidas por sus antecesores. Moriría tras ser derrotado en campaña en Media. 96 Muere asesinado por su madre, Cleopatra Thea. 97 Sucedió a su hermano, Seleuco V. Acabó con la amenaza de su madre (121 a.C.) y se disputó el reino con su medio hermano Antíoco IX. 98 Terminaría repartiéndose el reino con su medio hermano. Tras el asesinato de este se convertiría en el gobernante de todo el reino. 99 Hijo de Gripo, destronaría a su tío. 100 Hijo de Antíoco IX. Tras el destronamiento de su padre, hizo lo propio con el nuevo rey. Moriría enfrentándose contra los nabateos.

21
XII Dionisio (87–84 a.C.) 101, Antíoco XIII Asiático (83 y 69–64 a.C.)102, Seleuco VII
Cibiosactes (¿?)103 y Filipo II Philorromano (83 y 69–63 a.C.)104. En el 64 a.C. el
general Pompeyo, ante la decadencia de los Seléucidas, suprimiría el reino y crearía la
provincia romana de Siria, poniendo fin al que en otro tiempo había sido el reino más
extenso de los que habían surgido tras la muerte de Alejandro Magno (De L´isle, 2013,
XII; Shipley, 2001, 302–309 y 331–333).
5.4.- La administración territorial
Cuando Seleuco se hizo con el control de la parte del Imperio correspondiente a
Asia, se encontró con la existencia de una administración heredada de los aqueménidas,
a la que Alejandro había hecho una serie de modificaciones o retoques, no muy
profundas, para
contentar a todas
las partes, en la
que convivían
tanto griegos como
persas u otros
pueblos. Tras la
muerte de
Alejandro, para
impedir que los no
griegos pudieran
luchar por el
poder, Seleuco, al
igual que el resto de los Diádocos, eliminó a todos los no griegos de la administración
de su reino y los sustituyo por greco-macedonios105, una minoría en comparación con el
resto de pueblos que conformaban el Imperio, que se convertirían en la nueva élite
101 Tanto Antíoco XI como Filipo I, ambos correinaron juntos, Demetrio III y Antíoco XII eran hijos de Antíoco VII Gripo. Antíoco XI sería derrotado por su primo Eusebes, mientras que Demetrio caería prisionero de los partos y Antíoco XII moriría luchando contra los nabateos. 102 Hijo de Eusebes. Sus enfrentamientos con Filipo II por el trono, llevaría a los habitantes de Antioquía a entregar el reino a Tigranes de Armenia. Posteriormente, en el 70 a.C. la intervención romana permitió la restauración del reino, pero eso no impidió el reinicio de las hostilidades. 103 Es un rey seléucida desconocido hasta hace poco. Se cree que correino con Filipo II en los últimos años del reino Seléucida. 104 Último rey Seléucida, entre el 64 – 63 a.C. reino en una parte de Siria como Estado cliente de Roma, pero al final Pompeyo se anexiono definitivamente su territorio. 105 Con posteridad, se nombrarían a no griegos, pero serían una pequeña minoría.
Fig. 4: La repartición del imperio de Alejandro. El imperio seléucida
estaría conformado, principalmente, por las satrapías que están en color
amarillo. También gobernaría sobre las que estan en color naranja y
morado.
http://www.32rumbos.com/alejandro/diadocos.htm

22
dominante en sustitución de los derrotados persas. Como ya hemos dicho, los
Seléucidas heredaron la administración de los aqueménidas, la cual se dividía en cuatro
grandes grupos: Los dominios controlados directamente por el rey106, los territorios
controlados por los templos, las satrapías y las póleis griegas autónomas e
independientes de la administración provincial. Esta administración heredada sería
modificada por los Seléucidas, quienes, además, le añadirían una serie de instituciones
políticas de origen macedonio, con la que pretendían remarcar su origen extranjero y
contrarrestar la influencia persa. Algunas de las instituciones de las que se tiene
constancia que existieron en el reino Seléucida son: los philoi o amigos del rey107
(Apiano, Syr., 37 y 66), el Synedrion o consejo real108 (Polibio, XXVIII, 11), la
Basilikoi Paides o Escuela de Pajes109 (Polibio, XXXI, 17) y la Ekklesía o Asamblea110
(Apiano, Syr., 61). Además, se establece la casa del rey que podía ser dividida en dos
partes la casa civil y la casa militar. La casa civil aglutinaba a todos los funcionarios
encargados de la administración territorial o que servían en la corte Real: el
epistalografeos o secretario real111, el escriba real112, el medico real, eunucos113, etc.;
mientras que la casa militar aglutinaba a todos los altos oficiales del ejército helenístico.
Por encima de la casa civil y militar se situaba un alto funcionario, el Dieceta114,
encargado de administrar la casa del rey, principalmente, de los asuntos económicos.
Como ya se ha dicho, la casa civil se encargaba de administrar el territorio, teniendo dos
formas de administrarlo: por un lado, nos encontramos con una administración delegada
en la que diversos territorios a cambio de pagar tributos se les permite poseer sus
106 Referencia a la existencia de regiones que, económicamente, respondían directamente ante el rey. 107 Formaban parte del Synedrion y estaban jerarquizados según proximidad al rey, de mayor a menor importancia: Syngeneis (miembros de la familia real), Protophiloi (Primeros amigos), Archisomatophilakes (Los más importantes comandantes de la Guardia Real), philoi (amigos), somatophilakes (Comandantes de la Guardia Real) y Diádocos (Sucesores). 108 Estaba formado por aprox. 1 000 personas, que eran convocadas por el rey, quien establecía el orden del día. A este consejo se sometían los asuntos más importantes y sus decisiones, denominadas dogmata, eran comunicadas a través de Cartas Reales. 109 Se encargaba de educar a los jóvenes que iban a nutrir la administración del Reino. Su formación duraba desde los 14 a los 18 años, el último año servían en la corte. Los pajes que se formaban con el heredero al trono se llamaban Syntrophoi. 110 Existen indicios de su existencia en el reino seléucida pero se desconocen sus funciones. Se suele pensar que tenía o podía tener las mismas funciones que la asamblea de Macedonia. 111 También llamado Canciller Real. Se encargaba de la correspondencia y vinculaba al palacio real con las provincias. Era la cabeza de la casa civil y, posiblemente, conservara las mismas atribuciones que el quiliarca persa. 112 Se encargaba de los informes del reino. 113 Es posible que llegaran a ocupar puestos de gran importancia, como el de dieceta o el de canciller de la casa civil, lo que explicaría, primero, que uno de ellos fuese tutor de un rey seléucida y que, después, le usurpase el trono. Referencia al esclavo Diodoto llamado Trifón. 114 En el ámbito seléucida, se le denominaba “el administrador de todas las cosas”.

23
propios sistemas de gobierno y, por otro lado, nos encontramos con la administración
directa en la que el territorio era controlado por funcionarios nombrados por el rey. Al
primer tipo de administración pertenecen los territorios controlados por las póleis115 y
por los templos. En este último caso, debido a la falta de áreas urbanas los Seléucidas se
ven obligados a tolerar su existencia, pero la tendencia, a lo largo de la existencia del
reino, es a la urbanización de estas áreas, mediante la fundación de ciudades, para
contrarrestar el poder de estos templos116. Mientras que en el segundo nos encontramos
con el sistema provincial creado por los aqueménidas, las satrapías. Aunque seguían
manteniendo el mismo esquema que en la época persa, la administración provincial
imitaba a la administración central117, existen ligeras diferencias entre las satrapías
persas y las Seléucidas. Por ejemplo, en la época persa había 23 satrapías, con los
Seléucidas hay 70, cada una de estas satrapías estaba gobernada por un strategos de
origen griego118. Estas satrapías podían dividirse en quiliarquías, hiparquías, etc., e
incluir la presencia de marcas militares (Meridarquías)119, aldeas, póleis y ciudades no
griegas con diferentes status jurídicos. En la administración central primaba la lengua
griega, mientras que en las administraciones provinciales, por la disparidad étnica, lo
hacían las lenguas locales siendo el griego relegado a un segundo plano120. Como
sucedía con los aqueménidas, los Seléucidas priorizaban la recaudación de tributos y
levas para el ejército, pero con la diferencia de que ellos antepondrían estos factores a la
unidad del Imperio121 (Fernández Uriel, 2007, 857–858; Lozano, 1996, 183–194,
Shipley, 2001, 309–311; Sherwin-White y Kuhrt, 1993, 48–52).
115 De ellas hablaré en el siguiente apartado. 116 Además, el poder de estos templos suponía un problema para el culto a los miembros de la dinastía seléucida. 117 La administración central y las satrapías estaban controladas, en sus inicios, por la élite greco-macedónica, pero, a la larga, se permitirá la entrada a no griegos que se había helenizado. En lo referente a la administración provincial, se mantiene la estructura de época aqueménida, con la salvedad del sátrapa y algún que otro funcionario más de origen griego, el resto tenía un origen local. 118 Al igual que en época persa, se les seguía denominando sátrapas y podían tener atribuciones militares y civiles, solo civiles o solo militares. 119 Solían darse en las zonas fronterizas. 120 Durante mucho tiempo se había venido creyendo que el griego fue la lengua principal de la burocracia central y provincial de los seléucidas, pero recientes investigaciones han concluido en lo expuesto anteriormente. 121 Los Seléucidas permiten que algunas satrapías sean, prácticamente, independientes del reino seléucida siempre y cuando paguen tributos y proporcionen soldados al ejército, en caso de no hacerlo, el rey marchaba a la cabeza del ejército para someter la satrapía rebelde. Quizás esta forma de actuar sea una de las causas de la decadencia seléucida.

24
5.5.- La Colonización Griega
A medida que Alejandro se había ido internando en el este, se encontró con que
la mayor parte de las regiones que conquistaba eran áreas no urbanizadas, lo que
dificultaba el gobierno de las mismas, habiendo de confiar en los poderes locales para
mantener la fidelidad de estas regiones. Para solucionar este problema tanto Alejandro
como sus sucesores en el gobierno de estas regiones, los Seléucidas, especialmente,
Seleuco I y Antíoco I, llevaron a cabo un proceso de urbanización y helenización. Este
proceso consistía en la fundación de ciudades y en la helenización de las ciudades no
griegas122 mediante el establecimiento de colonos y soldados greco-macedonios a lo
largo y ancho del imperio. En primer lugar, debemos distinguir tres tipos de
fundaciones: las colonias civiles constituidas por individuos que se trasladaban desde
sus lugares de origen, las guarniciones militares dispersas a lo largo del Imperio y las
colonias militares123 (katoikoi), conformadas por un grupo de campesinos libres a los
que se entregaban lotes de tierra, los llamados clerucos, las tropas greco-macedónicas124
que constituían la espina dorsal de los ejércitos seléucidas. Además, debido al carácter
militar de los clerucos, los seléucidas se aseguraron de fijar a la tierra a campesinos
indígenas (laoi) para que las trabajaran, de tal forma que cada lote de tierra que
entregaban, fuese a los clerucos o a nobles locales, contaban con un número
determinado de estos campesinos adscritos a la tierra125. Tanto los clerucos como los
laoi tributaban a las arcas reales. El auge de las fundaciones seléucidas, como se ha
señalado anteriormente, coincide con los reinados de Seleuco I y su hijo Antíoco I,
momento en el que se fundan decenas de ciudades de las que destacamos las tetrápolis
sirias, fundadas por Seleuco I, conformadas por Seleucia de Pieria, Antioquía del
Orontes126, Apamea del Orontes y Laodicea del Mar, y Seleucia del Tigris en
122 Se les agregaban edificios e instituciones griegas, se rehacían el trazado de su calles para que coincidiese con la cuadricula hipodámica, se les daba un nombre griego o se introducía a población griega. Además se promovía la cultura griega entre la población nativa de estas ciudades. 123 Se establecen por todo el Imperio. En un principio, carecen de derechos de ciudadanía, pero con el tiempo estos asentamientos militares alcanzaran el status de ciudades. 124 También se crearían katoikoi de no griegos que habían servido en el ejército seléucida y se habían “helenizado”. 125 Los campesinos no podían abandonar las tierras a las que estaban adscritas. Eran los encargados de trabajar las ricas y extensas tierras reales, de ahí que los lotes de tierra, que cedían los reyes de sus dominios, los incluyeran. 126 Comúnmente llamada Antioquía, sería la capital del Imperio Seléucida y la responsable de la desaparición del mismo.

25
Mesopotamia. Estas fundaciones127 poseían o no el carácter de póleis autónomas, ya que
algunas poseían gobernadores reales. Aquellas fundaciones que si eran póleis poseerían
las instituciones cívico-políticas típicas de los griegos, especialmente, de las que había
en Macedonia, que tal y como dijimos anteriormente habrían de ser importadas por los
monarcas helenísticos a sus respectivos reinos. Dentro de estas póleis podríamos
encontrar una asamblea o ekklesía, el consejo o boulé, del que tenemos constancia que
existía en Seleucia del Tigris128, a cuyos miembros se les llamaba adiganas o
peliganas129 (Polibio, V, 54), y magistrados electos130. También sabemos que poseían su
propio politeuma131 así como su propio territorio (Chora). En lo que se refiere a la
relación existente entre estas nuevas póleis y el rey, decir que era la misma que tenía el
rey con las antiguas póleis de Asia Menor, que eran autónomas. Aunque esta autonomía
estaba limitada, podemos considerar la relación existente entre las póleis y el rey como
unas negociaciones en las que las póleis buscaban conseguir la aprobación real para
llevar a cabo diversas acciones, como, por ejemplo, la celebración de juegos. Uno de los
objetivos fundamentales de los seléucidas a la hora de fundar ciudades y póleis en tan
diversos territorios era conseguir la uniformidad de las estructuras administrativas, es
decir, los seléucidas pretendieron simplificar el proceso de recaudación de impuestos,
en vez de confiar en los nobles locales o en los sátrapas, los reyes pretendían utilizar a
las póleis, sometidas al poder real e independientes de la población local y de las
satrapías, como los nuevos recaudadores de impuestos (Antela-Bernández, 2009a, 119–
130; Domínguez Monedero, 1994, 460–470; Gómez Pantoja, 2005, 343–344; Pascual
González; Shipley, 2001, 317–320).
6.- Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos podido analizar la existencia del reino
seléucida, desde sus inicios como la satrapía de Babilonia hasta su final convertida en
127 Para la fundación de estas ciudades o póleis se utilizó a griegos como a no griegos, aunque en muchos casos, estos últimos carecían de los derechos de ciudadanía, se dieron casos como en la fundación de Antioquía en la que recibieron los derechos de ciudadanía desde su fundación (300 a.C.). 128 Fue capital del virreinato oriental con Antíoco I, cuando este correinaba con su padre. 129 Era el nombre que recibían los integrantes de la boulé de Macedonia. Se cree que la boulé de Seleucia del Tigris constaba de 300 consejeros. 130 Se tiene muy poca información, sobre la actividad cívico-política de estas póleis. 131 Algunas de estas nuevas póleis, así como otras más antiguas pero sometidas a los seléucidas, establecerían isopoliteias y sympoliteias con otras póleis situadas fuera del ámbito seléucida. Un indicio de la activa vida política de estas póleis. Véase Pascual González, 2006, 327–342 y 2007, 167–186.

26
una sombra de lo que había sido y transformada en provincia romana, pasando por la
composición étnico-territorial del reino, por la legitimación de la nueva monarquía, la
evolución de la dinastía, continuando con la administración territorial, que nos han
permitido establecer algunos de los paralelismos y de las diferencias existentes entre los
imperios aqueménida y seléucida. Para finalizar, con la colonización griega, consistente
en la urbanización y helenización de tan vasto Imperio.
Este análisis nos ha permitido comprender algunas de las posibles causas de la
decadencia y desaparición de este extenso reino, así como entender como una minoría
extranjera fue capaz de gobernar durante más de dos siglos sobre tan diferentes
territorios y pueblos, entre los que se incluían los griegos, no muy acostumbrados a las
monarquías y menos a las monarquías del corte helenístico, que tenía más similitudes
con las monarquías persas, considerada bárbara por los griegos, que con la macedónica,
en la que se querían ver reflejadas. Sea como fuere, los seléucidas y demás dinastías
helenísticas fueron capaces de combinar diferentes atributos y presentarse de diferente
forma ante griegos y no griegos para evitar su oposición y garantizarse su lealtad.
En definitiva, los mecanismos132 desarrollados por los Seléucidas deben ser
valorados tanto como los responsables de su extenso reinado como de su más que
probable decadencia y desaparición, acelerada por las diferentes luchas dinásticas entre
seléucidas.
132 Estos son los descritos en los apartados de la monarquía helenística, la administración territorial y la colonización griega.

27
7.- Fuentes y Bibliografía
Fuentes
Apiano:
Sancho Royo, A (1980): Historia Romana (I), Madrid, Ed. Gredos.
Aristóteles:
García Gual, C. y Pérez Jiménez, A. (2012): Aristóteles. Política, (Introducción,
traducción y notas), Madrid, Alianza Editorial.
Flavio Josefo:
Flavio Josefo: La Guerra de los Judíos.
Fuente: http://historicodigital.com/download/la%20guerra%20de%20los%20judios.pdf
Herodoto:
Herodoto (2006): Los nueve libros de la Historia, Madrid, EDAF.
Jenofonte:
Jenofonte (2006): Anábasis, Madrid, Alianza Editorial.
Polibio:
Candau Morón, J.M.ª (2008): Polibio. Historia de Roma, (Traducción e introducción),
(Alianza Editorial), Madrid.
Polibio de Megalópolis (2000), Historia Universal bajo la República Romana (Tomo I),
(Editado por elaleph.com).
Fuente: http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/polibio_hublrr_ti_l0.html
Polibio de Megalópolis (2000), Historia Universal bajo la República Romana (Tomo
II) , (Editado por elaleph.com).
Fuente: http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/polibio_hublrr_tii_v.html
Polibio de Megalópolis (2000), Historia Universal bajo la República Romana (Tomo
II I), (Editado por elaleph.com).
Fuente: http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/polibio_hublrr_tiii_xv.html

28
Antiguo Testamento:
Anónimo: “Los Libros de los Macabeos (I y II)” en el Antiguo Testamento: Libros
Históricos.
Fuente Libro I : http://www.bibleclaret.org/bibles/lbnp/AT/161Mac.pdf
Fuente Libro II : http://www.bibleclaret.org/bibles/lbnp/AT/172Mac.pdf
Daniel: “El Libro de Daniel” en el Antiguo Testamento: Libros Proféticos.
Fuente: http://www.bibleclaret.org/bibles/lbnp/AT/37Daniel.pdf
Bibliografía
Aldea Celada, J.M. (2013): “Apolo y los Seléucidas o la construcción de una identidad
dinástica”, Studia Historica. Historia Antigua, Vol. 31, Págs. 13–34.
Antela-Bernárdez, B (2006): “De Alejandro a Augusto: imperialismo, guerra y sociedad
en el Helenismo”, en T. Ñaco del Hoyo e I. Arrayas Morales (eds.): War and Society in
the Roman World with a Prologue by Paul Erdkamp, Oxford, Bar. Int. Ser., Págs. 31–
40.
Antela-Bernárdez, B (2009a): “Ciudad y Territorio en la Siria Helenística: Conquista,
control y redefinición desde Seleuco Nícator”, en B. Antela-Bernárdez y T. Ñaco del
Hoyo (eds.): Transforming historical landscapes in the Ancient Empire, Oxford, BAR
Int. Ser. 1986, Págs. 119–130.
Antela-Bernárdez, B. (2009b): “Sucesión y victoria: Una aproximación a la Guerra
Helenística”, Gerión, Vol. 27, Nº 1, Págs. 161–177.
Antolín García, M.A. (2006): La policía en Grecia: De la Polis al Estado Helenístico,
Tesis Doctoral dirigida por el prof. Luis Gil Fernandez (presentada en 2005 en la
Facultad de Filología ante el Departamento de Filología Griega y Lingüística
Indoeuropea para optar al grado de Doctor), Madrid, Universidad Complutense de
Madrid.
De L‟isle, C.M. (2013): Royal Polis Policy in the Seleukid Heartland, A thesis
submitted to Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the
degree of Master of Arts in Classics, Victoria University of Wellington.
De Souza, P. (2008): La guerra en el mundo antiguo, (traducido por Manuel Villanueva
Acuña), Madrid, Akal.
Domínguez Monedero, A.J. (1994): “Colonos y soldados en el Oriente Helenístico”,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Hª Antigua, Nº 7, Págs. 453–478.

29
Domínguez Monedero, A.J. (2006): “Fundación de ciudades en Grecia: Colonización
Arcaica y Helenismo”, en Mª.J. Iglesias Ponce de León, R. Valencia Rivera y A. Ciudad
Ruiz (eds.): Nuevas ciudades, nuevas patrias: Fundación y recolocación de ciudades en
Mesoamérica y el Mediterráneo antiguo, Madrid, Sociedad Española de Estudios
Mayas, Págs. 311–330.
Dumitri, A.G. (2011): “Les Séleucides et les Balkans: Les Thraces dans L‟armée
Séleucide”, en Le symposium International le livre. La Roumanie. L’Europe. Troisième
édition – 20 à 24 Septembre 2010 TOME IV: La quatrième section. – LATINITÉ
ORIENTALE, Bucarest, Bibliothèque de Bucarest, Págs. 349–376.
Erickson, K.G. (2009): The early Seleucids, their gods and their coins, thesis for the
degree of Doctor of Philosophy in Classics and Ancient History (Advisors: Daniel
Ogden and Stephen Mitchell), University of Exeter.
Fernández Uriel, P. (2007): Historia Antigua Universal II. El Mundo Griego, Madrid,
UNED.
Gómez Pantoja, J. (coord.) (2005): Historia antigua (Grecia y Roma), Barcelona, Ariel.
González González, M.ªM. (1990-1991a): “Cartas de la Chancillería Helenística (I)”,
Memorias de Historia Antigua, Nº 11-12, Págs. 107–126.
González González, M.ªM. (1990-1991b): “Cartas de la Chancillería Helenística (II)”,
Memorias de Historia Antigua, Nº 11-12, Págs. 127–146.
Hoover, O.D. (2011): “Never mind the bullocks: Taurine imagery as a multicultural
expression of royal and divine power under Seleukos I Nikator”, en P. Panagiotis, A.S.
Chankowski y C.C. Lorber (eds.): More than men, less than gods. Studies on royal cult
and imperial worship, procceedings of the International Colloquium organized by the
Belgian School of Athens (November 1-2, 2007), Leuven–Paris–Walpole, M.A., Studia
Hellenististica, 51, Peters, Págs. 197–228.
Lagos Aburto, L. (2006): “Algunos mecanismo de Helenización y Romanización”,
Tiempo y Espacio, Nº 16.
Fuente: http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2006/002.pdf
Lozano Velilla, A. (1996): “Los Seléucidas y sus sistemas de control territorial”,
Gerión, Nº 14, Págs. 183–194.
Lozano Velilla, A. (2002): “¿Segregación o Integración?: Relaciones entre las ciudades
griegas helenísticas de Asia menor y las poblaciones anatólicas”, Gerión, Vol. 20, Nº 1,
Págs. 205–230.

30
Martín Galán, R. (1998): “Los siglos despreciados de la Historia de Oriente”,
Antigüedad y Cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, Nº 15,
Págs. 611–622.
Martínez Lacy, R. (1999): “Los estudios actuales sobre los ejércitos helenísticos”, Nova
tellus: Anuario del Centro de Estudios Clásicos, Nº 17 (1), Págs. 189–216.
Messina, V. (2001): “·Presto sarò re·. Seleuco IV come Helios sulle cretule da Seleucia
al Tigri”, Parthica. Incontri di culture nel Mondo Antico, Nº 3, Págs. 9–23.
Messina, V. (2003): “More Gentis Parthicae. Ritratti barbuti de Demetrio II sulle
impronte di sigillio da Seleucida al Tigri”, Parthica. Incontri di culture nel Mondo
Antico, Nº 5, Págs. 21–36.
Messina, V. (2004): “Continuità politica e ideologica nella Babilonia di Seleuco I e
Antioco I osservazione sull‟iconografia regale”, MESOPOTAMIA. Rivista di
Archaeologia, epigrafia e storia orientale antica, Nº 39, Págs. 169–184.
Michels, C. (2013): “The Spreads of Polis institutions in Hellenistic Cappadocia and the
peer polity interaction model”, en E. Stavrianopoulou (ed.): Shifting Social Imaginaries
in the Hellenistic Period. Narrations, Practices and Images, Boston, BRILL, Págs.
283–307.
Mirón Pérez, Mª.D. (Julio-Diciembre 2011): “Las „buenas obras‟ de las reinas
helenísticas: benefactoras y poder político”, ARENAL, Vol. 18, Nº 2, Págs. 243–275.
Moreno Leoni, A.M. (2010): “En torno al culto al gobernante y a Dea Roma en el
Mundo Helenístico: Las póleis y la política de la reciprocidad”, Anuario de la Escuela
de Historia Virtual (año I), Nº 1, Págs. 132–150.
Pascual González, J. (2006): “La “isopoliteia” como concesión de ciudadanía a
comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística”, en D. Plácido Suárez (ed.):
La construcción ideológica de la ciudadanía: identidades culturales y sociedad en el
mundo griego antiguo, Madrid, Universidad Complutense, Editorial Complutense,
Págs. 327–342.
Pascual González, J. (2007): “La sympoliteia griega en las épocas clásica y helenística”,
Gerión, Vol. 25, Nº 1, Págs. 167–186.
Pérez Rubio, A. (Ed.) (2011): “Los Diádocos: Guerra fraticida por el imperio de
Alejandro”, Desperta Ferro. Antigua y Medieval, Nº 8.
Rodríguez Valcárcel, J.A. (1996): “La realeza persa y su estructuración administrativa
en la „historia‟ de Herodoto. Una confrontación entre Oriente y Occidente”, Tiempo,
Espacio y Formas, Serie II, Vol. 9, Págs. 95–114.

31
Sánchez Sanz, A. (2014): “El desfile de Dafne. Ritual y exaltación en el Imperio
Seléucida”, Mundo Iranio, Nº 5.
Fuente:https://www.academia.edu/6262664/El_desfile_de_Dafne._Ritual_y_exaltacion
_en_el_Imperio_seleucida_The_Daphne_parade._Ritual_and_exaltation_in_Seleucid_E
mpire_
Sherwin-White, S. y Kurht, A. (1987): Hellenism in the East: The interaction of Greek
and non-Greek Civilizations from Syria to Central Asia after Alexander, Los Angeles,
University of California Press. Berkeley.
Sherwin-White, S. y Kurht, A. (1993): From Samarkhand to Sardis. A new approach to
the Seleucid Empire, Los Angeles, University of California Press. Berkeley.
Shipley, G. (2001): El Mundo Griego después de Alejandro 323-30 a.C. (The Greek
World after Alexander 323-30 BC), (traducido por Magdalena Chocano), Barcelona,
Crítica.
Strootman, R, (2011a): “Kings and cities in the Hellenistics age”, en O.M. Van Nift y R.
Alston (eds.): Political culture in the Greek city after the Classical age, París, Peeters,
Págs. 141–153.
Strootman, R, (2011b): “Hellenistic court society: The Seleukid Imperial court under
Antiochos the Great, 223-187 BCE”, en J. Duindam, T. Artan, M. Kunt (eds.): Royal
Courts in Dynastic States and Empire, Boston, BRILL, Págs. 63–89.
Strootman, R, (2012): “Seleucids”, en R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A.
Erskine y S. Huebner (eds.): The Encyplopedia of Ancient History, Oxford, Wiley-
Blackwell, Págs. 6119–6125.
Strootman, R, (2013a): “Dynastic Courts of the Hellenistic Empires”, en H. Beck (ed.):
A companion to Ancient Greek goverment, Oxford, Wiley-Blackwell, Págs. 38–53.
Strootman, R, (2013b): “Babylonian, Macedonian, King of the World: The Antiochos
Cylinder from Borsippa and Seleukid Imperial Integration”, en E. Stavrianopoulou
(ed.): Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period. Narrations, Practices and
Images, Boston, BRILL, Págs. 67–97.
Will, E., Mossé, C. y Goukowsky, P. (1998): El mundo griego y el Oriente II. El siglo
IV y la época Helenística, Madrid, Akal.

32
8.- Relación de Figuras
Figura Portada: Busto romano de Seleuco I Nicátor, copia de un original griego.
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seleuco_I_Nicatore.JPG
Figura 1: Mapa en el que se muestran los reinos sucesores del imperio de Alejandro
Magno. Pág. 6.
Figura 2: Mapa en la que se muestran las 23 satrapías establecidas tras la reforma de
Darío I. Pág. 9.
Figura 3: Moneda acuñada en tiempos de Seleuco I en la que se representa a Alejandro
Magno. Pág. 18.
Figura 4: Mapa en la que se muestra la extensión del Imperio de Alejandro, así como
las satrapías que lo conformaban y que, posteriormente, se incluyeron en el reino
seléucida. Pág. 21.