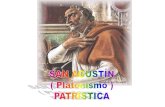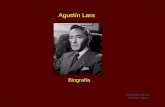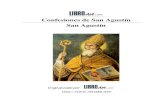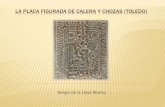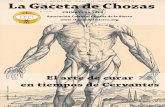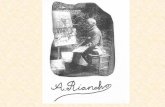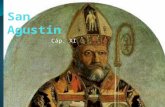El reconocimiento del otro. Agustín Chozas
Transcript of El reconocimiento del otro. Agustín Chozas

http://feae-clm.blogspot.com.es/2015/10/nota-informativa-socios-feae-clm-y-plan.html Agustín Chozas Martín, Presidente de FEAE de Castilla- La Mancha
“El reconocimiento del otro, paso previo a la convivencia”
La escasez de debate educativo obliga a hacer esfuerzos por reconquistar espacios de diálogo, de charla amable, de escucha, espacios usurpados por tantos ruidos reinantes como los medios de comunicación amarillos en su mayoría, una clase política rancia y otras oligarquías de diversa especie que nos empujan a la mediocridad. Es más que necesario recuperar ideas capitales que en su momento consolidaron un concepto fuerte de educación. Ideas, por citar algunas nada más, tan decisivas como la coexistencia y la convivencia, la mirada y la compasión, la lucha contra el narcisismo europeo y el reconocimiento de que los otros, los olvidados, los no reconocidos, los seres de otras tierras también existen.
Estas líneas tienen el discreto propósito de aportar algunas notas al debate educativo sobre las bases sociales de la convivencia y analizar algunos de los muchos elementos que es preciso subrayar y, en otros casos, borrar del discurso, apelando en todos los supuestos a los valores de la razón compartida.
Parece que no está de más, en primer lugar, referirse al maltrato que la razón recibe con demasiada frecuencia. Una razón desahuciada, sobre todo por la mediocridad contemporánea, ha engendrado monstruos y engendrado ídolos que deforman todos los debates, también el educativo.
Consecuencia de lo anterior es la pérdida de un enorme capital social, el ataque permanente a una sociedad civil robusta y otras debilidades derivadas que repercuten inevitablemente en una pérdida de capital moral que afecta a referencias como la convivencia social, a la convivencia en las escuelas.
Se hace inevitable aceptar la pérdida de valor de las formas de supervivencia como punto de partida para aspirar a formas de convivencia: parece que argumentos como la guerra, el exilio, la pobreza, la enfermedad, la imposible supervivencia infantil en tantos casos sean bastante.
La debilidad de las formas de supervivencia y convivencia han provocado que toda moral esté inevitablemente contaminada, que todo trayecto de la moral esté plagado de interferencias: poderes, dominaciones, conveniencias hasta el punto que una moral como referencia mínima y universalmente aceptable es históricamente imposible.
Para recuperar fortaleza es necesario recuperar el punto en el que la moral empieza a ser sociedad con Aristóteles( “ cuidar la casa y la ciudad “ ), ahondar en la idea de que una ética entraña una teoría de la buena sociedad en la que no quepan ni la privatización de la moral ni los soberanismos éticos ni sociologismos de toda especie. Estamos en un momento de una intensa contaminación conceptual que no admite pensamientos lineales, que acepta la temporalidad y la relativización.
En la urdimbre social van apareciendo los valores y será precisa una estructura social, como señaló Montesquieu, para que se cree un caldo de cultivo favorable a la moralidad que acepte que más que dueños de nosotros mismos somos deudores de los otros, que las oligarquías debilitan las estructuras sociales, que la convivencia se diluye, se difumina en sociedades débiles y líquidas. De ahí, que la razón práctica pueda reclamar que primero, son precisos unos mínimos sociales; después, los mínimos morales
Es necesario encontrar una “morada” (social) en la que desarrollar una moral para:a) poder empezar por unas costumbres sociales que hagan posible sobrevivirb) poder satisfacer las primeras necesidades de los humanos cuales son los derechos humanos básicosc) poder desarrollar costumbres para el progreso global, también el progreso de la razónd) liberar a la sociedad civil de la esclavitud de las oligarquías, fortaleciendo la ética de las profesiones, la ética de la responsabilidad y oponiéndose a toda ideología de la miseria
Partir de la dura realidad social en la que los otros son más decisivos que yo mismo podría plantear una ética de máximo riesgo resultante de lo que los otros, en diálogo, me dicen y yo acepto generosamente. Una trama así generaría una urdimbre sólida de humanidad comprometida que ayudaría a transformar el concepto de “indigencia moral”. Con los otros, los “huecos morales” pueden ser menos.
Dicho de otro modo, para cerrar estas notas, si no se definen primero las necesidades básicas de supervivencia del ser humano vano será hablar de convivencias, si no se satisfacen los derechos básicos, desiguales para los desiguales, no será posible desembocar en la posibilidad de ser ciudadano, consecuentemente en la viabilidad de cualquier forma de convivencia, también en las escuelas.
No es creíble una sociedad que facilite la convivencia si está afectada de tantas “fracturas” económicas y políticas, porque primero es reconocer, después, cuidar, finalmente, convivir. Puede que una sociedad desestructurada permita mayores libertades, sobre todo, para los fuertes; lo que es cierto es que se alimenta de grandes desigualdades: ¿Cómo hablar de convivencia en unas sociedades de personas radicalmente desiguales? El lugar común de la desigualdad es la casa inevitable del ser. A partir de aquí, ya podemos hacer todos los ejercicios de razón a favor de la convivencia.