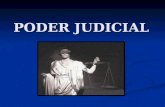El Poder y La Justicia
-
Upload
yovanny-rojas -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of El Poder y La Justicia

Rafael Tomás Caldera
El poder y la justicia La vida humana es vocación. Dotado de libre albedrío, el ser humano busca realizar su bien. Puede no haberse propuesto, de manera reflexiva, alcanzar su plenitud. Pero la busca igualmente: toda mujer, todo hombre anhela ser feliz, realizarse. La diferencia entre quien ha reflexionado sobre ello y quien no lo ha hecho es que el segundo anda un poco a la deriva. Intenta ahora una cosa y luego otra y el desengaño que padece lo lleva a un continuo cambio de rumbo. Con el tiempo y con suerte, lo llevará a caer en cuenta de la falta de dirección verdadera en su vida. En esa búsqueda del bien propio entran en juego las tendencias inscritas en nuestro ser. Algunas de ellas merecen el nombre de impulsos porque, literalmente, nos empujan hacia objetivos concretos, ligados a nuestra condición corpórea. El hambre, la sed, el deseo sexual. Otras se presentan más bien como invitaciones, llamadas. Es lo que ocurre ante los valores. Veo que puedo realizar algo bueno: ayudar a un compañero en una situación determinada cuando necesita de mí. A ello no me siento empujado; me veo invitado. Por eso podríamos decir que el ejercicio de nuestra libertad consiste en la respuesta a tales llamadas. La libertad supone que no nos dejemos gobernar por los impulsos sino que decidamos, de manera espontánea y reflexiva, cuál es el bien que queremos realizar. Tiene, por tanto, estructura moral. Entre tales llamadas de los valores en las situaciones concretas, sobresale aquella que, de algún modo, engloba toda la vida. Se plantea, primero, como una pregunta: qué me toca hacer en este mundo, cuál es mi camino. Casi podría decirse que la etapa de la juventud se define por ser el tiempo en cual formamos nuestro proyecto de vida en respuesta a eso que toca al núcleo mismo de nuestra persona. Eso a lo cual nos sentimos llamados. Son diversos los factores que llevarán a la definición de ese proyecto de vida o, más aún, al descubrimiento de la vocación personal. Circunstancias de espacio y tiempo en las cuales nos ha tocado vivir. Condiciones de familia. Talento propio y educación recibida. Horizonte de actividad posible. No se puede dar una fórmula para calcular el resultado verdadero. Pero sabemos que hay un resultado
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 1

verdadero: algo que corresponde a los anhelos más profundos de nuestra persona y que haríamos mal en ignorar o falsear porque, justamente, habríamos falsificado nuestra vida. Sin duda, algunos de ustedes se hallan llamados a la política. No sólo llamados a ocuparse de los asuntos de la ciudad y cumplir el deber de aportar su cuota personal a la realización del bien común, como es lo propio de todo ciudadano, sino que sienten una clara inclinación a dedicar los mayores y mejores esfuerzos de su vida “a promover orgánica e institucionalmente el bien común”.1
Permítanme una comparación, que puede resultar esclarecedora. En sus Cartas a un joven poeta, Reiner Marie Rilke responde algo muy significativo a una pregunta de su corresponsal. El muchacho ha enviado al poeta un conjunto de sus primeros versos y le pide opinión acerca de su calidad. Está en juego, como adivinamos, la pregunta propia de todo joven: ¿sirvo para esto?, ¿lo habré hecho bien?, pregunta detrás de la cual se encuentra la cuestión decisiva: ¿soy poeta? Pues bien, a ese muchacho —quizá se sintió desilusionado; pensó quizá que Rilke no lo tomaba en serio, no se hacía cargo de su dilema—, el maestro responde: Usted me ha enviado sus versos y me dice, de paso, que los ha enviado también a otras personas. Déjese de eso. Más bien, pregúntese, en una tarde serena, ¿puedo yo vivir sin escribir poesía? Si la respuesta es afirmativa, abandone la poesía. Si podemos vivir sin la preocupación política. Si nos interesan más los negocios o hacer una empresa. Si preferimos el aula de clases o la escritura. Si tal es el caso, no tenemos vocación política. La política, como llamado profundo que experimenta la persona, no tiene que ver con el deseo de figurar, de brillar ante la opinión; no es esa comezón de hablar de los asuntos públicos que da lugar a tanto chisme y alimenta tanta maledicencia; no es —menos aún— esa “pesadilla de grandeza” que algunos cultivan en el alma y que los lleva a vivir girando en torno a sí mismos. Se trata más bien de una llamada que no podríamos dejar de lado sin dejar de ser fieles a nosotros mismos. En el caso de la vocación personal parecen fundirse libertad y necesidad, esa plena libertad con la que uno afirma el propio ser. Puede haber en la vida situaciones que hagan imposible el ejercicio normal de la vocación política. Una larga dictadura, que frustre todo empeño noble de colaborar en la construcción de la república. Podemos padecer cárcel o exilio. Son muchos los ejemplos en la historia. Ello cambiará entonces el modo de expresarse y realizarse esa vocación. Pero no cambiará a la persona.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 2

He escogido, pues, tratar del poder y la justicia porque con esos términos se pueden designar las coordenadas básicas de la actividad política y, por tanto, de la vocación a ejercerla. 1 En una primera aproximación, se puede decir que forma parte esencial de la actividad política el ejercicio del poder. Por eso, para caracterizar a los partidos políticos, estableciendo sus diferencias con los grupos de presión, sociedades de pensamiento o cosas similares, algunos han dicho, de manera empíricamente correcta pero imprecisa, que un partido político tiene vocación de poder. Afirmación imprecisa porque no se trata de una vocación, en el sentido propio. Correcta, sin embargo, en la medida en que señala como natural en un partido político orientarse al ejercicio del poder. Buscar el poder, alcanzarlo, gobernar. ¿Por qué, entonces, no sería una vocación? Sobre todo, pienso, por un aspecto decisivo: porque el poder —como fue señalado hace mucho tiempo2— es un principio de acción, no un fin. Y la vocación se orienta hacia el fin que se pretende realizar. Es a eso a lo que somos llamados. Pero para verlo, debemos preguntarnos: el poder, ¿para qué? 2 Con esa pregunta, entramos en lo que define verdaderamente la actividad política y el problema que pretendemos considerar. Reformulemos la pregunta: ¿qué justifica el ejercicio del poder? El cambio en la manera de preguntar tiene que ver con esta otra pregunta, correlativa: ¿por qué debería —debo— obedecer al que manda? Como vemos, ello nos obliga a reflexionar acerca del poder mismo, de su naturaleza y las condiciones de su ejercicio. ¿Por qué hay poder? Digamos, por lo pronto, que tener poder consiste ante todo en tener mando. Mandar, a su vez, consiste en indicar a otros lo que han de hacer. Pero, si eso sería mandar, tener mando exige algo más: exige que los otros obedezcan. Esto es, el hecho primario del ejercicio del poder está en que quien manda dé una orden y quien la recibe la ejecute.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 3

Nuestra pregunta cobra entonces mayor definición: ¿Por qué y para qué se manda? De otra manera: ¿Por qué y para qué dar órdenes y cumplirlas? Con esta pregunta está relacionada la anterior acerca de la justificación en el ejercicio del poder: ¿qué autoriza a alguien a dar órdenes y por qué sería obedecido? Estamos ahora en el núcleo del problema y a ello hay que volver cada vez que sea necesario recobrar el sentido de la actividad política. Por tanto, cada vez que tengamos que revivir el contenido de la vocación política y las pautas que han de guiar su realización. Al formular la pregunta, hemos visto enseguida que apareció la palabra ‘órdenes’. Mandar tiene que ver con dar órdenes, obedecer con cumplirlas. ¿En qué sentido, sin embargo, se habla aquí de “órdenes” que se dan y se ejecutan? Resulta evidente que se intenta ordenar, es decir, poner un cierto orden en la actividad de la gente. En el caso de la política, poner orden en la vida social, no en todo sino precisamente en aquello que tenemos en común, es decir, que atañe a la existencia misma, la conservación y el desarrollo de la sociedad. Para alcanzar claridad, sin embargo, hay que proceder por pasos. 3 Hablamos de orden cuando hay una pluralidad de elementos que cobran unidad al dirigirse a un mismo fin. Los bloques que utilizo en la construcción de una pared son, al principio, elementos dispares, cada uno por su cuenta. Los integro luego en una estructura, esto es, los coloco uno sobre otro de tal manera que cumplan el diseño original de la pared. En tal sentido, se dirigen ahora al mismo fin de constituir la pared. Si pusiera un bloque en un lugar y otro en otro lugar, sin relación al anterior, hasta agotar la cantidad total de bloques que pensaba usar en la pared, al final no tendré pared alguna sino un montón de objetos dispersos. En el caso nuestro, la pluralidad de elementos son las acciones mismas de los ciudadanos. No cosas materiales, sino actividades humanas. Algunas de esas actividades tienen sus fines propios. Todo lo que tiene que ver, en forma inmediata, con la supervivencia o con la vida en familia, por citar un caso. Pero otras actividades han de ser definidas en su orientación al bien de la sociedad en su conjunto. Y esas mismas actividades cuyas finalidades inmediatas están definidas por la naturaleza, han de ser engarzadas —digamos— en una
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 4

orientación final al bien común. De otra manera, no habría unidad. No estaríamos ante una sociedad, una república, sino ante un conjunto de personas o familias dispersas, aunque sean vecinas. Comienza a haber unidad cuando actúan en común. Y para actuar en común se requiere alguien que dirija las acciones de todos. Se requiere gobierno. Ello resulta evidente cuando se trata de coordinar esfuerzos para atender a una calamidad pública, un incendio, por ejemplo, o una inundación. O para la defensa de la sociedad ante los ataques de un enemigo. Pero ordenar una pluralidad de elementos, en este caso las acciones de los ciudadanos, exige la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En otras palabras, la justicia. Vemos entonces que el poder existe por y para realizar la justicia.3 Al mismo tiempo, ella será su justificación y su medida. 4 Así, además de coordinar —de manera justa— los esfuerzos para atender una necesidad común, el (ejercicio del) gobierno deberá instaurar y preservar en la sociedad un orden justo de relaciones: dirimir las contiendas que puedan surgir entre los ciudadanos; preservar la seguridad de los bienes de todos y cada uno; definir aquellas relaciones que, por su propia naturaleza, no se hallan definidas y resultan necesarias para la convivencia. Por ejemplo, las leyes de tránsito. 4 El orden en las actividades, sin embargo, no se lograría si las órdenes de quien gobierna no son obedecidas. Para que lo sean es preciso, por una parte, que se acepte su derecho a mandar; por la otra, que tenga los recursos necesarios para hacer cumplir sus mandatos. Son dos aspectos sin los cuales todo quedaría en palabras, por poco tiempo. Ambos aspectos tienen que ver, de una u otra forma, con lo que ha podido llamarse opinión pública, esto es, con la opinión que tienen los ciudadanos acerca del modo cómo han de regirse y ejecutarse los asuntos públicos. De manera especial si se trata de una república democrática, lo cual es ya hacer referencia a un modo determinado de designar a los titulares del gobierno y señalar las pautas básicas de su ejercicio. En primer lugar, se acepta el derecho a mandar de aquella persona que ha sido designada titular del gobierno de acuerdo con el procedimiento establecido, que se
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 5

considera justo. Bien sabemos que hay una pluralidad de formas políticas posibles, no sólo en la historia de la humanidad sino hoy en día a través del mundo. El acceso al poder en la forma establecida sería una primera condición para su ejercicio. Eso es lo que algunos han llamado “legitimidad de origen”. Es condición necesaria mas no suficiente. A ese origen legítimo ha de añadirse la legitimidad en el desempeño mismo del cargo. Las órdenes han de ser justas y han de estar encaminadas a la realización del bien común. Un modo de garantizar esto en la práctica es lo que llamamos “Estado de derecho”, esto es, un Estado en el cual el ejercicio del gobierno se lleve a cabo conforme a la Ley. Por tanto, donde la supremacía corresponde a las leyes que han sido elaboradas por el cuerpo mismo de los ciudadanos, a través de instituciones representativas o participativas. Si se trata de un gobierno unipersonal y sin sometimiento a las leyes, estaremos ante una autocracia, ciertamente injusta (aunque sea de talante más o menos benévolo), no pocas veces totalitaria. ¿Por qué? La pregunta nos trae al segundo de los aspectos mencionados: tener los recursos para hacer cumplir sus órdenes. 5 ¿Con qué recursos cuenta un gobernante legítimo para que sus órdenes sean ejecutadas? O, de otra manera, ¿en qué consiste —ahora en sentido fuerte— su poder? La orden que da el gobernante pretende realizar un bien. En el caso del gobernante justo, el bien de la sociedad en su conjunto: el bien común. Es eso lo que, ante todo, me lleva a mí, ciudadano, a cumplir aquella orden, aunque no me resulte grata. Puede tratarse de una carga impositiva fuerte, por una coyuntura económica grave que así lo exija; pero entiendo que es bueno y necesario, con lo cual mi libertad personal se identifica con la racionalidad de lo mandado. Es obvio que todo ello requiere un consenso básico en la sociedad, esto es, una manera común de entender lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Digo ‘básico’ porque también resulta obvio que luego, en su detalle concreto, habrá mucha divergencia. Por eso es tan importante lo que podríamos llamar el peso de la autoridad: la conciencia de que se trata no de una opinión particular (ni siquiera de la persona misma que gobierna) sino de una decisión del gobernante legítimo.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 6

Por su parte, el gobernante tendrá que lograr no pocas veces establecer ese orden en las acciones con su mensaje. Las acciones humanas derivan de las ideas, creencias, pasiones y expectativas que alimentan la vida de cada uno. Con su palabra, el gobernante apela al fondo del cual surge la acción, de tal manera que —como se suele decir— logra motivarnos para realizar lo propuesto o, si es el caso, lo que ya ha decidido. ¿Qué hacer, sin embargo, cuando predomina el disenso, al menos en algún grupo? Todo gobierno constituido tiene capacidad de recurrir a la coacción. Tiene la posibilidad de lograr el acuerdo, primero, mediante la amenaza de una aplicación de la fuerza o, después, mediante su ejercicio directo. Dos palabras condensan lo dicho: miedo, represión. Cuando la persona no obedece racionalmente, ni puede ser persuadida, actuará por miedo. O su actuación desviada deberá ser reprimida. Esto último es lo más propio del autócrata. Gobernar por miedo, valerse de la represión. Porque su ejercicio del gobierno no está legitimado por la justicia, ni en su origen quizás ni, sobre todo, en su finalidad. No gobierna para el bien común. Al contrario, su gobierno es un mal común: algo que daña a la sociedad hasta sus raíces. Podrá ser, dijimos, de talante benévolo. No podrá serlo de manera consistente en la práctica, porque su modo de gobernar es la dominación. 6 Ello nos trae entonces a lo que podríamos llamar el dilema fundamental en el ejercicio de la política. El dilema entre el poder y la justicia. Hemos dicho que la razón del ejercicio del poder es la justicia. Pero puede optarse por el poder mismo, en detrimento de la justicia. 5 Este posible dilema suele presentarse a menudo como tentación para cualquiera que tenga vocación política. Una tentación que se presenta enmascarada, para no ser reconocida de inmediato. Dos son sus máscaras frecuentes, en el fondo quizá manifestaciones de una misma tendencia. La primera de ellas es la necesidad de tener éxito. Podríamos llamarla la tentación tecnocrática. La segunda, la de extender el ámbito y la duración del ejercicio del poder, digamos, la tentación totalitaria. ¿A qué se refiere la necesidad de tener éxito? En términos contemporáneos, figurar bien en las encuestas. Tener un alto porcentaje de aprobación en la
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 7

gestión de gobierno. Que hablen bien de nosotros y, en ese sentido, gozar de popularidad hasta el punto, si es el caso, de ser reelectos para el cargo. Ahora bien, ¿por qué una (razonable) necesidad de tener éxito se separaría del deseo mismo de realizar el bien común, hasta llevarnos a un innegable desprecio por la justicia? El problema estriba en la manera de concebir el éxito. Un ejemplo puede hacerlo muy visible. Si un país está envuelto en una guerra contra otro país, tener éxito —según parece— consiste en ganar la guerra. Lo cual, a su vez, se descompone en ganar la batalla o batallas que se puedan presentar en el curso de la contienda. Pero ¿sería lícito recurrir a cualquier medio para quedar victorioso en la batalla, para ganar la guerra? Aun en una contienda armada, hay reglas de humanidad y de justicia. No se podría proceder al exterminio de la población —incluidos los niños—, bajo el pretexto de asegurar una paz duradera. Habría entonces ciertas armas, o ciertas estrategias, que no deberían ser utilizadas. Pienso que todos vemos con claridad que el terrorismo es radicalmente injusto, aunque a su modo resulte eficaz. De la misma manera, no puedo recurrir a la difamación en una campaña electoral ni calumniar al candidato opositor. Acaso esa “guerra sucia”, como se la suele llamar, produzca resultados y nuestro candidato, nuestro partido o nuestro grupo, gane la elección. Se podría multiplicar los ejemplos, pero no parece necesario hacerlo. Vemos con claridad que lo que está en juego es precisamente la manera misma de entender el objetivo de la política, la finalidad en el ejercicio del poder. Es falso afirmar que “no hay ética en el mundo que pueda sustraerse al hecho de que para alcanzar fines ‘buenos’ haya que recurrir, en muchos casos, a medios moralmente dudosos”. Falso, porque tal afirmación deriva de una manera de concebir la ética y la política que las vacía de su sentido profundamente humano. No es cierto, en la práctica, que sea necesario actuar así “en muchos casos”, aunque sea verdad que ello ocurra con frecuencia, precisamente por ceder a una opción por el poder en detrimento de la justicia. Si oigo decir que “tenemos que ver con claridad que cualquier acción orientada éticamente puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí y totalmente opuestas: puede orientarse según la ética de la «convicción» o según la
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 8

ética de la «responsabilidad»6, comprendo que se ha introducido una dicotomía en la cual se desconoce la virtud clásica de la phrónesis, llamada en latín prudentia, esto es, la sabiduría práctica. En la orientación ética de la acción, es decir, en el intento de realizar el bien según la verdad y, por consiguiente, según un discernimiento racional del mismo,7 la “convicción” acerca del valor de los fines no impide ni ciega acerca de la “responsabilidad” por las consecuencias o resultados de las acciones. La acción se define primero por su finalidad inmediata. El que actúa ha de considerar, además, las posibles consecuencias de su acción. En el mundo de lo humano, lo primero que se busca realizar es el bien humano, a lo cual se ordenan las consecuencias materiales de las acciones. La necesidad de construir una carretera, o un puente, porque ello forma parte del programa de gobierno; incluso el buen deseo de hacerlo en un tiempo determinado para recibir la aprobación del electorado, no puede llevar a negarles a los trabajadores todo derecho al descanso o a ver a su familia.8 Es verdad que hay acciones que en ningún caso se justifican. Nadie tiene razón, menos aún derecho, para hacer algo intrínsecamente injusto, como dar muerte a una persona inocente. Con excepción de ese límite que, por otra parte, resulta una garantía de los derechos básicos de las personas, es muy amplio el campo de lo posible, que debe ponderar el que gobierna, quien no pocas veces se encontrará necesitado de elegir algo menos bueno, pero realizable, en detrimento de algo mejor que, en el momento, no es posible alcanzar. En ello se ejercita la sabiduría práctica. Por eso podemos decir que el primer deber de quien se ve llamado a la política es adquirir sabiduría. Procurarla. Aconsejarse con personas de experiencia y rectitud de intención, en lugar de guiarse siempre y solamente por los llamados “consultores políticos”, algunos de los cuales han sustituido la ética por los estudios de mercado y la búsqueda del bien común por las técnicas de persuasión. 7 Quien opta por este segundo recurso, que confunde la política con una técnica de dominio para obtener ciertos resultados, no es extraño que ceda a la tentación de extender el ámbito y la duración del ejercicio del poder, la tentación totalitaria.9
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 9

Ha perdido sensibilidad para el verdadero fin de la acción política —hacer mejores a los ciudadanos, lograr el bien común— y, de algún modo, considera imprescindible su presencia. Al perder la medida propia de la acción, se ha desatado en su interior la hybris, el afán de dominio. Casi podríamos decir que se trata de otra forma de concebir la sociedad y la política. Una concepción en la cual se piensa tener el monopolio de la verdad10 y, por tanto, la justicia termina subsumida en el ejercicio mismo del gobierno por parte del grupo dominante, que se atreve a invadir lo propio de otras esferas de la vida social, como el ámbito de la familia, o la libertad de cada quien en su conciencia y en su trabajo, hasta disponer de las personas y los bienes de los ciudadanos. 8 Los principios, que han de orientar la acción política precisamente para armonizar el poder y la justicia —es decir, para que el poder esté al servicio de la justicia—, no son “convicciones” abstractas o desencarnadas. Los principios iluminan la acción posible en la medida en que son su comienzo y, por tanto, el inicio de la comprensión de lo que debe hacerse.11 ¿De que principios hablamos? Más de una vez los han considerado: el reconocimiento de la dignidad de la persona, lo cual implica que cada ser humano tiene derechos inalienables, protegidos por el Estado, que debe atender a las condiciones de su preservación y ejercicio. De allí el principio de subsidiariedad en la acción de gobierno, esto es, de respetar el ámbito de competencia de cada actor social e intervenir sólo para ayudar o suplir lo que pueda faltar a su capacidad. Entrará la justicia social como guía y acción indispensable para mejorar las condiciones de todos y cada uno, de manera que pueda realizarse el bien común.12 Se respetará el derecho a la iniciativa económica, así como el derecho al trabajo y al fruto del propio trabajo, sin perder de vista el destino universal de los bienes de la tierra, que han de servir para atender, en forma solidaria, a las necesidades de todos. El político sopesa lo que se puede hacer. Lo que podrían realizar los ciudadanos, en primer término; lo que deba suplir luego el propio gobierno en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas. Sopesa, por tanto, lo que pueda pasar, esto es, no solamente la finalidad inmediata de la acción prevista, sino también esas posibles consecuencias que no son parte de su intención.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 10

A veces no podrá evitar, o preferirá no hacerlo, consecuencias que pueden ser calificadas de “negativas”: perder una elección por no devaluar la moneda, porque piensa que, de hacerlo, causaría un daño mayor a los ciudadanos. O no aceptar determinado pacto que podría asegurarle el apoyo para aprobar una ley, al precio de ulteriores desviaciones en el ejercicio del poder, como un otorgamiento de ventajas indebidas. Eso sería lo que se llama “vender el alma al diablo”. Quien lo hace, ¿cómo recobrará después su alma? Sin embargo, nada de esto es igual a ese “moralismo” que conduce a acciones imprudentes. A hablar de lo que no se debe, bajo capa de que siempre se debe decir la verdad. O a no recurrir a la fuerza para reprimir grupos violentos invocando, con equivocado criterio, el dicho evangélico de “poner la otra mejilla” a quien nos abofetea. 9 Una de las primeras manifestaciones de la justicia, que puede y debe orientarnos en la actividad privada o en el ejercicio de la política, es la universalmente conocida regla de oro: no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. O, en la versión, más exigente, que dio Jesucristo: trata a los otros como quieres que te traten a ti. Si procuramos aplicar esta máxima de manera consistente, veremos enseguida cómo nos traza un rumbo claro. No quieres ser engañado; no trates pues de engañar. No te gusta, con razón, que te maltraten de palabra o de obra; no maltrates tú a nadie. Te gustaría recibir educación, o desarrollar planes razonables y provechosos, para lo cual no alcanzan tus recursos; procura tú fomentar la educación y los medios para ayudar a los emprendedores en tu sociedad. ¿No sería diferente la sociedad, la calidad de vida, la convivencia entre los ciudadanos en un país donde sus gobernantes se esfuercen en seguir la regla de oro? ¿Ingenuidad acaso? No. Afirmación de la justicia como regla suprema, que ha de guiar las acciones, también y sobre todo las acciones de los gobernantes. Afirmación de la verdad, en ese reconocimiento de la persona del otro, con su dignidad intrínseca y sus derechos, sin lo cual no puede haber justicia porque se vaciaría de contenido.13
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 11

Pero esto no está reñido con el éxito ni con las realizaciones prácticas. Más bien es fuente de prosperidad y de realizaciones en la medida en que se ocupa en forma concreta de la promoción de las personas. No necesito comentar, en cambio, cómo esto exige y determina un temple humano, una calidad personal. Es importante subrayar, eso sí, que debe fomentarse en la sociedad, en todos los ciudadanos. ¿No vemos en nuestro país a cada paso cómo la gente insiste en que “hay que aplicar la ley”, pero siempre es a los otros, porque nuestro caso es diferente? ¿No lo vemos en el tránsito en la ciudad, donde cada uno hace lo que se le antoja y, al mismo tiempo, no se recata en agredir o reclamarle al otro? La corrupción es un problema ético, no técnico. La indiferencia también. Desde luego, como hemos comentado, hay medios técnicos que debemos utilizar y es preciso conocerlos, en su naturaleza y en su alcance. Pero la calidad de las personas es el objetivo de la ética y de la política, no de la técnica. 10 No puede haber acción política buena sin sabiduría práctica, sin rectitud en la búsqueda de la justicia, sin conocimiento de las circunstancias en las cuales nos toca actuar. Sin embargo, para conservar la sabiduría práctica debemos tener una cualidad imprescindible, de la que se habla poco: la fortaleza. Necesitamos fortaleza para soportar los golpes adversos de la Fortuna y no dejarnos vencer por ellos. Fortaleza para luchar contra la corriente y abrir camino a los ideales que guían nuestra acción. Necesitamos fortaleza, también, bajo forma de constancia, sin la cual los mejores proyectos no llegan nunca a ser realizados. Sólo Dios gobierna el destino, no los hombres. Puede uno tener un plan de gobierno bien pensado, que se vea frustrado por una catástrofe natural. Un terremoto, cuya intensidad y capacidad de daño pueden sobrepasar todas las estimaciones razonables dentro de un plan de contingencia. O una guerra entre diversas naciones, que de algún modo nos afecta. O una pandemia. Cualquier cambio grave en las circunstancias exige en el político mucho temple para no perder el rumbo.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 12

Debe ser capaz de luchar contra la opinión adversa. Unas veces serán prejuicios ancestrales, otras una matriz divulgada por los grupos que han controlado los medios de comunicación o el poder del Estado. Hemos conocido la lucha de Gandhi, la de Martin Luther King, la de Vaclav Havel o Nelson Mandela. Resulta fácil, y grato, evocar tales luchas cuando han culminado con éxito. Pero no puede minimizarse el esfuerzo que les ha costado. Sufrimientos, fatiga, cárcel, contradicción, muerte violenta. Quien quiera estar siempre tranquilo, será mejor que se dedique a ver televisión y olvide su ideal y su compromiso de mejorar las cosas en este mundo. Pero requiere también constancia, que no es sino otro nombre de la fortaleza. Mantener en el tiempo el empeño para alcanzar los objetivos. Quizá los venezolanos somos más inclinados a soñar que a llevar a la realidad nuestros sueños. A lo mejor es consecuencia de haber tenido, por el petróleo, una ilusión de riqueza. O acaso la costumbre de buscar la ayuda del Estado para toda actividad que queremos emprender. O quizás —sería más grave— una falta de responsabilidad personal, de asumir de verdad el proyecto de vida como algo propio. No puede dejar de preocuparnos ver, día tras día, cómo se enfocan los problemas que padecemos como algo a lo que basta con dar soluciones técnicas. Este se equivocó, o lo hizo mal: vamos a cambiarlo por otro que lo haga mejor. ¿No será, sin embargo, que muchos de esos problemas, buena parte de ellos, derivan de nuestra falta de responsabilidad personal? Antes mencioné la corrupción que, sin duda, es un problema ético. Pero mencioné también la indiferencia. Porque cuando procuramos hacer nuestra vida sin preocuparnos verdaderamente de los problemas de los demás —ocurre en los estratos más ricos de la población y ocurre también en los estratos más pobres—, ¿cómo podemos pretender que mejore la vida del país, que Venezuela alcance el desarrollo que debería tener? Hay una vara para medir la responsabilidad personal que no falla: la capacidad de arrepentirse, de decir no sólo “me equivoqué”, sino “tuve la culpa”. ¿Somos capaces de reconocer la culpa que tenemos de muchos de los males que padece nuestra sociedad? ¡Qué fácil resulta decir: la culpa es del Imperio, o de los partidos políticos, o de los corruptos! ¡Qué fácil es tomar la justicia no como guía sino como pretexto, como arma de lucha para una campaña! Pero si mido las acciones en términos de resultados, y los resultados en términos de conveniencia
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 13

propia, la conclusión será la amargura, el fracaso, la frustración. Sólo el arrepentimiento —por lo que hemos hecho mal y por lo que hemos dejado de hacer— puede sanarnos, porque significa asumir, con la responsabilidad, la libertad de una vida verdaderamente personal. 11 Debo terminar. A ustedes, los jóvenes, pertenece el futuro. Les pertenece, sin duda, por razones cronológicas. Son el tiempo nuevo que viene. Pero no se trata sólo de generaciones que pasan y generaciones que llegan. Así, el futuro no sería sino una repetición de lo presente, una nueva versión del pasado. Se cometerían los mismos errores. A los jóvenes pertenece el futuro cuando encarnan la esperanza porque tienen un proyecto de vida fundado en los valores, apoyado en el talento, movido por hambre y sed de justicia.14
Hemos de afrontar el futuro sin miedo, con una firme esperanza en el corazón. Creemos en la libertad de la persona y en el valor y eficacia de esa solidaridad a la que Dios mismo ha asignado el premio de la vida. 15
Hace años, con el Estadio Olímpico de Caracas repleto de jóvenes, el Papa Juan Pablo II lanzó una pregunta: “los jóvenes venezolanos, ¿se dejarán vencer por las dificultades, o tendrán el valor de ser cristianos de verdad y de construir una sociedad más justa, más fraterna, más acogedora y pacífica?” En las graves condiciones del país, esa pregunta hoy es un reto. Ustedes, la generación del 2012, año crucial, ¿se dejarán abatir por las dificultades o tendrán el valor de construir una sociedad más justa, más humana? ¿Tendrán la capacidad y la fortaleza para vencer la exclusión, el atraso, la violencia; para hacer de Venezuela un país donde valga la pena vivir, levantar una familia, compartir el esfuerzo cotidiano? Confiamos en que lucharán generosamente para lograrlo.
Muchas gracias
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 14

Notas 1 Cf. Exhortación apostólica Christifideles laici, n. 42. 2 Cf. Metafísica, V, 12. Tomás de Aquino desarrolla el punto en I-II, 2, 4, c. 3 Tomás de Aquino, In Ephes. 6, 3: “El sentido del poder es la realización de la justicia”. 4 “La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética”: Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 28. 5 San Agustín ve en ello algo propio del diablo que “factus sit amador potentiæ, et desertor oppugnatorque iustitiæ”: De Trinitate, XIII, 13, 17. Así, pudo escribir también su conocida sentencia: sin la justicia, los Estados serían bandas de ladrones: “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?” (De Civitate Dei, IV, 4) 6 Estas citas corresponden al conocido texto de Max Weber sobre La política como vocación. 7 2-2, 47, 6, c: “Bonum autem humanæ animæ est secundum rationem esse”. 8 Libertatis conscientia, n. 75: “La primacía dada a las estructuras y la organización técnica sobre la persona y sobre la exigencia de su dignidad, es la expresión de una antropología materialista que resulta contraria a la edificación de un orden social justo”. 9 “Si no existe una verdad última —dice Juan Pablo II—, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”: Centesimus annus, n. 46. 10 Juan Pablo II, Centesimus annus, n. 25: “Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden utilizar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una «religión secular», que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo”. 11 Dice Santo Tomás: “El bien de la razón consiste en la verdad como en su objeto propio y en la justicia como su efecto propio”: 2-2, 124, 1, c. 12 Pío XI, Divini Redemptoris: “Lo propio de la justicia social es exigir de los individuos todo lo que es necesario para el bien común. Pero así como en un organismo viviente no se atiende suficientemente a la totalidad del organismo si no se da a cada parte y a cada miembro todo lo que éstos necesitan para ejercitar sus funciones propias, de la misma manera no se puede atender suficientemente a la constitución equilibrada y al bien de toda la sociedad si no se da a cada parte y a cada miembro, es decir, a los hombres, dotados de la dignidad de persona, todos los medios que necesitan para cumplir su función social propia”. 13 Insiste Juan Pablo II: “Si no existe una verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres: los intereses de clase, grupo o nación, los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás. Entonces el hombre es respetado solamente en la medida en que es posible instrumentalizarlo para que se afirme en su egoísmo. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría, marginándola, oprimiéndola, explotándola o incluso intentando destruirla”: Centesimus annus, n. 44. 14 Cf. Mt 5, 6. 15 Porque Nuestro Señor ha dicho: “Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me disteis de beber; era peregrino y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a estar conmigo (…) Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Cf. Mt 25, 34-36, 40.
Rafael Tomás Caldera/23 de junio 2012 15