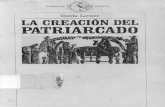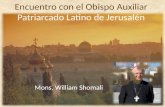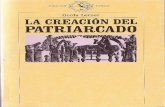el patriarcado rejuvenece.pdf
-
Upload
kathy-flores-roncal -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of el patriarcado rejuvenece.pdf
-
La desigualdad entre hombres y mujeres sigue vigente, incluso entre la juven-tud. El sistema patriarcal contina extendiendo sus redes hacia todas las capassociales y adopta formas cada vez ms sutiles. La mxima expresin de estadesigualdad es la violencia de gnero o terrorismo machista. En las siguienteslneas abordaremos el origen de esta desigualdad, su tipologa y manifestacio-nes especficas dentro de la juventud y las posibles soluciones que planteamospara acabar con esta lacra social.
El sistema dominante masculino, se sostiene en creencias y actitudes queapuntan a la diferencia biolgica como un destino inamovible que marca lasvariaciones en los comportamientos entre hombres y mujeres. Este peso bio-lgico, que nos atrapa como una losa, es considerado como un hecho naturaly la base diferenciadora entre las personas.
Es a partir de un modelo de masculinidad dominadora, creado medianteroles y estereotipos sociales, como el sistema patriarcal ha legitimado durantesiglos el poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Este poder se ircomplicando con el tiempo y dar lugar a las diversas jerarquas que se hanconocido en la historia hasta la actualidad.
Un poder absolutistaPor lo tanto, el sistema patriarcal se traduce en una organizacin poltica, eco-nmica y social basada en la supremaca de los varones frente a la inferioridadde las mujeres. La apropiacin de la sexualidad, maternidad y trabajo de lasmujeres, justifica y legitima, mediante mitos y creencias perfectamente estruc-turados, un poder absolutista sostenido mediante la coercin y el miedo.
C.Z., Abuela 65 aos: Claudia es muy buena, nunca se aleja, juega siem-pre a mi lado. No se arruga ni el vestido.
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 37
2. Poltica y sociedad en la violencia de gnero
Mayka Cuadrado y Virginia Olivera
El patriarcado rejuvenece, La vio-lencia machista entre personasjvenes
-
J.L., Padre 35 aos: Pablo, es demasiado inocente, le han vuelto a quitar lapelota. Siempre se lo digo: defiende lo que es tuyo, s valiente.
Hoy en da, frases como estas se siguen oyendo en parques y puertas decolegios. Ya sea de manera ms evidente o ms sutil, la educacin diferencialsigue presente en nuestras vidas. Esta estructura integral es la base que permi-te al sistema patriarcal mantenerse con fuerza en nuestros das.
Mediante la socializacin, proceso de aprendizaje del que toda personaforma parte, aprendemos la forma de comportarnos, las normas, los usos ycostumbres de nuestra sociedad y, a su vez, trasmitimos estos conocimientosa las generaciones futuras. Este proceso social que parece inofensivo e inclu-so loable, genera -basndose en las diferencias biolgicas entre hombres ymujeres-, diferentes modos de comportamiento. Esto es, si naces con cuerpode mujer tu socializacin ser distinta de la de un hombre, la sociedad en laque vivas dictar tus valores, tu forma de comportarte, tu forma de amar eincluso de sentirte. Y estas caractersticas no tendrn el mismo valor social niel mismo reconocimiento, ya que la sociedad patriarcal valora por encima detodas las cosas lo que atribuye a lo masculino. Esto es lo que se conoce comosistema sexo-gnero. El sexo son las caractersticas fsicas y biolgicas con lasque nacemos (aunque actualmente se cuestiona la clasificacin binaria hom-bre-mujer desde diferentes corrientes feministas como la teora Queer), y elgnero es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a mujeres yhombres, por lo tanto, se basa en construcciones sociales variables en tiempoy lugar.
Los roles impuestos por el gnero los incorporamos a nuestras vidas desdeque nacemos. Nos llegan principalmente desde instituciones creadas para talfin como son la familia, la escuela y los centros religiosos y por espacios deocio y cultura como los medios de comunicacin, las redes sociales, la publi-cidad, etc. Adems, tenemos que tener en cuenta las personas cercanas que nossirven de modelos de referencia, los acontecimientos ms o menos sutiles quevemos y vivimos y sobre todo la necesidad de pertenencia al grupo y el miedoa ser rechazada o rechazado.
Es en las edades tempranas y en la adolescencia, cuando todos estos men-sajes nos calan con ms fuerza, es en los momentos en los que nos estamosformando como personas cuando unas u otras actitudes y valores nos marca-rn para el resto de nuestras vidas.
Entre tallas 34 en los grandes almacenes, revistas de moda, videojuegos deguerra, Gran Hermano 12+1, programas del corazn, la MTV, libros de textodel instituto y perspectivas laborales nulas, giran nuestras vidas.
Es cierto que, gracias a las reivindicaciones de las mujeres y del movimien-to feminista, cada vez se reducen ms las desigualdades entre sexos y hemosconseguido una igualdad formal histrica, pero en la realidad todava quedamucho por hacer. Las chicas y chicos jvenes tienen un acceso cada vez mayor
38 VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012
-
a los valores de igualdad, pero en la realidad cotidiana todava persisten dife-rencias significativas que marcan la vida de las y los jvenes.
Los progresos efectuados en materia legal no han sido suficientes. Lasociedad pareca no estar preparada para dichos avances, largamente cuestio-nados. La sensibilizacin en igualdad de gnero, posiblemente la parte msimportante para la transformacin social, se ha convertido en un discurso pol-ticamente correcto, una teora idlica que se contradice con el da a da de lajuventud. Una joven cuya madre sigue realizando las tareas de casa y depen-de econmicamente de un marido del que se quiere separar, se ver ms con-dicionada por este ejemplo que por una charla simblica de apenas unas horas.Esta nueva generacin de jvenes ha sido la primera en ver la contradiccinque se produca entre los mensajes sobre la sociedad ideal y lo que contempla-ban en casa. Ahora lo cotidiano son los micromachismos que defini LuisBonino, manifestaciones sutiles de desigualdad mejor tolerados por su invisi-bilidad.
En un presente en el que han cambiado los modelos de relaciones, en el queya no funciona el para toda la vida, es muy peligroso el ideal que nos ven-den del prncipe azul que salva a la damisela, ya sea en forma de hroe detelenovela, de futbolista millonario o de chico malo al que tenemos que cam-biar porque necesita de nuestra ayuda. Un ejemplo claro es el de cualquierchico que sale de un taller de prevencin de violencia de gnero impartido ensu instituto y cuando llega a casa y pone la televisin se encuentra con unaserie donde el protagonista masculino es un proxeneta violento que tiene atodas las mujeres, bellsimas, previo paso por ciruga, enamoradas de su acti-tud chulesca.
Esta contraposicin constante es una de las claves para entender el por qumuchas y muchos jvenes reproducen roles de dominacin y subordinacincontra los cuales se les ha ido previniendo desde diversos espacios. Por muchoque expliquemos las bonanzas de las relaciones libres e iguales entre mujeresy hombres en los mnimos espacios donde nos lo permiten, no podemos com-petir contra las horas de imgenes que se pueden visualizar de mujeres sumi-sas supeditadas a los patrones de belleza impuestos o de hombres sin escrpu-los rodeados de xito y poder.
Qu ocurre con la juventud? En 2012 conocimos el estudio de Luis Rodrguez Franco en el que, de unamuestra de 709 jvenes, un 71% sufra maltrato tcnicamente, es decir, sin serconscientes de ello.
En una investigacin del antiguo Ministerio de Igualdad junto con laUniversidad Complutense (2010), encontramos que los y las jvenes encues-tados no interpretaban el control mximo de la pareja como maltrato y un12,12% de los chicos estaba de acuerdo en que para tener una buena rela-
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 39
-
cin de pareja es deseable que la mujer evite lle-var la contraria al hombre. Aunque los chicosjvenes tengan ms privilegios en este sistemade hegemona de lo masculino, tampoco es cier-to que ellos lo tengan fcil para asumir el nuevocambio de roles. El trabajo de sensibilizacin delos ltimos aos y el nuevo papel de las chicas,que cada vez se atreven ms a demandar lo quequieren, ha motivado que los varones no sepanexactamente qu se espera de ellos. Como decaEduardo Galeano, tienen miedo de la mujer sinmiedo. Antes era claro el rol autoritario que se
asociaba al macho, pero ahora este queda difuminado, si bien los jvenes pien-san que han de demostrar mayor fuerza. Como prueba de ello, el estudio arro-j que un 28,6% de los chicos estaban de acuerdo con la afirmacin si lagente creyera que soy una persona sensible abusara de m. Otro dato impor-tante de este estudio es la importancia de los medios de comunicacin: el 88%de las chicas reconoce que la fuente por la que se han informado de la violen-cia de gnero es la televisin o el cine.
La consecuencia de toda esta construccin social, que sigue reconociendola fuerza a los varones y la sumisin a las mujeres, es que, segn la estadsti-ca Mujeres en Cifras, del Instituto de la Mujer, 17 mujeres menores de 30 aosfueron asesinadas por violencia de gnero en 2011. Si agrupamos en la cate-gora de jvenes a todas las vctimas menores de 30 aos, obtenemos queesta es la franja de edad con mayor nmero de asesinadas. No obstante, el ase-sinato y la violencia fsica son slo una parte de todo el entramado del terro-rismo machista. Un 40 % del total de denuncias son interpuestas tambin porlas jvenes menores de 30 aos. Y eso que las cifras mencionadas no tienen encuenta como violencia de gnero las chicas abusadas sexualmente, las vcti-mas indirectas de la violencia o aquellas que han sufrido mutilacin genital,slo por poner algunos ejemplos. En cuanto a las adolescentes menores deedad, tienen mayor riesgo que los chicos de sufrir todo tipo de maltrato, sien-do el ms habitual el abuso sexual y el maltrato psicolgico.
Contrariamente a lo establecido por la Ley estatal 1/2004, de Medidas deProteccin Integral contra la Violencia de Gnero, entendemos que la violen-cia de gnero es aquella ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, inde-pendientemente de que se produzca o no entre parejas o exparejas, como esta-blece la norma. La juventud presenta similitudes y diferencias con las mani-festaciones del terrorismo machista contra mujeres de mayor edad. En primerlugar, cabe destacar la falta de experiencia en el mbito emocional y sexual, loque provoca una mayor dificultad para establecer los lmites. Durante la ado-lescencia, la personalidad an se est configurando y a menudo el comporta-
40 VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012
Dentro de la violencia psicolgicaes habitual que losmaltratadores jvenes castiguencon el silencio, laindiferencia, la humillacin en pblico o la posesiny los celos
-
miento responde a la necesidad de pertenencia a un grupo y a la deseabilidadsocial, es decir, a lo que se supone que es polticamente correcto dentro deese entorno. As, una chica joven podr decidir mantener relaciones sexua-les con varios chicos si es lo habitual dentro de su grupo de referencia.Tambin puede suponer una mayor urgencia a la hora de encontrar una prime-ra relacin cuando el resto de las amigas ya lo ha hecho. Segn el InstitutoNacional de la Juventud de Espaa (INJUVE) la edad media de la primerarelacin sexual ha bajado hasta los 16 aos. Otra diferencia importante es lamenor duracin de las relaciones y la falta de convivencia en las parejas jve-nes. Esto elimina riesgos como el miedo al alejamiento de la familia, de hijase hijos o de la propia vivienda. No obstante puede hacer ms difcil la detec-cin de la violencia, ya que los episodios son ms espaciados y continuamen-te se vive un estado de enamoramiento propio de los cambios fsicos y psico-lgicos de esta edad, siendo habituales las reconciliaciones apasionadas olunas de miel, tal como se clasifica esta fase del ciclo de la violencia. Porltimo, cabe destacar que, al haberse desterrado la idea de que la violencia degnero perteneca al mbito privado, ya tienen muchas referencias pblicas dela misma. El problema es que en la mayora de los casos estas referencias noson positivas. Los medios de comunicacin presentan vctimas de mayor edad,muestran testimonios sobre lo bueno que era el maltratador y en los debates sehacen eco del mito de las denuncias falsas, cuando los datos del propioConsejo del Poder Judicial anuncian que es el delito con menos casos de frau-de. De este modo, una joven puede sentirse culpable al pensar que ella sufreagresiones, ya que, segn los testimonios de su entorno, esto no le sucede a lasjvenes y, para colmo, pueden pensar que ella se lo est inventando. Todosestos mitos responden a estrategias del patriarcado que busca perpetuarse yreaccionar a la defensa que ha supuesto el feminismo.
Tipologas de las violencias de gnero ms habitua-les durante la juventudLa violencia psicolgica es aquella que supone un perjuicio para la salud psi-colgica de la chica. Durante la etapa a la que nos estamos refiriendo es habi-tual que la personalidad aun no est configurada y se est construyendo laautoestima, tan dbil en la adolescencia. Cualquier desvalorizacin, insulto,grito o amenaza esconde un ataque machista cuando viene dada por unaminusvaloracin del gnero femenino. El miedo al que dirn provocar elsilencio de la vctima. Dentro de la violencia psicolgica es habitual que losmaltratadores jvenes castiguen con el silencio, la indiferencia, la humillacinen pblico o la posesin y los celos. Estos dos ltimos, junto con las amena-zas y coacciones, son los que ms se producen. Aunque tengamos derecho asentir celos, esto no significa que sea una muestra de amor ni que no debamosaprender a gestionarlos. Cualquier forma de control y posesividad que coarte
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 41
-
la libertad de movimientos y actitudes de una persona es violencia psicolgi-ca. Entre jvenes se puede traducir en la lectura no autorizada de mails, men-sajes de mviles, perfiles en las redes sociales, etc. La prohibicin de llevarcierta indumentaria tambin supone una coaccin, ms an en esta etapa deinseguridad femenina. Est demostrado en los estudios oficiales de salud quelas mujeres presentamos una menor autoestima. Esto se debe mayoritariamen-te a que las exigencias para responder al rol femenino son ms altas, tanto est-tica como intelectualmente. El control puede ser interpretado como una prue-ba de la atencin de nuestra pareja, en especial si es el ejemplo que hemosvivido en nuestras familias. Nada ms lejos de la realidad. A las crticas sobrela manera de vestir se sumarn los comentarios negativos sobre familia yamistades para cerrar el crculo social de la vctima. Resulta crucial desecharmitos romnticos como quien bien te quiere te har llorar amores rei-dos son los ms queridos. Durante esta situacin de maltrato, el varn mez-cla elogios o refuerzos positivos con crticas o refuerzos negativos. En algu-nos casos, puede llegar a haber amenazas de suicidio por parte del prncipeazul. El control se transformar en acoso tras la ruptura, con el consiguientemiedo de la joven. Ella temer que se haga pblico que ha cado en eso tan malvisto y que el velo de la igualdad hace parecer, falsamente, tan antiguo: elhecho de que una princesa haya sido maltratada.
Durante la etapa educativa ambos sexos pueden sufrir el acoso psicolgicode compaeras y compaeros o profesorado. La violencia estructural delpatriarcado, que busca controlar la sexualidad de las mujeres, se traduce aquen el castigo social que las sita en putas o sumisas. Sin embargo, en la mayo-ra de los casos las vejaciones guardan relacin con el hecho de que alguien sediferencie del resto rompiendo su rol de gnero. De este modo, el bullyinghomofbico suele tener como principales vctimas a chicos con conductassocialmente asociadas a lo femenino o viceversa.
Las agresiones fsicas son comunes en la adolescencia entre el grupo deiguales, ms habitualmente entre los varones como demostracin de su rol degnero, el cual implica mayor agresividad. Sin embargo, cuando un chico ovarios chicos agreden a una chica, se trata de un aprovechamiento del poderque el gnero masculino otorga y que les sita en una posicin social de supe-rioridad. Resulta complejo distinguir los lmites entre un juego de empujonesque busca tmidamente el contacto fsico de un contacto ms violento, dondese establece la pauta normalizada de comunicarse con golpes. Las patadas,bofetadas, inmovilizaciones, mordiscos, tirones de pelo, etc., tambin entraranen esta categora.
La violencia institucional es la indefensin o perjuicio que puedan causarlas instituciones. Dentro de esta categora podramos hablar, entre muchas, dela falta de recursos especficos para la juventud contra la violencia de gnero,lo que provoca dudas sobre el trmite a seguir, especialmente en menores, y la
42 VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012
-
existencia de normas impuestas por estas instituciones que sean discriminato-rias para las jvenes. Cabe destacar la vulneracin del derecho de las jvenesmenores de edad al aborto, porque cuando no se nos permite decidir libremen-te sobre nuestro cuerpo se nos est infantilizando, coartndonos no slo en estecampo sino en otras reas importantes para nuestra vida. La falta de empode-ramiento que conlleva esta negacin de libertad supone una merma en la capa-cidad negociadora en otros aspectos de la vida muy relacionados: contactossexuales, relaciones afectivas, entre otros.
La manifestacin ms comn de violencia de gnero entre la juventud es laviolencia sexual. Esto no es casual. Se tratara de cualquier coaccin, amena-za o condicionamiento para que una chica no elija libremente cundo, dndey con quin quiere tener relaciones sexuales, inclusive si otras veces las hatenido con la misma persona. La liberacin sexual de las nuevas generacionesy que se empiece a ver la sexualidad como fuente de placer supone un avanceinnegable pero no hay que confundir el hecho de disfrutar con el de satisfaceral otro. La sociedad sigue cuestionando en mayor medida las opciones de laschicas y el maltratador a menudo se apoya en chantajes sexuales del tipo eresuna estrecha o seguro que te has acostado con otros.
Las nuevas tecnologas han introducido cambios en nuestra forma de vida,algunos de ellos positivos, pero su uso sirve de herramienta para multiplicar elalcance de algunas formas de violencia, principalmente la sexual y la psicol-gica. El hecho de poder difundir contenidos de forma pblica convierte a lasnuevas tecnologas en instrumentos muy poderosos para la coaccin y el chan-taje. Una prctica extendida entre la juventud es el sexting. El sexting es elenvo de contenidos (mayoritariamente imgenes) de contenido sexual a tra-vs de mviles o de Internet. El contacto es ms rpido y menos vergonzosoque si se realiza personalmente. Esta prctica no lleva intrnseca la violenciade gnero, pero s se han recogido varios casos en los que se usaba para dichofin. Habitualmente es la chica quien enva imgenes erticas, algo muy nor-malizado en esta generacin con menos tabes sexuales. Esto, en principio, noconstituira nada delictivo ni incomprensible. El problema viene cuando, anteuna ruptura, una negativa o algn rechazo por parte de la chica, el joven lachantajea o coacciona con la amenaza de difusin de ese contenido por la red.En otros casos, se accede a estos contenidos sin permiso de la adolescente,entrando en su cuenta o en su propio ordenador. Relacionados con esta prcti-ca, podemos encontrar todo tipo de trminos que se refieren al abuso, mayori-tariamente, de las chicas jvenes: Sextorsin, cuando se obtiene sexo o conte-nidos pornogrficos a cambio de no difundir imgenes comprometidas; el gro-oming cuando existe un acercamiento, amistad y seduccin a travs de Internetpara lograr ver a la persona desnuda, habitualmente menor de edad, realizan-do posturas que el abusador desea ver o masturbaciones. Todas estas prcticaspueden agravarse con un contacto sexual presencial.
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 43
-
Durante el control y el acoso tambin son nuevos los medios para perseguir yconocer cada detalle de la vctima. Existen aplicaciones en los sistemas ope-rativos de mviles y porttiles que permiten conocer la ubicacin exacta deuna persona. La poltica de privacidad de las redes sociales no es muy clara, loque puede conllevar que alguien no deseado tenga acceso a fotos, conversacio-nes o contenidos que pertenecen a la intimidad de la persona. El maltratadorencontrar excusa para sus celos en cualquier foto de la chica con un amigo,quien ha podido etiquetarla con la mejor de las intenciones. Tambin los insul-tos y humillaciones pueden hacerse pblicos, de manera que al da siguiente dehaber cortado la chica con su pareja pueda encontrarse su pgina de Facebookllena de desvaloraciones y revelaciones de datos comprometedores.
AlternativasLa violencia de gnero es una de las peores lacras sociales en la actualidad, noentiende de clases, de edades, de niveles culturales, religiones o procedencias.Pero esta terrible lacra es combatible y eliminable, slo tenemos que ponernosmanos a la obra. Desde el feminismo se han apuntado diferentes frmulascomplementarias que acabaran por romper con el sistema dominante mascu-lino y por ende con la violencia coercitiva que utiliza el patriarcado para man-tenernos en su orden de cosas.
La coeducacin y el trabajo educativo en prevencin de violencia. Comohemos comentado con anterioridad, es en la infancia y en la juventud cuandonos definimos con las categoras sociales hombre y mujer. Desde el movi-miento feminista se apunta a que la educacin en igualdad es el elemento fun-damental que marcar el principio del fin de la violencia sexista, e incluso nosatrevemos a decir, que del patriarcado que la provoca. Es evidente, que slocon educacin no acabaremos con un sistema social que perdura desde hacemilenios, pero es un buen comienzo.
La educacin en igualdad debe ser siempre incluyente con las diversidades,ya sean sexuales, tnicas, culturales, religiosas, funcionales, etc. Por lo tanto,la educacin en igualdad debe basarse en los principios coeducativos, es decir,en valorar y reconocer las diferentes capacidades de nias y nios, sin impo-ner un supuesto modelo neutro que en realidad refleja una vez ms un patrnnico preestablecido por la sociedad patriarcal occidental, esto es, nio varn,blanco, de clase media, sin diversidad funcional y cristiano.
Cambios en los diferentes agentes de socializacin. Las instituciones, losmedios de comunicacin, los lugares de ocio y el entorno personal ms prxi-mo son factores de socializacin para la juventud. La incorporacin de losprincipios de igualdad y no violencia en estos espacios es fundamental, ya quesu poder de transmisin de valores es incalculable.
44 VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012
-
Ciertas instituciones pblicas, siguiendo las recomendaciones del movimientofeminista y basndose en legislaciones nacionales especficas y en directivaseuropeas, han ido incorporando el principio de igualdad de manera formal asus mtodos y reas de actuacin. En los ltimos tiempos hemos podido asis-tir a creaciones de organismos y recursos especficos que trabajan por la igual-dad y la prevencin y erradicacin de la violencia de gnero.
Estos avances viven en la actualidad un proceso de recesin econmico ypoltico que puede acabar con aos de trabajos y esfuerzos. Este retrocesoinfluir negativamente en la lucha contra la violencia sexista, especialmente,entre la gente joven, que no podr acceder a estos recursos fundamentales.
En cuanto a la familia, ncleo fundamental de transmisin de los valorespatriarcales, ha ido evolucionando muy sutilmente a formas menos absorben-tes de dominacin. Bien es cierto, que sigue siendo un espacio jerrquico, perolos nuevos conceptos de familia no tradicional van abriendo posibilidades decambio positivos en esta institucin. En la infancia y juventud las referenciaspersonales ms cercanas son los miembros de nuestras familias. Ver relacio-nes igualitarias basadas en el respeto y reconocimiento de todas las personasque forman el grupo familiar, exentas de poder y de subordinacin, crearn unefecto imitador en la infancia y la juventud, por lo que difcilmente, harnsuyos valores violentos.
Sera reduccionista pensar que slo con una buena educacin en valoresigualitarios generada por la escuela y la familia podemos acabar con las acti-tudes sexistas, todos los agentes de socializacin deben mostrar un mensajecoordinado y coherente. Como sabemos, los medios de comunicacin nosabordan con imgenes y relatos en los que las mujeres aparecemos como vc-timas, perfectas, bellas, jvenes y binicas. Los hombres aparecen como vio-lentos, vengativos, valientes, seres de hojalata. Conseguir que profesionales dela publicidad y los medios se conciencien de esta gran necesidad que nos lle-var a una sociedad ms justa y menos violenta, es una empresa realmentedifcil, casi inabordable. Pero aun as, aunque sea un proceso muy largo en eltiempo debemos seguir buscando frmulas que nos permitan llegar a estoscolectivos.
El empoderamiento y la participacin en grupos especficos de mujeres. Sinduda, uno de los elementos clave es que sin participacin no hay visibiliza-cin. Cuando hablamos de empoderamiento desde el feminismo, nos referi-mos a la autoestima y a la toma de conciencia de una misma. Es un procesobasado en lo ntimo que luego se extrapola hacia el exterior. Para ello son fun-damentales los espacios propios para y entre mujeres, tantas veces criticadospor las militancias mayoritariamente masculinas. Estos espacios propios nospermiten la intimidad y la confianza para hablar y trabajar sobre los aspectosde nuestra vida personal. No olvidemos que el feminismo lleva reivindicando
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 45
-
lo personal como poltico mucho tiempo, ya que todo lo concerniente a lofemenino quedaba relegado a lo privado y nuestros anhelos e inquietudes noeran considerados para tratar en lo pblico, en lo poltico.
Para las mujeres de cualquier edad, pero especialmente para nosotras lasjvenes, por el proceso de construccin identitaria que vivimos en estosaos, estos espacios no permiten mirarnos en el espejo de las iguales, verque no somos tan raras, que hay ms chicas de nuestra misma edad y condi-cin realizndose las mismas preguntas, sintindose incmodas con losmodelos impuestos de mujer, sintindose orgullosas de ser cmo son. Enestos espacios no nos sentimos solas y nos apoyamos mutuamente, ademsde buscar estrategias y herramientas que nos permitan cambiar el mundo enel que vivimos. Por lo que estos lugares de militancia son a su vez espaciosde empoderamiento personal y espacios de aprendizaje poltico, dos concep-tos que van unidos de la mano y que para las feministas son indivisibles.
Por desgracia, los datos no son muy alentadores, segn datos del INJU-VE de 2008, slo el 3,3% de las chicas entre 15 y 29 aos que participa enasociaciones, lo hace en asociaciones feministas. Estos datos pertenecen aasociaciones legales, no disponemos de datos sobre colectivos u organiza-ciones autogestionadas no legalizadas muy comunes en el movimiento femi-nista juvenil.
Otro de los espacios de empoderamiento fundamentales para las mujeresjvenes y no tan jvenes son los grupos de autodefensa feminista. La labor deestos grupos en la prevencin y reaccin a la violencia de gnero es inmensa.Estos grupos son creados por y para mujeres. Hacemos hincapi en este hecho,ya que desde hace aos se han generado clases de defensa personal impartidaspor policas o por profesores y profesoras de artes marciales. Estas tcnicas nolas consideramos como autodefensa feminista porque no cumplen las premi-sas bsicas de autoconocimiento, empoderamiento y reflexin feminista sobrela violencia machista. No decimos que estas clases de defensa personal nosean vlidas para aprender tcnicas marciales pero carecen de la reflexin, decontenido poltico y de generacin de cambio social.
La construccin de las nuevas masculinidades. Desde hace ya unos aos hanempezado a surgir grupos de hombres contra la violencia de gnero y por laigualdad entre sexos, adems de colectivos mixtos de mujeres y hombrescon el mismo fin. Estos grupos an no son muy numerosos pero van toman-do fuerza y presencia social. Que las propuestas igualitarias sean tambin elestandarte de grupos de hombres organizados es un excelente ejemplo paralos chicos jvenes. Es de gran ayuda para la erradicacin de los comporta-mientos machistas que los chavales tengan referentes masculinos positivos yno violentos, hombres que asumen a las mujeres como iguales y compae-ras.
46 VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012
-
La Revolucin ser feminista o no serEsta imponente frase que ha generado en los ltimos tiempos detractores y fir-mes defensoras, es la base para llevar a cabo una solucin efectiva para fina-lizar con la violencia de gnero.
Cualquier movimiento social que pretenda un cambio positivo debe incluircomo base fundamental la igualdad entre mujeres y hombres, ya que si no esde esta manera, este cambio nunca ser positivo.
Cuando aparece esta consigna en cualquier espacio reivindicativo, surgenvoces que reniegan firmemente de este principio. Hemos odo frases del tipoPor qu las feministas quieren imponernos sus reivindicaciones, si esto esun espacio que busca el bien comn de toda la sociedad?. Pues bien, comosabemos, las mujeres formamos parte de la sociedad y el avance en igualdadde las mujeres es un paso clave e ineludible si queremos una sociedad justa eigualitaria. Esta afirmacin, difcilmente sera cuestionada por nadie, el pro-blema surge cuando aparece la palabra feminismo. Este hecho viene dado, sinduda, por el desconocimiento que la sociedad en general e incluso los y lasms militantes tienen sobre el concepto feminismo. Los feminismos, porqueson mltiples, son teoras crticas y prcticas polticas que pretenden la eman-cipacin de las mujeres. Esto no se traduce de ninguna manera en el dominioo control por parte de las mujeres sobre los hombres, por lo tanto, el feminis-mo no es el antnimo del machismo. Nada ms lejos de la realidad. Ahorabien, explicando este punto fundamental, entenderemos por qu la solucin ala violencia machista pasa por el feminismo siempre.
Bibliografa citada:
Amara, F. (2006) Ni putas, ni sumisas. Madrid: Editorial Ctedra. www.sexting.esMinisterio de Igualdad, Universidad Complutense (2010) Igualdad y Prevencin de la Violencia
de Genero en la Adolescencia. Madrid. Rodrguez Franco, L Estudio dirigido por este profesor de la Universidad de Sevilla en la revis-
ta: InternationalJournal of Clinical HealthPsycology. Divulgado por la agencia sinc. Pblico(12/01/2012).
VIENTO SUR Nmero 121/Marzo 2012 47
Mayka Cuadrado y Virginia Olivera son militantes feministas en diversas organi-zaciones y colectivos. Expertas en gnero y juventud.