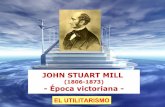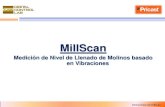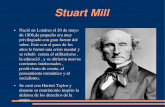El liberalismo político: de Kant a Mill · interpretarla mejor que el resto: el Estado como tal...
Transcript of El liberalismo político: de Kant a Mill · interpretarla mejor que el resto: el Estado como tal...
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
Teoría Política II
El liberalismo político: de Kant a Mill
Autor: Martínez, Manuel
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
En este trabajo analizaré comparativamente la teoría política del autor inglés John Stuart Mill
con respecto al alemán Immanuel Kant. Ambos escritores de cuño liberal, comenzaré por
caracterizar brevemente esta ideología que nace con el inglés John Locke hacia finales del Siglo
XVII y que supondrá un piso común de acuerdo de principios entre los autores que aquí se
abordan, pero que, a la vez, significa un referente común para distanciarse del iusnaturalismo
lockeano. Luego, a partir de un análisis comparativo de los autores en torno a las categorías de
publicidad, ética y racionalidad, buscaré trazar las diferencias entre estas dos corrientes
paradigmáticas del liberalismo para, en última instancia, analizar los postulados políticos
concretos de uno y otro y así identificar si por caminos, principios y motivaciones diversas,
llegan a propuestas políticas similares. Para ello, utilizaré los textos de J. S. Mill “Sobre la
Libertad” (1859), “Sobre el Gobierno Representativo” (1860) y “El Utilitarismo” (1863) y las
obras “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” (1784), “Teoría y Praxis” (1793) y “La
Paz Perpetua” (1795) de Immanuel Kant, agregando a estos textos consideraciones de teóricos
que citaré oportunamente y notas de clase.
Partiendo de una antropología pesimista, que entiende que los hombres se mueven por
motivaciones egoístas e individualistas, Locke va a formular las consecuencias del momento
histórico que empieza con el quiebre con la Edad Media. Aquello que organiza y en torno a lo
que gira la vida en sociedad es el trabajo. El hombre, entonces, tiene derecho a disfrutar del
producto de su trabajo, materializándose la libertad en la propiedad privada. La emergencia del
Estado resulta de la necesidad de proteger la libertad de los hombres, esto es, garantizar la
propiedad privada. De aquí se desprende la concepción de Locke del mercado, mecanismo
igualmente natural que la competencia, que va a regir la vida en sociedad. Defendiendo un tipo
de gobierno representativo, Locke va a darle preeminencia al Poder Legislativo a partir de
defender la existencia de Derechos Naturales inalienables comunes a todo individuo sobre los
cuales se construye el Poder para asegurar su cumplimiento. El Estado es para garantizar un
cúmulo de Derechos y cualidades naturales del hombre, que pre-existen en un estado de
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política naturaleza pre-social, pero que se encuentran siempre en tensión: la emergencia del Estado no
tiene que suponer la aparición de “la política”, ya que en el estado de naturaleza (el que se busca
continuar, con el agregado de un Estado garante de la propiedad) había orden sin política. El
Estado encuentra límites en el individuo, garantizando el ámbito de la individualidad libre de
intromisiones exógenas y reprimiendo conductas que puedan ocasionar atentados contra la libre
y armónica convivencia social. Encontramos aquí 4 pilares sobre los que se asienta el
liberalismo que nos servirán para caracterizar las teorizaciones de los autores propuestos: 1) Los
Derechos Naturales fundamentales de la persona; 2) La propiedad privada y el libre mercado; 3)
El gobierno representativo; 4) Concepción del hombre como egoísta que busca placer y evitar
dolor: “Por consiguiente, el grande y principal fin que lleva a los hombre a unirse en Estados y
ponerse bajo un gobierno, es la conservación de su propiedad, cosa que no podían hacer en el
estado de naturaleza por faltar en él muchas cosas (…)”1
Locke da el puntapié para que la teoría política comience a hablar de Individuo, documentando
las consecuencias del triunfo de la burguesía en su propio país y como principal ideólogo de la
Revolución Inglesa de finales de Siglo XVII. El Parlamentarismo previamente instalado
encontraba una teoría que lo respalde, otorgando a la burguesía una fuerte estabilidad al lograr,
luego del ascenso económico, hegemonizar la herramienta política. En Europa continental la
situación era diferente, ya que la burguesía emergente no lograba hacerse del poder político por
la vía institucional, proceso que estalla en Francia con la Revolución de 1789. La obra de Kant
comienza antes de la Revolución Francesa y termina después y, por lo tanto, permea toda la
obra posterior del autor. Por el otro lado, John Stuart Mill escribe hacia mediados del Siglo
XIX, habiendo leído la obra kantiana y (en muchas ocasiones) en contra de ella. Mill se nutre de
la ética y metafísica kantiana para cuestionarla desde un utilitarismo reformulado. Pero antes de
adentrarnos en el análisis específico entre autores, cabe mencionar una serie de interpretaciones
que ambos actores también comparten. En primer lugar, siguiendo a Habermars, podemos decir
que la noción central e incuestionable del mercado, si bien tiene su origen en la mencionada
teoría de John Locke al naturalizar la propiedad y ubicar al Estado fundamentalmente como su
garante, la excede: Kant, como filósofo precursor de la Ilustración, ubica a la Razón como
herramienta principal para la emancipación del individuo, pero asocia la emancipación política,
social y económica a la aparición del mercado. Existe una vinculación necesaria entre Mercado,
1 KANT, Immanuel, “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, Alianza Editorial, Cap. 9,
Pag. 32.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política Emancipación social, política y económica y Razón. El núcleo argumentativo tanto de Kant
como de Mill no cuestiona este principio. La condición de Ciudadano (como sujeto partícipe de
la planificación pública y de derecho) se restringe, entonces, al propietario. Resulta interesante
observar cómo en la teoría kantiana el propietario deviene en sujeto exclusivo pero no
excluyente, ya que la existencia de no propietarios no se debe, desde esta perspectiva, a
condiciones estructurales que devienen en sometimiento, sino a “ausencia de luces”, proceso
(guiado) que progresivamente madura asegurando bajo ciertas condiciones particulares la
publicidad (que es eminentemente racional, ya que se compone de sujetos con Razón). Ya
veremos cómo Mill busca superar la propuesta kantiana al comprender la crítica estructural de
los socialistas al concepto del filósofo prusiano. En segundo lugar, ambos autores van a trabajar
teóricamente “el problema” de las masas: lo que en Kant resulta una amenaza para el buen
gobierno representativo (estupefacto ante las consecuencias sociales de la Revolución Francesa)
en Mill el peligro es la opinión pública como conjuro de las individualidades, abordado en
“Sobre la Libertad” y, al mismo tiempo, peligro de toda democracia representativa. La “tiranía
de las mayorías” resulta una amenaza, en mayor o menor medida, para ambos autores.
Como referenciamos previamente, la Revolución Francesa disloca el pensamiento kantiano que
veía en la historia una teleología atravesada por la Razón que requería de la maduración de la
moralidad para transformaciones materiales. Leemos en “La Paz Perpetua” (1795): “El
problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios,
por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento), y el problema se formula así:
[ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen
conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno de ellos tienda en su interior a eludir la
ley, y establecer su constitución de modo que, aunque sus sentimientos particulares sean
opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el
mismo que si no tuvieran males inclinaciones]”2. Sumado a esta redefinición de la política,
identificamos en esta cita una premisa ética que hace al núcleo axiológico del autor, esto es,
actúa de manera tal que tu acción pueda ser aplicada como ley universal por todo ser humano.
Vemos cómo en Kant lo importante es la voluntad a priori antes que las consecuencias que ese
accionar suponga. Y aquí radica la principal diferencia en la ética comparativamente con Mill:
el utilitarismo reformulado del inglés, que toma de Bentham el rechazo a la noción de Derechos
2 KANT, Immanuel, “Sobre la Paz Perpetua”, Editorial Tecnos, Suplemento Primero, Pag.
38
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política Naturales (y, con esto, rechazo a verlos como fundamento del orden social) adopta una moral
consecuencialista, en la que lo prioritario es el efecto que produce cualquier acción y no las
motivaciones que la explican. Sin embargo, Mill cuestiona el eminente individualismo radical
de Bentham en el sentido que su moral no re restringe al propio sujeto sino que piensa en lograr
el mayor placer y menor dolor en la comunidad toda. Si una acción me es provechosa en mi
particularidad pero supone un malestar para la mayoría, esa acción no es moralmente aceptable
desde el utilitarismo que defiende John Stuart Mill. Lo que este autor va a tratar de demostrar
más tarde es que el principio universal ético que sostiene Kant no puede explicarse sin el
utilitarismo: “(Kant, con su imperativo categórico) virtualmente reconoce que el interés
colectivo de la humanidad, o al menos de la humanidad de modo indiscriminado, debe
estar presente en la mente del agente cuando decide conscientemente acerca de la
moralidad de una acción. De lo contrario, sus palabras carecerían de significado, ya
que el que una máxima, incluso la más egoísta, no pueda ser adoptada, como cuestión
de posibilidad fáctica, por todos los seres racionales (…) no puede mantenerse de
forma plausible. Para que el principio kantiano tenga algún significado habrá de
entenderse en el sentido de que debemos modelar nuestra conducta conforme a una
norma que todos los seres racionales pudiesen aceptar con beneficio para sus intereses
colectivos”3
Mill busca quitar definitivamente el velo moralista kantiano de priorizar la
voluntad a priori aduciendo que necesariamente hay un cálculo de intereses al momento de
definir aquella voluntad, al mismo tiempo que sostiene que no hay posibilidad lógica ni física de
llevar a cabo el imperativo propuesto.
Como mencionamos anteriormente, la opinión pública (conformada sólo por propietarios) juega
en Kant un rol fundamental, ya que logra articular los intereses racionales de la sociedad con la
política representativa, permitiendo moralizar a ésta última. Con fuerte impronta lockeana, Kant
sostiene que el Estado permite la existencia del Derecho, por lo que el fin del Estado no es la
felicidad del pueblo, sino el apego de los mismos al derecho. La invitación a razonar
constantemente viene acompañada con la exhortación a obedecer, a sabiendas que “la política
no puede dar un paso sin la anuencia de la moral”. Kant confía en la existencia de una Ley
3
MILL, John Stuart, “El Utilitarismo”, en
http://ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-%20El%20Utilitarismo.pdf, pag. 32.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política Universal que permite compatibilizar los intereses particulares con los generales, y es a través
de esta deducción trascendental que justifica la existencia de pocos representantes que puedan
interpretarla mejor que el resto: el Estado como tal debe asegurar el funcionamiento libre del
mercado y la libre expresión, garantizando una sociedad de propietarios conformando la opinión
pública que asegure, a su vez, el apego a la ley. La opinión pública permite, a largo plazo,
corregir los errores del Estado, ya que la Razón perfecciona de manera indefectible al Derecho a
través de cierta evolución cultural. Pero, mientras tanto, aquello que posibilita un mejor
funcionamiento del propietario con apego a la moral y que tiene más posibilidades de evitar
algún tipo de guerra, es el mismo Estado representativo de una sociedad no universal que
interpreta por la totalidad. El Estado debe legislar moralmente pero no sobre la moral del
individuo, ya que ésta naturalmente debe moldearse y no por imposición paternalista. Los
socialistas del Siglo XIX van a cuestionar fuertemente la publicidad propietaria
kantiana, aduciendo que “(…) la base de la idea de la publicidad burguesa no satisface
esos presupuestos (de la convergencia entre opinión pública, racionalidad e intereses
generales) y que, para satisfacerlos, necesitaría otra base (…)”4. Mill se hará eco de
esto y reconocerá la puja que se desarrolla hacia adentro de la opinión pública cuando
ésta excede a los propietarios: “Porque los irreconciliables intereses que, con la
ampliación del público, fluyen a la esfera de la publicidad se procuran su propia
representación en una opinión pública escindida y convierten a la opinión pública
dominante en cada momento en un poder coactivo, a pesar de que, en otros tiempos,
tenía que ser ella la encargada de disolver todo tipo de coacción en la única coacción
de la inteligencia”5. Mill va a entender que hegemonizar la opinión pública es un arma
para manejar a las masas: el poder del soberano es sustituido por el de la opinión
pública. La amenaza ahora no es el Estado limitando la libre expresión, sino la
masificación de la opinión pública que avanza sobre la opinión de las minorías. Si en
Kant había una caracterización de la sociedad burguesa post-Revolución, partiendo de
una filosofía de la historia en la que las luces de la razón avanzarían constantemente
sobre la oscuridad con la base de una sociedad de propietarios, en Mill hay un
sinceramiento que cuestiona el constante progreso: las mayorías son proletarias y
4 HABERMARS, Jurgen, “Historia y crítica de la opinión pública”, Editorial Gustavo Gili,
Cap.15, Pag 162.
5 Ibid. Pag. 164.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
determinan, indefectiblemente, la opinión pública. Asimismo, las masas representan las
mayorías que ahora tienen influencia sobre la opinión pública y que amenaza la
expresión del resto. El liberalismo se vuelve reaccionario: sus instituciones permitieron
la inclusión de las masas que ahora acechan la estabilidad propia del capitalismo, por lo
que defender la restricción de la representatividad de las mayorías es la tarea a la que se
aboca Mill, y de allí el voto censitario: “Por lo tanto, uno de los peligros más grandes
de la democracia (y de toda forma de gobierno) consiste en los intereses siniestros de
los que poseen el poder: este peligro es el de una legislación de clase (…)”6 Entre Kant
y Mill la publicidad deja de ser herramienta indispensable para el progreso para
transformarse en elemento potencialmente disruptivo del orden establecido, a la vez que
lleva al individuo a amoldar su pensamiento a la ortodoxia. Ambos autores aducen la
necesariedad de la libertad de expresión, pero Mill va a reconocer que la opinión
pública de su tiempo (ampliada respecto a la que pensaba Kant) ya se encuentra
hegemonizada por las mayorías y es indispensable establecer contrapesos: “Es tan
nocivo, o más, cuando (el poder) se ejerce de acuerdo con la opinión pública que
cuando se ejerce contra ella”7. El objetivo de Mill es hacer del gobierno de las
mayorías, el gobierno de todos (priorizando la opinión y el voto ilustrados): “Hombre
por hombre, la minoría debe hallarse tan completamente representada como la
mayoría. Sin esto, no hay igualdad en el gobierno (…)”8.
Sobre esta distinción (marcada fuertemente por el contexto en que escriben ambos
teóricos) desarrollan distintos modelos teóricos de inclusión progresiva de las masas,
noción temporal que es compartida. En este sentido, John Stuart Mill refiere a cierta
diseminación de la cultura a través de la educación y el sufragio universal pero
censitario, donde votan los más instruidos para que prime la razón. Kant, partiendo del
progreso como proceso indetenible, entiende que es necesario excluir a las masas de la
política e ir incluyendo de manera progresiva. Si bien en este punto podemos notar que
Kant antes que liberal es conservador, el núcleo rector de su teoría no difiere demasiado
6 MILL, John Stuart, “Sobre el gobierno representativo”, Cap 6, Pag. 182.
7 MILL, John Stuart, “Sobre la Libertad”, Editorial Alianza, Pag. 77.
8 MILL, John Stuart, “Sobre el gobierno representativo”, Cap 6, Pag. 190.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
con la de Mill: existe en ambos una necesidad imperiosa del Estado de cultivar, a través
de la educación, a las masas, entendiendo que aquello que explica las diferencias en la
sociedad es principalmente cultural. Consecuentemente, la idea de votantes más
instruidos que otros, común a los autores, supone otras dos cosas: en primer lugar, que
el burgués prioriza siempre (o casi siempre) la racionalidad (contenida necesariamente
en él, al ver en el comercio una actividad por definición bienhechora) por sobre las
pasiones egoístas. Esto no contradice el principio, también común a los autores, de ver
al individuo como ser particularista que busca auto-preservarse y obtener placer
eliminando el dolor, sino que refleja la apuesta que hacen al raciocinio individualista (en
un caso, mediante una moral a priori, en otro a través del utilitarismo de Mill) como
elemento clave en el desarrollo humano, naturalizando el principio esbozado por Locke
en el que se asocia al burgués trabajador con la racionalidad. En segundo lugar, según lo
dicho, lo que explica la existencia de grandes masas que realizan el estupidizante trabajo
manual es la racionalidad ausente.
Nace aquí la cuestión institucional que necesitan resolver nuestros autores, esto es,
¿cómo ordenar coherentemente la representación de la sociedad en el Parlamento?; si
las mayorías son irracionales, ¿cómo lograr una adecuada representatividad que no
obstaculice el necesario desarrollo de la razón en el Estado? Como señalaba más arriba,
Kant limita a propietarios (sujetos artífices de los recursos que permiten su auto-
subsistencia) pero explicita la necesariedad de la publicidad de los actos de gobierno y
el papel preponderante de la opinión pública, que encuentra una frontera a la crítica a la
hora de obedecer. A diferencia de Rousseau, el pueblo no es el soberano supremo, ya
que para Kant en la democracia no hay división de poderes al ser las mayorías las que
gobiernan sobre el resto. Un gobierno (ya sea Monárquico o Aristocrático)
representativo de la ciudadanía es la propuesta kantiana para garantizar la propiedad
mediante el derecho y permitir el libre desarrollo de la actividad privada que debe
guiarse bajo principios morales en función de encauzar el progreso. La confianza en el
perfeccionamiento del orden social a partir de asegurar las libertades individuales y el
tráfico mercantil lo llevan a erigirse como uno de los máximos exponentes del
liberalismo. En Mill ya aparece muy claro algo que insinuaba Kant, esto es, el Estado
subordinado a la sociedad, ya que existe debido a los vicios de los privados y no a sus
virtudes. Pero la sociedad ampliada que analizaba Mill (meramente representativa de
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
manera parlamentaria, recordemos que aun no existían los partidos políticos) planteaba
la discusión central de incluir o no a las masas en política. En línea con su maestro
Comte, piensa cómo articular institucionalmente una sociedad burguesa con tanta
pobreza tanto cultural como económica, aceptando de la misma forma que el comercio
estructura armoniosas relaciones sociales. La razón no va a emerger desde la opinión
pública para trabajar sobre la representatividad, ahora es la misma opinión pública
donde radica el mayor peligro, con masas que dejan de pensar para repetir. La opinión
pública, entonces, debe ser guiada. El gobierno representativo no refleja ya los intereses
propietarios sino que es atendido como el mejor modo para que gobiernen los mejores y
contener a las mayorías, a diferencia de “(…) las falsa democracia, que en vez de dar la
representación a todos, la da tan solo a las mayorías locales y la opinión de la minoría
instruida puede carecer por completo de interpretes en el cuerpo representativo”9. La
democracia es inevitable, y desde el utilitarismo de Mill se argumenta que
especulativamente, bajo un gobierno representativo que incluya a los sectores
minoritarios ilustrados, este sistema democrático permite evitar que gobiernen los
déspotas. El gobierno directo de las mayorías sería, al igual que en Kant, un despotismo,
pero asegurando la representatividad para contenerlas y así instruir progresivamente es
la mejor forma de gobierno. La democracia, si bien supone mayorías con falta de
ilustración, a la vez permite su expresión evitando el caótico efecto que produciría la
lucha de facciones. Como interpretamos con Habermars, aquí vemos cómo el entramado
institucional es elaborado en función de asegurar la estabilidad del régimen de
propiedad privada, incuestionable, pero con la novedad de que el Estado ahora tiene
capacidad de generar políticas que fomenten el bienestar para la mayoría, actuando
dentro de la lógica del libre mercado. Aquello que va a definir la participación o no del
Estado es la utilidad y, como casi siempre los privados pueden hacer mejor por sí
mismos que una institución pública, esa participación será fuertemente limitada. Pero lo
que interesa remarcar es, nuevamente, cómo el utilitarismo logra rechazar la estatalidad
a través de argumentos que hacen a la tecnología de gobierno: el liberalismo
reformulado que encuentra argumentos en el utilitarismo para garantizar el libre
9 Ibid. Pag. 210.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
funcionamiento de la sociedad civil. Si en Locke los Derechos Naturales fundamentaban
mecanismos de limitación a la intervención estatal, Kant hará lo mismo partiendo de su
filosofía de la historia atravesada por la racionalidad y Mill, acompañado por un
liberalismo económico que ganaba terreno desde mediados del Siglo XVIII, defenderá
la idea de que hay lugares donde el Estado no debe meterse por el simple hecho
(utilitario) que pueden generarse mayores riquezas sin él y que es necesario preservar la
individualidad del sujeto en sociedad. Nuevamente, y por caminos diversos, el
liberalismo encuentra un principio que permite limitar la acción del Estado respecto del
individuo.
A modo de conclusión, entiendo que el liberalismo político como modelo teórico de
organización social surgido al calor del ascenso de la burguesía, encuentra diversas
reformulaciones en Kant y en Mill que responden a las complejidades particulares de su
época debido a la inconsistencia estructural de postulados comunes a ambos autores.
Con esto quiero sostener que la incapacidad del liberalismo para, sobre la base de un
sistema capitalista de poseedores (de capital económico y social) y desposeídos,
armonizar intereses, no responde a errores en lo que respecta a la ingeniería institucional
sino, principalmente, a condiciones estructurales donde la existencia misma de dueños
de los medios de producción que actúan libremente en el mercado supone la existencia
de proletarios que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo. La noción compartida de
Kant y Mill de ilustración “guiada”, de encasillar la problemática en lo educacional y
cultural, no es más que un argumento (naturalizado y fuertemente extendido) que
invisibiliza (dejando sin cuestionar la estructura económica) una contradicción central
capitalista, basada en la creencia ya comentada de que en la burguesía está contenido el
elemento racional que hace al progreso. La representatividad deviene en herramienta de
contención de las mayorías excluidas del progreso. La intervención resulta
contradictoria, ya sea porque el Estado tiene su génesis a partir de la protección de la
propiedad mediante el derecho y debe limitarse a ello, ya sea porque es más eficiente la
libre actividad de los privados. La virtud kantiana reside en actuar moralmente
ateniéndose a respetar al derecho, la prudencia en Mill está en el cálculo racional entre
medios y fines. En este sentido, el desapego con el iusnaturalismo lockeano no supone
desacralizar la propiedad, sino que es asegurada como elemento fundamental en ambos
casos. Si en Mill lo importante es el efecto producido por una acción y en Kant lo
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
volitivo de la misma, en ambos casos es moralmente inaceptable cuestionar en la
práctica el libre mercado, el gobierno representativo y la privacidad de la propiedad.
Pensar la teoría de John Stuart Mill como una actualización (marcada fuertemente por la
temática de su época) del liberalismo originario de Locke que dialoga con la obra
kantiana, resulta una manera interesante para interpretar en perspectiva al liberalismo
como modelo teórico que demuestra una y otra vez gran capacidad para desplegarse
bajo diversas condiciones históricas y económicas, naturalizando nociones básicas que
explican sus propias limitaciones.
Universidad Nacional de Villa María Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencia Política
Bibliografía
KANT, Immanuel, “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, Madrid, Editorial
Alianza, 1991.
KANT, Immanuel, “Sobre la Paz Perpetua”, Madrid, Editorial Tecnos, 1998.
MILL, John Stuart, “El Utilitarismo”, en
http://ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-%20El%20Utilitarismo.pdf.
MILL, John Stuart, “Sobre el gobierno representativo”, Biblioteca de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla.
MILL, John Stuart, “Sobre la Libertad”, Madid, Editorial Alianza, 2005
HABERMARS, Jurgen, “Historia y crítica de la opinión pública”, Mexico,
Ediciones G. Gili.