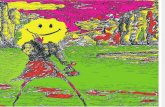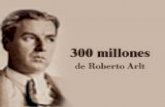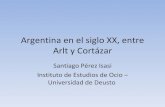El Individuo Moderno en El Teatro de Arlt
Click here to load reader
-
Upload
marina-grignafini -
Category
Documents
-
view
12 -
download
3
description
Transcript of El Individuo Moderno en El Teatro de Arlt

1
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE ARTES Y LETRAS
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Vanguardias Latinoamericanas
Trabajo Final
EL INDIVIDUO EN LA MODERNIDAD SEGÚN EL TEATRO DE
ROBERTO ARLT: LA ISLA DESIERTA Y SAVERIO EL CRUEL
Melissa Hernández Sánchez
RESUMEN
En el ensayo se estudia el estatuto ontológico del individuo moderno presente en los textos dramáticos La
isla Desierta y Saverio el Cruel a partir del uso tanto de la metateatralidad como del carnaval y la función
que cumplen estos elementos en la conformación de los personajes. Se toma en cuenta también, la
influencia del autor italiano Luigi Pirandello en la obra de Arlt. Se establece que sus personajes no son
felices, sin embargo mediante la metateatralidad los personajes se abren camino entre su yo-cotidiano y su
yo-soñado y llegan a ser conscientes de esta infelicidad. El elemento que posibilita la entrada a la
metateatralidad es siempre carnavalesco. Se plantea la existencia de un hechizo que provee algún elemento
del carnaval para tener acceso a otras re-creaciones de la existencia.
Palabras clave: Arlt, metateatralidad, carnaval, modernidad, individuo.
1. Introducción
“¿Y no es feliz de tener esa capacidad de soñar?” Le pregunta Susana al engañado Saverio en el texto
dramático Saverio el Cruel, “No. No puedo. El puerto me produce melancolía” parece contestarle desde la
La isla desierta el arrebatado Manuel, empleado en una hipotética empresa que se asemeja de manera
escalofriante a cualquiera del presente. Ambos textos retoman elementos comunes a la producción de su
autor, los cuales generan una visión de mundo particular y, a la vez, profundamente enraizada en su
contexto, una manera de ver al personaje y sus angustias.
Ante tal panorama, el presente trabajo analiza el estatuto ontológico del individuo moderno que propone
Roberto Arlt, específicamente en las obras dramáticas La isla desierta y Saverio el cruel. Para ello, se
determina el papel de juegos formales como la metateatralidad en la conformación del personaje teatral
como individuo. Además, se establece la relación que pueda tener la conformación de la identidad del ser
humano y el uso de ciertos elementos carnavalescos en ambos textos.
1.1 El autor en el teatro

2
Previo al análisis, cabe tomar en tomar en cuenta una breve revisión biográfica del autor argentino, quien
nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1900, hijo de inmigrantes europeos pobres, pertenecía a la clase
que buscaba oportunidades y sobrevivencia en el país sudamericano a inicios de siglo XX. En 1916 inició
labores de periodista, llegando a trabajar en el diario El mundo y relacionándose con los círculos
literarios porteños. Ese mismo año, dio a conocer su primer cuento, Jehová y en 1926 consolida su carrera
como escritor gracias a la novela El juguete rabioso.
Su primera obra dramática titulada 300 millones se estrenó el 17 de junio de 1932, previamente había
publicado las novelas, Los siete locos y Los lanzallamas. 300 millones está influenciada por un hecho
vivido en su experiencia como cronista policial, así como por la obra de Discépolo y el teatro europeo de
la época. Luego de escribir otras obras teatrales como Escenas de un grotesco (1934), La fiesta del hierro
(1940) y El fabricante de fantasmas (1939) murió de un ataque cardíaco el 26 de julio de 1942,
publicándose póstumamente la obra teatral El desierto entra a la ciudad.
Su obra literaria ha sido ampliamente estudiada, sobretodo por la influencia que ejerció en otras figuras de
la literatura argentina, como Julio Cortázar y Ernesto Sábato. Además, es amplio el debate sobre la
variedad de géneros literarios a los que se dedicó, como las crónicas, y principalmente la disyuntiva entre
narrativa y teatro. Algunos consideran que su teatro es un momento cumbre, otros lo veían como un
decaimiento en su calidad literaria; por ejemplo, Cortázar lo único que refiere a su teatro es “conocerlo
mal” y de su obra narrativa, ser sometida a sus relecturas. Gran parte de este debate se debe a lenguaje
utilizado en sus textos, poco elaborado y “rústico”, considerado poco correcto para grupos de la
vanguardia argentina como el de Florida. Muchos reconocieron su labor de ruptura en una narrativa con
un lenguaje alejado de lo hegemónico pero no pudieron verlo así al referirse a su teatro. Más allá del
lenguaje utilizado, sus textos son complejos, con diversos niveles de representación teatral y elementos de
experimentación novedosos, como las obras a estudiar en el presente ensayo: La isla desierta y Saverio el
cruel.
La isla desierta es una obra de un solo acto estrenada por el Teatro del Pueblo de Buenos Aires, el 30 de
diciembre de 1937 y el propio Arlt la incluía en el género de la burlería. La obra empieza con un jefe, en
una oficina cualquiera, que reprende a sus empleados por sus contantes errores. Manuel, uno de ellos, le
asegura que los errores provienen de la ventana y el sonido de los buques que escuchan desde la oficina
los cuales le hacen ver que hay un mundo más allá del conocido. El jefe se molesta con Manuel y sale a
buscar al director de la empresa, en ese momento aparece el Mulato Cipriano, el encargado de recoger y
enviar los recados. El mulato se incluye en la conversación contándoles su experiencia naval y sus viajes
a lugares remotos, a civilizaciones salvajes y aventuras desconocidas. Los empleados se emocionan con lo

3
que les cuenta y deciden dejar sus trabajos para buscar una isla desierta donde terminar sus vidas.
Cipriano les muestra sus tatuajes, producto de sus viajes, y recrea los rituales de estas civilizaciones,
cayendo en un estado de desorden carnavalesco con los demás empleados. En ese momento llega el jefe,
quien al verlos, decide despedirlos a todos.
Por otro lado, Saverio el cruel es una obra más compleja, de tres actos, escrita en 1936. No obstante, no
fue representada hasta la década de los 50. Un hecho importante es que existen dos versiones de este
texto, inicialmente, el autor ubicaba los hechos en un hospital psiquiátrico, sin embargo, debido a las
críticas de especialistas decide ubicarlo en un espacio más común. En este texto se narra la historia de
Susana, una joven que gusta divertirse en engañar a las personas fingiendo bromas pesadas para burlarse
de ellas. Junto con sus primos y hermanos planea burlarse de Saverio, proveedor de manteca de la familia.
Para ello, acuerda fingir locura y que su hermano Pedro, interpretando a un doctor, le sugiera a Saverio
seguirle su manía para buscar un tratamiento adecuado. Susana, al fingir que está loca, se cree una reina
destronada por un coronel al que tan solo desea decapitar. El papel que le sugieren a Saverio es el de este
coronel, cuando acepta, las jóvenes acuerdan un día para que las amigas de Susana puedan ver como se
ridiculiza al mantequero.
La complicación surge cuando Saverio se toma muy a pecho el papel que debe cumplir y empieza a
tomarlo por real, sueña con la aparición de un vendedor de armas, un inglés llamado Irvirng, con quien
discute sobre la situación de los hombres con poder en el mundo y la situación de la sociedad actual. En
ese momento llegan Luisa, Pedro y una amiga de ellos, Ernestina, a dejarle el traje que debe de usar en la
farsa. El conversa con ellos y Ernestina detecta que Saverio está perdiendo la razón al creerse un tirano en
potencia. Poco después llegan dos hombres con una guillotina que había ordenado, y los jóvenes huyen
rápida pero cordialmente. Saverio se queda delirando con llegar ser un dictador cruel, hasta que
finalmente sale de su habitación. El día de la representación todo se ha ornamentado en función de la
farsa, están presenten muchos amigos de Susana, esperando a Saverio y comentan que este ha
enloquecido y comprado una guillotina. Cuando llega, inician rápidamente la farsa y en medio de ella,
Saverio le hace saber a todos que Julia, la hermana de Susana, le ha contado del engaño que planeó
Susana para burlarse de él. Todos se asombran y Susana les pide a todos que la dejen con Saverio para
pedirle perdón.
Al quedarse solos, Saverio y Susana conversan, esta le dice estar enamorada y que su artimaña tenía como
objetivo acercarse a él y darse cuenta si era, tal y como ella, capaz de soñar. Saverio se da cuenta que ella
está realmente loca, que los ha engañado a todos haciéndose pasar por cuerda, y rechaza a Susana. Esta lo
abraza y aprovecha para sacar un arma y dispararle. Al escuchar el ruido los invitados entran para ver a

4
Saverio morir, Julia se desmaya al ver lo que ha hecho Susana la cual parece haber perdido todo rastro de
cordura.
1.2 El autor en la crítica
Al ser Roberto Arlt un autor tan importante y central dentro del canon literario argentino (esto en la
actualidad, ya se mencionó como en su época su lenguaje era considerado “impropio” y marginal) los
estudios alrededor de su figura y su obra resultan extensos y variados. Se ha estudiado primordialmente su
narrativa, particularmente sus novelas. Para este análisis de su obra dramática se han tomando en cuenta
solamente trabajos de crítica literaria sobre su teatro, haciendo un énfasis sobre el corpus seleccionado.
En primer lugar, es necesario mencionar a la investigadora e hija de Roberto Arlt, Mirta Arlt, quien
califica la etapa teatral de su padre como aquella en la que los personajes esquivan la realidad económica
y social mediante el ensueño y las vidas paralelas, asegura que “los personajes practicaban una filosofía
del "como si", actuaban como-si creyeran en las propuestas de sus seudoproyectos” (Arlt, 1990: Cita de la
web). Se refiere también a que es un autor que privilegia el mundo creado y no tanto así el reflejado, de la
misma manera que dedica momentos de su vida a ser inventor.
Por otro parte, la misma autora realiza una breve introducción a cada uno de los textos de su padre los
cuales han sido recogidos en dos tomos bajo el nombre Teatro Completo (1968). En estos comentarios
plantea que Arlt se dedicaba constantemente a descubrir nuevas técnicas y autores teatrales. La isla
desierta utiliza el género “burlería” en la que “cada personaje es signo de una sociedad dormida en su
propia alienación” (Arlt, 1968:10), en este drama la sociedad es un molde para la esclavitud del hombre,
principalmente mediante la existencia de la oficina. El compromiso de Arlt es humano, sin embargo no
ofrece soluciones para la cuestión del individuo. Argumenta que el tema en Arlt es la búsqueda de la
felicidad y esta se construye a la manera rousseauniana, de vuelta a la naturaleza. Con respecto a Saverio
el cruel la considera perteneciente a la “farsa-trágica”, es decir, la fusión de dos formas de expresión
dramática antagónicas y que “hace posible al autor apelar […] a lo grotesco para provocar, y […] deja
traslucir una concepción del universo. (Arlt, 1968:31). Sin embargo, Mirta Arlt, considera que como farsa
trágica presentan algunas fisuras ya que prevalecen elementos propios de lo realista-naturalista, puesto
que en el verdadero absurdo los personajes no llegan a la conciencia ni la lucidez sobre su existencia.
Finalmente extrae tres niveles de locura de la obra: la de los jóvenes que solo quieren divertirse, la locura
real de Susana y la “locura-delirio-sesareo” de Saverio. (1968, 34).
El profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, Jose Manuel Camacho Delgado
en el artículo Realidad, sueño y utopía en La isla desierta: Un acercamiento al mundo teatral de Roberto

5
Arlt (2008) ve un profundo pesimismo en el drama escrito por el argentino “En el mundo literario de
Roberto Arlt la ensoñación no sirve para redimir al hombre, sino para condenarlo” (Camacho, 2001: 679).
Es una literatura llena de personajes perdedores, cuya reacción ante la realidad constituye un espejo
cóncavo que hace grotesca su cotidianidad, lo cual no deja de hacer referencia a características del
esperpento de Valle-Inclán. Hace hincapié en que La isla desierta es la más representada, debido a su
extensión y facilidad de interpretación. Los personajes se mueven entre su realidad y sus sueños, los dos
espacios existentes en la obra. Son personajes anónimos sin rostro, ni vestimenta a excepción de Cipriano
(2001: 682) y los dos empleados más antiguos María y Manuel quienes son, justamente, los que
reaccionan ante su situación en la oficina.
En última instancia, establece que Cipriano, siempre es señalado como “mulato”, lo que lo distingue de
los otros personajes de la oficina. Para Camacho, “Su color representa el mestizaje, la fusión, la síntesis y
el sincretismo. Pero también representa un elemento perturbador en el mundo de los empleados […]”
(2001: 683). Esta distinción está exacerbada por el hecho de que Cipriano tiene conocimientos del
“viajero literario y mítico”, notable en sus tatuajes y su concepción del mundo.
Otro investigador, Wolfgang Matzat (2008), profesor de Filología Románica en la Universidad alemana
de Tübingen estudia el uso de la metateatralidad en Arlt asegurando que está influenciada por la del autor
Luigi Pirandello. Propone tres niveles de metateatralidad en Saverio el cruel, señalados anteriormente por
Mirta Arlt como “niveles de locura”.
Matzat, además, encuentra un intertexto entre el Quijote y esta obra, en donde los duques se divierten a
costa del hidalgo y Sancho como gobernador de la ínsula de Barataria. También se refiere a Saverio como
una alegoría a la seducción del hombre por el poder y lo relaciona con los gobiernos militares de América
Latina Con respecto al final del texto el investigador propone que “en Saverio el cruel, el acuerdo
intersubjetivo se rompe, porque Susana abandona el plano de la realidad común para situarse en el plano
de su visión subjetiva.” (Matzat, 2008: 177) esto la hace más radical que las obras Pirandellianas ya que el
plano de la realidad y la ficción es más complicado de esclarecer, por ejemplo, no se puede determinar a
ciencia cierta en que momento enloqueció Susana, asimismo, el carácter político del mundo “soñado” y la
subjetividad de la realidad lo vuelven más inquietante.
Julia Prieto en su artículo del 2010 Los dos Saverios: delirio, poder y espectáculo en Roberto Arlt
compara las dos versiones existentes de la obra, la original y la re-escrita debido a las críticas de la
primera versión y además, trata la teatralidad de la segunda versión. Menciona la discusión creada
alrededor de Arlt, el teatro, al que se dedicó exclusivamente en los últimos años de su vida y la “mala
escritura” que se le achaca. La autora defiende que esto responde a una continuidad “Lo que de hecho se

6
observa al yuxtaponer la escritura teatral y novelística de Arlt no es una fractura sino una notable
continuidad estilística y conceptual –cuando se lee esta obra desde la estética y la política discursiva de
“mala” escritura que propugna su autor–” (Prieto, 2010: 52).
Ahonda en este tema al buscar las relaciones entre la prosa y el teatro del autor argentino, asegurando que
la prosa es “teatralizada” y que ambas se caracterizan por el drama y la tragedia. Además “En este
sentido, lo que tienen en común tanto las novelas como las obras teatrales de Arlt es el deseo de salirse de
la representación –la lucha contra el destino, contra lo prescrito, contra el drama de lo consabido– que
suele desembocar en trágicos desenlaces” (Prieto, 2010: 54). Este salirse de la representación, lo concibe
como una manera de tomar el tema político y metafísico.
Finalmente, el último investigador a mencionar es Giuseppe Gatti (2008) de la Universidad de Salamanca
quien se refiere al contexto argentino en el que surge un teatro como el de Arlt, según él, como un
producto de la revalorización del inmigrante europeo, que lejos de convertirse en el elemento civilizador
que prometía Sarmiento, se convierte en un individuo marginal, sobretodo el inmigrante del sur de Europa
y no el anglosajón que los proyectos liberales esperaban acoger:
“En esta década, la aparición de Roberto Arlt en el mundo literario de la capital coincide con la
fase en la que se hacen más evidentes los conflictos económicos y políticos que derivan de la
inmigración masiva: el emigrante europeo se convierte en figura grotesca por su fracaso vital y
por su vinculación con la marginación” (Gatti, 2008: 73).
Considera que el periodo narrativo y periodístico de Arlt evidencia una maduración hacia el proceso de
creación teatral por tres razones: primero, sus personajes no sufren transformación alguna en la narración,
segundo, el uso de los mutis y, en último lugar, los diálogos de los personajes, que tienen un ritmo propio
del género dramático.
Además, considera que el punto común entre Pirandello y Arlt es que sus personajes son “hombres y
mujeres que viven sin fe en ninguno de los sistemas morales, políticos o religiosos establecidos.” (Gatti,
2008: 77). Sin embargo, los personajes de Arlt, son en general más desdichados que los Pirandellianos.
Pirandello, al igual que el vanguardista argentino, “plantea la cuestión sobre el alcance de la palabra
realidad, consiguiendo que el espectador se pregunte dónde acaba lo real y dónde empieza la locura”
(Gatti, 2008: 77).Concluye estableciendo los siguientes elementos como propios del teatro del italiano
que son retomados por Arlt: 1. El metateatro; 2. La capacidad de desdoblamiento de la personalidad, 3. El
autoengaño como necesidad del ser humano.
2. El individuo en la obra (del autor)

7
Un primer elemento en el desentrañamiento del personaje-individuo de Arlt parte de una premisa que
sugiere el final de ambas obras consideradas en el estudio. Tanto La isla Desierta como Saverio el Cruel
tienen un desenlace negativo –incluso fatal- para los personajes. En la primera, se concluye con el despido
de todos de la oficina, en la segunda, Saverio termina muriendo y Susana perdiendo toda noción de la
realidad. El punto de partida del personaje-sujeto de Arlt es la infelicidad y el letargo de una existencia
insatisfactoria. Algunos críticos sugieren que el personaje arltiano no cambia al final de sus textos ya que
no logra sus objetivos. Este ensayo pretende demostrar lo contrario, si bien el personaje no cumple sus
objetivos, si sufre un cambio de consciencia ante el mundo que lo rodea. Este cambio se da a través de
diversos procesos, como el carnaval y la metateatralidad.
2.1 El carnaval y la metaficción en la literatura
Para la interpretación de la obra de Arlt se utiliza la teoría del carnaval, a partir de los elementos teóricos
establecidos por Mijaíl Bajtín en La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Para términos
del análisis se explican, a continuación, los elementos pertinentes. En este texto, plantea una subdivisión
de manifestaciones culturales populares que conforman, posteriormente, la estética del carnaval1:
1) “Formas y rituales del espectáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas representadas en plazas públicas,
etc.);
2) Obras cómicas verbales (incluso las parodias)de diversa naturaleza: orales y escritas, el latín y el lengua
popular;
3) Diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos, lemas populares, etc.)”
(Bajtín, 1990: 10)
Con respecto a las primeras manifestaciones mencionadas, las formas y rituales de espectáculo Bajtín
propone que en ellas media una concepción dual del mundo, es decir, que estos ritos tan diferentes en su
forma cómica a los ritos oficiales –de la Iglesia o el Estado- “parecían haber construido, al lado del
mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida a la que los hombres de la Edad Media pertenecían
en una proporción mayor o menor y en la que vivían en fechas determinadas” (Bajtín, 1990: 11). Esta
segunda vida estaba determinada por lo cómico y por ende la risa y el juego y desarticulaba las jerarquías
propias del mundo oficial y brindaba la oportunidad de establecer nuevas relaciones. Este mundo dual,
por lo tanto, se construía de manera paródica con la vida ordinaria es decir como un mundo al revés,
1 El estudio de Bajtín parte de manifestaciones culturales populares de la Edad Media que se extienden hasta el Renacimiento y
son parte importante de la obra de Rabelais, sobretodo de los textos de Gargantúa y Pantagruel, que utiliza como punto de partida
para su teoría.

8
según Bajtín “se caracterizaba […] por las diversas parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones,
coronamientos y derrocamientos bufonescos” (1990: 16)
La segunda forma de la cultura cómica popular, obras cómicas verbales eran al igual que la risa,
ambivalentes y festivas. Con respecto a la tercera manifestación de la cultura cómica popular, las
diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero, Bajtín establece que este “se caracterizada
por el uso frecuente de groserías, o sea de expresiones y palabras injuriosas, a veces muy largas y
complicadas” (1990:21). Estas no se encargaban solo de ofender o causar daño sino que tenían una
función renovadora, eran ambivalentes.
Finalmente Bajtín trata el tema del grotesco que se caracteriza por la presencia de lo que él llama un
principio material y corporal el cual es tanto universal y popular, se opone a la separación de las raíces
materiales y corporales del mundo y la independencia de la tierra y el cuerpo humanos; como universal y
cómico, parte de una noción en la que lo material y lo corporal no se hallan separados del resto del
mundo. Un rasgo esencial de este principio, es la degradación, en este caso, de lo elevado e ideal a lo
mundano, la degradación, “cava la tumba corporal para dar lugar a un nuevo nacimiento” (1999:25), esto
le confiere a la degradación un carácter ambivalente y con cíclico.
La imagen grotesca evoluciona y supera el carácter cíclico para inscribirse en la concepción histórica del
tiempo, esto genera variaciones con respecto al grotesco original en la que comúnmente se conservan las
imágenes habituales de lo grotesco –“imágenes ambivalentes y contradictorias […] deformes,
monstruosas y horribles” (Bajtín, 1990: 29)- adquiriendo un nuevo sentido.
Un ejemplo de estas imágenes sería la del cuerpo grotesco, definida por Bajtín de la siguiente manera:
“el cuerpo grotesco no está separado del mundo, no está acabado, ni es perfecto, sino que sale fuera
de sí, franquea sus propios límites. […] En actos tales como el coito, el embarazo, el alumbramiento,
la agonía, la comida, la bebida y la satisfacción de las necesidades naturales, el cuerpo revela su
esencia como principio en crecimiento que traspasa sus propios límites. Es un cuerpo eternamente
incompleto, eternamente creado y creador […] “(1990: 30)
A partir de estas definiciones el teórico ruso define dos tipos de grotesco, posteriores al medieval-
renacentista:
a) Grotesco subjetivo: Es propio del romanticismo, en él, “el carnaval que el individuo representa en
soledad, con la consciencia agudizada de su aislamiento” (Bajtín, 1990:40) El carnaval deja de ser
una acción vivida para ser un planteamiento ideológico o filosófico, la risa se aleja de su
ambivalencia y pasa a tener un matiz sarcástico e irónico. Además, el grotesco romántico incorpora

9
lo terrible y se basa principalmente en una estética de la deformidad. Se presentan, además, tres
temas de importancia:
La locura, permite una óptica ajena a lo “normal”, en el realismo grotesco medieval era una locura
alegra y festiva, en este grotesco romántico es sombrío e individual.
La máscara, es una máscara que disimula, engaña y cubre, en el romanticismo pierde la función
renovadora de la máscara medieval y toma un matiz lúgubre, pero conserva de este primer grotesco
la capacidad de crear una atmósfera particular, otro mundo.
Las marionetas, el romanticismo privilegia la idea de una fuerza sobrenatural que gobierna el destino
de los hombres.
b) Grotesco moderno: en este se hallan dos vertientes, el realista (basado en la tradición de la cultura
popular y en el cual se reflejan la influencia directa del carnaval) y el modernista (en este se retoma
el grotesco romántico y media una fuerte influencia existencialista).
El otro elemento transformador en la obra de Arlt es la metateatralidad la cual no es un concepto
moderno, está presente en el barroco con Calderón y Shakespeare. Jésus González Maestro (2004),
profesor de teoría literaria de la Universidad de Vigo lo define como “la expresión formal de una
literatura de confrontación […] toda teatralización de una acción espectacular, ritual o ficticia, que se
lleva a cabo dentro de una representación dramática que la contiene, genera y expresa, ante un público
receptor. […] constituye la formalización de distintos grados de realidad. (González, 2004:1) Se utiliza,
tradicionalmente, para problematizar y cuestionar en si misma, la creación teatral.
Por su parte Wolfgang Matzat (2008) se apoya en Karin Vieweg-Marks para establecer una tipología de
lo metateatral mencionándola en su artículo:
a. «metateatro temático», en el que el teatro constituye el asunto de la obra.
b. El «metadrama ficcional», probablemente el tipo más importante, consiste en una duplicación de los
niveles de la ficción. El ejemplo clásico es el teatro dentro del teatro o la inserción de sueños o delirios
como realidades paralelas.
c. «metadrama épico» “se caracteriza por los procedimientos de distanciamiento que resultan de
comentarios verbales respecto al carácter ficticio de la acción y los papeles representados” (Matzat,
2008: 172)2
Esta tipología no tiene sentido alguno si no se relaciona estrechamente con las dos funciones de la
metateatralidad que propone Vieweg-Marks, sino, quedarían reducidas a un mero juego formal incapaz de
representar una verdadera ruptura literaria. Por un lado, se da la función que denomina poetológica, es
2 Matzat menciona tres tipos más de metateatro que no se relacionan directamente con el desarrollado por el autor argentino,
estos serían el «metadrama figural», que se basa en la reflexión del papel dramático y que por esto está estrechamente vinculado
al «meta-drama ficcional»; el «metadrama discursivo», que nace de alusiones breves al carácter ficticio de la obra teatral como
en el caso de las metáforas del teatro y el «metadrama adaptativo» resultante de las relaciones intertertextuales.

10
decir, discusión sobre el teatro en el propio drama. (Por ejemplo la explicación del esperpento que hace
Valle Inclán en Luces de Bohemia). La otra función del metateatro hace evidente la paradoja del hecho
teatral, “la unión estrecha entre la ficción y la realidad que resulta de la presentación del mundo ficticio
por los medios de la puesta en escena. La relevancia particular de esta forma de la metateatralidad reside
en el hecho de que la estructura paradoxal de la realidad teatral puede ser comprendida como modelo de
la estructura de la vida y del mundo en general” (Matzat, 2008: 173). Vista de esta manera, la
metateatralidad cumple un papel importante para cuestionar la realidad vivida, desde el plano terrestre
hasta el social, es una puerta de entrada a un cuestionamiento filosófico de la existencia y del papel del ser
humano en sociedad.
Los dos procesos teatrales mencionados son ampliamente utilizados por Roberto Arlt, y parte de ellos
surge a través de la influencia del autor italiano Luigi Pirandello3 en la obra del argentino. Pirandello fue
de los primeros en retomar la metateatralidad e incluir elementos como el absurdo y el humorismo a partir
de lo que el llama el “relativismo filosófico” que retoma el clima de inseguridad posterior a la aparición
de las teorías de Copérnico, que acabaron con la noción geocéntrica-antropocéntrica. Algunos piensan
que “[…] la teoría del humorismo es una toma de conciencia pirandelliana de la modernidad en el plano
literario” (Cuevas, 2008: 14).
Esta teoría del humorismo establece que “Si la literatura clásica muestra héroes con elementos
contrapuestos que componen un carácter, el personaje humorístico descompone el carácter en los
elementos que lo integran”. (Pirandello, 1990: 291). El personaje como el individuo en la modernidad,
donde ya no existe una idea unitaria de la verdad y el ser humano sabe que no puede controlar la
naturaleza.
Los textos pirandellianos son discordantes y contradictorios porque plantean que la verdad es totalmente
ambigua. Al mismo tiempo, Pirandello considera que la representación teatral difiere de lo literario, ya
que aunque un actor diga lo mismo que el texto dramático, este recrea lo dicho por el poeta, y ya es un
texto diferente. Para resolver esta contradicción entre lo teatral y lo literario Pirandello propone dos
soluciones: Primero, crear personajes autónomos del autor y, segundo, desacralizar lo literario, creando
autocrítica –por ejemplo, el teatro dentro del teatro- de la literatura misma. Con respecto al personaje
autónomo, plantea que este debe reducirse a ciertas características “una vez que se ha hecho autónomo, el
personaje es sustraído a las pretensiones contrapuestas del autor y del actor y transformado en una figura
3 Pirandello nació en Agrigento, Sicilia, Italia en 1867. Al ser descendiente de comerciantes gozó de holgura económica durante
toda su vida, por lo que pudo estudiar en la Universidad de Roma y de Bonn en Alemania, donde se especializó en lingüística y
literatura. Se inició escribiendo poesía hasta que publicó en 1894, su primera novela, L'esclusa. Su carrera teatral inicia en 1910
con La morsa, pero a partir de 1916 se dedica exclusivamente a la producción dramática. Escribió obras teatrales como Seis
personajes en busca de un autor, Enrique IV y Esta noche se improvisa. Falleció en Roma el 10 de diciembre de 1936.

11
objetivamente viva, en una «máscara» tan independiente […] como para no conservar ninguna huella de
su origen literario y no permitir tampoco excesiva libertad a la interpretación del actor” (Cuevas, 2008:
27).
2.2 La infelicidad como base de la existencia
Una vez establecidos los planteamientos teóricos sobre los que giran los procesos que conforman (o bien,
deforman) al individuo de las obras dramáticas en cuestión, se puede regresar a esa premisa inicial, en la
cual se determina que los personajes de Roberto Arlt en La isla Desierta y Saverio el Cruel, no son
felices, no pueden ser felices en un mundo moderno que les impide cumplir lo que sueñan, e incluso les
impide soñar. La realidad cotidiana es una cárcel que los enajena. Como se muestra en La isla desierta:
“EMPLEADA 3ª -Ahora lo van a echar...
MANUEL. - ¡Qué me importa! Cuarenta años de Debe y Haber. De Caja y Mayor. De
Pérdidas y Ganancias.
EMPLEADA 2ª - ¿Quiere una aspirina, don Manuel?
MANUEL. - Gracias, señorita. Esto no se arregla con aspirina. Cuando yo era joven creía que no
podría soportar esta vida. Me llamaban las aventuras... los bosques. Me hubiera gustado ser
guardabosque. O cuidar un faro...
TENEDOR DE LIBROS. - Y pensar que a todo se acostumbra uno.
-MANUEL. -Hasta a esto...” (La isla desierta, Arlt, 1968: 20)
Manuel es un simple oficinista, un contador, que se dedica realizar su trabajo de la mejor manera posible,
pasando por alto sus sueños y priorizando las ganancias de sus jefes a su deseo de vivir. Este deseo de
vivir se representa en una juventud olvidada, un estado primigenio donde las posibilidades existentes
fueron desechadas sin rito ni rebeldía alguna. Años después, Manuel se enfrenta al desengaño de su
existencia, cae en la conciencia de su profunda infelicidad, que suele olvidar a partir de la costumbre la
cual se posiciona como el estadio de lo seguro, lo lógico y lo real. A un problema similar se enfrenta
Saverio cuando cae en cuenta lo mezquina que es su vida al ser un simple proveedor de manteca, sin
embargo, Saverio renuncia a esa costumbre, su infelicidad es un motor para permitirse ser loco, para creer
que los años no son suficiente motivo para no vivir la aventura de ser un coronel, al menos uno soñado:
SAVERIO. - Simona, no seas irrespetuosa con un hijo de Marte.
SIMONA. - ¡Qué martes ni miércoles! ¡Cómo se conoce que usted no tiene que deslomarse en la
pileta fregando trapos! (Espantada.) ¡Y ha clavado la espada en la mesa! Si lo ve la señora, lo
mata. ¿Usted está loco?
SAVERIO (encendiendo un cigarrillo). - Simona, no menoscabes la dignidad de un coronel.
SIMONA (colocando la bandeja en la mesa y echándole azúcar al café. Melancólicamente). -
¡Quién iba a decir que terminaría mis viejos años yendo los domingos al hospicio a llevarle
naranjas a un pensionista que se volvió loco!
SAVERIO. - Simona, me estás agraviando de palabra.
SIMONA (alcanzándole el café). - ¡Dejar lo seguro por lo dudoso, la manteca por una
carnestolenda (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 60)

12
El primer problema que enfrentan estos personajes al ser consientes de su incapacidad de ser felices, es la
búsqueda por escindirse de esa enajenación, entran en lo que se podría llamar un extrañamiento
pirandelliano donde sospechan que necesitan huir del mundo y emprender un camino hacia la felicidad.
Sin embargo, la sociedad es un laberinto, una encrucijada. Si los personajes no se convierten en coroneles
o no emprenden un viaje a una isla desierta, es porque la sociedad que tanta infelicidad les causa,
imposibilita tales acciones. ¿Qué hacen entonces estos sujetos del mundo moderno para intentar ser
felices? Recurrir al sueño, la fantasía o los mundos imaginados, es acá cuando entra en juego la
metaficción. Mediante la metateatralidad los personajes se abren camino entre su yo-cotidiano y su yo-
soñado y llegan a ser conscientes de esta infelicidad, por ejemplo, en La isla desierta:
MANUEL. - No sé. La vida no se siente. Uno es como una lombriz solitaria en un intestino de
cemento. Pasan los días y no se sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Misterio. (Con
desesperación.) Pero un día nos traen a este décimo piso. Y el cielo, las nubes, las chimeneas de
los transatlánticos se nos entran en los ojos. Pero entonces, ¿existía el cielo?
Pero entonces, ¿existían los buques? ¿Y las nubes existían? ¿Y uno, por qué no viajó? Por miedo.
Por cobardía. Mírenme. Viejo. Achacoso. ¿Para qué sirven mis cuarenta años de contabilidad y
de chismerío? (La Isla desierta, Arlt, 1968: 25)
Un primer indicio de mundo creado, una ventana a lo metateatral es la ventana metafórica a las otras
posibilidades de la existencia. Una ventana que muestra a los oficinistas el cielo, las nubes y los
trasatlánticos les hace ver que existe un mundo más allá y que la existencia en la oficina los reduce a una
“lombriz solitaria en un intestino de cemento” (1968: 25). La ventana, es el elemento perturbador, el
umbral, que se asimila con un paso de entrada al sueño, como la farsa es el elemento que perturba a
Saverio y modifica lo que en sus propias palabras podría llamarse, la arquitectura de su vida:
El trabajo de mi caletre, de mis piernas, se había trocado en sustento de mi vida. Cuando ustedes
me invitaron a participar en la farsa, como mi naturaleza estaba virgen de sueños espléndidos, la
farsa se transformó en mi sensibilidad en una realidad violenta, que hora por hora modificaba la
arquitectura de mi vida. (Calla un instante.)
SUSANA. - Continúe, Saverio.
SAVERIO. - ¡Qué triste es analizar un sueño muerto! Entonces mis alas de hormiga me parecían
de buitre. Aspiraba encontrarme dentro de la piel de un tirano. (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 83)
Es importante tomar en cuenta que si bien en ambas obras la metateatralidad es un recurso evidente, se
desarrolla de manera disímil de una a otra, debido a su propia naturaleza y composición. La isla desierta,
al ser una obra de un solo acto, apenas contiene un elemento metateatral, ese momento en que todos los
empleados se transportan a la otra realidad ajena a la oficina, al mundo salvaje e idílico de aventura con el
que Manuel sueña. En Saverio el cruel este proceso es muchísimo más complejo, en parte por ser una
obra de tres actos y por lado, por que no es un solo ente el que sueña (entendiendo a toda la oficina como
un solo ente en La isla desierta) sino que Susana y Saverio crean realidades paralelas que se tocan y
mezclan. Finalmente, entra el juego la doble metaficción que contiene la obra, llegando a tres niveles de

13
realidad –o de locura-, estos tres niveles se alternan aparecen o desaparecen el antojo de los personajes en
escena (ver anexo no.1).
En muchas ocasiones este proceso es tan intrincado que cuesta posicionarse de vuelta en la realidad,
culminando en una confusión de los hilos que unen un mundo con el otro, los límites se vuelven
ambiguos cuando Susana termina realmente loca y Saverio reconoce por primera vez la realidad de la
situación. Se podría decir que ambos personajes parten del nivel intermedio “la farsa” creada por Susana
y ambos descienden al sueño total (nivel no. 3) sin embargo, Susana no logra “ascender” a la realidad del
mundo dramático e impide a Saverio llegar a este nivel al dispararle. Retomando la tipología de Karin
Vieweg-Marks se puede argumentar que el metadrama de Arlt en estos dos textos es fundamentalmente
ficcional, en ambos casos se desdoblan los niveles de lo real, en La isla desierta de duplican, en Saverio
el cruel, se triplican. En esta última se hallan elementos de metadrama épico, ya que los personajes saben
que representan una realidad paralela, cuestionan, perfeccionan y dudan de la calidad de su papel en la
farsa de Susana.
Esta compleja red de teatros dentro del teatro, de representaciones de la realidad creadas por los propios
personajes no es gratuita. Siempre existe un elemento particular que sirve como “llave” entre los mundos,
algo que muchas veces llega a despojar al personaje de su estabilidad y le hace ver que es infeliz. En
ambos textos, el elemento que posibilita la entrada a la metateatralidad pertenece a la cultura no oficial,
llamaba carnavalesca por el teórico literario y lingüista Mijaíl Bajtín. Se puede plantear la existencia de
una especie de hechizo que provee algún elemento del carnaval para tener acceso a otras re-creaciones de
la existencia.
Por ejemplo, en el caso de La isla desierta se da a través de dos elementos: primero, mediante la figura de
Cipriano como un personaje del carnaval y, segundo, mediante el “ritual” –danzas africanas- que este
personaje incita en los demás oficinistas.
El primer elemento es uno de los personajes, quién es en primera instancia ajeno, diferente a los demás de
la oficina, es descrito de la siguiente manera: “Entra el ordenanza CIPRIANO, con un uniforme color de
canela y un varo de agua helada. Es MULATO, simple y complicado, exquisito y brutal, y su voz por
momentos persuasiva” (La isla desierta, Arlt, 1968: 21). El primer aspecto notable es que su labor en la
oficina difiere de la cárcel y monotonía de los otros personajes, como establece Jose Manuel Camacho
Delgado, al ser ordenanza tiene más contacto con el exterior que cualquiera de los empleados, Cipriano
está al otro lado de la ventana, y tiene control sobre su vida, las dos cosas que resienten los individuos de
la oficina.

14
Un segundo aspecto se relaciona con el carnaval, la descripción de Cipriano permite relacionarlo con la
coincidencia de los opuestos, es la nada y el todo a la vez, “simple y complicado, exquisito y brutal”
(1968: 21), también es un personaje ambiguo, es mulato y la vez viste de color canela, lo que sugiere que
su traje y su piel son cromáticamente similares. Asimismo, Cipriano a pesar de ser un empleado más, no
deja de ser un viajero y un aventurero, de esta manera de equipara al bufón carnavalesco, quién no era
bufón solo en el carnaval, sino en todas las facetas de vida (Bajtín, 1990: 13)
El potencial carnavalesco de Cipriano se potencializa al ser quien dirige e involucra a los trabajadores en
un ritual transportador a otro estado de la realidad, el conjuro que rompe la cárcel de la realidad es su
conjunto de historias y vivencias, se conforma lo que se ha denominado previamente como un hechizo,
cuyo momento cumbre es una celebración ajena a todo orden social –es decir, un carnaval-:
“El MULATO toma la tapa de la máquina de escribir y comienza a batir el tam tam ancestral, al mismo
tiempo que oscila simiesco sobre sí mismo. Sugestionados por el ritmo, van entrando todos en la danza.
MULATO (a tiempo que bate el tambor). -Y también hay hermosas mujeres desnudas. Desnudas de los pies a
la cabeza. Con collares de flores. Que se alimentan de ensaladas de magnolias. Y hermosos hombres
desnudos. Que bailan bajo los árboles, como ahora nosotros bailamos aquí...
La hoja de la bananera
De verde ya se madura
Quien toma prenda de joven
Tiene la vida segura.
La danza se ha ido generalizando a medida que habla el MULATO, y los viejos, los empleados y las
empleadas giran en torno de la mesa, donde como un demonio gesticula, toca el tambor y habla el condenado
negro. Y bailan, bailan, bajo los árboles cargados de frutas. De aromas... “(La isla desierta, Arlt, 1968: 27)
La liberación de los empleados se representa corporalmente, conforme estos se acercan al sueño, se dan
despojando de sus ropas, ataduras metafóricas. “todos los hombres se van quitando los sacos, los
chalecos, las corbatas; las muchachas se recogen las faldas y arrojan los zapatos.” (La isla desierta, Arlt,
1968: 27). Sin embargo el hechizo se ve interrumpido por el personaje anti-carnavalesco y representante
de las jerarquías inmutables en la sociedad, el jefe. El jefe es el dueño máximo del destino de los
individuos y extirpador de sus sueños en acción. La obra termina abruptamente con el despido
generalizado, sin embargo, la historia queda abierta ¿buscarán Manuel o María una isla desierta para
pasar allí los últimos años de sus vidas? Lo que no queda abierto es su reconocimiento como humanos,
Manuel y María ya saben que la posibilidad de la aventura existe, Cipriano les ha hecho ver que es aún
posible. Manuel y María son diferentes al personaje de inicio del texto dramático.
En Saverio el Cruel, los aspectos carnavalescos con similares a los de La isla desierta, es decir, existe un
personaje esencialmente carnavalesco y una serie de eventos que se asemejan a un carnaval en el ámbito
privado. En este caso es el propio Saverio el personaje carnavalesco o carnavalizado, a partir de grotesco,
ejemplificado en su obsesión con la manteca, como se muestra al achacar la falsa locura de Susana a la
ausencia de manteca en su dieta:

15
SAVERIO (triunfalmente, restregándose las manos). -¡Ah! ¿Han visto dónde venimos a poner el dedo en la
llaga? ¡Con razón!' En el organismo de la señorita Susana faltan las vitaminas A y D características de la
buena manteca.
LUISA. - Usted es un maniático de la manteca, Saverio.
SAVERIO (imperturbable). - Las estadísticas no mienten, señorita. Permítame un minuto. Mientras que un
ciudadano argentino no llega a consumir dos kilos anuales de manteca, cada habitante de Nueva Zelandia
engulle al año dieciséis kilos de manteca. Los norteamericanos, sin distinción de sexos, color ni edad, trece
kilos anuales, los...
LUISA. -Señor Saverio, por favor, cambie de conversación. Me produce náuseas imaginarme esas montañas
de manteca. (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 54)
La manteca es grasosa, pegajosa, suave, fácilmente asimilable con el principio material y corporal que
Bajtín califica como propio del individuo grotesco, se relaciona con la comida, el exceso y la excrecencia,
al mismo tiempo, las descripciones de Saverio se refieren a cantidades tan exorbitantes de manteca que
recuerdan a la abundancia y la ambivalencia festiva del carnaval, su carácter grotesco es conocido
rápidamente por los personajes quienes lo detienen en sus descripciones, “Señor Saverio, por favor,
cambie de conversación. Me produce náuseas imaginarme esas montañas de manteca” (1968: 54).
Finalmente, lo grotesco en Saverio es un recurso humorístico dentro de la obra dramática, un humorismo
que puede entenderse en términos pirandellianos, la manía de Saverio por la manteca lo convierte en un
ser extraño que no se acopla al plano social y sus reglas de comportamiento. Lo grotesco le otorga
patetismo, ya que termina siendo una metáfora de su existencia, Saverio es feliz vendiendo manteca,
como un simple trabajador que no puede hacer nada trascendental. Es un ser iluso que se obsesiona con
los aspectos fútiles de su día a día; al planear la obra, una de las jóvenes amigas de Susana se refiere a él
como “No digás pavadas. Ese hombre es un infeliz. Verás. Nos divertiremos inmensamente” (Arlt, 1968:
42). Por tanto, la elección de Saverio como víctima no es gratuita, es un payaso, un títere manejable para
los términos de la farsa de Susana. Esta cualidad de su manía lo aleja del grotesco festivo medieval al que
se refiere Bajtín y lo ubica en el grotesco subjetivo, principalmente con su relación con locura y su
reducción a una marioneta (Bajtín, 1990:40).
Con respecto a la serie de eventos que se asemejan a un carnaval, el ejemplo más claro es la farsa, la
realidad no. 2 representada en la obra (ver anexo no. 1) cuya representación pactada, en un escenario
preciso y con una indumentaria precisa remite a un ritual religioso, la farsa es el hechizo, en ella se
menciona la parodia, los títeres y la voz de los personajes la reconocen como “un carnaval”:
PEDRO. - La cabeza cortada está ahí. (Señala una puerta lateral.)
ERNESTINA. - Esta maceta estorba aquí. (La arrima a un costado.)
LUISA. - El carnaval es completo. Únicamente faltan las serpentinas. (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 75)
Es interesante notar la estrecha relación entre el ordenamiento del escenario como espacio para el juego
teatral con la realidad de la puesta en escena, esto demuestra el desarrollo de los textos de Arlt en lo que a
la autonomía de los personajes concierne, esos empiezan a ser libres de representarse a sí mismos de otras

16
maneras, existe un juego metonímico donde una parte del teatro refleja la totalidad de las posibilidades –
dramáticamente- posibles del sueño y su existencia.
Existe además una conciencia de las amistades de Susana con respecto a la parodia, todos comparten la
idea del carácter paródico de su farsa, todos se reconocen como parte de un mundo creado por Susana, a
quién le dan el poder de autora –conjuradora del hechizo, al igual que Cipriano ella guía a los demás por
el mundo del sueño-, un poder que se plantea como divino por su posibilidad de manejar a los demás:
“(amablemente). - Y quiero seguir siendo loca, porque siendo loca pongo en movimiento a los cuerdos,
como muñecos. (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 77)”
A la “primera” loca de Susana le pertenece una locura creadora, carnavalesca y paródica que remite,
como plantea Matzat (2008) en Cevantes:
“JUAN (mirando en rededor). - Pido la palabra. En mi pequeño discurso de hoy se me olvidó esta aclaración:
¿Saben lo que me recuerda esta escena? El capítulo del Quijote en que Sancho Panza hace de gobernador de
la ínsula de Barataria.
DEMETRIO. - Es cierto... Y nosotros. . . el de duques locos.” (Saverio el cruel, Arlt, 1968: 77)
Los personajes son conscientes de dos verdades: por un lado de que actúan de manera quijotesca, una
simple broma llevada a un extremo tal que los hace perder la cordura, quien sigue el juego a un loco,
necesita despojarse de su racionalidad, desde este punto de vista. Por otro lado, se da también una
conciencia del mundo al revés que implica la parodia. El problema es que la variedad y ambigüedad de
realidades invertidas consciente e inconscientemente perturba a los protagonistas, los constantes reveses
del mundo son inmanejables. Quien es infeliz y sueña, corre el riesgo de perderse en los sueños, la
segunda loca de Susana sufre este destino fatal. La primera cordura de Saverio es grotesca y patética, la
segunda, es inmanejable, muere, de manera textual en manos de la locura de Susana.
3. Conclusiones
Luego de este análisis se puede afirmar que Roberto Arlt construye sus obras a través de la unión de
elementos heterogéneos, a manera de collage, permeándose por variadas influencias y por su propia
experiencia literaria, la cual sería una de las características “modernas” más evidentes, a través de ello
“[…] pone por fin en tela de juicio toda compatibilidad estatuida, propone un constante remodelamiento
del mundo” (Yurkievich, 1996: 89)
Esto implica que los personajes de Arlt buscan la felicidad como objetivo primordial, y son modernos por
que esta es relativa e imposible, si bien Paz establece en Los hijos del limo que “[…] nuestra perfección es
ideal y relativa: no tiene ni tendrá realidad y siempre será insuficiente, incompleta” (Paz, 19994: 35) La
perfección que menciona, se corresponde con la felicidad, que será igual de relativa y además, imposible.

17
La visión de Arlt, parece ser más tajante y pesimista. Ante la concepción del futuro y el progreso como
posibilidad, el porvenir es una derrota latente. Arlt es un autor de problematizaciones, no así, de
soluciones.
Además, el análisis de los textos puede someterse a traslación de valores humanos a valores sociales,
algunos autores han querido ver una temática social en sus obras, por ejemplo, en Saverio el Cruel, se
considera que existe una lucha entre Susana, representante de una clase económicamente poderosa y
Saverio, perteneciente a la clase trabajadora (Miranda, 2007: 57-58). En este caso, la problematización
parte de la inversión de los papeles, la moral “aristocrática” se ve en entredicho cuando Susana es capaz
de crear una farsa, un engaño de tal envergadura a otro ser humano. Saverio , por su parte, se sueña un
ser poderoso, que solo puede ser tirano y moralmente reprochable.
Como establece Carolina Miranda: “Subverting melodrama and borrowing from both the grotesco criollo
and Pirandello’s metatheatre technique, Arlt renders an original, privileged insight into Argentine culture,
providing an example of class struggle in the history of the fourth decade of the twentieth century”4
(Miranda, 2007: 61). Si la existencia humana es triste y desesperanzada, el individuo no puede ser más
que infeliz, contradictorio e incompleto, perennemente acompañado por una capacidad de soñar que lejos
de darle tranquilidad se convierte en un punto de partida para tormentos interiores. Si esto es de esta
manera, el individuo transmite esto en sociedad y deforma así su manera de actuar, la sociedad sería
igualmente incompleta, rota y absurda.
Una parte del arte moderno ante este panorama reacciona de manera contestataria, así Pirandello y Arlt
reaccionan a un arte que no responde al humano de la modernidad, ambos son voces de la vanguardia
desde rincones diferentes del mundo:
En la vida, las causas nunca son tan lógicas, tan ordenadas como por lo común lo son en nuestras
obras de arte, en las cuales todo resulta, a la postre, ajustado, ordenado, combinado para los fines
que el escritor se ha propuesto. ¿El orden? ¿La coherencia? Pero si cada tino de nosotros alberga
cuatro o cinco almas que luchan entre sí: el alma instintiva, el alma afectiva, el alma moral, el
alma social” (Pirandello, 1999:290)
Sus obras dramáticas ejemplifican cómo los males humanos de carácter metafísico tienen lugar en la
sociedad y sus organizaciones políticas. Un personaje escindido se relaciona con un individuo igualmente
perdido en la modernidad. La realidad se coloca como un escenario para los problemas filosóficos de la
existencia. La realidad, termina siendo un Theatrum Mundi, una puesta en escena donde todos actúan. La
4 La traducción es personal: “Al subvertir el melodrama y tomando prestado tanto del grotesco criollo como de la técnica del
metateatro de Pirandello, Arlt genera una mirada original y privilegiada hacia el interior de la cultura argentina, proveyendo un
ejemplo de la lucha de clases en la cuarta década del siglo XX.”

18
obra arltieana no se queda en el mundo textual, se expande más allá del lector o el espectador y se instala
en la vida misma, lo cual podría elaborarse en un estudio posterior de manera más detallada.
Como otro tema pendiente de estudio se ubica la relación del drama de Arlt con el cuestionamiento a la
identidad latinoamericana. Su obra es universal, la fantasía e irrealidad de sus obras difiere de algunos
proyectos literarios latinoamericanos como el realismo mágico, donde la fantasía va ligada al lugar, al
espacio latinoamericano como refugio de la irrealidad. La obra de Arlt, en cambio, coloca la fantasía y la
magia en el hecho teatral, el texto mismo, esta puede darse en cualquier lugar del mundo, para el autor
argentino la posibilidad de mundos creados más allá de la realidad pertenece al ser humano cosmopolita,
ya sea el América Latina, Europa, Asia o cualquier rincón del mundo.

19
Bibliografía
Arlt, Mirta. 1990. Roberto Arlt: Un creador creado por el Teatro Independiente. Recuperado el 19 de
mayo de 2012 de http://www.teatrodelpueblo.org.ar/dramaturgia/arlt001.htm
Arlt, Roberto. 1968: La isla desierta, en Teatro completo. Vol. 2. Buenos Aires: Schapire, (17-28).
________. 1968: Saverio el cruel, en Teatro completo. Vol. 2. Buenos Aires: Schapire, (37-88)
Bajtín, Mijail. 1990. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: El contexto de Francois
Rabelais. Madrid: Alianza.
Camacho Delgado, Jose Manuel. 2001. Realidad, sueño y utopía en La isla desierta.: Un acercamiento al
mundoteatral de Roberto Arlt en Anuario de estudios americanos. 58(2), 679-690. Recuperado el 2 de
mayo de 2012 de http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index
.php/estudiosamericanos/article/download/219/223
Cervantes virtual. Biografía de Roberto Arlt. Recuperado el 20 de mayo de 2012 de
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Arlt/biografia.shtml
Cuevas, Miguel Ángel. 2009. Introducción en Seis personajes en busca de autor, Cada cual a su manera,
Esta noche se improvisa. Novena Edición. Madrid: Ediciones Cátedra.
Gatti, Giuseppe. 2008. El teatro de Roberto Arlt y Pirandello: La sonrisa que viene de los amargo en
Cartaphilus, Revista de investigación y crítica estética. 3, 72-85. Recuperado el 22 de mayo de 2012 de
http://revistas.um.es/cartaphilus/article/view/23601/22861
Lulapalussa. 11 de agosto de 2009. 070 Roberto Arlt- 300 Millones. Recuperado el 18 de mayo de 2012
de http://www.youtube.com/watch?v=Pa9x9fR0T9E
Maestro, Jesús G. 2004. Cervantes y Shakespeare: el nacimiento de la literatura metateatral, en Bulletin
of Spanish Studies. Essays in Memory of E. C. Riley on the Quatercentenary of Don Quijote, 48, 4-5 (599-
611).
Matzat, Wolfgang. (2008). Funciones de la metateatralidad en los dramas de Roberto Arlt en Ficciones de
los medios en la periferia. Técnicas de comunicación en la ficción hispanoamericana moderna.
Recuperado el 20 de mayo de 2012 de http://kups.ub.unikoeln.de/2585/19/14_Wo lfgang_ Matzat.pdf
Miranda, Carolina.2007. Saverio el cruel: national history and the subversion of melodrama en
Fragmentos. 32, (51-63).
Paz, Octavio.1994. Los hijos del limo, del romanticismo a la vanguardia. Barcelona: Seix Barral, S.A.
Pirandello, Luigi. 1999. El humorismo. E-book. ElAleph Editores. www.elaleph.com
Prieto, Julia. 2010. Los dos Saverios: delirio, poder y espectáculo en Roberto Arlt en Iberoamericana.,
10(38), 49-68, Recuperado el 19 de mayo de 2012 de http://www.iai.spk-
berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/38-2010/38_Prieto.pdf
Yurkievich, Sául. 1996. La movediza modernidad. Madrid: Taurus.