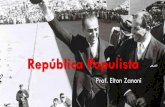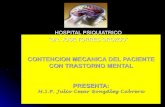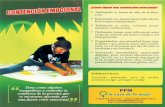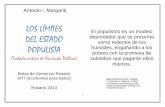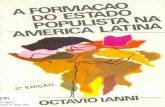El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la ... aspecto a destacar es el inicio de una...
Transcript of El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la ... aspecto a destacar es el inicio de una...
Equilibrio Económico, Año XI, Vol. 6 No. 1, pp. 63-92
Primer Semestre de 2010
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
Stella Maris Settimi*
Patricia Audino** Resumen
La Argentina experimentó, entre 1973 y 1976, uno de los períodos
más controvertidos de su historia reciente. La sociedad imaginaba
que la transformación y la superación de las contradicciones
existentes eran posibles. Sin embargo, las tensiones acumuladas,
la imposibilidad de implementar el "Pacto Social" y la dificultad de
incluir el heterogéneo movimiento social convergieron hacia una
crisis múltiple. El objetivo del presente trabajo es analizar las
causas que condujeron a la crisis económica argentina de 1975
teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que la
sustentaron. Se utiliza la metodología de la historia económica,
analizando cronológicamente las políticas aplicadas y sus
resultados, teniendo en cuenta el contexto nacional e
internacional, además de incluir algunos hechos extra económicos.
Se presenta también una revisión, aunque incompleta, de otras
interpretaciones de la crisis que han intentado explicarla desde
diferentes puntos de vista sobre el fenómeno.
Abstract
Between 1973 and 1976 Argentina experimented one of the more
controversial periods of its recent history. The society imagined
that the transformation and the overcoming of existing
contradictions were posible. Nevertheless, the accumulated
tensions, the impossibility to implement " social agreement" and
the difficulty to include the heterogenous social movement
converged towards a multiple crisis. The objective of the present
work is to analyze the causes that lead to the Argentine economic
crisis of 1975 considering the multiplicity of factors that
sustained it.The methodology of economic history is used,
analyzing chronologically the applied policies and their results,
considering the national and international context, besides
including some extra economic facts. A revision, although
incomplete also appears, of other interpretations of the crisis
that have tried to explain it from different points of view on the
phenomenon. PALABRAS CLAVE: política económica- crisis económica- inestabilidad socio política CLASIFICACIÓN JEL: N1
Recibido el 3 de noviembre del 2009. Acepado el 24 de febrero del 2010
* Profesora en Economía
y Sociología. Licenciada
en Economía. Profesora
Adjunta de la
Universidad Nacional
del Sur de las cátedras
Historia Económica e
Historia Económica
Argentina
** Licenciada en
Economía. Magister en
Economía. Asistente de
docencia de la
Universidad Nacional
del Sur de las cátedras
Historia Económica e
Historia Económica
Argentina
u.ar
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
64
Introducción
La Argentina experimentó, entre 1973 y 1976, uno de los períodos más
controvertidos y complicados de su historia reciente. La sociedad entera,
con sus diversas manifestaciones políticas y sociales, imaginaba que la
transformación y la superación de las contradicciones existentes eran
posibles. Sin embargo, la magnitud de las tensiones acumuladas, la
imposibilidad de implementar exitosamente el "Pacto Social" y la dificultad
de incluir el heterogéneo movimiento social dentro de los tradicionales
modelos -nacionales y populares- desembocaron en una crisis múltiple,
política, social y económica.
El objetivo del presente trabajo es analizar las causas que condujeron a la
crisis económica argentina de 1975 considerando, para ello, la multiplicidad
de factores que interactuaron entre sí. El drástico giro operado en la
economía, la desfavorable coyuntura internacional, el escenario de las
fuerzas políticas y la espiral contradictoria de intereses desembocaron en
una de la crisis más importantes de la Argentina. La intención de este
análisis es exponer una interpretación alternativa a las que, a nuestro
parecer, solo presentan una explicación parcial del fenómeno. Para ello, se
presenta en primer lugar, una revisión, aunque incompleta, de diversas
interpretaciones de la crisis de 1975 que han intentado explicarla desde
diferentes posiciones sobre el fenómeno.
En este análisis, se recurre a la utilización de la metodología de la historia
económica, analizando cronológicamente las políticas aplicadas en cada
período y sus consiguientes resultados, teniendo en cuenta el contexto
nacional e internacional del momento, además de incluir algunos hechos
extra económicos relevantes para el análisis.
Maris - Audino
65
I. El contexto internacional en los años setenta: estanflación y
crisis
La economía del mundo capitalista comenzó a percibir, en la última mitad
de los años sesenta y principios de los setenta, una serie de transformaciones
que auguraban el comienzo de una etapa de crisis.
A lo largo de los años ´60 la situación de la moneda norteamericana se fue
deteriorando como consecuencia del déficit sistemático de su balanza de
pagos dada la creciente competitividad de la producción europea y japonesa
y por la permanente salida de capitales hacia el exterior bajo la forma de
gastos militares e inversiones de las empresas. Por otro lado, la suspensión
de la convertibilidad del dólar en agosto de 1971 derrumbó uno de los pilares
básicos de Bretton Woods. Se establecieron recargos a las importaciones
norteamericanas y controles de precios y salarios para detener la inflación.
El resultado fue una devaluación sustancial del dólar que sería seguida por
otras monedas. El dólar terminó con el sistema de paridades fijas
estimulando las políticas de expansión monetaria y crediticia para prevenir
los inconvenientes derivados de la disminución del comercio internacional.
Estas medidas contribuyeron al incremento sostenido de precios que se
potenció en estos años por la espiral precios-salarios que se desencadenó en
una situación de pleno empleo. Por otro lado, el aumento del precio del
petróleo, en octubre de 1973 dado en un contexto de crisis del capitalismo,
tuvo un impacto decisivo aunque sus efectos no fueron similares para todo el
mundo.
De esta manera, la existencia de factores externos, como el aumento del
precio del petróleo y también de las materias primas, determinó claramente
un escenario de crisis: estancamiento productivo, persistencia de la inflación
y desocupación.
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
66
Esta singular combinación, sin precedentes históricos, llevó a acuñar el
término estanflación. El estancamiento vino acompañado de elevados niveles
de desempleo, que se disparó y no dejó de crecer, acompañado por una
inflación generalizada, que se triplicó en el momento más agudo de la crisis.
La caída de la actividad y el consiguiente aumento del desempleo, por un
lado, y la inflación por el otro originaron una contradicción difícil de
superar, pues todo esfuerzo de relanzamiento económico para luchar contra
el desempleo agravaba la inflación; de igual manera, los intentos para
contener la inflación acababan frenando la economía y agravando el
problema. En este contexto de crisis aguda, las sociedades del mundo
desarrollado se encontraron con la necesidad de realizar cambios que
transformaran la situación establecida desde 1945. Desde el punto de vista
productivo, la crisis alentó la búsqueda de nuevas formas de organización de
la producción capaces de ahorrar materia prima y mano de obra. El quiebre
del sistema fordista dio paso a nuevas formas como el toyotismo en el Japón.
Otro aspecto a destacar es el inicio de una etapa de expansión multinacional
cuya estrategia era la segmentación de su producción con el objetivo de
generar una nueva división internacional del trabajo.
El abandono del sistema monetario de Bretton Woods y la crisis del petróleo
añadieron más confusión al ya convulsionado estado de cosas en la economía
y en la teoría económica. El cuestionamiento permanente de las teorías
keynesianas, por considerárselas responsables de la inflación, permitió el
surgimiento de las teorías neoliberales.
Las grandes transformaciones de los años setenta constituyeron un punto de
inflexión que dieron origen a grandes cambios en la economía y en la
sociedad. Fueron apareciendo, en estos años, los elementos constitutivos de
una realidad económica inédita, impulsada por una revolución tecnológica
acompañada por un desempleo persistente, el cuestionamiento creciente al
Maris - Audino
67
welfare state y la reivindicación del mercado libre como el asignador más
eficiente de recursos.
II. Algunas interpretaciones de la crisis argentina de 1975
Existe cierto consenso entre quienes analizan esta crisis acerca de las causas
generales que llevaron al fracaso de los sucesivos planes económicos del
período. A las características propias de una crisis de stop & go, se agregan
conflictos distributivos exacerbados por la enorme inestabilidad y caos
político y social que aceleran el desenlace inflacionario en 1975.
Sin embargo, la mayoría de los autores enfatizan solo sobre cuestiones
particulares del período. En este sentido, se han identificado tres líneas de
investigación de acuerdo al aspecto que los autores destacan respecto de la
génesis de la crisis.
Un primer grupo de trabajos subraya el carácter inflacionario de la crisis y
que el fracaso en la contención de la misma se debió a la incapacidad del
gobierno para resolver los conflictos originados en la reditribución del
ingreso. En uno de los primeros y más citados análisis sobre el tema dentro
de esta línea de investigación es necesario mencionar el aporte de Adolfo
Canitrot. El mismo desarrolla la dinámica del modelo peronista de
redistribución del ingreso por aumentos salariales y afirma que “…las propias
características de esas experiencias engendran, al ponerse en marcha, los
elementos objetivos que han de ponerles fin" (Canitrot, 1975:331).
El modelo también permite explicar el éxito del Plan Gelbard en el corto
plazo:“La alianza política del populismo nace en la recesión y se propone un
programa expansivo. Asalariados y burguesía industrial tienen entonces
intereses complementarios....El éxito del programa destruye el elemento
constitutivo de la alianza. Al aproximarse al pleno empleo, los intereses
conflictivos reemplazan a los complementarios" (Canitrot, 1975:348). El
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
68
conflicto se intensifica en medio de un contexto inflacionario explosivo, que
resulta de incrementar los salarios para expandir la demanda. Esta situación,
de empresarios nacionales débiles y sindicatos fuertes, es la contradicción
institucional más grave de la política redistribucionista.
En esta línea de pensamiento algunos autores estudian la generación de
estos conflictos como resultado de la evolución en las relaciones de poder
entre el Estado y el resto de los actores sociales. Juan Carlos Portantiero en
1987 destaca la peculiar distribución de poder entre los distintos actores,
que resultó de la firma del Pacto Social. Este arreglo institucional funcionó
mientras Perón pudo mantener el “equilibrio corporativo” entre los
suscriptores al pacto. Para él se mantuvo una situación de "empate
hegemónico" que dilataba la pugna entre sectores que carecían del poder
suficiente como para imponer sus intereses en forma permanente. El autor
sostiene que el retorno del peronismo al poder agravó la crisis económica
existente, por haber trasladado al Estado la crisis por la que atravesaba el
propio peronismo.
Daniel Heymann y Fernando Navajas en 1989 estudian los conflictos de
distribución que se generan en torno de los recursos fiscales y las presiones
inflacionarias a que dan origen, desde una perspectiva que combina el
análisis institucional con la metodología de la teoría de juegos. La hipótesis
del trabajo sostiene que, en economías con gran debilidad institucional, la
política fiscal no se basa en un presupuesto discutido y decidido de
antemano, sino que resulta de las presiones que van surgiendo a medida que
se presentan los desequilibrios. En el juego, cada grupo presiona
bilateralmente al gobierno, quien cede ciertas transferencias o concesiones
impositivas, en función de la presión que es capaz de ejercer cada uno de los
sectores que, a su vez, no se autolimitan por los costos que implica un
déficit elevado. "Bajo determinadas condiciones, el grupo obtiene
efectivamente la transferencia y el costo (que incluye la pérdida atribuible
Maris - Audino
69
al mayor déficit fiscal, con su impacto inflacionario) está diluido en el
conjunto; pero al generalizarse esta situación a todos los grupos, y ante la
ausencia de impuestos poco distorcionantes con suficiente capacidad de
recaudación, se genera un déficit que debe cubrirse con impuesto
inflacionario" (Heymann y Navajas, 1989:323).
Las crisis inflacionarias, como la del ‟75, son el resultado de esta
descentralización de las decisiones de presión, que implican costos sociales
mayores a los que surgirían de un compromiso duradero de distribución de
los recursos públicos. "El análisis anterior es obviamente parcial. Sin
embargo tal vez tenga alguna relevancia para el análisis de ciertos casos. La
experiencia argentina parece interesante como materia para una discusión
en ese sentido, dado el carácter agudo de la inflación y la dificultad para
encontrar mecanismos permanentes de financiamiento del sector público"
(Heymann y Navajas, 1989: 312).
Un segundo grupo de trabajos está inscripto en el marco de la Teoría de la
Regulación. La importancia de esta visión radica en que contextualiza la
crisis de 1975, dentro del fenómeno mundial de la caída del fordismo, como
paradigma tecno-productivo y político. Si bien no se descarta la existencia
de una dinámica propia de nuestra economía, estos autores sostienen una
visión más bien externa del conflicto que debía desatarse, tarde o temprano,
por la presión de los gigantescos cambios que estaban operando en el mundo
desarrollado.
Los autores de esta escuela (Panigo y Torija-Zane, 2004; Quenan y Miotti,
2004; Neffa, 2004) señalan que el proceso de crisis de mediados de los '70,
se explica por las contradicciones existentes entre el modo de regulación –
predominantemente monopolista – y el régimen de acumulación, restringido
por el tradicional estrangulamiento externo y por una caída tendencial en la
tasa de inversión.
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
70
El poder de los sindicatos se revelaría en la sobre-indexación salarial
(respecto de la productividad del trabajo) y en el aumento en la
participación de los salarios en el PBI, factores que inciden negativamente
sobre la tasa de ganancia y de inversión. El régimen de acumulación se
tornaría aún más inviable, si se tiene en cuenta el resultado hallado
econométricamente por Luis Miotti que indica que hacia 1975, las decisiones
de inversión se muestran más sensibles a la tasa de beneficios, que al nivel
de la demanda interna.
Por su parte, Robert Boyer sostiene que las perspectivas de profundización
de la industrialización sustitutiva se vieron muy comprometidas hacia
mediados de los ‟70, no sólo por sus propias limitaciones, sino también por la
llegada de una nueva ola tecnológica de escala mundial. Para él, en los
países de América latina, las crisis reiteradas no tienen su origen en la
incoherencia de la viabilidad en ese modelo de desarrollo, sino más bien a su
llegada al límite, debido a su propio éxito.
En un tercer grupo de trabajos pueden incluirse las perspectivas de la
historia y la política económica argentinas, de autores como Mario Rapoport,
Roberto Cortés Conde, Pablo Gerchunoff y Lucas Llach y Juan Carlos De
Pablo.
Para Rapoport, la principal falla en los planes peronistas reside en la
carencia de definiciones e incentivos de largo plazo. Si debía sostenerse un
incremento en la oferta monetaria, éste debía tener su correlato productivo,
algo que era imposible lograr en dicho contexto, ya que las nuevas
inversiones se determinan por las expectativas a largo plazo. Por otro lado,
el plan Rodrigo tampoco podía frenar la inflación, ya que la concebía como
“…un acontecimiento autónomo y sin vínculos con otros aspectos de la
economía”. (Rapoport, 2005:571).
Maris - Audino
71
Por su parte, Cortés Conde afirma que si bien, las administraciones
peronistas generaron un enorme déficit fiscal y una emisión monetaria en
consonancia, que detonaría la crisis en 1975, “…debe decirse que los
problemas de fondo que tan mal manejó, venían de vieja data, muchos de
ellos de su anterior gestión” (Cortés Conde, 2005:276). El autor se refiere a
los errores en la concepción de la inflación que cometieron las diferentes
administraciones anteriores, que se movían pendularmente desde el
estructuralismo a la ortodoxia, sin término medio. De acuerdo a la
periodización que realiza el autor, en 1974 comienza una “gran depresión”,
que llegaría a su fin recién en 1989.
De Pablo analiza el Pacto Social en cuanto “institución”: “aparece en forma
clara, sobre todo en las medidas de naturaleza coyuntural, la idea de
modificar por última vez las reglas de juego, es decir, de modificar y
congelar la nueva realidad (por un par de años)”. Respecto al fracaso del
plan Gelbard, coincide con Cortés Conde en destacar la inconsistencia
técnica entre el manejo financiero y la dinámica del gasto público.
De acuerdo a la interpretación de Gerchunoff y Llach, el deterioro del plan
comenzó a partir de los shocks externos. Si bien el Pacto Social había
resultado eficiente para controlar la inflación originada por la puja
distributiva, su rigidez le impidió absorber los desequilibrios que provocaba
una inflación importada no prevista. La distribución de sus efectos iba a
depender, entonces, de una pugna renovada, por afuera de lo acordado, y
por lo tanto, con límites desconocidos.
Por otro lado, los autores no descartan la importancia de los conflictos
políticos en el desencadenamiento de la crisis (y el posterior golpe de
Estado), afirmando que “…el 24 de marzo de 1976, concluía por la fuerza la
segunda experiencia del peronismo en el poder, ese extraño caso de un
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
72
gobierno que cayó casi exclusivamente por las luchas internas en el partido
oficial” (Gerchunoff y Llach, 1998: 336).
III. El marco político y sus actores
La apertura política iniciada por el anterior gobierno militar desencadenó un
proceso en el cual tanto peronistas como radicales1 recurrieron a sus viejos
líderes para movilizar políticamente a sus seguidores dado que, el largo
período de proscripciones había impedido la renovación de dirigentes
políticos; los estudiantes universitarios cuestionaban la estructura
universitaria, el contenido de la enseñanza y a la sociedad en su conjunto
haciendo sentir su presencia en las luchas políticas; los trabajadores cada
vez mejor organizados y con una larga experiencia de lucha exigían al
gobierno la eliminación de las proscripciones para el retorno de Perón y por
último el movimiento guerrillero se oponía con violencia al gobierno militar.
En esa situación se convoca a elecciones, el peronismo triunfa y se presta a
gobernar. Retorna así el populismo que intenta reeditar la política social del
anterior período peronista.
En estos años se pueden identificar tres momentos claramente definidos por
las presidencias constitucionales del período. El primero de ellos transcurre
durante la presidencia constitucional de Héctor J. Cámpora - entre el 25 de
mayo y el 12 de julio de 1973- y se caracteriza por una marcada movilización
de las distintas fuerzas sociales2 que coinciden en identificar el regreso de
Perón con la posibilidad de introducir grandes cambios.
El segundo momento comprende desde la renuncia de Cámpora y la asunción
inmediata del presidente provisional Raúl Lastiri -en julio de 1973- hasta la
muerte de J. D. Perón - 1 de julio de 1974-. En este período se hacen
evidentes las contradicciones entre los distintos actores sociales que
1 Unión Cívica Radical, fundado en 1890.
2Junventud, sectores del sindicalismo combativo e intelectuales ligados a la modernización desarrollista.
Maris - Audino
73
terminarían interrumpiendo el cumplimiento de los objetivos enunciados en
el Pacto Social, tanto en el plano político como en el económico. El
antagonismo entre los distintos sectores políticos culminaría desvaneciendo
aquella esperanza de reencuentro nacional que giraba en torno al regreso de
Perón.
La última etapa se corresponde con la gestión de María Estela Martínez de
Perón -entre julio de 1974 y marzo de 1976- y el rasgo central es la crisis
social, política y económica una vez producida la disociación de las fuerzas
sociales movilizadas anteriormente.
Ya en el poder el peronismo intentará rearticular su antigua alianza de clases
para revertir el proceso de acumulación anterior. Pero el país había
cambiado significativamente en los dos decenios anteriores. En lo
económico, el modelo vigente hasta ese momento encontraba serias
dificultades para su continuidad lo cual se expresaba en inflación, alto
endeudamiento externo, pérdida del dinamismo del PBI y un considerable
déficit fiscal. La primera noticia sobre las intenciones del gobierno de
Cámpora fue la designación, por sugerencia de Perón, de José Ber Gelbard
(líder del movimiento empresario que se nuclea en torno a la Confederación
General Económica –CGE-) como Ministro de Economía. Comenzó su gestión
apelando a un acuerdo social entre sectores empresariales, gremiales y el
Estado cuyo objetivo era, en el corto plazo, mejorar la participación de los
asalariados en la distribución del ingreso y frenar la creciente inflación.
Electo por tercera vez Juan Perón, no introduciría modificaciones en el
rumbo y en la conducción económica.
La muerte de Perón significó la pérdida del más importante factor de poder
que mantenía aglutinados intereses casi siempre opuestos. Gelbard fue
reemplazado por el economista peronista Alfredo Gómez Morales. En
septiembre de 1974, terminó las negociaciones establecidas en el Pacto
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
74
Social y elaboró un Plan de Emergencia. Pero la falta de respuesta hacia el
mismo, por parte de la presidente, obligó al ministro a presentar su
renuncia, a fines de mayo de 1975. El nuevo Ministro de Economía, Celestino
Rodrigo a pesar de la brevedad de su gestión, marcó una decidida
reorientación económica que puso fin a la política económica nacionalista y
reformista que había caracterizado al peronismo.
IV. Un intento de compromiso nacional: el "Pacto Social"
El nivel de desarrollo alcanzado por la economía argentina, el cambio
registrado en la composición del empleo y su repercusión sobre el
comportamiento de la sociedad y la modificación del encuadre internacional
que enmarcó el retorno del peronismo diferían de los que caracterizaron a
los diez años que conformaron la anterior experiencia del movimiento (1946
- 1955).
Además, durante el anterior gobierno militar, las empresas multinacionales
habían comenzado a adquirir paquetes accionarios de empresas argentinas lo
que generaba gran preocupación entre los empresarios nacionales. Por otro
lado, la disminución en la participación en el ingreso nacional, la pérdida del
poder político y el aumento de la desocupación inquietaban también al
sector asalariado. No resulta extraño, entonces, que el nuevo gobierno
acudiera a la antigua receta cooperativa para resolver los problemas
económicos.
Por otro lado, las empresas estatales mostraban un acentuado desequilibrio y
la tasa de inflación mensual alcanzaba al 6%, aunque en el orden
internacional, el panorama se presentaba favorable debido al incremento de
los precios de las exportaciones argentinas, lo que representó un alivio, al
menos en el corto plazo.
Maris - Audino
75
El mencionado acuerdo político entre la CGT3, CGE4, y los principales
partidos políticos nacionales, conocido como “Coincidencias programáticas
del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos”, se había
firmado tres meses antes del triunfo peronista en las elecciones de marzo de
1973.
Las coincidencias giraban en torno al desarrollo nacional autónomo, la
justicia social, la independencia económica, la integración regional del país,
la transformación del Estado y el cambio del modelo económico por entonces
vigente. Los diversos sectores firmantes se comprometían a implementar los
lineamientos generales de la política económica y social. Se explicitaron la
política laboral y de seguridad social, tributaria, crediticia y de comercio
exterior, el rol del Estado y el tratamiento al capital externo.
En junio de 1973, la CGE, la CGT y el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
firmaron el Acta de Compromiso Nacional, una explícita institucionalización
del compromiso que asumían las partes, para el cumplimiento de un
programa de estabilización y la puesta en marcha de un plan de reformas
estructurales.
Lo que se conoció como el "Plan Gelbard" es la expresión en el campo de la
política económica de un plan de capitalismo nacional autónomo apoyado en
una alianza entre sectores empresariales y sindicales e insertado en un
acuerdo básico entre la mayoría de los partidos políticos del país y que
parecía contar con una sólida base de sustentación política en la sociedad
civil argentina.
El "programa antiinflacionario" que formaba parte del plan económico más
amplio, se proponía principalmente lograr una solución cooperativa del
3 Confederación General de Trabajo
4 Confederación General Económica
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
76
problema de la puja distributiva, basándose en la idea de que la inflación
era una cuestión de expectativas, de tal forma que si se lograban eliminar
las expectativas inflacionarias se evitaba la lucha por la distribución del
ingreso y así la economía podría estabilizarse.
Como dice Arnaudo "las medidas tomadas se focalizaron casi
exclusivamente,..., en los mecanismos de propagación inflacionaria, dejando
de lado los problemas de las presiones inflacionarias que pudieran haber
existido". (Arnaudo, 1979:31)
El programa implicó el congelamiento de los salarios, de los precios de los
bienes de consumo y la suspensión de las negociaciones colectivas de trabajo
por dos años. Según el Acta de Compromiso Nacional se establecía "fijar el
salario mínimo en $ 1.000 ley por mes a partir del 1°-6-73. Incrementar los
salarios en $ 200 ley por asalariado y por mes a partir del 1°-6-73". (Arnaudo,
1979:30). Este aumento alcanzó aproximadamente al 20% del nivel salarial
mínimo y a una cifra un poco inferior para los salarios más altos, de acuerdo
al propósito de disminuir los diferenciales y compensar la caída de los
salarios reales del año anterior. En cuanto a los precios "no podrán
modificarse los precios de las mercaderías y servicios por motivo de los
mayores costos originados por los aumentos salariales dispuestos.
Infracciones a estas normas serán severamente penadas". (Arnaudo,
1979:30). Respecto a las Convenciones Colectivas de Trabajo ”tendrán plena
vigencia para la discusión y acuerdo de condiciones laborales que no
modifiquen la política salarial establecida". (Arnaudo, 1979:30). También se
contemplaba un aumento de tarifas y precios de los servicios públicos, no
uniforme y selectivo, vigente hasta el 1 de junio de 1975, sin posibilidad de
modificarlas.
Teniendo en cuenta que el objetivo de las medidas anteriores era el recorte
de las utilidades de las empresas se dispuso, para compensarlas, una rebaja
Maris - Audino
77
de la tasa de interés y la apertura de líneas de créditos especiales para
empresas nacionales (públicas o privadas) a efecto de atender los aumentos
salariales.
Hacia fines de 1973 el gobierno dio a conocer el "Plan Trienal para la
Reconstrucción y Liberación Nacional", cuyos objetivos primordiales
apuntaban a la reactivación de las industrias nacionales, la corrección de las
diferencias regionales, la independencia económica a través del control de la
inversión extranjera y el comercio internacional y un decidido apoyo a la
integración de América latina. El Estado establecería las reglas y las
orientaciones básicas para las nuevas actividades.
Por consiguiente, las medidas del plan que intentaban evitar los efectos
perjudiciales de las devaluaciones sobre el nivel de la actividad económica y
los ingresos reales de los trabajadores, incluyeron estrictos controles sobre
el mercado cambiario y una política de cambios sobrevaluados. Para
proteger el mercado interno de la competencia extranjera se prohibió la
importación de bienes suntuarios y se fijaron aranceles para proteger la
producción nacional. En cuanto a las exportaciones industriales recibirían
incentivos fiscales y créditos fáciles. Al mismo tiempo se ampliaron las
funciones de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes centralizando el
comercio exterior de esos productos, con el objetivo de ejercer un mayor
poder en los mercados internacionales. En cuanto a las inversiones
extranjeras, si bien no fueron prohibidas, se fijaron requisitos tan estrictos
que, en la práctica, constituyeron un verdadero desaliento.
IV.1. Resultados en el corto y largo plazo
El Pacto Social, como política transitoria y bastante excepcional, demostró
su validez, por lo menos, en cuanto a su capacidad para contener durante
corto tiempo las expectativas de inflación. "Desde el punto de vista formal,
del comportamiento de precios y salarios, el programa lanzado a fines de
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
78
mayo de 1973 tuvo un resultado sustancial e inmediato" (Arnaudo, 1979:32).
Los números con los que cerró el año fueron francamente alentadores, la
consigna "inflación cero" se convirtió en un logro. Sin embargo, es necesario
aclarar que, esto fue posible solo durante un tiempo porque las empresas
habían tomado recaudos contra la inflación aumentando los precios con
anterioridad permitiéndoles absorber el aumento de los salarios.
La congelación de precios de todos los bienes y servicios se tradujo en un
aumento salarial de igual impacto en cuanto a términos de recuperación del
poder adquisitivo y si a ello le agregamos que hubo una significativa
disminución en el nivel de desocupación5 el resultado fue un efectivo
aumento del sector asalariado en la distribución del ingreso de un 4%
respecto al año anterior. Además es necesario señalar que las políticas de
demanda implementadas lograron ese crecimiento no inflacionario del PBI,
gracias a la existencia de una importante capacidad instalada subutilizada.
Otros indicadores de la economía resultaron favorables durante la segunda
parte de 1973. El incremento efectivo en la demanda de bienes y servicios
determinó un aumento del PBI del 4.5% en el año; las reservas en poder del
Banco Central crecieron de 790 millones de dólares, al inicio del plan, a 1412
millones para fines de 1973; las exportaciones agropecuarias crecieron un
86%, incentivadas por un alza en los precios de la carne y de los cereales en
el mercado mundial y una cosecha récord de granos, lo que produjo una
mejora sustancial en la balanza comercial.
Sin embargo, la inflación es un fenómeno que está relacionado con la
diferencia entre la cantidad de bienes que hay en el mercado y la demanda
de esos bienes determinada a través de la cantidad de dinero que hay en el
5El índice de desocupación que en abril de 1973 era de 6.1% disminuyó al 5.5% en julio y al 4.5% en octubre del
mismo año. La tendencia continuó hasta llegar al 2.5% en octubre en 1974. De manera que se podría decir que
técnicamente no había desocupación. (Podestá, 2004:176)
Maris - Audino
79
mismo. Esto constituyó el principal error del Plan para contener la inflación.
El aumento de los precios, se pensaba, no era tanto producto de la
expansión monetaria a la que conducía el déficit fiscal, es decir, frenar el
aumento de precios no era exclusivamente un problema monetario o
financiero.
Si bien el congelamiento de precios había sido eficaz para quebrar las
expectativas inflacionarias no lo fue tanto en presencia del significativo
crecimiento de la demanda, causado por los aumentos en la cantidad de
dinero y en los salarios reales. Por otro lado, la disminución de la tasa de
desocupación fue el resultado de la creación de puestos de trabajo en el
sector público.
Es de destacar que la cantidad nominal de dinero era más del doble de la
que existía al comienzo del plan, lo cual implicaba una tasa de emisión
mensual del 4.5%. Esta expansión monetaria fue consecuencia directa de un
mayor gasto de la tesorería general necesario para afrontar los gastos
corrientes, especialmente el pago de aumentos salariales y de nuevas
designaciones de personal.
La evolución del plan en el largo plazo estuvo sensiblemente condicionada
por la incidencia de shocks externos y crecientes conflictos políticos, que se
agravaron desde mediados de 1974.
Una hipótesis compartida por la mayoría de los autores es que el alto grado
de conflictividad social resultante de estas tensiones, funcionó como fuente
de inestabilidad económica e institucional, y determinó el
desencadenamiento de la crisis en 1975. Según Di Tella, las propuestas de
reformas estructurales presentadas por el gobierno se constituyeron en
equívocas señales de política económica, que gravitaron sobre las
expectativas que se formaron los actores, respecto a la dirección general
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
80
que tomaría el gobierno. Este es un aspecto que no puede ser minimizado,
en el examen de un período donde “…incluso estuvo en cuestionamiento la
deseabilidad de mantener el propio sistema capitalista en el país.” (López,
2004:360).
Entre las diversas iniciativas de reforma presentadas en el Congreso, se
pueden mencionar las más controvertidas de acuerdo a su incidencia sobre
los distintos actores.
El sector agropecuario se vio especialmente afectado por dos medidas. Una
de ellas es la nacionalización de las exportaciones de granos (ley 20.573/73)
y carnes (ley 20.535/73), “…estas leyes suponían un avance del papel del
Estado en momentos en que un sector de éste se encontraba en manos de
elementos de izquierda; ello creó, por parte de los grupos tradicionales, una
oposición que fue más allá de lo que habría podido esperarse en respuesta a
las medidas mismas" (Di Tella, 1985:157). Además estas leyes hallaron una
fuerte resistencia por la forma en que se preveía su implementación y
porque el momento en que se aplicaron resultaba inoportuno, hacia finales
de 1974 los precios agropecuarios comenzaron a descender.
La otra iniciativa, que no llegó a ser aprobada en el Congreso, proponía la
aplicación de un impuesto progresivo al propietario de un predio rural que
arrojara una renta inferior a la estipulada como “normal”. El malestar que
causó esta propuesta en el sector rural fue agudizado por la incertidumbre
en torno de cuáles serían las verdaderas intenciones del gobierno peronista.
La industria local fue, en principio, beneficiada con las medidas aprobadas,
que implicaban mayores márgenes de protección, estimulando los nuevos
proyectos industriales y la instalación de pequeñas y medianas empresas.
Maris - Audino
81
Un punto particularmente sensible de las reformas se refiere a la nueva Ley
de Inversiones Extranjeras (20.557/73)6. La disconformidad que generó la
medida es paradójica: el peronismo más radicalizado la consideraba
insuficiente para frenar el avance del “imperialismo”. Para el otro extremo
del arco político, era otra clara muestra de la orientación “marxista” del
gobierno. Sin embargo, el factor de disuasión más decisivo que actuó sobre
las inversiones extranjeras no fue tanto la ley en cuestión sino el creciente
deterioro de la situación política y económica.
A las tensiones políticas deben agregarse la repercusión de los shocks
externos: en 1974, la CEE prohibió la importación de carnes.
Simultáneamente, la primera crisis petrolera comenzó a repercutir a nivel
local, provocando un considerable aumento en los costos de producción. El
brusco cambio de precios relativos, en un marco de precios congelados,
castigó severamente los márgenes de ganancia de las pequeñas empresas,
base política de la CGE, ya que dependían en alto grado de las
importaciones, para las que no existían sustitutos locales.
Ante el reclamo de los empresarios para efectuar un cierto ajuste de
precios, la CGT opuso una fuerte resistencia. El gobierno, intentando
sostener el plan original, sin perder el apoyo político de sus bases,
implementó un mecanismo alternativo al aumento de precios: la revaluación
del tipo de cambio para trescientos insumos importados. “Era un lujo que el
gobierno podía darse gracias a las cuantiosas reservas acumuladas durante el
año, pero no dejaba de ser síntoma de nuevas dificultades.” (Gerchunoff y
Llach, 1998:346)
6Las implicancias más sobresalientes de esta ley son: prohibición de adquirir empresas ya constituidas de
capital nacional; exclusión de capitales extranjeros en determinadas áreas (servicios públicos, bancos, seguros,
transportes, medios de comunicación); límites a la transferencia de utilidades, repatriación de capital y
endeudamiento externo; prohibición de efectuar pagos a las casas matrices, entre otras.
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
82
El gasto público también fue utilizado como instrumento para aliviar las
presiones. De esta forma, el gobierno respondía a las demandas sindicales (a
través del aumento en el número y en los sueldos de los empleados
públicos), y a las de los empresarios (a quienes se les concedieron crecientes
subsidios). Sin embargo, si bien se crearon nuevos impuestos, el
financiamiento genuino comenzó a resultar insuficiente, por lo que se
produjo un ascendente déficit fiscal, que fue cubierto con una impresionante
creación de dinero. Según Cortés Conde, la expansión monetaria, contenida
por los controles de precios, ocultaba una importante inflación reprimida
aunque el equipo económico confiaba en que la emisión no crearía tensiones
inflacionarias.
La combinación entre aumento del consumo interno y falta de nuevas
inversiones llevó a la economía a trabajar en niveles muy próximos al pleno
empleo, pero a la vez, indujo a los empresarios a adoptar mecanismos
ilegales (desabastecimiento, cobro de agio, mercado negro) para evitar los
efectos del congelamiento de precios.
Las presiones sectoriales fueron cada vez más intensas y las formas de
expresión cada vez más virulentas lo que provocó el fin del Pacto. En marzo
de 1974 se firmó una nueva Acta de Compromiso Nacional entre las mismas
partes: CGT, CGE y Gobierno Nacional. Las nuevas medidas acordadas no
lograron revertir la situación, sino que por el contrario se agudizaron las
presiones sectoriales en torno a un cambio de rumbo en la política
económica.
La muerte de Perón, en julio de ese año, significó la pérdida del más
importante factor de poder que mantenía aglutinados intereses casi siempre
opuestos. En septiembre de 1974, Gelbard fue reemplazado por el
economista peronista Alfredo Gómez Morales por iniciativa de la Presidente
M. E. de Perón.
Maris - Audino
83
V. Una política económica gradual y sin rumbo
Durante la gestión de Gelbard, Alfredo Gómez Morales se había
desempeñado como Presidente del Banco Central. Sin embargo discrepancias
en torno a la forma de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria
determinó su alejamiento definitivo del cargo.
La misión prioritaria del reemplazante de Gelbard consistió en
compatibilizar, por un lado, una economía próxima al pleno empleo con una
fuerte expansión monetaria y expectativas inflacionarias y por otro, con la
crecientemente desfavorable situación externa. El nuevo ministro no se
animó a efectuar cambios drásticos en el rumbo de la política económica. En
su breve gestión intentó resolver los problemas de coyuntura a través de una
intervención gradual y, en la medida de lo posible, solidaria con los acuerdos
que habían inspirado al Pacto Social.
Se pusieron en práctica una serie de medidas que tendían a la reducción del
gasto público y la expansión monetaria, a la mejora de la rentabilidad
mediante un reajuste de precios paulatino y avanzar hacia la atracción del
capital extranjero con el propósito de compensar la reducción de la inversión
pública planeada. En un clima de indefinición marcado por la falta de aval
del poder ejecutivo para lanzar su plan económico, se produjo un nuevo
llamado a las negociaciones colectivas de trabajo. En noviembre de 1974 la
CGT y la CGE fueron convocadas para suscribir una Nueva Acta de
Compromiso Nacional, según la cual se acordó un aumento en los salarios y
en las asignaciones familiares. A su vez, el gobierno estaba dispuesto ahora a
autorizar alzas en los precios siempre que pudiera demostrarse un aumento
en los costos exceptuando, el originado por el aumento de los salarios. Esta
flexibilidad apuntaba a evitar la pérdida de rentabilidad de las empresas y el
desabastecimiento. Los empresarios, frente a controles más débiles,
comenzaron a aumentar los precios de acuerdo con los costos efectivos y los
incrementos salariales. Mientras la inflación crecía a un ritmo cada vez
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
84
mayor el gobierno, en medio del desorden económico, insistía en la
necesidad de comprimir la demanda y aumentar la productividad.
Por otro lado y para atenuar el déficit de las empresas estatales se dispuso
una modificación de las tarifas de los servicios públicos que se trasladó
inmediatamente a los precios. Ante esta situación el Gobierno concedió, una
vez más, un nuevo ajuste para todos los asalariados prohibiéndose su
traslado a los precios. A su vez, la mayor erogación originada por los
incrementos salariales impactaba negativamente sobre el gasto público y era
financiada con emisión monetaria.
En materia de política cambiaria la nueva conducción económica, tratando
de evitar presiones inflacionarias, no introdujo ninguna modificación hasta
marzo de 1975 cuando el tipo de cambio del mercado negro empezó a
superar la tasa oficial. En este momento el peso fue devaluado pero no logró
eliminar la sobrevaluación de la moneda que había alcanzado ya niveles muy
altos. Esto significaba un estímulo a la importación de bienes, complicando
más aún la situación del sector externo que debía soportar la caída de los
precios de nuestros productos exportables.
También se puso en marcha un riguroso recorte en los planes de construcción
de viviendas económicas y en los gastos corrientes del gobierno, en especial
los del personal, lo que provocó una fuerte oposición.
Por otro lado, se intentó reducir la cantidad de moneda en circulación,
medida que se vio favorecida por el déficit en el sector externo y se
emprendió un estudio tendiente a liberalizar la ley de inversiones
extranjeras con la intención de que estos capitales compensaran la
reducción de las inversiones estatales. Pero estas medidas no podían tener
efecto a corto plazo y de hecho, no lo tuvieron.
Maris - Audino
85
Los precios en continuo aumento y los salarios ajustados de tanto en tanto
determinaron un significativo proceso de deterioro del salario real. Los
conflictos recrudecieron entre mayo y junio de 1975. La proliferación de las
protestas obreras, las manifestaciones callejeras y las ocupaciones de
fábricas hicieron abandonar la calculada inacción del grupo presidencial que
aceptó la renuncia de Gómez Morales y nombró en su reemplazo a un
miembro del círculo más íntimo del ala derecha del peronismo, el Ingeniero
Celestino Rodrigo.
VI. "Remedio", crisis y colapso
"...La situación económica que tomamos como punto de partida de nuestra
gestión es grave. Las medidas que vamos a implementar, serán
necesariamente severas y durante un corto tiempo provocarán desconcierto
en algunos y reacciones en otros. Pero el mal tiene remedio...". (Restivo y
Dellatorre, 2005: 104) . Con estas palabras concluía Rodrigo su primer
mensaje dirigido al país el 2 de junio de 1975, cuando asumía sus funciones
como Ministro de Economía. Si bien ese día no hubo anuncios concretos de
política económica, identificó como enemigos a la violencia y al terrorismo
que según sus palabras "obedecen a fuerzas e intereses foráneos que
quieren imponerse a nuestra voluntad nacional..."(De Pablo, 1984:193) y a la
especulación "...que lucra con las necesidades del pueblo y con las
distorciones del sistema económico para hacer ganancias no lícitas y
sustraerlas al quehacer nacional inviertiéndolas en plazas financieras
extranjeras" (De Pablo, 1984:193). Para Rodrigo, estos factores entorpecían
la actividad produtiva y hacían disminuir el bienestar general. Indicó
además, otros signos de perturbación en la estructura económica: el control
de precios no había logrado contener la inflación y había originado mercado
negro y especulación; una fuerte caída de divisas en el último año; el
incremento del déficit fiscal; una caída de la productividad nacional que
generaba una oferta escasa para una demanda creciente por razones
inflacionarias.
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
86
Al momento de asumir sus funciones Rodrigo contaba con el apoyo del Poder
Ejecutivo y la colaboración del Congreso Nacional para poner en práctica las
medidas necesarias tendientes a superar los problemas coyunturales y estaba
convencido de que el proceso de negociaciones paritarias había terminado y
que no se fijarían nuevas remuneraciones superiores a las últimas otorgadas
del 38% en los salarios nominales vigente a partir del 1 de junio7.
El 4 de junio el ministro en conferencia de prensa dio a conocer las medidas
que serían conocidas como el "Rodrigazo". Las mismas consistían en una maxi
devaluación de la moneda. La devaluación no fue única dado que al
momento regía un control de cambios y que dentro de éste existían cambios
múltiples. Se devaluó el dólar utilizado para transacciones financieras en un
100%; el dólar turista en un 80% y el dólar para transacciones comerciales en
un 160%.
En cuanto a las tarifas públicas, la nafta común aumentó 181%, la especial
172%, el gasoil 50%, el gas tuvo un aumento promedio del 50% al igual que la
electricidad, las tarifas del transporte un 75%, el cospel del subterráneo
150%. El incremento en el precio de los combustibles tenía como objetivo
disminuir su importación y mejorar los ingresos de las empresas.
Por otro lado, se dispusieron reajustes en los préstamos del Banco de la
Nación y del Banco Nacional de Desarrollo y se liberó la tasa de interés para
los depósitos transferibles a plazo fijo. Al mismo tiempo se anunciaba una
nueva política en materia de precios, tales como el congelamiento y control
de treinta productos esenciales y la liberación para el resto de los productos.
A su vez, se determinaron alzas en los precios sostén para el campo y en las
retenciones a las exportaciones.
7La convocatoria a paritarias se había hecho en febrero de 1975, conforme al Acta de Compromiso Nacional de
junio de 1973 y marzo de 1974.
Maris - Audino
87
La reacción fue inmediata, el descontento se generalizó a todos los sectores.
La CGT rechazó el plan económico y decidió no aceptar el último aumento
de salarios del 38% que había quedado totalmente rezagado en virtud de
estas medidas. De aquí en más los acontecimientos comenzaron a
precipitarse. Dos días después el Poder Ejecutivo anunció un aumento del
salario mínimo del 65% y una semana después el gobierno ofreció reemplazar
las paritarias por un incremento del 45% en los salarios nominales. Mientras
tanto, los trabajadores exigían el cumplimiento de las negociaciones libres y
firmaban algunos convenios (gremio de la construcción, empleados públicos,
industria automotriz, metalúrgicos, textiles) acordándose subas entre un 60
y 200%, con un promedio estimado de 160% (Restivo y Dellatorre, 2005:83).
En un contexto de medidas de fuerza que exigían la confirmación de los
aumentos negociados con las patronales, el Ministerio de Economía lanzó una
nueva propuesta que se dio a conocer el 26 de junio: dejar sin efecto los
acuerdos salariales concluidos en las paritarias y autorizar un aumento
inmediato del 50% en los salarios nominales retroactivos al 31 de mayo más
otros dos del 15% para octubre y para enero del año siguiente.
Estos anuncios no hicieron más que aumentar la tensión, mientras los paros y
las manifestaciones de protesta se sucedían en todo el país. Con el propósito
de calmar los ánimos el Ministro de Economía se dirigió al país para explicar
la real situación de la economía nacional. Mientras tanto, la CGT disponía un
nuevo paro general de 48 horas para los días 7 y 8 de julio con movilización
exigiendo la renuncia de Rodrigo. Finalmente, el gobierno ante la
contundencia de la medida de fuerza decidió homologar los convenios
laborales que originaría la renuncia de todo el Gabinete de gobierno incluido
el mismo Rodrigo.
El resultado del drástico reajuste de Rodrigo, de acuerdo a lo expresado por
Di Tella (1985:215), tuvo entre otras, las siguientes consecuencias: gracias a
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
88
la devaluación de la moneda aumentaron en términos reales algunos precios
públicos (combustibles); disminuyó la cantidad de circulante dada la caída
de la demanda de dinero; el promedio de los salarios reales no bajó y
aparecieron grandes diferencias entre los salarios de los distintos sectores; la
actividad industrial se resintió aún cuando algunas empresas deudoras se
beneficiaron por la disminución de sus deudas en términos reales; el sector
agropecuario siguió declinando. La economía se movió entre la hiperinflación
y la recesión mientras se acrecentaba el desempleo.
VII. Otros intentos de solución
En el Ministerio de Economía, se sucedieron en el cargo Pedro Bonanni,
Antonio Cafiero y Emilio Mondelli.
Bonanni quien solo permaneció en el cargo durante 20 días, careció de todo
sustento político dentro del gobierno y de los sectores de poder. No tuvo
propuestas propias, se limitó a dar a conocer la decisión del Poder Ejecutivo
de convocar a todos los sectores para elaborar conjuntamente un Plan de
Emergencia Económica.
El nuevo titular de Economía Antonio Cafiero debió enfrentar, ante la
ineficacia de Bonanni, los problemas heredados de la gestión de Rodrigo. El
nuevo equipo económico decidió alcanzar sus objetivos por medio de
medidas graduales. En materia salarial, después de un aumento general del
27% en promedio se acordó que los salarios serían aumentados cada tres
meses conforme la inflación. Respecto a los precios, se permitirían aumentos
justificados por incrementos de costos. Las tarifas de los servicios se
incrementaron en promedio un 25%. Por último, el tipo de cambio se
modificaría según un régimen de miniedevaluaciones periódicas con el
objetivo de no desestimular las exportaciones y no perjudicar a los
importadores. A pesar de estas medidas la economía nacional continuaba sin
rumbo.
Maris - Audino
89
Emilio Mondelli será quien cierre este período de gobierno. En principio,
intentó resolver la crisis del sector externo y el impulso inflacionario, que a
su juicio representaban los dos problemas prioritarios. Solicitó tres clases de
créditos al Fondo Monetario Internacional y aumentó el control sobre los
precios de bienes y servicios prohibiendo el traslado automático a precios de
los aumentos tarifarios y salariales dados anteriormente.
Estas medidas no hicieron más que agravar el clima de desconfianza e
inseguridad que se vio reflejado en una nueva aceleración del índice
inflacionario.
VIII. Conclusiones
En 1973 el gobierno reencauzó la política económica dentro de la línea
histórica del peronismo hacia la redistribución del ingreso, la expansión del
empleo improductivo en el sector público y la hostilidad al capital
extranjero, sin considerar una política de inversión alternativa. Sin embargo,
la situación económica, social y el contexto internacional que enmarcó el
retorno del peronismo, diferían de los que caracterizaron los diez años de su
anterior experiencia.
La dificultad de conducir eficazmente, partiendo de un sector público
ineficiente, controles tan amplios y complejos dentro de una economía mixta
donde, las respuestas del mercado tienen una importancia considerable
demostraron una gran falta de realismo. El Pacto Social demostró su validez
para contener, en el corto plazo, la expectativas de inflación que se
redujeron en forma espectacular, quizá más de lo previsto. Sin embargo, a
fines del año la reversión de la coyuntura internacional y la política de
expansión monetaria comenzaron a crear algunas dificultades. A su vez, las
autoridades económicas no tenían claro si el congelamiento de precios sería
una política permanente o cómo habría de continuar frente a estas nuevas
dificultades y esto se convertiría en un problema crucial para el futuro
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
90
desenvolvimiento del plan. En este contexto hicieron eclosión todas las
contradicciones del Pacto Social. Trabajadores y ermpresarios se enfrentaron
vulnerando uno de los frentes básicos de la alianza política que sustentaba el
Pacto Social generando inestabilidad y el comienzo de una espiral
inflacionaria que justificarían el drástico reajuste del período siguiente. La
política implementada, que no apuntaba a modificar la estructura
productiva, intentó atacar la inflación a partir de una interpretación
puramente monetaria y fiscal. Lejos de ser exitosa provocaron el
recrudecimiento de la puja distributiva. La economía se acercó a una
situación de caos y de parálisis. A las dificultades económicas se sumaron los
enfrentamientos políticos entre los diferentes sectores en pugna, dentro y
fuera del partido gobernante, condicionando la acción del gobierno. La
acción del terrorismo, el desorden administrativo y la incapacidad de la
Presidente de la Nación para imponerse al caos, parecieron justificar la
intervención militar y la ruptura constitucional.
Por lo tanto, en este análisis, se puede advertir el carácter sistémico de la
crisis -en la medida en que actúan diversos factores que se refuerzan
mutuamente- como una interpretación alternativa a las que, a nuestro
parecer, solo presentan una explicación parcial del fenómeno.
Bibliografia
Aglietta, Michel (1978). Regulación y crisis del capitalismo. Madrid. Siglo
XXI.
Arnaudo, Aldo (1979). "El Programa Antiinflacionario de 1973". Desarrollo
Económico, (73), abr-jun., Buenos Aires.
Aroskind, Ricardo (2003). "El País del Desarrollo Posible". Nueva Historia
Argentina. Buenos Aires, Ed. Sudamericana.
Brenta, Noemí (2008). Argentina Atrapada. historia de las relaciones con el
FMI 1956-2006. Buenos Aires. Ed. Cooperativas.
Maris - Audino
91
Cameron, Rondo (1990). Historia Económica Mundial. Madrid. Alianza
Editorial
Canitrot, Adolfo (1975). "La Experiencia Populista de la Redistribución de
Ingresos".Desarrollo Económico, (59), oct-dic., Buenos Aires.
Cortés Conde, Roberto (2005). La Economía Política de la Argentina en el
siglo XX. Buenos Aires. Edhasa.
------ (2008). "La Inflación bajo Moreno y bajo Gelbard: Historia Económica
Real". En opinandoconopinion.bolgspot.com
De Pablo, Juan Carlos (1981). Escritos Seleccionados 1968-1980.Buenos
Aires. Ed. Macchi.
------ (1984). Política Económica Argentina. Buenos Aires. Ed. Macchi.
Di Tella, Guido (1985). Perón-Perón (1973-1976). Buenos Aires. Ed.
Hyspamérica.
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1998). El Ciclo de la Ilusión y el
desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos
Aires. Ed. Ariel Sociedad Económica.
Heymann, Daniel y Navajas, Fernando (1989). "Conflicto Distributivo y
Déficit Fiscal. Notas sobre la expereincia Argentina, 1970-1987".
Desarrollo Económico, (115), oct-dic. Buenos Aires.
Miotti, Luis y Quenan, Carlos (2004). “Análisis de las grandes crisis
estructurales: el caso de la Argentina”, en Julio C. Neffa y Robert
Boyer (coords.) La economía argentina y sus crisis (1976-2001).
Visiones institucionales y regulacionistas, Miño y Dávila, Asociación
Trabajo y Sociedad y Ceil-Piette Conicet, Buenos Aires.
Neffa, Julio César (2004), "La forma institucional relación salarial y su
evolución en Argentina desde una perspectiva de largo plazo", en
Julio C. Neffa y Robert Boyer (coords.) La economía argentina y sus
crisis (1976-2001) visiones institucionales y regulacionistas, Miño y
Dávila, Asociación Trabajo y Sociedad y Ceil-Piette Conicet, Buenos
Aires.
El desenlace de la experiencia populista en Argentina: la crisis de 1975
92
Panigo, Demián y Torija Zane, Edgardo (2004). "Una revisión de las crisis
económicas argentinas desde la Teoría de la Regulación" en Julio C.
Neffa y Robert Boyer (coords.) La economía argentina y sus crisis
(1976-2001) visiones institucionales y regulacionistas, Miño y Dávila,
Asociación Trabajo y Sociedad y Ceil-Piette Conicet, Buenos Aires.
Podestá, Ricardo (2004). Peronismo vs. Peronismo. La economía de los
gobiernos justicialistas. Mendoza. Ediunc.
Rapoport, Mario (2005). Historia Económica, Política y Social de la
Argentina (1980-2000). Buenos Aires. Ed. Macchi.
Restivo, Néstor y Dellatorre, Raúl (2005). El Rodrigazo, 30 años después. Un
ajuste que cambió al país. Buenos Aires. Ed. Capital Intelectual.
Van DER Wee, Hernan (1986). Historia Económica Mundial del Siglo XX.
Prosperidad y Crisis. Reconstrucción, Crecimiento y Cambio, 1945-
1980. Barcelona. Crítica.
Torre, Juan Carlos. "El Movimiento Obrero y el ültimo Gobierno peronista
(1973-1976). Critica & Utopia (6). En www.
escenariosalternativos.org.


































![Ernesto Laclau - La Razón Populista [2005]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/577c7c2e1a28abe05499a0e6/ernesto-laclau-la-razon-populista-2005.jpg)