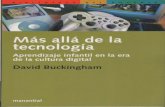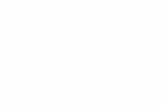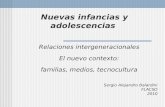Eduardo Ceballos...Los juegos de la infancia 11 El sueño del abuelo nos traslada a nuestras...
Transcript of Eduardo Ceballos...Los juegos de la infancia 11 El sueño del abuelo nos traslada a nuestras...
Eduardo Ceballos
Instituto Cultural Andino
LOS JUEGOS DE LA INFANCIA
En adhesión al Bicentenario de la Batalla de Salta 1813-2013
© Los juegos de la infancia
Autor: Eduardo Ceballos
Ilustración: Julio Oscar León.
Prólogo: Rodolfo Aredes.
Solapa: Muñeco Pepito.
Glosario: Realizado con el aporte de la obra “Diccionario de Regionalismos de Salta” del doctor José Vicente Solá, de su Tercera Edición Oficial, 1956, con prólogo del doctor Carlos Ibarguren. En homenaje a su gran aporte a la cultura de Salta.
Diseño e impresiónEditorial MILOR Talleres GráficosMendoza 1221 - Salta - ArgentinaTel./Fax: (0387) 4225489E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-1945-12-2
Hecho el depósito que establece la ley 11.723Impreso en Argentina /Printed in Argentina
Ceballos, Eduardo Los juegos de la infancia. - 1a ed. - Salta : Milor, 2013. 160 p. : il. ; 21x15 cm.
ISBN 978-987-1945-12-2
1. Narrativa Argentina. 2. Relatos. I. Título CDD A863
Fecha de catalogación: 07/11/2013
“A los niños del ayer, de hoy y del mañana, socios en la aventura de los juegos”.(Sin diversión no hay alegría, con la diversión no hay tristeza.) (Pascal, Pensées).
Dedicatoria
A los miembros de CLACE,Círculo de Lectores Amigos de Ceballos Eduardo.
Agradecimientos
“Las personas desprovistas de imaginación llaman locos a quienes la poseen.Las dotadas de imaginación suelen calificar de vacíos a quienes no la tienen”.
(Marie Bonaparte, Glanes des tours).
La imaginación es una especie de archivo donde se registran y son consultadas las imágenes del pasado.
Reseña del ilustrador
“Soy Julio Oscar León, nací en 1942. Toda mi adolescencia la pasé en Chicoana, La Bella. Luego estudié en la Escuela de Bellas Artes ‘Tomás Cabrera’. Fueron mis profesores Luis Preti en pintura, Rodolfo Argenti en escultura y Mer-cedes Yolanda Soria en grabados.Participé en salones oficiales. Ilustré a muchos poetas como Carlos Di Leandro en 1976, a Luis Escribas en tres oportu-nidades, a Miguel A. Carreras, a Rodolfo Juárez, a Víctor Hugo Escandel, a Mercedes Genobese y a Eduardo Cebal-los en ‘Cuentos y Crónicas familiares’ en el año 2012.Con Eduardo nos conocemos desde hace más de cuatro dé-cadas, en aquellas noches de filosofar en compañía de nues- tro querido e inolvidable ‘Tanito’ Ariel Petrocelli, Antonio Yutronich, el Ñaño Rodolfo Juárez, Hugo Alarcón, Jorge Díaz Bavio y otros.
Eduardo: que honor que en este nuevo libro sea tu ilustra-dor. Lo he trabajado en un tiempo pasado, para un presente de hoy.Sólo te digo muchas gracias hermano del alma y con tu fa-milia.Recogiendo un pensamiento anónimo, lo tomo para expre-sarte:
Eduardo:La amistad esCompartir una alegríaVivir una misma esperanzaTender una manoAliviar un dolor.Amistad es sentirseUno siendo dos.Un abrazo.Tu Ñaño, el ilustrador, Julio Oscar León.
Los juegos de la infancia 11
El sueño del abuelo nos traslada a nuestras infancias y vernos niños otra vez. No intenta este escrito la traducción exacta del mismo, sino recoger lo que a los juegos se remite con más o menos acierto por parte de quien dedicó un indis-cutible tiempo a recopilar, analizar e investigar los mismos con la muy poca información que hay disponible sobre el tema, excepto la memoria.
Por tanto se puede decir que esta obra representa una libre interpretación de los juegos de las décadas del 30 al 60. Es por esta razón que, Eduardo Ceballos sólo esté inte-resado en los juegos de los niños. Lo que si puedo asegurar que es un buen relato de la historia de los juegos de los que hoy somos abuelos y padres. Una valiosa fuente de infor-mación de los juegos del pasado. Resulta que estos juegos pueden verse como reflejo de la vida misma y requieren las mismas habilidades para ganarlos que las que necesitamos para sobrevivir.
Cuando se me propuso la idea realizar el prólogo de este libro me descubrí halagado de una magnitud muy especial pues, era un desafío para alguien que no está en el ambiente de las letras, me sentí muy atraído con la idea. Este proyecto me sumergió en el mundo de los juegos de todos los tiem-pos que me permitió escarbar en mi memoria, juegos que ya se habían presentado en mi vida. Me volvió al circo que transité desde que nací y me depositó en el barrio El Pilar con mis amigos, la escuela, los almacenes, a Don Ibáñez el carpintero creador de cuantos juguetes necesitábamos y los depósitos del ferrocarril que nos proveía un sinfín de piezas de repuestos de trenes que el ingenio transformaba en un juguete, con el que “moneábamos” por tener algo único y exclusivo.
Prólogo
Eduardo Ceballos12
La diversidad que hallé en este libro, no se limita a cues-tiones culturales o históricas, si no incluye una enorme va-riedad de recursos de ingenio de nuestras infancias, donde no teníamos a nuestro alcance más que lo cotidiano y nues-tros juegos están ligados a la naturaleza. Jugábamos con lo que teníamos en casa o lo que encontrábamos en los baldíos vecinos: piedra, palo, hueso todo servía, ya que no había ni existía el plástico, a lo sumo conocíamos el carey (Córnea de tortuga hoy desaparecido). Juegos de palabras, estructu-ras, emociones, entre muchos otros elementos que me han maravillado. Es por ello que cada juego ha sido conservado en la versión en que la vivimos. Los pudientes tenían jugue-tes comprados, nosotros el ingenio, no abríamos paquete para verlo lo imaginábamos para verlo nacer.
El orden en el cual se han organizado los juegos en el relato sigue un simple esquema cronológico con el fin de hacer un pasaje por la historia a través de la belleza de la vida misma de cualquier familia salteña.
Espero que disfruten la lectura tanto como yo, que los niños y los jóvenes vean que no necesitábamos ni de dinero para divertirnos y muy pocos eran los juegos “solitarios” que sólo servían cuando nos castigaban y no nos dejaban salir o en la noche cuando no teníamos sueño.
Tengo el enorme agrado de presentar esta obra maestra, cuyo autor no sólo es poeta y periodista conocido, sino es el amigo de toda una etapa de mi vida artística. Si bien apre-cio todos los trabajos realizados por este excelente escritor, considero importante confesar mi preferencia por esta últi-ma creación. A continuación explicaré por qué. Si bien sus trabajos anteriores se caracterizan por su realismo y brillan-te redacción, y vivencias propias, esta obra se le suma un exquisito trabajo periodístico, donde queda expuesto la de-
Los juegos de la infancia 13
dicación en la exhaustiva investigación que se ha realizado. Es notable la sencillez con la que se explican acontecimien-tos muy complejos vividos con personajes que supimos co-nocer, que nos permiten a los lectores sin conocimientos específicos de la vivencia de un barrio y comprender sin mayores dificultades el tópico elegido.
Esta es una obra que pueden disfrutar grandes y chicos, incluso una buena excusa para crear un vínculo de abuelos y nietos. Confío que este libro pasará a ser un recurso que habla de la historia de los juegos de una época de Salta, es un buen material lleno de nostalgias. Esto se debe a la riqueza tanto en información que se nos brinda, como en el plano artístico que nos ofrece este artista, que nos hace ver cuanto arrasó el progreso y la tecnología la vida de la niñez que hoy juegan solos.., aislados y abandonados, condena-dos a un aparato creyendo estar con todo el mundo cuando en realidad están más vacíos que nunca. El único lugar que comparten con sus semejantes es en la escuela donde a pe-sar de estar rodeados de pares, el aparato puede más con su soledad. Que triste es saber que no puedo brindarle a mi nieto el mundo de juego en que viví con aquellos valores que los juegos me formaron, valores morales, espíritu d e superación, compañerismo, alegría, responsabilidad, perse-verancia, respeto de las normas, dominio de sí mismo, espí-ritu deportivo, iniciativa, habilidad (valores físicos), habili-dad (destreza - manual, visual, física, etc.) reflejos, rapidez, fuerza, resistencia, equilibrio, atención, memoria, inteli-gencia, imaginación, observación y creatividad, pienso…, ¿Cuántas de estas cosas desarrollan los niños hoy en su computadora?
Agradezco el espacio para compartir con los lectores los sentimientos que me generó esta obra y felicitar a Eduardo
Eduardo Ceballos14
Ceballos por su excelente trabajo. Gracias por volverme a la infancia y saber que soy lo que soy, por la niñez que tuve: Aprendiendo desde un juego a ser hombre.
Rodolfo Aredes - El ventrílocuo
Reflexión;Importancia del juego de antes.El juego suponía para el niño la actividad más impor-
tante de su vida. El niño necesitaba jugar, ya que mediante el juego el niño podía sentir su cuerpo, tomar medida de sí mismo, descubrir que no estaba solo, encontrarse con los demás, conocer su entorno. El juego era un medio educa-tivo daba la posibilidad de que el niño aprenda conceptos, desarrolle socialización, de evaluar la personalidad y ade-más desarrollar las siguientes facultades: Psicológicas, re-creativas, de expresión, de aventura/riesgo, de evasión, de autoevaluación y de conocimiento. El juego era importante porque se potencian valores que están incluidos en las cin-co áreas de desarrollo. Los valores que se despliegan en el juego se pueden distribuir en varios aspectos, donde prima la comunión con el semejante, el afecto, la convivencia, el júbilo en el triunfo, en conocer la fidelidad del otro en el
Los juegos de la infancia 15
fracaso, el saber que nunca está solo. Los juegos fueron be-neficiosos al mejorar la convivencia, solidarios. No era ne-cesario ser un gran pensador para distraerse y disfrutar con el entorno cultural y social. Del error al acierto se aprende “Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea, es mejor que no pensar”. (Hypatia de Ale-jandría).
Eduardo Ceballos16
El muñeco Pepito
Para el Libro Los Juegos de la Infancia
Lo conocí en el escenario hurgando en su memoria las palabras que pudieran graficar mi presencia en el espectá-culo, “un personaje de ficción en un mundo real”, no le es fácil a los animadores descubrirme como lo hace él y saber que no soy un muñeco sino un personaje, convencido de esto, hoy me pidió un prólogo para su libro, pero preferí ser la solapa para poder hablar de él y devolverle las sorpresas que él me brinda cuando me presenta. Eduardo Ceballos, es un polifacético personaje de las letras de Salta, hombre de radio, televisión, prensa escrita, poeta, animador, actor, es-critor, periodista que se vinculó a grandes poetas y artistas populares con quienes vivió giras riquísimas en sabiduría. Director del Instituto Cultural Andino, que editó numerosos libros y durante muchos años publicó “La Gauchita”, reco-nocida revista defensora de la historia y las costumbres de Salta, en el país y varios lugares del mundo.
A lo largo de toda su carrera fue de una coherencia no-table con la que mantiene vigente nuestro acervo cultural, defensor del folclore y la cultura de Salta, por su perfil muy bajo no lo vemos, pero está permanentemente luchando por los valores que lo identificaron, defensor de su familia que fueron el pilar de sus trabajos literarios.
En este libro. Es el silencioso y lúcido artífice de la pa-labra, que indaga sobre si mismo y remece las concien-cias en un discurso desde donde se contempla la niñez que fue la benefactora de los juegos y juguetes que en la ac-tualidad es una tragedia, desmoronamiento de los valores, la pérdida de identidad, de su ser náufrago en una marea
Los juegos de la infancia 17
oscura de tecnología, plástico y pantalla que te absorben sin que puedas ver ni vivir la realidad, para ser autóma-ta de un aparato que te brinda juegos pero no vivencias. Este libro ‘Los Juegos de la Infancia’ con una escritura simple y un contenido medular que invita a una lectura de medita-ción, sin abandonar jamás el poderoso sustento de sus raíces. Ahí está el escritor, periodista, poeta y su maravi-lla, abre una nueva brecha para aventurarse en las pro-fundidades del ser humano, donde una mezcla de do-lor, de miedos, de desesperanzas retrospectivas que se remontan al tiempo que “soñaba siendo niño”, ha-bitan en su libro las historias que es su propia vida. Sin embargo, su discurso narrativo puede sobrevivir a la desesperanza y a las conmovedoras nostalgias que rondan los juegos de los tiempos vividos, sin duda tocado por ese soplo mágico de quien se entrega con pasión al oficio.
El Muñeco Pepito
Eduardo Ceballos18
INTRODUCCIÓN
Fue un sueño con final feliz. El abuelo Miguel se despertó con una alegría nueva. Les contaba a los suyos, grandes y chicos, lo que le había ocurrido en el transcurso de la noche.Explicaba, el abuelo Miguel, con inusitado entusiasmo: “A través del sueño, con la imaginación construyo, los distin-tos paisajes interiores que guardo en la memoria, secreta-mente, donde están los juegos y los momentos felices de la infancia.Tiempos de luz y semillas. Fantasía de la sangre alimentada de sueños. Cada juego era una lluvia de alegría, un árbol de sabrosos frutos, un río colmado de vida con su fresco cauce.La infancia administra flamantes energías, fuerza nueva, que nacen en la inocencia como un canto sabedor de ter-nura.Cuantas imágenes de aquellos primeros tiempos caminan con el niño por la vida, transportando melodías, sabores y fragancias.Están los gestos grabados como fuego en la memoria. Las rodillas blancas de esa tierra que les prestaba sus formas, para que la ‘bolilla’ brille con luz propia.Los ojos de las maestras celosas que escudriñaban cada tra-mo del cuaderno, dejando señales para siempre.Cuanta ternura abuela viajaba hacia la luna, para mostrar con infinita picardía, el camino de los reyes magos.Volver con el ‘trompo’ a la puntual esquina del encuentro, girando en círculo para observar todo el mundo circundan-te.Oficio de astronautas, surcando por los cielos ‘barriletes’
Los juegos de la infancia 19
y las ansias, con un simple papel y una caña hacia la espe-ranza.Partidos interminables en la cancha de la vida, con un resul-tado abierto, pero con la fe bravía de lo que se puede.Balance infinito de ‘bolitas’ y ‘figuritas’, que se cuidaban con esmero, por ser el patrimonio de propiedad plena.Trajinar por casas con el agua fresca del carnaval de la sies-ta, que mojaba hasta el alma con la humildad auténtica.Llegaba el asfalto con todo su progreso, tapando los pozos, donde los changos juntaban sus sapitos con cola.Qué ricas las ‘moras’ que bajaban del árbol y el ‘chañar’, que coloridos se ofrecían, para endulzar la jornada.Como un navegante cruzaba los océanos, con esos ‘barqui-tos’ de papel, que construían las inocentes manos.Los ‘coyuyos’ cantaban y los niños en alegres rondas, le ponían su música a los atardeceres del pueblo.Un júbilo de gorriones despertaban al barrio y los pequeños los observaban para imitarlos en sus movimientos de vida.Cuántas fotos sacadas con el alma, se guardan para siempre en el rincón más puro y solo de la memoria.Regocijo y nostalgias, por caminos y distancias, que nos mueven por la ancha avenida de la vida”. Eran los testimo-nios que le dejaron las imágenes del sueño.
Eduardo Ceballos20
IMPORTANCIA DEL JUEGO
La amplia gama de los juegos mostraban una variedad de asombro. Los había para todos los gustos: para acertar, esconderse, de persecución y apresamiento, de policías y ladrones, de ingenio y habilidad, de rapidez de movimien-to, juegos de carreras, de saltar, rítmicos, con algún objeto, como la perinola. Se incluían las celebraciones como la na-vidad, las colecciones de plantas, insectos, sellos de correo, estampitas o monedas y la industria que implicaba fabricar los juguetes: carretas, camiones, trenes, cometas, muñecas de trapo.En muchos juegos se buscaba la conquista de un trofeo, que estaba destinado al ganador o un castigo, pago de multa o de ‘prenda’ para los perdedores.La ‘prenda’ consistía en un objeto cualquiera perteneciente al jugador que había incurrido en falta, quien entregaba el mismo, en concepto de multa, al director del juego. Cuan-do se terminaba la competencia, el multado tenía derecho a rescatar su ‘prenda’, pero debía cumplir el castigo im-puesto por el director y los otros jugadores. Esa condena consistía en cantar, saltar, hacer muecas o realizar alguna pantomima. Se trataba en realidad, de imponer la ejecución de algo difícil o ridículo, para que el rescate de las prendas resulte lo más ingenioso y divertido posible, pero que sea realizable.
Los juegos de la infancia 21
VERANOEL AÑO NUEVO
El sueño tenía forma y se parecía a un año, dijo el abuelo Miguel, porque se inicia a la hora cero del primer día del año.
Soñaba y veía paisajes lejos en el tiempo: La estruendosa artillería de los cohetes dibujaba en
el cielo la llegada del año nuevo. Las copas se levantaban para augurar lo mejor. El reloj marcaba la hora 0. El co-mienzo de un año nuevo. Se lo recibía con alegría.
Los chicos eufóricos, una mesa bien servida, algunas gaseosas, que por la década del 50 era todo un lujo. Úni-camente para los grandes acontecimientos ingresaban a las casas esas botellas.
Lo mismo con la ropa, se estrenaba algo, una reme-ra, un pantalón, una media, un zapato, para comenzar el año.
No importaba lo que se usaba por primera vez. Lo que valía era la intención. Una tradición que auguraba buena suerte.
Una marca salteña de gaseosas, gozaba de gran pres-tigio, especialmente en su sabor con gusto de naranja, al que los chicos le llamaban ‘naranjada’. Una industria salteña que marcaba presencia.
La familia compraba un cajón que traía 24 botellitas de 200 cc., de consumo personal, con refrescos de dis-tintos sabores y colores.
Se mostraban como un artículo de lujo. La comida era abundante, ya que había carne vacuna, de lechón, chivi-to, pavo.
En esa noche se ponía todo el esfuerzo para hacer de esa jornada inaugural del año todo un acontecimiento.
Aparecían los parientes y los vecinos con botellas y saludos efusivos. La música ocupaba espacios notorios y
Eduardo Ceballos22
el baile en muchas casas era el gesto demostrativo de esa alegría.
El 1º de enero, día primero, amanecía temprano, a las doce de la noche en punto, vale decir a la cero hora del nuevo día y del nuevo año. El cielo se iluminaba con el aporte de los ‘changos’, que encendían sus cohetes con alegría desbordante.
Los más chicos jugaban con estrellitas y lucecitas de bengala; los más grandecitos tiraban cohetes fósforos, petardos, cañitas voladoras y algunas baterías; los ma-yorcitos arrojaban ‘rompe-portones’, con fuerza contra las paredes; y los más osados mezclaban azufre con po-tasio, que se colocaban entre dos piedras o bien en gran-des bulones, para producir poderosas explosiones.
Eran las primeras diversiones del año, el modo de pa-sarla bien en esa jornada inicial, que inauguraba un ca-lendario que se llenaría de hazañas.
Mientras los mayores festejaban, comiendo en abun-dancia o bebiendo copiosamente y bailando, los chicos se constituían en dueños de la calle para encender con esa pirotecnia una alegría nueva como el año.
En esa fecha inaugural, se ponían tantas energías, que el cansancio empujaba a los chicos en la madrugada, ha-cia la cama.
Pero, la ansiedad los despertaba temprano y mien-tras los mayores descansaban, los chicos consumían los manjares, que habían quedado en forma abundante de la noche.
Un desayuno parecido a un almuerzo, con postre y todo, esperando que alguien se levante, para abrir la puerta de calle y darle libertad a ese pequeño espíritu aventurero, que quería levantar vuelo.
Se aprovechaba la quietud de la mañana, para juntar ‘chapitas’ de cerveza y de gaseosas (Pastore, Chinchi-birra, Crush, Bidú Cola), que se encontraban en forma
Los juegos de la infancia 23
abundante, como consecuencia del festejo. No habían otras marcas de gaseosas.
Con ‘chapitas’, estiradas a golpes de martillo o con piedras, se jugaba a medir, como si fuesen ‘figuritas’.
También se hacían con esas mismas ‘chapitas’, espue-las, contadores o instrumentos musicales. De este modo se vivía el día primero del año, el que abría el calendario de los juegos. Porque para un niño el capítulo más impor-tante de su existencia es el juego.
La otra empresa de la primera mañana del año consis-tía en juntar de la calle todos los cohetes que no habían reventado. Era muy torpe no aprovecharlos.
Mientras los chicos atendían sus empresas, las mu-jeres de la casa, componían a los hombres de la casa, con preparados especiales, para hacerle pasar las con-secuencias de la borrachera a los mayores que habían bebido en demasía. Era considerado parte del festejo.
Eduardo Ceballos24
LOS REYES MAGOS
Los cuatro días posteriores, el 2, 3, 4, y 5 de enero, eran utilizados para preparar el entusiasmo de recibir a los Reyes Magos.
Pasado el año nuevo, la cocina volvía a la austeridad de siempre, de nuevo aparecían las sopas, el arroz con ‘charqui’, carne vacuna seca y salada o ‘chalona’, carne de cordero, oveja o llama. Eran platos muy ricos que alimen-taron a los chicos del ayer.
Por esas jornadas extremaban la observación para sa-ber que podían pedir y los mayores, aplicando una picar-día educadora, les recordaban a los chicos, que debían escribir las cartitas para hacer su pedido. Esas misivas debían ser enviadas por el rojo buzón de la esquina, que ofrecía su metálica forma para receptar el pedido del niño, en un sobre dirigido a los mágicos, increíbles reyes magos.
El escribir ese mensaje servía para demostrar los avances en el aprendizaje.
Modo de aplicar lo aprendido en el año escolar. El entusiasmo iba en ascenso en cada amanecer.
Todas esas noches, las gordas abuelas del barrio, con sus sillas en la vereda, sentaban a los pequeños en sus faldas y mirando hacia el cielo, les marcaban a esos seres inocentes
Los juegos de la infancia 25
cual sería el posible camino de los reyes.
La imaginación de los pequeños superaba la ve-locidad de la luz, dibujaba escenas, pintaba esos per-sonales paisajes.
Con su magia y su ternu-ra esas abuelas de la Salta del ayer, les diseñaban en la mente de esos niños, la fantasía de caballos con carruajes, cargados de ju-guetes, gordos reyes ma-gos de largas barbas blan-cas, caravanas de camellos con coloridas bolsas.
Tan fuertes los relatos, que los chicos afirmaban ha-ber visto el viaje de los generosos reyes.
El clima máximo aparecía el día previo, el 5 de ene-ro, cuando, siempre motivados por los mayores, los niños del barrio salían en bandada a juntar el pastito para los camellos y en ‘tachos’ o lavatorios ponían agua para esos sedientos camellos, que transportaban a los reyes y a los apetecibles juguetes.
Se limpiaban los baldíos y las veredas. La inocencia imprimía alta velocidad a esa industria de alegría.
Los adultos, les recordaban con mucha picardía, que debían dejarle alguna bebida para los pobres reyes ma-gos, que llegarían con sed.
La cena se servía temprano, por la presión que ponían los chicos. Ya estaba el pastito, el agua, algo de beber para los reyes, los zapatitos puestos.
Eduardo Ceballos26
Se debía terminar rápido el día. La consigna: acelerar la llegada del 6 de enero, tan esperado. Se acostaban los chicos, pero la impaciencia no les permitía dormir.
Pretendían conciliar el sueño con un solo ojo y con el otro verlo a los reyes cuando lleguen hasta el pie de su cama.
En ese juego fantástico invertían su tiempo, hasta que el sopor de un solo golpe, los metía en el paisaje sa-broso del sueño.
Su mente seguía el viaje del día y como en una pelí-cula que se estrena aparecían imágenes emergentes de su ansiedad.
Por fin, el sol empezaba a alumbrar la nueva madruga-da, la especial, la del 6 de enero, que pintaba los paisajes y la alegría.
Los chicos con sus lagañas en los ojos, abrían su en-tusiasmo con asombro. Como una pesada máquina indus-trial, los pequeños empezaban a mover los motores ge-neradores de auténtica alegría.
Aparecían con el pelo revuelto, con la ropa de dormir, en media o en chinelas. Antes habían pasado por donde
estaban los zapa-tos con los rega-los.
Una desespera-ción nueva, por que-rer mirar todo a la vez, abrir las cajas, todo a gran veloci-dad y a media luz.
Con todos los juguetes abra-zados, salir a la
Los juegos de la infancia 27
vereda a mostrar a los amigos, que ha-cían lo propio y la calle se tornaba en una gran juguetería, pero con su cliente-la en acción.
Ese pequeño ejército de niños alegres, contentos, ‘chochos’, felices, satisfechos, por la gracia infinita del día.
Una niña llamada Marina bailaba con mucho donaire con el ‘ula-ula’ que le trajeron los reyes y que sería el principio de su relación con la danza, ya que se conver-tiría con el tiempo en la esposa de Hugo Jiménez y juntos formaron el Ballet Salta, que representó a la provincia por los escena-rios del mundo.
Pelotas de fútbol, au-titos, ‘monopatín’, trici-clos, sulkys, patines, equi-pos deportivos, guitarras, exhibían esos pequeños grandes protagonistas que dibujaban sonrisas y le da-ban un optimismo a la ma-ñana que se ponía simpáti-ca y agradable.
Eduardo Ceballos28
Las niñas con sus juegos de cocina, de té, muñecas de goma, de porcelana, de trapo, de carey, de distin-tos materiales, muchas de ellas con sus cochecitos para transportarlas.
Otros recibían soldaditos de plomo, revólveres con ‘cebita’, trompos de lata con un espiral en el medio, yo-yó y el clásico ‘mecano’ que los convertía en ingenieros, ar-mando grúas, vehículos, puentes y muchos otros diseños.
Se jugaba desordenadamente, la agitación gobernaba a esa población infantil, intrépida, asombrosa. Un gran recreo con muchos niños practicando juegos colectivos.
La amistad era un bien preciado y los niños se trata-ban de ‘ñaños’, hermano, buen amigo, y se constituían en ‘cumpitas’, esto es en compañero de juego.
Era tanto el afecto que crecía entre ellos, que rea-lizaban ‘confianzudos’ ‘cambalaches’ o trueques, para intercambiarse juguetes o pertenencias. En esos espa-cios no se especulaba.
Muchos preferían jugar solos o con pequeños grupos, en el fondo de su casa, donde construían caminitos, para jugar con unos pequeños autitos de plástico, a los que los hacían correr por ese circui-to fantástico, por ellos dise-ñados.
Se perdía la conciencia de las horas y de los espacios. En el interior de cada uno, un juez per-
Los juegos de la infancia 29
sonal comparaba los obsequios y medía con distintas reglas cada regalo.
Nada podía romper la alborotada ilusión de esos niños. Los más grandes hacían bromas pesadas, apuntando a romper la fantasía de esta dulce creencia popular.
Les decían a los más ‘chiquititos’ que los padres eran los reyes magos, pero con re-beldía respondían que ellos los habían visto.
El almuerzo ponía fin a la mañana. De cada casa salía el grito con ternura que convocaba a sus hijos. Las madres decían: a comer! Los chicos rápidamente respondían.
La mayoría estaba inapetente, pero acataban la orden maternal.
Luego de la comida, que incluía como postre un riquí-simo ‘anchi’, un típico plato que se prepara con sémola amarilla, agua, azúcar, limón y en muchas casas se le aña-de un poco de miel de caña, una especie de polenta dulce; después, la siesta del duende y todo ese clima creativo que imprime la infancia.
Mientras los mayores descansaban para reponer energías, los chicos se asociaban debajo de la morera, para consumir esa fruta silvestre y jugar con los ele-mentos que habían recibido ese jubiloso día. Otros chi-
Eduardo Ceballos30
cos, jugaban a la pelota o bien tomaban los cañaverales, para hacer su ‘canuto’ y cargarse de semillas de ‘sereno’ para producir una espontánea batalla de proyectiles ve-getales; recordaban a las cerbatanas que utilizaban los indios y que los chicos también las realizaban con tubos de sifones de soda.
Cuando la madre se levantaba ponía la pava para pre-parar el mate cocido, que era acompañado por sabro-sos ‘bollos’ caseros con ‘chicharrón’ o bien con pan dulce casero. Era otro capítulo de alegría en la jornada, que después continuaba con juegos de mesas o improvisando un aro en el patio, para jugar un doméstico partido de básquet.
Así, pasaba esa bella jornada de reyes, que se disipa-ba despaciosamente en el tiempo. Estas vivencias que-daron grabadas entre los niños de la década del 50 en adelante.
Si los reyes existen o no, es de poca importancia. Los ‘changos’ más grandes, armaban sus ‘cuatriciclos’,
sobre una tabla grande, a la que le ponían cuatro rule-manes, para que sirvan de ruedas y hasta inventaban un volante para poder conducirlos. Con esos vehículos se iban hasta el Monumento a Güemes y se lanzaban a toda velocidad por el Paseo Güemes. Otros los acompañaban con sus bicicletas.
Lo más bonito era el verdadero teatro social, donde cada persona cumplía con su rol, de jugar ese papel, se-gún su libreto. Ese juego apuntaba a construir sensibili-dad. Fabricaba afecto, humanizando a los niños.
Pero el calendario de actividades de entretenimien-to entre los niños, no tenía pausa. Todos los días del año tenían motivo para ser felices y jugar, a pesar de la pobreza franciscana, porque todos eran verdaderos
Los juegos de la infancia 31
ingenieros para construir espacios felices.El juego requiere alegría y buena disposición de áni-
mo.En la vieja iglesia de Los Carmelitas, en la intersección
de las calles Tucumán y Florida, los curitas desplegaban numerosas actividades para los chicos, entre las que se destacaban el teatro infantil, talleres de dibujo, pintura y coros. Cuando había fiestas especiales eran clásicas las carreras de embolsados, con los competidores me-tidos en bolsas de arpilleras hasta su pecho. Cuando se daba la señal de largada, los chicos trataban de ganar la competencia, pero las dificultades del juego los volteaba pesadamente por el suelo, ante el disfrute de toda la concurrencia.
Pero como la vida, tiene claros y oscuros, penas y alegrías, en una de esas jornadas aconteció la muerte de una vecinita, a consecuencia de una vacuna, decía la gente grande. Era una niña de diez años y todo el ba-rrio la lloraba, en un sentido velorio, que de pronto fue tomando el aspecto de una fiesta, porque los mayores que bebían en abundancia, empezaron a cantar, porque decían que esa muertita ya estaba en el cielo y le pe-dían que les abra las puertas a los que lleguen atrás de ella. Se ataban cintas, hacían escaleras, con el sentido de producir un rápido traslado al edén. Cuando llegó el momento de trasladar sus restos, vino el carruaje que los transportaría; era todo blanco, el coche y los caba-llos, el auriga y los cueros, las riendas y el látigo, todo de un blanco impactante. Así se despedían a los ‘angelitos’, esos pequeños seres que no habían tenido tiempo para hacer daño, por eso iban directamente al cielo.
Eduardo Ceballos32
EL FÚTBOL
Uno de los juegos predilectos de los chicos de aquel entonces era el fútbol que se practicaba de muchos mo-dos diferentes.
Los changuitos de la calle Tucumán al 300, tenían va-rios escenarios, para mostrar sus habilidades deporti-vas.
En el pasaje Calixto Gauna, entre Lerma y Catamarca, se había construido una cancha con arcos verdaderos que fue realizada con el trabajo y el esfuerzo de todos los changos del barrio, que reunía a la muchachada en reñidos campeonatos relámpagos.
Esa canchita se extendía desde el almacén de don Ca-latayud, que estaba a veinte metros de la calle Lerma, hasta la calle Catamarca. Vale decir, una canchita de unos ochenta metros de largo. La vereda del frente del pasaje estaba poblada por reconocidas familias, entre las que se destacaban la Peluquería de don Rodríguez y la casa de la familia del Adolfo Delgado, un chango que le
Los juegos de la infancia 33
pegaba bien a la pelota. Entre los deportistas que mos-traban sus habilidades: el Tutú Campos, que ya empeza-ba a cantar y jugaba de N° 7, vivía en la calle Lerma al 700; al frente habitaba la familia Cruz, de donde venían el Coya, el Pancho, Bichito y Lamparita, que brillaron en el fútbol de Salta de aquellas épocas; al lado de estos vecinos, vivían el arquero Agüero, que jugó en la primera de Gimnasia y Tiro y su primo, el Charango Martínez; en la calle Tucumán al 300 aportaban su talento deportivo el Canguro Pizarro, quien jugó para Correos y Telecomu-nicaciones y el Gringo que defendía los colores de Ju-ventud.
Se hacían competencias barriales que convocaban a muchas personas, para vivir intensamente esos campeo-natos relámpagos.
La canchita de Correos, el otro escenario del barrio, estaba en la calle Buenos Aires, entre Corrientes y Tu-cumán; una media manzana, donde se jugaba el clásico entre el local, el club Correos y Telecomunicaciones y Juventud Antoniana, en sus divisiones inferiores.
Allí se daban cita todos los changuitos, a las cinco de la tarde aproximadamente, cuando aparecía el simpático Robertito, el ahijado de la Rusa María, con su fútbol nuevo, recién traído por los reyes.
Los más avezados medían con sus pisadas, desde unos diez metros. Cada rival daba un paso corto, poniendo el talón en la punta de la otra zapatilla y el contrincante hacia lo mismo, hasta que uno de los dos no tenía más espacio y debía pisar al otro, constituyéndose en el ga-nador, para comenzar la elección de los compañeros.
Primero, por razones elementales, eran elegidos los más hábiles para integrar el equipo y así se iban inte-grando los dos equipos, que incluía también al dueño de
Eduardo Ceballos34
la pelota, quien era el último en ser elegido. Los más grandes demostraban su capacidad, antes de
comenzar el partido, tirando altas ‘velitas’, que se rea-lizaban con una patada hacia arriba, lo más alto que se podía. Era un modo de imponer respeto y ganarse admi-ración.
En esa canchita, que tenía el largo de una profesional, pero más angosta, se divertían hasta que las sombras primeras de la noche les ocultaban la pelota.
Como no se jugaba con los reglamentos, ni se cobra-ba offside, los menos hábiles, quedaban cerca del arco rival, jugando de “voladita”, por si le aparecía, una opor-tunidad para marcar algún ‘golcito’.
En ese predio deportivo, se programaban partidos oficiales de la Liga Salteña de Fútbol, en distintas ca-tegorías, inferiores y veteranos, normalmente, los fines de semana, pero los días hábiles a la tarde era de los changuitos del barrio, quienes además lo empleaban para otras recreaciones.
Ese predio se alquilaba, además, a parques de diver-siones y a circos, que entusiasmaban a toda la barriada. También se lo utilizaba para exhibir películas mudas en la recordada propuesta llamada ‘cine rodante’. Hasta allí iban las familias enteras, abuelos, padres, hijos, nietos, perros, que llegaban con sus sillas y sus banquitos.
Según datos recogidos de testimonios manuscritos por Juan Carlos Dávalos, el juego de fútbol, lo tuvo al poeta como uno de los primeros practicantes, en el año 1900, antes que en Salta se fundara el Club Libertad, que es el primero de la provincia; pero no sólo eso, cuan-do el famoso vate salteño jugaba en su adolescencia al fútbol, en Buenos Aires no existían los clubes River Pla-
Los juegos de la infancia 35
te, ni Boca Juniors, ni la mayoría de las instituciones deportivas y de fútbol del país.
Fue realmente un adelantado en este juego y quien descubrió que la pelota se pinchaba y no se podía jugar donde había espinas; tal es así que un día pinchó su ‘go-mita’, como lo dijo el poeta, la cámara, según nosotros y mandó a pedir de Buenos Aires una ‘gomita’ o cámara de repuesto, para reparar, tal vez, el primer fútbol de Salta.
Medio siglo después de Juan Carlos Dávalos, las pe-lotas de fútbol seguían siendo muy elementales en su fabricación, a excepción de las profesionales que tenían otro tratamiento.
Las que usaban los changos de Salta, normalmente tenían una tajada rectangular de cuero y la cámara se sujetaba al balón con un poncho de tela, que se cosía o se pegaba al mismo.
Esa cámara tenía un orificio, por donde se ingresaba un pico que introducía el aire del inflador para dejarla “palito”, esto es bien dura y en óptimas condiciones de ser usada. La pelota tenía como una ‘bragueta’, que es-taba cerrada por tientos de cuero, que muchas veces formaba un ‘pupo’, que la deformaba, le hacía dar mal el bote o que al cabecearla ocasionaba dolor en la cabeza de quien ejecutaba la maniobra. Cómo dolían las ‘afeita-das’ o los pelotazos cuando pegaba con ese ‘pupo’ en un jugador o en un espectador, que se arrimaban para ver el partido.
Entre los changos aparecían los que tenían la habili-dad de parchar la cámara cuando se pinchaba y de coser su cuero, cuando empezaba a descoserse.
Se recomendaba para prolongar la vida de la pelota
Eduardo Ceballos36
de cuero, ponerle cebo o grasa por todas las costuras que separaban las tajadas.
Toda una liturgia cuidar de ese balón, tan importante para los changuitos. La inflada también exigía una cere-monia especial, en la que participaban todos los volunta-rios que quisieran por ser una tarea, casi interminable. Todos ponían su esfuerzo.
La pelota era para cada chico un trofeo de alta im-portancia. Dormía al lado de la cama, de quien la protegía con celo exagerado.
Pero el fútbol, pasión de multitudes, entre los chan-guitos de aquel tiempo se practicaba con la pelota que se tuviese.
Ante la falta de fútbol de cuero, estaba la alternati-va de jugar con pelotas de gomas, que las había de todo tamaño, y demandaban una gran concentración por su rá-pido desplazamiento y por el largo rebote cuando picaba. Era ideal para jugar en la calle, en partidos reñidísimos disputados con mucha intensidad.
La otra pelota alternativa, era la vejiga, que se rega-laba en el matadero municipal de la avenida Independen-cia y Santa Fe.
Había que tener alguna relación de amistad importan-te para conseguirla o contar con algún padrino influyen-te.
El hecho, que ante la falta de balón, ese que podía conseguir la vejiga, caminando o “a pata” o en bicicleta, iba hasta el matadero y volvía con la vejiga.
Con ella llegaba a la canchita, se hacía la ceremonia tradicional para elegir a los compañeros y ya estaban listos para comenzar el partido.
En ese momento, se inflaba la vejiga con la boca o con un inflador, con mucho cuidado. Normalmente los parti-
Los juegos de la infancia 37
dos se jugaban hasta los seis goles, o hasta los 12; o bien se decía: se juega hasta las siete de la tarde o hasta que se ponga oscuro.
Cuando se entretenían con la vejiga la consigna era hacerlo hasta que se ‘pinche’ o reviente. Era una pelota liviana, a la que costaba mucho darle dirección, pero sir-vió como elemento recreativo a miles de changos de la Salta del ayer.
La otra forma de jugar al fútbol era con la pelota de trapo, que se construía con una media grande y se llena-ba con todos los trapos posibles, para darle un buen ta-maño. Se puede afirmar que la medida promedio rondaba los veinte centímetros de diámetro.
Los changos contaban con el apoyo logístico de una hermana mayor o de su madre, que le daba la termina-ción bien redondeada y la cosiese, para que no se desar-me fácilmente.
Con esta pelota, normalmente, jugaban dos adversa-rios enfrentados o bien dos parejas rivales.
Se armaban los arcos imaginarios, con piedras o al-guna otra señal y comenzaba el partido, pactado a una determinada cantidad de goles. Normalmente se practi-caba en la vereda.
Al principio era una pelota liviana, muy manejable y agradable. En la medida que se iba humedeciendo, por-que caía en algún charco, se ponía cada vez más pesada, superando el gramaje de una pelota de fútbol de cuero.
Cada vez que se pateaba y el balón pasaba la línea del arco, era gol. Como alternativa, se jugaba con pechito y rodilla; consistía en poner el pecho o la rodilla y propo-ner una ‘lisia’ o gambeta, que posibilite hacer el gol, pero también con el riesgo de recibirlo en contra.
Eduardo Ceballos38
LOS BARQUITOS DE PAPEL
El clima gobierna todas las culturas, enseña a vestir, a comer, a jugar, a vivir. Cada pueblo tiene su sello y su tonada, gracias al clima, que administra la flora y la fau-na, que asoma en la olla, en la ropa, en la vivienda, en el habla y en la canción.
El verano de Salta llega con mucha lluvia, pintando de verde el mundo circundante. La tormenta se arma mági-camente en breves porciones de tiempo.
El cielo se puso negro oscuro, tapó todas sus luces, abrió sus líquidas compuertas y mandó a la tierra una lluvia abundante. El agua metió en la casa a la población
Los juegos de la infancia 39
de niños que andaba por las calles. Aparecían otras ac-tividades.
Cuando llueve, hasta los juegos cambian. Bajo techo, se cantaba esa vieja canción infantil tradicional, vestida de inocencia, que dice: “Que llueva, que llueva / la vieja está en la cueva / los pajaritos cantan, / la luna se levan-ta. / Que si, que no / que caiga un chaparrón. /”
Mientras algunos chicos cantaban estas estrofas, otros se ocupaban de sus establecimientos astilleros, para fabricar embarcaciones que crucen los océanos de sus sueños.
El ingenio salía de sus dedos ambiciosos y se cons-truían barcos, vapores, lanchas, con papel, con corcho, con distintos elementos.
Le ponía cada uno su sello y cuando la lluvia se des-pedía con las últimas gotas, los changos salían con sus cruceros a competir con alegría de verano.
Los barquitos llevaban el color de cada competidor, quien los depositaba, en ese arroyo que se formaba, en la calle, junto a la vereda y comenzaba la alta competen-cia. Desde la calle Tucumán al 300, se iniciaba la carrera hacia la calle Santa Fe, porque era la inclinación natural la que marcaba el circuito.
Cada cual acompañaba a su nave con frenético entu-siasmo, dando desaforados gritos de alegría.
Los barquitos de la vida movidos por la milagrosa llu-via que venía de tan lejos. Estampas vivas, de sueños vividos despiertos.
Modo de medir la picardía, el ingenio, la agudeza men-tal, la agilidad o la destreza manual. Tres cuadras de intensa competencia.
Era el viaje infantil por los cauces de la vida. El agua que corría movía la ilusión de llegar primero a la meta.
Eduardo Ceballos40
Una disputa sonora que les mojaba los pies de alegría a los niños y quedaron como pinturas del ayer en el rincón de la memoria, que las recupera como un canto milagro-so.
Una alegría vecinal los agrupaba para ponerle música a la jornada.
Los juegos de la infancia 41
VACACIONES CON BELLAS RONDAS
Enero y febrero, meses de grandes convocatorias. Llegaban parientes de distintos puntos cardinales.
Grandes y chicos. Tiempo de conocer tíos y primos. De jugar animadamente a todos los juegos que se les ocurriesen.
Muchos vecinos también recibían visitas que andaban de vacaciones. Esa numerosa prole infantil, en muchos casos incentivados por sus mayores, jugaban a las adi-vinanzas, que convocaba a todos los chicos de la cuadra, formando grandes reuniones; allí los mayores tiraban acertijos para que los chicos adivinen, con los elementos que se daban en el enunciado.
Al que no sabía responder, lo sometían a la ‘quirin-quiada’, que en realidad es un interrogatorio sarcástico
Eduardo Ceballos42
y deprimente, para burlarse del perdedor, ante la fiesta y el entusiasmo de los otros chicos.
Uno de los entretenimientos clásicos era la ‘pilladita’ y la ‘escondida’. Para ello, se sorteaba al que debía per-seguir. El que cumplía con esta función, permanecía en un sitio convenido, de espaldas y con los ojos cerrados. Uno de los niños se quedaba en calidad de fiscalizador para vigilarlo y que cumpla con las normas. Contaba hasta veinte en voz alta y luego gritaba ‘Ya’. Era la orden o el aviso para indicar que salía a buscar a los escondidos, que lo hacían en los muebles, o en los rincones más se-cretos del lugar. Debía descubrirlo y gritarle: ‘Una, dos, tres, por mí / una, dos, tres, por fulano (nombraba al niño) / quien será el próximo perseguidor’. Luego em-prendía veloz carrera hacia el lugar donde había contado para liberarse de la tarea de perseguidor y pasársela al recién encontrado.
Era la forma de pasar el tiempo en un clima de alta di-versión y confraternidad. Una de esas adivinanzas decía, por ejemplo: “Alto como un pino y no pesa ni un comino”… Los chicos pensaban, hasta que a alguno se le ocurría decir, el humo, para constituirse en el ganador de ese momento.
Las familias más humildes, las que vivían en los ba-rrios más alejados, construían una ‘tuncuna’, una especie de corralito de los pobres, haciendo un pozo en la tierra, para dejar a los chicos mientras la madre, se ocupaba de los distintos quehaceres domésticos. Esos barrios esta-ban pocos poblados, con muchos baldíos, que los chicos usaban como recurso para sus juegos.
Se utilizaban por ejemplo las flores silvestres, para
Los juegos de la infancia 43
fabricar collares, insertando esos pimpollos en hilos y una vez realizado, era un regalo ideal para las madres, tías y hermanas.
De esos terrenos, los changos cosechaban un fruto silvestre, redondo, color amarillo, no comestible, llama-do “pocoto”, que se utilizaban como proyectiles, para ju-gar a la guerra.
Vale decir que una imaginería popular acompañaba a los pequeños en forma permanente, su ingenio producía diversión de todo lo que veían.
El atardecer del verano se mostraba musical con la imagen de niños que levantaban sus voces para entonar esas rimas populares y danzar en alegres rondas.
Aparecía el ‘antón pirulero’, juego que castigaba al ju-gador distraído y su letra decía: “Antón, Antón Pirulero / cada cual, cada cual / atiende su juego / y el que no lo atienda, / y el que no lo atienda / pagará una prenda”.
Entretenimiento lleno de inocencia y ternura.
Había otro llamado “agua, cielo, tierra”, que se juga-ba con mucha pasión, porque exigía poner conocimiento, imaginación y el manejo idiomático.
El mismo era dirigido por un mayor u otro niño, quien decía: agua y el jugador debía expresar rápidamente una palabra alusiva al agua, como pesca, barco, río, etc.
Si decía cielo, buscaba elementos vinculantes, como aire, luz, planetas, sol, luna, viento, etc.
Si la palabra era tierra, los vocablos que se referían pasaban por árbol, campo, caballo, montaña, etc.
Era como continuar con las tareas escolares, un modo de sostener los ‘saberes’ adquiridos.
Estaban estudiando sin darse cuenta. El que más se
Eduardo Ceballos44
equivocaba pagaba prenda y a la tercera prenda, una pe-nitencia.
Los más chiquitos bailaban y coreaban el popular arroz con leche, que en su letra expresa: “Arroz con leche, / me quiero casar / con una señorita / de San Nicolás. / Que sepa coser, / que sepa bordar, / que sepa abrir la puerta / para ir a jugar. / Con ésta sí / con ésta no, / con esta señorita / me caso yo. /
O aquella otra bellísima rima infantil conocida en casi todos los países ‘hispanoparlantes’, con muchas varian-tes en su letra, de las que rescatamos la más popular: “Aserrín, aserrán, / aserrín, aserrán, / los maderos de San Juan, /piden pan y no les dan, / piden queso, les dan hueso / y les cortan el pescuezo. /
Cuando aliviaba el agobiante calor de la jornada, las madres y las abuelas, sacaban sus sillas a la vereda, para acompañar las rondas, donde participaban niños y niñas, con marcada ingenuidad, ante la atenta mirada de sus mayores.
Lo de las sillas en la vereda obedecía a la falta de aire acondicionado en las casas y a la paz reinante entre la gente, sin violencias ni hechos delictivos.
Entonaban canciones como aquella inolvidable: “Bue-nos días su señoría / ‘mantantero lirolá’ / ¿Qué quería su señoría? / mantantero lirolá. / Yo quería una de sus hijas …/
Eran muchas las canciones o rimas que los niños usa-ban para divertirse, como aquella que se entonaba cuan-do le ponían algo arriba de su cuerpo, especialmente en la cabeza, de alguno de los pequeños y luego le decían:
Los juegos de la infancia 45
“El burrito del teniente / lle-va la carga y no la siente /; o la otra versión: “burrito de San Vicente, / lleva la carga y no la siente. /
Verdaderas perlitas de mú-sica popular que se cantaban con alta emotividad.
Incitaban a la sensibilidad y a descubrir poesía en cada instante de la vida.
O esta otra joyita cantada popularmente y que los niños del ayer, aún la llevan en la memoria: “Yo soy la viudita / del barrio del rey / me quiero casar / y no sé con quien. // Si eres tan bella / y no sabes con quién, / elige a tu gusto / que aquí tienes cien. // Con esta sí, / con esta no, / con esta señorita / me caso yo./
Modo de enseñar el camino del amor, el de relación, madurando los sentimientos con un proceso de aprendi-zaje tan profundo y bello.
Muchos juegos obligaban a observar la naturaleza. En aquellos tiempos, los niños estaban en contacto con lo natural, de lo que aprendían y trataban de imitar, como este juego cantado “El Martín Pescador”, referido al pa-jarito que se acercaba al río para robarle un pescadito.
Muchos otros cantos como “Mambrú se fue a la gue-rra”, o “La farolera se tropezó …”, o “En el puente de
Eduardo Ceballos46
Avignon…”, han dejado grabado en los oídos, corazones y memoria de miles de seres que vivieron infinitos espa-cios de alegría sana, como aquella rima, que invita a can-tar y a bailar: “Déjenla sola, solita y sola, / que la quiero ver bailar, / saltar y brincar, / andar por los aires / y moverse con mucho donaire. // Busque compañía, busque compañía, / que la quiero ver bailar, / saltar y brincar, / andar por los aires / y moverse con mucho donaire. //
O aquella otra que decía así: Se me ha perdido una niña, / cataplín, cataplín, cataplero, / se ha perdido una niña, / en el fondo del jardín. // Yo se la he encontrado, / cataplín, cataplín, cataplero, / yo se la he encontrado, /en el fondo del jardín. // Haga el favor de entregarla, / cataplín, cataplín, cataplero, / haga el favor de entre-garla, / del fondo del jardín. // En que quiere que la trai-ga, / cataplín, cataplín, cataplero, / en que quiere que la traiga, / del fondo del jardín? // Tráigamela en sillita, / cataplín, cataplín, cataplero, / tráigamela en sillita, / del fondo del jardín. // Aquí la traigo en sillita, / cataplín, cataplín, cataplero, / aquí la traigo en sillita, / del fondo del jardín. //
Las madres le ponían mucha ternura a la hora de ha-cer dormir a los niños y les cantaban en sus brazos o en la cuna: “Arrorró mi niño / arrorró mi sol, / arrorró pe-dazo / de mi corazón. // Dormite mi niño, / por amor de Dios, / que si no te duermes / ya me duermo yo”. //
La canción infantil era el modo de enseñar al peque-ño y de contarles historias como la que sigue: “-Señora Santa Ana / ¿por qué llora el niño? / -Por una manzana / que se le perdió. // Venga por mi casa / yo le daré dos, /
Los juegos de la infancia 47
una para el niño / y otra para vos”. //O esta otra que servía para entretenerlo: “Bartolo
tenía una flauta / con un agujerito solo / y su madre le decía: / -Tocá la flauta Bartolo, / tenía una flauta” / (y se volvía a repetir); o esta otra que también cumplía la misma función: “José se llamaba el padre / y Josefa la mujer. / Y tenían un hijito / que se llamaba José, / -se llamaba el padre / ( y se volvía a repetir en forma ince-sante).
Muchas canciones o simplemente palabras, como aque-llas que recogió don José Vicente Solá en su diccionario de Regionalismos de Salta, donde deja constancia de: ‘Carnerito’, ‘carnerón’ / tan chiquito y tan ladrón, / roba plata del cajón, / sin permiso del patrón. // Palabras que los chicos utilizaban para iniciar el conteo en sus juegos. Tiempo de magia y de asombro.
En la mitad del sueño, el abuelo Miguel veía a los chi-cos danzando tirando en sus giros renovadas energías.
Eduardo Ceballos48
LOS NIÑOS Y EL CARNAVAL
Los almanaques deshojaban los días, el tiempo avan-zaba en la estación de las frutas. Jornadas calurosas, con muchos deportes.
Maduración de la algarroba y el chañar. Vendedores de añapa y aloja, ofrecían su refrescante producto, muy codiciado por el gusto popular. Conciertos de coyuyos. Lluvias estivales, generosas para los campos. Con el ca-lor, el espíritu estaba alto, la vida cerca y la música, que bajaba de lo verde.
Los changos se preparaban para recibir el carnaval, fiesta con ‘beberajes’ y bailes populares. También se lo llama ‘chaya’, porque es tiempo de alegría, y se permite jugar con agua. Crecía la artesanía para fabricar los go-rros de las comparsas de niños, poniéndoles espejitos, plumas, lentejuelas, cueros, cuernos vacunos, lo que se consiguiera.
En la ropa y en los temas más complejos participaban las hermanas mayores y las madres.
Los juegos de la infancia 49
Los changos se juntaban para ensayar sus cantos y bailes. Manejar las cajas y los saltos, con ese ritmo ‘comparsero’. La caja, un pequeño tambor, de uno o dos parches, con lo que se acompañaba el canto de las coplas y tonadas. El integrante que toca la ‘caja’ en la compar-sa es el ‘cajero’, quien además tiene una gracia infinita cuando danza.
Crecía más la camaradería. Los ‘corsos’ para los chi-cos eran muchos: la calle Santa Fe tenía el suyo desde la Independencia hasta la Acevedo; la calle Florida, desde San Juan a San Martín; la avenida Jujuy, desde la calle La Rioja hasta la avenida San Martín; el otro corso in-fantil, se desarrollaba alrededor de la Plaza Alvarado.
La población adulta trabajaba para los niños, su ale-gría importaba y se la procuraba en todo momento.
Los mayores, se ocupaban de la preparación de sus murgas o comparsas o en la realización de las carrozas.
Todo el calendario festivo era tenido muy en cuenta por la mayoría de la población. Se vivía con mucha mo-destia, pero se disfrutaba intensamente cada instante.
La venta de caretas de cartón, los antifaces, los po-mos de plomo, se producía en las zonas donde se realiza-ban los ‘corsos’.
En los barrios se vendían los pomos de goma, de plás-tico, que eran toda una novedad; además, la gente com-praba pitos, matracas, harina, antiparras, talco, para prepararse para las jornadas del carnaval.
Las plantas de albahaca eran muy buscadas, porque la gente gustaba colgarse en las orejas una ramita de albahaca, que era un poco el aroma del carnaval.
Los días de carnestolendas propiamente dicho y los fines de semanas anteriores y posteriores, se utilizaban para jugar con agua.
Eduardo Ceballos50
Ese juego comenzaba prácticamente, en la mesa del hogar, luego del almuerzo, cuando el jefe de familia, ge-neralmente, después del postre, tiraba un chorro de soda a su esposa o alguna de sus hijas y esto tenía respuesta.
Se daba por comenzado ese juego, que se extendía por toda la casa y luego salía a la calle y de pronto toda la vecindad estaba en la tarea de mojarse y pasarla bien, en un clima de alegría desbordante.
El ‘chayar’, el modo de nombrar a esta diversión de jugar con agua. Esta alegría era patrimonio del pueblo.
La gente se divertía con lo que tenía a mano. Algunas familias tomaban sus camiones o camionetas, cargaban a los miembros de la familia o del barrio para salir a car-navalear. En la caja del vehículo colocaban esos tanques de doscientos litros llenos de agua, baldes o tarros de aceite con manija, ‘bombuchas’ infladas con agua, eran parte del arsenal utilizado para mojar a los que encon-traban en la calle. Era un juego muy arriesgado, pero se jugaba con gran entusiasmo. Los que estaban en las veredas respondían con lo suyo, cuando veían que venían esos móviles transportando carnavaleros. Alegría des-bordante y griteríos.
Las viviendas estaban abiertas y los chicos de la cua-dra entraban y salían de todas las casas como si fuesen propias. La buena vecindad era tocante y se comproba-ba.
Otros preferían salir a carnavalear a los pueblos don-de se instalaban las carpas. Muchas personas mayores, en la esquina del Turco Musa, alquilaban jardineras para ir a San Agustín o a Cerrillos, en busca de una diversión mucho más auténtica, pueblerina y autóctona.
Había para todos los gustos y edades. El carnaval era una fiesta destacada en el calendario popular de Salta.
Los juegos de la infancia 51
Se lo esperaba con devoción y ansiedad.El carnaval prácticamente de toda la jornada: el juego
con agua, las carpas, los corsos infantiles, los grandes, y luego los bailes populares.
En el sueño del abuelo Miguel, emergía el baile de carnaval para elegir la reina de Villa Las Rosas, que se realizaba en la esquina de Independencia (hoy Artigas) e Hipólito Irigoyen, donde era consagrada reina del barrio Elbita I. Todas las familias de esa barriada acompaña-ban a la soberana con admiración.
Cada barrio aportaba su carroza, sus candidatas a reina, sus murgas y comparsas. Un nervioso entusiasmo movía la vecindad. Como dice la zamba del Payito Solá: ‘Toda Salta de fiesta…’.
Famosas eran las comparsas del barrio del Matadero Municipal y de la plaza Gurruchaga, que congregaba a los muchachos de Villa Cristina y Villa Chartas.
Las murgas invencibles del Ermes Riera, en los ‘cor-sos’ oficiales. Era, Ermes, el hijo de Juan Panadero, a quien le dedicara una zamba Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón.
Esas jornadas carnestolendas, los ‘corsos’, se reali-zaban alrededor de la plaza 9 de julio, con el incesante desfile de las distintas agrupaciones, que al pasar frente a la Catedral se llamaban a silencio, para continuar con su música cuando llegaban a la calle Mitre. Desde los bal-cones bajaban flores perfumadas que iban destinadas a las carrozas y a las candidatas a reinas; también se veían gran cantidad de serpentinas de papel de diferentes co-lores que parecían el decorado de la fiesta. Se jugaba con elegancia entre la concurrencia, con agua perfumada envasada en pomos de plomo y papel picado.
Eduardo Ceballos52
Años después, la fiesta se trasladó a la avenida Bel-grano, que por aquel entonces tenía doble mano, con un arbolado boulevard en el medio. Allí, la mascarada giraba en forma incesante por ese circuito ante la algarabía de todo un pueblo que disfrutaba a pleno la fiesta, desde la avenida Sarmiento hasta la calle Pueyrredón.
La primera murga de Ermes Riera, fue en homenaje a la pileta municipal Carlos Xamena. Para ello se formó esa agrupación denominada “Piratas del Balneario”, que desfiló en la Plaza 9 de Julio.
Todos los muchachos se disfrazaron de piratas, con una ropa de llamativos colores, donde se mezclaba el blanco, el negro, con el azul y el rojo.
Se construyeron tres elegantes barcos a vela, como los de Cristóbal Colón, utilizando de base esos grandes canastos panaderos.
Don Juan Riera, junto con el poeta Manuel J. Castilla, observaban desde su simpatía el gesto creativo de los changos.
La panadería de don Juan Riera, ubicada en la calle Lerma al 800, entre Tucumán y Corrientes, era el punto de concentración.
Centenares de protagonistas se agolpaban en esa cuadra, los días previos al carnaval para ver el avance de los diseños de la ropa.
Después para controlar la hechura, ensayar el baile y el canto de la murga, que tomaba los temas del reperto-rio de la música popular para hacer su trabajo.
Toda la barriada participaba de algún modo en estos preparativos, en un clima de alta camaradería.
El horno de la panadería servía para sorprender a los participantes, con empanadas y en algunas ocasiones con carne bien regada.
Los juegos de la infancia 53
A la tarde, ya en tiempos de carnaval, desde la siesta, salía la agrupación a recorrer la ciudad y la gente, los invitaban a que canten y bailen en la puerta de sus casas. Los que presenciaban el baile y el canto de la murga, le tiraban en su ‘troya’, monedas y billetes.
Era un modo de conseguir recursos, que ayudaban a solventar los costos y que se repartían proporcionalmen-te entre cada integrante.
Cuando las comparsas caminaban por las distintas ba-rriadas de Salta, los chiquilines provocaban a los diablos ‘comparseros’, demostrando que no le tenían miedo, di-ciéndoles: ‘Diablo coludo, pata de engrudo’. El tema era distinto, cuando se encontraban dos comparsas. Avan-zaban los dos caciques y deliberaban algunos minutos, para determinar si el encuentro era amistoso o riguroso o rabioso. Si decidían que era amistoso, bailaban jun-tos y cantaban, para luego despedirse y cada uno seguía con su marcha. Pero si era declarado riguroso o rabio-so, comenzaba una verdadera batalla campal, con toda la furia, utilizando todos los elementos que portaban: hachas, lanzas y cualquier otro elemento contundente. Muchas veces estos encuentros terminaban con heridos, contusos, lesionados y la intervención de la autoridad policial. Se defendía con fanatismo el color de su barrio y se agudizaba la rivalidad.
Pero por suerte eran más los encuentros amistosos, que los obligaban a cantar y a divertirse juntos.
Carnaval, luces de alegría que quedaron iluminando los caminos de una ciudad distinta, irrepetible, en la lejanía del tiempo, que atraía a grandes y chicos.
Eduardo Ceballos54
DIVERSIÓN EN LOS RÍOS
Avanzaba el verano, lleno de luz, de verde, de ríos to-rrentosos, de berros. Justamente por las altas tempe-raturas, los fines de semana, pero especialmente los días domingo, las familias enteras, a las primeras horas de la mañana, con el fresco, se dirigían hasta el río Arenales.
Se movilizaban en viejos camiones, en camionetas, en autos, en carros, en jardineras, en bicicletas o caminan-do.
La consigna era llegar temprano, ganar algún lugar con buena sombra, para acampar en los mejores lugares.
Los varones se ocupaban del asado; las mujeres de
Los juegos de la infancia 55
las ensaladas y las empanadas; los chicos, debían juntar berro, que se ofrecía generoso.
Luego de cumplir con el pedido de sus mayores, los niños se bañaban en ese cauce, otros pescaban.
Las aguas bajaban cantando de las altas montañas, transparentes, limpias, todavía no estaban contamina-das. Era un juego el río.
Luego del almuerzo, los pequeños se desataban com-pletamente, para entregarse a la diversión con el agua, que tenía muchos atractivos.
Las señoras mayores, con su ropa interior y con com-binación se metían al agua, para refrescarse y luego se entregaban a preparar las tortillas al rescoldo, que acompañaba el mate cocido.
La estadía a orillas del río se realizaba hasta que la luz empezaba a abandonar la jornada.
En algunas familias, para tener entretenidos y ocu-pados a los niños, se ofrecían premios a los chicos que encuentren la raíz más bella; en otras ocasiones se pre-miaba la piedra más bonita; actuaban de jurado todos los participantes. Se buscaba con este gesto, ser justo y bien democrático.
El otro entretenimiento importante eran los concur-sos de pesca de mojarritas o de ‘yuscas o lluscas’, un pez de río o arroyo que abunda, especialmente cuando hay creciente y aguas turbias, que se organizaba entre los changos, de ambos lados del “Puente I‘Fierro”. Algunos changos eran tan pícaros que solían pescar con ‘fija’, que era un sistema de pesca sin anzuelos. Otros, grandes y chicos, buscaban ‘viejas’ bajo las piedras del cauce, un pez de piel áspera, que servían para hacer una sopa apetitosa.
Eduardo Ceballos56
Se debía aprovechar intensamente lo que ofrecía el medio ambiente, el clima, con un paisaje tan florido y con una fragancia que olía a vida.
Parecía gente rica, esa población humilde, que se daba el gusto de vivir tranquila, de darle el valor justo a los afectos y la sabiduría plena de saber disfrutar lo poqui-to que le había tocado en el reparto.
Vacaciones de pocas monedas, con una brisa afable, que marcó para siempre aquellos instantes.
Los juegos de la infancia 57
EL OTOÑO
DE VUELTA LA ESCUELA
Con la actividad escolar, sucedía el retorno de los ni-ños que volvían de sus vacaciones a poblar de blanco las calles.
Cada uno llegaba con nuevas experiencias, aprendidas de sus padres, de sus hermanos mayores, de algún paseo realizado.
Porque la vida es un aprendizaje permanente. Esos nuevos conocimientos los exhibía entre sus compañe-ros, como flamantes trofeos. El gesto individual de los pequeños mostraba lo suyo y se generaba una notable competencia.
Eduardo Ceballos58
Otro entretenimiento que ocupaba a los chiquilines era el juego de los ‘cuadraditos’, que se hacía en la hoja de un cuaderno cuadriculado, donde cada jugador con lá-pices de distintos colores trataba de hacer cuadraditos con su color. Se debía estar muy concentrado para no permitir que el ocasional rival gane con sus trazados.
La consecuencia racional: cada niño pensaba que sus ‘saberes’ eran los que más valían y eso producía desen-cuentros.
Los desafíos, para pelear o medir fuerzas, eran fre-cuentes. En estos casos, la frase más escuchada, era: “a la salida nos vemos” o “te espero a la salida”.
Se hacía así por respeto a la escuela y a la maestra. El código de ese momento pasaba por obedecer lo que la institución exigía.
Un pacto tácito, salir a pelear en la canchita de la es-quina, acompañado cada contrincante de sus amigos.
Cuando se llegaba al lugar, el más agresivo escupía en el suelo y lo retaba al rival, que si pisaba su escupitajo, comenzaba la pelea y aparecían las ‘trompadas’.
Otras veces, el provocador hacía dos rayas con el pie
Los juegos de la infancia 59
en el suelo, si el otro la borraba, lo tomaba como un insul-to a su madre y la pelea se iniciaba en el acto. Si alguien se sentía superado, aceptaba el desafío y se retiraba en silencio, humillado.
Los compañeritos participaban del pleito, armando un círculo y los azuzaban diciéndoles. ¡Mojale la oreja! Y los que acompañaban al rival les advertían: “¡Mojásela vos primero”.
Si nadie quería pasar por cobarde, se debía pelear. El escenario de los chicos de la escuela Julio Argenti-
no Roca, estaba en la canchita de la esquina de Tucumán y Buenos Aires, llamada por aquel entonces, la canchita de Correos. Predio donde hoy existe un importante co-legio técnico.
A todo esto, los changuitos, ya estaban despojados del guardapolvo y de la mochila o la ‘cobartera’ con los útiles escolares. Combates muy festejados por todos los presentes.
La pelea terminaba cuando uno de los dos rivales caía, allí los compañeros presentes los separaban y cada uno a su casa. A lo sumo, como consecuencia del enfrentamien-to, alguno de los chicos quedaba con el ‘ojo en compota’, esto es con un hematoma en la región superciliar; o se producía alguna epistaxis, una hemorragia nasal, por un golpe de puño, acción a la que el lenguaje popular la deno-mina ‘chalchalear’. Un modo de medir fuerzas sin otras complicaciones.
Una de las clásicas diversiones de los escolares, de algunos no de todos, era la tocada de timbre, que se rea-lizaba en las puertas de los vecinos, cuando se regresaba a la casa. Modo de molestar y de divertirse a consecuen-cia del enojo ajeno.
Eduardo Ceballos60
La vida en un niño es todo un juego. A través de los juegos, los chicos se expresan y van aprendiendo su in-serción en el mundo.
Uno de los primeros juegos, en la primera infancia escolar, era imitar el trabajo de los mayores y jugar al almacenero, por ejemplo.
Armaban pequeños estantes, colocando objetos va-riados, los que tenían su valor. Con ellos, los chicos simu-laban las ventas de los mismos, se pagaban y se daban los vueltos que correspondían en su mundo de fantasía.
Era un inocente modo de repetir que iban aprendiendo en la escuela y lo que se veía en la calle, cuando salían con la madre de compras, por ejemplo. Se practicaba mucho
entre los chicos esta diversión.
El alumnado, entre los juegos que practicaba estaba el ta-te-ti, llamado tam-bién tres rayas, que se jugaba en los recreos, dibujando en el suelo, o en hojas sueltas de car-petas o cuader-nos. Se trataba de un cuadrado, que se dividía en cuatro cua-drados iguales y
Los juegos de la infancia 61
al que se cruzaban dos diagonales, resultando de estos trazados ocho triángulos y nueve puntos. Cada jugador disponía de tres fichas de un color distinto para cada uno. El que inicia, normalmente utiliza el punto central, luego juega su adversario y de ese modo se juegan las tres fichas que tiene cada uno. Vence el que logra poner en línea recta sus tres fichas, para decir ta-te-ti.
Normalmente se dibujaba el cuadrado en una hoja de cuaderno y las fichas se realizaban con los papeles de los caramelos consumidos; algunos chicos llevaban botones de dos colores para utilizarlos en este juego.
Ingenioso modo de mover las neuronas, tratando de marcar la diferencia.
Las chicas preferían hacer sus rondas, bailando y cantando con plena inocencia las estrofas que les vienen de otros tiempos.
Los más grandes, los más indisciplinados, tenían otras inquietudes como hacerse la ‘yuta’.
Esto consistía en faltar a la escuela, sin el consenti-miento de los padres y sin quedarse en la casa; a esos chi-
Eduardo Ceballos62
cos se los llamaba ‘yuteros’ y a su acción ‘yutiar’; era mal vista por las autoridades de la escuela y por los padres de los otros niños, por considerarlos un mal ejemplo.
Uno de los atractivos que más les gustaba a los ‘yu-teros’, era recordar los cuentos de Pedrito Urdimales, también llamado ‘Urdemales’, dueño de famosas aventu-ras, que se hicieron leyendas en bocas de los chicos. Con esos recuerdos se divertían y pasaban su tiempo.
Un juego aprendido en la escuela se llamaba la ‘vele-ta’, donde el que lo dirigía era Eolo, el dios del viento.
Los chicos se ponían en fila y Eolo indicaba sur y los chicos debían mirar al norte; cuando señalaba al oeste, los jugadores miraban al este; siempre al revés. El que erraba perdía. Cuando Eolo decía temporal, los jugado-res debían dar tres vueltas sobre sí mismos. De este modo practicaban lo que les habían enseñado sobre los puntos cardinales.
La escuela, lugar de aprender, también se prestaba para las bromas como aquella que los menores le hacían a sus compañeritos, cuando le decían: “tenís roto…” y el aludido, buscaba en su ropa donde estaba la rotura y el pícaro, luego de agotarle la paciencia, le decía: “chinchi poroto”. Y salía corriendo para evitar la venganza del humillado.
Otros preferían mostrar sus habilidades, haciendo ‘tumbalolla o tumbaloya’ en los recreos u otros tipos de demostraciones gimnásticas.
Algunos preferían ir cuando salían de la escuela o en horas de la tarde, hasta el parque San Martín, que esta-
Los juegos de la infancia 63
ba a pocas cuadras a jugar con los columpios, el tobogán o ‘resfaladero’, las hamacas o los ‘trancabalancas’, juego balancín, que cuando uno sube, el otro baja.
Por esos lugares, andaba el vendedor de ‘barquillos’, un bocadito muy parecido al cubanito, que convocaba a su clientela con su silbato muy tradicional y caracterís-tico.
Se iba corriendo, a gran velocidad, gracias a la mágica frase que algunos de los changos gritaba: “hijo de la pila yuta, el que llegue al último”. Como nadie quería ser el hijo de la pila yuta, se imprimía alta velocidad.
Uno de los juegos de los changuitos más grandecitos, era el ‘fusilamiento’, que consistía, en hacer tantos po-citos en la vereda de tierra como jugadores, que parti-cipaban.
Con una pelota de goma o de tenis, o alguna de trapo de ese tamaño, los jugadores tiraban, cada uno en su turno, hacia los hoyitos.
Eduardo Ceballos64
A quien le caía la pelota en su hoyo, debía levantarla y alcanzar con un golpe a alguno de sus adversarios, ha-ciéndole saber la fuerza del fusilamiento.
Los coches de plaza, taxis de la década del 50, por-que habían más que autos, eran todo un desafío para los changos.
Cuando lo veían venir al ‘mateo’ o coche de plaza, los chiquilines, apostados en la vereda, ni bien pasaba, se le colgaban atrás en los ‘fierros’ que sostenían la suspen-sión de esos móviles.
Los que no habían podido subir, ya que había lugar a lo sumo para dos, le gritaban al ‘cochero’ o auriga, advir-tiéndole “culata”, para que se entere que llevaba intru-sos en la parte trasera.
El cochero, con extrema habilidad, los castigaba con el látigo, que tenía un nudo en la punta, que hacía bramar de dolor al que recibía el impacto.
Al poeta César Fermín Perdiguero, se lo vincula al ‘ma-teo’, tal vez, porque alguien lo ‘apodó’ el ‘cochero joven’. Lo cierto es que en su trabajo periodístico demostraba que era un hombre andariego que recorría la ciudad como
Los juegos de la infancia 65
ninguno, recogiendo anécdotas de cada esquina. Quedó como un farol de la cultura popular.
Cuando llovía, el entretenimiento se quedaba en la casa, con distintos juegos de mesa, como la dama, el ludo, la oca y muchos otros.
Pero uno de los juegos, que llamaba la atención a gran-des y chicos, era la lotería, que se jugaba en familia por monedas o por los chocolatines que aportaba algún tío generoso, o simplemente para pasar el rato.
Este juego consistía en ir colocando porotos sobre el número salido en el cartón, que el cantor, sacaba y los iba cantando. Esa tarea de cantor, daba vuelta por todos los participantes.
Se jugaba a premiar al primer ambo, los 2 primeros números en línea; al terno, los tres números en línea; el
Eduardo Ceballos66
cuaterno, los cuatro en líneas; la línea, o sea los cinco números en línea; el premio mayor era para el cartón lleno, vale decir los quince números del cartón. Juego inocente, que es el mismo bingo de estos tiempos.
Algunos de los changos solían salir de su barrio, para vivir situaciones lejos de su casa, en el campo.
Muchos chicos eran llevados a zonas rurales, otros iban a la finca Limache, para presenciar reñidos partidos de pato, donde los jugadores mostraban sus habilidades para montar a caballo y el manejo de una destreza espe-cial, para poner el pato en el aro del rival. Los chicos ca-balgaban en ‘chunchos’, caballos petisos de poca alzada, que constituían una monta ideal para niños.
Este juego fue elevado a juego nacional, justamente en esa época, en 1953. A ese lugar iba Rubén con sus primos y amigos, el abuelo Miguel, a participar de esos partidos, que se disputaban en una canchita, que estaría en el centro de los que hoy son los barrios Periodista, El Tribuno y el Intersindical de la ciudad de Salta.
En esa misma canchita los changos se atrevían a do-mar terneros con total coraje y osadía.
Cuando se trasladaban hasta ese lugar se aprovecha-ba para andar a caballo, caminar por toda su extensión, tratando de cazar algo con la honda, o con ‘libes’, que son una especie de boleadoras chicas, que los changos utilizaban para cazar palomitas o perdices.
La hechura de estas boleadoras, se realizaba con ese piolín que se utilizaba para el trompo y en cada extre-mo se ataban dos huesos de ‘caracú’. Se trataba de una herencia cultural de los mayores, ya que en la puna o en las altas montañas, los mayores las construían con pie-dra para cazar vicuñas especialmente, pero también es
Los juegos de la infancia 67
posible la caza de llamas y guanacos. Con la honda al cuello, los changos desarrollaban sus
fantasías en esa finca, que tenía miles de tentaciones. Muchas veces, cuando el grupo no era tan grande, se
los invitaba a pasar la noche y a la mañana temprano, casi en tinieblas, los llevaban hasta el tambo, donde el perso-nal ordeñaba las vacas y allí tomaban esa tibia leche, al pie de la generosa lechera.
También, se cazaba con un rifle de aire comprimido, que el padre de Rubén les prestaba a los changos, para que demuestren sus habilidades.
Para construir la honda, se buscaba entre los árboles, el arco u horqueta, que sea bien arqueado, para poder armar ese instrumento para arrojar piedras.
El árbol preferido era la morera. La goma se la cor-taba de viejas cámaras de bicicleta, de moto, de auto y hasta de camiones.
Se rebanaban lonjas de un centímetro de ancho, por unos treinta de largo para que sirvan de impulsores de la piedra, los ramales; a esto se le unía un pequeño cuerito alargado, con dos agujeritos laterales, para poder atar a las gomas.
Esas ataduras, se hacían con finitas tiras, cortadas de cámaras de bicicleta, con la tijera de la mamá, lo que producía notables renegadas de la progenitora, porque perdían su filo.
De este modo, quedaba el arma casera, lista para ser usada, en las salidas que se daban los fines de semana, especialmente, en tiempos de vacaciones. Con esa arma se cazaban palomitas de todo tamaño: ‘urpilas’, ‘sachas’, ‘bumbunas’ y ‘torcazas’, que los mayores convertían en el sabroso ‘arroz con palomitas’.
Momentos de asombro, establecer contacto con la
Eduardo Ceballos68
naturaleza y ampliar el conocimiento ante tanta vida que los rodeaba.
Pero en la escuela propiamente dicha, los chicos apren-dían a cantar, a recitar, a dibujar y pintar. Participaban en los actos escolares, despertando la vocación artística de muchos. Adquirían los conocimientos elementales y suficientes para empezar a construir su futuro.
El abuelo Miguel, cuenta que en el sueño se le apare-ció la señorita Macchi Campos, parada en la puerta de la Escuela Roca, a las 7.45 horas, esperando el ingreso de los chicos que debían iniciar su actividad escolar a las 8 de la mañana. Estaba allí controlando, los botones, los peinados, las trenzas, el calzado de cada chico que ingresaba. Un celo maternal le crecía de su rol docente con ternura y rectitud, que ha marcado la vida de mu-chos niños de Salta.
Eran famosas las clases de agricultura, donde cada niño debía hacerse cargo de una plantita, para acompa-ñarla en su proceso de crecimiento. Gestos y enseñanzas que vinculaban con la vida y la tierra.
Escuelita del ayer que sirvió como cincel para darle forma humana a cada alumno, que pasó por sus aulas. Escuela escultora de grandes personalidades.
Había chicos buenos y estudiosos, también de los otros, los ‘porros’, que eran los desaplicados. Los que sobresalían eran los que gozaban de los favores de la maestra o maestro, favorecidos con el gancho o ganchi-to, que eran protegidos.
Los distraídos que perdían sus escuadras, transpor-tadores, reglas, borradores, afiladores o sacapuntas, que servían para afilar o sacar punta a los lápices.
Cuando llegaban los fríos, en casas con poca o escasa
Los juegos de la infancia 69
calefacción, donde el ladrillo caliente, envuelto en una toalla, servía para asegurarle al niño un descanso calen-tito. Las bajas temperaturas agrietaban la piel y pro-ducían sabañones en manos, pies y orejas, que se agrie-taban. También aparecían las dolorosas paspaduras, a consecuencia de la sequedad de la piel.
Los días previos a las fechas patrias, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 11 de septiembre, día del maestro, se veía al alumnado de las escuelas preparándose para el desfile de ese día, ensayando pasos marciales y los saludos a la enseña patria.
El día de la fiesta patria, los chicos llegaban con su guardapolvo o delantal, bien almidonado, las zapatillas blanqueadas con polvo de tiza, prolijamente peinados y una actitud de respeto por la patria inculcada. Una es-cuela formando para la vida.
Muchas familias salían de paseo hacia los pueblos, donde vivían los parientes. Uno de los destinos de los protagonistas del ayer, era el viaje a la localidad de El Bordo, en las cercanías de Campo Santo. Los integrantes de la familia viajaban en una camioneta Chevrolet, mode-lo 1946, con el conductor y tres señoras en la cabina y en la caja, los hombres y los niños y hasta el ‘caschi’, un pe-queño perro común, que también tenía su recreo. Se iba por la ruta de El Gallinato, que cruza altas serranías y aparece de pronto en Betania, tierra por aquel entonces de naranjales, mandarinos, olivos y otros cultivos. Cuan-do se llegaba a destino, era un espectáculo ver en acción a las verdes lagartijas, poblando todos los rincones del pueblo. Los changos, los muchachos, pretendíamos ‘pi-llarlas’, pero caíamos por el esfuerzo sobre los ‘cadillos’,
Eduardo Ceballos70
esos pastos duros llenos de espina. Había acequias es-plendentes, con ‘mojarras’ y ‘yuscas o lluscas’, a las que los pequeños pescaban con precarias líneas caseras. Por las cercanías, pasaban las ‘chorvas’, esas pequeñas loco-motoras que arrastraban vagonetas hacia el ingenio azu-carero, con el preciado bien, la caña de azúcar, materia prima elemental para producir el azúcar. Siempre caían las cañas dulces, que los chicos consumíamos vorazmen-te. Tenían un sabor muy particular, apropiado para ese tiempo existencial. En la pequeña estación del pueblo se veían maniobrar trenes y trabajar a las pequeñas ‘chor-vas’, moviendo los vagones que llevaría cargas del pueblo a otros destinos.
Los juegos de la infancia 71
LAS BOLITAS O BOLILLAS
Las ‘bolitas’ o ‘bolillas’, era un juego de niños con gran cantidad de variantes, que atraía a la mayoría.
De mucha popularidad este entretenimiento, que dis-frutaban los chicos de décadas pasadas. Era la diversión clásica del otoño.
Se jugaban con las ‘bolillas o bolitas’, llamadas ‘ladri-lleñas’, que se hacían con el mismo procedimiento que el ladrillo; las ‘romanas’, hechas de cemento y pintadas; eran las dos versiones más económicas. También estaban las ‘teras’ de aguas, similar al vidrio en detalles a todo color en su interior, que tenían otro valor. Los ‘terones’ que eran más grandes.
Por último, los ‘aceros’, rulemanes, que los changos conseguían en los talleres mecánicos y que se constituían
Eduardo Ceballos72
en amenazantes herramientas, para destruir las ‘bolillas’ de los rivales; de varios tamaños, cuanto más grandes, más destructivos.
Era todo un trabajo conseguirlos. Recorrer todos los talleres, pidiendo una bolita de acero, de cualquier tamaño. Eran muchos los pedidos y no alcanzaba para satisfacer a todos los que pedían. Cuando ocurría el mi-lagro de tenerlo, se regresaba rápido a donde estaban los otros ‘changuitos’, para mostrar lo conseguido, para hacer ‘facha’ y para desafiar al juego.
Se jugaba preferentemente a la ‘cafúa’, al ‘triángulo’, al ‘hoyito’.
Cada juego tenía su reglamento y sus secretos. Se practicaba en predios baldíos, donde no haya vegeta-ción, para que las bolillas puedan circular libremente.
En esas canchas, se dibujaba la ‘cafúa’, que era una figura ovalada, con una raya al medio, donde los pequeños invertían tardes enteras.
El ‘triángulo’, que tenía como su nombre lo indica la forma de un triángulo, en la que se colocaban las ‘bolitas’ en su interior, que era la ‘parada’, de acuerdo a la canti-dad de ‘bolitas’ que se jugaba; una vez puesta las ‘bolillas’ en el triángulo, los jugadores tiraban hacia el ‘triángulo’ y comenzaba a tirar la ‘tera’ o ‘el acero’, que estaba más lejos del triángulo. Desde ese lugar se tiraba al triángulo tratando de sacar bolillas, que pasaban a ser de su pro-piedad; cuando la “tera” quedaba dentro del triángulo, para poder recuperarla se ponía otra bolilla, a este acto los chicos le llamaban “ponguita”, era el modo de salvar la tera, el ‘terón’ o el acero. Para tener mejores posibi-lidades, se las componían o arreglaban a las bolillas, co-locándolas en un montoncito, que los chicos denominaban ‘coronita’, para que el tiro sea más eficaz.
Los juegos de la infancia 73
El ojito era una variante en el juego de las bolillas, que consistía en tirar la tera desde la altura del ojo del jugador, y dejándola caer sobre las bolillas que hubiese en el triángulo, con solo tocarlas las ganaba.
Para esto cada jugador ponía una, dos o tres bolillas en el triángulo para comenzar el juego, lo que constituía la ‘parada’ y luego había que gritar ‘ojito primero’, ojito segundo, así hasta completar la participación de todos los chicos participantes.
Otro modo de jugar era la “picadita”, que consistía en tirar contra una pared, para que rebote y pegue en la bolilla del rival, si esto sucedía, se quedaba con la bolita que era del otro.
El lugar donde el jugador comenzaba su juego era el “punto”. En la cafúa comenzaba a jugar el que tiraba su tera más cerca de la cafúa; en el triángulo, comenzaba a tirar el que estaba más lejos del triángulo. En el juego eran las reglas para determinar la prelación o el turno para tirar.
Este juego además de poseer habilidad para manejar las bolitas, implicaba conocer todo un mundo cultural de su entorno, que incluía el lenguaje, ya que había un modo de hacerse entender que era pintoresco y especialísimo.
Por ejemplo, a las bolitas dañada por los golpes reci-bidos, se las llamaban “descascarañadas”, vale decir que se les saltaba un poco de la primera capa del material que las componían, especialmente en las ‘ladrilleñas’ y en las ‘romanas’; las bolitas, teras, o ‘bolillones’, que habían reci-bido muchos fuertes golpes y mostraban sus señales eran llamadas “mateadas”, por los ‘mates’ que le propinaron.
Un juego de pícaros, de ser hábil con las manos y con la lengua, porque el juego estaba creado para que los más grandes, derroten a los más débiles.
Eduardo Ceballos74
Una de esas frases mágicas era “me valga con todas”, por la cual se conseguía una autorización tácita, para ju-gar sobre todas las bolillas, incluyendo las que fueron ya sacadas por el rival de la cafúa o del triángulo, y que ya estaban en el bolsillo del adversario.
Otra frase pirata, “quico me valga” o “quiquito me valga” que autorizaba a quien la pronunciaba a robarse todas las bolillas que levantaba y emprendía veloz carre-ra, dejando a los más chicos llorando. La otra expresión empleada por los más picaritos era: ‘Capujo me valga’, mediante lo cual, puede uno de los jugadores apropiarse de las bolillas del otro jugador, con solo darle un golpe en la mano, para que caigan al suelo las bolillas y repi-tiendo el ‘Capujo me valga’, recoge y corre con las boli-llas ganadas.
Había chicos buenos y de los otros. Entre los últimos, estaban los ‘caguilas’, los cobardes, atrevidos y mezqui-nos, que muchas veces resolvían sus diferencias a los ‘chirlos’, el golpe dado con la mano abierta, por no tener otros argumentos. Muchos de esos niños provenían de la más extrema pobreza y para colaborar con la economía de sus casas, eran lustrabotas o limpiabotas, llamados sintéticamente lustras o bien, vendían diarios. Muchos eran chicos lindos, bonito, ‘churitos’, que con el tiempo lograron un espacio importante en la sociedad.
En ese manejo de códigos idiomáticos, se incluían fra-ses para poner nervioso al rival que debía hacer su tiro, al que se le decía: “¡chinguiale, chinguiale!”, para frus-trarlo (otros decían ‘aceriar’ o azarear, exteriorizando el deseo que el rival ‘erre’ su tiro) y quitarle seguridad; o “¡motiale, motiale!”, con el intento de perturbar al ad-versario y lograr que fracase en su intento, vale decir que ‘motee’ el tiro o ‘motie’; algunos otros le ponían fra-
Los juegos de la infancia 75
ses con más color, como aquella que expresaban con gran picardía: “¡motiale, manco, pa’ la olla i sanco!”.
Se ponía tanta pasión y concentración en este juego, que normalmente se jugaba hasta la “chúrpili”, esto es hasta “churpilar”, dejando al contrario sin ninguna bolilla.
Para ello, se agudizaban las reglas de juego, y no per-mitían sacar “hurta”, que era un modo de tirar la boli-lla, logrando ventajas, porque la acción de “hurtar”, era “tinquear” con el brazo extendido y dando un paso hacia delante, la que era considerada una jugada ilícita, reali-zada por el “hurtero”.
Tampoco se permitía la “mano quieta”, que era un modo de “tinquear”, apoyando la mano en el cuerpo o en la pared, para darle mayor precisión al tiro.
La expresión ‘dar por una’ en el juego de las bolillas se aplica, luego de enunciada, y se tira contra la tera del adversario y si se acierta saca una bolilla de la cafúa o del triángulo, que están jugando.
Cuando el tiro de un jugador, pega en el pie de otro, jugador o espectador, el que tira, solicita desquite con otro tiro, diciendo “pata i tonto”, para referirse al obs-táculo encontrado, y el juego continúa.
Siempre aparecía entre los niños, una persona gran-de, que tiene hábitos y modos propios de las ‘guaguas’, al que le llamaban ‘guagualón’, por ser afecta a las distrac-ciones y juegos infantiles.
Cuando uno de los contrincantes, está a punto de per-der se “juega la tera”, porque es lo último que le queda, un manotazo de ahogado, para ver si puede recuperar.
Algunas veces se logra, porque bien lo dice el refrán popular: ‘De la cola se vuelve el zorro’, dicho con el que se anuncia una revancha en el juego, justamente cuando se perdía casi todo lo que se jugaba.
Eduardo Ceballos76
Las oscilaciones de la suerte, muchas veces favorecía, a los que llegaban a jugar con pocas bolillas, dispuestos a hacer la ‘castucia’ y ganarle a los otros chiquilines en el juego. Llegaban programados para ganar.
La “tera” o “tinquera”, era la mejor bolilla, la puntera, la que servía para dar el “mate y quema”, la vanidad de su dueño.
Era todo un arte producir un “tinque”, esto es tomar una bolilla entre el dedo índice o el mayor y la uña del pulgar, y arrojarla con impulso, hacia el objetivo busca-do y a esa acción se la llamaba “tinquear”. El que no lo hace bien puede ‘chinguiar o chinguear’, esto es errar, marrar, fracasar, equivocarse.
La otra alternativa para jugar a las ‘bolillas’ era ha-cerlo a los ‘pares’ o ‘nones’. Viene de la antigüedad, tal es así que su nombre proviene del latín ‘Par est, Non est’, que significa, es par o es impar o nones. Consiste en que cada jugador, en su turno coloca en su mano cierta can-tidad de ‘bolitas’. Pone su mano en la espalda y la saca cerrada con las ‘bolillas’ dentro de su puño. Se lo mues-tra al rival y le pregunta: ¿Pares o Nones?
Él interrogado contesta y si acierta se lleva todo lo que está en la mano y si pierde debe pagar la misma cantidad que se mostraba en el puño. Esta diversión se aplicaba para jugar con las ‘bolillas’, pero también se practicaba con figuritas, caramelos, monedas.
Un juego de alta sociabilidad, de picardía, de ingenio, de habilidad, que tenía sus códigos y lenguaje propio, tal como lo recogiera, el doctor José Vicente Solá, en su “Diccionario de Regionalismos de Salta”.
Según me contaba el señor Ricardo Echenique del Ba-rrio Hernando de Lerma, los changos de esa barriada jugaban a la ‘ticha’, que consistía en hacer un ‘pocito’, al
Los juegos de la infancia 77
que se tiraban ‘bolillas’ o ‘monedas’. Ganaba el que acer-taba en el ‘pocito’ o el que estaba más cerca del mismo y se llevaba todo lo que estaba en juego en ese tiro.
Todas las noches, cuando terminaba la jornada, los changos volvían a su casa, con el tarro donde guardaban las bolillas, y si no estaba el tarro, los bolsillos llenos o vacíos, de acuerdo al resultado.
Era el momento del balance, de contar las bolillas, de saber si estaba en ganancia o pérdida.
Se dormía con las bolillas al lado de su cama, soñando para el otro día en un mundo de bolillas ganadas.
Eduardo Ceballos78
LOS JUEGOS DEL INVIERNO
EL BALERO Y OTROS ENTRETENIMIENTOS
Cuando las temperaturas bajaban y el frío se insta-laba en la geografía, surgían en el calendario los juegos de invierno.
Estaba todo programado, por ese tiempo, en que apa-recían los vendedores de maní, con su carrito, que se parecía a una locomotora, la que hacía sonar su silbato para avisar a la posible clientela de su presencia.
Por las tranquilas calles de Salta, se solían ver los ‘burritos leñateros’, que traían leña para mitigar el in-
Los juegos de la infancia 79
vierno. Venían desde los cerros con su cargamento. Era el producto esperado para hacer funcionar las cocinas a leñas, donde se preparaban los alimentos. Con esos mis-mos burritos, en otras ocasiones traían, zapallos y en el verano los sabrosos choclos, tan buscados por la cocina criolla.
Entonces se mostraba en escena el balero, como el juego de la esquina, que reunía a muchos de todas las edades.
Era una madera esférica, con un agujero central, del grosor de un dedo, que se conectaba con otro orificio más fino, por donde pasaba la piola, que se ataba a un palillo o cabo, que gobernaba el juego.
Esa madera podía ser de sauce, de álamo o de cedro. El jugador impulsaba la esfera para recibirla con el
mango, tratando de acertar en el agujero. Se premiaba la habilidad, otorgando distinto punta-
je a cada tiro, que tenían diversos nombres: ‘vuelta al mundo’, la ‘puñalada’, ‘medio mundo’, ‘martillo’ y el más complicado de todos, era el ‘tinterito’, consistía en jugar al revés, ya que se tomaba la esfera y se trataba de in-troducir el mango en el agujero de la esfera. Lo que era considerado el tiro más difícil.
Otra parte de la competencia entre los changos, era como presentar su balero. Algunos los llenaban de ta-chuelas, con los colores de sus clubes favoritos.
Esas tachuelas cubrían toda la esfera y la punta del mango, lo que producía el sonido del golpe, que para los chicos era la música del balero.
En muchas ocasiones, participaban hasta los grandes, por ser un juego tan atractivo. Se practicaba popularmen-te, especialmente, en las décadas del 50, cuando la televi-sión todavía no tenía la presencia social, que hoy posee.
Eduardo Ceballos80
Juegos que han marcado una época.Los trompos tenían su precio y había que conseguir
los recursos para poder comprar el propio. Cuando no se podía, los ingeniosos niños-ingenieros-del ayer, los fa-bricaban, reemplazando la esfera o bola de madera, por un tarrito de extracto de tomate y luego se buscaba un palito que cumpliese la función de mango, se le ponía la piola y se tenía un balero alternativo, que también servía para fermentar la alegría.
Porque para los niños la vida es juego, que moviliza sus fantasías. Los hay de distintos tipos, los que exigen competencia, entre un jugador y otro, o un grupo contra otro, como el fútbol; puede ser también la de un jugador contra un grupo, como en la “gallina ciega”; también se puede jugar solo, como en el solitario.
Hay juegos de fuerza, de velocidad, de habilidad, de ingenio, de agudeza, de viveza mental, de agilidad o de destrezas manuales.
Uno de los juegos que exigía mucha habilidad, primero para construirlos y luego para usarlos eran los ‘sancos o zancos’, llamados también ‘cancanas’, que les aumentaba considerablemente la estatura. Se competía, para ver que niño era más alto.
Los ‘sancos, zancos o cancanas’, se fabricaban con maderas, a las que se le clavaban escalones, para que el chico suba y se sienta más grande. Los había de muchos tamaños. Los que no conseguían madera suficiente, ado-saban tarros de latas de durazno a los palos y los cons-truían; otros para hacerlos más altos, buscaban latas de aceite de 5 litros para lograr más altura.
Estos juegos vienen rodando por el tiempo desde hace muchos miles de años. Es muy difícil precisar cuando el
Los juegos de la infancia 81
hombre o el niño empezaron a jugar, pero lo concreto es que todas las culturas de la tierra, le han prestado mu-cha atención a los juegos, porque implican aprendizajes y es parte del desarrollo evolutivo de la razón humana.
Los ‘changuitos’ más grande jugaban a la ‘carretilla’, que consistía en armar una carretilla humana entre dos chicos: uno que la manejaba, tomando al otro de los pies y este caminando con las manos o bien sosteniendo con ellas un eje con una rueda. Era el modo de imitar al pa-riente mayor que era albañil o carbonero, ya que ambos utilizaban la carretilla.
Un pasatiempo llamado ‘cococho’, que recibía distin-tos nombres en cada región del país, ya que en Santiago del Estero lo llaman ‘unculito’; ‘babucha’ en Buenos Aires; ‘turucutu’, en Tucumán; ‘a peteco’ en Mendoza; ‘hecho monito’ en Corrientes; ‘a cogollo’ en Santa Fe, todas de-nominaciones para explicar cuando una persona lleva a otra a la espalda.
Eduardo Ceballos82
EL TROMPO
La otra diversión de los changuitos del ayer, era el ‘trompo’, un pequeño juguete de madera, con una púa de hierro en su punta, que convocaba a la ‘changada’, vale decir al conjunto de ‘changuitos’.
Tiene una base, en la que se empieza a envolver la pio-la y luego baja hacia la púa y avanza por todo el cuerpo del trompo.
Eso se desenrolla con fuerza y produce el giro de este juguete.
Reciben distintas denominaciones, de acuerdo a sus características: ‘bananas’, ‘bailarines’, altos y elegantes,
Los juegos de la infancia 83
especiales para sacar los trompos rivales de la ‘troya’; ‘chanchos’, chatos y más bien anchos; ‘cucarros’, con púa muy filosa y por eso salta al bailar, el preferido, porque sale de la ‘troya’; ‘batata’, que tiene la forma de ese tu-bérculo; algunos los hacían de corcho, con el corcho de la botella de sidra.
La destreza de los jugadores se manifiesta en hacer bailar, tirándolo de “cabeza” y recogerlo bailando con la mano.
Para jugar al trompo, era necesaria la ‘troya’, que es una circunferencia, que se hace en el suelo.
El trompo óptimo para este juego es el ‘troyero’, que está diseñado para jugar logrando buenos resultados. En este entretenimiento, el trompo, tirado por el niño juga-dor, debe dar su pique en la troya, bailando y luego salir de la misma, porque si no es así, queda encerrado en la ‘troya’ y expuesto, al ‘ancazo’ del rival..
Los trompos que permanecen en la troya, están a disposición del que tira; si en su tiro saca uno o varios trompos, y el suyo baila y sale de la troya, los trompos sacados le pertenecen.
Por ese motivo le llaman ‘troyero’ al trompo que sabe salir de la troya. Juego que juntaba a muchos changui-tos, que invertían tardes enteras en esta apasionante competencia. Cuando se jugaba, la palabra o la frase es-taban presentes, como por ejemplo, cuando un adversa-rio estaba por tirar su rival decía:”¡Manquiale, manquia-le!, destinadas a lograr que el adversario fracase en su intento, frase que se usaba para el trompo, para el bale-ro, para las figuritas, para las bolillas, en fin, aplicable a todos los juegos.
Esta diversión se practicaba, cuando se cumplían con todas las obligaciones escolares y ya se había merenda-
Eduardo Ceballos84
do. La merienda preferida de los chicos en el invierno era el ‘chilcán’, un alimento hecho con harina de maíz tostado, agua o leche caliente y azúcar a gusto. Producía gran caloría y era apropiado para el invierno. Algunos preferían el mate cocido, el té, café, café con leche, con pan francés, ‘porteñito’, ‘alemán’, ‘bollos caseros con chi-charrón’, pan con grasa: ‘cuernitos’, ‘tortillas’, ‘libritos’ y otras especialidades.
Los juegos de la infancia 85
OTROS PASATIEMPOS
Las casas eran humildes, muchas de pisos de tierra. La calefacción en el invierno era el brasero, que se cons-tituía en el centro de la casa, especialmente en las jor-nadas frías. A su alrededor se sentaban las mujeres a matear y a contarse los chismes de la familia y del ba-rrio. Los chicos se asombraban con las historias que les contaban, mientras esto ocurría, tomaban palitos, al que le encendían las puntas en las brasas.
De los mayores nacían relatos, cuentos, leyendas que traían temor y miedo entre los pequeños, porque recor-daban al duende, a la mula ánima, al farol y a toda esa familia del terror que viene desde lejos en el tiempo.
El palito quemado en la punta se llamaba ‘quillito’ y consistía en vender ese palito encendido con una serie de frases, que prolongaban la transa. El juego terminaba cuando el palito se apagaba y el que lo tenía en su mano, recibía un leve golpe en su nuca, con la mano colocada
Eduardo Ceballos86
como si fuese un hacha; o bien un ‘cocacho’, el golpe dado en la cabeza con los nudillos.
Mientras se estaba en la casa, los chicos jugaban a la escondida, utilizando todos los rincones y muebles de la misma.
Primero se hacía el sorteo, para determinar quien contaba y hacía la búsqueda de los otros niños. Había va-rios modos de contar, con mucha gracia y musicalidad.
Un juego llamado “gallo descabezado”, se lo practica-ba especialmente para las fiestas de San Santiago, en el mes de agosto.
Se hacía un pozo en el patio y se metía un gallo vivo, dejando afuera la cabeza y el cogote.
Los que deseaban participar debían dejarse vendar los ojos. El candidato ya vendado, es llevado a cuatro o cinco metros del gallo.
Se le hace dar muchas vueltas, para que pierda el sentido de orientación y se le entrega un garrote.
Debe pegar en la cabeza del gallo. Generalmente, el elegido se equivoca y los gritos y las risas de los que ob-servan, le indican que se equivocó.
Quien conseguía pegarle al gallo, se lo llevaba, además de los pesos envueltos en el cogote del animal. Un baile a la noche, organizado por los mayores, culminaba con la fiesta.
Otro juego popular es el llamado “gata apretada” o “gata parida”. Se juega con los participantes de pie o sentados en un banco.
Los que están en pie, deben hallarse apoyados en una pared; los sentados, en un banco sin respaldares.
El juego consiste en empujarse con fuerza, hasta que salga alguno. Se sigue así hasta que quedan dos jugado-res, de donde sale el ganador.
Los juegos de la infancia 87
Mientras los más chicos se ocupaban de sus cosas, los changos más grandes se entretenían de otros modos. Cada uno en su tiempo y sus ocupaciones.
En Salta, había muchos salones, donde la muchachada grande iba a jugar a la ‘billa’ o al ‘snooker’, tratando de prolongar esa niñez de juegos y competencias. Era como seguir jugando como cuando eran niños.
Ese juego requería gran habilidad, puntería, buen pul-so y manejar con picardía los diferentes recursos, como el acto de “emponchar”, que consiste en colocar una bola, en línea recta, entre el mingo, que es la bola que golpea y la bola que debe tirarse, impidiendo de este modo que pueda introducirla a la tronera para lograr tantos.
Se debe tener cuidado en no “pagar”, o “dejar pagada” una bola, para que el adversario pueda meterla fácilmente.
Muchos optimizaban su participación, obteniendo un taco personal, al que lo dejaba bajo llave en ese salón y se preparaba para ser ganador.
Se requería que los tacos estén derechos y mientras se jugaba, se usaba la tiza azul, para evitar una ‘pifia’.
Otros changos grandes, entreverados con gente ma-yor, se juntaban para jugar al ‘sapo’, juego muy diverti-do, que se practicaba con mucho entusiasmo. Prolonga-ción de la infancia.
Recibe este nombre, un mueble del tamaño de una mesa de luz grande y en la parte superior tiene un sapo de bronce con la boca abierta, al que, desde una distan-cia de unos seis metros aproximadamente, se trata de introducir un tejo, también de bronce.
En esa parte, hay muchos otros agujeros o aberturas, que cada una de ellas tiene su valor en puntos.
Eduardo Ceballos88
Entre esos otros orificios, está la ‘vieja’, que es la de mayor valor de puntos, la ruleta, los balancines y los agujeros. Algunos juegos tienen dos y tres sapos.
En la década del 50 y del 60 eran muchos los negocios que tenían el juego de sapo, muy popular por aquel en-tonces. Luego fue perdiendo popularidad, pero todavía se los ve, especialmente, en los pueblos, donde lo juegan hasta familias enteras, por ser un entretenimiento muy sano y divertido.
En las zonas rurales, especialmente, los muchachos grandes y los mayores, juegan a la ‘taba’, un juego traído por los españoles.
Consiste en tirar al aire un hueso (astrálago) de vaca o de carnero. Se gana si cae hacia arriba la cara llamada ‘suerte’; se pierde si es la otra cara, llamada ‘culo’.
Cuando la tabeada se organiza con sentido comercial, preside la reunión, un juez llamado ‘canchero’, al que se le da una comisión o coima por cada jugada.
Tiene un reglamento de juego o los jugadores convie-nen ciertas y determinadas condiciones para la compe-tencia.
Por ejemplo cuando la taba se para de punta, es ‘pini-no’, que es suerte y se paga el triple de lo apostado.
Se juega por dinero y hay lugares al que concurre mucha gente, para jugar a la taba, costumbre que viene de Grecia.
En muchos lugares donde se tira la taba, previamen-te se arma la cancha, que tiene un cuadrado levantado del nivel y con la tierra removida y mojada, formando un queso de tierra, que recibe la taba. Este pasatiempo reúne a mucha gente, especialmente, en los pueblos, en el marco de las fiestas patronales.
Los juegos de la infancia 89
LOS FOGONES
En junio, en forma concordante con las festividades de San Juan Bautista, el 24 de junio y la de San Pedro y San Pablo, que se festeja el 29 de junio, se encienden los fogones o fogatas, en honor del Santo, que en algu-nas provincias le llaman Sanjuanes.
El abuelo Miguel en su sueño veía imágenes, de otros tiempos. Los muchachos trabajando con esmero, para aportar el suyo.
Esos fogones se realizaban con ‘suncho’, que los chan-gos de Villa Las Rosas, lo juntaban en la recién asfaltada
Eduardo Ceballos90
avenida Tavella, a pocas cuadras de la Independencia, zona totalmente deshabitada.
La noche de San Juan, es considerada por muchos, noche de milagro. Se llevan a cabo ceremonias para adi-vinar el porvenir y los relacionan con las inquietudes sen-timentales de los jóvenes.
Momento propicio para las adivinaciones. En las cé-dulas de San Juan, se escriben los nombres de mozas y mozos conocidos, en sendos papelitos, los que se doblan y se depositan separadamente en dos sombreros.
Luego se extraen de a dos, y las parejas resultantes constituyen los futuros matrimonios. Se realiza la pasa-da del fuego.
Para poder encender los fogones, los chicos salían con piolas delgadas a cosechar ‘sunchos’, los que traían en-fardados con esas piolas y los arrastraban, levantando tierra, para armar el fogón en la puerta de la casa de cada uno. Se juntaban serenos y ‘pocotos’ para darle so-nido a la noche encendida de fogones.
Primero, se iluminaba el cielo cuando se encendía la fogata que convocaba a todo el barrio.
Se prendía de a uno, para asegurarse concurrencia. Era una tácita competencia, para ver cual era el más grande e importante de los fogones del barrio.
Se dejaba el más importante para el final, porque en ese, especialmente, se saltaba la fogata, cuando la al-tura lo permitía y luego se caminaba descalzo por las brasas.
Grandes y chicos disfrutaban plenamente de esta ac-tividad que congregaba multitudes.
Se convocaba toda la vecindad para vivir intensamen-te de los fogones, que le daban calor a la fría noche de invierno. Su luz quedó prendida en la memoria.
Los juegos de la infancia 91
En muchas casas servían café o mate para los presen-tes y alguna bebida espirituosa para los mayores.
Un modo de compartir la vecindad, de relacionar a las personas, que disfrutaban intensamente de cada mo-mento.
Clima de amistad y camaradería que se fue disipando en el tiempo.
Eduardo Ceballos92
LAS FIGURITAS
Decían los refranes populares que para el juego no hay opas lerdos y este dicho era aplicable a todos los entretenimientos infantiles.
Una de esas pasiones eran las figuritas, juego de ni-ños que aparecía en tiempos escolares.
Había figuritas históricas, turísticas, científicas, pero las que más abundaban eran las deportivas, ya que en cada una de ellas, se encontraba el ídolo de las distintas especialidades, siendo las más utilizadas, las del fútbol, de box y automovilismo.
En ellas estaban, las fotos de todos esos jugadores que los días domingo vestían los colores de los equipos argentinos; o de aquellos deportistas, ídolos populares.
Los juegos de la infancia 93
Se vendían en paquetes de cuatro, cinco o seis figu-ritas y también los álbumes, que debían llenarse, porque había grandes premios, según rezaba la propaganda co-mercial.
Por eso también se las conocía como ‘caritas’, porque se las coleccionaba para pegarlas con engrudo en el álbum.
Era un juego de grandes especuladores contra niños inocentes, que no podían encontrar las pocas que falta-ban.
Esto generaba que las “difíciles”, no se hallaban en ningún paquete, porque la gerencia así lo programaba, se coticen y adquieran un valor adicional, que era regulado por ese mercado de seres crédulos.
Por un lado, los chicos hacían canje de figuritas, para conseguir las faltantes. Para ello llevaban un exhaustivo control, portando cada niño, el listado con los números de las figuritas que les faltaban.
Una pasión contagiosa, donde participaban hasta los mayores, para ayudar a su niño. Los changuitos anda-ban con los bolsillos hinchados de figuritas y cuando se daba la oportunidad de hacer cambio, normalmente en los recreos o a la salida; sacaban su montón del bolsillo y empezaban a pasarla de a una, para que el otro descubra la que le faltaba.
En el álbum, por ejemplo, se organizaba por páginas a cada club, con su escudo, que era otra figurita y cada una de las caritas de los jugadores que conformaban el plantel de ese equipo.
Cobraban color y atractivo, en la medida que se pega-ban las figuritas. Las familias más pudientes, solían com-prarles por caja que traían 50 o 100 ‘paquetitos’ para que su niño pueda llenar el álbum y tentar a algún premio.
Además, en los ‘paquetitos’ que se vendían, en muchos
Eduardo Ceballos94
casos, aparecía un “vale por un fútbol” o algún otro pre-mio, que estimulaba la compra.
Se convertía en una fiebre infantil, que era motivado-ra para que el niño se sociabilice.
Pero, lo más bonito de las figuritas, pasaba por el jue-go, a través del cual, los niños más pobres, podían acce-der a las figuritas de los niños más ricos, porque se da como en el refrán “Dios le da pan al que no tiene dien-tes”. Entonces así se nivelaba, un poco el cargamento de figuritas.
Uno de los modos de jugar con las figuritas era, a la “tapadita”, que consistía en apoyar la figurita en una marca establecida en la pared y dejarla caer.
Cada jugador hacía su tiro, desde el mismo lugar y el que lograba tapar parcial o totalmente alguna figurita que estaba en el suelo, se constituía en dueño de todas. También se jugaba a la ‘tapadita’, tirando arrodillados desde el cordón de la vereda, hacia la pared, con el mis-mo procedimiento, el que tapaba parcial o totalmente, se adueñaba de todas las figuritas en juego.
Normalmente las figuritas eran de cartón de fino es-pesor y redondas.
Los changos más grandes y pícaros, capturaban a sus débiles y ocasionales rivales, con un ardid muy contun-dente, el que consistía en ofrecerle una ‘changüí’ o ‘chan-güini’, esto es una gran ventaja deportiva, porque sabía de antemano que le iba a ganar. Se aprovechaba de la inexperiencia del rival para engañarlo.
Otro modo de jugar a las figuritas, era apostar a me-dir, para ello, se determinaba si se jugaba de a una, de a dos, de tres o más.
Cada jugador se ponía de rodilla, como si estuviese en la iglesia, en el cordón de la vereda.
Los juegos de la infancia 95
Desde allí, tiraba hacia la pared y el que estaba más cerca ganaba. El tiro más importante era cuando se ha-cía ́ espejito’, esto es cuando la figurita quedaba parada, apoyada en la pared.
Si había dos o más espejitos, resultaba ganador, el espejito que estaba más parado, quiere decir, el más pe-gado a la pared.
El otro modo de jugar con las figuritas, era a medir y a ‘revoliar’. Se determinaba jugar por una, dos, tres o más.
Primero, se jugaba a medir y el que ganaba, tomaba todas las figuritas y las ‘revoliaba’, cantando previamen-te ‘cara o ceca’, o ‘carita y cequita’, si elegía cara, se llevaba todas las que caían cara, si esa era su elección; las que quedaban eran ‘revoliadas’ por el rival, y así hasta terminar con todas.
Una vez finalizado este capítulo, se volvía a medir y el juego continuaba. Así se jugaba, hasta la ‘chúrpili’, vale decir, hasta que el rival del juego se quede sin figuri-tas.
Pero este juego de ‘cara y ceca’, los ‘lustrines’ o los vendedores de diarios, o algunos otros changuitos con alguna actividad rentable, lo solían jugar con monedas, con el mismo procedimiento de las figuritas, a medir y luego la “revoliada”.
La ‘cara’ era donde estaba la imagen más importante de la moneda, el escudo, la libertad, la efigie de la repú-blica, el rostro de algún prócer; la ‘ceca’, donde aparecía el valor de esa moneda.
Otros jugaban como si fuesen figuritas, con chapitas de gaseosas o cervezas, que se aplanaban con un martillo o piedra.
Eduardo Ceballos96
Lo cierto es que los chicos invertían muchas horas de sus vidas en estos juegos, que se practicaban con todo el entusiasmo, propio de esa edad tan creativa.
Los chicos, muchas veces seguían jugando mientras dormían, porque soñaban que ‘revoliaban’ y decían: ‘Ca-rita o Cequita’.
Los juegos de la infancia 97
LOS BARRILETES O COMETAS
Cuando llegaba el mes de agosto, empezaba a sacar su mordaza el invierno. La temperatura comenzaba a subir diariamente, especialmente los días en que aparecía el viento Zonda, con su aire caliente y esa clásica polvare-
Eduardo Ceballos98
da que se levantaba nublando la jornada.Cuando eso acontecía, aparecían las ‘cometas’ y los
‘barriletes’.Un modo de divertirse muy antiguo, ya que su origen
algunos lo encontraron entre los chinos dos siglos an-tes de Cristo; otros lo descubren por Europa en el siglo XVIII.
Es un juego, que en nuestro país, se practicó y se practica especialmente en el mes de agosto, cuando hay buenos vientos.
Los changos los hacían con mucho ingenio y los había de distintas formas: el barrilete propiamente dicho, de forma romboidal; el ‘exagonal’; el octogonal; el que tenía forma de estrella y si se podía, con forma de estrella de ocho puntas.
Para ello se debían buscar los elementos para cons-truirla. Lo primero que se buscaba era el cañaveral de donde se sacaban las cañas necesarias para el armado. Después se buscaba el papel, que si se contaban con mo-nedas, se compraba un especial papel sedoso de distin-tos colores para producir la bandera del club favorito. Si no se tenía dinero, se recurría al papel de diario, con el que muchos chicos hacían la suya.
Un verdadero trabajo artesanal realizado en forma solitaria, o bien, con ayuda de algún miembro de la fami-lia o en grupo con otros changuitos.
Primero se trabajaba la caña, con la que, una vez afi-nada, se confeccionaba un ‘arco’ con un piolín, se afirma-ba, lo que sería el alma donde se apoyaba el barrilete o la cometa. Luego se pegaban las partes, las alas, la cola, que se fijaban con ‘engrudo’, mezcla de un poco de harina con agua, de lo que resultaba una pasta, que servía para pegar.
Los juegos de la infancia 99
Se competía con el barrilete de los otros chicos, para ver quien podía elevarlo más alto o lo vestía con los me-jores colores.
Algunos le ponían en su cola, algún elemento cortante, como hojitas de afeitar, buscando de ese modo cortar el hilo del barrilete vecino, para que de este modo quede incontrolado.
Se mandaban ‘telegramas’ a los barriletes, un pape-lito, a través del hilo, que subía hasta llegar a destino. Otros le llamaban ‘chasque o chasqui’ a esa arandela de papel que se le enviaba a una cometa o barrilete en pleno vuelo.
Toda una industria que movilizaba el ingenio creativo de los niños, que tomaban el papel sedoso, combinando los colores, para producir los distintivos de su club pre-ferido y pegándolos con el engrudo que se preparaba en casa con la harina que aportaba la mamá de cada chico.
El esqueleto de ese barrilete o cometa se armaba con un arco hecho con finas fibras de cañas huecas, que se conseguían en los baldíos de los barrios de antes. Al-gunos le agregaban una cola de trapo con alguna vieja corbata que ya no usaba el abuelo.
Algunos changos más grandes y traviesos, colgaban de esa cola de trapo, un pequeño ‘michi’ vivo, el que era levantado al aire, profiriendo gritos de dolor, que tanto divertía a esos crueles changos.
De ese modo se salía al descampado a mostrar or-gullosamente el trabajo realizado y hacerlo volar entre todos los amigos, que se reunían a vivir como en un au-téntico clima de fiesta.
Una multitud, la que se convocaba a vivir la magia de los juguetes voladores. Hoy los barriletes son industria-lizados, los venden ya hechos, de plástico, y los chicos a
Eduardo Ceballos100
lo sumo juegan con sus mayores, porque es el fruto de una sociedad que juega al individualismo y que va ma-tando a pasos agigantados la vida comunitaria, como en aquellos tiempos en que la vecindad tenía una gracia infi-nita de afecto y amistad.
Se me ocurre ver a los changuitos más humildes con sus cometas hechas con papel de diario, que por cier-to eran más pesadas, y costaba hacerlas levantar vuelo, pero el entusiasmo no tenía límites y lo mismo lograba ponerlas en lo alto del cielo.
Tan emocionante verlas en el firmamento, que produ-cía una sensación nueva y ni hablar cuando era la cometa o el barrilete propio, el que mandaba.
Cuando el viento era importante, producía un entu-siasmo inusitado porque ese barrilete, pedía más, y había que ir soltando todo el hilo que se tenía en el carretel. A esas cometas, las llamaban ‘chupadoras’, hechas con un armazón más liviano y por lo tanto con mayores posi-bilidades de volar. Gran sensación, manejar el carretel de piolín cuando el ‘bólido’ pedía más hilo. Sensación de poder y alegría profunda.
Pero, al menor descuido, la cometa le quitaba al niño la madeja y ese changuito salía disparado atrás de ese juguete que se escapaba a pasos agigantados.
Algunos tomaban su bicicleta para ir a buscar su co-meta, que se alejaba a mucha distancia.
Otras se enredaban en los árboles, o en los cables de alumbrado público. Muchas se fueron de viaje por el espacio, con destino incierto, envueltas en un halo de misterio. Tal vez, todavía anden por el cielo.
Las cometas eran una relación con la lejanía, con lo desconocido, con el mágico mundo que nos contiene y nos rodea.
Los juegos de la infancia 101
En la década del 50, los hombres modernos, estaban ocupados en su carrera por conquistar el espacio y los changos, hablaban de la perra Laika, que anduvo por los cielos.
Esos pequeños gigantes de la ciencia de los juegos pretendían imitar a los mayores, en sus conquistas del espacio.
Pequeños filósofos que sacaban sus conclusiones al observar el firmamento. Tiempo de emoción plena y de asombro por el mundo circundante.
Eduardo Ceballos102
JUEGOS CON NAIPES
Los naipes fueron también una importante herra-mienta para entretener a los niños, que jugaban con gran entusiasmo a la ‘escoba’, el ‘chinchón’, ‘nadie sabe para quien trabaja’, ‘loba’, ‘culo sucio’, ‘truco’, ‘siete y medio’, ‘quita montón’, ‘escalera’, ‘póker’, y muchos otros entre-tenimientos para diferentes edades.
Uno de los primeros juegos que se jugaba en la in-fancia era el ‘culo sucio’. Intervenían de dos a cuarenta niños.
Se repartían las cartas, una por una entre los parti-cipantes y al que le tocaba el as de oro, se constituía en el culo sucio.
Los otros participantes del juego festejaban ruido-samente y se burlaban del agraciado. Luego, se volvían a repartir las cartas y el juego continuaba.
‘El siete y medio’, era un juego que se practicaba con un mazo de cuarenta cartas. La sota, el caballo y el rey, valían, por separados, medio punto y el resto de las car-tas, el valor de su número.
Cada jugador recibía una carta y luego, cuando le to-caba el turno pedía una o más cartas, tratando de sumar siete y medio.
Si se pasaba, perdía. Podía no pedir, si el jugador tenía un seis o un siete, por temor a pasarse podía decir, paso.
Había un banquero, que competía contra todos. Los que habían pasado, era tanto del banquero y con los otros competía, ganando el que mejor puntaje tenía. El
Los juegos de la infancia 103
puntaje del banquero, contaba medio punto más de lo que exhibía.
Solía reunir a familias enteras, con grandes y chicos. Muchas veces los mayores, compraban ricas golosinas, que repartía en forma proporcional a todos los partici-pantes y con esa golosina se jugaba.
Tardes enteras, especialmente las de mucho frío o los días de lluvia, eran las ideales para juntarse y com-partir bellas y emotivas reuniones.
Los hombres y los changos grandes jugaban al truco. Posiblemente, el juego de naipes más difundido del país.
Diversión muy creativa con mucha amplitud, sin lími-tes, por la gran variación de posibilidades que ocurren por las mentiras que pueden exteriorizar los conten-dientes. Con señas, que se pasan al compañero con ges-tos realizados por la cara, teniendo el cuidado de no ser advertido por el ocasional rival.
Un lenguaje especial acompaña a este entretenimien-to, que tiene un reglamento, conocido en todo el país.
Las muecas y los floreos se utilizan para que el encar-gado de cantar su envido, su flor o su truco, sepa con que cartas cuenta, entre él y su compañero. Se emplean las clásicas cartas españolas de 40 naipes.
Normalmente, se juega a la mañana con la visita que llega a la casa, el domingo o feriado, mientras se espera la comida que preparan en la cocina.
También se lo practica a la tarde, luego de la sobre-mesa, con mucho entusiasmo, ante los ‘patos’ o mirones que siguen la partida.
La ‘truquiada o truqueada’, se juega a treinta puntos. Los primeros quince se llaman malos y los segundos quin-ce, son los buenos. Esos tantos son marcados con poro-tos o maíces.
Eduardo Ceballos104
Muchas veces, se termina con los treinta y se va a otro partido. Otras veces, por ley de juego, se pacta a dos de treinta y si hay empate, se juega un tercer tiempo, que es el llamado bueno, para determinar el ga-nador.
El puntaje está en un plato, desde allí, se entregan en cada tiro, lo logrado por cada jugador o pareja.
Cuando los rivales no están determinados, suponiendo que sean participantes, serán compañeros, los dos pri-meros en recibir un rey y dará las cartas, el que sacó el primer rey.
El que da las cartas, las mezcla o baraja, pone el mazo sobre la mesa, para que el rival corte, separándolo en dos montones.
Luego tomará nuevamente el mazo y repartirá las cartas en tres rondas, de una carta por vuelta para cada jugador, de modo que cada uno tenga tres cartas.
Siempre se comienza por el jugador que está a la de-recha, como las agujas del reloj. Después de cada mano, reparte el jugador de la derecha.
El corte del mazo siempre lo hace el jugador de la izquierda, quien también puede no cortar y golpear el mazo, con lo que está indicando que debe repartirse de ese modo.
Si algún jugador recibe una carta boca arriba, puede tomarla o bien pedir que se de nuevo.
En una partida pueden intervenir bandos de adver-sarios, conformados por dos, tres, cuatro, cinco o seis compañeros.
El último en jugar en cada ronda de cada grupo es el pie, quien es el responsable del canto de su equipo.
Al compañero o compañeros de equipo se les llama pierna.
Los juegos de la infancia 105
En este juego se logra puntos con el envido, con el real envido, con la flor y con el truco.
El envido vale dos puntos el querido y un punto el no querido; el real envido no querido, un punto, y el querido tres puntos, el que puede ser replicado por cada grito; la falta envido no querida, es un punto y la falta envido querida, son los puntos que le falta al que va ganando; la flor, tres cartas del mismo palo, vale tres puntos; el que contesta con una contra flor y al resto, gana el partido si tiene mejor puntaje.
El truco no querido es un punto, el truco querido dos, un retruco tres y el vale cuatro, como su nombre lo indi-ca cuatro puntos.
Cuando los participantes son seis, vuelta de por me-dio, se juega una personal o mano a mano con un adver-sario, lo que se llama ‘pica-pica’, alternado con la vuelta grande, redonda.
Un entretenimiento conocido en todo el país y en muchos países latinoamericanos. Jorge Luis Borges le prestó mucha atención a este juego, que guarda en sus reglamentos, caprichos que merecen un análisis.
Los padres no veían con buenos ojos el uso de las car-tas en manos de los niños. Pero la popularidad de su uso, fue produciendo su aceptación.
Eduardo Ceballos106
EL MILAGRO DE SALTA
Con el mes de septiembre se empezaba a dibujar un clima de alegría. En las escuelas, colegios, la Fiesta del Milagro ocupaba espacios importantes. El centro de la ciudad de Salta, a partir del 6 de septiembre recibía peregrinos de todos los pueblos y de muchas ciudades argentinas. Para los menores todo era divertido. Cada parroquia, colegio religioso, entidades de bien público, disponían de un kiosco en la zona céntrica, con el que sumaban a la fiesta y conseguían recursos para sus insti-tuciones vendiendo las clásicas ‘cédulas’, que se ofrecían con premios sorpresas.
Cuenta Ermes Riera, que su padre don Juan Panadero, pidió permiso para vender sus productos de repostería
Los juegos de la infancia 107
en la Plaza 9 de Julio, pero le dijeron que esos espacios estaban destinados a colegios y parroquias, para que consigan recursos. Movido por su imaginación, llevó sus productos y vendía las cédulas, que tenían de premio sus ricas especialidades. Lo pudo lograr, porque puso un gran cartel que decía: ‘Parroquia de la Sagrada Libertad’.
Los chicos iban al centro con su colegio o bien con sus mayores. Los vendedores de golosinas artesanales, ‘alfeñiques’, algodones de azúcar, manzanas confitadas, churros, ‘cola y chancho’, ‘paragüitas’ (chupetín artesa-nal), ‘pochoclos’ y otras especialidades marcaban su pre-sencia en las calles céntricas. Los chicos se descubrían importantes y beneficiados con dulces obsequios.
Uno de los personajes de la fiesta era el ‘chancaque-ro’, que fabrica y vende las exquisitas ‘chancacas’, table-tas hechas con miel, a la que se le ha dado un punto, que si no se logra, la ‘chancaca’ resulta ‘ancosa’.
Estaban los vendedores de novenas y de rosarios. Una muchedumbre que llenaba todos los espacios. Gente re-zadora y piadosa, mirones, curiosos, ‘pasianderos’ que se ‘pegaban’ la vuelta por el centro para sumarse al feste-jo.
Las confiterías y las pizzerías trabajaban a pleno. Una pueblada que se manifestaba.
Era clásica la vuelta en la Plaza 9 de Julio, para sa-ludar a la gente conocida y a los parientes. Un modo de conocer nuevos tíos y primos. Un espacio de relaciones públicas y humanas.
Notable presencia le ponían al casco céntrico de la ciudad de Salta el ‘organillero’, con su organito, que pro-ducía placer entre abuelos y nietos. El fotógrafo que escondía la cabeza entre los trapos negros y gritaban que ‘miren el pajarito’. El que trabajaba con las ‘catitas’,
Eduardo Ceballos108
que adivinaban la suerte entregando una tarjetita con un misterioso mensaje. Pinturitas de un pueblo que se divertían con cosas tan sencillas.
Para los chicos era una fiesta. La novena hasta el día 14 con asistencia perfecta. El día 15 la procesión de los Santos Patronos, El Señor y La Virgen del Milagro, que en principio giraba alrededor de la plaza y que con el tiempo fue extendiendo su recorrido.
El toque emotivo lo ponían y lo siguen poniendo los peregrinos venidos con su fe de todos los pueblos y de otros destinos.
Esos promesantes llegan desde distantes pueblos. Al-gunos caminan diez jornadas para cubrir 700 kilómetros. Su presencia tiene más contundencia que las homilías, porque es la fe, la que camina y se muestra.
Más de tres siglos tiene esta celebración religiosa que ocupa un lugar preponderante en el calendario reli-gioso y en el corazón del pueblo.
Los juegos de la infancia 109
PRIMAVERA
LOS JUEGOS PRIMAVERALES
Cuando el verde afloraba por los árboles y el paisaje se vestía de fiesta, en forma mágica, inexplicable, apa-recían las langostas, que tapaban el sol con su presencia. En contados minutos consumían ese verde. Trabajaban como una gran máquina destructiva. Los grandes golpea-ban tapas de ollas, encendían cubiertas viejas, para es-pantarlas. Los chicos, no tenían conciencia del daño, solo se limitaban a jugar. Sacaban de los costureros de las madres hilo de coser y ataban con una punta una pata de una langosta y con la otra punta, la pata de otra langosta, lo que producía una danza macabra que divertía.
El atractivo que brindaba la naturaleza, era salir a re-correr las serranías de Salta, especialmente las que cir-
Eduardo Ceballos110
cundaban Villa Las Rosas, donde los muchachos armaban su ‘choza’, que se constituía en una casa alternativa donde jugaban a los cow-boys y otros entretenimientos. Cono-cían esa geografía hasta la actual Villa Mitre, que todavía no existía como barrio. Andaban por allí cosechando piqui-llín, ají ‘quitucho’, moras. Se conmovían ante una minúscula plantita, variedad de sensitiva, que los changuitos llama-ban ‘cerrate comadre’, les sorprendía que fuera tan dócil a la orden de cerrarse con solo tocarla.
También se jugaba como imitando a los mayores, a la ‘generala’, con un cubilete o ‘cacho’ y cinco dados, donde los changuitos anotaban sus tantos, para determinar al final el ganador de ese juego.
Al dominó se jugaba, como siguiendo los pasos de los más grandes. El juego lo comenzaba quien tenía la ‘chan-cha’, el doble seis.
Había changuitos que llevaban en su cabeza la secuen-cia del juego, para producir el bloqueo en el juego a los rivales, al que le llamaban ‘enchanchar’ o trabarlo.
El ajedrez no ingresaba a todas las casas, pero donde llegaba, de la mano de sus mayores, lograba milagros en la mente de sus practicantes.
El otro juego que atraía a los chicos de todas las eda-des, era la ‘cinchada’, se iniciaba tomando una piola larga, trazar una raya al medio de un patio, y dividir a los chi-cos en dos bandos equitativos para iniciar la cinchada, que consistía en lograr que los adversarios pisen la raya del medio. Algunas veces eran tan parejas las fuerzas, la piola quedaba tensa sin arrojar ganadores, por largos minutos. En muchas ocasiones se disputaban ante un pú-blico que alentaba a determinado grupo.
Los juegos de la infancia 111
Los lapachos anunciaban que ya llegaba la primavera. El clima se ponía más agradable. La gente dejaba sus casas y ganaba la calle.
El estruendo de los cohetes, anunciaban los ‘misachi-cos’, que venían de los pueblos con sus ‘virgencitas’ o ‘su santito doméstico’, trayendo su alegría a la ciudad con una ‘musiquita’ que salía de una guitarra, un bombo y un violín. Algunas veces traían un ‘erke’ y cuando se dete-nían aparecía un bandoneón que aportaba sus acordes. Llegaban de los pueblos, marcando el tiempo del milagro y con ellos, florecían los lapachos y la ciudad se ponía de fiesta y se percibía la primavera.
Eduardo Ceballos112
Cuando mejoraba el clima y la temperatura era más agradable, los chicos salían de sus casas a disfrutar del buen tiempo.
Algunas madres acompañaban a sus pequeños hasta el Parque San Martín, donde encontraban diversión al aire libre. Estaban los ‘columpios’ y los ‘trancabalancas’ ten-tando a los chicos en un espacio verde, bello y elegante.
En ese parque también se podía andar en lancha, im-pulsada con remos. Otros preferían pescar mojarritas de colores. El lago un obligado lugar para la infancia.
Algunos llevaban sus rodados, bicicletas, triciclos, sulkys, patines. Era un patio grande para los chicos de Salta.
Retornaban a su cuadra y los pequeños sacaban las so-gas para saltar. Los mayores con sus sillas en la vereda, acompañaban la diversión de los niños.
La cuerda podía ser individual, para que cada uno muestre sus habilidades; pero estaban, también, las
Los juegos de la infancia 113
piolas más largas, las que se jugaban en forma colecti-va, con diferentes variaciones. Esta diversión juntaba a muchos pequeños de ambos sexos, pero con mayoría de niñitas.
Cuando un adulto, normalmente varón, tal vez con una cerveza en la cabeza, veía a los chiquillos jugando en grandes grupos, revisaba en sus bolsillos y sacaba todas las monedas que tenía y al grito de ‘manchancho’, se las tiraba, para que los más ligeros se queden con ellas.
Diversión muy común entre los mayores, que de ese modo aplaudían la presencia de la infancia en la calle.
En los casamientos, cumpleaños o en otras fiestas, aparecía el padrino poderoso, el que tenía poder eco-nómico, quien llegaba programado con muchas monedas para hacer el ‘manchancho’ y divertirse con su gesto.
Muchas veces se hacía el ‘manchancho’, pero no de monedas, sino de golosinas o pequeños juguetes. Lo im-portante era que servía para alegrar el corazón de gran-des y chicos.
Eduardo Ceballos114
En la infancia, todo sirve para la diversión. Los chicos pueden estar sin elementos, ni ideas para jugar, hasta que a alguno se le ocurre decir: “pasale al otro / si no querís ser potro…”.
Luego de la frase, tira un golpe con la mano o el pie al chico más cercano y entonces, comienza el juego, que los hace correr y perseguir a los otros, que con burlas, se mofan del perseguidor. La frase variante era: ‘pasale al de adelante sino querís ser elefante’.
Era tan fácil construir un juguete. Los changos toma-ban un alambre un poco grueso y con el hacían un ‘gan-cho’, que servía para empujar una yanta en desuso de alguna vieja bicicleta.
Cuando la madre, pedía a su hijo que vaya a comprar el pan, por ejemplo, el pequeño tomaba su ‘gancho’, su rueda y salía feliz a cumplir con el pedido de su madre.
Lo hacía a toda carrera con ese elemental juguete,
Los juegos de la infancia 115
sin costo, muy apreciado por los chicos.
Un sorprendente juego, convocaba a niñas y niños, era la ‘rayuela’ o el ‘tejo’. Dicen: fue inventado por un monje español y representa un viaje por la existencia, tratando de llegar al cielo, como un seguro destino.
Los chicos dibujaban la rayuela con tiza en las vere-das o en los patios. Cada jugador se conseguía un tejo, que consistía en una piedra plana y con ella practicaba este popular entretenimiento.
Primero, el jugador desde el punto de partida, debe tirar su tejo al casillero, que le correspondía y luego avanzar con un pie o con los dos según el momento hasta llegar al cielo y desde allí regresar al punto de partida, levantando a su regreso su tejo, para el próximo tiro.
La casilla donde está el tejo, no debe ser pisada, por-que pierde el tiro.
La palabra o la literatura popular acompañaban a los chicos con aquellos cantos o cuentos de nunca acabar, ya que su característica estribaba, además de la inge-nuidad propia de la infancia, en que la última estrofa enlazaba con la primera siguiente y volvía a repetirse indefinidamente hasta el cansancio.
A modo de ejemplo, esta: “José se llamaba el padre / y Josefa la mujer. / Y tenían un hijito / que se llamaba José, / …-se llamaba el padre. / Y de este modo se repe-tía ilimitadamente.
Además, relataban el cuento del ‘gallito pelao’ o el cuento de la ‘buena pipa’, cuentos de nunca acabar. Muy sencillo, dice: “Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?
-Sí.
Eduardo Ceballos116
- Yo no te digo que sí, digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
- Bueno.- Yo no te digo bueno. Digo si quieres que te cuente el
cuento de la buena pipa?Así se repite hasta el cansancio.
Otra ocupación que relacionaba a los chicos con la pa-labra, era la ‘jeringonza’ o ‘jerigonza’.
Se trataba en realidad de una jerga idiomática, que consistía en intercalar a cada sílaba de la palabra expre-sada, una sílaba nueva conformada con una p y la misma vocal de la sílaba expresada.
Ejemplo, para decir botella en ‘jerigonza’, los chicos, decían: “bopotepellapa”. Los chicos con esta jerga char-laban animadamente como si fuese un idioma corriente.
Junto a estas diversiones picarescas, aparecían los ‘trabalenguas’, que era el modo de burlarse de los que no podían pronunciarlas y de premiar a quienes si las decían correctamente.
Con las palabras y la imaginación los pequeños jugaban al ‘veo-veo’, cuando uno decía:
Veo, veo.- Qué ves?- Una cosa.- Qué cosa?- Maravillosa.- Qué color?- Verde.-
Allí empezaban los otros chicos a nombrar todos los objetos que veían de color verde, hasta acertar.
Los juegos de la infancia 117
EL VIAJE EN LA BAÑADERA
Cuando mejoraba el clima y la temperatura se eleva-ba, aparecía por las calles de Salta ‘La Bañadera’, un ori-ginal colectivo sin techos, de llamativos colores, que era toda una novedad para esa época, en la década del 50. Viajaban en este móvil las familias enteras, recibiendo aire fresco en la cara y premiando a los chicos que ha-bían cumplido con sus tareas escolares. Era un estímulo
Eduardo Ceballos118
gigante poder subir en ese vehículo y dar una vuelta por la ciudad.
Normalmente levantaban a sus pasajeros en la Plaza 9 de Julio o bien por la avenida San Martín, en el Parque San Martín, que era el verdadero pulmón de la ciudad. Un breve recorrido por la pequeña ciudad de Salta, bas-taba para llenar los ojos de asombro y de júbilo.
La curiosidad dibujaba el recorrido y dejaba estam-pada en la memoria, las imágenes del viaje.
Un incentivo que servía para mejorar en las obligacio-nes escolares y esforzar la voluntad para ser mejores hijos. Era la manera de pagar el viaje y la alegría.
Modo de descubrir la capital de la provincia que se habitaba. Al finalizar el viaje de placer, comenzaba la gran aventura de narrar a todos los amigos, la maravilla que había observado en ese fantástico viaje. Aparecía también el secreto oficio de usar las palabras para lo-grar una crónica magistral sobre el camino recorrido.
La Bañadera, se quedó para siempre en el recuerdo de todos aquellos niños que tuvieron la suerte de disfrutar-la. Pasaba por las calles de Salta, la gente la miraba con cariño y trataba de observar quienes eran los beneficia-dos en ese bello paseo.
Los viajeros de ese vehículo novedoso para la época, podían disfrutar del paisaje ciudadano y contemplar en detalles cada elemento que conformaba la ciudad, como esos clásicos buzones colorados que se ubicaban en al-gunas esquinas, para recibir las correspondencias de la vecindad. Ese buzón simbolizaba la comunicación, que en esas cartas manuscritas tenían otro sabor y tocaba las fibras más íntimas.
Imágenes que dejaba en su paso por las calles de la Salta del ayer, la bañadera.
Los juegos de la infancia 119
LOS JUEGOS NAVIDEÑOS
La ‘pallana’ era un juego de todo el año. Pero se prac-ticaba más en el verano, especialmente a la tarde, las niñas luego de cumplir con sus tareas escolares, se sen-taban en las galerías de las casas, en grupos de cuatro a seis y el juego comenzaba. Se jugaba con cinco piedri-tas, redondeadas y bien parejitas.
Eduardo Ceballos120
Consistía en barajar las que se tiraban por el aire y en recoger del piso, las que habían quedado.
Hay distintas formas de jugar a la ‘pallana’: ‘Unita’, se tiran todas las piedras al aire y se recibe una sola con el dorso de la mano, para esto hay que mover la mano y los dedos rápidamente.
Si caen todas pierde y sigue el otro jugador. Cada vez que acierta levanta del suelo, de una en una, mientras la otra hace el recorrido en el aire.
Con ese mismo criterio se juegan de dos, tres, etc.La otra variante es el ‘puentecito’: Se forma un puente
con el pulgar y el índice de la mano izquierda y mientras se tira y recoge una piedra, se van haciendo pasar por el puente, una a una las demás; el contrincante señala una, llamada ‘tata’ que debe pasar última, es la que está en posición más difícil con relación al ‘puente’.
La otra variante es la araña: Figura igual a la anterior, pero hecha con todos los dedos de la mano, apoyados en tierra y suficientemente separados como para formar cuatro puentes.
La otra variante, ‘chorizo o martillo’: Se sostienen cuatro piedras con las manos cerradas de modo que for-men una fila y se coloca el puño con el pulgar y el índice hacia arriba; se tira la quinta piedra y se la recibe en el hueco que esos dos dedos forman; al tocar con la prime-ra piedra se deja caer la última; se repite la figura hasta la cuarta piedra.
Las jugadoras se disponían en círculo, sentadas o arrodilladas en el suelo. El juego consiste en arrojar las piedritas al aire y recogerlas.
Se debe manejar con mucha habilidad, la mano, los dedos, ante la atenta mirada de sus rivales. Juego que tuvo una alta vigencia en los tiempos pasados.
Los juegos de la infancia 121
En las parroquias, o en los pueblos del interior, se programaban entretenimientos para los chicos, entre los que se usaba el juego del ‘palo enjabonado’.
Consistía en trepar en un palo alto, previamente plan-tado, de unos cuatro metros de alto, de unos veinte cen-tímetros de diámetro.
Se lo untaba con abundante jabón y en la parte supe-rior, se colocaba el premio al que llegaba, que consistía en un objeto estimado o bien dinero en efectivo. Una diversión que atraía la presencia de muchas personas, entre grandes y chicos.
La niñez, salía a la calle con sus juegos como el “ga-llo ciego”, conocido también con los nombres de ‘galli-to ciego’ o ‘gallinita ciega’. Consistía en vendar los ojos de algún niño para que haga de ‘gallina ciega’ y en esas condiciones debía alcanzar a algunos de los otros niños, que se mofaban del gallito ciego. Cuando logra sujetar a alguno de los participantes, pasa el capturado a ser la nueva ‘gallina ciega’.
En El Museo del Prado hay un cuadro de Goya, pintado hacia 1782, que tiene como título ‘La gallina ciega’, en homenaje a este juego de la antigüedad, que ya lo prac-ticaban los romanos.
Los guiaban al ‘gallito ciego’, con frases que le sim-bolizaban el resultado: ‘frío, frío, frío, como las aguas del río’, para expresar lejanía; ‘calor, calor, calor, como fuego en el fogón’, advirtiendo que está muy cerca; o aquel otro dicho: ‘calor, calor, calor, que se quema, que se quema, que se quemó’, demostrando la torpeza, de estar en el lugar exacto y no darse cuenta.
Eduardo Ceballos122
El otro juego que se practicaba a cielo abierto era el del “gran bonete”. Se hacía poniéndole a cada uno de los participantes, a modo de nombre un color: verde, ama-rillo, azul, rojo, negro, blanco, etc. El que dirige el juego es el Gran Bonete, quien lo inicia así:
Al Gran Bonete se le ha perdido un pajari-- llo y dice: el Verde lo tiene.
¿Yo señor?, contesta el Verde.- Si señor.- No señor, vuelve a insistir el aludido.- Pues entonces, ¿quién lo tiene? El Amarillo.-
Y vuelve a producirse el mismo diálogo, ahora con el Amarillo.
Pero si este estaba distraído o no contestaba, se con-sideraba que cometía una falta y se le anotaba una pren-da, y cuando llegaba a la tercera, lo obligaban a cumplir una penitencia.
Cuando se terminaba el juego se imponían los castigos a quienes lo merecían, por haber errado en el juego.
Tiempos felices jugando a la ‘sillita de oro’, que con-sistía en levantar a algún niño, entre varios y cantarle hasta transportarlo a otro lugar.
También se hacía el ‘caranchito’, que implicaba llevar a algún pequeño entre dos más grandes, cada una de un brazo, jugando el pequeño.
Visiones, especialmente de niñas, jugando a la ‘mami-lla’. Para ese juego, se dibujaba un gran círculo.
A una, se le vendaban los ojos y las otras se van a esconder. Cuando ya están en posición en su escondite, le gritaban o le silbaban a la ‘mamilla’, para que inicie la búsqueda.
Los juegos de la infancia 123
La consigna era atrapar a alguna de las que se escon-dieron, para que la reemplace como buscadora o mamilla.
Las que lograban volver al círculo, se salvaban de cumplir el rol de la mamilla o perseguidora de las otras chicas.
Si la hostigadora no conseguía capturar a nadie, se-guía siendo mamilla.
Otros chicos jugaban a las provincias. Cada niño to-maba el nombre de una provincia y sentados, formaban una rueda.
El que dirigía el juego, decía: “tengo que viajar de Salta a Tucumán”, por ejemplo. Los participantes que tenían esos nombres, se debían mudar de lugar con la mayor prontitud. Los distraídos o los que se equivoca-ban, pagaban prenda. Era un modo, de jugar y aprender geografía.
Otra diversión interesante y muy usada era la ‘reina’. Se jugaba en los anchos patios de las casas de antes.
Se ponían sillas ubicadas, respaldo contra respaldo, y una menos que la cantidad de participantes.
La que oficiaba de “reina”, llamaba a sus súbditos y los invitaba a pasear. Giraban alrededor de las sillas o circulaban por el amplio patio y de pronto, la reina decía que quería descansar y rápidamente se sentaba.
Los otros jugadores buscaban su silla y uno no la en-contraba, ese quedaba eliminado y también se sacaba una silla; de ese modo, se iban eliminando a los más ler-dos y apartando sillas, hasta encontrar al ganador.
El otro juego muy difundido era el del ‘sombrero’, en el que los chicos se sentaban en el suelo, formando una rueda.
Eduardo Ceballos124
Dos sombreros para el juego: uno para el que dirigía, el otro para un participante. El que participaba debía hacer lo contrario del que dirigía.
Si este se paraba, el participante debía sentarse. Si se ponía el sombrero, el participante debía sacárselo. Todo al revés y si erraba perdía y el sombrero, pasaba a otro.
Para jugar hacía falta ganas. Los chicos se juntaban y contaban, para determinar quien perseguía.
Allí comenzaba el juego y salían a toda carrera, para no dejarse atrapar. Si alguien era tocado, pasaba a ser ‘mancha’ y perseguía a todos los otros chicos.
Cuando alguien sufría un accidente o era llamado por sus mayores, ese participante gritaba: “pido”, con lo que pedía una tregua en el juego.
Para el tiempo del verano andaban los vendedores ambulantes, ofreciendo frutas, como el ‘Bigote Dulce’, personaje por todos conocidos, un turquito que voceaba su fruta en las puertas de las escuelas y de las canchas de fútbol.
Otro personaje del verano, era un heladero al que los muchachos le llamaban “Mortadela”, ya que su rostro se parecía a una mortadela bocha, roja, grandota y colora-da.
Este vendedor vendía helados con un carrito, que se parecía a un barquito y tenía los colores de la bandera de Boca Juniors.
Los chicos conseguían de sus mayores las monedas, para comprar los apetecibles ‘sandwichitos’ helados.
La otra actividad del verano era ir de pesca al río
Los juegos de la infancia 125
Arenales o al lago del parque San Martín. Todo movía el ingenio, en un tiempo de alta creatividad.
Cuando terminaban las clases, a fines de noviembre, se intensificaban los juegos, el fútbol y la actividad en el barrio.
En la casa de cada chico, se compraban los chivitos vivos para las fiestas y había que cuidarlos casi un mes antes.
Se los llevaba a las canchitas de fútbol o a algún otro baldío, para que el animalito se alimente.
Como quien esperar las fiestas de fin de año, los chan-gos, se constituían en fabricantes de autitos.
Una tarea que los atrapaba a estos ingenieros del ju-guete. Todo era hecho en casa. Primero, el modelo del diseño y dibujar el elegido.
Serrucho en mano, se debía cortar la madera, que era el piso del auto y los laterales. El techo se cubría con latas de aceite, al igual que el capó y el baúl.
Los más hábiles, con plásticos les hacían el parabrisa, las ventanas y la luneta. Les cruzaban cueritos sobre el capó, lo más complicado eran las rueditas, las que se con-seguían en las carpinterías del barrio, porque por aque-llos tiempos, los adultos jugaban como niños, y en esa tarea de hacer las rueditas para el autito era un modo de participar en el juego.
Esas rueditas se ponían sobre los ejes de distinto modo y esas barras con sus ruedas, eran colocadas al chasis del autito, con esos flejes de acero con los que envolvían las cargas, para darle más elasticidad a la suspensión.
Los que tenían más dinero y habilidad les ponían luces, alimentadas por pilas. Los menos, desarrollaban en el in-terior del autito una fina terminación, colocándoles los
Eduardo Ceballos126
asientos, el volante y otros detalles, que le daban más prestigio a la hechura.
Una vez logrado el prototipo, venía la pintura. Se ha-cía con todo el esmero, tratando de imitar los colores del ídolo admirado en la categoría turismo de carretera.
Con ese bólido cada chico salía a la calle a recibir el comentario de los otros chicos y a producir la envidia y la competencia del caso.
Con esos autitos, se hacían bellas carreras, a la vuelta de la manzana, o corriendo en el circuito del velódromo del parque San Martín.
Para la carrera, además de tener un buen autito, se debía tener un buen estado físico, para ganarla.
Mientras se corría, los autitos debían ir rodando, por-que si volcaba, se ocupaban de volverlo a parar y perdían un precioso tiempo de la carrera.
Los juegos de la infancia 127
Las niñas, especialmente, jugaban al ‘rum-rum’, un ju-guete casero que se hacía con un botón o una lata con dos agujeros, y un poco de piolín, para hacerlo bailar de un modo muy particular, produciendo el ruido de ‘rum-rum’, que le da su nombre.
Otros chicos fabricaban teléfonos, con tarritos de extracto de tomate y un largo piolín, que los pequeños los utilizaban como si fuesen teléfonos de verdad.
Pero en el juguete y juego que ponían un gran esmero era en el ‘metegol de papel’, que se construía sobre un cartón grande, si era posible de 60 centímetros por un metro de largo; en ese espacio, se dibujaba un campo de juego, una cancha de fútbol, con arcos de papel y si es posible con redes. En la cancha propiamente dicha, pro-ducían las siluetas de los jugadores de los dos equipos, con sus clásicos colores, para que sean fácilmente iden-tificables. Cada jugador ocupaba su lugar y tenía su nú-mero. La pelota era un botón, que terminara redondeado, para que sea impulsado a través de un lápiz, ejerciendo una presión, que lo haga avanzar hacia el arco rival. Era tan atractivo el juego, que se organizaban verdaderos campeonatos, con una hinchada que estaba pendiente de los resultados. El dueño del ‘metegol de papel’, se sentía propietario de un verdadero estadio de fútbol.
Con todos estos entretenimientos se iban acercando al esperado fin de año. Luego de las primeras comuniones a fines de noviembre y hasta el 8 de diciembre, en las casas se empezaban a armar los pesebres, adonde los chicos llegaban con sus villancicos a ponerle su cuota de alegría.
Eduardo Ceballos128
Mientras eso ocurría, todas las noches se tiraban co-hetes, que iban en aumento, en la medida que se avanza-ba hacia las fiestas.
En las casas donde había pesebres, se les ofrecía a los chicos, luego de la adoración, las frutas de época: ciruelas, duraznos, melones, sandías.
En los baldíos cercanos a los pesebres, algún mayor colocaba el palo maestro con las cintas, donde los chicos del barrio, dirigidos por alguna señorita, bailaban en ho-menaje al pesebre, la ‘danza de las cintas’.
Se celebraba alrededor del palo grande plantado, de cuya parte superior pendían las largas cintas, que los chicos tomaban, una cada uno, haciendo las rondas nece-sarias, en torno de ese poste y entonando villancicos.
Movimiento de profundo significado religioso. Según el estudioso del folklore, Carlos Vega, este floreo pro-vendría de un antiguo culto al árbol.
Este baile atraía a toda la barriada, que se acercaba a compartir con los chicos una colorida alegría.
Se comenzaba el 8 de diciembre y se mantenía todo el mes, ya que se bailaba hasta después de reyes.
Estos giros y los villancicos, se hacían en homenaje al Niño Dios, y tenían como fecha central, el día del naci-miento, el 25 de diciembre.
Se cantaba delante de los pesebres o nacimientos, que se preparaban con gran entusiasmo, con mucho arte y color.
Una tradición que venía de varias generaciones. En esos cantos se reflejaban los momentos más salientes de esa historia del evangelio: el infante tendido sobre la paja del pesebre, compartiendo con las bestias que allí estaban, la mula, el buey, en un rústico establo de pastores.
Los juegos de la infancia 129
La noticia del nacimiento y la estrella de Belén; los Reyes Magos con la presencia de Melchor, Gaspar y Bal-tasar; el viaje en burrito; la huída a Egipto, para escapar de Herodes, y toda la historia primera de ese niño sobre la faz de la tierra.
Entre los villancicos más conocidos, están: ‘Hay viene la vaca’; ‘el huachi torito’; ‘en la punta de aquel cerro’ y muchos otros más.
Era el modo de cerrar un año, de agradecer a la vida, de responder con alegría por lo recibido.
Los cohetes, los estruendos, eran el idioma del júbilo. Las casas se adornaban con guirnaldas, con luces de co-lores y se armaba el arbolito, que marcaba la presencia de esta historia cristiana en cada hogar.
Se acercaba la mesa navideña, llena de sabores, para ir poniendo el cierre a un año pletórico de actividades, que regalaban placer y alegría y que enseñaron a los ni-ños para la vida.
Se habían terminado las clases y los chicos tenían toda la jornada para disfrutar con sus juegos. La lluvia llegaba como música alimentaria y el verde jugaba con el agua.
Los juegos de la infancia 131
GLOSARIO DE LOS JUEGOS DE LA INFANCIA
ACERIAR: Acción para que el rival no acierte en su tiro. Se aplica para casi todos los juegos: especialmente, las ‘bolillas’, el ‘trompo’, el ‘balero’.
ACERO: Se denominaba de este modo a las bolillas de este metal, que se extraía de los engranajes y que se conseguían en los talleres mecánicos.
A COGOLLO: Expresión similar a ‘cococho’, ‘a babu-cha’.
AFEITADA: Pelotazo que se da a otro jugador o a alguien del público, en el juego del fútbol.
ALEMÁN: Variedad de pan, cacho de sabor dulzón.ALFEÑIQUE: También llamado alfiñique. Se trataba
de un caramelo artesanal, normalmente de color blanco y rosado, que lo vendían los vendedores ambulantes. Era una sola gran masa, que se rompía con cortafierro y se depositaba en pequeños cucuruchos de papel. Clásicos en las fiestas del Milagro.
ANCAZO: Cabezazo que le da una persona a otra. También se aplica para el golpe de púa que le da un trom-po a otro trompo.
ANCHI: Postre hecho con sémola amarilla, agua, limón, azúcar, cáscaras de naranjas y limones. Plato preferido de los chicos. Algunos le ponían miel de caña, otros lo hacían también con pelones, con naranjitas japonesas.
ANCOSA: Pegajosa, especialmente las pastas y las golosinas como la chancaca.
ANGELITO: Criatura fallecida. Su velatorio se reali-
Eduardo Ceballos132
za con ceremonias muy especiales.ANTÓN PIRULERO: Juego de ronda, practicado por
los niños de Salta de las décadas del 40 y del 50. A PATA: Expresión popular que se utilizaba para de-
cir que había venido caminando.A PETECO: A cococho, a babucha.ARCO: Horqueta, que sirve para el armado de la hon-
da, arma casera de los chicos. También denomina con esta palabra a la estructura de caña y piolín de la co-meta.
ARROZ CON PALOMITAS: Guisado que se preparaba con arroz y palomitas silvestres. Era una clásica comida de otras épocas.
BAILARINES: Tipo de trompos, que bailan saltando.BANANA: Otro tipo de trompo, que es largo y un poco
torcido, parecido a la fruta.BARQUILLOS: Pasta hecha con una masa sin levadu-
ra, en forma de canuto, que se vendía en la vía pública.BARQUITOS: Hechuras de papel, corcho u otro ma-
terial, que se hacían para competir en los cauces de agua a orillas del cordón luego de la lluvia.
BARRILETE: Cometa generalmente exagonal, que ar-maban los changos en forma artesanal.
BATATA: Tipo de trompo, que se llama así por su pa-recido al tubérculo.
BEBERAJES: Líquidos para beber y también la reu- nión de amigos que se juntan a tomar.
BIGOTE DULCE: Personaje legendario de Salta. Na-tural de Medio Oriente. Los changos le decían al ‘turqui-to’ Bigote Dulce, por sus prominentes mostachos, los que saboreaba luego de consumir alguna fruta. Era un vende-dor ambulante, que con su carrito empujado a mano re-corría la ciudad vendiendo su mercancía, que casi siem-
Los juegos de la infancia 133
pre eran frutas de estación.BILLA: En el juego del billar, la acción de meter la
bola en la tronera anunciada.BÓLIDO: Nombre que se le daba a las cometas que
volaban alto y pedían más hilo.BOLILLA: Bolitas con que jugaban los niños. Las había
de distintos materiales. (J. V. Solá).BOLILLONES: Bolitas grandes, que se utilizaban para
el juego de la cafúa o del triángulo.BOLITA: Bolillas que utilizaban los chicos para sus
juegos.BOLLO: Tiene varias significaciones: un pan casero
hecho normalmente en el horno de barro.También se denominaban de este modo a las trompa-
das o cachetazos.BOMBUCHAS: Bombitas sintéticas, que llenas de
agua, servían para jugar al carnaval.BOPOTEPELLAPA: Botella, en jeringonza.BRAGUETA: Cierre para guardar la cámara en las an-
tiguas pelotas de fútbol. Eran bocas cerradas con hilos de cuero.
BUENA PIPA: Cuento de no terminar.BUMBUNA: Paloma silvestre, más grande que la ur-
pila y la sacha, pero más pequeña que la torcaza. (J. V. Solá).
BURRITOS LEÑATEROS: Típico paisaje por las ca-lles de Salta de otras épocas. Venían de los cerros con su cargamento para venderlo en la ciudad. (J. V. Solá).
CABEZA: Sinónimo de inteligencia. / El jefe de un grupo. /
CACHO: El cubilete, para jugar con los dados.CAFÚA: Dibujo que se hace en el suelo para jugar a
las bolillas; es ovalado con una raya al medio.
Eduardo Ceballos134
CAGUILA: Mezquino, cobarde. (J. V. Solá)CAMBALACHE: Trueque de elementos de juego que
hacían los chicos.CANCANA: Zancos, que se construían para aumentar
la estatura.CANCHERO: El que cuidaba la cancha. / También se
decía al que se consideraba autosuficiente. / Denomina-ción que se da al juez de la taba.
CANUTO: Cañito que proveía la caña entre nudo y nudo, que eran utilizados en distintas formas.
CAPUJO ME VALGA: Juego infantil mediante el cual, y previo convenio, puede uno de los jugadores convenidos apropiarse de un objeto de otro jugador, con sólo darle un golpe en la mano que haga caer al suelo el objeto. Al tiempo de dar el golpe hay que decir ¡capujo me valga! o ¡me valga capujo! (José Vicente Solá)
CARA: El lado más importante de la figurita, donde está la imagen.
CARACÚ: Hueso del osobuco vacuno, que traía una sustancia apetecible por la mayoría. Con ese hueso los chicos construían ‘libes’ o boleadoras; otros los utiliza-ban para jugar al balero.
CARANCHITO: Llevar a alguien pequeño entre dos más grandes, tomándolo de los brazos. (J. V. Solá).
CARA O CECA: Eran las posibilidades que había que elegir cuando se revoliaban las figuritas. También se de-cía ‘cara y seca’, ‘carita o sequita’.
CARITAS: Las figuritas. / Juego de niños que consis-te en apoyar una figurita contra la pared y luego dejarla caer para que cubra total o parcialmente a la que antes dejó caer el contrario. También lo llaman a este juego tapadita. (J. V. Solá).
CARNERITO,CARNERÓN, tan chiquito y tan ladrón,
Los juegos de la infancia 135
roba plata del cajón, sin permiso del patrón’: Palabras que emplean los chicos para contar al iniciar sus juegos. (J. V. Solá).
CARRETILLA: Juego en el que uno lleva al otro de los pies y el que es transportado, camina con las manos.
CASCHI: Perro chico y ordinario. (J. V. Solá).CASTUCIA: Acto de entrar a jugar con escaso dine-
ro, bolillas, figuritas y ganar. Se le dice ‘hacer la castu-cia’. (José V. Solá).
CATITAS: Cotorritas, que algunos vendedores uti-lizaban para atraer a su clientela. A cambio de alguna moneda, las catitas entregaban una tarjetita adivinando el futuro.
CEBITA: Papel con explosivos que servían para sacar-le ruido al disparo con los revólveres de juguete.
CECA: La parte menos importante de la figurita o de la moneda.
CÉDULA: Papelito envuelto que se vendía especial-mente en las Fiestas del Milagro. En cada cédula había un premio modesto, para justificar su precio.
CERRATE COMADRE: Plantita llamada la sensiti-va, cuyo nombre científico es ‘Mimosa pudica’. De gran atractivo para los pequeños que invertían su tiempo di-ciéndole ‘cerrate comadre’ y la plantita accedía al pedi-do. (J. V. Solá).
CHALCHALEAR: Producir una hemorragia con un gol-pe de puño. (J. V. Solá).
CHALONA: Charqui de cordero, oveja o llama, secada al sol. (J. V. Solá).
CHANCACA: Tableta de miel, muy codiciada en Salta. (J. V. Solá).
CHANCAQUERO: Persona que elabora, vende o es muy aficionada a esta golosina. (J. V. Sola).
Eduardo Ceballos136
CHANCHA: Llámase así a la ficha del doble seis en el juego del dominó. (J. V. Solá).
CHANCHO: Nombre que se le da a una clase de pan. Se hace de la misma masa del pan francés. (J. V. Solá).
CHANGADA: Conjunto o reunión de changos. (J. V. Solá).
CHANGO: Muchacho. (J. V. Solá).CHANGUITO: Diminutivo de chango. (J. V. Solá).CHANGÜÍ: Palabra de origen guaraní, que significa
ventaja. Por eso, en el juego de los niños se dice ‘dar changüí’, cuando se ofrece dar ventajas. (J. V. Solá). También: ‘changüini’.
CHAÑAR: Árbol de la familia de las leguminosas, cuyo fruto es comestible. Con sus maderas se hacen utensi-lios, con sus hojas infusiones. (J. V. Solá)
CHAPITAS: Las tapas de las botellas de cerveza o de gaseosas, que en manos de los niños tenían diferentes aplicaciones.
CHARQUI: Carne vacuna secada al sol. Se consume de distintas formas. Son especiales los tamales de char-qui, el frangollo con charqui y muchas otras recetas. (J. V. Solá).
CHASQUE: o Chasqui, mensajero. Los chicos de Sal-ta, le llamaban así al mensaje que se le enviaba a la co-meta o barrilete y que consistía en una arandela de papel que subía a través del hilo. (J. V. Solá).
CHAYA: El carnaval. (J. V. Solá).CHAYAR: Carnavalear, jugar con agua.CHICHARRÓN: Carne con grasa, frita, que se utiliza
en distintas recetas y muy popular su aplicación en los bollos caseros.
CHILCÁN: Alimento hecho con harina cocida de maíz tostado, con agua caliente, o leche y azúcar a gusto. Es-
Los juegos de la infancia 137
pecial para el desayuno y la merienda; se consume más en el invierno. (J. V. Solá).
CHINCHI POROTO: Juego del distraído, usado por niños de edad escolar.
CHINCHÓN: Juego de cartas.CHINGUEAR: Chingar o chinguiar, errar, marrar,
fracasar, equivocarse. (J. V. Solá).CHINGUIALE CHINGUIALE: Expresión popular usa-
da por los chicos para poner nervioso al contrincante en el juego del trompo, las bolillas, la pelota, el balero; con esto se buscaba que su juego no tenga éxito. (J. V. Solá).
CHINGUIAR: Sinónimo de chinguear. Chingar, errar, marrar, fracasar, equivocarse. (J. V. Solá).
CHIQUITITO: Voz para exagerar lo pequeño. Cari-ñosa entre los mayores. (J. V. Solá).
CHIRLO: Golpe dado con la mano abierta. También se la usa para referirse al golpe dado con la mano abierta en las nalgas de los chicos. (J. V. Solá).
CHOCHO: Alegre, contento, feliz, satisfecho. (J. V. Solá).
CHORIZO: Uno de los modos de jugar a la pallana.CHORVA: Pequeño tren que se utilizaba para mover
otras formaciones. También se usaba para transportar cañas de azúcar y otros productos. El otro uso que se le daba era servir como vehículo al personal ferroviario que reparaba algún tramo.
CHOZA: Pequeños habitáculos vegetales, que los changos armaban en los cerros, para usarlo como centro de actividades.
CHUNCHO: Caballito de poca alzada, cabalgadura ideal para niños. (J. V. Solá).
CHUPADORA: La cometa bien hecha y muy liviana,
Eduardo Ceballos138
que levanta vuelo como pocas. Pide más hilo, de allí su nombre. (J. V. Solá)
CHURITO: Bonito, lindo, simpático. (J. V. Solá).CHURPILAR: Ganar todo en un juego, dejando al rival
sin dinero, sin figuritas, sin bolillas, sin trompos. (J. V. Solá)
CHÚRPILI: La acción y el efecto de churpilar, como dice José Vicente Solá.
CINCHADA: Juego de fuerza, que se realiza entre dos grupos antagónicos, que tomados de una cuerda tra-tan de doblegar al rival, trayéndolo hasta su lado.
CINE RODANTE: Cine a cielo abierto que se disfru-taba en Salta en la década del 50. Se instalaba en los baldíos del barrio y la gente concurría con sus sillas o banquitos. Normalmente se exhibían películas mudas.
COBARTERA: Especie de saco, bolsa, o cartera, gene-ralmente de cuero, que los chicos utilizaban para llevar sus útiles escolares. Sería el cartapacio del diccionario. (José Vicente Solá).
COCACHO: Coscorrón, golpe dado en la cabeza con los nudillos. (J. V. Solá).
COCHERO: Auriga, el que conducía el coche.COCOCHO: Llevar a una persona a la espalda.COLA Y CHANCHO: También llamado ‘cola de chan-
cho’, caramelo de forma cónica, con una bolita de base. En Salta, se pronuncia ‘colichancho’. Es realizado en for-ma artesanal. (José Vicente Solá).
COLUMPIO: También columpia, columbia, para refe-rirse al balancín o mecedora, que se suele encontrar en las plazas públicas. (José Vicente Solá).
COMETA: Juguete realizado con papel y caña y que los chicos elevan por el aire.
COMPARSERO: Integrante de la comparsa.
Los juegos de la infancia 139
CONFIANZUDO: Que se maneja con demasiada con-fianza.
CORSO: Desfile del carnaval, donde participan, mur-gas, comparsas, carrozas y disfraces grupales e indivi-duales.
COYUYO: Una especie de cigarra grande. Dicen las creencias populares, que su canto hace madurar la alga-rroba. (José Vicente Solá).
CUADRADITO: Juego que se practicaba sobre la hoja de una carpeta o cuaderno cuadriculado, donde cada ju-gador trata de hacer la mayor cantidad de cuadraditos.
CUATRICICLO: Vehículo usado por los chicos de la generación del 50 y consistía en una tabla, a la que se le colocaban como ruedas, cuatro rulemanes, algunos le incluían un volante para poder conducirlos.
CUCARRO: Es un trompo de poco valor, generalmente de hechura artesanal. Según José Vicente Solá, trompo con púa muy filosa y que salta mucho al bailar.
CUERNITO: Clase de pan con grasa, muy solicitado en otras épocas. (J. V. Solá).
CULATA: Parte trasera de los coches de plaza, donde los chicos se sientan ‘colados’. Los que no podían colarse, advertían al cochero que llevaba un colado, gritándole ‘culata’. /// Según José Vicente Solá: ‘La parte poste-rior de los coches de plaza, donde se sientan los mucha-chos que culatean.
CULO: Una de las formas en que cae la taba, que sig-nifica que ha perdido.
CULO SUCIO: Juego de naipes, que se practicaba en-tre los más chiquitos.
CUMPITA: Compañero en el juego, expresado en for-ma cariñosa. (J. V. Solá).
DANZA DE LAS CINTAS: Se practicaba para adorar
Eduardo Ceballos140
los pesebres especialmente. Se ponen las cintas en un palo mayor y mientras los chicos danzan, las cintas van dibujando de distintas formas.
DEJAR PAGADA: En el juego de las bolillas, dejar al rival un tiro ganador. Se aplica a otros juegos.
DE LA COLA SE VUELVE EL ZORRO: Dicho que pre-sagia un desquite en el juego, justamente cuando perdía casi todo lo que jugaba. (J. V. Solá).
DESCASCARAÑADA: Dícese de la bolilla dañada por los golpes. (José V. Solá).
DIFÍCILES: Denominación que se daba a las figuritas que no se encontraban, las que no aparecían en ningún pa-quete y por ese motivo se hacía difícil llenar el álbum.
EL HUACHI TORITO: Canción clásica para adorar el Niño Dios, en tiempos navideños.
EMPONCHAR: En el juego de la billa, colocar una bola en línea recta, ocultando la bola a tirar con otra, para evitar que el rival la meta en la tronera. (J. V. Solá).
ENCHANCHAR: En el juego del dominó trabarlo a consecuencia de una chancha, vale decir de una ficha do-ble. (J. V. Solá).
ENGRUDO: Pasta que se hace con harina y agua para utilizar como pegamento. Se aplica en la confección de las cometas, para pegar las figuritas y de otros modos.
EN LA PUNTA DE AQUEL CERRO: Frase muletilla para expresar una adivinanza, para acercar una idea o producir un canto popular. Así comienza una conocida canción navideña, que dice: ‘En la punta de aquel cerro, hay una casa muy linda, que no la hizo el carpintero, ni tampoco la carpintería. La hizo Nuestro Señor para la Virgen María….
ERKE: También erque, instrumento musical, hecho con una caña hueca y delgada de unos 6 o 7 centímetros
Los juegos de la infancia 141
de largo. En una extremidad tiene una lengüeta hecha con la misma caña, y en la otra un calado que le permite ser introducida en un asta de vacuno, formando así el erkencho. (José V. Solá).
ERRE: Primera y tercera persona del modo subjunti-vo del verbo errar, muy utilizado por los chicos en sus juegos.
ESCALERA: Nombre de un juego de naipes.ESCOBA: Nombre de otro juego de naipes.ESPEJITO: En el juego de las figuritas, se llama así
cuando se juega a medir y la figurita queda parada apo-yada en la pared. /// J. V. Solá.
EXAGONAL: El formato más común de los barriletes, vale decir de seis lados.
FACHA: Pinta, elegancia.FIERRO: Aplicado a la mecánica en general y en for-
ma especial a los autos.FIGURITA: También llamada caritas, de distintos
formatos, siendo las más populares las redondas, con las que los chicos se divertían.
FIJA: Sistema de pesca sin anzuelo. (J. V. Solá)FUSILAMIENTO: Juego que practicaban los chicos
de otras épocas.GALLINA CIEGA: Juego que reunía a muchos chicos
para divertirse. También lo llamaban gallito pelao, gallo ciego.
GALLO DESCABEZADO: Juego que hacían en los pueblos y en las casas, con un gallo vivo.
GANCHO: Horqueta hecha con un alambre grueso, para llevar empujando una yanta de bicicleta en desuso. /// Favoritismo de un maestro hacia un alumno. (J. V. Solá).
GATA APRETADA: Diversión que practicaban los chi-
Eduardo Ceballos142
cos de otras generaciones para medir sus fuerzas y sus habilidades. También llamada gata parida.
GENERALA: Juego que se realiza con cinco dados.GOLCITO: Un gol de pobre factura, un gol encontra-
do, un gol pequeño.GOMITA: La cámara del fútbol, según Juan Carlos
Dávalos, en un manuscrito de su autoría explicando de-talles sobre la gomita o cámara.
GRAN BONETE: Juego practicado por niños de otros tiempos.
GUAGUA: Niño de corta edad de cualquier sexo. (J. V. Solá).
GUAGUALÓN: Persona grande, pero que tiene hábi-tos y modo de ser propios de un niño o guagua. / Se aplica a la persona afecta a las distracciones o juegos infantiles. / Retardado. (J. V. Solá).
HAY VIENE LA VACA: Primeras palabras de una can-ción navideña, en homenaje al Niño Dios.
HECHO MONITO: El cococho nuestro en Corrien-tes.
HISPANOPARLANTES: Personas que hablan el espa-ñol o castellano.
HOYITO: Juego que se practicaba con bolillas.HURTA: Modo de tirar la bolilla, secando ventaja. (J.
V. Solá).HURTAR: Hacer trampa o robar en el juego, sacar
‘hurta’. /// En el juego de las bolillas, tinquear con el brazo extendido y dando un paso adelante. Es jugada ilícita, salvo convenio previo de jugar ‘con hurtada o con hurta’. (J. V. Solá).
HURTERO: El que se vale de la hurta. (J. V. Solá).JERIGONZA: También Jeringonza.JERINGONZA: Vulgarismo de jerigonza, jerga en que
Los juegos de la infancia 143
conversan los chicos y que consiste en intercalar, luego de cada sílaba, la muletilla con la letra p, siempre acom-pañada por una vocal igual a la anterior. (J. V. Solá).
JUGAR LA TERA: Frase para expresar que se perdió todo y está por hacerlo con la última tera. Dicho muy usado por los chiquilines. (J. V. Solá).
LA BAÑADERA: Colectivo sin techo, que las familias de Salta, utilizaban para recorrer la ciudad.
LADRILLEÑA: Llaman así los chicos salteños a la boli-lla hecha del material de los ladrillos. (J. V. Solá).
LIBES: Boleadoras chicas para cazar pajaritos. Los muchachos de Salta las hacen con piolín, cuero alambre en cuyos extremos atan caracúes (caracuses como dicen ellos) o trocitos de plomo, con las cuales bajan cometas ajenas. Con libes se casan las vicuñas. (J. V. Solá).
LIBRITOS: Una especialidad de pan con grasa.LISIA: Gambeta, en el juego del fútbol. (J. V. Solá).LOBA: Juego con naipes.LUSTRINES: Lustrabotas, limpiabotas.MAMILLA: Juego de niños. Hay dos clases: mamilla
pillada y mamilla escondida. En esta última, quien se es-conde anuncia que puede comenzar la búsqueda con el rarísimo grito de ‘¡yacatú, tú, tú’. Este juego se llama ‘pacaco’ en Santiago del Estero. (J. V. Solá).
MANCHA: Juego muy divertido practicado por mu-chos chicos.
MANCHANCHO: En la expresión ‘hacer manchancho’, tirar monedas u otros objetos al aire para que al caer sean recogidos por los chiquilines. (J. V. Solá).
MANO QUIETA: En el juego de las bolillas, tin-quear apoyando la mano en el cuerpo o en la pared. (J. V. Solá).
MANQUIALE MANQUIALE: Palabras destinadas a
Eduardo Ceballos144
lograr que el adversario, en el juego del trompo, bolillas, pelota, etc., fracase en su intervención. (J. V. Solá).
MANTANTERO LIROLÁ: También ‘Mantantero lero-lá’, así dicen en Salta al cantar la conocida ronda infantil. (J. V. Solá). /// En Santiago del Estero dicen: ‘mantan-tirio liriolá’, según Orestes Di Lullo.
MARTILLO: Uno de los tiros que se realizaban con el balero.
MATE: Calabaza que se utiliza para trasegar líquido. / La cabeza. (J. V. Solá). /// La inteligencia. / Golpe dado con la bolilla a otra bolilla. (Ceballos).
MATEADA: Dícese de la bolilla o bolillón que ha reci-bido muchos y fuertes golpes, de los que muestra seña-les. (J. V. Solá).
MATEO: Coche de plaza. Era el taxi tracción a sangre de otras épocas.
MATE Y QUEMA: Expresión en el juego de las boli-llas. Es el acto de pegar a una bolilla con la tera. (J. V. Solá).
MECANO: Juego con muchas piezas, que los chicos usaban para armar vehículos, edificios o máquinas.
MEDIO MUNDO: Tiro que se hacía con el balero.METEGOL DE PAPEL: Canchita que se realizaba so-
bre un cartón o cartulina, dibujando los jugadores o bien poniendo la silueta de los mismos. Se les ponían los arcos y se jugaba con un botón y un lápiz.
ME VALGA CON TODAS: Dicho empleado por los chiquilines en el juego de las bolillas, mediante al cual se consigue una autorización tácita para jugar sobre las bollilas que han sido sacadas de la cafúa o del triángulo por el contrario, y de las que éste no podrá aprovechar-se. (J. V. Solá).
Los juegos de la infancia 145
MICHI: El gato. (J. V. Solá).MIREN EL PAJARITO: Los fotógrafos placeros, les
expresaban a sus clientes: miren el pajarito, para que miren la cámara.
MISACHICO: Procesión religiosa realizada por la gente de campo en honor del santo doméstico. (J. V. Solá).
MOJARRAS: Pequeño pez que habitan en los ríos, arroyos, acequias, diques, represas.
MONEAR: Coquetear, hacer ostentación de algo que se posee, con el fin de despertar envidia. (J. V. Solá).
MONOPATÍN: Vehículo para un solo niño, impulsado por su pie.
MORA: Fruta silvestre muy buscada por los niños.MORTADELA: Famoso vendedor de helados en la Sal-
ta de los años 50, que llevaba sus productos en un carri-to que empujaba y tenía la forma de un barquito con los colores patrios. Eran clásicos sus sandwichitos helados. Se le decía ‘Mortadela’ al vendedor de ascendencia ita-liana, porque era gordito, colorado y su cabeza se pare-cía a una gran mortadela bocha.
MOTEE: Del verbo motear, se pronuncia motiar, que significa errar, marrar. (J. V. Solá).
MOTIALE MOTIALE: Palabras muy usadas por los chicos salteños y que las dicen con el objeto de per-turbar (azarear) al adversario en el juego de trompo, bolillas, pelota, etc. Y hacer que fracase en su intento. Acción poco caballeresca. (J. V. Solá).
MOTIE: Del verbo motiar, errar, marrar. NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA: Juego que se
practica con naipes.NARANJADA: Bebida gaseosa con sabor a naranja,
de una reconocida empresa salteña de la década del 50
Eduardo Ceballos146
en adelante.ÑAÑO: Hermano, buen amigo. (J. V. Solá).OJITO PRIMERO: Es la expresión del niño, que quie-
re jugar en primer término, en la competencia denomi-nada ojito. (J. V. Solá).
OJO EN COMPOTA: Estado en quedó el ojo, luego de una pelea callejera. El ojo se ponía morado.
ORGANILLERO: Comerciante callejero, que se valía de un organito para hacer sus negocios.
PAGAR: En el juego del billar, cuando se le deja un tiro fácil de acertar al rival.
PALITO: Duro. (La pelota está palito). (J. V. Solá).PALLANA: Juego de niñas muy difundido en la provin-
cia de Salta, que se jugaba con piedritas.PALO ENJABONAO: Diversión que premiaba al niño
que pudiera ascender al palo enjabonao.PAQUETITOS: Así se denominaba al envase que se
compraba en los kioscos y traía las figuritas.PARADA: El montón de bolillas que se compone. (J.
V. Solá).PARAGÜITA: Chupetín casero artesanal en forma de
paragüita.PASIANDERO: Denominación que se daba a la perso-
na que paseaba o paseandera.PATA I TONTO: Frase que dicen los chicos salteños,
en el juego de las bolillas, cuando una de éstas ha pegado en el pie de un jugador o espectador, y se quiere signifi-car que a pesar de ello continúa el juego. (J. V. Solá)
PATO: El mirón: el que mira a los que juegan a las cartas. (J. V. Solá).
PICADITA: Juego de las bolillas que consiste en tirar una de ellas contra la pared para que, rebotando, pegue en la bolilla contraria. Si se acierta, se gana la del adver-
Los juegos de la infancia 147
sario. (J. V. Solá).PICA-PICA: La vuelta del truco donde se juega mano
a mano.PIDO: Así dicen los chicos salteños cuando en el jue-
go de la mamilla solicitan una tregua. (J. V. Solá).PIFIA: Golpe mal dado a la pelota, que sale defectuo-
sa. Se aplica a todos los juegos.PINCHE: Del verbo pinchar, cuando por una espina se
perfora la cámara de un fútbol, perdiendo el aire.PININO: Equilibrio. Posición de la taba cuando al
caer queda clavada por uno de sus extremos. Si se ha convenido previamente, se paga el doble de lo apostado. (J. V. Solá).
POCHOCLO: Maíz pizingallo, tostado al que se ha he-cho reventar y florecer. (J. V. Solá).
POCITO: Agujero que se hace para jugar a la ticha.POCOTO: Fruto redondo y amarillo que produce una
planta solanácea. Se usa, maduro, para lavar la ropa blanca por ser rico en potasa. Los muchachos se tiran con ellos o los hacen reventar, produciendo ruido. Es costumbre arrojarlos en los fogones. (J. V. Solá).
PÓKER: Juego de cartas, practicado por personas mayores.
PONGUITA: Así dicen los chicos salteños cuando en el juego de las bolillas la tera se queda adentro del triángulo. Para recuperarla debe ponerse otra bolilla. (J. V. Solá).
PORRO: Dícese del alumno desaplicado. (J. V. Solá).PORTEÑITO: Especialidad de pan.PRENDA: Objeto que se entrega en los juegos, a con-
secuencia de algún error.PUENTECITO: Variante en el juego de la pallana.PUENTE I FIERRO: También se escribía Puentifie-
Eduardo Ceballos148
rro, vularismo contracto, con el que el salteño designaba al puente que cruza el Río Arenales. (J. V. Solá).
PUNTO: En el juego de las bolillas, el sitio desde don-de se tira cuando se comienza a jugar. (J. V. Solá).
PUÑALADA: Forma de jugar con el balero o boliche. La variación consiste en la manera de tomar el palito, y tal como cuando se esgrime el cuchillo para un golpe lateral. (J. V. Solá).
PUPO: Ombligo. Cualquier saliente o protuberancia. / El sobrante de la masa del pan o tortilla.
QUICO ME VALGA: Expresión en el juego de las bolillas, que autoriza a quitárselas a sus dueños. (J. V. Solá).
QUILLITO: Palito encendido que sirve para jugar en tiempo de invierno.
QUIQUITO ME VALGA: Expresión que dice quien pasa por donde están los chicos jugando a las bolillas o a las figuritas, se las levanta diciendo ‘quiquito me valga’ y sale corriendo.
QUIRINQUIADA: Castigo que se le brinda a quien no acierta en una adivinanza. Burla y agresión para el perdedor.
QUITA MONTÓN: Juego de cartas, muy divertido.QUITUCHO: Ají picante silvestre. (J. V. Solá).RAYUELA: Juego de niños, llamado también tejo. (J.
V. Solá).REINA: Juego de niños.RESFALADERO: El resbaladero del diccionario.REVOLIAR: Revolear las figuritas por el aire, espe-
rando la cara o ceca.ROMANA: La bolilla de pórtland. (tierra romana). (J.
V. Solá).ROMPE-PORTONES: Cohete muy potente, que los
Los juegos de la infancia 149
changos tiraban contra las paredes o portones. RUM-RUM: Un sencillo jueguito que se hacía con un
botón y un poco de piolín, logrando que el botón gire a buena velocidad, produciendo el ruido de su nombre.
SABERES: Conocimientos.SACAR HURTA: Sacar ventaja con alguna artimaña.SACHA: Paloma silvestre mayor que la urpila y más
chica que la bumbuna y la torcaza. (J. V. Solá).SANCO: Comida hecha de harina de maíz o trigo, gra-
sa, sal y agua. / Comida hecha con sémola de maíz, leche y sal. / Espeso. / Crudo. / Verde, tratándose de frutos. (J. V. Solá).
SANCO O ZANCO: También llamada cancana.SANDWICHITO: Emparedado de helado, que se ven-
día en la década del 50.SANTITO DOMÉSTICO: Virgencita y Santito que
permanecía en el seno del hogar y que sus dueños saca-ban en procesión una vez al año.
SAPO: El músculo bíceps braquial en contracción, so-bre todo si es voluminoso. (J. V. Solá). / También se lla-ma así al juego de embocar que se practica con fichas de bronce, tratando de meterlas en el sapo.
SERENO: Árbol que da un fruto verde en racimo que los changos utilizaban para cargar sus canutos y produ-cir una guerra vegetal. Este fruto también se utilizaba para quemarlo en los fogones y producía explosiones que tanto divertían a los chicos.
SIETE Y MEDIO: Juego de naipes.SILLITA DE ORO: Modo de transporte entre los chi-
cos, donde dos llevan a uno.SNOOKER: Juego que se ejecuta con bolas de marfil
y se empujan con tacos, sobre una mesa plana de paño verde, con troneras.
Eduardo Ceballos150
SOMBRERO: Juego de niños.SUERTE: Dicha. (J. V. Solá).SULKYS: Vehículo de transporte de juguete a pedal,
con uno o dos caballitos.SUNCHO: Arbusto que nace espontáneamente entre
las piedras de la playa de los ríos. Se utilizan sus ramas para techar ranchos. (J. V. Solá).
TABA: Juego que practican los gauchos y gente crio-lla.
TACHO: Recipiente donde se ponía el agua para los camellos en el día de reyes.
TAPADITA: Juego de niños; se utilizan cartones re-dondos que se tiran al suelo. Gana quien cubre el car-tón del contrario. Es una variante de las caritas. (J. V. Solá).
TATA: Piedra señalada en la pallana.TEJO: Bueno, hábil, diestro. / Rayuela. (J. V. Solá).TELEGRAMA: Papelito que se le enviaba a la cometa
o barrilete.TENÍS ROTO: Frase para empezar a jugar.TERA: Tinquera. (J. V. Sola).TERÓN: La tera o tinquera más grande.TICHA: Juego que se jugaba con bolillas o monedas.
Se hacía un pocito y el jugador que tiraba más cerca ganaba el tiro y todo lo que se había tirado.
TINQUE: El acto de tomar una bolilla entre el dedo índice o el mayor y la uña del pulgar, y arrojarla con im-pulso. (J. V. Solá).
TINQUEAR: También tinquiar. Tirar la bolilla dán-dole impulso con el dedo pulgar (afirmada sobre la uña), apoyado en el índice o mayor. / Tirar algo con los dedos. (J. V. Solá).
TINQUERA: Se dice de la mejor bolilla, la puntera, la
Los juegos de la infancia 151
que sirve para dar el mate y quema. (J. V. Solá).TINTERITO: Forma invertida de jugar con el balero
o boliche. Se toma la bola en la mano y se trata de que el palo penetre en el agujero de aquélla. (J. V. Solá).
TORCAZA: La paloma silvestre más grande. (J. V. Solá).
TORTILLA: Variedad de pan.TRABALENGUA: Diversión que consiste en hacerle
repetir a los competidores alguna frase complicada para pronunciarla.
TRANCABALANCA: Juego de niños, llamado balancín. (J. V. Solá)
TRIÁNGULO: Rayado que para el juego de las bolillas se hace en el suelo. Tiene dicha forma geométrica y en su interior se colocan las bolillas. (J. V. Solá).
TROMPADA: Puñetazo.TROMPO: Juguete al que se hace girar y constituye
una gran diversión para los chicos.TROYA:. Juego de trompos. Circunferencia que para
dicho juego se marca en el suelo. Este entretenimiento, y con la misma designación figura en todos los diccio-narios americanos. (J. V. Solá). / También recibe este nombre el círculo que tira el sulquita de la comparsa, para que la gente premie su canto y su danza.
TROYERO: El trompo que ha sido convenientemente preparado para jugar a la troya. (J. V. Solá).
TRUCO: Popular juego de naipes.TRUQUEADA: o truquiada, partida en el juego de
truco. (J. V. Solá).TRUQUIADA: o truqueada, partida en el juego de
truco. (J. V. Solá).TUMBALOLLA O TUMBALOYA: Vuelta de carnero.
Posiblemente esta palabra se ha formado de tumba y
Eduardo Ceballos152
olla, por alusión a la forma como cae la tumba cuando se la tira en la olla, o como da vueltas la primera en la segunda cuando en ésta está hirviendo el caldo. (J. V. Solá).
TUNCUNA: Agujero abierto en el suelo donde se co-loca a los chicos mientras la madre atiende sus quehace-res. El corralito de los salteñitos pobres. (J. V. Solá).
TURUCUTU: Es el cococho nuestro. Palabra que viene de Tucumán y se usa en los pueblos de la región sur de la provincia.
ULA-ULA: Argolla, que se utilizaba para bailar.UNCULITO: Cococho, voz proveniente de Santiago
del Estero. UNITA: Uno de los modos de jugar a la pallana.URDEMALES: Nombre del protagonista de cuentos
populares, todo picardía. Tal vez su nombre provenga de dos vocablos: urde y males.
URPILA: La más pequeña de las palomas silvestres. (J. V. Solá).
VELETA: Juego del viento o eolo.VELITA: Puntapié por elevación dado a la pelota de
fútbol. / Dícese de un palo largo, delgado y muy derecho. (J. V. Solá).
VEO-VEO: Entretenido juego de observación y de re-lación.
VIEJA: El orificio que acertado, es el de mayor valor en el juego del sapo.// Pez de río.
VIRGENCITA: Imagen sacada de una casa que inte-graba el misachico.
VOLADITA: Dícese del jugador de fútbol que estan-do en posición off-side, pretende hacer un gol. (J. V. Solá).
VUELTA AL MUNDO: Tiro que se realiza con el balero.
Los juegos de la infancia 153
YUSCA: o llusca. (J. V. Solá).YUTA: La perdiz. / La rabona, esto es faltar a clase
sin el consentimiento de los padres, pero sin quedarse en casa. Se dice ‘hacer la yuta’. También cuando se falta a una cita. (J. V. Solá).
YUTERO: Rabonero. (J. V. Solá).YUTIAR: o yutear, faltar a clase sin la autorización
de los padres, pero sin quedarse en casa; antes bien an-dar rondando la escuela. / No acudir a una cita. (J. V. Solá).
ZANCO: Sanco. (J. V. Solá).
Eduardo Ceballos154
Reseña del autor
Eduardo CeballosEn su ciudad natal y
como director del Institu-to Cultural Andino, edi-ta numerosos libros. En 1985, publica la revista-libro ‘De La Mano con el Arte’, donde incluye a los más notables escritores del Noroeste argentino. En 1987 edita y dirige Lo-gos, revista-libro con la producción de los más importantes escritores del Noroeste argentino, publicación que aportó tres números. Publicó desde el 1° de abril de 1993 la revista mensual “La Gauchita”, que le valió numerosos reconoci-mientos en el país y mediante la cual mantenía contacto permanente con editoriales y bibliotecas de diferentes lu-gares del mundo; esa publicación está circulando en su se-gunda época.
Es autor de un trabajo de investigación histórica deno-minado “Conozca la Historia de Salta a través de sus efemé-rides”, libro que publica en 1993. Escribió también “Poetas Salteños en el Congreso Nacional”, un trabajo antológico y de estudio de la literatura salteña, publicándolo en 1997. En el año 2005, presentó en Buenos Aires y en Salta, la novela titulada “El Inca-Paz”. En el año 2006 edita el CD “La Palabra”, en el que se incluyen sus poemas y canciones interpretadas por Zamba Quipildor y Rubén Pérez. En el año 2007 presenta dos trabajos literarios: el poemario “Per Saecula Saeculorum – Amen” y el monólogo “Por Amor a la Vida”. Al año siguiente, 2008, presenta en el Teatro del
Los juegos de la infancia 155
Huerto (Salta) un trabajo discográfico “Frutos de la Memo-ria”, con la cantautor Cholonga Navarro..
Luego publica el libro de poemas “Es Primavera”; dos libros en homenaje a Cafayate: “Serenata a Cafayate, una historia musical” y “Cafayate: Rumores de su paisaje”; el libro “Periodismo de Salta- Diarios de las Décadas del 50, 60, y 70” y “Tres salteños a Udine, Italia, todo un sueño”, crónica de viaje; estos cinco libros aparecieron en el trans-curso del año 2010.
En el año 2011, presentó su novela “El Gringo de mil caminos” y en el año 2012, “Universidad Nacional de Salta, 40 años, 1972-2012, Mi sabiduría viene de esta tierra”, que narra los primeros 40 años de esa universidad. Luego apare-ce el libro “Cuentos y crónicas familiares”, en el año 2012
En noviembre de 2012, presenta el libro ‘Es Primavera – E Primavera’, traducido al italiano por la doctora en Letras italiana Mara Donat.
Prologó diversos libros, entre ellos: “Socava El Amor”, de Mirtha de Wesler en 1986; “Amoralgos” de Antonio Vi-lariño en 1987; “Poemas Transoceánicos” de Rubén Pérez y Chus Feteira en 1993.
También prologó, entre otros: ‘Anécdotas de un pelu-quero’, de Ramón Héctor Romero, noviembre de 2009.
‘Déjame soñar’, de Felipe ‘Pipo’ Molina, diciembre de 2012.‘Refranes, dichos y curiosidades sobre la lengua’, del
profesor Francisco Jesús Fernández, junio de 2013.‘Duende Amigo’, de Fabio Pérez Paz, agosto de 2013.‘El Milagro de Amor y Fe’, de Patricia C. Ocaranza, se-
tiembre de 2013.‘Ogaitnas’, de Santiago Albarracín Coin tte, noviembre
de 2013.Sintéticamente, lo que aportó Eduardo Ceballos a la cul-
tura de Salta.
Índice
Dedicatoria ...............................................................................05Agradecimiento ........................................................................07Reseña del Ilustrador (con foto) ..............................................09Prólogo .....................................................................................11Reflexión ..................................................................................14Para el libro ‘Los Juegos de la Infancia’ ..................................16Introducción .............................................................................18Importancia del juego ..............................................................20Verano - El Año Nuevo ............................................................21Reyes Magos ............................................................................24Fútbol .......................................................................................32Los barquitos de papel .............................................................38Vacaciones con bellas rondas ...................................................41Los niños y el carnaval .............................................................48Diversión en los ríos ................................................................54
Otoño - De vuelta a la escuela .................................................57Las bolitas o bolillas ................................................................71
Invierno - El Balero y otros entretenimientos ..........................78El trompo ..................................................................................82Otros pasatiempos ....................................................................85Los fogones ..............................................................................89Las figuritas...............................................................................92Barriletes o Cometas ................................................................97Juegos con naipe ....................................................................102El Milagro de Salta ................................................................106
Primavera - Los juegos primaverales .................................... 109El viaje en La Bañadera .........................................................117
Los Juegos Navideños ............................................................119
Glosario de los Juegos de la Infancia .....................................131Breve Reseña del autor ..........................................................154
Se terminó de imprimiren el mes de noviembre de 2013
en los Talleres Gráficos deEditorial MILOR
Mendoza 1221 - Tel./Fax. 0387-42254894400 Salta - República Argentina