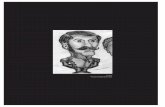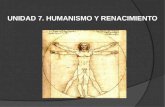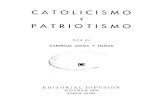Documento de Trabajo: “Humanismo Cristiano y nueva … · 2009-11-21 · que todo el pueblo de...
Transcript of Documento de Trabajo: “Humanismo Cristiano y nueva … · 2009-11-21 · que todo el pueblo de...
Documento de Trabajo: “Humanismo Cristiano y nueva institucionalidad”
PRELIMINAR l. El presente escrito quiere definirse en la línea de los “documentos de trabajo” anteriores, como "Evangelio, Política y Socialismos" (1971), "Fe cristiana y Actuación Política" (1973), y "Evangelio y Paz" (1975). Ha sido redactado por encargo de la Asamblea Plenaria del Episcopado Chileno y destinado primariamente al pueblo cristiano, como un aporte a su reflexión. No se propone cerrar las cuestiones, sino más bien abrirlas y sugerir pistas de solución a problemas actuales que inquietan a la conciencia cristiana. 2. Género literario relativamente nuevo, un "documento de trabajo" no pretende reiterar tan sólo principios generales de moral cristiana. Por eso no es propiamente un documento magisterial que se propone a la mera aceptación del pueblo cristiano. Es pensado y redactado más bien para estimular la reflexión y ayudar a creyentes adultos, a quienes la Iglesia considera como los instauradores del orden temporal, a sopesar sus responsabilidades. 3. Un gran respeto por las soluciones diferentes, que legítimamente toman los católicos en materias tan discutibles como las políticas y sociales, ha presidido la elaboración de estas páginas. Pero al mismo tiempo, se ha hecho un gran esfuerzo de fidelidad al contenido y al lenguaje de la reflexión teológica pastoral más madura y de la enseñanza magisterial auténtica. 4. Ha sido pensado a la luz del Concilio Vaticano II y de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968) que nos señalaban: "Es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Toca a los Pastores manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo y prestar los auxilios morales y espirituales para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales". "Es preciso, sin embargo, que los seglares acepten como obligación propia el instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana; el cooperar, como conciudadanos que son de los demás, con su específica pericia y propia responsabilidad, y en buscar en todas partes y en todo la justicia del Reino de Dios". (Decreto sobre el Apostolado de los Laicos, N° 7). "Crear un orden social justo, sin el cual la paz es ilusoria, es una tarea eminentemente cristiana" (Medellín, Paz N° 20). 5. Este documento consta en realidad de dos partes. En la primera, redactada bajo la responsabilidad de una comisión de Obispos designada por el Comité Permanente, y que abarca los capítulos 1 a 7, se trata diversas cuestiones morales, que tienen que ver con nuestra crisis institucional política.
Por estar a nivel de los principios, y con las especificaciones anotadas en los párrafos anteriores, tiene el carácter y la autoridad de un documento del Episcopado, de los llamados "documentos de trabajo". La segunda parte, que comprende los capítulos 8 al 14, es un ensayo de Diagnóstico histórico. Ha sido redactada por la misma Comisión de Obispos, asesorada por cristianos laicos, especialistas en cuestiones sociales: politólogos, sociólogos, economistas o juristas. Por su carácter contingente, no tiene el mismo tipo de autoridad que le atribuimos a la primera parte y la presentamos como material auxiliar. Queremos agradecer a sus redactores esta valiosa contribución, que aporta precisiones muy concretas y muy útiles, discutibles tal vez en los detalles, pero en todo caso muy coherente con la primera parte. 6. Estamos ciertos que los cristianos recibirán con respeto estos textos y no los utilizarán como armas de unos contra otros, pues no fueron elaborados para dividir sino para unir. Nos atrevemos a esperar que los lectores ajenos a nuestra Iglesia hagan lo mismo. Deseamos sinceramente que no sean considerados como forma de oposición o de apoyo a talo cual opción política. Sólo quieren ser una ayuda en la ardua búsqueda que todo el pueblo de Chile está llamado a hacer para reencontrar el camino de una nueva institucionalidad. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile En la fiesta de san Francisco de Asís, 4 de octubre de 1978
INTRODUCCION 7. La Iglesia ha estado siempre presente en las grandes horas de definición del pueblo chileno, desde el momento mismo en que se iniciara la colonización española. La institucionalidad que enmarcara la convivencia social no podía serle indiferente y así la historia recoge numerosos testimonios. 8. Famosas son las acciones eclesiásticas en defensa de la dignidad humana de los indígenas sometidos por el español. Su lucha en contra de la esclavitud, su permanente vigilancia del estricto cumplimiento de las obligaciones que el encomendero tenía para con los indios colocados a su servicio, su defensa incansable de las prerrogativas eclesiásticas frente a los avances del poder civil. 9. La historia colonial de Chile podría reflejarse en buena parte mediante el estudio de la permanente preocupación de la Iglesia por la vida colectiva del pueblo y la forma que ésta tomaba. 10. La Independencia Nacional, desgarrada de fidelidades contrapuestas entre el Rey de "derecho divino" y la Patria con sus derechos y afectos, también encontró eco en la preocupación eclesial. Así, Fray Camilo Henríquez, en su oración al inaugurar el Primer
Congreso Nacional, afirmaba: "cuándo se hallan las naciones en épocas iguales a la nuestra, no es la religión espectadora indiferente de los sucesos. Entonces este móvil poderoso del corazón humano da un vigor extraordinario a la virtud marcial, es el primero entre los intereses políticos y produce milagros de constancia y fortaleza" y agregaba, ''ved pues como la religión católica que no está en contradicción con la política, autoriza a nuestro congreso nacional para establecer una constitución. Ni es menos sólido el apoyo que le presentan nuestros derechos" (1). 11. Madre de Paz, la voz de la Iglesia ha estado presente cada vez que las pasiones y los odios afloran en los espíritus y ponen en peligro las bases de una institucionalidad pacífica y constructiva. 12. Así, en agosto de 1890, un año antes de una lucha fratricida, el Arzobispo Mariano Casanova prevenía a su pueblo contra los peligros de las tensiones y conflictos que nublaban el horizonte de aquella época, y les predicaba la paz y la concordia. Y decía: "La tempestad política se cernía sobre nuestras cabezas..., presagiando días de luto y lágrimas para la patria. El desacuerdo entre los altos poderes del Estado, que deben vivir en armonía para hacer de consuno la felicidad del país, habría producido el desquiciamiento de nuestras instituciones republicanas, y sobre sus escombros se habría alzado o la tiranía que mata toda libertad o la anarquía que destruye todo orden. Al golpe de la espada dictatorial o del ariete revolucionario habría venido a tierra el edificio constitucional levantado por nuestros padres, monumento de sabiduría y de patriotismo a cuya sombra ha vivido la República sesenta años de orden y progreso" (2). 13. Y cuando los hechos desbordaron ya la cordura, decía el preclaro pastor, buscando angustiosamente disminuir los dolores del conflicto: "En las discordias civiles en que sólo se debaten principios y derechos políticos no corresponde al clero una actitud militante. Cualesquiera que sean las opiniones de sus miembros como ciudadanos, no deben hacer uso de su ministerio, que es ministerio de paz y de conciliación, para cooperar al triunfo de los bandos que fían la victoria a la suerte de las armas. Ministros de un Dios de paz, no podemos contribuir con las influencias activas de nuestro ministerio al derramamiento de la sangre de nuestros hermanos y a la pérdida de tantas almas que perecen entre los horrores de la guerra. Si estuviera en nuestras manos deberíamos aun calmar la irritación de las pasiones en vez de enardecerlas y si esto no fuera posible, alejémonos del campo de la lucha y apresuremos con nuestros ruegos el término de los males que nos afligen, esperando tranquilos que Dios otorgue la victoria a quien tenga la justicia por norma y el derecho por escudo" (3). 14. Terminada la guerra civil en los campos de batalla de Placilla, el Arzobispo de Santiago instaba a sus fieles a la concordia y a una rápida normalización de la vida colectiva. Y así, ello de octubre de 1891, les decía a sus párrocos: "En pocos días más deberá ejercitar el pueblo de Chile el más importante de sus derechos políticos, eligiendo a los ciudadanos que han de ocupar los primeros puestos de la nación. Importa en gran manera para la felicidad de la República que este acto solemne de los pueblos republicanos se ejecute con toda la corrección que exige su importancia. Sería una gloria que vendría a completar las adquiridas en los campos de batalla, el que todos los ciudadanos a quienes la ley concede el derecho a tomar parte en el noble torneo de las urnas electorales, lo hiciera ciñéndose estrictamente a lo dispuesto
por las leyes, e inspirándose en el amor a la justicia y en la moderación para con los adversarios políticos; de modo que el resultado de las urnas sea fiel y legítima expresión de la voluntad del pueblo elector" (4). 15. Y el Arzobispo de Santiago, Monseñor Crescente Errázuriz, también expresaba la preocupación cristiana por la recta convivencia colectiva de los chilenos, buscando la concordia después de la apasionada contienda electoral del año 1920. Y así escribía en una circular "para pedir oraciones por el bien público": Que "deber de católicos y de verdaderos patriotas es tener muy presente en tales circunstancias el bien del pueblo y el porvenir del país, acallar tristes enconos nacidos de luchas políticas, estrechar la mano del adversario de ayer, siempre que esté de por medio el bienestar nacional a cuya consecución tienen todos los ciudadanos la obligación de contribuir. Al Señor, que con una palabra sabe aplacar recios vientos y desechar tempestades, pidamos que entre nosotros se olviden amargos resentimientos y que los corazones se unan para buscar en la justicia y la paz el cumplimiento de toda noble aspiración" (5). 16. En 1925, al consumarse la separación entre la Iglesia y el Estado, los Obispos chilenos declaraban en forma solemne su espíritu invariable de servicio y preocupación por el bien público y así sostenían: "El Estado se separa en Chile de la Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo; a atender el bien del pueblo; a procurar el orden social; a acudir en ayuda de todos sin exceptuar a sus adversarios; en los momentos de angustia en que todos suelen durante las grandes perturbaciones sociales, acordarse de ella y pedirle auxilio" (6). 17. Desde un comienzo hasta hoy, la Iglesia de Cristo ha expresado su preocupación por la concordia ciudadana, por los altos principios que deben regida, por la paz de los espíritus, por el desarme de las manos, por las instituciones que el pueblo se dé para darle estabilidad, paz y progreso a la vida en común.
PRIMERA PARTE 1. IGLESIA Y POLITICA 18. La preocupación de los cristianos por los asuntos terrenales, entre los cuales emergen los que se refieren a la organización y vida de la sociedad civil, esto es la política (7), no es contraria al impulso de su fe, como si ésta nos orientara sólo a lo ultraterreno y divino en sí. Por creer que es ajena y conducirse en consecuencia, se han producido en la historia algunas sectas religiosas de carácter pseudo puristas (maniqueos, montanistas, cátaros, etc.) que deformaron la fe cristiana y abandonaron las responsabilidades de los creyentes como ciudadanos de este mundo. No ha sido ésta la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica a lo largo de su historia, pues especialmente a partir del edicto que le dio la libertad, su acción se ve llevada a entrar de lleno en la edificación de sociedades y naciones y a aportar su hilo propio en el tejido de la trama de la historia. Se le ha criticado más bien ciertos excesos e intemperancias en el compromiso con los poderes políticos terrenales, pero estos defectos nunca han sido sanamente corregidos por una renuncia total a preocuparse por las cosas de este mundo,
o por una privatización de la fe y su reducción al interior de las meras conciencias individuales. Propiciar esto último ha sido labor del indiferentismo liberal de la época moderna, respecto al cual los documentos del magisterio eclesiástico no han cesado de prevenir a los creyentes. 19. El considerable volumen de los documentos magisteriales sobre cuestiones políticas en los últimos 100 años basta para mostrar la importancia y constancia de esta preocupación. No es, pues, por ser una extralimitación de competencia, por desviación de su misión propia, ni menos por un afán de poder o dominio que la Iglesia y los creyentes nos interesamos por las cuestiones políticas, sino por la responsabilidad y misión irrenunciable de aportar al mundo temporal el fermento del mensaje evangélico para que impregne a toda la masa y eleve integral y eficazmente a toda la humanidad a la vocación del pueblo de Dios, "hasta la estatura del hombre perfecto" (Ef. 4, 13). 20. En esta legítima preocupación de la Iglesia por las cuestiones políticas, sin embargo, es necesario distinguir dos niveles diferentes en cuanto a su contenido: 21. - Un primer nivel más bien teórico es el del ámbito ético y religioso en el que se plantean las cuestiones políticas: es el campo de los principios teológicos, filosóficos y morales, inspirados en el Evangelio de Jesucristo y que proporciona una visión del hombre y de la sociedad en razón de sus naturalezas, fines y leyes fundamentales. También se puede denominar "humanismo cristiano". 22. -Un segundo nivel es el de la acción política y prudencia práctica que dictan talo cual "política" concreta, en materia de institucionalidad jurídica, de conducción económica, de desarrollo social, de educación o de salud pública, etc. 23. Por cierto estos dos niveles no constituyen dos mundos separados e independientes entre los cuales no quepa ninguna relación. Al contrario, como es propio del hombre guiarse por principios y no sólo por el pragmatismo de la eficiencia o por una espontaneidad irracional, es evidente que la inspiración y fuerza de los principios deben animar y reflejarse en la acción política. 24. Por tanto, no es impropio de la competencia de la Iglesia pronunciarse, en nombre de la moral cristiana, sobre políticas concretas cuando ponen en juego factores fundamentales del humanismo cristiano. Por ej.: debe denunciar una política antinatalista inmoral u oponerse a un proyecto de ley de divorcio, etc. 25. Hay también en la Iglesia diferentes responsabilidades si se trata de la jerarquía y personal consagrado o se trata de laicos. Tanto los unos como los otros son ciudadanos de este mundo (y por tanto aquéllos no renuncian a sus derechos civiles), pero los miembros de la jerarquía y del personal religioso consagrado renuncian a intervenir en la política práctica o partidaria, justamente para dedicarse con total entrega a las actividades propias del ministerio, del apostolado y de la oración, como también para ser signos de unidad y no de división. 26. Los laicos cristianos, en algunos casos atraídos por un llamado semejante, pueden también hacer esta renuncia, especialmente por ideal personal superior, pero lo normal y legítimo para ellos es asumir las responsabilidades de la competencia propia que tienen
como pueblo de Dios y ciudadanos de este mundo, en la edificación de la sociedad política conforme al Evangelio de Cristo y a su diagnóstico de la realidad. 27. El Concilio Vaticano 11 señaló a los creyentes y al mundo entero que la Iglesia es la realidad viviente y concreta de la acción salvífica de Cristo en el mundo. En su paso por la historia, la Iglesia peregrinante requiere luz para no desviarse del recto camino, y decisión para avanzar por él en cada encrucijada. Esa luz y decisión la confió Cristo a sus Pastores, para que guíen en su nombre a la comunidad creyente. Les entregó su Espíritu, para que asista al pueblo de Dios y a la Jerarquía en comunión con el sucesor de Pedro, de manera que a través de cada una de esas opciones históricas permanezca la Iglesia indefectiblemente presencia de su acción salvífica. Pero siendo la fe una toma de posición inteligente, las opciones de la Jerarquía en comunión con el sucesor de Pedro no propiciarán una desviación doctrinal. Al contrario, son la más garantizada defensa contra éstas. 28. La Jerarquía, en el ejercicio de su misión pastoral, de modo especial en lo que toca a cuestiones políticas, es por lo tanto acreedora al respeto de la comunidad y a que sus declaraciones y actitudes no sean sospechadas de partidarismo contingente, de mezquindad o de desviación doctrinal o incluso de influencia marxista o liberal. Un esfuerzo de restablecimiento de la confianza y del respeto es condición indispensable en las circunstancias en las que la pasión política se ha desbordado y se han producido lamentables confusiones y radicalizaciones partidarias. 29. La Jerarquía está persuadida de que el Espíritu de Cristo trabaja en todos los creyentes, y que la fe es una toma de posición creadora y llena de iniciativa. Por eso, el diálogo continuo y esclarecedor es el medio oportuno para seguir buscando, orientados por los objetivos prioritarios del bien común, la concordia y la comprensión. Permanecerá vigilante en esta búsqueda, para aportar la palabra que asegure el vínculo de unión y denuncie los obstáculos irreconciliables con él. 30. Antes de considerar el modo propio de la preocupación de la Iglesia por lo político, citaremos dos textos ilustrativos. El primero es de Paulo VI, en alocución dirigida al Cuerpo Diplomático (5 de enero de 1966) en el que explica la actitud de la Iglesia renovada por el Concilio, ante los poderes políticos: "Un largo trabajo interno, una toma de conciencia progresiva en armonía con la evolución de las circunstancias históricas la han conducido (a la Iglesia) a concentrarse sobre su misión. Hoy, su independencia es total frente a las competiciones de este mundo, para su mayor bien tanto de ella como de las soberanías temporales...". "Ella se desprende de los intereses de este mundo sólo para estar disponible para penetrar mejor en la sociedad, para colocarse al servicio del bien común, para ofrecer a todos su ayuda y sus medios de salvación". 31. El segundo pertenece al documento del Episcopado Francés "Por una práctica cristiana en la política", que hace un análisis semejante: Nuevos problemas han surgido en estos últimos años... Provienen en particular del doble movimiento que conduce a la Iglesia y sus responsables, por una parte, a tomar cierta distancia respecto a los poderes públicos como de todas las instancias políticas y, por otra parte, a intervenir más a menudo en materia política en el nombre mismo de su misión religiosa".
concretas, de manera que su salvación impregne, anime y oriente las estructuras de convivencia. Porque el mismo Dios que nos dio gratuitamente la fe y la gracia salvífica, también es Creador y Guía Providente de la historia humana y no puede contradecirse a sí mismo (Vat.I, D.S. 3017). Y porque su salvación sobrenatural atañe a todo hombre, el magisterio que custodia e interpreta el don salvífico se interesa por el mundo político, pues la realización transformadora de la fe impregnará como un fermento saludable toda la masa de la vida humana, incluidas las múltiples relaciones de convivencia. De ahí que la indefectible asistencia del Espíritu de Cristo a su Iglesia recae también sobre un discernimiento de las circunstancias históricas: de manera que las opciones de la Jerarquía en comunión con el sucesor de Pedro no desvíen a la Iglesia de su ser auténtico de presencia eficaz de Cristo Salvador. 35. Este modo de interesarse la fe cristiana en el mundo político, es muy singular y merece que nos detengamos en ello. La Iglesia y la fe cristiana no quieren entrar en la política ni como partido, ni como una ideología, ni como una instancia de poder, sino como una inspiración moral salvadora. 36. a) No como un partido: Los partidos son formas particulares de enfocar y promover el bien común en una comunidad política concreta. Por más que se inspiren en teorías filosóficas, se proyectan de hecho en organizaciones, programas, acciones, autoridades, alianzas, estrategias, recursos y tácticas concretas, elementos todos que particularizan una opción determinada y dibujan una fórmula política en confrontación con otras posibles. 37. Mientras esa pluralidad de partidos responde a una superabundancia positiva de puntos de vista y no a mezquinos particularismos o caudillismos, y mientras mantenga su vigor la unidad más honda y respetuosa de la diversidad, esta circunstancia servirá para un encuentro fecundo: el aporte sincero de las diversas partes avanzará por el camino de la corrección mutua y mutuo contrapeso, hacia soluciones más matizadas y ricas. La enérgica preocupación por una unidad mucho más rica que la uniformidad, sólo puede enriquecerse si conlleva un respeto irrestricto a las diversidades reales. 38. La fe, como dijimos, no impide, antes bien alienta al creyente a que sea ciudadano de este mundo y coopere políticamente al bien común temporal ordenándolo a la luz del bien común integral y trascendente. Por eso la Iglesia respetará el derecho de los creyentes a que tomen libremente sus opciones políticas partidistas, con la sola advertencia de no caer en contradicción, es decir, de no sumarse a una opción política partidista que haga incoherente o imposible la vivencia de su fe cristiana. 39. La hipótesis que concibe como preferible para la unidad y la paz un régimen de partido único, como apoyo al Gobierno, no parece poder realizarse en las sociedades humanas sin negar el derecho de libre opción. Tiende, además, a concentrar en un poder ilimitado -muy expuesto a la arbitrariedad- la totalidad de la gestión gubernativa: restringe la participación, la responsabilidad, la libertad y engendra un tipo de hombre servil y carente de dignidad. 40. Por la universalidad del llamado a la fe y al pueblo de Dios, por la trascendencia de su misión que sobrepasa lo temporal, por ser signo de unidad y amor superiores entre los hombres, la Iglesia no es un partido político ni puede comportarse como tal, ni confundirse con ninguno.
"La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia de carácter trascendente de la persona humana" (10). 41. b) No como una ideología: pues una ideología es un sistema de ideas que comporta un diagnóstico humano acerca del mundo, el hombre y la sociedad, una estructura de valores temporales que promover o defender; un conjunto de intereses que salvar. 42. La fe cristiana es desde cierto punto de vista más pobre que todo eso. En su esencia es sólo el sí respondido por todo el hombre -desde su centro personal- al "Sí" dado por Dios en la persona de Jesucristo a la comunidad humana. Tanto el llamado divino como la respuesta humana se realiza en un proceso de don y comunicación personales, donde todo Dios se da a la comunidad ,humana, y toda la comunidad creyente se da a Dios, por un camino que bien puede llamarse de liberación (o Salvación) hacia la "nueva tierra y nuevos cielos" en un Reino de Amor. Siendo la fe una comunicación personal con Dios -a través de su único Mediador- y el camino de su realización, un don personal de amor a la comunidad humana de personas concretas (prójimos), es anterior a todo encuadre ideológico, ya que éste no será ni una ayuda ni un obstáculo para amar personas insertas en comunidades concretas. En virtud de esta misma índole de intercambio y comunicación personales, la fe cristiana asume, fomenta y eleva todas las formas positivas de consenso vivido, en cualquier comunidad histórica concreta, operando como un fermento fecundante. Pero simultáneamente será una instancia crítica atenta y vigilante, ante cualquier intento de doblegar y anular la inagotable riqueza personal de lo humano, en aras de algún sistema cerrado de ideas férreas, aun cuando ese sistema se auto interponga como inspirado en el depósito revelado. La fe cristiana discernirá siempre entre la médula esencial de su realidad, que es diálogo vivo y nunca adecuadamente traducible en fórmulas fijas, y su cauce expresivo, que sin traicionar esa misma médula esencial, se encarna y estructura de maneras diferentes, según épocas y comunidades históricas. 43. Así por ejemplo, la fe cristiana ha reconocido siempre un respeto inteligente ante la autoridad civil. Pero es preciso distinguir entre ese respeto inteligente y las teorías explicativas del mismo, que surgieron del mutuo consenso de otras épocas. En este sentido hablan los historiadores de una ideología que explicaba las monarquías cristianas como fundadas en el "derecho divino". Esa ideología cumplió una etapa, larga o corta, buena o mala, que a la postre pasa y decae. Quienes vienen después -tan creyentes como los que la habían engendrado, y tan respetuosos de la autoridad civil constituida- la abandonan, ante la evidencia de su inadecuación a los nuevos tiempos. 44. c) Ni como una instancia de poder: La historia brinda por sí sola un testimonio contundente, de que la autoridad de la Iglesia no se funda en los poderes civiles que la han apoyado. Más aún: pareciera que, en épocas donde su autoridad llega a confundirse con el poder civil, la originalidad salvífica del Evangelio se desvirtúa fácilmente, hasta quedar reducida -a veces- a un recurso subordinado a las metas socio-político-económicas de un determinado poder civil. Así ha aprendido de su misma historia, la Iglesia, que la originalidad vital del Evangelio no puede ser reducida a una instancia de poder político. 45. Es normal y sensato que los Estados la favorezcan al ver que contribuye al bien común. Pero no es en ello que pone su esperanza:
"Ciertamente las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso pueda empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición" (11). 46. d) ...sino como una inspiración moral y liberadora: Al señalar a los hombres su vocación a la filiación divina por adopción, la fe cristiana comporta exigencias morales no sólo en la conciencia individual, sino también en la condición social y política de la existencia humana. Al hacerlo, no hace tabla rasa de los valores morales naturales, que el hombre conoce por la razón natural, sino que al contrario los robustece. Es característica propia de la fe cristiana católica el reconocer y respetar los legítimos valores naturales, integrándolos en una síntesis. Razón y fe, bien común temporal y eterno, libertad y gracia, derecho natural y justicia evangélica, creación y redención, son algunas dualidades de este abrazo entre el primer designio creador del Amor Divino y el trasfondo trascendente y sobrenatural que perfilan a otro orden también planteado por el mismo Amor de Dios al mundo. 47. La fe cristiana nos proporciona una nueva mirada que capta la densidad del drama humano, y descubre la acción de Dios en el mundo: todo nuestro esfuerzo consistirá en actuar en consonancia con este Querer divino. Valores morales naturales, por consiguiente, aparecen al cristiano como Voluntad de Dios y por ende sagrados. Verdad, Justicia, Amor, Libertad, los pilares de la Paz, cobran una dignidad de Absolutos, porque no sólo responden a lo que las sociedades políticas quisieran, sino lo que Dios quiere; Dios quiere salvar a su pueblo y a toda la humanidad, y este designio eficaz tiene los rasgos de una verdadera e integral liberación. Los males del hombre son con frecuencia pecados de la sociedad. Miseria, ignorancia, marginalidad, injusticia, opresión, lujo, insensibilidad, despilfarro, corrupción, codicia, violencia, son fenómenos sociales no casuales ni siempre fatales. Tal vez nos acompañarán siempre en alguna medida, pero es propio de una inspiración cristiana en Política el creer que sean subsanables y más aún que Dios quiere que el hombre se esfuerce en liberarse de ellos. Dios quiere que los hombres lleguen a ser, todos y todo el hombre, verdaderamente tales. "La obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí salvar a los hombres, se propone la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con espíritu evangélico... Aunque estas estructuras (el orden espiritual y el orden temporal) sean distintas, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios que el mismo Dios busca resumir en Cristo todo el mundo en la nueva creatura incoativamente en la tierra, plenamente en el último día (12). 3. DEBERES MORALES CONSECUENTES A UNA CRISIS POLITICA 48. "El hombre por naturaleza es un animal político (social)" dice el célebre principio de Aristóteles (13). Es triste y misterioso el comprobar que lo es de modo inestable y siempre amenazado.
49. Una crisis política es un grave accidente, un quiebre de hecho en el ejercicio de esta sociabilidad natural. Comporta perturbación en la convivencia pacífica, en las instituciones jurídicas que estructuraban las funciones sociales, en el ejercicio de la autoridad y de los derechos humanos cívicos y aun de los personales, en la vida económica y su orientación al servicio del bien común, en la creación de la cultura y educación de los miembros de la sociedad, en la identidad del alma nacional, en la libre expresión de las ideas, en la asociación, en la suerte de los humildes y pobres, de muchos inocentes..., etc. 50. Una crisis política no es una mera ruptura del equilibrio y tolerancia entre las opiniones divergentes o las mentalidades, o las clases o sectores que componen una sociedad. Sin duda que estos factores se dan, pero en cierto plano de consecuencia. Quisiéramos ir más a fondo para señalar que una crisis política profunda, como una guerra, una revolución, un pronunciamiento, comportan en la trama de sus antecedentes, explosión y consecuencias, una grave crisis moral. 51. El deber moral de superar una crisis que ha estallado en violencia impone a todos el esfuerzo por "desarmar los espíritus y las manos" para que un nuevo clima de tolerancia y respeto mutuo llegue a ser la atmósfera dominante de un "pueblo de hermanos", Que en las reservas morales de las tradiciones patrias se extraiga el renovado gusto de convivir como una gran familia, en la que los hombres nos conocemos, nos comprendemos, dialogamos y no desdeñamos tomar en serio el que piensa distinto a nosotros. "En efecto, la vida nacional no se forja totalmente en el seno de ningún partido político, sino más bien en organismos donde concurren representantes de todas las corrientes, como deben ser los organismos de gobierno (ministerios, tribunales, congreso) o administrativos, los centros de planificación y, especialmente, aquellos que se denominan 'estructuras intermedias' y que 'constituyen la trama vital de la sociedad': los sindicatos, institutos de educación, escuelas, juntas de vecinos, centros de madres, organizaciones culturales, etc. Es en todos estos lugares donde se decide 'la expresión real de la libertad y de la solidaridad de los ciudadanos' y, por lo mismo, el tipo de hombre y de sociedad que se está propiciando. Por eso, es aquí donde los cristianos deben unirse en la lucha por los valores humanizantes y personalizantes ya señalados" (14). 52. Una crisis política tampoco se reduce a un mero desajuste en el mecanismo técnico de las funciones sociales. Los males de la naturaleza son ciegos y sordos; un terremoto, una inundación causan estragos, pero no constituyen en sí crisis moral. En el mundo humano y social son libertades las que juegan y revisten por eso un carácter moral. De allí que la crisis no pueda resolverse por la sola imposición coercitiva de soluciones, sino por el llamado a la responsabilidad moral colectiva. El señalarlo no puede conducirnos más que a buscar en la situación de crisis los valores morales que han de promoverse para poder superar esta crisis: 53. a) Un primer valor moral que parece previo es la voluntad y decisión de salir de la crisis. Para ello se requiere obra de inteligencia y de un afinado sentido de justicia. La crisis es un impasse, un término, una detención: es moralmente obligatorio el querer abrir una salida adelante, una renovación de la marcha, un nuevo punto de partida.
54. b) En segundo lugar, salir de una crisis política supone y exige el esfuerzo de todos los miembros de la sociedad para aportar a la obra común de la nueva etapa el concurso de una intervención rectificada y purificada, la revisión de las ideas comunes que han quedado cuestionadas, la autocrítica sana que pruebe la solidez, seriedad y viabilidad de las que han constituido convicciones y tal vez ídolos, prejuicios, pasiones, superficialidades y también .negligencias e ignorancias. 55. c) Siendo el futuro condicionado por el consenso efectivo en la búsqueda de una convivencia pacífica, es exigencia moral ineludible el contribuir a que "no haya vencedores ni vencidos", a apagar los odios, a extinguir los rencores y erradicar las revanchas; en suma, que sin olvidar las experiencias aleccionadoras del pasado, se renueven los esfuerzos para crear un clima prospectivo y esperanzador, que no recuerde a cada paso los presuntos o efectivos delitos y culpas pasadas. 56. No es nuestro propósito entablar aquí un proceso de culpabilidades ni dirigir un dedo acusador contra nadie. Sólo Dios juzga. Pero, si se trata de diagnosticar desde el punto de vista moral los antecedentes y la explosión de la crisis, nuestra reflexión hecha ahora en la situación de búsqueda de un consenso pacificante, nos lleva a evitar el ver a la sociedad dividida sólo en dos bandos, uno de los cuales tiene, él solo toda la razón, la verdad, la justicia, y el otro, toda la culpa, el error y la injusticia. Esta mirada dualista y maniquea peca ante todo de simplista, pues no es fácil que la múltiple gama de posiciones divergentes en una sociedad pueda reducirse a la dicotomía de buenos y malos. Una tal visión dicotómica ya la habíamos oído y la rehusábamos en el diagnóstico marxista de la lucha de clases, polarizada entre opresores y oprimidos, dominantes y dominados, burguesía y proletariado. No sería sano reintroducirla con otro signo, cuando se busca una reconciliación basada en la verdad y la justicia. 4. BASE MORAL DE LA INSTITUCIONALIDAD JURIDICO - POLITICA 57. Siempre se ha dicho, y con razón, que la Iglesia no propicia la forma o régimen de gobierno, es decir, no decide entre la monarquía, la república u otra forma. Pero esta indiferencia permanece muy abstracta y de principio. En concreto, lo que importa para establecer las exigencias de una ética política, es el contenido que toman las formas o regímenes, es decir, si se trata de una monarquía democrática o absolutista, de una democracia "popular" o "autoritaria", liberal o socialista. Cada uno de esos tipos plantea problemas específicos que el moralista debe estudiar con precisión para discernir la materia ética del elemento político. Cuando León XIII exhortaba a los católicos franceses en 1892 a aceptar el régimen republicano para cooperar al bien común, a la elaboración de mejores leyes y supresión de las anti-cristianas, con dicha actitud no estaba canonizando la república, sino que señalaba un camino posible en el supuesto de un verdadero régimen de opinión, en el que cada cual podía libremente concurrir al bien de la nación con los programas y partidos que representaran su mejor opinión y conciencia personal. Cuando, bajo el régimen fascista italiano, la encíclica "Non abbiamo bisogno" de Pío XI declaraba ilícita una fórmula de juramento de obediencia ciega al Duce, pero toleraba en algunos casos que los católicos lo prestaran -pues era exigido a ciertas categorías de ciudadanos-, a condición de añadirle la restricción -"con la salvaguardia de los derechos de Dios y de la Iglesia"-, tampoco estaba transigiendo con el fascismo. Simplemente expresaba en forma explícita la reserva que la moral
cristiana hacía en presencia de un eventual conflicto entre la obediencia a la autoridad civil y la conciencia cristiana. 58. Los diferentes regímenes políticos plantean pues diferentes problemas morales a la conciencia cristiana. 59. Las autoridades públicas que se constituyen en el curso o a consecuencias de una crisis política, particularmente cuando se trata de una crisis del régimen democrático, no es raro que por la fuerza de las circunstancias se vean conducidos al establecimiento de un régimen provisorio o de excepción, caracterizado por la suspensión o limitación del ejercicio de ciertos derechos y libertades civiles, de ciertas instituciones políticas y de la participación de las comunidades intermedias entre las personas y el Estado en la promoción del bien común. 60. Sin embargo, en ese contexto la ética política no ha de perder su vigencia sobre todo en lo que se refiere al principio que somete la razón del Estado a la norma moral: "el fin no justifica los medios" (o "no puede hacerse el mal para obtener bienes"). En tal circunstancia, el robustecimiento de las atribuciones del Estado no ha de hacer olvidar que, por derecho natural, antes que él están los bienes morales de las personas, de las familias, de las comunidades intermedias, y que debe dedicarse ante todo al restablecimiento de la buena vida de la multitud la gestión de la autoridad del Estado. El Concilio Vaticano II señala a este respecto... "allí donde por razones de bien común se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos restablezcase case la libertad cuanto antes una vez que hayan cambiado las circunstancias" (15). 61. Ahora bien, corresponde no sólo a las autoridades así constituidas, sino también a las comunidades intermedias, sin excluir a los que hacen profesión de servicio de la cosa pública, el juzgar si han cambiado las circunstancias y si es posible recuperar la participación legítima en el ordenamiento de la comunidad política. Vaticano II al respecto señala: "Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes" (16). 62. Por ello, no resulta justo que la autoridad que ejerce el poder en un régimen de excepción denuncie o reprima y persiga como subversivas las manifestaciones de opinión que estudian las posibilidades concretas de restablecer paulatinamente las formas de participación democráticas más conformes con los derechos cívicos y las tradiciones republicanas. 63. Un período de crisis y un poder de gobierno legitimado por la emergencia suscitada no hacen perder al Estado su propia razón de ser. Así como tiene el derecho a recabar de los ciudadanos el acatamiento a las normas de orden público indispensables para la superación de la crisis, tiene también el deber de respetar, defender y promover los derechos de las personas, de las familias y de las instituciones. Este derecho y este deber del Estado se fundan en su razón de ser propia, que consiste en su responsabilidad moral al servicio del bien común de todo el cuerpo social.
"En ese derecho se funda la fuerza de la autoridad del Estado. Toda fuerza ejercida al margen y fuera del derecho es violencia. Un Estado de derecho se caracteriza, pues, por una situación jurídica estable, en la cual las personas, las familias y las instituciones gozan de sus derechos y tienen posibilidades concretas y garantías jurídicas eficaces para defenderlos y reivindicados legalmente" (17). 5. IGUALDAD Y PARTICIPACION 64. Los valores en los cuales se inspiran las enseñanzas y reflexiones de los documentos políticos-sociales del magisterio de la Iglesia, no obedece a intereses económicos ni influencias políticas e ideológicas. Proviene de un esfuerzo de realismo en su experiencia de la humanidad y de una elevada inspiración moral en las exigencias evangélicas de la justicia y el amor. 65. De allí que cuando discierne en las aspiraciones profundas de la humanidad contemporánea "una doble aspiración a la igualdad y a la participación" (18), juzgándolas como "dos formas de la dignidad del hombre y de su libertad" no es justo ver en ellas fórmulas idealistas y utópicas para un mundo irreal, ni tampoco la contaminación de ideologías temporales relativas o discutibles. 66. Son, al contrario, líneas fuertes de una visión religiosa y cristiana sobre el mundo social y el sentido de la historia del hombre, donde la "experiencia de la humanidad" que es la suya se hace más válida y respetable gracias al auxilio esclarecedor de la Palabra de Dios que anuncia un designio de salvación. 67. Ahí, también en el contexto de una crisis política, podemos reflexionar en el diagnóstico de Pablo VI: "La doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover un tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos, algunos ya se han experimentado; ninguno satisface completamente y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas. El cristiano tiene la obligación de participar en esta búsqueda tanto para la organización como para la vida de la sociedad política. El hombre, ser social, construye su destino a través de una serie de agrupaciones particulares que requieren, para su perfeccionamiento y como condición necesaria para su desarrollo, una sociedad más vasta, de carácter universal, la sociedad política". "La acción política -¿es necesario subrayar que se trata ante todo de una acción y no de una ideología?- debe estar apoyada en un proyecto de sociedad, coherente en sus medios concretos y en su aspiración que se alimenta de una concepción plenaria de la vocación del hombre y de sus diferentes expresiones sociales. No pertenece ni al Estado, ni tampoco a los partidos políticos, que se cerrarían sobre sí mismos, el tratar de imponer una ideología por medios que desembocarían en la dictadura de los espíritus, la peor de todas" (19). 68. Al margen de toda ideología, quisiéramos señalar que esta aspiración a la igualdad y a la participación puede y debe atenderse junto a la aspiración a la libertad. En efecto, hay quienes juzgan que ambas no pueden conciliarse, pues una implica forzosamente la negación de la otra. Se ha opuesto como contrarios el "partido de la libertad y el de la
igualdad", entre los cuales debiera optarse por el primero solo, dado que el segundo sería utópico. 69. La igualdad, se dice, es posible sólo allí donde un régimen político acaba con la libertad e impone a todos los ciudadanos un molde común. Si se escoge la libertad, habrá que tolerar las desigualdades naturales y sus repercusiones sociales, económicas y políticas. 70. De este planteamiento se deduciría que la solución de las crisis políticas latinoamericanas consiste en un compromiso entre la libertad para el campo económico (libre mercado, libre competencia, libre propiedad privada, etc.) y el autoritarismo para el campo político (Gobierno fuerte, ausencia de poder legislativo, de partidos políticos, de elección por sufragio universal, de participación laboral). 71. El humanismo cristiano orienta, en cambio, hacia el desarrollo simultáneo y conjugado de las libertades políticas (expresado por los derechos humanos) y de la igualdad y participación. Para ser esto posible debería conjugarse las aspiraciones sociales y las realizaciones del bien común tanto en el dominio de la economía como en el de la vida política en general, de la cual la vida económica es sólo un factor. 72. El humanismo cristiano no preconiza con la igualdad un molde nivelador impuesto a todas las personas, ni reconoce en la libertad el triunfo indiscriminado de quienes están en condiciones más ventajosas. Reconoce tanto en la igualdad como en la libertad, dos pilares de la cultura humana actual que expresan válidamente la realidad personal-comunitaria de quienes conviven en el mundo. Pues no hay personas ni sociedades que tengan mayores derechos o menos obligaciones ante sus semejantes. La conciencia de esta igualdad urge el corazón del creyente a esforzarse de manera inteligente a sanear las estructuras de convivencia, de manera que brinden a todos posibilidades ecuánime s y dignas de realización. La conciencia de la libertad urge también al creyente a ejercitada en el don y el servicio esforzado en la comunidad social. 73. De allí el rechazo por parte de la ética social cristiana de todo economicismo, tanto liberal como socialista, que busque la participación y el desarrollo sólo en el crecimiento económico. La experiencia demuestra no sólo que tal crecimiento no se traduce necesariamente en un desarrollo social, sino además, que el crecimiento económico liberal tiende a acentuar las diferencias entre ricos y pobres (20). Tampoco admite reducir los objetivos políticos al solo crecimiento económico y a la redistribución, pues el hombre tiene otras aspiraciones trans-económicas hacia un desarrollo integral. El régimen democrático con participación representativa parece tener las mejores posibilidades de conjugar libertad con igualdad, siempre que la participación se dé no sólo en los derechos civiles, sino también en los derechos económicos y sociales. Ello es realizable, sin embargo, sólo en un contexto de efectivos valores morales y responsabilidades libremente consentidas y guiadas por un alto sentido de justicia y solidaridad. "No corresponde a la Iglesia definir las nuevas estructuras de la sociedad industrial, dado que éstas no pueden indicarse a priori o por métodos puramente deductivos; deben, al contrario, brotar de un diálogo entre las partes interesadas, en el cual es inevitable que las partes aporten sus prejuicios, sus opiniones hechas, y sobre todo los intereses de grupos y el peso de su fuerza de presión. No se puede hacer abstracción
total de tales sentimientos e intereses, es decir, del afrontamiento a veces duro entre las aspiraciones, las tensiones, las expectativas de las posiciones respectivas. Pero ya que lo esencial de la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, si se quiere que una decisión sea justa, no se puede nunca hacer prevalecer única y unilateralmente el interés propio, sea el de un individuo o de un grupo particular, sin respetar los derechos de los otros. En consecuencia quienquiera pretenda imponer por la fuerza su propia concepción del orden social sin respetar y acoger el punto de vista y las expectativas de los demás, rehusando el método de discusión abierta y el debate público, no quiere la justicia, no preconiza el verdadero respeto de la persona y de la vida humana en la libertad, sino que hace del poder y la lucha las normas supremas del orden social" (21). 6. DERECHOS HUMANOS 74. A quien quisiera informarse acerca de cuál es la mayor insistencia de la enseñanza social oficial de la Iglesia Católica en los últimos treinta años habría que contestar con abrumadora evidencia que consiste en la promoción de los derechos humanos para la institución de un tipo de sociedad justa, solidaria y pacífica. 75. Largo sería recordar la incansable labor de Pío XII durante y después de la segunda guerra mundial, la fecunda renovación de Juan XXIII en Mater et Magistra y Pacem in Terris, la mayor abertura y solicitud pastoral suscitada por el Concilio Vaticano II, la constante vigilancia de Pablo VI en prolongada y extenderla por el mundo, especialmente en su cariño por el Tercer Mundo en sus encíclicas Populorum Progressio (I976), Octogesima Adveniens (1971) y Evangelii Nuntiandi (1975), sin olvidar las rei¬teraciones de los Sínodos de Obispos, particularmente sobre la "justicia en el mundo" (1971) y la Evangelización (la Reconciliación - 1974). 76. Al promover los derechos humanos, la Iglesia no se limita a sumarse a la Declaración de Derechos Humanos formulados por diversas instancias políticas en la historia moderna. (Independencia Americana, Revolución Francesa, Naciones Unidas). "La Doctrina del Magisterio sobre los derechos fundamentales del hombre brota en primer lugar o es sugerida por las exigencias ínsitas en la naturaleza humana en el plano racional o entra en la esfera del derecho natural" (22). Pero no es su única fuente, pues en último término esta enseñanza deriva de la revelación bíblica, del mensaje de Cristo según el cual el hombre es imagen de Dios, miembro del Cuerpo de Jesucristo, miembro del pueblo de Dios, llamado a una vida basada en el amor universal incluso a los enemigos (23). 77. La insistencia en los derechos humanos es, pues, la acentuación del capítulo central de la antropología o humanismo cristiano. Si en nuestro tiempo toma más relieve en la pastoral católica, ello se debe a que, por una parte, se ha percibido mejor su estrecha vinculación con la misión propia y específica de la Iglesia, cual es la de anunciar el Evangelio de Jesucristo (y no es por tanto una intromisión en terreno ajeno) y, por otra parte, porque "basta una mirada, aun superficial, para darse cuenta que las violaciones sistemáticas de los derechos de la persona humana se llevan a cabo en un número creciente de países y de comunidades" (24).
78. Vengamos ahora a la enumeración cristiana de estos derechos. Reproducimos aquí el documento de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, por ser la síntesis más completa y autorizada de una multitud de documentos pontificios. A. Libertades y Derechos fundamentales 79. Admitido que el orden social está orientado al bien de la persona (25) que todo hombre es persona dotada de inteligencia y libertad (26) y que la persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales (27) el Magisterio afirma: l. Todos los hombres son iguales por nobleza, dignidad y naturaleza (28) sin distinción proveniente de raza (29), sexo (30) y religión (31). 2. Todos, por tanto, tienen los mismos derechos y deberes fundamentales (32). 3. Los derechos de la persona humana son inviolables, inalienables y universales (33). 4. Todo hombre tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables para llevar un tenor de vida digno, especialmente en lo que se refiere a la alimentación, la habitación, los medios de subsistencia y los otros servicios indispensables de la seguridad social (34). 5. Todos tienen derecho al buen nombre y al respeto de la propia persona (35), a la salvaguardia de la propia vida privada (36), a la intimidad y a una imagen objetiva (37). 6. Todos tienen derecho a obrar según el recto dictamen de su conciencia (38) y de buscar libremente la verdad según los caminos y medios del hombre (39). Esto puede llegar en determinadas condiciones hasta el derecho de disentir, por motivos de conciencia (40) con ciertas reglas de la sociedad. 7. Todos tienen el derecho de manifestar libremente la propia opinión e ideas (41) y de recibir información objetiva (42). 8. Todos tienen el derecho de venerar a Dios, según el recto dictamen de la propia conciencia, de profesar la religión en público y en privado, de gozar de la justa libertad religiosa (43). 9. Es también un derecho fundamental de la persona humana la tutela jurídica de los propios derechos, tutela eficaz, imparcial, informada por criterios objetivos de justicia (44); para ésta todos son iguales ante la ley (45) Y tienen el derecho dentro del proceso judicial de conocer el acusador y de disponer de una defensa adecuada. 10. En fin, el Magisterio hace notar que los derechos fundamentales del hombre están indisolublemente unidos en la misma persona, cuyo sujeto es, con otros tantos deberes respectivos: y ambos tienen en la ley natural que los confiere, su raíz, su alimento, su fuerza indestructible (46). B. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 80. También en el ámbito de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales el Magisterio de la Iglesia ha hecho resaltar algunas libertades-derechos
fundamentales que tienen como objeto la asociación, el matrimonio, la familia, la participación a la vida política, el trabajo, la propiedad privada, la cultura, el desarrollo de los pueblos, los cuales constituyen los sectores claves de toda actividad individual o colectiva. Según el Magisterio: 1. Todos los hombres tienen el derecho de reunirse y asociarse libremente (47), como también el derecho de darle a las asociaciones la estructura que juzguen idónea para conseguir sus objetivos y el derecho de obrar para realizar sus fines concretos (48). 2. Todos tienen el derecho a la libertad de movimiento y a fijar domicilio dentro del estado del cual son ciudadanos, y a migrar a otras comunidades políticas y a establecerse en ellas (49). Particular atención y ayuda se deben prestar a los refugiados (50), conforme al espíritu humanitario del derecho de asilo. 3. Todos tienen derecho a la libertad de elegir el propio estado y por tanto el derecho a fundar una familia con igualdad de derechos y deberes entre hombre y mujer, y de seguir la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa (51). 4. A la familia, como núcleo natural y esencial de la sociedad, fundada sobre el matrimonio libremente contraído, unitario e indisoluble, se han de aplicar medidas de naturaleza económica, social, cultural y moral que consoliden su estabilidad, faciliten el cumplimiento de su misión específica y le aseguren condiciones de un sano desarrollo (52). 5. Los padres tienen derecho de engendrar y el derecho de prioridad en el mantenimiento de sus hijos y de su educación en el seno de la familia (53). 6. Especialmente los niños y los jóvenes tienen el derecho a una instrucción y a un ambiente de vida y a medios de comunicación moralmente sanos (54). 7. A la mujer se le reconoce -por el respeto debido a su dignidad de persona humana- la igualdad con el hombre en los derechos ordenados a la participación en la vida cultural, económica, social y política (55). 8. Para los ancianos, los huérfanos, los enfermos y toda clase de abandonados se afirma el derecho al cuidado y asistencia convenientes (56). 9. De la dignidad de la persona humana brota para todo el hombre el derecho de tomar parte activa en la vida pública, el derecho de contribuir con un aporte personal a la actuación del bien común (57), el derecho al voto y el derecho de participar a las decisiones sociales (58). 10. Todo hombre tiene derecho al trabajo, a desarrollar sus propias cualidades y la propia personalidad en el ejercicio de la profesión (59) y, en actitud de responsabilidad, tiene el derecho a la libre iniciativa en el campo económico (60). Tales derechos implican condiciones de trabajo no lesivas de la salud física y de las buenas costumbres, y que no obstaculicen el desarrollo integral de los jóvenes. Por lo que toca a las mujeres, el derecho al trabajo demanda condiciones conciliables con las exigencias y sus deberes de esposa y de madre (61). A todos les debe ser reconocido el derecho a un reposo conveniente y a la debida recreación (62).
11. Todos los que ejercen actividad de trabajo material o intelectual tienen derecho a una retribución determinada según justicia y equidad y por tanto suficiente, en proporción que responda a la riqueza disponible, para asegurar al trabajador y a su familia un tenor de vida conforme a la dignidad humana (63). 12. Para los obreros se afirma el derecho a la huelga como último medio de defensa (64). 13. A todos los hombres corresponde el derecho de tener una parte de bienes suficientes para sí y para su familia. Esta propiedad privada, por tanto, en cuanto asegura a todo hombre una zona indispensable de autonomía personal y familiar, debe considerarse un prolongamiento necesario de la libertad humana y un derecho, no incondicionado y absoluto, sino limitado. En efecto, ella por naturaleza tiene una función social que se funda sobre la común destinación de los bienes, querida por el Creador, los cuales se deben equitativamente a las manos de todos los hombres y de todos los pueblos y, por lo mismo, este derecho nunca debe ejercitarse en detrimento de la utilidad común (65). 14. A todos los hombres y pueblos se reconoce el derecho al desarrollo, considerado como recíproca compenetración dinámica de todos aquellos derechos humanos fundamentales sobre los cuales se basan las aspiraciones de los individuos y de las naciones (66); el derecho a un igual acceso a la vida económica, cultural, cívica y social y a una justa repartición de la riqueza nacional (67). 15. A todos se les reconoce el derecho natural de participar a los bienes de la cultura y por tanto a una instrucción de base, a una formación técnico-profesional adecuada al grado de desarrollo de la propia comunidad política y al acceso a los grados superiores de instrucción, sobre la base del mérito para que los individuos asuman responsabilidades y cargos conformes a sus aptitudes naturales y a su capacidad adquirida (68). 16. A las colectividades, a los grupos y a las minorías se les reconoce el derecho a la vida, a la dignidad social, a la organización, al desarrollo en un ambiente protegido y mejorado y a la ecuánime repartición de los recursos de la naturaleza y de los frutos de la civilización (69). Especialmente para las minorías, el magisterio afirma la necesidad de que los poderes públicos contribuyan a promover el desarrollo humano con medidas eficaces a favor de su lengua, de su cultura, de sus costumbres, de sus recursos e iniciativas económicas (70). 17. Para todos los pueblos se afirma y reconoce el derecho a conservar la propia identidad (71). 7. DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDAD POLITICA 81. Al promover los derechos fundamentales del hombre, la Iglesia no entiende simplemente adherir -ni mucho menos servir- a la causa del viejo liberalismo individualista. 82. La reducción de los derechos humanos a una simple defensa de los derechos particulares por parte de los individuos, sin atención a los demás o a la sociedad, lleva a
la formación de grupos que no son más que ligas de defensa de intereses particulares por estimables y fundados en derecho que sean estos intereses. Para la Iglesia los derechos humanos se integran dentro de una visión de conjunto del hombre y de la sociedad, de sus fines y naturaleza. 83. Aquí es donde se percibe mejor que la exigencia moral es anterior y a la vez fundamento del derecho. Cada derecho es la otra cara de un deber correlativo. En primer lugar en el mismo sujeto de derecho: así por ejemplo, si tenemos derecho a la existencia, a la integridad física, al buen nombre, a obrar según el dictamen de la propia conciencia, etc., es porque ante todo tenemos el deber de vivir, de conservar la salud, el buen nombre y el actuar en conciencia. Ello se confunde con la dignidad de la persona, obra e imagen de Dios, bien supremo de la naturaleza. 84. Implica en segundo lugar, un deber de respetar los derechos del prójimo y no sólo respetados, sino fomentarlos solidariamente, pues las relaciones con el prójimo, en ambiente cristiano, toman su modelo e inspiración en la relación a Cristo. (''Todo lo que hicisteis al último de estos pequeños, a mí me lo hicisteis"). Implica por fin, en tercer lugar, una exigencia de que el conjunto de la sociedad políticamente organizada, respete y promueva los derechos humanos y los reconozca en estatutos jurídicos claramente establecidos. 85. En el fondo, lo que la ética social cristiana quiere servir, pues, al promover los derechos humanos es un tipo de sociedad basada en la fraternidad, la solidaridad, en los cuatro pilares de la paz; la verdad, la justicia, el amor y la libertad, es decir, animada con tales valores morales superiores que pueda reconocerse en ella una "christianitas", una sociedad vitalmente fecundada por el Evangelio. 86. Esta doctrina de los derechos humanos no se dirige tan sólo al Estado, y a los poderes públicos. Por cierto que ellos tienen la misión y competencia de establecer las normas jurídicas y aplicarlas. Pero así como el Estado no crea a los ciudadanos ni a la sociedad, tampoco puede crear el derecho en todas sus piezas. Son las personas y las comunidades intermedias las que deben estar ante todo decididas y convencidas a convivir en un tipo de sociedad justa y solidaria fundada en los derechos humanos. Por más que el Estado estableciera normas jurídicas justas y oportunas, si la comunidad política no se siente interpretada por ellas, no se sentiría obligada a observarlas. La institución de una sociedad fraternal en ese caso se encontraría entonces de nuevo postergada. 87. De allí que la plena vigencia de los derechos humanos no se reduce a textos de constituciones tú a meros enunciados jurídicos. Su suerte depende antes que nada de la educación política de los miembros de la comunidad, de la madurez cívica y del verdadero patriotismo. A ello sobre todo quiere contribuir la Iglesia, segura que "predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano" (72). 88. Por último hay que señalar que toda educación integral en favor de los derechos humanos debe comportar cierta referencia a la realidad y a un mínimo de libertad y de pluralismo, pues una mera enseñanza abstracta o académica quedaría ineficaz. "La experiencia demuestra -por desgracia que todavía hay muchos cristianos que están
muchas veces lejos de ofrecer este testimonio de respeto y de observancia de sus deberes con relación a estos inviolable s derechos del hombre, particularmente en los ambientes laborales, en la vida social, en el mundo de la economía, en la política y hasta en la escuela" (73). Según el Concilio Vaticano II,"La verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto" (74).
SEGUNDA PARTE 8. COMUNIDAD POLITICA DEMOCRATICA Y SEGURIDAD NACIONAL 89. Ya hemos subrayado el lugar prioritario que ocupa la prédica insistente de los derechos humanos en la moderna Doctrina Social de la Iglesia. Hemos visto que esta insistencia se sitúa en el corazón mismo del Humanismo cristiano, pues, la cristiana no es una religión de la mera trascendencia y de un Dios lejano, sino que se especifica justamente por el misterio de la Encarnación: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (75). Más aún, la encarnación está orientada a la Salvación del hombre, de todos los hombres "… por causa de nuestra salvación, descendió del cielo" (Símbolo Niceno). El sostenimiento y defensa de los derechos humanos es, por tanto, una proyección moral de la revelación cristiana sobre el hombre que debiera encontrar adecuada institucionalidad jurídica. "La gloria de Dios es el hombre viviente". Construir una sociedad fraternal donde todos los hombres sean respetados en sus derechos naturales y cívicos, es una meta inserta en lo que los cristianos creemos como Salvación de Jesucristo. Si se refiere a las trabas, presiones o violencias que obstaculizan esta meta, esta Salvación que se despliega en victorias concretas sobre el pecado y las obras de la "carne", adquiere por eso el alcance de una verdadera Liberación. 90. Aparece así que la máxima vigencia de los derechos humanos debe ser uno de los objetivos esenciales de la institucionalidad jurídico-política. Mientras una sociedad no lo logra, tiene todavía por delante una tarea que cumplir. Es posible que el mal uso -efectivo o temido- de los derechos humanos justifiquen una suspensión o limitación transitoria de su ejercicio, por razones de bien común. Esa situación no puede considerarse como estable y preferible -no obstante sus frutos inmediatos de orden público- pues entrañaría una grave distorsión del tipo de sociedad concorde a la dignidad del hombre. Al contrario, los períodos de limitación o suspensión de ciertos derechos, deben procurar paralelamente' una reeducación cívica, confiada en la posibilidad y conveniencia de restablecer su plena vigencia en una institucionalidad democrática. 91. Los derechos humanos no son los únicos objetivos sobre los cuales se dirige la mirada atenta de quienes se proponen, después de una crisis política profunda, dirigir o contribuir a hacer posible una nueva institucionalidad democrática. En el enfoque de quienes tienen viva conciencia de haber evitado un gran peligro, surge la lógica preocupación de asegurar los resultados obtenidos y de movilizar todos los medios requeridos para impedir posibles rebrotes del mal evitado. Surge así el tema de la Seguridad Nacional, que, como problema inherente a todo Estado siempre ha tenido la
competencia propia del Gobierno y de las FF. AA., pues están al servicio de la Defensa Nacional. 92. En cuanto legítima defensa del Estado contra sus posibles agresores tanto externos cOmo internos, la Seguridad Nacional en efecto es una responsabilidad en general de todo el cuerpo social, de las instituciones democráticas y del Gobierno, y más en particular de las FF. AA., policía, etc. No es ilegítimo que ante los agravamiento s de violencias arbitrarias como por ej. el terrorismo, el Estado deba recurrir a medidas extraordinarias de prevención y defensa de la seguridad nacional. 93. En la dramática coyuntura, sin embargo, en que las Fuerzas Armadas han intervenido para asumir las responsabilidades de Gobierno -en principio como un régimen de emergencia o excepción-, comprobamos que los objetivos de la Seguridad Nacional se ven solicitados para justificar restricciones a las libertades públicas y a la suspensión de ciertos derechos civiles. Comprobamos también que son invocados para mantener indefinidamente el cierre de las instituciones legislativas y su reemplazo por una legislación rápida por decretos-leyes, la limitación o suspensión de la soberanía del pueblo y de las autonomías de instituciones que actuaban como cuerpos intermedios (Universidades, Municipalidades, sindicatos, partidos políticos, juntas de vecinos, etc.), la sustitución de la Constitución por Actas Constitucionales, dictadas por el Poder Constituyente provisorio, el control sobre los medios de comunicación social, la falta de garantías jurídicas en la defensa de inculpados políticos, etc. 94. Paulatinamente a las razones de orden, por así decido técnico-militar, se han agregado nuevas razones y nuevos argumentos de tipo político que tienen el resultado de prolongar y casi institucionalizar el estado de emergencia primero y enseguida de proporcionar espesor ideológico y doctrinario a la Seguridad Nacional. Así es como deviene casi una filosofía que se integra con otros elementos ideológicos como por ej. el nacionalismo que escamotea el problema social, la crítica a la democracia representativa, a los políticos y a los partidos políticos, al sufragio universal, etc. Así es también como se invoca la aceptación y el compromiso ciudadano en tomo al noble objetivo de la unidad nacional para un nuevo proyecto de institucionalidad. Así es además como se ve llevada a reprimir a todos cuantos disienten activamente y a denigrar a los que lo hacen pasivamente. La libertad de los ciudadanos sufre así una limitación permanente y profunda. 95. La ansiada Unidad Nacional, considerada indispensable para el establecimiento de una nueva institucionalidad, se ve así indefinidamente postergada como un espejismo que retrocede a medida que se avanza por el desierto. 96. Justo es reconocer que una inmensa parte de este clima restrictivo, persistente aunque paulatinamente atenuado, no se debe tanto a las personas que ejercen el Gobierno ni a las FF. AA. a las cuales nadie puede honestamente achacar intenciones torcidas o desidia en su prolongado esfuerzo. Pero es un hecho también que, planteadas las cosas en un régimen que quiere ser de reconstrucción nacional, como una guerra prolongada entre chilenos, entre los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, se introduce una cuña de discriminación que prolonga incluso acentuándolo, el antiguo sectarismo que con razón a veces se reprocha a los antiguos partidos políticos. Decimos "acentuándolo" porque el discrepante pasa a ser considerado no sólo opositor al Gobierno sino contrario al Estado y a la Nación y por tanto anti-patriota y anti-chileno.
97. Si es efectivo este enfoque, parece desprenderse la urgencia de que no se erija la doctrina de la seguridad nacional como ideología doctrinal o filosofía básica para la búsqueda de una nueva institucionalidad democrática, pues lleva en sí un germen de discriminación, desconfianza, prepotencia y división, que siempre impedirá un consenso mínimo para la convivencia fraternal. 98. A lo que precede, que proviene de un análisis factual que interesa a la prudencia política, puede añadirse un argumento conceptual que conduce a la misma conclusión. En efecto, la ideología de la seguridad nacional conduce a vincular estrechamente y confundir tres realidades diferentes: la Nación, el Estado y el Gobierno. 99. La Nación es la comunidad de personas que tienen un origen y vínculos comunes dados por la naturaleza y la cultura (de allí "nación" porque allí se nace), el territorio, la lengua, las costumbres, la historia, la tradición, etc. 100. El Estado es la institución jurídica del Poder Político para promover el bien común y administrar la cosa pública. En el Estado moderno la separación, independencia y respeto mutuo entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha sido un progreso irreversible que contribuye al asentamiento del régimen democrático, en el que la soberanía reside en la Nación. 101. El Gobierno es el Poder Ejecutivo que ejerce la autoridad pública en orden al bien común y administra el Estado. 102. Ahora bien, un gobierno absorbe al Estado cuando rompe el equilibrio entre los Poderes y se desvincula de su raíz originaria que es el pueblo. Un Estado absorbe a la Nación cuando se hace intérprete exclusivo de los intereses objetivos y valores nacionales y reclama para sí la adhesión que todo ciudadano tiene naturalmente a su patria. Surge así la política nacionalista. 103. A este propósito vale la pena recordar el juicio certero de Pío XII: "La sustancia del error consiste en confundir la vida nacional en sentido propio con la política nacionalista: la primera, derecho y gloria de un pueblo, puede y debe ser promovida; la segunda, como germen de infinitos males, nunca se rechazará suficientemente. En su esencia, pues, la vida nacional es algo no político... La vida nacional no llegó a ser principio de disolución de los pueblos más que cuando comenzó a ser aprovechada como medio para fines políticos" (76). 104. Cuando en concreto se confunden el Estado y la Nación, sobre todo cuando el Gobierno tiende a establecer un orden sin contrapeso, no pueden darse diversas opiniones en cuanto a la gestión del bien común, pues toda discrepancia pasa a ser considerada no sólo como indisciplina, sino lo que es más grave, como sospechosa de subversión y a veces de anti-patriotismo. 105. Una tal forma de utilización de la seguridad nacional como filosofía política corre el riesgo de aplazar indefinidamente el pleno ejercicio de los derechos humanos especialmente los derechos cívicos, y además, de desnaturalizarlos vaciándolos de contenido real, aunque los conserve en los textos legislativos. Una discrepancia respecto a la política de gobierno puede ser considerada como una amenaza al orden social y a la
seguridad del Estado, y ser reprimida en consecuencia. Una adhesión irrestricta al gobernante puede ser exigida como prueba de patriotismo. Por otra parte, el fundamental reclamo por los derechos humanos puede ser considerado como forma de oposición al Gobierno. Si se llegara a estos extremos, el afán de fortalecer la seguridad nacional desembocaría paradojalmente en debilitarla; llevando a la inseguridad no sólo a los ciudadanos, sino a la nación y aun a los propios gobernantes. 106. "La seguridad, como privilegio de un sistema, acabaría por constituirse en fuente última de derecho creando, alterando y derogando normas jurídicas en función de los intereses del propio sistema. Se ahondaría así un peligroso distanciamiento entre el Estado y la Nación, entre el Estado identificado con un sistema y la Nación no participante, o cuya participación fuese tolerada en la medida en que sirva para fortalecer un sistema. Este distanciamiento está en el origen de todos los regímenes totalitarios de derecha o de izquierda, que son siempre la negación del bien común, y de los principios cristianos" (77). 9. SEGURIDAD NACIONAL Y GUERRA ANTI-SUBVERSIVA 107. La institución del Estado a base de principios ideológicos inspirados en la doctrina de la Seguridad Nacional, plantea otro grave problema a la conciencia cristiana. Es la cuestión de la "guerra anti-subversiva" y de la "guerra total". El problema se complica aún más en un segundo aspecto, cuando se proclama como enemigo causante de todo desorden social, conflictos y odios solamente al "marxismo internacional", que sin duda es materialista y ateo. 108. El enfoque de una nación convulsionada por una crisis política que ha culminado en un régimen militar autoritario, conduce normalmente a quienes intentan establecer el orden público a ver la sociedad como un campo de batalla en el que el enemigo está adentro y siempre pronto a continuar la subversión y la agresión. De allí que la Seguridad Nacional requiera un atento Servicio de Inteligencia que controle todas las actividades sociales y que reprima -y en lo posible prevenga- cualquier brote de disensión u oposición. Puesto que el discrepante es "enemigo" y está adentro y latente, ha de ser vencido con ayuda de las modernas técnicas bélicas; puesto que se infiltra de mil maneras, sobre todo ideológicas y políticas, hay que hacerle una "guerra" total", en todos sus frentes y con todos los recursos disponibles. 109. La conciencia cristiana sufre un doloroso escándalo ante este enfoque. No es que nuestra esperanza religiosa nos lleve a cegarnos ante los efectivos riesgos y amenazas; ni que nuestro pacifismo evangélico nos lleve a acobardarnos ante los desafíos históricos. Los cristianos no hemos sido siempre ni los más idealistas, ni los más pacíficos. Pero tras el decurso de los tiempos y la dolorosa experiencia de la humanidad después de tantas guerras, a los cristianos del último cuarto de siglo XX nos va resultando cada vez más difícil entender y excusar a nuestros antepasados de las guerras de religión. El belicismo en sus formas técnicas más avanzadas nos va pareciendo siempre menos cristiano y menos humano. 110. ¿Cómo podríamos entrar ahora a mirar a nuestra propia sociedad nacional -que pudo instituirse en normas jurídicas de libertad, participación y progreso social durante siglo y medio- como un campo de Agramante en el que una buena porción de nuestros
connacionales resultan ser enemigos con quienes debemos estar en guerra activa y operante? Si la historia de la humanidad, en cuanto es una historia de guerras, nos va pareciendo cada vez más como la prehistoria de una sociedad fraternal y pacífica que creemos posible, ¿cómo podríamos relegar nuestro ideal democrático, basado en la justicia y el amor, al canasto de las utopías inservibles y echar mano otra vez de las armas de muerte para intentar así un orden de justicia y convivencia pacífica? 111. El problema, decíamos, se complica y reviste especial delicadeza, cuando se nos dice que nuestro enemigo único es el marxismo internacional. 112. En primer lugar, porque el marxismo efectivamente -atendiendo a su filosofía y visión del mundo- ha comenzado él por declararnos "alienados" o "enajenados" a los creyentes de cualquier religión y en particular a los cristianos. Y allí donde ha inspirado nuevos regímenes políticos no ha dejado lugar a equívoco alguno, con una acción tenaz, abierta o solapada contra toda religión. Desde este sólo punto de vista, parecería que debiéramos celebrar y aún sumamos a la erradicación del marxismo. 113. Pero, en segundo lugar, es imposible no reconocer también que con mucha frecuencia el objetivo de la erradicación del marxismo es esgrimido también contra toda forma de protesta social, de lucha de los trabajadores y de aspiraciones a mayor justicia social. Se tiende así a una consolidación del régimen social dominado por el poder económico liberal capitalista, que representa sólo a un sector de la ciudadanía, que resulta verdaderamente privilegiado en la influencia y en la participación de la renta nacional. 114. Más aún, es del dominio público cómo la posición avanzada de muchos cristianos en materia económico-social ha sido motejada de "comunista", "filo-marxista", y la Iglesia misma, en su doctrina social y en su jerarquía, acusada de infiltración marxista. No desconocemos hechos dolorosos de deslizamiento s en personas de Iglesia hacia extremos de impaciencia en su recurso a fuerzas, enfoques y acciones que les parecen más eficaces. No creemos justo, por eso asimilarlos sin más al marxismo en lo que éste tiene de vertiente totalitaria y opresiva. Hay sin duda en la posición social católica más esclarecida una justa crítica al liberalismo capitalista, que le impide sentirse cómodo en un anti-marxismo indiscriminado. "Hay quienes usan el antimarxismo para pasar de contrabando ideas y actitudes a veces peores que el mismo marxismo que pretenden combatir" (78). 115. En tercer lugar, nuestra perplejidad aumenta cuando advertimos que la lucha anti-marxista a la que se entrega el Estado de la Seguridad Nacional, mantiene una praxis autoritaria semejante a la que critica en el modelo marxista: suspensión de las libertades públicas, suspensión y a veces atropello de los derechos personales o sindicales de los ciudadanos, absorción de las legítimas autonomías de los cuerpos intermedios, instituciones públicas, universidades, medios de comunicación social, etc. 116. Finalmente, la guerra anti-subversiva y total contra el marxismo, cuando no atiende a la problemática económico-social que la ha engendrado y cuando no detecta tras la radicalización política la expresión de una verdadera crisis de estructuras de dominación, de estratificación de clases, de participación y de distribución de la propiedad, producción y riqueza, sino al contrario cuando parece confundir el inmovilismo y el silencio con la paz, entonces lejos de parecemos eficaz esta Cruzada
no podemos impedirnos de temer que constituya el mejor caldo de cultivo de lo que se intenta reprimir. 10. UN VALOR MORAL PRIORITARIO: LA ERRADICACION DE LA MISERIA 117. Enfrentado al desafío de encontrar una nueva institucionalidad democrática, el país "y en él tanto las autoridades como la opinión pública emprenderían un camino insuficiente si sólo se abocaran a la consideración de estructuras formales jurídicas tendientes a restaurar un orden social y un bien común estáticos, de compromiso o equilibrio, un mecanismo jurídico que previniera sólo por una autoridad severa y fuerte los posibles rebrotes de la crisis. La libertad, el desarrollo, la seguridad nacional y la paz pública son bienes positivos que todos quisieran asegurar. 118. Pero, además de ello, nos parece indispensable volver a plantear la urgencia de que la nueva institucionalidad considere, entre las metas que debe proponerse seriamente, la erradicación de la miseria. No podría haber paz justa si no se promoviera real y efectivamente la liberación de más del 20% de nuestros hermanos que viven en condiciones sub humanas de marginalidad y extrema pobreza. 119. Ellos y una franja también considerable de pobres que viven en gran inseguridad (creciente año a año por la tasa de natalidad que es injusto e inmoral querer disminuir artificialmente), están como "instituidos" en la marginalidad. Los ejemplos de ciertos modelos de crecimiento económico muestran que es posible registrar altas tasas de producción, buenos índices de activación, felices niveles de exportación, reducciones sustanciales del flagelo de la inflación, etc., sin que esos indicadores signifiquen que los sectores que viven en la marginalidad hayan salido de esa condición. Una nueva institucionalidad que consagrara esa situación o, peor aún, que permitiera que aumentara, no podría aceptarse desde el punto de vista moral de la conciencia cristiana. Tampoco desde el punto de vista de una efectiva Seguridad Nacional y de la aspiración a la grandeza de la patria, pues ninguna paz estable puede descansar sobre la injusticia, y ninguna grandeza nacional puede exhibirse cuando subsisten tales lacras. 120. A este respecto conviene reconocer que resulta al menos ambiguo y riesgoso el querer asignar como objetivo de la nueva institucionalidad la prevención contra lo que se denomina vagamente "demagogia" o "excitación de expectativas inalcanzables" y aún "utopías". Podrían estas calificaciones referirse al legítimo reclamo de los hermanos que están en extrema pobreza y concluir en el ahogo de un "clamor que pide y espera una liberación y que no sabe de donde le puede venir". ¿Qué institucionalidad sería ésta si consagrara privilegios y bloqueara las aspiraciones justas de los pobres? 121. La erradicación de la miseria, tarea básica de la promoción humana, es el valor moral que el sector más alerta del pensamiento católico latinoamericano, y la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín incluyó en lo que se comenzó a denominar "Liberación" y Paulo VI señaló que "no es extraña a la Evangelización" (79). Ella no es un afán de mero crecimiento económico: es sobre todo una promoción humana integral. Tiene también, sobre todo allí donde un sistema político-económico imperante privilegia un régimen de propiedad privada absoluta y un predominio del
capital y sus detentores sobre los legítimos intereses de los trabajadores, una responsabilidad que concierne a los Poderes públicos, que tienen la misión esencial no sólo de cautelar el bien común, sino de promoverlo eficazmente. Ahora bien, la marginalidad, la extrema miseria y el deterioro de las condiciones de vida de los pobres, en países que, como se ha dicho, están más en vías de subdesarrollo creciente que de desarrollo general, constituyen una gran negación del bien común. Una nación jamás será grande, digna, ni siquiera humana, mientras permita que tan gran parte de su pueblo permanezca instituido en la marginalidad. 122. Podrá objetarse que este problema social no incide directamente en la formulación de una nueva institucionalidad jurídico-política, sino más bien atañe a la economía y a la buena administración y distribución de la riqueza, una vez producida por el esfuerzo de ahorro y trabajo de los miembros de la comunidad política. A ello respondemos que efectivamente la sola institucionalidad político-jurídica no crea riqueza. Por eso mismo ella sola no basta -por muy perfeccionada que resulte- para lograr un desarrollo compartido con justicia y equidad. Sería vano cifrar esperanzas de grandeza nacional y paz social sólo con un ordenamiento jurídico. Pero por otra parte, ella puede contribuir grandemente si está animada por valores y criterios que se inspiran en la justicia dinámica y no se limita a tutelar un orden social estático. Las normas del derecho quedarán siempre cuestionadas por la bullente vida social si se mantienen abstractas, formales y ajenas a la problemática social de la comunidad política. "Mientras en Chile haya pobres, mientras haya gente que sufre, hombres oprimidos, marginados, mientras subsistan las discriminaciones y las violencias de cualquier tipo, mientras se siga midiendo a las personas con criterios de eficacia económica o política, mientras la igualdad y la participación no sean reales en todos los campos de la vida nacional, los cristianos no podemos permitimos ni el descanso ni las desuniones en aquello que toca a lo esencial de nuestra misión. Es deber de los cristianos, en todas las instituciones u organismos donde se encuentren, el de tenderse la mano, el de juntar sus fuerzas y unir sus voces, cada vez que se trate de impulsar o defender lo más vital e íntimo, lo que nos interesa en común por sobre cualquier partidismo: los valores de auténtica liberación y solidaridad humanas, cuya última norma es para nosotros el Evangelio de Jesucristo Resucitado. Evidentemente, en esta tarea nos sentimos también unidos con todos los hombres que luchen por idénticos valores, aun cuando ellos no reconozcan esa relación esencial que todo lo verdaderamente humano tiene con el Evangelio" (80). 11. LAS CIENCIAS CONVERGEN CON LA ETICA SOCIAL 123. Estos criterios éticos acerca de la prioridad del problema social, se ven confirmados también por los análisis que proporciona la racionalidad científica antes de toda ideología. Nos referiremos aquí, sólo a título de ejemplo, a datos proporcionados por la ecología, por la economía, por la sicología social. 124. a) La ecología es la ciencia del complejo de relaciones entre organismos vivos y su ambiente viviente y no viviente, que constituyen un "ecosistema". Ahora bien, todos los estudios más recientes de esta ciencia denuncian una creciente corrupción de la naturaleza por la acción saqueadora del hombre. En su afán por extraer riquezas, el hombre esteriliza las tierras, extingue especies vivas, quema bosques, acelera la erosión,
contamina los ríos, enrarece la atmósfera, agota todos los yacimientos, disemina los desperdicios y termina por corromperse a sí mismo y por contemplar impávidamente cómo vegeta en la miseria gran parte de la humanidad. Si se emprendieran acciones de rectificación, ¿no deberán incluir en su programa el saneamiento ecológico de la miseria? ¿No deberá esforzarse en asegurar el derecho a la vida -a la vida digna del hombre y la procreación - de toda esa porción postergada y eliminada de la mesa de la humanidad? La ecología y ética social ponen como prioridad la liberación de la miseria. 125. b) La economía quiere ser la ciencia de la producción y distribución de los bienes que satisfacen las necesidades humanas. Todos los bienes han sido puestos en la naturaleza por Dios para todos los hombres. Este es el primer principio de cualquier economía humana. Ahora bien, sucede que en el proceso de producir y distribuir todos estos bienes, cuando se llega a desigualdades tan grandes entre pocos que poseen mucho y muchos que poseen poco", gran parte de los bienes producidos pasan a ser superfluos, acumulados y reservados; aparece el lujo, el consumo insaciable e indiscriminado, la llamada concentración de poder y la distorsión de toda la actividad económica. Desviada de su finalidad propia y orientación ética, la vida económica desbocada se vuelve un factor de perturbación social, de inseguridad de la convivencia y la paz. Se impone una rectificación en nombre de la misma ciencia, en convergencia con la ética, si se quiere recuperar los valores humanos de orden y bien común y hacer posible la superación de la crisis. 126. Dos objetivos de política económica parecen hoy prioritarios en Chile, de acuerdo a una inspiración humanista: 127.1. Luchar por alcanzar el pleno empleo en el mercado del trabajo, garantizando un nivel de ingresos que esté acorde con la posibilidad de satisfacer las necesidades mínimas para alcanzar una vida digna. 128.2. Fomentar el ahorro interno y la inversión de los bienes de capital, colocándolos en los lugares estratégicos que conduzcan a un crecimiento de productividad y a una simultánea y efectiva redistribución. 129. Cabe preguntarse si el esfuerzo hecho en pro del segundo objetivo y sus logros parciales (comercio exterior, disminución del gasto fiscal) no plantea la urgencia de valorizar más el primer objetivo señalado. 130. c) Una crisis política y económico-social excesivamente prolongada corre el riesgo de bloquear en el inconciente colectivo cierto trauma inhibidor que puede afectar el tono vital de las personas, a su capacidad de entusiasmo, de abnegación, a su esfuerzo por superarse, a su creatividad cultural, a la elevación y pureza de sus motivaciones morales. Es verdad que el sufrimiento asumido robustece el temple y contribuye a la madurez de las personas, pero cuando se nos aparece como fatal e insubsanable, corre el riesgo de frustrar energías vitales, particularmente en los jóvenes, o de desviarlas hacia objetivos y goces estériles. Podrían surgir racionalizaciones equivocadas, abdicaciones de responsabilidad y proyecciones de culpabilidad que complicarían las posibilidades efectivas de superar las crisis. De allí el tono de urgencia con que muchos llamados del Supremo Pastor se revisten:
"Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de unos del estancamiento y aun del retroceso de los otros"... “Hay que emprender, sin esperar más, reformas urgentes" (81). “Nuevamente dirigimos a todos los cristianos de manera apremiante, un llamado a la acción” (82). “Ciertamente las disyuntivas propuestas a la decisión son cada vez más complejas, las consideraciones a tener en cuenta, múltiples; la previsión de las consecuencias, aleatoria; aun cuando las ciencias nuevas se esfuerzan por iluminar la libertad en estos momentos importantes. Por eso, aunque a veces se imponen límites, estos obstáculos no deben frenar una mayor difusión de la participación en la elaboración de las decisiones, en su elección misma y en su puesta en práctica. Para hacer frente a una tecnocracia creciente, hay que inventar formas de democracia moderna, no solamente dando a cada hombre la posibilidad de informarse y expresar su opinión, sino de comprometerse en una responsabilidad común" (83). 12. ROL INSUSTITUIBLE DE LAS UNIVERSIDADES 131. En una nación, por pobre y pequeña que sea, una de sus mayores riquezas es el conjunto de sus Universidades. Son los hogares propios de las ciencias y de la filosofía de un pueblo, el crisol de la elaboración de la cultura y del arte, el Alma Mater de su escogida juventud ingresada a la Comunidad de los maestros que estudian, investigan y comunican la Verdad en toda su Universalidad. 132. Es sin duda un mérito del progreso de la institucionalidad jurídica de las democracias modernas el haber reconocido a las universidades como a las Iglesias, en atención a su fin trascendente, un espacio de amplia libertad académica y un estatuto de relativa autonomía dentro del Estado. Sean estatales o particulares, siempre que sean verdaderas universidades, la sociedad política ha acertado en quererlas amplias, abiertas, pluralistas y tolerantes, como también exigir de ellas que -como "conciencia crítica" de la Nación- no se subordinen al servicio de causas subalternas de ideologías, de corrientes de opiniones, de partidos políticos o de intereses económicos. La Iglesia Católica, al reivindicar su derecho a crear y a animar Universidades Católicas, tampoco quiere hacerlo con un afán posesivo de dominación o proselitismo, sino como un servicio a la cultura y a la sociedad, segura de que la inspiración evangélica que debe caracterizarlas no puede constituir un factor de discriminación ni condicionamiento, sino al contrario, una confirmación de su designio universalista, pues ése es el significado propio del apelativo de "católico". 133. De allí que una intervención autoritaria del Gobierno en las Universidades, si bien puede obtener los efectos saludables que busca, como son cierto grado de despolitización, la disciplina y la dedicación al estudio, corre el riesgo, sin embargo, de producir por la intimidación otros efectos más inquietantes, como son el desaliento de la energía creadora, la prolongación del espíritu sectario, la politización con otros signos, la distorsión de la carrera académica, la cuña extraña de la "razón del Estado" en la elaboración de las ciencias y la segregación entre ellas en la fijación del curriculum, la reducción al profesionalismo y al espíritu de competencia en lugar de colaboración comunitaria, la selectividad en el alumnado por criterios extra-universitarios, etc.
134. Más aún, enmarcados en una política de autofinanciamiento, ¿cómo podría evitarse que las Universidades fuesen llevadas a asumir rasgos de empresa, altamente condicionadas por la generación de recursos y por la reducción del alumnado al papel de clientela consumidora? No es que la participación financiera de los beneficiarios de la educación superior sea en sí injusta o imposible. Al contrario. Pero reducida a la condición de mercancía que se puede comprar o no, la: educación superior deviene un bien al alcance de una selección privilegiada, y no por los méritos del esfuerzo y del talento, lo cual conduciría a una injusta distribución del bien común de las ciencias y de la cultura. 135. El rol del Estado en esta materia, en nombre del principio de subsidiariedad, consiste en subsidiar, es decir, promover, auxiliar, desarrollar positivamente a la educación en general, tanto a la básica para todos los ciudadanos, como la superior para los más- capacitados, seguro que, como lo demuestra la experiencia histórica, la inversión en educación, como la inversión en la salud es la más digna, la más constructiva y la más rentable de todas las inversiones. 136. A este respecto es conveniente llamar la atención hacia una acepción restringida del principio de subsidiariedad; para algunos, él significa ante todo que el Estado tiene sólo una función supletoria de las responsabilidades de los particulares, algo así como un remiendo respecto a lo que éstos no pueden hacer. En el campo económico esta acepción se acomoda muy bien con el liberalismo de viejo cuño, que desconoce la función justiciera y redistributiva del Estado democrático. En el campo educacional, siendo la educación una parte preponderante del bien común, y siendo también la aspiración más sentida y valorada por el pueblo, sobre todo entre los pobres y humildes, no cabe duda que el Estado tiene la responsabilidad de fomentarla, hacerla accesible a todos, cuidar de su calidad y garantizar su efectivo espacio de libertad. No debe, sin embargo, erigirse como único educador, no como árbitro inapelable de toda labor educativa. 137. No nos cabe aquí concretar fórmulas de cooperación comunitaria al financiamiento de las Universidades. Tanto un cobro proporcional a los usuarios, como un sistema de becas, como también el establecimiento de Fundaciones tanto estatales como privadas, pueden constituir sistemas posibles. Queríamos sólo subrayar la importancia de la más valiosa aspiración que late en el corazón de los chilenos: la de acceder a la mayor educación posible. Y exhortar a cuantos trabajan en este campo que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la más triste de las frustraciones, la de no haberla podido obtener. 138. Al señalar esto, no queremos caer en el simplismo de creer que la Universidad debe ser para todos. Muchas otras instancias de educación y de cultura tienen una comunidad nacional inteligente y creadora. Pero la Universidad, especialmente por su papel de extensión cultural, de investigación y reflexión, de "conciencia crítica de la nación" (Medellín), es el cerebro y el corazón de un pueblo y como tal, requiere un cuidado exquisito en el establecimiento de una nueva institucionalidad, y un leal respeto a la inteligencia y a su libre desarrollo positivo. 139. La intervención estatal en sus Universidades Católicas, la Iglesia la siente como una distorsión de su vinculación con la Jerarquía y también del estilo de abertura y
pluralismo que ella quiere conservar en ellas. La libertad de cátedra, la jerarquía académica, la conciencia libre de suspicacias y temores en la comunidad universitaria son bienes que se confunden con el Alma Mater cristiana de sus Universidades. 13. EL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES EN UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD 140. Al echar una mirada retrospectiva sobre la historia de lo que se ha llamado "el movimiento obrero" en el mundo, puede comprobarse que hay una cierta proporción entre su desarrollo, maduración y conquistas legítimas con el perfeccionamiento de la institucionalidad democrática de los pueblos. Al progresarse en la legislación del trabajo, en las organizaciones obreras y en los servicios fiscales destinados principalmente a la atención de los trabajadores (como son entre nosotros la Educación Primaria obligatoria, el S.N.S., el S.S.S., el SERVIU, la CORA, INDAP, INACAP, las Cooperativas, etc.), ha ido afinándose también la democratización de la vida social, es decir, los frutos del bien común han ido llegando más y mejor al mundo de los trabajadores y de los pobres. La demanda de los trabajadores a la educación y el acceso de hijos de obreros a la Universidad es también un fruto positivo de la democratización. 141. Se vivió así un proceso social positivo al menos en sus líneas gruesas, en el que los trabajadores aportaron su cuota responsable al cuerpo social que les proporcionaba oportunidades de trabajo, de educación, de capacitación, de salud, de previsión, de vivienda, etc. Las organizaciones de trabajadores, no obstante las instrumentalizaciones a las que pudieron ser sometidos, hicieron que el inmenso sector de los trabajadores legítimamente asociados se integrara mejor en el conjunto de la sociedad global. 142. Esta experiencia nos comprueba de hecho la legitimidad de lo que una equitativa institucionalidad jurídica de los derechos del trabajo y de los trabajadores por una parte, y la ética social cristiana por otra, reconoce en principio como sano, legítimo y deseable para la justicia y la paz social. 143. A este respecto, una Carta Pontificia sobre este tema va todavía más allá y señala horizontes más vastos de participación: "La parte asumida por las diversas categorías de trabajadores en la edificación de la prosperidad común les permite legítimamente participar en las opciones que la orientan, y compartir de modo equitativo, con el conjunto de la nación, en los bienes que resultan como frutos. No sólo se trata de la distribución de la renta nacional, sino, más fundamentalmente, de un derecho esencial del trabajador en participar como ciudadano como lo recordaba el año pasado la Semana Social de Caen, en las orientaciones que comprometen a las empresas y a toda actividad económica del país, a la cual aporta su irreemplazable contributo. Ello muestra la inmensa tarea que cabe en la sociedad política a las asociaciones profesionales de trabajadores. Ya no se trata, como otrora para el sindicato, de consagrar exclusivamente sus esfuerzos a la defensa de los justos derechos y a la reivindicación necesaria en las llamadas estructuras liberales, donde la victoria pertenecía de hecho al más fuerte. Ahora debe construir, si no en común al menos en armonía, por un diálogo fecundo con las otras comunidades, la cual tendrá a bien favorecer esta libre participación de todas en la edificación de la sociedad.
Las asociaciones de trabajadores evitarán, pues, convertirse en "grupos de presión" y querrán superar toda mentalidad de clase, para colaborar con los jefes de empresas al bien común nacional y aun internacional. Órganos de defensa de los legítimos intereses colectivos, aunque siempre privados, de sus adherentes, los sindicatos no querrán endurecerse en una actitud de reivindicación pura y de sola contestación, sino al contrario elevarse a las responsabilidades superiores. Si la decisión pertenece a los órganos propios del Estado, tendrán buena voluntad para participar en su elaboración y enseguida en su aplicación en la perspectiva del bien universal que sobrepasa los intereses de grupos: querrán adoptar éstos a aquél e invitar a los individuos, categorías sociales y comunidades profesionales a colaborar con los poderes públicos para la prosperidad común" (84). 14. SUGERENCIAS PARA LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES 144. El diagnóstico de la realidad constitucional chilena y los principios inspirados en el Humanismo Cristiano y en la enseñanza Pontificia y Conciliar, nos permiten formular algunas sugerencias para la futura institucionalidad jurídico-política chilena. Las ofrecemos como tales y como una ayuda para los que tienen poder de decisión. 145. Ante la encrucijada para resolver una crisis constitucional tan profunda y compleja como la que culminó en 1973 parece atinado buscar la solución en la investigación de la experiencia histórica chilena, así como en la realidad del presente. Es, entonces, necesario pensar en un sistema político, social y económico, cuya firme base sea la lealtad que le den gobernantes y gobernados. Tal lealtad fluye, lenta y trabajosamente, de la internalización de valores, sentimientos y tradiciones de los ciudadanos. Una institucionalidad que carece de raíces en la historia de un pueblo difícilmente puede regir, salvo por la fuerza. Esta lealtad se funda en la capacidad del sistema para satisfacer las aspiraciones de la población, y, en la medida que ello sucede, proporcionalmente se forma el consenso y el espíritu de defensa del régimen institucional. Pero, junto con la historia, es menester tener muy en cuenta la materialidad de los hechos presentes. La solución de la crisis estriba en hallar la fórmula que permita armonizar ambos elementos, corrigiendo las fallas del régimen y recogiendo la experiencia obtenida en el curso de la crisis. 146. La nueva institucionalidad debe sustentarse en tres condiciones básicas: su legitimidad, su estabilidad y su eficacia. Estas bases se pueden asegurar estableciendo en Chile un sistema democrático, razonablemente pluralista, tributario de las aspiraciones de justicia social, congruente con la tradición republicana, y consciente de las consecuencias que, en el advenimiento de la crisis de 1973, previno tanto del defectuoso trazado de la normativa fundamental, como del criterio con que las autoridades la aplicaron y de las fuerzas político-sociales que actuaron con referencia a ella. Legitimidad 147. La legitimidad de la nueva institucionalidad debe ser democrática, es decir, el fundamento de la autoridad descansa en la voluntad del pueblo. Sin duda, la autoridad proviene de Dios. Pero Ella ejerce a través de las personas legítimamente designadas para desempeñarla. Y en las actuales circunstancias históricas existe consenso para decir
que la intervención del pueblo es necesaria para que exista legitimidad. El pueblo es el autor de los mecanismos de decisión que se establecen para servir el bien común. El cuerpo político debe tener autonomía para determinar su proyecto de vida común y la organización correspondiente. Todas las personas deben integrar el cuerpo político, excepto los que no pueden obrar libre y reflexivamente. No debe ser motivo de exclusión sustentar cualquier idea política o desempeñar algún trabajo especial. 148. Todos los ciudadanos deben participar en el establecimiento de la Constitución y en su reforma, ya que la Constitución consagra los valores de la Comunidad Nacional, su relación y la estructura para poder realizarlos, en suma, la idea de organización de la sociedad. La experiencia histórica demuestra que el mejor sistema de establecimiento de una Constitución es la elección de una Asamblea Constituyente, representativa de las diversas corrientes de opinión, las que elaboran alternativas orgánicas que son, posteriormente, sometidas a referéndum popular. 149. En la nueva institucionalidad democrática la autoridad debe constituirse por voluntad del pueblo, y ejercerse dentro de las normas establecidas que son superiores a ella misma. 150. En el gobierno y en el Parlamento, en los poderes políticos, debe existir una representatividad real del pueblo. Gobierno de mayoría y garantías a las minorías es el sistema más conveniente. Sin embargo, debe evitarse que una mayoría determinada tome decisiones tiránicas o, simplemente, se arrogue la representación de todo el pueblo y excluya a las minorías. Desde luego, entre los medios de limitar esta posibilidad nos encontramos preferentemente con el respeto y realización íntegra de los derechos humanos, cuyo enunciado y contenido debiera ser incluido en la Constitución Política, por ser objeto de un consenso universal. 151. La existencia de mayorías. y minorías no es simple; significa reconocer el conflicto entre distintos puntos de vista y grupos sociales como un elemento de la libertad y de la pluralidad de grupos sociales. El conflicto debe ser encauzado y resuelto por la institucionalidad. Los mecanismos jurídicos deben permitir la drástica sanción del terrorismo y deben evitar que se llegue, en los hechos, a una dictadura sustentada en la violencia. De la misma manera, es legítimo que la institucionalidad jurídica pueda excluir a los Movimientos y Partidos que se constituyan o actúen para derrocar por la violencia el gobierno democrático, o que no sean como lo prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos, asociaciones pacíficas. La Constitución debe consagrar, para situaciones de emergencia, normas de excepción con el solo fin de reconocer y proteger los derechos humanos y las exigencias de orden público y el bienestar general, todo con las debidas garantías constitucionales. El uso y tenencia de las armas debe ser estrictamente controlado por las Fuerzas Armadas y de Orden. 152. Así, pues, el pueblo debe mandar estableciendo canales y mecanismos de expresión, decisión y control de la autoridad. La autoridad, por su parte, debe tener todo el poder necesario para servir su mandato de realización del bien común. Las minorías tienen derecho a existir, expresarse y llegar a ser gobierno alternativo, respetando los procedimientos democráticos y sin obstruir la oportunidad vigente de la voluntad mayoritaria.
153. Los Poderes públicos deben organizarse de manera que se garantice la libertad y eficacia en las decisiones. Tal libertad se logra garantizando constitucionalmente su independencia en el obrar y separando los poderes políticos de los poderes judicial y fiscalizador. Los conflictos jurídicos, interpretativos de las normas, corresponde resolverlos a Tribunales independientes. Los conflictos entre los poderes políticos deben resolverlos los mandantes de la autoridad, es decir, la ciudadanía. Sólo un claro y preciso sistema de resolución de conflictos permitirá la eficiencia de la vía democrática para desarrollar el proyecto social mayoritario. De la misma manera, la nueva institucionalidad debe consagrar una amplia responsabilidad gubernamental que permita sancionar, eficazmente, las violaciones de la Constitución y de las leyes y el abuso, exceso o desviación del poder. 154. Así como la participación del pueblo es la mejor escuela para aprender a respetar una institucionalidad democrática, la existencia de un poder judicial independiente y profesional, es la mejor garantía del respeto de los derechos humanos y de la corrección del procedimiento jurídico. La nueva institucionalidad debe conceder al Poder Judicial autonomía suficiente de carácter organizativo, funcional y económico, cuidando de evitar que se transforme en un super poder, a través de una amplia responsabilidad penal, civil y administrativa y de una minuciosa y precisa competencia en que todo conflicto de naturaleza jurídica quede dentro de su jurisdicción. 155. Esta acción independiente del Poder Judicial debe llegar a todos los habitantes del país, sin excepciones, creándose un sistema que asegure la defensa de todos, especialmente, de los más pobres. La publicidad de los procedimientos, la agilidad y oportunidad en las decisiones deben ser garantías insustituibles de la nueva institucionalidad en la materia. Participación 156. Pero, para definir una institucionalidad democrática no basta con la legitimación, sino que es esencial considerar la participación y la existencia de las autonomías sociales. Es necesario que el pueblo se exprese en el juego de mayorías y minorías de manera efectiva. Es fundamental para la democracia buscar los medios de hacer efectiva la expresión, decisión y control del pueblo en las grandes determinaciones. A veces se ha reducido el sentido de la democracia a las elecciones; otras se ha reducido a la formal afirmación de que toda decisión sea tomada por todos, conduciendo este error al asambleísmo estéril. Es indispensable discriminar acerca de la naturaleza de las materias sobre las que hay que decidir, entre las cuales hay muchas que exigen rigurosos criterios técnicos. Es útil, también, considerar las decisiones de urgencia en épocas de crisis. La solución está en lograr una participación eficaz y real del pueblo, mediante la armonización de un sistema complejo de decisiones en el cual se combinen la participación en las decisiones de uno, varios o todos según sean las materias, los niveles sociales y las urgencias que haya que afrontar. La condición, sin embargo, es que en la creación de este sistema complejo de decisiones se mantenga la fidelidad al principio de la legitimidad democrática, es decir, que la autoridad reconozca que ella existe y funciona porque la mayoría la ha investido de poder, a fin de que con ese poder interprete la voluntad mayoritaria y asegure los mecanismos libres y operantes para que el pueblo haga valer sus derechos en la práctica.
157. Por otra parte, el supuesto de la participación es la conciencia a partir de la cual se visualiza un proyecto social que es capaz de traducirse en metas que se logran en cooperación y grado de conflicto tolerable y con respecto a las cuales el pueblo es autor, porque tiene la posibilidad de influir como persona y como grupo en los niveles donde las decisiones se toman. El pueblo con identidad, metas y poder es el supuesto radical de la participación. 158. Una participación como la descrita debe encontrar su fundamento básico en la Constitución. El pueblo, como cuerpo político, debe participar en la aprobación de la Constitución; en la elección por sufragio universal, directo, secreto e informado de los integrantes de los poderes políticos, y en la resolución de los conflictos entre los poderes políticos. A través de las organizaciones sociales, el pueblo puede participar en el gobierno local y en la planificación económico-social de la región, como asimismo en la ejecución de las decisiones a nivel local. El gobierno y el parlamento deben ser elegidos por el pueblo sobre la base de un sistema electoral que permita constituir un régimen que, aunque temporal, sea mayoritario y estable, compensado con una amplia fiscalización de la oposición de las minorías y una fuerte responsabilidad. 159. El pueblo no es una suma de individuos, sino un conjunto de grupos de distinta cohesión e interés. La tarea de un pueblo se cumple a través de la vida real de las comunidades en las que el hombre existe y se desarrolla. La sociedad surge como un rico tejido formado por comunidades dotadas de cierta autonomía, pero intrínsecamente solidarias con el conjunto social. Es básico que la nueva institucionalidad reconozca y desarrolle las autonomías sociales en que se organiza para establecer un hogar, la ciudad, el trabajo, etc. El Estado es sólo uno de los órganos del cuerpo político, si bien uno de los más importantes, ya que está especialmente interesado en el mantenimiento de la ley, el fomento del bienestar común, la mantención del orden público y la administración de los asuntos públicos. También están interesadas en la realización del bien común las autonomías sociales de diverso carácter, como políticas (Partidos Políticos), culturales, religiosas, económicas, biológicas, etc. Así las familias, la Iglesia, la Universidad, el sindicato, la empresa, el partido político deben tener especial reconocimiento en la Constitución y gozar de la autonomía que su especial función aconseje. Los partidos políticos y los sindicatos deben tener una estructura democrática, representativa de tendencias y participativa. 160. Las autonomías sociales deben tener efectivos canales de comunicación con el gobierno y el Estado no debe ejercer sobre ella relaciones de dominación o arbitraje, sino de coordinación con miras a la realización del bien común. 161. La relación entre las autonomías sociales y el Estado exige que la nueva institucionalidad disponga de normas precisas sobre el régimen económico y sobre la seguridad del país, inspirada en la justicia social y en nuestras tradiciones históricas. 162. En el primer aspecto debe haber una regulación constitucional del orden público económico, que precise los límites del legítimo control e intervención del Estado en la economía y del control ciudadano sobre el régimen económico a través de las organizaciones sociales; que consagre las garantías constitucionales a la propiedad privada que cumpla su función social; que delimite la propiedad social de carácter estratégico o monopólico, que precise la participación de los trabajadores en la dirección y beneficios de las empresas públicas, privadas y social, en fin, que determine
la participación de los organismos estatales, de las Fuerzas Armadas y de Orden, y de las autonomías sociales en la planificación económico-social. 163. Si bien las Fuerzas Armadas y de Orden, pertenecientes al Estado, tienen como función profesional velar por la independencia e integridad del país, la seguridad de Chile exige una real participación de todo el pueblo para aseguradas. Un pueblo que participa en la construcción del proyecto social que determina su destino tiene el deber correlativo de prestar toda su colaboración para garantizar la seguridad nacional, porque cada ciudadano y su familia ven en ese proyecto un profundo reconocimiento de su dignidad y de su libertad y de su futuro potencial. La nueva institucionalidad deberá arbitrar los medios para el cumplimiento de tales derechos y deberes correlativos. 164. Todo lo anterior, no obstante, sería letra muerta, si no hay un cambio profundo de las personas en sus hábitos políticos y en su conducta social, si no hay una autodisciplina democrática de los líderes; si no se construye una verdadera comunidad de vida, ajena a la violencia, alodio, a la mentira; si el pueblo no toma conciencia de su propia identidad, y si no actúa dentro de un marco de auténtica solidaridad.
CONCLUSION Reflexión final: la paz es posible 165. Chile necesita la paz. No puede seguir viviendo indefinidamente en una situación de emergencia, que como su nombre lo indica presupone la anormalidad. 166. Nuevamente el llamado a desarmar los corazones y las manos adquiere un tono dramático y urgente. Chile necesita la Paz entre todos los miembros de la comunidad nacional. 167. Bajo el cielo azul de la Patria es indispensable que puedan reencontrarse, pacífica y civilizadamente, todos los chilenos. Sin exclusiones arbitrarias. Generosamente dispuestos a olvidar el odio y las pasiones y sacar lecciones claras de la crisis que hemos vivido. "Sólo en el clima de la Paz se atestigua el derecho, progresa la justicia, respira la libertad. Si tal es el sentido de la Paz, si tal es el valor de la Paz, la Paz es un deber" (85). 168. Una nación que ha sido ejemplo de convivencia ordenada durante más de un siglo tiene el deber de rescatar su sensatez, su moderación y su tolerancia. Chile no puede haber 'cambiado en forma tan radical como para que la tarea de construir una nueva institucionalidad sea interminable. La historia demostró en el pasado la rapidez con que fueron cicatrizadas las heridas fratricidas, gracias al esfuerzo de todos. 169. Los criterios de esa nueva democracia han sido expuestos. Se trata ahora de que la "Paz debe existir primero en los ánimos, para que después exista en los acontecimientos" (86). Se trata de que cada chileno se haga responsable de la paz en su patria. "La Paz depende también de ti" nos reitera el Papa Pablo VI en sus angustiosos llamados.
"La razón y no la fuerza debe decidir la suerte de los pueblos. El acuerdo, las negociaciones, el arbitraje y no el ultraje, la sangre o la esclavitud deben mediar en las relaciones difíciles entre los hombres. Y ni siquiera una tregua precaria, un equilibrio inestable, un terror de represalia y de venganza, un atropello bien logrado, una prepotencia afortunada pueden ser garantías de Paz, digna de tal nombre"(87~, por eso que el Papa nos insiste que: "donde no hay respeto, defensa y promoción de los Derechos del Hombre, allí donde se violentan o defraudan sus libertades inalienables, donde se ignora o se degrada su personalidad, donde se ejerce la discriminación, la esclavitud, la intolerancia, allí no puede haber verdadera Paz. Porque la Paz y el Derecho son recíprocamente causa y efecto; la Paz favorece el Derecho, y a su vez el Derecho, la Paz (88). 170. La paz se encuentra hoy estrechamente ligada al respeto y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en toda la amplitud en que ellos han sido señalados en este documento. El desarrollo de la conciencia de las masas -tan intenso en nuestro país durante las últimas décadas- hace imposible una paz estable sin respeto por la libertad, la igualdad y la participación. 171. La nueva institucionalidad democrática es el nombre de la Paz en Chile. El fin de los odios desatados, de las pasiones sin control, de las exclusiones fratricidas. Es el principio de la gran tarea de reconstruir una comunidad que madurada por el dolor y la experiencia, sea capaz de retomar la gran tradición espiritual y cívica de los chilenos. 172. Con Pablo VI podemos repetir que "la exaltación del ideal de la paz no favorezca la cobardía de aquellos que temen deber dar la vida al servicio del propio país y de los propios hermanos cuando éstos están empeñados en la defensa de la justicia y la libertad, y que buscan solamente la huida de la responsabilidad y de los peligros necesarios para el cumplimiento de los grandes deberes y empresas generosas. Paz no es pacifismo, no oculta una concepción vil y negligente de la vida, sino proclama los más altos y universales valores de la vida: la verdad, la justicia, la libertad, el amor (89). 173. Este documento es un llamado a la Paz. A que todos los chilenos asuman la tarea de construirla generosa y lúcidamente. Llenos de amor por los hermanos, sin por ello transar la verdad, ni la justicia. En Chile, la Paz es posible. En Chile la Paz es un deber. En Chile, la Paz depende también de ti. NOTAS (1) Cfr. "Páginas de la Independencia Nacional". Edit. del Pacifico, 1976, pág. 60. (2) Monseñor Mariano Casanova. Obras Pastorales. Ed. Herder. Friburgo de Trasgovía, 1901, pág. 197. (3) Ibid., pág. 207. (4) Monseñor Mariano Casanva. Doc. a los Párrocos. Impreso en volante. (5) Monseñor Crescente Errázuriz. Impreso en volante. (6) Conferencia Episcopal de Chile. Impreso en volante. (7) Hablamos aquí de "política" en el sentido positivo y clásico que distingue los dos niveles, Teoría y Práctica, de los que hablamos más abajo. No ignoramos la acepción más moderna y más restringida que vincula a la significación de "político" todo lo que se refiere al poder de gobierno dentro de una sociedad institucionalizada, ya se trate de la conquista del Poder, de su ejercicio, conservación, apoyo, crítica u
oposición. En esta acepción, la política tiende a convertirse en una técnica casi autosuficiente, desligada de referencia a valores morales, en la que prevalece la habilidad, la audacia, la "experiencia" y busca sobre todo el éxito en lo que se ha llamado "el juego político". Según esta acepción no es raro que a veces degenere en "politiquería" y es lo que causa la prevención y la confusión que considera a la política como algo malo o sucio. (8) Documento "Pour une practique chrétienne de la politique", de la Asamblea del Episcopado Francés, Lourdes 1972, V parte, 1°. (9) Documento "Pour una practique chrétienne de la politique", de la Asamblea del Episcopado Francés, Lourdes 1972, V parte, 2° (los subrayados y la traducción son nuestros). (10) G. et Spes. 76, b. (11) G. et Spes. n. 76. (12) Vaticano II Dec. sobre el Apostolado de los Laicos, n. 5, citado por la Declaración "Promoción Humana y Salvación Cristiana" (Octubre 1976) de la Comisión Teológica Internacional, donde se hacen útiles precisiones. (13) Polit., I, 1. (14) Evangelio, Política y Socialismos, n. 84. (15) Gaudium et Spes, n. 75. (16) Gaudium et Spes, n. 75. (17) Episcopado Brasileño: "Exigencias cristianas de un orden político", n. 17. (18) Oct. Adv., n. 22 y ss. (19) Oct. Adv., nn. 24-25; el subrayado es nuestro. (20) Alejandro Foxley y S.P. Arellano, "El Estado y las desigualdades sociales", en Mensaje N° 261, agosto 1977, pp. 412-7. (21) Carta Pontificia a la 40° Semana Social de Italia, 24 de octubre 1970. (22) Comisión Justicia y Paz: La Iglesia y los derechos del hombre, n. 36. Edición ICHEH, Santiago, 1976, Edición Vicaría de la Solidaridad serie formación, n. 5. (23) Ibid., n. 40. (24) Comisión Pontificia Justicia y Paz: La Iglesia y los derechos del hombre, n. 9. (25) Pío XII passim. G.S. 26.3. (26) PT. 9. (27) OA. 14, G.S. 25, 1 MM. 219. (28) PT. 89, OA. 16, C.S. 29,1. (29) GS.29, 2 OA. 16, PT. 44, p.63. (30) GS.29, 2; OA 16; Mensaje del Concilio a la Mujer 8-12-65. (31) GS. 29, 2; Paulo VI, Mensaje a la ONU en el 25° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Nostra Auctoritate 5. (32) OA. 16, GS. 26; PT. 9. (33) PT. 9; GS. 26, 2. (34) PT. 11; MM. 55, 61,197; GS. 26,1; Llamado del Sínodo 1974. (35) GS. 26, 2; PT. 12. (36) GS. 26, 1. (37) Paulo VI, Discurso a la Prensa Italiana, 23 de junio de 1966. (38) PT. 14; GS. 26, 2; Decreto Libertad Religiosa 2, 3. (39) PT. 12; Dec. Libertad Religiosa 3. (40) GS. 78, 5; 79, 2 y 3. (41) PT. 12; GS. 59, 4-73, 2; Justicia en el Mundo. (42) PT. 12; 90; Llamado Sínodo de 1974. (43) PT. 14; GS. 26, 2; 73, 2. (44) PT. 27, Pío XII, Mensaje Natalicio. (45) OA 16. (46) PT. 28-30; OA. 24. (47) PT. 23; GS. 73, 2; CjC. can. 682-725. (48) PT. 23; MM. 22. (49) PT. 25; OA. 17; MM. 45. (50) Decreto Christus Dominus 18; GS. 84, 2. (51) PT. 15-16; GS. 26, 2. (52) OA. 18; PT. 16. (53) GS. 52, 2; MM. 196-7; Llamado Sinodal1974. (54) Justicia en el Mundo, 12; GS. 26,2. (55) OA. 13; GS. 29-2.
(56) Justicia en el Mundo 12. (57) Justicia en el Mundo, Llamamiento de los Obispos. (58) GS. 75, 1; 68, l; OA. 47; MM. 61. (59) OA. 14, GS. 26, 2; 67, 3; MM. 61. (60) PT. 18, 20. (61) PT.19. (62) MM. 61; GS. 67, 3. (63) OA. 14; GS. 67, 2. (64) OA. 14; GS. 68,3. (65) GS. 69, 1; 71, 2, 4, 5; PP. 22-23; PT. 21, 22; OA. 43;MM. 20, 29,etc. (66) PP. 43; GS. 9, 1, 3. (67) OA. 16. (68) GS. 60, 1-3; PT. 13; MM. 61. (69) Paulo VI, Mensaje a la ONU en el 25° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, MM. 71; GS. 68,2. (70) PT. 96; GS. 73,3. (71)Paulo VI, Discurso al Parlamento en Uganda, 1969. (72) G.S. n. 76. (73) Cfr. Comisión Justicia y Paz: La Iglesia y los derechos del hombre, n. 91-99: Hacia una educación integral para promover y defender los derechos del hombre. (74) Concilio Vaticano II: "Gravissimum educationis", n.l. (75) Jn. 1,14. (76) Radiomensaje de Navidad, 1954. (77) Exigencias Cristianas de un Orden Político, Conferencia Nacional de Obispos del Brasil. Febrero de 1977. (78) "Evangelio y Paz", Doc. de la CECH, 3ª parte, A, n. 11. (79) E. N., n. 30. (80) Evangelio, Política y Socialismos, n. 85. (81) Paulo VI, Populorum Progressio, nn. 29-32. (82) Oct. Adv., n. 48. (83) Paulo VI, Oct. Adv., 1971, n. 47. (84) Carta Pontificia a la 51ª Semana Social de Francia (Lyon, julio 1964) Doc. Cath. N° 1429. (85) Mensaje de Paulo VI de 1969. (86) Ibid. (87) Ibid. (88) Ibid. (89) Mensaje de 1968, Paulo VI.