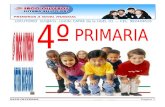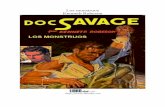Doc. 14 Los Valores y La Axologia
-
Upload
jorge-gabriel-aguilar-briones -
Category
Documents
-
view
38 -
download
1
Transcript of Doc. 14 Los Valores y La Axologia

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÒN
LOS VALORES Y AXIOLOGIA
I. LOS VALORES Y LA AXIOLOGIA
1. Axiología
(Del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, ciencia) teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio.
Un valor es la creencia personal estable de que algo es bueno o malo; de que algo es preferible a su contrario. Estas creencias nunca van solas, sino que siempre están organizadas en nuestro psiquismo de manera que forman escalas de preferencia relativa, que pueden ser reemplazas, incluso en su fundamento. Esta creencia personal es necesariamente producto de una cultura que en general maneja códigos de conducta, y signos de aprobación o rechazo. Así, toda escala de valores se desprende de una cultura social y responde a esta en aprobación, rechazo, asentimiento, rebeldía o sumisión.
Es verdad que los valores que tenemos reflejan nuestra personalidad, pero también lo es que de nuestros valores son responsables, en gran medida, las instituciones en las que hemos vivido, la cultura en la que nos movemos, y, en toda su amplitud, la sociedad.
2. Importancia de los valores
Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es capaz de trascender del estímulo al sentido, en definitiva darle un valor a los hechos, es capaz de estimar más o menos, calificar de bueno, malo, adecuado o incorrecto un hecho fáctico concreto. Las personas nos interrogamos constantemente acerca del significado de nosotros mismos, de lo que hacemos y del mundo que nos rodea. Esto es un indicador de que las personas tenemos necesidad de encontrar un sentido, de obrar con propósito claro, de saber a dónde nos encaminamos y por qué razón. Una escala de valores permite elegir entre caminos alternativos. Es como el mapa del arquitecto; no es necesario continuamente, pero conviene tenerle presente.
Un sistema de valores permite al hombre resolver los conflictos morales y tomar decisiones. La escala de valores será responsable en cada caso de los principios y reglas de conducta que se pongan en funcionamiento. La carencia de un sistema de valores bien definido deja al sujeto en la duda, a la vez que lo entrega en manos ajenas a su persona, se establece así una moral heterónoma (dada por otros) que en definitiva resuelve por el propio sujeto la conducta que se debe adoptar en algún conflicto particular. Cabe destacar que muchas veces los más interesados en establecer una moral heterónoma y sin libertad son quienes tienen intereses creados para fines propios o grupales.
Los valores son la base de la autoestima
Se trata de un "sentimiento base", un sentimiento de respeto por uno mismo. Este sentimiento necesita, para mantenerse y verse reforzado, de un sistema de valores coherente que aclaren lo que yo estimo en mí y en los demás. En este sentido los valores son defensivos de la propia personalidad y salud mental de las personas. Hay valores y antivalores, éstos últimos aparecen a veces camuflados como valores. Por eso, los valores, como todo lo humano, deben pasar por la criba de la autenticidad. Existen valores negativos, que simplemente justifican lo incorrecto que uno hace.
3. El valor y sus características

Durante un tiempo ha sido común plantear el problema de si los valores tienen características propias, y cuáles son éstas. Una respuesta que ha circulado mucho ha sido la que se expresa en los seis siguientes puntos:
a. El valer: no pueden caracterizarse por el ser, como los objetos reales y los ideales. Se dice, que valen y, por lo tanto, que no tienen ser sino valer. Los valores son intemporales y por eso han sido confundidos a veces con los entes ideales, pero su forma de realidad no es el ser ideal ni el ser real, sino el ser valioso. La realidad del valor es, pues, el valer.
b. Objetividad: Los valores son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias individuales, sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación. (la teoría relativista afirma que tiene valor lo deseable. La absolutista sostiene que es deseable lo valioso).
c. No independencia: los valores no son independientes, pero esta dependencia no debe entenderse como una subordinación del valor, sino como una no independencia ontológica, como la necesaria adherencia del valor a las cosas.
d. Polaridad: los valores se presentan siempre polarmente, porque no son entidades indiferentes como las otras realidades. La polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa valente en un aspecto positivo y un aspecto negativo (disvalor).
e. Cualidad: son totalmente independientes de la cantidad. Lo característico de ellos es la cualidad pura.
f. Jerarquía: no son indiferentes no sólo en lo que se refiere a su polaridad, sino también en las relaciones mutuas de las especies de valor. El conjunto de valores se ofrece en una tabla general ordenada jerárquicamente.
4. Los valores Morales
Son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona.
Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc.
Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares.
Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de la sociedad.
Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que valen sus valores y la manera en como los vive.
Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi libertad", "mi comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en solidaridad, honestidad, libertad de otros, paz, etc.
La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder difundir nuestras ideas y promover el debate y la discusión abierta, libertad de reunión como garantía para asociarme con aquellos que comparten ideales y trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y pacíficamente a nuestros gobernantes.
La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no nos limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás.

A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario con los países más necesitados del planeta, compartir no sólo en el ámbito económico, también en el educativo y cultural.
Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para reducir enfermedades y epidemias, por ejemplo. La paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos locales y regionales.
Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, la cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de servicio para el bienestar común
5. Las Normas Morales como expresión de los Valores Morales
Sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino propositivas, es necesario reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento de la sociedad indica que se están dejando de asumir los valores morales, y en cambio se introyectan otros que podemos llamar antivalores, lo cual mina o denigra las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y combinadas, como: el egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios de información, conflictos familiares, padres irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el funcionamiento de un Sistema Educativo desvinculado de las necesidades actuales de los ciudadanos. Sin embargo, la formación escolar debe ser el medio que conduzca al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es indispensable que el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve la curricula y las prácticas educativas del nivel básico principalmente, otorgando prioridad al ámbito problemático referido.
El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los tiempos y civilizaciones; empero no tan acentuadamente como en la contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una gran calidad humana, es decir, que asumen las normas universales de toda sociedad, tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, la solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población reproduce lo opuesto: la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, etc. Sobran los ejemplos cotidianos que pueden comprobar esta hipótesis. Veamos tres casos: la escuela, la familia y la pareja.
En el primero, lo único que se ha conseguido es reproducir una instrucción tradicional, desvinculada de las demandas efectivas de los peruanos, y que, además, soslaya la enseñanza y práctica de los valores. Comúnmente, los problemas típicos de los alumnos pertenecientes a las instituciones de educación básica (particularmente en el grado de secundaria) son: irresponsabilidad en la elaboración de tareas escolares, falta de respeto a los profesores, agresividad física o verbal hacia los compañeros, vandalismo y demás. Para algunos adultos las actitudes anteriores podrían ser normales e incluso justificables ya que los cambios emocionales y físicos de la infancia a la adolescencia son diversos; pero tal no es una verdad absoluta sino circunstancial puesto que los individuos son impredecibles, distintos entre sí, únicos, y se desarrollan conforme a las variables y situaciones de su entorno. Por ello, los profesionales de la formación escolar deberán promover ambientes áulicos agradables y educar para evitar toda manifestación anémico social o de pérdida de valores. Desde esta perspectiva, la nueva educación del siglo XXI tendrá que ser esencialmente preventiva.
Acerca del segundo, a pesar de ser considerada como primordial núcleo socializador y potencial transmisor de normas morales al sujeto, en varias ocasiones ha transitado por un proceso de degradación; tal es el caso de los que viven diversos niveles de violencia intra familiar, la desintegración, la envidia entre hermanos, la deshonestidad, la desigualdad o preferencia hacia algún hijo, la desconfianza o escasa comunicación, etc. Para contribuir activamente a la solución de estas problemáticas, una alternativa viable es que las instituciones educativas de dicho nivel fortalezcan sustantivamente y renueven cursos, asesorías pedagógicas generales y especializadas referentes a la enseñanza de los principios universales, con el fin de impartir una educación moral a los padres, en diferentes horarios y de acuerdo a su tiempo libre. De ahí que la familia tendrá que sostener correspondencia directa con la escuela.
Respecto al tercero, tanto el matrimonio como el amor libre son loables sólo si son honestos y vislumbran proyección, es decir, si existe plenamente el sentimiento sincero y mutuo. No obstante, también se presentan condiciones contrarias: la infidelidad y el interés meramente material o económico, por ejemplo, lo cual resulta ser una relación bastante superficial, mundana, efímera en esencia. Ante esto, una vez más, se plantea necesariamente y con mayor alcance la impartición de los principios mencionados.
Con base en la experiencia, las situaciones en las que se distinguen los llamados antivalores son diversas y permanentes; tal es el estilo de vida actual. El caso del Perú es de los más extremos; el de los estadounidenses sí, "... basta consultar sus altos índices de criminalidad, prostitución, drogadicción, narcotráfico, alcoholismo, infidelidades conyugales, etc., para constatarlo". Así, las generaciones de estos tiempos se orientan hacia la decadencia.

Todo lo anterior nos proporciona elementos para conformar el perfil del hombre contemporáneo o también llamado sujeto posmoderno. "La posmodernidad no destruye lo axiológico, sino solamente su fundamento absoluto, su punto de referencia. La posmodernidad inventa nuevos valores, pero todos ellos andan huérfanos de fundamento: hedonismo, egoísmo,... ausencia de sentido,... individualismo, agresividad, entre otros". Es el individuo de la contradicción: por un lado es quien produce y domina la nueva tecnología, posee ciertas aptitudes, ejecuta órdenes; por el otro, es un ser enajenado, alejado de los ideales, desmoralizado, que con facilidad estalla con violencia e intenta "aplastar" a sus semejantes. El panorama es desalentador, y los esfuerzos reivindicatorios tienen que centrarse en la escuela.
Por último, la educación básica no es sólo una de tantas etapas de formación escolar, sino también es la base en la que se constituye la personalidad del individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, emocional, etc., que orientará su posterior desarrollo; lo principal. De ahí la importancia de la transformación de este nivel académico, que debe consistir en una reestructuración de la curricula y las prácticas escolares en las que los profesores y los alumnos aborden crítica y reflexivamente, mediante técnicas grupales, los diversos temas de actualidad: el racismo, las crisis económicas, la identidad nacional, la globalización, la sexualidad, etc., otorgando primordial importancia al fomento de los valores en coordinación con la familia. Sólo así es posible construir un nuevo modelo de sociedad, que se distinga por la justicia, la igualdad y la armonía.
II. EL ACTO MORAL
No tiene sentido aplicar normas morales a las cosas que sólo pueden suceder de una manera. No podemos decir que el fuego es malo, sino que quema; que el agua es buena cuando riega y mala cuando inunda, sino que nos beneficia o nos perjudica; que el hongo productor de la penicilina es buena y el virus del SIDA es moralmente malo, sino que sus estructuras y funcionamiento biológicos tienen consecuencias buenas o malas para nosotros. Es cierto que usamos estas expresiones habitualmente, pero lo hacemos en un sentido figurado. Ni el fuego, ni el agua, ni la penicilina, ni el virus del SIDA pueden actuar de un modo diferente al modo en que lo hacen en cada caso concreto. La imposibilidad de elegir modos de actuación diferentes hace imposible valorar estos objetos desde el punto de vista moral. Sin embargo, sabemos que los seres humanos somos capaces de actuar de muchas formas ante cada situación y que, por eso, nuestros actos son valorables moralmente. ¿Es todo lo humano valorable moralmente? Algunos autores han distinguido, intentando ser coherentes con lo dicho en el párrafo anterior, entre actos humanos y actos del hombre. Los actos del hombre son aquellos que no tienen significado moral, los que no podemos elegir -respirar, hacer la digestión y cosas por el estilo-. Los actos humanos son aquellos que podemos o no escoger. Pues bien, actos propiamente morales son sólo estos últimos.
Los actos morales son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir realizar o no, y que podemos valorar según las normas y criterios morales que hayamos asumido previamente. Ante la posibilidad de elegir, el primer elemento de estos actos que se nos muestra es la existencia de un motivo para los mismos. El motivo es la causa directa de la realización del acto, la respuesta a la pregunta '¿por qué?'. Además, este tipo de actos tiene un fin, esto es, la representación o anticipación mental del resultado que se pretende alcanzar con la acción. El fin se hallaría respondiendo a la pregunta '¿para qué?' Pero la finalidad que se pretende conseguir con cualquiera de estos actos ha de conseguirse de algún modo. Cuando hablamos de los pasos que hay que seguir necesariamente para completar el acto moral, para conseguir el fin propuesto, estamos hablando de los medios. Estos se hallan respondiendo a la pregunta '¿cómo?' El elemento que completa la estructura de los actos morales es el resultado efectivo de los mismos, sus consecuencias.
Podemos distinguir entre motivos conscientes y motivos inconscientes. Los primeros los pensamos antes de que nos hagan actuar. De los segundos no tenemos esta representación previa a la actuación: pueden ser derivados del hábito, del capricho o de la misma biología del ser humano, pero también pueden ser aquellos que no nos atrevemos a reconocer ni ante nosotros mismos, y que ocultamos tras de otros más dignos que los justifican -a veces, por envidia o celos, atacamos a otras personas, y lo hacemos convencidos de que éstas actúan mal y deben ser reprendidas-. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la inconsciencia de los motivos no anula totalmente el carácter moral de un acto humano.
Aunque a veces puedan confundirse, los motivos y los fines no son lo mismo. El fin de una acción es la representación anticipada de sus consecuencias, lo que se pretende conseguir con dicha acción. En este sentido, es un elemento fundamental para la valoración moral de la misma. Dependiendo de que la finalidad de nuestros actos, nuestra intención, sea buena o mala, así serán también los mismos.
Por otra parte, no basta con la intención. Nuestras acciones se desarrollan en la realidad y, por tanto, dependen de la utilización de unos medios y producen unas consecuencias. La elección de los medios adecuados para la consecución de nuestros fines es fundamental para la valoración moral de

nuestras acciones. Podemos afirmar que el fin no justifica los medios y, en este sentido valorar negativamente toda acción que utilice malos medios.
Las consecuencias reales de nuestras acciones son también muy importantes para valorarlas moralmente. Como seres con conciencia podemos prever en gran medida estas consecuencias y, al menos, estamos obligados a intentarlo. Por ejemplo: cuando nos excusamos por alguna acción culpando a otra persona esto influye sobre su reputación, cuando dejamos el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes estamos tirando unos cuantos litros de agua potable a las alcantarillas, cuando recogemos el agua del suelo del cuarto de baño después de ducharnos evitamos que otra persona tenga que hacerlo...
La conciencia de las posibles consecuencias de nuestros actos es importante para la valoración moral de los mismos, pero la ignorancia de éstas no siempre nos exime de toda responsabilidad. A veces es imposible prever determinadas consecuencias de algunas acciones, pero, en general, no sólo es posible sino que estamos obligados a conocerlas. Por ejemplo, si una persona está tomando medicamentos, debe informarse sobre los efectos de los mismos y sobre los alimentos y bebidas que no puede consumir mientras los toma. La ignorancia de esos efectos e incompatibilidades no hace que la persona sea menos responsable de las consecuencias de ignorarlos. Sin embargo, el camarero de un restaurante no es responsable del daño que pueda sufrir esa misma persona por tomar algunos de esos alimentos y bebidas incompatibles con su medicación.
III. CONCIENCIA MORAL
Los actos morales, como actos que son, están orientados hacia el exterior, la realidad, el mundo, los demás. Pero, por ser morales, tienen un aspecto interno, que es el que hace que sean valorables. No podemos olvidar que somos morales porque sabemos que podemos elegir, porque sentimos que tenemos posibilidad de seguir caminos diferentes en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. La conciencia de estas consecuencias es la base del aspecto interno de la moral, en ella está el origen de la valoración de nuestros actos, nuestros hábitos o nuestro modo de vida. Pero la conciencia moral es también conciencia de la libertad, conciencia de que no todas las posibilidades de elección son igualmente valiosas. Por eso es especialmente importante plantearnos qué es y como funciona. La misma palabra que usamos para referirnos a ella ya nos da una pista: estar consciente significa darse cuenta de lo que ocurre alrededor. La conciencia es una forma de conocimiento o de percepción. La conciencia moral es con lo que nos damos cuenta de lo que vale, de lo que merece la pena para la vida, de lo que es bueno -o bien, de lo que no merece la pena, de lo malo, de lo que hay que evitar-.
Hipótesis sobre el funcionamiento de la conciencia moral.
Al definir la conciencia como un tipo de conocimiento o de percepción estamos reconociendo que es una realidad compleja. Cuando valoramos una acción realizada o por realizar, la conciencia moral puede actuar de maneras diferentes: podemos sentir que lo que hemos hecho o vamos a hacer está bien o mal, sin saber exactamente por qué; podemos también analizar las consecuencias reales o posibles de nuestra acción y su conveniencia; podemos recurrir a pensar en normas previamente aceptadas para enjuiciar la acción... A lo largo de la historia, distintas corrientes de pensamiento sobre la moral han dado mayor importancia a alguno de estos modos de actuación de la conciencia moral.
a. El intelectualismo moral, por ejemplo, considera la conciencia moral como el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Se produce en él una identificación entre el bien y el conocimiento, por una parte, y el mal y la ignorancia por otra. En consecuencia, según el mismo, sólo obramos mal porque creemos, en nuestra ignorancia, que ese mal que hacemos es un bien para nosotros. La manera de conseguir actuar correctamente será, pues, educar a nuestra razón en los principios de la moral para que no pueda llevarnos a valoraciones incorrectas sobre la bondad o maldad de las cosas y las acciones.
b. El emotivismo, por el contrario, es el planteamiento de la conciencia moral como sentimiento. Según los emotivistas, por medio de la razón sólo podemos llegar a comprender lo útil o lo conveniente para determinados fines, pero no si algo es bueno o malo. La bondad o maldad de actos, palabras, etc. se siente, no se conoce racionalmente. Los juicios morales, para los emotivistas, no son más que medios para comunicar esos sentimientos y para intentar convencer a los demás de su validez.
c. El intuicionismo tampoco considera que la razón sirva para determinar la maldad o la bondad de las acciones y las cosas: la conciencia moral, según los intuicionistas, percibe directamente lo bueno y lo malo. Puesto que el bien no es una cualidad natural -como el color-, no puede percibirse por medio de los sentidos físicos. Esto hace que los intuicionistas vean la conciencia moral como un sentido moral -intuición moral- que percibe directamente

la bondad o maldad de las cosas y las acciones, sin intervención de los sentidos físicos ni del razonamiento.
El intuicionismo y el emotivismo niegan que la razón sea el componente fundamental de la conciencia moral, aunque desde posturas muy diferentes. El intuicionismo considera que el bien y el mal están en las cosas y las acciones, son cualidades reales que percibimos. El emotivismo, por el contrario, sostiene que son sentimientos que provocan esas acciones y cosas en nosotros; sentimientos que pueden variar de una persona a otra y son objeto de discusión.
d. Los prescriptivistas, en cambio, consideran que la moral se basa en el carácter prescriptivo (imperativo) de sus juicios. La conciencia moral, según estos autores, asiente o rechaza los mandatos que presentan los juicios morales. La manera de demostrar el asentimiento a lo que dice una norma es cumplirla, la de demostrar el rechazo, no cumplirla.
Todas estas teorías destacan aspectos parciales de la realidad total que es la conciencia moral. Ésta se compone tanto de razonamientos y juicios como de sentimientos, intuiciones o mandatos.
El origen de la conciencia moral.
La consideración del origen de la conciencia moral puede ayudarnos a comprender mejor su naturaleza y su funcionamiento. Acerca de este tema también se han desarrollado distintas opiniones a lo largo de la historia.
En primer lugar, desde la creencia en lo sobrenatural, se ha considerado la conciencia moral como una expresión de la ley divina. En el ámbito cristiano medieval, por ejemplo, se consideraba que Dios ha dado la conciencia moral al ser humano para que pueda reconocer la ley natural, que es el desarrollo de la ley de Dios en este mundo. No vamos a discutir este tipo de opinión, ya que depende de la creencia previa en alguna realidad sobrenatural, lo cual queda fuera del ámbito de una discusión racional.
Por otra parte, desde posturas naturalistas, se ha defendido a veces que la conciencia moral es una capacidad innata de tipo racional que nos permite decidir sobre lo bueno y lo malo. Desde este tipo de posturas también se ha defendido que es innata, pero no racional, sino una especie de sensibilidad o de capacidad perceptiva para el bien y el mal.
Por último, desde distintos enfoques, se ha considerado que la conciencia moral se adquiere. Según estas teorías, la tomamos del entorno en que nos hemos desarrollado. Los valores dominantes en los distintos grupos sociales en que nos movemos afectan a nuestro modo de valorar las cosas y las acciones. A lo largo de nuestra vida, esta conciencia irá desarrollándose y variando, aunque lo fundamental de la misma se adquiere en la infancia y la adolescencia.
La cuestión del origen de la conciencia moral es muy importante, ya que la respuesta que propongamos a la misma afectará directamente a los contenidos que podemos considerar adecuados para esta conciencia: a lo que podemos considerar bueno o malo, a los criterios que usemos para valorar y a las normas que guíen nuestras acciones. Por eso vamos a profundizar más en ella prestando atención a lo que no consideramos un origen válido de la conciencia moral (crítica a los determinismos) y a los factores que influyen en la constitución de la conciencia moral y sus contenidos.
IV. EL DECALOGO DEL DESARROLLO
¿Qué es el Decálogo del Desarrollo?
Muchos habrán oído hablar del decálogo del desarrollo, inclusive hasta ahora lo podemos apreciar en algunos calendarios, artículos o exposiciones, en las oficinas y en las escuelas, sin embargo, ¿cuántos los llevamos a la práctica?
Este decálogo escrito por Octavio Mavila nos explica su forma de interpretar la diferencia que existe entre vivir en un país desarrollado y uno subdesarrollado.
El origen de la riqueza de los países no se puede sustentar en la antigüedad o en los recursos

naturales que posean los mismos. Tampoco en que sus pobladores sean más inteligentes que los de los países pobres.
La riqueza de los países se puede explicar en que sus habitantes han aprendido unas reglas tácitas que los llevan a tener una actitud diferente a los demás desde muy pequeños.
En lugar de buscar estrategias sofisticadas y costosas, debemos comprender que una buena práctica debe continuarse si refleja resultados positivos. El presente decálogo se enseñó y sigue enseñando en diversos colegios. En algunas universidades se enseña como parte de algún curso de gestión de calidad por ejemplo, haciéndonos comprender que las verdaderas soluciones están sustentadas en el sentido común. Muchas veces los niños entienden con mayor rapidez estos buenos hábitos por los cuales los adultos pagan considerables sumas en seminarios, talleres o cursos de capacitación a fin de poder comprenderlos y aplicarlos en su vida diaria. Y ojo que es más fácil generar un buen hábito en un niño que recién empieza su etapa de aprendizaje, que en una persona con hábitos ya formados.
Esas características, hábitos o principios que los habitantes de la gran mayoría de los países desarrollados tienen y los cuales no son practicados en su vida diaria por la población en los países subdesarrollados, son descritos por Octavio Mavila en los principios del Decálogo del Desarrollo que son:
1.- Orden2.- Limpieza.3.- Puntualidad.4.- Responsabilidad.5.- Deseo de superación.6.- Honradez.7.- Respeto al derecho de los demás.8.- Respeto a la ley y a los reglamentos.9.- Amor al trabajo.10.- Afán por el ahorro y la inversiónMuchas cosas nos sorprenden de los países desarrollados, si alguien tiene la fortuna de viajar a Europa, EEUU o Japon por poner un ejemplo, inmediatamente comienza a comportarse siguiendo los patrones habituales de conducta de sus habitantes. Así, vemos como se aprecia siempre un ORDEN en las cosas que se realizan, en el tránsito, en las colas, en el trabajo, en la documentación en las oficinas lo que le permite a uno ahorrar tiempo, etc.
Asimismo, llama poderosamente la atención la LIMPIEZA de las ciudades, de los centros de labores, de las casas. Uno puede decir que es gracias a los pagos realizados por los contribuyentes que se pueden realizar dichos servicios de limpieza por parte de las municipalidades pero recordemos que una ciudad no es mas limpia por que se limpie mas sino porque se ensucie menos y en esto contribuyen en gran medida los habitantes. No dudamos que haya lugares en los países desarrollados que tienen mucho que hacer en este aspecto sin embargo la gran mayoría de sus ciudadanos, tienen este concepto en mente.
Así también hay una regla que se cumple siempre en los países desarrollados y es la PUNTUALIDAD. Algo que aquí nos hemos acostumbrado a denominar la hora peruana o la hora Cabana posteriormente, debe desterrarse de nuestros hábitos. La verdadera puntualidad es una cuestión de respeto hacia los demás y uno mismo. No es asunto de relojes, es asunto de valores. No es un minuto después, es a la hora exacta.
En esos países desarrollados todo comienza a la hora indicada, las citas se cumplen a la hora señalada, no siendo necesario citar media hora antes para que lleguen a tiempo y entonces empezar el evento. Aquí nos sorprendemos cuando un evento empieza a la hora indicada y allá es una práctica normal. Quien ha conocido el metro de Madrid puede confirmar que la exactitud de la hora de llegada de sus trenes es del 99%, algo difícil de comprender en nuestra realidad de combis y micros en una ciudad congestionada.
La RESPONSABILIDAD es una de las actitudes más destacadas en la gente de los países desarrollados. Una persona responsable persevera, no con terquedad, sino con la motivación de cumplir con el deber que se le asignó y permanece fiel al objetivo. La responsabilidad significa administrar con eficacia el tiempo y los recursos para obtener el máximo beneficio, amoldándose a la vez a los cambios necesarios.
Otra actitud sobresaliente es el DESEO DE SUPERACIÓN. Es un punto muy importante que tenemos desarrollado los peruanos. Ya lo mencioné al comienzo cuando señalaba que somos uno de los países más emprendedores del mundo. Siempre estamos a la expectativa de innovar, crear, mejorar algo; sin embargo, la realidad nos demuestra que la gran mayoría de las nuevas iniciativas desaparecen por falta de un adecuado conocimiento y capacitación. Aquí es necesario profundizar en la educación de

nosotros mismos y en el deseo de aprender cada día algo mas, buscar permanentemente renovarnos personal y profesionalmente, capacitándonos y buscando información de lo relacionado con trabajo.
La HONRADEZ es uno de los rasgos consistentemente asociados al liderazgo. Es un valor que dice mucho de su gente, no quiere decir que uno sea perfecto, pero si responsable de sus actos. Para que unas personas quieran seguir a otras en una aventura riesgosa, primero querrán estar seguras de que merece su confianza por ser una persona honesta. En una forma muy genérica podría definirse como decir la verdad y no mentir.
En los países desarrollados también se aprecia en la vida cotidiana el RESPETO AL DERECHO DE LOS DEMAS, desde respetar la libertad de opinión, la libertad de culto, el respeto a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los niños, en situaciones diarias como en la cola para ingresar a un concierto o en la correcta atención a un contribuyente. Si nadie quiere que pisoteen sus derechos debería empezar por respetar los de los demás.
Esto debe ir unido a un RESPETO A LA LEY Y LOS REGLAMENTOS. De que sirve contar con leyes rígidas si su cumplimiento es flexible. En esto es esencial reconocer que hay una autoridad que debe hacer valer de manera correcta y justa la normatividad aplicable, sin caer en el abuso ni la injusticia. Ayuda mucho en este punto que las reglas sean claras y los procedimientos explícitos para poder cumplirlos a cabalidad.
En los países desarrollados señala Mavila, se aprecia un AMOR AL TRABAJO en su gente. Esto lo podemos entender de 2 formas.
Un “amor al trabajo” como entendido de que no es un castigo ni una carga sino algo que realizo con satisfacción porque me gusta lo que realizo y otro
“amor a mi propio trabajo” como un entendido de que el centro de labores en el cual me desempeño reconoce y valora mi esfuerzo remunerando adecuadamente mis servicios a la vez que yo colaboro con el desarrollo de mi centro laboral. Recordemos que el éxito muchas veces es 99% de transpiración y 1% de inspiración.
Finalmente, en los países desarrollados se tiene una AFAN POR EL AHORRO E INVERSION, lo cual permite optimizar el uso de los recursos económicos y evitar apuros. Robert Kiyasaki nos menciona en su libro “Padre Rico Padre Pobre“, que los ricos compran activos que les permiten generar más ingresos a diferencia de la clase media que por lo general compran obligaciones, que en realidad son artículos como carros, viajes, tarjetas de crédito, los cuales solo generan mayores deudas y no les permiten crecer, teniendo que trabajar para pagar sus obligaciones adquiridas y no generar nueva riqueza.
Mavila hace una reflexión interesante al señalar que debemos darnos cuenta que no cumpliremos todos estos valores cuando seamos un país desarrollado sino que para lograr ser un país desarrollado, primero debemos adoptarlos y cumplirlos en nuestra vida diaria.
Después de haber leído en grupo o individualmente el contenido del presente documento y de una profunda reflexión, explícalo utilizando un organizador grafico.
Asimismo, responde a las actividades propuestas. Es importante que cada tema o actividad se sustente con ejemplos tomados de tu diaria experiencia de formación docente
ACTIVIDAD 1: Compara las acciones de un ladrón de joyas y una urraca (un pájaro de la familia de los cuervos que tiene la costumbre de llevar a su nido todos los objetos brillantes que encuentra). ¿Podemos valorarlas de la misma manera? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 2: Haz un breve informe para iniciar un debate con los argumentos que usarías para justificar tu respuesta a la siguiente cuestión: "¿es justificable utilizar la violencia como medio para obtener algo?"
ACTIVIDAD 3: Confecciona, junto con tu grupo de trabajo, una lista de situaciones en las que estamos obligados a conocer las posibles consecuencias de nuestros actos, (por ejemplo: beber alcohol cuando se va a conducir).
ACTIVIDAD 4: Discute con tu grupo de trabajo en qué nos basamos para valorar moralmente las acciones o conductas de las personas que nos rodean (sentimientos, adecuación a las normas, etc).
ACTIVIDAD 5: ¿Cuál de las posturas descritas sobre el origen de la conciencia moral te parece más convincente? ¿Por qué?