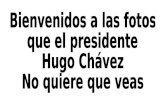La ciudad transparente de Zamiatin: distopía y control urbano
Distopía en la narrativa de Chávez Vásquez
-
Upload
felix-salamanca -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of Distopía en la narrativa de Chávez Vásquez
1
Gloria Chávez, En evolución hacia la antiutopía1
Félix Adrián Salamanca Marín Programa de Licenciatura en Español y Literatura
Resumen La obra de la escritora quindiana Gloria Chávez Vásquez ha ido evolucionando en cuanto a la visión del mundo en ella planteada; ha pasado de lo terrígeno, a temas universales que recogen las angustias, los miedos y los recuerdos de un ser humano que cada día tiene menos autonomía y que conduce al mundo hacia un final poco alentador. Con Depredadores de almas y Crónicas del juicio final, Chávez Vásquez llega a las profundidades del ser humano; de paso se consolida como miembro de la lista de grandes autores de la literatura mundial. Palabras claves
Utopía y antiutopía, literatura quindiana, Gloria Chávez
0. Introducción El nombre de la escritora Gloria Chávez Vásquez es, en la actualidad, ineludible a la hora de hablar sobre literatura quindiana, pues esta mujer se ha convertido, prácticamente, en una “embajadora” cultural y un enlace literario entre el microcosmos simbólico del departamento del Quindío y el universo multicultural e ideológico que se construye en la ciudad de Nueva York, capital del mundo, sitio en el que reside desde 1970, y en el que se fusionan imaginarios y estilos de vida provenientes de todo el planeta.
1 Trabajo presentado como requisito parcial para aspirar al título de Licenciado en Español y
Literatura. Asesor: Carlos Alberto Castrillón
2
Chávez Vásquez nació en Armenia en febrero de 1949, de donde se trasladó, a los 21 años, hacia los Estados Unidos de América. Ha realizado diferentes estudios académicos en la ciudad de Nueva York que van desde medios audiovisuales hasta educación bilingüe, pasando por especializaciones en psicología y literatura. Paralelamente ha desarrollado importantes labores periodísticas bastante apreciadas por diarios de Estados Unidos, Canadá y Colombia, su país natal. Cabe destacar que este trabajo, que alterna con la docencia, le ha hecho merecedora de diferentes premios en Estados Unidos y Canadá, siendo el más importante, el EMMA, recibido en 1990 del Consejo Político Nacional de Mujeres, y que por primera vez llegaba a manos de una integrante de la prensa hispana. Su obra se compone de diferentes textos pertenecientes, en su mayoría, a la narrativa, en la que predomina una gran cantidad de cuentos y dos novelas cortas, además de ensayos periodísticos, poesía, teatro, guiones para televisión y algunos textos inéditos; toda esta producción ha sido objeto de diferentes análisis bajo la atenta mirada de la crítica especializada. (Mejía, 2001:11)
1. Vertientes estéticas en la literatura de Gloria Chávez
Entre los análisis hechos por la crítica, se encuentra el estudio realizado por las profesoras universitarias Zahyra Camargo y Graciela Uribe, quienes en Narradoras del Gran Caldas (Camargo y Uribe,1998:74) complementan lo que Camargo había comenzado en su ensayo “Historia cultural en la actual narrativa quindiana” (Camargo,1996:483) y señalan, a propósito de Chávez, que sus contenidos están enmarcados dentro de cuatro tópicos esenciales: 1.1 Búsqueda de raíces y tradición popular, en Akum, la magia de los sueños. En este tópico, la autora busca conectarse con su pasado, con las raíces indígenas propias de los habitantes de Latinoamérica, para, de esta manera, reafirmar su identidad y ponerla por encima de la homogeneización propia de la modernidad y postmodernidad. Personajes como el Gran Akum, le permiten a Chávez descubrirse como sujeto con conciencia de serlo y como vehículo para la reivindicación del mundo cultural indígena.
Tú escuchas la voz de los antepasados. Una voz que ha sido acallada por siglos de ignorancia y ambición (Chávez, 1996: 45)
Chávez expresa además, la nostalgia por pueblos indígenas desaparecidos, signo que representa la pérdida de valores en los seres humanos, como consecuencia de la tecnificación, la ambición y la urbanización del planeta.
3
De igual manera, Chávez reivindica el valor de la tradición oral, lo que le permite retornar al mundo encantado de los mitos y las leyendas traspasando así las ataduras de la cotidianeidad. Aparecen entonces, personajes como “La Madre Monte”, “La Patasola”, “El judío errante” o “El pollo maligno” (Camargo y Uribe,1998:76). 1.2 Ensoñación, recuerdos de infancia, adolescencia y entorno familiar en Cuajada, el conde del Jazmín Corresponde a esta instancia, la reivindicación de la memoria, pero no una memoria individual, sino una memoria, que, como afirma Biruté Ciplijauskaité citado por Camargo y Uribe, “extienda la historia a la dimensión significativa, o simbólica”. Encuentran cabida en este punto, personajes históricos reales, cantantes juveniles como “Joselito”, personajes de radionovelas famosas como “Kadir, el árabe” y, concretamente, Julio César Cardona, más conocido como “Cuajada”, personaje central del libro Cuajada, el conde del Jazmín (Chávez,1991) y por el cual la autora, demuestra cierto nivel de afectividad (Camargo y Uribe, 1998:77). 1.3 Texto irónico de la experiencia como inmigrante La literatura de Chávez, está bastante relacionada con su migración hacia los Estados Unidos, es por esto que una gran cantidad de cuentos se relacionan con el tema. Este tópico se aprecia en relatos como “Diario de un subwaynauta” (Chávez,1993:67), en el que la autora, de manera irónica, expresa el martirio al que se ve sometido el ser humano por el transporte masivo de una ciudad tan impersonal como Nueva York; “Un cuento de consulado”, que refleja la desesperación de un inmigrante en el consulado colombiano en Nueva York, sitio en el que debe enfrentarse a uno de los seres humanos menos agradables, “El Lagarto”2 Por otra parte, se encuentra en este punto la facilidad natural, de origen latinoamericano, para complicar las cosas, reflejada en “Los orígenes de la burocracia” (Chávez, 1993:139), texto en el que Chávez acude a la fábula para construir un relato con características irónicas e históricas (Camargo y Uribe, 1998:77).
2 Hombre pícaro que adula a personajes en altos cargos políticos y económicos con el propósito de
obtener beneficios (Camargo y Uribe,1998:77).
4
1.4 Textos alegóricos o simbólicos de la instauración de nuevos sentidos Chávez alegoriza, en esta vertiente, diferentes instancias de la sociedad humana. En el caso de “Las Termitas”, plantea la despreocupación del hombre frente al deterioro de su medio ambiente y el egoísmo humano frente a su misma especie. Resalta también una crítica frente a la búsqueda, por parte de los hombres, de valores propios en otras personas o en otros elementos; tal es el caso de “La luciérnaga y el espejo”, en el que el personaje principal busca la luz más allá de su ser sin percatarse de que su propio cuerpo es el que la despide, hasta que aparece una vieja luciérnaga y le saca de su error: “Lo que crees una ventana, es un espejo, y la luz que ves al otro lado no es más que un reflejo de la tuya…” (Chávez,1993:21) A partir de estas vertientes estéticas, propuestas por Camargo y Uribe, se ha elaborado un listado que comprende todas las obras de Gloria Chávez, y que sirve como base para descubrir en la obra de esta autora quindiana un camino marcado por la evolución ideológica y literaria, que va desde lo más particular y propio de un pequeño departamento de Colombia, con todo su universo simbólico conformado por figuras propias de la tradición oral y cultural de la región, hasta temas trascendentales que agobian a las personas del planeta entero, representadas en aquellos que viven y sobreviven en una ciudad como Nueva York, de donde Chávez ha extraído sus últimos relatos y personajes.
2. Tres momentos concretos en la producción literaria de Chávez Vásquez
En el proceso evolutivo de la obra de esta escritora se aprecian tres momentos concretamente marcados. Primero, una instancia apegada al microcosmos simbólico del departamento del Quindío, que se encuentra en obras como: Cuentos del Quindío o Cuajada, el conde del Jazmín. Se evidencia, en este primer momento, una búsqueda constante de resaltar la riqueza cultural de la tierra que la ha visto nacer, tierra en la que se tejen infinidad de historias no contadas que merecen un lugar especial en la conciencia de las personas (Salamanca, 2005:7). El segundo momento, que tiene una extensión menor en cuanto a la cantidad de publicaciones, pero que es un punto esencial en esta evolución, se aprecia en su obra Opus americanus y puede tomarse como una producción de transición y
5
empalme, en la que se mezcla la pasión por las historias de colombianos fuera de su país en ambientes bastante difíciles, tal como sucede en “De La alameda a Nueva York” o “Un cuento de consulado”, la angustia existencial representada en un ser humano concebido casi como un accidente o un ser exageradamente imperfecto, que parece conducir al mundo hacia un terrible e irremediable destino y que, de manera metafórica, Chávez aborda en cuentos de ciencia ficción como “El virus humano” o “Las termitas”; la denuncia frente a un ser humano que sólo busca su propio bienestar sin importar que en esa carrera pase por encima de otras personas, tal como ocurre en “Un cuento de consulado”; y la imagen de un hombre sin esencia alguna, marcado por un gran vacío interior (Enkvist, 2004) junto al retrato casi ridículo frente a los demás elementos de la creación, tal como ocurre en “La leyenda americana de la creación del cerebro”. La variedad literaria demostrada por la autora en Opus americanus, funciona como elemento premonitorio del tercer momento importante y el de mayor actualidad en la escritora, éste se caracteriza principalmente por estar ligado a una visión poco prometedora del planeta, en la que la humanidad entera se encuentra sometida por sus propias creaciones y ansias de poder; juegan un papel muy importante en esta instancia: la tecnología, el vacío existencial de sus personajes y el continuo enfrentamiento ente los hombres. Precisamente esta nueva visión da sustento a este ensayo, pues se pretende, mediante este texto, demostrar que existen tópicos importantes de la narrativa de la autora que no han sido abordados por la crítica. Para esto, entonces, es necesario comenzar por la definición de conceptos básicos que se encuentran presentes en la nueva narrativa de la escritora quindiana.
3. La utopía y la antiutopía en la obra de Gloria Chávez En las dos últimas publicaciones de la quindiana: Depredadores de almas (2003) y Crónicas del juicio final (2005), e incluso desde Opus americanus (1993), la narrativa de Chávez da un giro definitivo. En Depredadores de almas y en Opus americanus se pueden descubrir signos que están en concordancia frente a teorías sobre un final trágico en el que el hombre marcha por una línea recta como una masa uniforme, sin capacidad para decidir sobre sí mismo, dominado y abrumado por un sistema férreo que tiene como cabeza a las máquinas que la raza humana ha creado.
6
Definición de los conceptos de utopía y antiutopía
Diferentes autores se han referido a una nueva realidad de la humanidad surgida a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuya principal característica es su cercanía con la ciencia ficción; la han denominado antiutopía, porque precisamente va en contra de las visiones utópicas de un mundo mejor, cuyos antecedentes más lejanos provienen de La República de Platón, La nueva Atlántida de Bacon y Utopía de Tomás Moro (Botero, 1997:71); sin embargo, los estudios a propósito del tema comenzaron a darse a partir de la década de los 60 (Pereyra, 2005:33), momento en el que las visiones utópicas cambian de sentido tras el final de la Segunda Guerra Mundial y surge la antiutopía, no como respuesta a la utopía, sino como crítica a la ciencia y la razón que arremetieron contra lo imaginario y la creatividad (Meza,1986) La utopía puede entenderse como una respuesta creativa desde lo imaginario a una carencia presente del hombre (Meza,1986); mientras tanto, la antiutopía se toma como la visión que muestra un anti–modelo de hombre y sociedad, con el fin de exhortarnos a reformar nuestro presente si queremos evitar el caos al que llegaría el mundo si seguimos guiando nuestra existencia a través de las cualidades negativas. En el siglo XX, el hombre mostró su capacidad de destrucción llegando a un estadio de exterminación manifiesto en el terror nuclear fomentado por los grandes bloques mundiales en los estados de guerra y posguerra (Vera, 2004), lo que conduce al ser humano a un terrible temor frente a la catástrofe que puede llegar a ocasionar el mal empleo del desarrollo tecno-científico. En la postmodernidad, como es bien sabido, se dibuja un ser humano que sigue modelos preestablecidos por sociedades totalitarias, que se sume en una soledad que lo atrapa y que busca, en medio del caos, sobrevivir a costa de todo. Ahora bien, la antiutopía en la literatura, según Nodier Botero, se presenta desde diferentes tópicos (Botero, 1997:73) provenientes de la utopía En un primer lugar, encontramos La utopía científica (Botero,1997:73), en la que
se insinúa el desastre científico y tecnológico del mundo futuro, expresado en la innumerable cantidad de películas, entre las que se cuentan El hombre invisible o la saga Terminator, que muestran cómo la ciencia y la tecnología se han usado para propagar el temor; y las que muestran al hombre como esclavo de la tecnología que lo domina; Matrix y, en algunos apartes, 2001. Una odisea en el espacio, dan cuenta de este tipo de utopía. En un segundo lugar, se encuentra La utopía humanística y cultural (Botero,1997:74). Se caracteriza por la transformación social del mundo, iniciada en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX.
7
En ella aparece un hombre regido por acciones opresoras, que debe sacrificar su subjetividad en favor del bien común de una sociedad, que es más similar a una maquinaria que a un espacio de encuentro para la alteridad y la convivencia. El tercer tópico corresponde a La utopía política (Botero,1997:76), y su mayor característica es la presencia de un estado totalitario que elimina prácticamente la libertad de pensar, acompañada por “una civilización programada, homogeneizada y computarizada” (Botero, 1997:76) Cabe destacar que en esta sociedad, se ha perdido todo recuerdo que corresponda a las costumbres antiguas y se miran algunos rezagos de ella con admiración, tal como ocurre en Un mundo feliz de Aldous Huxley (Botero,1997:77) con la llegada del salvaje proveniente del Malpaís. 3.2 Visión antiutópica del futuro en la obra de Gloria Chávez Vásquez
Es necesario decir que la obra de Chávez, en sus etapas más recientes, genera un nuevo tópico que debe anexarse a los cuatro propuestos por Camargo y Uribe: Una visión antiutópica del mundo futuro Gloria Chávez, recoge gran parte de todos estos elementos utópicos y antiutópicos, y los aplica en su obra, partiendo desde Opus americanus hasta llegar a Depredadores de almas. Con diferentes enfoques, sitúa al hombre frente a diversas problemáticas que sirven de referencia para afirmar el proceso de destrucción que llevan el planeta y la humanidad entera, además de mostrar al hombre como un ser que destruye y poco aporta a la construcción del mundo. En Opus americanus se empiezan a esbozar ciertos rasgos característicos de la corriente antiutópica. En primera instancia, en su fábula “Las termitas”, Chávez Vásquez advierte a través de una sociedad de insectos, la manera en que una comunidad acaba, de manera indiscriminada, con los bienes que la naturaleza le provee, a pesar de las advertencias de diferentes individuos que se preocupan por lo que ocurre:
… Señores, sucede que comemos madera, y ya se han escrito muchos libros al respecto… hay expertos por doquier enseñándonos como consumirla. Pero, ¿y cuando se acabe esa madera?,…Termitas del mundo, nuestras reservas de madera se agotan y nosotros seguimos royendo sin parar… (Chávez, 1993:38)
8
El no acatamiento de las advertencias se ve reflejado en un final catastrófico en el que todo el termitero es exterminado por la mano de un ser superior que acaba con la peste que está dañando su mundo. De esta manera, la escritora establece una relación entre ese mundo de las termitas y la sociedad humana, aprovechando a ese ser superior para tocar un punto esencial en el imaginario humano, la figura religiosa de un dios creador y el temor universal por el castigo de la ira divina. En otro aparte se aprecia claramente el modelo antiutópico político, del que hablaba Botero (Botero, 1997:76), al mostrar cómo todo individuo debe trabajar en bien de la sociedad dejando a un lado sus intereses y su subjetividad en general:
…Todo comején debe olvidarse de sus intereses personales y trabajar en beneficio de esa sociedad en la que vive, y partiendo de esto aparece la figura de una autoridad opresora…Los comejenes que se desvíen de ese propósito con su comportamiento o malas ideas serán castigados. (Chávez,1993:40)
Huxley añade además que una sociedad no puede progresar si sus miembros no colaboran con el proceso. (Enkvist, 2004). Cabe destacar que la represión y el seguimiento de modelos unificadores son elementos constantes en el modelo antiutópico político. Más adelante, aparece otra expresión típicamente antiutópica, la lucha del individuo contra su misma especie con el fin de sobrevivir sin importar el precio. “Un organismo de gobierno en el termitero propuso que la única solución que quedaba era declarar la guerra a las termitas que habitaban en El Ropero de Roble”, este modelo se encuentra, aunque de forma diferente, en otro relato de la obra titulado “Un cuento de consulado”. Cuento en el que un inmigrante colombiano debe enfrentarse a la actitud déspota y arrogante de quien le atiende, precisamente en el consulado de su país en la ciudad de Nueva York. Pero retornando a las termitas, es necesario decir que el final se ciñe a un modelo antiutópico en el que, a través del anti modelo, se muestra lo que puede llegar a ocurrir si se continúa con las acciones y actitudes negativas. Más adelante, en otro de los relatos del mismo libro, “La leyenda americana de la creación del cerebro”, aparece la figura de un ser humano creado casi por accidente, caracterizado por carecer de una esencia profunda, que se muestra como un ser simple e insignificante de la creación, como un simple adorno caprichoso del dios creador: “Terminada la creación, pensó Yahvé que sería bueno crear además algo que no fuera tan útil, pero que sirviera de adorno a la naturaleza” (Chávez,1993:127).
9
Se encuentra, de igual manera, el vacío interior del que se habló anteriormente. “Aquella criatura era tan inútil que debía hacer algo o habría que eliminarla de la creación” (Chávez,1993:127), o en la afirmación de Yahvé mientras analizaba lo que le hacía falta al hombre: “Algo como esto, quizás tan elástico y agradable al gusto, dulce al principio, insulso al final cuando se le acabe el sabor” (Chávez,1993:128); en el relato está presente el reproche al egocentrismo humano y a su apego frente a la razón, pues se ridiculiza al cerebro, núcleo de la inteligencia:
Decidió el señor inventar algo que fuese bien simple, tan simple que se pudiera fabricar en
serie llegado el caso (Chávez,1993:127). Igualmente ocurre en el fragmento final del cuento, en el que Yahvé expresa sus sentimientos: “No es bueno que el hombre tenga una cabeza hueca, le pondremos un cerebro” (Chávez,1993:128). En el mismo campo de la ridiculización del hombre se puede incluir el relato “El virus humano”, fragmentos como “… ¿No se da cuenta de que lo están mirando?… desde allá, tras ese sol luminoso hay un microscopio apuntando a usted. No, no quise decir telescopio, como dije primero es un microscopio electrónico…”, dan cuenta de la insignificancia del hombre en el universo, que busca exponer Gloria Chávez en su obra, tal como lo hace Stanley Kubrick en su película 2001. Una odisea en el espacio, cuando muestra al humano que, gracias al desarrollo de una increíble tecnología, llega a un lugar desconocido fuera del alcance de su entendimiento. Es importante resaltar que en la película de Kubrick, esa misma tecnología acaba con la vida de varios seres humanos, y que además conduce al protagonista a una soledad abrumadora que por último hace que éste vea a la tierra como un elemento extraño en su vida; sin embargo, Kubrick aprovecha el final para mostrar que la única manera de que el hombre llegue nuevamente a la tierra, de la que se ha alejado, es mediante la implantación de una vida nueva que retome los orígenes del hombre. Cerrando el paréntesis y abordando nuevamente el tema que nos atañe, es necesario decir que, si bien es cierto que desde Opus Americanus Gloria Chávez comienza a involucrarse en la literatura antiutópica, la consolidación de este género en sus escritos se da a partir del texto Depredadores de almas, libro en el que la escritora incluye el relato que se compromete más con la denuncia de un ser humano que acaba con su entorno y que termina subyugado por las máquinas y por el sistema mecánico totalitario: “Johnny en las alturas”. Johnny es, por excelencia, un relato típicamente antiutópico en el que se encuentran manifestadas prácticamente todas las formas teóricas concernientes al tema.
10
En este caso, la escritora habla ya desde un futuro terrible, carente de razones para vivir:
Ya no quedaba espacio habitable en esta tierra en el cual se pudiera vivir decentemente… Ya ni el suelo era digno de mirarse… como no fuera para expresar la desdicha y la vergüenza de haber contribuido a una vida así tan falta de motivos (Chávez,2003:147)
Cabe destacar que ésta es una visión propia del siglo XX, cargada de un pesimismo fundamentado en la realidad actual de la humanidad. Expresiones como: “… Hasta el último país sobre el planeta había sido dominado” dan cuenta de la utopía política y se refieren a la homogeneización de la sociedad mediante un sistema de dominio y supresión de todos los derechos, liderado por las máquinas creadas por el hombre:
Aquellos mitos de la ciudadanía y los derechos eran ahora tan sólo unas líneas en la historia, celosamente guardadas por las actuales y poderosas computadoras, que todo lo habían resuelto, menos cómo vivir decentemente (Chávez, 2003:150).
Se encuentra un estado totalitario que, incluso, pone precio a la tarea de reproducir la especie: “El estado se quedaba con las criaturas, pero los padres se hacían acreedores a una mención y un pago de acuerdo a sus tareas” (Chávez,2003:153). De igual manera, se muestra en el texto el estado que restringe el conocimiento según sus intereses y que además tiene el poder para definir las capacidades humanas: “Los exámenes de capacidad intelectual medían y decidían si se era apto para recibir la información a la que se aspiraba” (Chávez, 2003:152). Por otra parte, Chávez retoma el vacío existencial del hombre, que ya había tratado en Opus, y lo manifiesta mostrando la pérdida de ideales como consecuencia de la necesidad de supervivencia y el abandono de las cosas realmente importantes:
La sociedad había terminado atrofiando los ideales en su búsqueda de la supervivencia… y los valores morales se habían dado tanto por sentado que se había abusado al punto de la extinción de lo realmente valioso del planeta (Chávez,2003:151).
Pero quizás lo más importante en el relato sea la manera en que un ser humano envuelto en un ambiente tecnificado, encuentra la razón de vivir en la compañía de un animal como Johnny, un perro de origen desconocido, mediante el cual la escritora muestra también el egoísmo humano, reflejado en el claustro destinado a tener encerrados a los animales:
11
… No se supone que estés aquí. Tú debes haber escapado de una de las fortalezas. O del mismísimo Banco de animales. Si me ven los patrulleros me apresan aquí mismo (Chávez,2003:155).
En este sentido, Chávez da importancia a los pequeños detalles y como advertencia para un posible futuro crea un relato en el que se muestran elementos no apreciados por el hombre en la actualidad, pero que dan sentido a la vida del hombre en medio de la tecnificación, la opresión y la homogeneización: “- Necesito ver la tierra aun cuando sea lo último que haga en esta vida – se dijo – quiero ver un árbol y frutas verdaderas. Y Johnny le infundía las fuerzas” (Chávez,2003:158). El panorama visto desde este relato es aterrador: hombres que no conocen frutas verdaderas, que deben comprar un cuarto de litro de agua para la semana, que no pueden vivir en grupos porque la familia se considera el centro de los problemas sociales y máquinas que controlan el conocimiento y lo restringen a su propio creador:
A un lado, los furgones depositaban la fruta en unos recipientes inmensos para luego exprimirla. Probó unas gotas del preciado líquido. No podía compara su sabor a las cápsulas del jugo sintético (Chávez,2003:160).
Sin embargo, Chávez deja abierta una posibilidad de cambio, remota sí, pero latente en medio de contradicciones e imágenes propias de una ficción no tan distante:
… y siempre quedaba la esperanza, una maldita ilusión que se negaba a abandonar la mente, de que todo cambiaría algún día. De que una mañana volvería a brillar el sol, y entonces, que vendrían tiempos mejores (Chávez, 2003:148).
En otro de los cuentos consignados en Depredadores de almas, “Oasis, la muerte laberíntica”, aparece nuevamente el modelo antiutópico político, reflejado en un estado que parece brindar protección, pero que al mismo tiempo restringe la posibilidad de ver más allá de sus propias paredes:
Lo que sí puedo describir con lujo de detalle, es el aspecto de aquella muralla monolítica y en apariencia protectora, mediante la cual nos resguardamos mi grupo y yo” (Chávez,2003:101).
De igual manera, el ser humano que pierde su individualidad, y que se convierte en masa uniforme dirigida por el estado, se hace presente en fragmentos como:
El espectáculo que trataban de ocultar las púas y las piedras y las ruinas y el desierto mismo: era un paquete de jóvenes en formación rígida, como si hubieran nacido comprimidos en una sola forma, en un racimo humano (Chávez,2003:106).
12
De esta forma, Chávez inscribe su obra dentro de la corriente antiutópica, abordándola desde sus diferentes variantes y resaltando el peligroso camino que recorre el ser humano, hacia un amargo final.
Ahora bien, la literatura utópica en Latinoamérica no se encuentra reflejada sólo en la obra de Chávez; Marisa Pereyra, en su estudio acerca de la escritora chilena Marcela Serrano, habla de la realidad tecnificada y acompañada por los beneficios de la modernidad que al mismo tiempo impulsan a una sociedad fragmentada hacia el olvido de su humanidad (Pereyra,2005:35). Lo interesante en la obra de Serrano, que cita Pereyra, es la crítica al no recuerdo de los valores que se generaron en Chile como respuesta a la realidad social impuesta por la dictadura de Pinochet. Según Serrano:
Los valores relacionados con la solidaridad, la generosidad y la valentía que sostenían durante la dictadura de Pinochet, desaparecieron una vez que el militar dejó el gobierno (Pereyra,2005:35)
Existen, además, puntos de encuentro entre la obra de Serrano y la de Gloria Chávez, pues, según Pereyra, los personajes de la novela Antigua, escrita por la chilena, sienten nostalgia por los lugares más humanos y amables del pasado (Pereyra,2005:35), tal como ocurre en “Johnny en las alturas”, de Chávez Vásquez, cuando Yasmir, personaje del cuento, se lamenta del lugar en que le ha tocado vivir: “Ya no quedaba espacio habitable en esta tierra en el cual se pudiera vivir decentemente” (Chávez,2003:147). Pereyra afirma también que los personajes de la novela Antigua buscan, a toda costa, aferrarse a sus recuerdos; tal como ocurre con Yasmir en el final de “Johnny en las alturas”:
Queriendo resistir la acción que producía la corriente destinada a borrar los pocos momentos de felicidad en su inútil vida, se concentró en los sentimientos (Chávez,2003:161).
Más adelante, en Crónicas del juicio final, Chávez cambia, nuevamente, el enfoque de su literatura para sumergirse en el extraño mundo de la psiquis humana y de la función del hombre que no acaba de situarse en el mundo, tema que merecería un espacio aparte para la discusión acerca de la maravillosa pluma de esta escritora quindiana.
13
4. Conclusión
La evolución en la obra de Gloria Chávez no es producto de un capricho propio, es el resultado de la maduración en cuanto al ejercicio de escritura, pero sobre todo, es producto de una visión crítica de la realidad que rodea al ser humano del presente. Esta autora, como ocurre con muchas personas, ha dejado atrás la visión ensoñadora de un mundo apegado a la tradición oral y la esencia del ser mismo, no con el fin de echarlo al olvido, sino todo lo contrario, asumiendo un compromiso inquisitivo que lleve al lector a reflexionar sobre todo el patrimonio moral, social y simbólico que se pierde a diario en la carrera humana por tecnificar y destruir los bienes que la naturaleza, un ser superior o quien sea el responsable, le ha suministrado para su estadía en este mundo. Por otra parte, la escritora, a la par con la evolución ideológica, ha logrado perfeccionar su escritura, razón por la cual atrae a sus lectores hacia sus obras; y motivo de peso para que la crítica especializada tenga un lugar destinado para ella y la sitúe a la altura de las grandes escritoras de la literatura regional y nacional.
Bibliografía
Botero, Nodier (1997). La gran novela burguesa. Armenia: Universidad del Quindío. Camargo, Zahyra (1996). “Historia cultural en la actual narrativa quindiana”. En: Literatura y cultura,
narrativa colombiana del siglo XX. Volumen II. Bogotá: Ministerio de Cultura. Camargo y Uribe (1998). Narradoras del Gran Caldas. Armenia: Universidad del Quindío. Chávez, Gloria (1991). Cuajada, el conde del jazmín. Armenia: Universidad del Quindío. ____________ (1993). Opus Americanus. Nueva York: White Owl Editions. ____________ (1996). Akúm, la magia de los sueños. Nueva York: White Owl Editions. ____________ (2003). Depredadores de almas. Nueva York: White Owl Editions. ____________ (2005). Crónicas del juicio final. Nueva York: White Owl Editions. Enkvist, Inger (2004). “Similitudes inquietantes. La sociopatía en la novela “joven” española y la
elaboración de la opresión totalitaria en la novela antiutópica”. En Espéculo, núm. 28. Consultado octubre de 2006, en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/novposm.html
Mejía, William (2001). Akum, la magia de los sueños. Armenia: Universidad del Quindío. Meza, Julián (1986). Defensa de utopía. Consultado Octubre de 2006, en:
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio05/sec_14.html. Pereyra, Marisa (2005). ”Discursos utópicos en la narrativa de Marcela Serrano”. Chasqui:
ProQuest humanities. Salamanca, Félix (2005). “El alquimista del kumis”. En revista Ciudad X, N
o 3, p:7. Armenia:
Fundación Ciudad X. Vera, Juan Manuel (2004). “Utopía y pensamiento disutópico”. En revista Iniciativa Socialista.
Consultado Octubre de 2006. En: www.inisoc.org/utopia.htm.