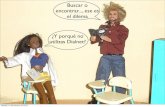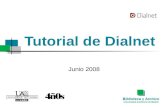Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
-
Upload
esperanza-munoz -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
1/22
NOT AS A
LA LENGUA POTIGA DE GNGORA
DE DM ASO ALONSOI
1. En 1927, D ma so Alonso dio a conocer su detallada, aunque inconclu-
sa, investigacin sobre la lengua potica de G ngora
proseguida en nume-
rosos trabajos ulteriores con el propsito de poner fin a la injustificada o ma l
fundam entada marginacin del arte de Gngora, tantas veces incomprend ido
e, incluso, proscrito; empresa que volvera a acometer ms tarde en otras
diversas ocasiones. Gngo ra era, hasta entonces, una de las grandes figuras
literarias me nos y p eor cono cidas.
El emperio de D. Alonso de redescubrir a Gngora mediante el estudio
descriptivo de todos aquellos procedim ientos ling-risticos recurrentes que ca-
racterizan el lenguaje a rtstico del va te cordob s, sin prescindir de su relacin
con la tendenc ia literaria general de su poca fines del siglo XV I y principios
del XV II), le lleva al crtico a enfre ntarse de plano con la teora, tan extendida
y generalizada y no por ello menos errnea , basada en la divisin de dos
etapas cronolgicas perfectamente definidas en la obra de Gngora
4
; de forma
tal que, en torno a 1612 o 1613 , el prncipe de la luz de las primeras po esas
sencillas y naturales iba a ser repentinamente transmutado en incluso,
eclipsado por el principe de las tinieblas de las ltimas composiciones por
utilizar la terminologa tan divulgada a partir de las observaciones de F. Cas-
cales).
Mediante el anlisis pormenorizado, minucioso, de algunos de los recursos
propios del llamado
estilo gongorino
cultismos lxicos y sintcticos, frmulas
repetitivas, hiprbatos, etc.), D. A lonso emp rende su com bativa hiptesis con-
Para la cita de ejemplos, se sigue la ed. de J. e I. Mill, L. de Gngora, Obras com pletas
Madrid, Aguilar, 1972. Los textos se acompaan de una cifi-a entre parentesis, que corresponde
a la pgina en que aparece el ejemplo.
2 La lengua potica de G angora
1927), Madrid, C.S.I.C., 1961, 3. a
ed. Cf. J. F. Montesinos, La
lengua de Gngora RLit XLVI, 91, 1984, pp. 21-42 (ed. J. Polo).
3
V dern
entre orros, D. Alonso, Poesa espaola. Ensayo de m todos y l m ites estil
icos
Madrid,
Gredos, 1981, 5.
a
ed., pp. 309-92, y el conjunto de artculos recogidos en Estudios y ensayos
gongarinos
Madrid, Gredos, 1982, 3.
ed., y en Se is calas en La e xp resirn l i teraria espao la
(en
colaboracin con C. Bousoo), Madrid, Gredos, 1974, 4.
a
ed., as como Gngora y el Polifem o
Madrid, Gredos, 1974, 2 vols.
4
Vase D. Alonso,
L a lengua potica de Gngo ra
pp. 9-12 y 175.
Para la determinacin de las supuestas fechas en que se compusieron el
Polifemo
y la
Prim era
Soledad vdem
D. Alonso,
La lengua po tica p. 10, y
Estudios y ensayos go ngarinos
pp.
288-9, n. 8. Cf.
R. Jammes, La
obra potica de D. Luis de Gngara y A rgote
Madrid, Castalia, 1987, pp. 449-488.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
2/22
202
A RIO G A RCIA -PA G E
tra la mencionada teora tradicional de los dos G ngoras para demostrar que
la
nica delimitacin posible, en todo punto alejada de la puramente
cronolgica es la que se refiere al tono de sus composiciones; escptica
aristocrtica e idealista por un lado; entusiasta humana naturalista por otro5.
En ambas modalidades pueden existir, sin embargo, facilidad y dificultad
formales. Tal delimitacin a veces imperceptible incluso dentro de una misma
composicin, no se puede trazar, como quiere la crtica anterior a Dmaso
Alonso, en sentido vertical o transversal, sino slo horizontal o longi-
tudinalmente en tanto en cuanto que las dos manifestaciones se dan de forma
paralela y simultnea en G ngora6.
E n este sentido D. A lonso demuestra que los artificios del llam ado tradi-
cionalmente G ngora oscuro ya estaban presentes en el G ngora sencillo
y natural, esto es, que haban sido practicados a lo largo de toda la carrera
artstica de G ngora
; artificios que no suponan material nuevo sino hereda-
do de la tradicin literaria medieval y renacentista. Gngora no es un inno-
vador, un revolucionario de la lengua potica -dice el crtico en varias oca-
sionesg.
Y es en este punto en donde D. A lonso admite no obstante una distincin
de carcter estrictamente formal en lo que se refiere a la teora de los dos
Gngoras: la diferencia es de grado, de cantidad, no de cualidad
, en la
medida en que - muy particularmente en los poem as com plejos o clificiles;
aqullos que le granjearon a Gngora el sobrenombre de principe de las
tinieblas- tales artificios iban a ser e mp leados con prodigalidad y repetida-
mente con una audacia extraordinaria y con una intensificacin inusitada que
rayara el amaneramiento m
. Tal proliferacin y condensacin o aglomeracin
D. Alonso, La lengua potica
pp. 16-8 y p. 38. Cf., adems, E. Orozco, La poesa de
Gngora, en
Introduccin al Barroco, Granada, Univ. de Granada, 1988, II, pp. 94-111.
Ibidem, pp. 40-1 213-4.
7
Todo lo que Gngora usa despus de 161 1 lo haba usado ya antes de esa fecha
idem,
p. 213); ... en el poeta de las obras ms claras est en potencia el autor de las
Soledades
y del
Polifemo (dem, pp. 15-6).
8 dem,
p. 215.
9
La divisin cronolgica no existe, lo ms que se puede admitir es una gradacin
idem,
p. 40); La diferencia...es, pues, no de esencia, sino de grado
idem,
p. 175). Una afirmacin
semejante aparece en la p. 201.
Vase a este respecto H. Hatzfeld El barroco de Cervantes y el manierismo de G ngora en
Estudios sobre el barroco
Madrid, Gredos, 1964, pp. 314-49; E. Orozco, Gngora entre el
Manierismo y el Barroco, 1975, en Introduccin al B arroco, op. cit.,
II, pp. 77-94; as como J. F.
Crawford, Italian Sources of Gngora s Poetry, RoR,
20 1929 pp. 122-30; D. A lonso Il debito di
Gngora verso la poesia italiana, en
A tti dell Conv egno Internazionale sul tem a: Prem anirism o e
Pregongorismo,
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973, pp. 9-33; J. Fucilla,
Estudios sobre el
petrarquismo en Espaa,
M adrid C .S.I.C. anejo 8 1 de
REE.
1960 pp. 252-7 ; cf . R . Lapesa Gngora
y Cervantes: coincidencias de temas y constrastes de actitudes, RH.M.
31 1965 pp. 247 -63. Y
adems, E. R. Curtius, Manierismo, en L etteratura europea e M edio E vo latino,
1948 Scandicci
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
3/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA, DE DMASO ALONSO
03
de los recursos renacentistas (aunque de rancia ascendencia grecolatina),
utilizados ya en las primeras poesas, son justame nte las caractersticas que
definen el estilo gongorino de Gngora ; tesis final que cierra la investigacin
de D. A lonso.
A unque D . A lonso ha dedicado posteriormente otros estudios a la lengua
artstica de G ngora (p. ej., hiprbatos, correlaciones, etc.), que com plemen-
tan los anlisis realizados en 19 27 y que, a la vez, contribuyen a confirmar su
teora sobre la imposibilidad de deslindar radicalmente las dos etapas de
G ngora, su labor, no obstante rigurosa, metdica y m uy esclarecedora, no se
puede dar por acabada. D . A lonso se centr en determinados procedimientos,
acaso los ms destacables, pero descuid otros. Y es que, naturalmente, la
extraordinaria riqueza lingstica de la poesa gongorina escapa f cilmente a
cualquier tarea de investigacin, por muy ambiciosa que sea, que pretenda
explotar y agotar todos los recursos practicados por G ngora. Ni D . A lonso'2,
conocedor como ninguno de la poesa gongorina, parece que pueda librarse
del yugo de esta limitacin.
Es nuestro humilde objetivo aqu ariadir unos mnimos, min
sculos detalles
a la may
scula labor iniciada por D . A lonso, mediante el estudio de dos tipos
de estructuras sintcticas recurrentemente practicados por Gngora, los cuales
permiten a un tiempo corroborar la aludida tesis de D. Alonso acerca de la
continuidad en el empleo de los mismos artificios a lo largo de toda la carrera
artstica de Gngora. Seguiremos as la sugerencia del egregio crtico expuesta
al mostrar que la frmula tpicamente gongorina A,
s no B
fue usada por
Gngora en toda su trayectoria literaria y no slo en la llamada segunda poca:
(Firenze), La Nuova Italia Ed., 1992, pp
. 303-23; G. R. Hocke, El M anierismo en el arte europeo.
I. El mu ndo com o laberinto
Madrid, Guadarrama, 1961; E. Orozco,
M anierism o y B arroco
(1970),
Madrid, Ctedra, 1975, esp. pp. 41-4, 69-73, 155-87, y passim e Introduccin al B arroco
cit., I, pp. 68 -
84, 94-128; J. M. Blecua, Corrientes poticas en el siglo XVI, en
So bre la poesa de la Edad de
Oro
Madrid, Gredos, 1970, pp. 11-24; M . P. Palomo,
L a poesa de la Edad B arroca Madrid, S.G.E.L.,
1975; V. M. Aguiar e Silva, Manierismo e Barroco, en
Teora da Literatura
Coimbra, Almedina,
1982, cap. 6; A. Prieto,
L a poesa espaola del siglo X V I
Madrid, Ctedra, I, 1984, y II (1987)...
Sobre el concepto de estilo gongorino,
vdem D. Monso,
L a lengua potica pp. 218-20; E.
Orozco, Introduccin al gongorismo, en
Introduccin a G rzgora
Barcelona, Crtica, 1984,
pp. 13-21, e Introduccin al B arroco cit., I, pp. 59-68.
2
Ver, p. ej., el conjunto de trabajos compilados en D. Alonso,
Estudios y en sayos gongorinos
esp. II parte. Sobre la correlacin en general, ver E. Tabourot, Vers rapports, en
L es B igarrures
du Seigneur des A ccords
1588, Genv e, Droz, 1986, facs., cap. 13, pp. 144-8; E. R . Curtius,
Letteratura
europea
cit., pp. 318-22 (vers. esp. Literatura europea y Edad Media latina
Mxico, FCE, 1981,
pp. 403-4); D . A lonso-C. Bousoo, Seis calizs
cit.; D. Alonso, Petrarquismo hecho geometra
, e n
F. Schalk ed.),
Ideen und Formen FestschnjjirHugoFriedrich Frankfurt, Klostermann, 1965, pp. 1-
22; La poesia del Petrarca e il petrarchismo,
L ettere italiane 11
1959, pp. 277-319; Primer
escaln en los manierismos del siglo XVI. Plurimembraciones y correlaciones en Gu
erre de
Cetina, A sclepio
pp. 18-9, 1966-67, pp. 61-76;
Pluralita e correlazione in poesia
Roma, Adriatica Ed.,
1971; etc.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
4/22
204
A R I O G A R C I A - R A G E
S que esto es slo un ejemplo, un caso aislado. Una labor semejante habra
que hace r, por echar por tierra la apriorstica separacin entre las dos po-
cas, con cada uno de los elementos que integran la sintaxis (y toda la poesa)
de Gngora
La lengua potica,
pp. 151-2). Pues bien, las dos estructuras a que
nos referimos son las que, en trabajos muy recientes, se ha convenido en
llamar construccin especular
y
comparativa continua
;
estructur s que podr n
describirse, en virtud de su propia definicin, como dos m anifestaciones pa r-
ticul res del
hiprbaton:
la una, por cuanto invierte el orden de los sintagm as
3
Sobre la
estructura especular, videm,
J. A . M ayoral, Sobre estructuras especulares en el
discurso en verso, en
Phi lo logica 11. Hom enaje a don A ntonio Llorente ,
Salamanca, Univ. de
Salamanca, 1989, pp. 195-20 9; cf. M . G arca-Page, E n torno a la sintaxis gongorina de M iguel
Hernndez,
Revista Canadiense de Estudios Hispnicos,
17:2 , 1993, pp. 419-35 . Sobre la
construccin
com parat iva continua, v idem
J.
A . M ayoral, Sobre construcciones comparativas en el lenguaje
potico de los siglos XVI y XV II , en
Estudios Filolgicos. En Homenaje a Eugenio de Bustos Tovar,
Salamanca, Univ. de Salamanca, 1992, I I, pp. 641- 56, y M . G arca-Page, La construccin com-
parativa en la lengua de G ngora (en prensa).
Se adopta la denominacin de com parativa
continua
para dar cuenta de la distribucin que
presenta la construccin comparativa cuando aparecen de forma inmediatamente continua o
sucesiva los morfem as propios de tal construccin, el intensivo
m s , m enos , tan)
y el elemento
subordinante que introduce el segundo trm ino de la compa racin
que , com o) . El estudio de
tal configuracin por J. A. Mayoral queda limitado, gramaticalmente, a la comparativa
estereotipada de superioridad en la que un adjetivo es e l n
cleo rector de los dos SSNN que
conforman la comparacin
[v. gr.:
SN + (cp +)
m s + A + que +
SN], y, mtricamente, al verso
endecasilabo. Nuestra limitacin mayor estriba en el estudio de la comparativa (especialmente
la continua en un
nico autor (G ngora). Pero pueden verse ejemplos de tal construccin
as como de la especularidad en otros poetas ureos, como C ervantes, en M . G arca-Page, E l
cultismo sintctico en Cervantes (en prensa); Tipologa del hiprbaton en Cervantes, en
R echer ches en L ingu is t ique His panique ,
Univ. Provence, tudes Linguistiques 22 , pp. 269- 79 (V
Colloque de Linguist ique Hispanique,
A ix-en-Provence, marz 1992); Estructuras de sintaxis inversa
en C ervantes, en
Estudios Filolgicos,
op. cit.,
I, pp. 32 7-4 7, esp. 340 -2 ; A lgunas notas sobre la
lengua potica de C ervantes, en
I C ongreso Intern. Asociacin de C,ervantistas,
A lmagro, jun. 1991;
Usos y valores del adjetivo en C ervantes, en
IV Coloquio Intern. A sociacin de Cerv antistas,
Alcal
de Henares, nov. 1991.
M . R . Lida recoge casualmente un ejemp lo en el ttulo de su trabajo Flrida, para m dulce
y sabrosa/ ms q ue la fruta del cercado ajeno,
R . F H. ,
1, 1939, pp. 52-63.
El latin conoca la distribucin continua, como muestran estos versos de Catulo: plus
quam
se atque suos am auit omnes, proicere aptavit
pot ius quam
talia Cretam
C atul li carm ina, LVIII,
v. 3, y LX IV , v. 82); ejemplos citados en M . G arca-Page, La construccin comparativa en la
lengua de G ngora.
Sobre la terminologa metaling
stica de las partes de la estructura com parativa, se sigue
g r o s s o
modo
a O . Prytz, C onstrucciones comparativas en espaol,
R R o ,
14, 1979, pp. 260- 78, yi. A lcina-
J. M . Blecua, Gramtica espaola,
Barcelona, A riel, 1982, 3 .
a
ed., pp. 1042-3. Cf., entre otros: J. A.
M artnez, C onstrucciones y sintagmas comparativos en el espaol actual (1985), en
u s t i o n s
m arginadas de gram tica espaola,
M adrid, Istmo, 1994, pp. 115-72 (vers. amp. y rev. de
In M em oriam
I . Corrales,
Univ. de La La guna, 1987, pp. 1, 319- 33 6); T. E spariol, E structuras de la oracin
comparativa en espaol,
A . E ,
11-13 , 1986, pp. 109-18; S. G utirrez,
Las odiosas com paraciones,
Logroo, Consejeria de Cultura, Deportes y Juventud, 1992; trabajo recogido y ampliado en
Estructuras comparativasyEstructuras pseudocomparativas,
M adrid, A rco/Libros, 1994. Para ms infor-
macin bibliogrfica,
vdern
M . G arca-Page, La construccin compara
va, op. cit., esp. n. 1-7.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
5/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA DE DMASO ALONSO
05
conforman tes; la otra, por cuanto disloca o transpone uno d e los trminos de
comparacin. Inversin y trastrocamiento estn justamente en la base del
concepto de
hiprbaton.
2. La estructuracin espe cular
resulta del orden amiento inverso, dentro del
marco de una misma unidad versal, de dos o ms agrupam ientos sintagmticos
idnticos o similares con igual funcin sintctica
l5
. En la medida en que tal
artificio se basa, por un lado, en la repeticin (paralelismo) de una misma
P. ej., H. Lausberg,
Manual de retrica l i teraria,
1960, Madrid, Gredos, 3 vols., 462,3. b)
y 716, subraya la idea de que el hiprbaton consiste en la separacin de dos elementos por
la interposicin de otro. D. Alonso sugiere la posibilidad de que se produzcan hiprbatos por
inversin. Ver
Poesa
de F. de Medrano Madrid, Ctedra, 1988, p. 93. Igualmente Hiprbaton,
en
V ida y o bra de M edrano,
Madrid, C.S.I.C, 1948, pp. 180-202; Hiprbaton, en
La lengua po t i ca,
pp. 177-212; Estas que me dict rimas sonoras, en
Estudios y ensayos gongijnos,
pp. 311-23; etc.
La clasificacin de modalidades propuesta por D. Alonso son seguidas
grosso m odo
por los
pocos estudiosos interesados por dicho fenmeno; p. ej., en
R.
Lapesa, El cultismo en la poesa
de Fray Luis de Len, en
Poetas y prosistas de aye r y hoy ,
Madrid, Gredos, 1977, pp. 110-45; J. M.
Pozuelo, El hiprbaton, en
El lenguaje po t i co de la l ri ca amorosa de Qu evedo,
Murcia, Univ. de
Murcia, 1979, pp. 319-35; A. Armisen, El orden de palabras y el hiprbaton, en
Estudios sobre
la lengua po tica de B oscn,
Zaragoza, Prtico, 1982, pp. 115-24; M. L. Gutirrez, Funcionamiento
del hiprbaton en
El principe constant
en
A ctas d,e1 C ongreso Int . sobre Caldern y e l Teatro del Siglo
de Oro,
Madrid, C.S.I.C, anejos de Segismundo,
1981, pp. 1109-24, y Tipologa del hiprbaton en
El mdico de su honra de Caldern, en
Inves t igaciones Semi t icas
///, Madrid, UNED, 1990, I,
pp. 525-44; M. Garca-Page, Tipologa del hiprbaton, El cultismo sintctico, Estructuras de
sintaxis inversa
pp. 327-40; etc.
Escasamente interesantes para el conocimiento del hiprbaton son las excesivamente vagas
observaciones vertidas en los trabajos monogrficos sobre tal mecanismo de J. Benet, Conside-
raciones sobre el hiprbaton,
R evis ta de Occidente,
6, 1981, pp. 27-39, y de O. Chiaren o, Apos tilla
al hiprbaton,
B ol le t ino de l l Is t i tu to d i L ingue Estere ,
13 1983 pp. 44-50.
15
Ver J. A. Mayoral, Sobre estructuras especulares, 202.
Tal identidad sintagmtica (cf., no obstante, ej. 29 60,
infra
y funcional puede apreciarse
en los ejemplos siguientes:
1) A+N /N+A (o N + A / A + N):
a) frgil choza, albergue ciego
222)
b )
soberana beldad, valor diztino
475)
c )
i l lus t ri c avagl ia; I laves dorodns
459)
2) V + SN(CD) / SN(CD) + V (o a la inversa):
a) y esta inscripcin consulta, que elegante
in forma b ronces , m rrno les an in ta
508)
b) hoy, pues aquesta tu latina.escuela
a la docta abejuela,
no sin devota emulacin, imita,
vu e l a e l c a m p o ,
/as
flores sol ici la
571)
3) SN (CD) + SP (CI?) / SP (CI?) + SN (CD):
a) traslado estos jazmines a tu frente,
que piden, con ser flores,
blanco a tus s ienes , y a tu boca o lores
579)
La igualdad funcional puede venir subrayada por el
po de enlace entre los grupos enfren-
tados: coordinacin (especialmente
y, o)
y yuxtaposicin. No obstante, se han incluido ejemplos
donde el elemento subordinante no es la pausa ni la conjuncin copulativa, sino signos como
si,
s i no, pero, porque.
En la mayora de los casos, tales elementos no indican subordinacin ni
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
6/22
206
A R I O G A R C 1 A - P A G E
pauta configuracional y por otro en la inversin cruzada de los miembros
conform antes, la estructuracin especu lar viene a co nstituir un caso particular,
extremo si se quiere, del
qu i asm o 6 .
2.1. Segn nuestro
corpus
de ejemp los, puede decirse que la especularidad
es un fenmeno ling
stico recurrente en la poesa de G ngora y que aparece
ya con insistencia desde las primeras composiciones, tanto en las de tono
escptico o idealista com o en las de tono e ntusiasta o naturalista. De hecho,
si no fuera por la longitud
de los poemas mayores
(Pol ifem o, So ledades , Pane-
grico... ,
adscribibles, como suele hacerse, a la tradicional segunda poca que
ellos m ismos inauguran y dan n ombre, no parecera muy aventurado del todo
precisar que tal fenmeno frente a lo que sucede con otros mecanismos
estudiados po r D . A lonso (p. ej., el cultism o lxico, el hiprbaton, etc.), que
se com plican o se prodigan especialmente en la segunda poca ni siquiera
reviste ms complejidad ni concurre con ms frecuencia en sta que en la
primera poca. Y as vemos, en relacin con el continuo empleo de este
recurso, que G ngora escribe en 1 582 y arios despus textos como:
1 ) por el C ielo seremos convertidos
en Gminis vosotras, yo en Acuario ( 441 )
jerarquizacin porque han llegado a convertirse en frmulas estereotipadas con el consecuente
desgaste de su funcin sintctica: son m eros ejercicios de retrica, tal como puede apreciarse
en textos como:
a) lasc iva t
, si l bl a n d o 575)
b)
Yace el Griego. Hered Naturaleza
arte, y el Arte estudio, Iris colores,
F e bo l u c e s si no
s o m b ra s M o r f e o 502)
c)
Hija del que la ms luciente zona
p i s a g l o r i o s o , porqu h u m i l d e hu e l l a
690)
cf. coordinacin d-f) y ytuctaposicin g-i):
d ) Y u g o f u e rt e y r e a l e s p a d a 146)
e ) real cachorro, y
p m p a n o s i i a v e
474)
f) Granjeramos en ello
g u s t o v o s
y
yo inters
385)
g ) F lo r id o e n a o s , e n p r u d e n c i a c a n o 509)
h) Naci entre pensamientos, aunque honrados,
g ra v e a l a m o n a m u c h o s i m p o r tu n a 4 6 7 )
i) Lleg al fin que no debiera)
en un da muy nublado
y una noche muy Iluviosa,
luto el uno, la otra llanto 178)
1 6
P ara el concepto de q u i a s m o , v d e m ,
p. ej., H. Lau sberg, M anual de re tr i ca ,
723, n. 169; cf.
J. A . M ayoral, Sobre estructuras especulares , p. 20 1 , n. 1 1 , y Figuras retricas,
M adrid, Sintesis,
pp. 170 -1 y 273 . En M . G arca-P age, El cultismo sintctico, n. 39 , se plantea la familiaridad obser-
vable entre el
q u i as m o
y la
e spe c u l a r ida d .
Sobre la diversidad de m anifestaciones de aqul, vd,ern H.
Nordhal, Variantes chiasmiques Essai de description formelle,
R R o ,
6:2, 1971, pp. 219-32.
1 7
Creo,
por tanto, que una de las causas que hicieron aparecer como u n esti lo nuevo el
de las S o l e d a d e s
y el Pol i fen t o fue la misma longitud de estas obras, longitud a la que no haba
llegado antes G ngora (D. A lonso, L a l e n g u a p o t ic a ,
217) .
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
7/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA, DE DMASO ALONSO
07
2)
Cuan do sali bastante a dar Leonora
cuerpo a los vientos y a las piedras alma
442)
y, pocos arios despus, otros similares:
3)
m adre dichosa, y obediente sierva 569 )
1588]
4)
rica labon fatiga peregrina 571)
1590]
5)
V olcn de esta agua y desta,s llam as fu ente 464)
1596]
6 )
Dejad que ella en su pa rtida
crezca el m ar y el suelo agote
134)
1595/96?]
7)
penetras el abismo, el cielo escalas
574)
1600]
8)
Desnuda el braz o, el pecho descubierta
575)
1600]
9 )
4Z uin en la plaza los bohordos tira,
m ata los toros, y las caas juega?
470)
1603]
y, n
las fechas inmediatam ente anteriores a la crtica de 1 61 1, los siguientes:
1
T ebaida celestial, sacro A ventino
480)
1607]
1 1 )
Llegu a este Monte fuerte, coronado
de torres convenc inas a los cielos,
cuna siem pre real a tus abuelos,
del R eino escudo, y silla de tu estado
484)
1609]
12
Dosel de reyes, de sus hijos cuna
ha sido y es z odiaco luciente
de la beldad, teatro de Fortuna 489)
1610]
y que, en fechas posteriores a 16 11 , Gngora com puso otros semejantes, com o:
13
desnudos huesos y cenizas fras
498)
1612]
14
A lto asumpto, m ateria esclarecida
589)
1614]
15 ) ... arroyo tan ob licuo, que no de ja
l fr g nci s lin entr r l bd
592)
1614]
16 )
Era la noche, en vez del m anto oscuro,
tejido en sam bras y en harrores tinto
598
1615 /16?]
17)
Pstrase hum ilde en el que tanta esfera
majest
oso rosicler la tiende,
y absorto en la de luz regin primera,
se libra trem olante, inm v il pende
599)
1615 /16?]
18 )
J)el Palacio a un redil? Efec to extrario
de im pulso tan divino que acredita
al may oral y alienta su ganado,
apostlico este, aquel sagrado
604
1624]
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
8/22
208
ARIO GARCIA PAGE
19)
cunta bebers en tanta escuela
religin pura, dogm as verdaderos,
gobierno prudencial profundo estado
606)
20 )
Al siempre Urbano santo,
Octavo en nom bre y en prudencia uno
607)
y
como estos otros extrados del
Polifemo
y las
oledades
1612
1614):
21)
Vencida al fin la cumbre
-del mar siempre sonante
de la muda camp aria
rbitro igual e inex pugnable m uro-
633)
22)
saliendo im provisa, de una y de o tra playa
v nculo desatado instable puente
664)
23 )
este, pues, variando estilo y vulto,
duro amenaza pers
ade culto
703)
24)
esfinge bach illera,
que hace hoy a Narciso
ecos solicitar desdear fuen tes
637)
25
V erde el cabello el pecho no escamado
ronco s, escucha a G lauco la ribera
inducir a pisar la bella ingrata 6 22)
26 ) do las hondas, si en vez del pastor pObre
el cf iro no silba o
cruje el robre
623)
27 )
si bien al dueo debe, agrade cida,
su deidad culta ve nerado el sue o
625)
28
ostentacin gloriosa alto trofeo
625)
29
fugitivo cristal pom os de nieve
628)
3 0 )
corchos m e guardan, ms que abeja flores
liba inquieta, ingeniosa labra
628)
31
M artim o A lcn roca em inente
630)
3 2)
Sobre corchos despus, ms regalado
suerio le solicitan pieles blandas,
que al principe entre holandas
prpura tiria o
m ilans brocado
638)
3 3 )
much o es ms lo que, nieblas desatando,
confunde el sol
y
la distancia niega 639)
3 4 )
dejar hizo al serrano,
que -del sublime espacioso llano
al husped al camino reduciendo-
al venatorio estruendo,
pasos dando veloces,
n
m ero crece y m ultiplica voces
640)
[1626]
[1626]
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
9/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA DE DMASO ALONSO
09
35) fanal es del arroyo cada onda,
/uz
el rejlejo, la agua vithiera
651)
36
Solcita Junn A m or no om iso
662)
37)
la comida prolija de pescados,
raros m uchos y todos no com prados 669)
38) ncora del batel fue , perdonando
poco a lo fuerte
y
a lo bello nada
del edificio, cua ndo
ronca les salte trompa sonante,
al principio distante,
vecina luego pero
siem pre incierta
682)
39)
las veces que , en fiado al viento dada,
repite su p risin
y
al v iento absuelve
683)
40) hija del que la ms luc iente zona
pisa glorioso
porque hum ilde huella
690)
41
dura pala
si
puo no pujante 691)
42
trompa luciente armonioso trueno
692)
43)
abeja de los tres lilios reales,
dndole Am or sus alas para ello,
du lce aquella lib, aque lla divina
de el cielo flor estrella de M edina
692)
44 se rie el A lba Febo rev erbera 695)
45) Confuso hizo el Arsenal armado
resea milita naval registro
de sus fuerzas en cuanto oy el Senado 704)
Toda esta extensa y aun acrecentable serie de ejemplos muestra abierta-
mente q ue Gngora e jercit el artificio de la especu laridad a lo largo de toda
su v ida. Si bien es esto verdad, factores en principio externo s al propio fen-
meno, como la mayor o menor longitud cantidad) mtrica o silbica del
verso, favorecen o dificultan la conformacin de la especularidad. Si se tiene
en cuenta la exigencia inherente a la definicin de la misma de que han de
repetirse, aunqu e en distribucin inversa, en u n
nico verso, dos agrupam ien-
tos sintagmticos compu estos a su vez de, al menos, otros dos constituyentes),
no cabe duda de que las composiciones de arte mayor se presentarn como
los mbitos poticos ms idneos para la formacin de la especu laridad. La
reducida extensin del metro tradicional o corto, preferido en romances y
letrillas, apenas si permite la consecucin de una estructuracin especular
perfecta que no se convierta en una simple inversin o un quiasm o ms; en
cambio, la considerable longitud del endecaslabo propo rciona las condicio-
nes ms adecuadas para la concurrencia m
ltiple de aqulla. De ah que
predomine en sonetos y otras composiciones de arte m ayor. No obstante esta
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
10/22
210
A R I O G A R C I A - P A G E
comprobada diferenciacin, los casos fronterizos'
entre el tradicional quias-
mo y la especularidad son tambin muy numerosos en este
ltimo tipo de
composiciones
Polifem o, Soleda,des,
sonetos).
2.2. C abe hacer una observacin ms. Si bien queda dicho que la estruc-
tura especular aparece en contadas ocasiones en los romances y a
n menos
en las letrillas, mientras que es dom inante en las composiciones de arte m ayor
(por lo que stas constituyen el material imprescindible para la confeccin de
1 8 La aparicin, dentro del verso especular, de un elemento ajeno o distinto a los dos grupos
enfrentados impide, en principio, hablar en estos casos de estructura especular aun cuando se
produzca el fenmeno de inversin caracterstico. De hecho, mediante una supuesta sustraccin
de dicho elemento, se restablecera la identidad de los miembros conformantes; v.gr.:
a)
Las siempre desiguales
blancas prim ero
[ramas], despus roja,s
(679)
b)
no ya depone M arte el yelmo ardiente,
su arco C intia, su venablo A polo,
arrimado tal vez, tal vez pendiente
a un tronco e ste, aquella a un ram o
[fial (706 )
c)
al Favonio en el tlamo de Flora,
siem pre bella, f lorida siempre, [el mundol
al Diego deber G mez segundo (70 0)
d )
dulce aquella
[libl
aquella d ivina
de el cielo flor, estrella de M edina (69 2)
e ) Mudo la noche [el can]
el d a dorm ido
(624)
f) en lo que] alumbra e l S ol , la noche c iega (572)
g) canoro nicho [es], dosel aludo
(598)
h) obscura concha de una M argarita
[que]
rul en caridad en fe diamante
renace en nuevo Sol, en nuevo O riente (49 6)
i)
y el culto seno de sus m inas roto
oro al Dauro [le preste],
al Genil plata (497)
k)
cuyo bello cimiento y gentil muro,
de]
blanco ncar y alabrastro pu ro
fue por divina mano fabricada (44 1)
l) Si entre aquellas ruinas y despojos
quel
enriquece Genil y Dauro baa (455)
m ) iA yer, deidad humana , hoy poca tierra;
aras ayer, hoy t
mulo
[oh mortales] (46 8)
n)
ni de los cortesanos parti alg-uno,
[sin]
ara de su fe de su amor sea
(698)
o)
el menor leo de la mayor urca
que] velera un Ne ptuno y o tro surca (678)
La falsa especularidad puede producirse por la presencia de un elemento con valor slo
de aadido redundante o ripio, como puede verse en:
p) Arco [,digo,1
gentil bruida aljaba
(631)
q) A siste al que dos mundos, garzn bello,
veneran Rey, y [yo]
deidad adaro
(518)
Toda esta sarta de textos difiere, no obstante, de otros textos fronterizos que cabe describir
como quiasmos:
r)
donde]
el So l nace
o donde]
m uere el d a
(677)
s) dulcisimas querellas
[de] pensadares dos ,
de] dos amantes 6 7 6 )
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
11/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GONGORA, DE DMASO ALONSO
11
nuestro
corpus
de ejemplos , puede presumirse, en virtud de los datos obte-
nidos, que la estructura especular, en su conforma cin ms pura, es em pleada
ms abund antemente, al parecer, en los sonetos anteriores a 161 2 q ue en los
de fecha posterior; lo que viene a confirmar la teora de que el llam ado
s t i l o
g o n g o r i n o
es algo que se vena fraguan do desde los primeros ejercicios poticos,
de que en el quehacer artstico de Gngora existe una lnea de continuidad
dificilmente segm entable.
2.3. Ahora bien, cuando en composiciones posteriores a 1611, Gngora
construye configuraciones especulares como las siguientes:
46)
Ruiserior en los bosques no ms blando,
el verde robre que es barquillo ahora,
saludar vio la Aurora,
que al uno en dulces quejas y no pocas-
onda,s
endurecer liquidar rocas
664)
Soledades]
47)
las peras de quien fue cuna dorada
la rubia paja y plida tutora-
la niega avara
y prdiga la dora
621)
Polifemol
48)
El huerto le da esotras a quien debe
si p
tpura la rosa el lilio nieve
669)
Soledades]
49 )
mientras ocupan a sus naturales
Glauco en las aguas
y
en las hierbas Pales
689)
Soledades]
50)
lagrimosas dulcisimas querellas
da a su consorte ruiserior viudo
m
sico al cielo y a las selvas mudo
700)
Soledades]
51 )
de el rbol que ofreci a la edad primera
duro alimento
pero
sueo blando
672)
Soledades]
52 )
la Ninfa los oy, y ser m s quisiera
breve flor, yerba humilde y tierra poca,
que de su nuevo tronco vid lasciva,
muerta de antor y de temor no viva
628)
Polifemol
donde la inversin formal de los agrupam ientos sintagmticos viene a reforzar
la relacin sem ntica de antonimia 46-51) o sinonimia 52) establecida entre
los mismos;
v .gr :
46)
ondas /rocas
y
endurecer/ l iquidar
neol. cult.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
12/22
212
ARIO GARCIA-PAGE
53) no ya depone Marte el yelmo ardiente,
su arco C intia, su venablo Apolo,
arrim ado tal vez tal vez pendiente
a un tronco ste, aquella a un ramo fa 706)
Soledades]
54)
que arroll su espoln con pompa vana
caduco aljfar pero aljfar b ello
665)
Soledades]
55
florida en aos en beldad floada
514)
1620]
56 ) si
mrtir
no
le vi le vi terrero
513)
1620]
o cuando la inyersin y la reduplicacin su brayan la anttesis:
57)
el Sol, que cada da
nace en sus ondas y en sus ondas mue re
644)
Soledades]
entonces cabra pensar que, en efecto, Gngora incrementa en este perodo
la complejidad de su lenguaje; lo qu e, en palabras de D . Alonso, representara
la
intensificacin caracterstica de la segunda etapa. Sin emb argo, este tipo de
complejidad ya era conocido por su autor en poemas anteriores a 16 1 2 . As,
los fenmenos de la anttesis 58-60 ), del emparejamiento de sinnimos 6 1 )
o de la iteracin lxica 62-65) se combinan con la especularidad en los
siguientes textos:
58
antiguos dioses deidades nuevas
578)
1606]
59)
De tres arcos viene armada,
el uno contra los ciervos,
contra los hombres dos,
blanco el uno los dos negros
164)
1609]
60 las plum as de un color negro el bonete
465)
1598]
61 locas em presas ardim ientos vanos 454)1584]
6 2 ) madre dichosa y obediente sierva
de A rturos, de Eduardos y de Enricos
ricos de fortaleza y
de f e ricos 569)1588]
63
m ujer de muc hos y de m uchos nuera
569)
1588]
64 piedad hall si no
hall camino
462)
1594]
65) Cual su acento, tu muerte ser c lara
si
espira suavidad,
si
gloria espira
su armona mortal, su beldad rara 485)
6 9
2.4. Tambin cabra pensar en esa intensificacin cuando, en poesas
fechadas a partir de 16 1 2 , Gngora construye versos plurimem bres que per-
miten la formacin de especu laridades triples, com o muestran los siguientes
textos:
6 6) cantando las que
invidia el Sol es trellas,
negras dos cinco azu les todas bellas
693)
Soledades]
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
13/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA DE DMASO ALONSO
13
67)
la Ninfa los oy6, y ser ms qu isiera
breve flor, yerba humilcle y tierra poca
628
Polifemo]
Sin embargo, ya en fechas muy tempranas 158 3), Gngora utiliza este tipo
com plejo de espec ularidad en un soneto artificioso dom inado fundamen tal-
mente por el conocido fenmeno de la correlacin versus rapportati
); v. gr.:
68) o r r e
fiera, vuela ave,pece nada
...)
fresca cueva, rbol verde, arroyo fro
449
Tanto aquellos recursos como stos ponen de m anifiesto que la pretendida
dificultad gongorina de la segunda poca ya exista en la primera y que de
acuerdo c on D.Alonso, slo puede h ablarse, en todo caso, de una intensifica-
cin cuantitativa.
2.5. No obstan te esta comp aracin, s parec era posible determinar alg
n
grado de com plejidad mayor en poe sas posteriores a 1611 c uando se observa
en 69) que la inversin, a
n m s artificiosa, da lugar a un tipo de e specu lari-
dad m
l tiple que no ap arece en las primeras com posiciones:
69) s ino en las que abrirn nues tros leones
bocas, de paz tan dulce alimentadas,
llaves dos tales, tales dos espadas
607
1626]
En aque llos otros casos 66-68), la espec ularidad triple se basa en la estruc-
turacin trimembre del verso: tres agrupamientos sintcticos semejantes que
invierten sus constituyentes N y A), aunque, en ninguno de los casos, se produ-
ce una inversin total en el orden consecutivo en que apa recen, por cuanto que
tal inversin queda b loqueada al repetir la misma distribucin dos grupos suce-
sivos: A + N/N + A/N + A 66-68); V + N/V + N/N + V 68). En un soneto
atribuible de fecha incierta (e1623?) tambin aparece la siguiente triple
estructuracin: no os faltar Aguilar, a cuyo canto/sallaPan , enus baila, y
Baco
entona
555 ). En cam bio, en 69), la triple especu laridad no se b asa ya en el
paralelismo entre tres sintagm as semejantes, sino slo entre dos, con la particu-
laridad de qu e, forzando la c onstruccin h asta la flagrante agram aticalidad,
trastroca el orden de uno de los compone ntes de los sintagmas enfrentados la
relacin entre el num eral y el dectico identificador:
* llaves dos tales ; artilugio
tcnico que llegaron a utilizar otros poetas de la Edad de Oro, com o Quev edo
en Vulcano las foij, toclas Midas o S ano le aventur, vengle herido21,
2
Tambin llamado ve rsus applicati,
variante organizada de la
snquisis o mixtura
verborum.
Hdem H. Lausberg, ibdem, 716 y las referencias citadas en n. 12.
Represe en la prctica de tal artificio en algunos textos de Gngora ya citados: n.15 (ej.
i) y n.18 (ej. b).
21 Obras completas,
Madrid, Aguilar, 1979, II, p. 16. El segundo ejemplo aparece citado en
J. A. Mayoral, Sobre estructuras especulares , p.205.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
14/22
21 4
A RIO G A RCIA -PA G E
Bocng el en Castigame el amor, y amor me inflama o A rco es la ceja, y el
mirar es punta, Soto de R ojas en El alma me abrasad, quemadm e el pecho o
E lla se aflige y hulgase C upido, Juregui en E lla se alegre; algrese la tie-
rra o T
lo estorbaste, y estorblo el cielo o C ervantes en P isuerga la ri,
rila Tajo
22 ,
y que G ngora mismo podra haber forjado con cierta frecuencia
con slo alterar el orden del ob jeto pronominal en secuencias com o la vista en
56) o estas otras: que al pjaro de A rabia cuyo vuelo/ arco alado es del cielo,/
no corvo, mas tendido /
pira le erige y le construye nido
646), C orriendo plata
al fin sus blancos huesos,/ lamiendo flores y argentando arenas,/ a D oris llega,
que con llanto po,/
yerno le salud le aclam ro
632), etc.; sin pensar en las
infinitas posibilidades de construir sartas extravagantes y en todo punto impre-
visibles seg
n las reglas del cd igo lingristico estnd ar, a las que los poetas son
especialmente propensos
23 . Evidenteme nte, estos posibles cam bios de orden
exigiran una revisin del cifrado del texto para restablecer por otros medios el
ritmo del poem a, que, cabe pensar, ha sido alterado.
Po r lo que se refiere a G ngora en particular y al Siglo de O ro en general,
la especularidad m
ltiple conseguida por polimem bracin versal 66- 68) es
ms frecuente. Aparece en una nmina de autores de la poca urea p. ej.,
aire abrazo , agua aprieto, aplico arenas, Que vedo , p. 115), e, incluso, en la
poesa contempornea p. ej., Miguel Hernndez 24 ), de modo especial en
aquellas composiciones gobernadas por el paralelismo.
3. Observaciones no muy distintas podran hacerse respecto de las
estruc-
turas comparativas continuas salvo que stas no requieren, para su consecu -
cin, los mismo s constreriimientos m tricos que convenan a la especularidad
me jor adecuacin al verso de arte mayo r, limitacin del artilugio a un
nico
verso, etc.), aunque s pueden intervenir otras leyes internas del discurso en
verso, otros diserios estructurales, otros cdigos estilstico-poticos, otros
paradigm as y conven ciones histrico-literarios en relacin con los gn eros, etc.
p. ej., la generalizada norma potico-retrica de la imitacin de m odelos que
regula gran parte de la actividad artstica de la Edad de Oro).
22
G. Bocngel, Obras M adrid, C.S.I.C ., 1946, I , pp. 115 y 26 7; P. Soto de R ojas, Obras Madrid,
C.S.I.C., 1950, pp. 60 y 45 3; J. de Juregui, Obras M adrid, Espasa C alpe, 1973, I , p. 32, y II,
Aminta;
M. de Cervantes,
Obras
completas
Madrid, Aguilar, 1975, I, p. 113 ej. cit. en M. Garca-Page, El
cultismo sintctico y Tipologa del hiprbaton, entre otros).
23
P. ej., las inversiones que se producen en el siguiente texto:
pues finsteis cada cual nico en su arte
l solo en armas vos en letras solo
451)
no consiguen una estructuracin especular triple; v.gr.:
l solo en armas // vos en letras solo
3
24
Ver, p. ej. , M . G arca-Page, E n torno a la sintaxis, pp. 428-9; Precisiones terminolgicas,
pp. 168-9.
25
Videm n. 13.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
15/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA DE DMASO ALONSO
15
3.1. La primera observacin que cabra hacer se refiere al hecho de que
Gn gora practic la estructura compa rativa continua a lo largo de toda su vida,
en cualquier clase de com posicin; construccin, por lo dems, com
n en su
poca. Si acaso, puede advertirse alg
n grad o de intensificacin o prolifera-
cin, desde el punto de vista cuantitativo, en la llam ada segun da poca , muy
especialmente si se tienen en cuenta los poemas extensos el
Pol i f emo
y las
Soledades .
De hecho, en las letrillas, la citada c onstruccin no parece haberse
ejercitado antes de 1620. Pero tal apreciacin no altera la ley general del
carcter ininterrumpido en el tiempo de la prctica de tal recurso por
Gngora: las letrillas representan una mnima parte de la obra conjunta del
poeta. Y as, Gn gora construye configuraciones comp arativas en poesas tem-
prana s del tipo:
70)
de tal suerte, que qued aban,
m s q u e
en los anzuelos peces
entre sus cabellos almas 49)
1581]
71 )
que el soberano Tapia
hizo que
m s que
en rboles,
en bronces, piedras, m rmoles),
en sus versos eternice su prosapia 566)
1581]
72 )
porque su bruida frente
y sus m ejillas se hallan
m s que
roquete de obispo
encogidas y arrugadas 60)
1582]
Y,
en po em as posteriores pero de fechas anteriores a 161 2, es tas otras:
73) ciudad
m s que
ninguna populosa 572 )
1590]
74)
Sangre,
m s que
una morcilla;
honra m s que
un Paladin 137)
1597]
75 )
de rayos
m s que
de flores frente dina 469)
1603]
76)
que a dos Sarm ientos, cada cua l glorioso,
obedeci
m j o r q u
al bastn grave 474)
1604]
y ms recurrentemente en composiciones de la llamada segunda poca
como:
77)
Ilustran obeliscos las ciudade s,
a los rayos de J
piter expuesta
aun
m s q u e
a los de Febo su corona 659)
78 )
privilegios, el ma r a quien di redes
m s que
a la selva lazos Ganimedes 678)
79)
Quejas de un pesc adorcillo,
honor de aquella r ibera,
[Soledades]
[Soledades]
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
16/22
216
A RIO G A RCIA -PA G E
que una roca solicita,
sorda tanto como
bella 197)
16141
80)
estrellas fragantes,
ms
que
claras la noche ve 227)
1620]
81)
tu claustro verde, en valle profanado
de fiera
menos que de peregrino 507)
1615]
82)
invidioso aun
antes que vencido,
carbunclo ya en los cielos engastado
en bordadura pretendi tan bella
poco rubi ser ms que
mucha estrella 599)
1615/16?]
83)
Gallardo ms que
la palma
que besa el aire sereno,
sali Fileno 388)
1620]
84 ) Las colores muertas
resucita el son;
toman el latn
mejor que el acero 429)
16??]
3.2. C omo puede inferirse a partir de los ejemplos aducidos, se adopta la
denominacin de comparativa continua
para caracterizar aque lla construc-
cin de comparacin que, por un proceso de inversin o interposicin, pre-
senta en un orden sucesivo los trminos conforman tes de la comparacin; de
forma tal que los morfem as discontinuos propios de las tres clases de compa-
raciones superioridad, inferioridad, igualdad), determinadas tradicionalmen-
te en los manuales de gramtica al uso, aparecen seguidos como formando u na
nica unidad lingfistica inseparable:
ms que menos que tanto como etc. Por su
funcin equivalente a veces, o por la distribucin idntica que adoptan, se
consideran tambin dentro del mismo fenmeno, adem s de las comparativas,
otras diversas estructuras como las configuradas por el marcador temporal
antes que
los indicadores de manera
as como etc.
Los textos 85-86) ilustran claramente dos clases distintas de estructura
comparativa:
85 i0h bella Galatea, MS s
v
QUE los claveles que tronclui la Aurora;
blanca M S que las plumas de aquel ave
que dulce muere y en las aguas mora 629)
86
Sacro pastor de pueblos, que en florida
edad, pastor, gobiernas tu ganado,
MS con el silbo QUE con el callado
y
M S QUE con el silbo con la vida 481)
6
Tal como se ha hecho en M. Garca-Page, La construccin comparativa,
op. cit.
C f.
M. Garca-Page, ntes comparativo en prensa).
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
17/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA DE DMASO ALONSO
17
La comparativa normal consolidada por el uso ling
stico en todos los
registros idiomticos, que presenta los morfemas discontinuos ms...
que ,
etc.), sigue la pauta A + intensivo
m s) +
B +
qu e m s si iave q ue los clave les qu e
tronch la A u rora, m s con e l silbo q u e con e l callado. La comparativa continua
presenta dos tipos diferentes de distribucin: a) A + intensivo
m s) + q u e + B
(cuando hay inversin de los componentes del primer trmino de la com pa-
racin): blanca ms q u e las plu m as de aqu e l av e . .. ; b) ms q u e + B + A (cuando
hay trastrocamiento o intercalacin del segund o trmino en el primero): ms
q u e co n el silbo con la vida
(entre B y A suele existir pausa fnica que no siempre
refleja la tipografla del texto en sus diferentes ediciones: A B ).
La c lase de com parativa m s numerosa es la de superioridad, la cual, con
relativa frecuencia, est al servicio de alg
n otro imp erativo formal (cdigo,
gnero, m odelo imitado, estereotipo, hiprbole, etc.), tal como ocurre co n la
comparacin prodigada sobremanera por el clasicismo y el petrarquismo-
que represe nta el siguiente texto:
87)
Deste ms que la nieve blanco toro (457)
nieve = blancura]
3.2.1. La forma
de consec ucin de las distintas frmulas de construccin
comparativa indicada es diversa. As, la frmula A + m s qu e +
B , que adoptan
textos como:
88) Grandes MS QUE elefantes y QUE abadas (459)
89 ) quien me fuerza a que huya
de su prisin, dejando mis caden as
rastro en tus ondas MS QUE en tus arenas (666)
2 7
No obstante, esta clase de comparacin nieve = blancura) y otras semejantes no son, desde
un punto de mira lingistico, sino estructuras estereotipadas con valor superlativo que funcionan
en todos los registros. I4dem W. Beinhauer,
El e spaol coloqu ial ,
Madrid, Gredos, 1985, 3
ed.,
pp. 295-327; J. Ch. de van Praag, Intensidad expresiva de las comparaciones estereotipadas
abstract), en
A ctas IV Congr. Inte rn. de H ispanistas,
1971, Salamanca, Univ. de Salamanca, 1982,
I, pp. 815-6; I. Tamba-Mecz, Comparaisons hyperboliques, en
Le sens figur, Paris, P.U.F., 19 81,
pp. 144-7; A. Zuluaga, Introdu ccin al estu dio de las ex presione s fijas,
Franckfurt, Verlag Peter D . Lang,
1980, pp. 146-9; M. Gross, Une famille dadverbes figs: les constructions comparatives en
comme , Re vue q ubcoe de l inguist iqu e ,
13:1, 1983, pp. 237-69; J. M. Gonzlez Calvo, Sobre la
expresin de lo superlativo en espaol II) , AEF, 8, 1985, pp. 114-46, esp. 137-46; M . Garca-Page,
Frases elativas, en A ctas del C,ongreso de la Sociedad Espaola de L ing
tica. X X A nive rsario, Madrid
Gredos, 1990, I, pp. 485-96, esp. 488-9, y Ms sobre la comparativa fraseolgica en espaol
1994, en prensa); G. Ortega, Comparaciones estereotipadas y superlatividad, en
A ctas del
C,ongreso, op. cit., 11 ,
pp. 729-37; G. Vietri, On some Comparative Frozen Sentences in Italian,
L ingvistica Inve stigationes,
14 1990), pp. 149-74; etc.
Desde un punto de vista temtico, comparaciones como la indicada responden a clichs y
tpicos literarios fijados.
Vidern,
p. ej., P. Manero,
Im
genes petrarqu
t s en l lric esp ol del
Renacimiento 1986), Barcelona, P.P.U., 1990, e Introdu ccdm al estudio de l petrarq u
mo en Esparia,
Barcelona, P.P.U., 1987.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
18/22
218
ARIO GARCIA-PAGE
90)
antig-uo descubrieron blanco muro
por sus p iedras
no
M E N O S
QU E p or su edad m ajestuosa cano
682)
91)
Dulce M S que e l arrayuelo
que las az ucen as pisa,
Ileg Belisa 387-8)
92)
donde, a
n
cansado m s que
el caminante
concurra el camino
649)
parece conseguirse tan slo mediante la transposicin o dislocacin de un
trmino perteneciente al primer grupo de comparac in o al n cleo, en caso
de que se trate de una comparativa con adjetivo : la anteposicin de ste al
cuantificador;
v. gr.: [
[
ms][que B]],
frente a la pauta [
[ms
A ]
[que B ]].
3.2.2. En cam bio, los textos que siguen el esquem a
m s que + B + A , como
los siguientes:
93 )
Parca cr
el,
M S QU E las tres severa
591)
94 )
Deste M S QUE la n ieve b lanco toro 457)
permiten suponer que lo que se lleva
a cabo es la incrustacin total del
segundo trmino de la comparacin o trmino subordinado en el primero,
provocando la escisin sintagmtico lineal de ste;
v . gr.: [m s[qu e B] A ]; es-
trangulamiento sintctico equiparable al que define ciertos hiprbatos clsicos
p. ej., Mire, pues, cmo se sienta/ [a mesa [el hombre] tan ,/ que
aun los espritus puros/ [criaturas [son] indignas] 239)).
3.2.3. A pesar de esta divisin presuntamente ntida, se producen varian-
tes y casos fronterizos. A s, es posible determinar una modalidad derivable de
la primera frmula que suele presentarse oculta o solapada bajo la aparente
discontinuidad con que se presentan los morfemas, provocada por la
interpolacin de un elemento extrario, ajeno a la comparacin, entre los
sintagmas gem inados que constituyen la base de tal comparacin. El carcter
secundario de esta modalidad se comprueba procediendo a la exclusin del
elemento intruso, que pone de relieve la forma ininterrumpida, continua, con
que los sintagmas simtricos se suceden. Los textos presentan igualmente una
configuracin hiperbtica que s eguira la pauta
A intensivo m s, m enos, . .. )
x elemento ajeno) +
que
B , o similares:
95) t
,
a los metal es M S
[grata]
QU E al efecto del am ante 407)
96)
en vues t ra banda m s
[preso]
QU E en las redes del A m or 391)
97 )
Saludlos a todos cortsmente,
y admirado no M EN OS
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
19/22
N O T A S A L A L E N G U A P O T I C A D E G O N G O R A , D E D M A S O A L O N S O
19
[de los serranos]
QUE correspondido-
las sombras
solicita de unas p erias (643)
9 8)
Dos son las chozas,
pobre su artificio
M S
[a
n] QU E caduc a su materia
(668)
9 9 )
mientras que
a cada labio,
[por cogello,
siguen] M S [ojos]
QU E al clavel tem prano (447)
L o m ismo cabra decir de la segunda frmula, aunque escasean los ejem-
plos; as, 100) presenta una configuracin que sigue la pauta: intensivo
(ms,...) + x + que +
B + A:
100)
siempre sonante a aquel cuya mem oria
A N T E S
[peiruil QU E
canas desengaos
(494)
En numerosas ocasiones,
el elemento intruso es el trmino com
n (a veces,
el n
cleo sintctico) a los sintagmas ge minados:
grata: m s) a los m etales que)
al efe cto del amante; preso: m s) en vue stra banda que) en las redes del A m or; pein:
antes) desengaos que) canas;
etc. En 98) se trata
simplemente de la inter-
calacin de un intensificador entre los morfemas com parativos que delimitan
los grupos apareados que se comparan.
Tambin es posible encontrar comparativas con los morfemas inmediata-
mente siguidos (continuas) en las que, po r razones dive rsas (hiprbaton, etc.),
se incluyen elementos extrarios a los dos trminos de la com paracin; confi-
guraciones que siguen pautas similares a sta: A (+ x) + intensivo (m s,...)
+ que
+ B. A s:
1 0 1 )
ni amor que de singular
[tengal
M S QU E de in f i el (271)
102 en telas
[hecho] - A N T E S Q U E e n f l o r
el lino (644)
103)
que alimentan la invidia en vu estra aldea
[spides]
M S que en la regin del llanto
(658)
104
i h
mar , quien otra vez las ha fiado
de tu fortuna
[an]
114S QUE de su hado (666)
3.3. T ales frmulas y sus variantes alternan con la estructura compa rativa
com
n, ms generalizada discontinua), que, a lo largo de la historia del
espaol, ha ido co nsolidando el uso ling
stico; estructura que sigue la pauta:
intensivo (ms,...)
+
A + que +
B
y que adoptan secuencias como:
1 0 5)
lgrima A N TE S enjuta QU E I larada
(667)
106
M EN OS d e aljaba QU E de red
armado (67 4)
1 0 7 ) veloz, intrpida ala
-MEN OS causado QU E con fuso-
escala (635)
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
20/22
220
A R I O G A R C I A - P A G E
108) No pues de aquella sierra engendradora
MS de fierezas QUE de cortesa 6 3 7 )
P or los datos del corpus seleccionado, puede d ecirse que este tercer tipo de
construccin comparativa presenta igual grado de recurrencia, si no ms28,
que las dos configuraciones continuas antes descritas.
3.4. Adems de las tres modalidades de comparativas indicadas, cabra
ariadir otra variante, probablemente poco o nada practicada por G ngora, que
no presenta los morfemas en un orden de sucesin inmediatamente continua,
pero q ue si altera la distribucin habitual de los trminos de la comp aracin
seg
n el esquema: que B
intensivo ms,...) + A . No se trata, pues, de una
estructura continua, sino de una construccin hiperbtica por inversin,
conocida por los poetas del Siglo de O ro, pero, sin duda, empleada con menos
frecuencia que las otras manifestaciones de la comparacin. Cervantes
la
utiliza al menos una vez como puede apreciarse en el siguiente texto:
109)
prudentsima Ester,
QUE el sol MS bella
3 .5. La estructura comparativa se combina con hiprbatos de otras clases
en textos complejos como los que se citan a continuacin:
110)
el J
piter novel, de
ms
coronas
ceriido que
sus orbes dos de zonas 6 96 )
111) que al mar debe con trmino prescrito
ms
sabandijas de c ristal
que
a E gipto
horrores deja el Nilo que le baria 6 85)
8
Frente a la opinin de J. A . M ayoral, C onstrucciones comparativas,
op. cit.,
p. 652, la
frmula discontinua es la ms generalizada en espaol; pero la estructura comparativa continua
tambien es frecuente en la lengua com
n y no slo en el lenguaje versificado de los Siglos de
O ro, particularmente en determinados contextos y situaciones. Es frecuente en comparaciones
estereotipadas hiperblicas o intensificadoras del tipo Ese nio no es tonto. Es
ms que
tonto/
Es ms que
eso, M ira que es largo tu amigo. Ms que
un da sin pan, E mbustero, ms que
embustero
apud
M . G arca-P age, Frases elativas, p. 487). E n G ngora aparecen enunciados
como y de todos celebrado / como el da de domingo,/ por las Musas pregonado/
m s qu
jumento perdido 122 ); C omenz en esto C upido / a disparar y a tender / la
m s qu
mortal
saeta / la
ms que
mudosa red 104); cf. De un P rocurador de C ortes / habl all un rocin
ms
largo /
qu
una noche de diciembre / para un hombre mal casado 126 ); a vos el vanaglorioso
/ por el ex trario artificio,/ en E spaa
ms sonado /
qu
nariz con romadizo 122 ). No obstante,
parece que, entre la comp aracin y la forma de d istribucin que adoptan los morfemas, existe
alg
n tipo de correlacin, en el sentido de que cierto t ipo de c omparaciones suele presentar
fcilmente el encadenamiento de morfemas: a par de las sublimes palmas sales,/ y
ms que
los
laureles levantados 46 1) [= sobre)sales a par ras) de las sublimes palmas, y sobre)sales ms
que los levantados laureles]; P onme sobre la mula, y vers cunto /
m s qu la espuela esta
opinin la pica 583); etc. Este diferente comportamiento se debe, en parte, a la diversa
naturaleza de las construcciones que se vienen considerando indistintamente comparaciones.
Los trabajos de Persiles y Segismunda,
en M . de C ervantes,
Obras completas, M adrid, A guilar,
1975, II , p. 997. C it. en M . G arca-P age, El cultismo sintctico.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
21/22
NOTAS A LA LENGUA POTICA DE GNGORA, DE DMASO ALONSO
21
1 1 2 )
que pacen cam pos, que penetran senos
de las ondas no
menos
aquellos
perdonados
que
de la tierra estos admitidos
688)
113 )
Sobre corchos despuS,
ms regalado
sueo le solicitan pieles blandas,
que
al pricipe entre holandas,
p
rpura tiria o milans brocado
638)
4
m nos
quizs d io astillas
que ejemplos de c olor a estas orillas
673)
4. De acuerdo con el doble ob jetivo marcado inicialmente en este trabajo,
pueden serialarse estas dos observaciones generales.
4.1. Se ha intentado conocer algunos aspectos de la sintaxis gongorina,
procurando as completar mnimam ente la labor iniciada por D . Alonso; tales
aspectos se centran en el anlisis y la descripcin de dos construcciones
sintcticas en extremo artificiosas bien conocidas por los poetas ureos:
la
configuracin especular (como una variedad muy particular del
quiasmo)
y la
estructura comparativa continua,
as denominada en virtud de la inmediatez con
que, por inversin o desplazamiento, se suceden los morfemas com parativos.
Si la estructura especular presenta variantes en virtud del grado de
artificiosidad del fenmeno p. ej., especularidades triples), la comparativa
puede presentar, incluso en un mismo poeta, al menos cuatro modalidades
seg
n la distribucin de sus elementos, cada una con posibles modificaciones.
Do s son continuas: con interposicin hiperbtica
ms que + A + B ) y con
inversin slo del trmino modificado por el intensivo A +
ms que +
B); y
otras dos, discontinuas: una que sigue el orden normal esperable
ms + A
+ que +
B) y otra, no practicada por Gngora, debida a la intervencin del
hiprbaton
que +
B, ms + A).
4.2. A travs de los ejemplos del
corpus seleccionado, puede aventurarse
que G ngora practic tales recursos en toda su trayectoria potica, si acaso ms
intensamente num ricamente hablando) a partir de 161 2 ; entre otras razo-
nes, porque a esa segunda poca corresponden sus poemas ms extensos:
cuanto ms largos son los textos, mayores son las probabilidades de que apa-
rezcan fenmenos de tal naturaleza.
Su posible ordenamiento normal sera, respectivamente: 110) el J
piter novel, ms ceido
de coronas que sus dos orbes estn ceidas) de zonas; 11 1 ) que, con trmino prescrito, ms
debe sabandija de cristal al mar que el Nilo que baa a Egipto) le deja horrores a Egipto; 11 2)
no menos perdonados de las ondas aqullos que admitidos de la tierra stos; 11 3) Despus, las)
pieles blandas le solicitan a Polifemo, entre corchos, ms regalad o sueo que el que le solicitan)
al principe, entre holandas, 1 a) p
rpura ria o el) milans brocado; 1 1 4) a estas orillas dio
quizs menos as
llas que ejemplos de color.
-
7/24/2019 Dialnet-NotasALaLenguaPoeticaDeGongoraDeDamasoAlonso-58815
22/22
222
ARIO GARCA PAGE
l que Gngora practique estos ejercicios retricos a lo largo de su vida
permite confirmar la teora de D.
Alonso acerca de la imposibilidad de deli-
mitar cabalmente dos etapas cronolgicas en el arte de G ngora: los fenme-
nos indicados as como los estudiados por el crtico aparecen con igual grado
de com plejidad forma l desde las primeras poesas hasta las
ltimas.
M ARIO GARCIA-PAGE