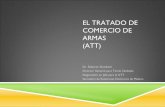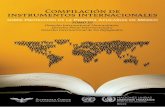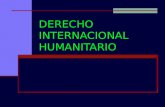Derecho Humanitario
-
Upload
nicolas-gross -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Derecho Humanitario

1) Derecho Internacional Humanitario
1.1) Análisis del Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña
1.1.1) Objetivo Principal
El objetivo principal del Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, tiene por objetivo principal la protección de los heridos y enfermos miembros de las fuerzas armadas en campaña, de los efectos de la guerra. Si bien consideramos que el presente enunciado que no se diferencia mucho del título del mencionado convenio es correcto, no podemos dejar de lado que la protección pone en pie de igualdad según el Artículo 13 a:
1) Los miembros de las FFAA regulares que respondan a un Gobierno o Autoridad sean reconocidas o no por la potencia detenedora (conf. inc. 1 y 3);
2) miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que forman parte de las FFAA (conf. inc. 1);
3) otros miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que cumplan con las condiciones previstas a, b , c y d (conf. inc 2);
4) civiles que acompañan a las FFAA autorizados por estas (conf. inc. 4)
5) miembros de las tripulaciones de la marina mercante y la aviación civil, en el supuesto de que no reciban un trato más favorable amparados por otro convenio (conf. inc. 5).
6) la población de un territorio no ocupado que frente a la inminencia de la invasión espontáneamente toma las armas para defenderse sin llegar a constituir FFAA regulares, en el supuesto de llevar las armas a la vista y respetar las leyes y costumbre de la guerra (conf. inc. 6).
Así la protección se extiende más allá de las FFAA regulares.
De forma secundaria para el cumplimiento de este objetivo se establece la protección del personal sanitario (incluso a los miembros de las FFAA que desempeñan esta función) y religioso (conf. arts. 24 y 25) así como la protección de la infraestructura sanitaria (conf. art. 19 y ss.). Si bien hablamos de protección secundaria, lo hacemos a los fines de delimitar claramente el que consideramos como objetivo principal.
Una alternativa a lo planteado podría ser pensar que el presente convenio se propone como objetivo principal el establecimiento de los derechos de los heridos, enfermos y del personal sanitario y religioso (son los sujetos a los que se les marca la inalienabilidad de sus derechos conf. art, 7) y la regulación de los deberes de las potencias contratantes con la finalidad de “aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las FFAA en campaña”.

1.1.2) Ámbito de aplicación
Si definimos el ámbito de aplicación como la extensión de la validez atento a las circunstancias previstas en la norma -en este caso el convenio que analizamos- se trata de delimitar los sujetos que la misma prevé y las circunstancias en las cuáles esta se aplica.
Sujetos. Tratándose de una norma de derecho internacional, la presente está dirigida a i) los Estados que son parte contratante (conf. art. 2) y ii) aquellos que iniciado el conflicto aceptan y aplican las disposiciones del Convenio (Conf. art. 2, párrafo 3º). Cabe mencionar que la misma establece disposiciones específicas para las Potencias neutrales que deben aplicar en Convenio por analogía (conf. art. 4), y las Potencias protectoras.
Hipótesis de aplicación. El Convenio en su artículo 2 establece que además de la entrada en vigor de “algunas disposiciones en tiempos de paz” se aplica en caso de i) guerra, ii) cualquier conflicto armado aunque una de las partes no haya reconocido el estado de guerra, iii) en caso de ocupación total o parcial de un territorio por parte de una potencia aunque no haya encontrado resistencia de la otra.
El Convenio también prevé su aplicación en caso de conflictos internos de los Estados contratantes en el artículo 3 que refiere a “Conflictos no internacionales”. Allí las partes del conflicto se ven obligadas a aplicar las disposiciones enumeradas en los incisos 1 y 2 del presente artículo.
Duración. El convenio establece como principio que su aplicación en caso de que las personas protegidas caigan en manos de la potencia adversaria, prescriba con la repatriación definitiva de las mismas (conf. art. 5).
1.1.3) Obligaciones a las que se someten los Estados firmantes del presente convenio
Los Estados firmantes están obligados a:
1) El respeto y la protección de los heridos y enfermos de las categorías mencionadas en el punto 1.1 (conf. art 13) sin distinción alguna y bajo las condiciones enumeradas en el art. 12 párrafo 2º, basando la prioridad en la atención en “razones de urgencia médica” (párrafo 3º) y garantizando el trato de las mujeres “con todas las consideraciones debidas a su sexo” (párrafo 4º).
2) Realizar sin tardanza la búsqueda y recolección de heridos y enfermos para su protección y asistencia, así como la recolección de los muertos, al finalizar un combate (conf. art. 15, párrafo 1º).
3) Registrar a la brevedad la información a efectos de identificar a los heridos, enfermos y muertos “de la parte adversaria caídos en su poder” (conf. art. 16, párrafo 1º), y comunicarla a la oficina de información prevista en el artículo 122 del “Convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de Guerra”.

4) Realizar un atento examen de los cuerpos (si es posible médico) para comprobar la muerte y su identificación, previo a la inhumación o incineración. La incineración sólo se llevará a cabo de no quedar alternativa y debiendo indicar los motivos en el acta de defunción o lista autenticada de fallecimientos (conf. art. 17 párrafo 1º).
5) Velar por el entierro honroso de los muertos identificando claramente las sepulturas y su eventual traslado (conf. art. 17 párrafo 1º).
6) En caso de tomar o recuperar el control de una región, y requerir los servicios de su población, garantizar el mismo trato que al resto del personal sanitario (conf. art. 18 párrafo 1º).
7) Permitir a los habitantes de una región invadida la atención y recolección espontánea de los heridos y enfermos (conf. art. 18 párrafo 1º).
8) Respetar y proteger los establecimientos fijos y unidades móviles del Servicio de Sanidad (conf. art. 19). No deben atacar desde tierra a los barcos hospitales protegidos por el “Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar” (conf. art. 20).
9) Respetar y proteger al personal sanitario permanente y al personal religioso el cual no puede ser retenido por la parte adversaria salvo en caso de necesidad. El personal temporero retenido será considerado como prisionero de guerra. (conf. arts. 24 y ss.).
10) Destinar las unidades sanitarias móviles de la parte adversaria que caigan en su poder, al cuidado de los heridos y enfermos. Los establecimientos sanitarios fijos de las FFAA no pueden ser utilizados para otros fines si no se garantiza el cuidado de heridos y enfermos. No deben destruirse intencionalmente los bienes mencionados (conf. art. 33)
11) Respetar los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas en el Convenio siendo considerados propiedad privada. (conf. art. 34).
12) Respetar los medios de transporte de heridos y enfermos o de material sanitario tanto terrestre como aéreo (conf. arts. 35 y ss.).
13) Difundir el presente convenio (conf. art. 47).
14) Tomar las medidas penales correspondientes contra las personas que cometan infracciones graves en oposición al convenio (conf. art. 49).
15) Prevenir el uso abusivo de los signos de la Cruz Roja (conf. art. 54).
16) Cumplir con las disposiciones del anexo I relativo a las zonas sanitarias.

1.2) Análisis del Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra
1.2.1) Objetivo Principal
El objetivo principal del presente Convenio es regular el trato debido a los prisioneros de guerra por parte de las potencias contratantes. El artículo 7 establece la inalienabilidad de los derechos conferidos, por tanto consideramos que los sujetos protegidos son los prisioneros de guerra. El artículo 4 establece el sentido estricto de la categoría mencionada para las personas que caen en manos de la potencia adversaria.
1.2.2) Tratamiento debido a los prisioneros
El presente Convenio establece como principio general el derecho de los prisioneros de guerra a ser “tratados humanamente” (conf. art. 13). Consideramos oportuno entonces, enumerar en que consiste este trato:
1) Vida. En la prohibición a las potencias de todo acto u omisión ilícita “que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud” de los prisioneros (conf. art. 13).
2) Respeto a la persona y el honor. Haciendo especial mención al respeto a la mujer (conf. art. 14).
3) Manutención y atención médica. Los prisioneros tienen derecho a la manutención (alojamiento, alimentación, vestimenta) y la atención médica gratuitas mientras dure el cautiverio. (conf. arts. 15, 25 a 27 y 29 a 32).
4) No discriminación. Los prisioneros tienen derecho a ser atendidos en igualdad de condiciones sin sufrir discriminación de ningún tipo (conf. art. 16).
5) Derecho a no declarar. Los prisioneros no tienen la obligación de declarar más que aquellos datos que sirvan a los fines de su identificación quedando prohibido todo trato coactivo a fin de extraer información (conf. art. 17).
6) Identidad. Debe garantizarse el derecho a la identidad, proveyendo documentos en caso de ausencia de estos (conf. art. 18).
7) Efectos personales. Los prisioneros tienen derecho a quedarse con los objetos y efectos para uso personal (exceptuando armas, caballos, equipos y documentos militares) (conf. art. 18).
8) Seguridad. Serán alejados de la zona peligrosa a la brevedad con la finalidad de salvaguardar su integridad (conf. art. 19).
9) Libertad de culto, actividades intelectuales y físicas. Deben garantizarse las condiciones para que los prisioneros puedan ejercer las actividades correspondientes a su religión (conf. arts. 34 a 37), así como para realizar actividades intelectuales y físicas (conf. art. 38)

10) Trabajo. Los prisioneros podrán trabajar, pero se le garantizará una remuneración así como condiciones dignas no pudiendo obligárselos a realizar tareas peligros contra su voluntad (conf arts. 49 y ss.).
Consideramos al respecto que en razón de los puntos mencionados el presente convenio se propone tutelar aquellos derechos denominados personalísimos consagrados como derechos humanos y por esa razón, universales. En otras palabras y en consonancia con el punto anterior lo que se propone el presente convenio es la no degradación de la condición humanitaria de los prisioneros de guerra.

2) Normas Ius Cogens
Introducción
Elegimos las siguientes definiciones con la intención de mostrar distintos puntos de vista y a la vez nos permitan ver la evolución de la introducción del concepto de Ius Cogens en el derecho internacional público. Lo hacemos porque atenernos a la definición estricta implicaría perder de vista que dicho concepto no nace en el ámbito del derecho público internacional. Se trata de un concepto de origen romano, en principio “derecho de gentes”, que posteriormente pasó a tener el sentido de “norma imperativa”. A su vez se trata de un concepto en que las dos grandes corrientes, el iusnaturalismo y el iuspositivismo, chocan a la hora de su definición. Para los primeros se trata de equiparar el ius cogens al derecho natural de modo que se trata de normas universales e inmutables; para los segundos se trata de normas imperativas de jerarquía superior al resto de las normas en un ordenamiento jurídico positivo (en un tiempo y lugar determinados.
Por lo dicho decidimos exponer en primer lugar la definición de Emer de Vattel -emparentada al Iusnaturalismo- la de Yasseen, miembro de la Convención de Viena de 1969 y por último la definición contenida en el artículo 53 de dicha convención que recoge la opinión de distintos juristas y que reproduce Alfredo H. Rizzo Romano de forma textual y que consagra una aplicación iuspositivista (a nuestro entender) de las normas ius cogens.
Definiciones
Según Emer de Vattel: “Llamamos derecho de gentes necesario [Ius Cogens], a aquel que consiste en la aplicación del derecho natural a las naciones. Es necesario, porque las naciones están absolutamente obligadas a observarlo. Este derecho contiene los preceptos que la ley natural da a los Estados, para los cuales esta ley no es menos obligatoria que para los particulares, toda vez que los Estados están compuestos de hombres, que sus deliberaciones son tomadas por hombres, y que la ley de la naturaleza obliga a todos los hombres, sea cualquiera la relación en que actúen. Es el mismo derecho al que Grocio y los que le siguen llaman derecho de gentes interno, en tanto que obliga a las naciones en conciencia. Hay inclusive algunos que lo llaman también derecho de gentes natural. Puesto que el derecho de gentes necesario consiste en la aplicación a los Estados, del derecho natural, que es inmutable, por estar fundado en la natu-raleza de las cosas, y en particular en la naturaleza del hombre, síguese de aquí que el derecho de gentes necesario es inmutable” (Gómez Robledo, 2003; 13).
Según M. Yasseen: El ius cogens es una "norma de Derecho internacional general superior en la jerarquía de las normas en el orden jurídico internacional siendo dada su importancia por la comunidad internacional". (Acosta Estévez, 1995; 6)
Alfredo H. Rizzo Romano según el Art 53 de la Convención de Viena de 1969: “Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional

general que tenga el mismo carácter (normas de Ius Cogens o de Derecho Coactivo” (1981; 64).
Ejemplos
José Joaquín Caicedo Perdomo elaboró una clasificación de las normas Ius Cogens de la que extraemos los siguientes ejemplos: 1) la prohibición del uso de la fuerza; 2) la prohibición de la trata de esclavos; 3) la prohibición de la tortura; 3) respeto del asilo; 4) respeto de la libertad de enseñanza; 5) respeto de la libertad religiosa; 6) Igualdad ante la ley entre muchos otros.
Ius Cogens y autodeterminación de los pueblos
La identificación y clasificación de las normas Ius Cogens resulta problemática, puesto que difiere en razón del parecer de cada jurista (Gomez Robledo, 2003). Sin embargo, si partimos del ámbito internacional, nos encontramos con que, conforme el artículo 53 de la Convención de Viena de 1968, la autodeterminación de los pueblos está consagrada en varios tratados internacionales al punto tal de que cumple con el requisito de ser norma imperativa de derecho internacional general aceptada por la comunidad internacional.
Por otra parte esto sería aceptar el carácter iuspositivista de las normas ius cogens, al ser producto de la historia. La autodeterminación de los pueblos, aceptada hoy universalmente, se abrió paso en medio de las discusiones por la descolonización del denominado tercer mundo que sufriera el avance imperialista de siglos pasados en que la colonización era aceptada por parte de las potencias militares de ese tiempo.
La autodeterminación de los pueblos como norma ius cogens es sólo posible a condición de que i) exista una comunidad internacional que ii) acepte en general el carácter imperativo y superior en jerarquía de esa norma.
Vemos como un ejemplo y afirmación de lo dicho la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Por otra parte es también reconocido desde el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas de 1945 el establecimiento del principio de libre determinación y no injerencia en asuntos internos de los Estados.
Para finalizar, consideramos que si bien el concepto de ius cogens trae aparejados un sinnúmero de debates que van desde la filosofía hasta la metodología de aplicación, si partimos de su aceptación en los términos expuestos en el artículo 53 de la Convención de Viena del 69’, la autodeterminación de los pueblos reúne todos los requisitos para ser una norma ius cogens.
Bibliografía consultada:
- Rizzo Romano, A. (1981): Manual de Derecho Internacional Público. Buenos Aires: Plus Ultra.- Gómez Robledo, A. (2003): El Ius Cogens internacional. México: UNAM.- Acosta Estévez, J. B. (1995): Normas de ius cogens, efecto erga omnes, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos. Navarra: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.- (1969) Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

3) Control de Constitucionalidad. Análisis del Fallo Riveros
3.1) Argumentos de Derecho del Voto de la Mayoría
Los argumentos de derecho de la mayoría (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni) para declarar la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo 1002/89 que otorgaba el indulto a genocidas de la última dictadura militar, se apoyan según la enumeración de los jueces en:
1) la Constitución Nacional arts. 18, 31, 75, inc. 22, 99, inc. 5, 118.2) la Convención Americana sobre Derechos Humanos arts. 1°, 8.4 y 25 3) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.74) Jurisprudencia nacional e internacional
El hilo de la argumentación establece como ejes: i) que el caso se trata de un delito de lesa humanidad y por ello imprescriptible, ii) que existe superioridad jerárquica del derecho internacional y de las normas Ius Cogens en general y iii) de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales en particular luego de la reforma constitucional de 1994 que otorgó rango constitucional a los tratados internacionales enumerados en el artículo 75 inciso 22.
La mayoría se apoya en la interpretación hecha sobre los delitos de lesa humanidad en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” como jurisprudencia para desestimar la pretensión de la defensa de que los delitos investigados en la causa fueran delitos comunes.
“…las consideraciones allí formuladas para atribuir a tales hechos la naturaleza de crímenes de lesa humanidad, deben trasladarse de manera indefectible a los imputados en este proceso”. (Fallo Riveros; 10-11)
Establecido el carácter de crímenes de lesa humanidad, a los cometidos por el imputado quien se beneficiase del indulto, la mayoría continúa su argumentación estableciendo un conjunto de obligaciones a las que se ve sujeta la Argentina como parte de la comunidad internacional y parte en tratados internacionales sobre derechos humanos, obligaciones cuya superioridad jerárquica nace del nuevo paradigma en el derecho internacional público, inaugurado por la Carta de las Naciones Unidas de 1945.
En tal sentido cabe recordar que la Carta de la ONU marca el nacimiento de un nuevo derecho internacional y el final del viejo paradigma del modelo de Wesfalia difundido tres siglos antes tras el final de la anterior guerra europea de los treinta años. El derecho internacional se transforma estructuralmente, dejando de ser un sistema práctico, basado en tratados bilaterales inter pares, y convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal: ya no es un simple pactum asociationis, sino además, un pactum subiectionis. En el nuevo ordenamiento pasan a ser sujetos de derecho internacional no sólo los Estados, sino también los individuos y los pueblos (Ibidem; 11)
En la misma línea se menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 siendo esta junto con la carta la consagración de los derechos humanos y el respeto debido por parte de los Estados, siendo central

“el reconocimiento de los derechos preexistentes de los hombres a no ser objeto de persecuciones por el Estado” (Ibidem; 12).
Según el voto analizado, se trata entonces de la positivización de los derechos humanos en el derecho internacional reconocidos también ya en nuestra constitución de 1953, positivización conocida como Ius Cogens que se trata
“de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa”. (Ibidem; 14)
Por otra parte establecida ya la superioridad jerárquica del derecho internacional en esta materia, en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la mayoría pone como ejemplo el fallo “Ekmekdjan” en tanto muestra cómo la interpretación de la Convención Interamericana sobre DDHH (COIDH) debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH). En otras palabras se refuerza el peso del ámbito internacional puesto que más allá del carácter imperativo de algunas de las normas consagradas por el sistema internacional, es también el ámbito que tiene preeminencia a la hora de la interpretación.
Ahora bien, con respecto al indulto, una vez más la mayoría se apoyará en la CIDH para declararlo inconstitucional al mencionar el fallo “Barrios Altos” en el cual se consideraron
"inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (Ibidem; 19).
De forma más contundente se menciona el informe 28/92 de la COIDH que las leyes de obediencia debida y punto final, así como el indulto resultan “violatorios de los derechos garantizados por la Convención”. De igual modo se pronunció el Comité de DDHH creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“…en síntesis, al momento de la promulgación del decreto 1002/89 existía un doble orden de prohibiciones de alto contenido institucional que rechazaba toda idea de impunidad respecto de los Estados Nacionales. Por un lado, un sistema internacional imperativo que era reconocido por todas las naciones civilizadas y, por otra parte, un sistema internacional de protección de los derechos humanos constituido, entre otros, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. (Ibidem; 25)
En este marco, la mayoría también desestima que el presente recurso implique una violación a las garantías constitucionales de cosa juzgada y ne bis in ídem. Nuevamente será el ámbito internacional el que sirva de base para la fundamentación. Un ejemplo de esto es la mención al artículo 20 de la Corte Penal Internacional “que otorga un carácter acotado a la cosa juzgada”

“…el tribunal internacional entenderá igualmente en aquellos crímenes aberrantes, cuando el proceso llevado a cabo en la jurisdicción local tuviera como finalidad sustraer de su responsabilidad al imputado, o el proceso no haya sido imparcial o independiente, o hubiera sido llevado de un modo tal que demuestre la intención de no someter al acusado a la acción de la justicia”. (Ibidem; 27)
Finalizando su voto, explicita el rol de la CSJN en lo que respecta al control de constitucionalidad citando jurisprudencia, y expresa la aprobación del recurso peticionado justificándolo en la preeminencia de los derechos humanos y su carácter internacional sobre las disposiciones internas.
Voto en disidencia de Carlos S. Fayt
Para analizar el voto en disidencia de Fayt estableceremos cuáles son los ejes centrales de su argumentación:
1) Imprescriptibilidad, Artículo 18, cosa juzgada y principio de legalidad.2) Imprescriptibilidad, Artículo 27 y jerarquía del derecho nacional e internacional.3) Imprescriptibilidad, Artículo 118 y normas ius cogens. 5) Imprescriptibilidad, cosa juzgada y ne bis in idem4) Indulto y Artículo 36.
En este caso comenzaremos por el final, porque consideramos que allí se encuentra el fundamento principal del voto de Fayt quien dice:
En efecto, son los preceptos liberales de la Constitución argentina los que deben ser defendidos férreamente a fin de conjurar que el enfoque inevitablemente difuso y artificiosodel derecho penal internacional conduzca a la destrucción de aquéllos. (Ibidem; 122)
Lo que hará Fayt es atacar cada uno de los puntos que sostiene la querella amparándose en los mencionados artículos de la Constitución Nacional y reinterpretando los pronunciamientos internacionales aludidos en el voto de la mayoría. Como puede observarse, el centro de los ataques lo constituye el concepto de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Cabe apuntar que en este caso Fayt no intenta desestimar el carácter de lesa humanidad.
En primer lugar comienza estableciendo que la imprescriptibilidad no puede confundirse con la retroactividad, puesto que ello sería contrario al principio de nullum crimen sine poena legali.





![Derecho internacional humanitario[1]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55c2821ebb61eb9e7c8b4616/derecho-internacional-humanitario1.jpg)