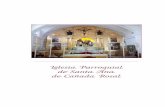DEL ESCLAVISMO AL COLONATO EN LA BETICA DEL S. · PDF fileLa polémica...
Transcript of DEL ESCLAVISMO AL COLONATO EN LA BETICA DEL S. · PDF fileLa polémica...
DEL ESCLAVISMO AL COLONATO EN LA BETICA DEL S.
J. FERNANDEZ UBIA
El s. III d. C. constituye uno de los momentos ms importantes del fin delMundo Antiguo, es decir, del ocaso del Imperio Romano y de las institucionespolticas y socio-econmicas en que se apoyaba. De ah que los conceptos de crisisy decadencia se hayan aplicado de forma generalizada a esta centuria por los msdispares historiadores. En estas pginas intentaremos ver de qu modo sevio afectadala provincia romana de la Btica en un aspecto muy concreto: la forma de trabajodominante o, si se quiere, la forma de explotacin.
El carcter de las fuentes antiguas que afectan a esta temtica condicionasobremanera las vas de investigacin e interpretacin, pues, como es sabido, carece-mos de una documentacin especfica que nos informe directamente sobre las trans-formaciones sociales acaecidas en la Btica durante el s. III. Sin embargo, estainvestigacin se puede y se debe realizar, intentando en todo caso superar los tpicosy las generalidades que aqu y all se atribuyen a la crisis btica o hispana. Estostpicos se han encuadrado casi siempre en una doble direccin: o bien se consideraque la crisis imperial afect con igual intensidad y caractersticas a Hispania y a laBtica, o bien se considera que estas provincias permanecieron al margen de la crisisl.Y la verdad es que la documentacin se presta a una interpretacin esquemtica quelleve a estas conclusiones. No obstante, considero posible el recurso a otros mtodosde anlisis que eviten el empantanamiento de nuestro saber y abran nuevas puertas alconocimiento histrico del proceso peculiar desarrollado en estas provincias durantela tercera centuria.
* * *
El esclavismo ha sido considerado como el factor principal de la crisis imperial,pues supona un freno al desarrollo de las fuerzas productivas e impona un consumomuy reducido a amplias masas de poblacin, mientras que el lujo y el despilfarro erandenominador comn de las minoras privilegiadas. La nica salida estaba, por tanto,en una revolucin tcnica de gran alcance y en la consiguiente transformacin a fondode la estructura socia12 . La polmica Schtajerman-Kovaliov sobre el carcter espec-fico de las luchas sociales entabladas en el Imperio durante esta poca apenas si tieneen comn la consideracin de que las contradicciones entre las fuerzas productivas y
171
las relaciones de produccin eran insalvables, iesis a la que recientemente se hasumado de manera incondicional Mario Mazza3 . En realidad, la mayor parte de lasinterpretaciones dadas sobre el fin del Mundo Antiguo derivan en gran medida de laaceptacin y anlisis de esta contradiccin estructural (fuerzas productivas-relacionesde produccin) y del diferente valor que se atribuye a la fuerza de trabajo esclava ylibre.
Si trasladamos estos anlisis a la realidad concreta de la Btica romana, qumedida siguen siendo vlidos?, /:,en qu medida son corroborados por la documenta-cin histrica de esta provincia? Aqu estriba, evidentemente, la autntica dificultad,aqu empiezan los problemas. Como queda dicho, estas dificultades y problemas sonlos que nos han conducido a orientar la investigacin en los trminos y por los caucesque exponemos a continuacin.
* * *
En primer lugar, el esclavismo y el sistema de propiedad esclavista no puedenconstatarse en la Btica por mtodos exclusivamente cuantitativos, ya que las inscrip-ciones y las referencias a esclavos en sentido estricto son sumamente reducidas. Sinembargo, el predominio del trabajo esclavo puede tambin deducirse por la importan-cia y la difusin del mundo urbano, de las villae de tamario mediano y por laproduccin mercantil. En efecto, la ciudad se erige, en la Btica como en la mayorparte del Imperio, en el gran organizador de la vida socio-econmica, imponiendolmites al desarrollo de la propiedad privada del suelo y obligando a los ciudadanospossesores a entregar numerosos donativos, con objeto de ceder a los libres pobrespartes de las ganancias obtenidas con la explotacin de los esclavos y evitar as queestos dos grupos ltimos se aliasen contra ellos. Esto explica tambin la obligacin delos magistrados y de los miembros de la oligarqua municipal de aprovisionar a laciudad con grano, vino, aceite, etc. incluso a bajo precio, revistiendo a veces esteservicio la forma impositiva de la annona 4 . Es decir, la ciudad no es slo un fenmenourbanstico, sino tambin un fiel exponente del desarrollo de la esclavitud. Por otraparte, los conocidos estudios para Hispania de M. Vigil sobre la relacin entre elesclavismo y la produccin agrcola en villae de tipo medio as como con la produc-cin artesanal en talleres de tamario mediano nos eximen de extendernos en esteaspecto5 . Por ltimo, la produccin esclavista va unida a la produccin mercantil,aunque teniendo en cuenta que la principal mercanca eran los propios esclavos y que,de hecho, el sistema esclavista centra todo su esfuerzo en una pura y simple reproduc-cin de las condiciones objetivas y subjetivas de produccin, es decir, el objeto de laproduccin se limitaba a reproducir al productor-propietario en y junto a las condicio-nes objetivas de su existencia, una de las cuales era precisamente la esclavitud ms omenos generalizada6.
La amplia documentacin de estos factores ciudad, medianas explotaciones yproduccin mercantil es lo que confirma que en la Btica el sistema de produccinesclavista fue dominante al menos hasta el s. III d. C.
Pero en esta centuria y ms concretamente desde finales del s. II las fuentesreducen su informacin sobre estos elementos y, en ocasiones, presenciamos unautntico corte documental, una autntica ruptura. Recordemos, a ttulo de ejemplo,el conocido descenso del material epigrfico del que se ha deducido una espectaculardecadencia de importantes familias bticas 7 , y, en general, de personajes vinculados alesclavismo y al mundo urbano. No menos importancia tiene que las marcas sobrenforas referentes a propietarios agrarios disminuyan considerablemente desde los
172
Severos, no conocindose en la tercera centuria ni medio centenar procedentes de laBtica8 . En fin, la arqueologa y algunas referencias escritas nos ilustran sobre laruina, abandono, amurallamiento o fortificacin de numerosas e importantes ciudades,como Baelo, Ilipa, Italica, Carteia, Malaca, Munigua, Gades, Carmo, Aratispi, Ilurco,Iponuba, Singilia Barba, y Salduba8 . Todos estos datos se han puesto en relacin noslo con la crisis del rgimen esclavista sino tambin con la aparicin y desarrollo delcolonato en las explotaciones agrarias 10 , a pesar de que la existencia de esclavos y detrabajo esclavo todava est atestiguado en los inicios del s. IV por algunas referenciasinequvocas del Concilio de Elvira (Cnones V, XLI y LXXX). En todo caso, pareceindudable que el conjunto de nuestra informacin confirma que el esclavismo sufreuna importante decadencia desde fines del s. 1111. Por el contrario, en el s. III seincrementan las referencias histricas sobre formas de produccin y propiedad con-tradictorias e incluso antag nicas de las esclavistas y que, siguiendo a Schtajerman,definiremos como extraterritoriales.
La caracterstica fundamental del latifundio extraterritorial era su independen-cia de la ciudad, el predominio del trabajo libre y el mayor desarrollo del derecho depropiedad privada de la tierra. El paso del sistema esclavista al extraterritorial sedetecta en Hispania desde fines del s. II, cuando se recomienda el empleo decampesinos libres, colonos, en los trabajos agrcolas de las tierras alejadas del puntode residencia del duerio hacindose ms frecuente la existencia de esclavos conpeculium, es decir, esclavos a los que sus duerios haban dado parcelas de tierra uotros bienes, de parte de cuyo producto podan apropiarse, lo cual facilitaba la comprade su manumisin y su paso a la condicin de libertos12.
En la Btica, el dato ms significativo es la proliferacin de villae rsticas ysuntuosas que coincide con la decadencia de las ciudades, atestiguada igualmente porla arqueologa. Aunque este fenmeno no culmina hasta el Bajo Imperio, desde losAntoninos puede documentarse en Andaluca el proceso de latifundizacin, con pro-pietarios cada vez ms desinteresados de la vida urbana y con el consiguiente menos-cabo de las propiedades esclavistas donde exista una serie de bloqueos a un creci-miento ilimitado 13 . Probablemente, los grandes latifundios se formaron a partir deuna concentracin de propiedades medianas que entran en crisis durante el s. III eincluso desde las ltimas dcadas del s. II, de modo similar al que Tarradell hamostrado magistralmente para algunas zonas del Levante espao114.
Como es sabido, este proceso dej su huella en la toponimia, pues muchospossesores convirtieron sus fundi en centros de poblamiento destacados a los quedieron su nombre ls . Algunas marcas y rtulos de nforas, en particular del Testaccio,ponen de manifiesto que el origen de la mayora de estos topnimos era una granpropiedad 18 . Ciertamente, siempre es necesario confrontar estos datos ling sticos conotras fuentes histricas, en especial las arqueolgicas, pero en el peor de los casoseste tipo de toponimia seriala una tendencia histrica hacia el latifundio, hacia lasgrandes villae, donde el nombre de un gran seor perdura a lo largo de los siglos, aunsin quedar grabado en inscripcin de ning n tipo. Es cierto que alguno de estospersonajes se puede fechar en pocas anteriores al s. II, pero si persisti su nombre,aparte de otros factores, en ello intervendran tambin las condiciones histricasobjetivas grandes propietarios, rgimen seorial, etc. que favorecan tal persistenciaentre un pueblo inculto, explotado y en dependencia absoluta de un seor, de unafamilia y hasta de un sistema socio-poltico.
Posiblemente, esta contradiccin entre los latifundios y propiedades extraterri-toriales y el rgimen de propiedad esclavista pueda esclarecer algunos aspectos de las
173
am