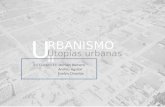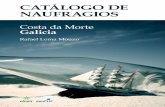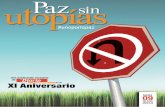De Naufragios y Utopías
-
Upload
luis-francisco-guinez-burgos -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of De Naufragios y Utopías
ARTES Y LETRASDomingo 8 de Agosto de 2004
HISTORIA. Entrevista al historiador Alfredo Jocelyn-Holt:De naufragios y utopas
Despus de arduas jornadas de trabajo y una serie de tribulaciones, llega a puerto el segundo volumen de la "Historia General de Chile", del historiador Alfredo Jocelyn-Holt. Un libro en el que aborda la historia del siglo XVII entre naufragios, utopas y una ciudad de Csares fantasmales.Alfredo Jocelyn-Holt es un historiador singular no slo por su obra, formada por un conjunto de libros originales y provocadores, sino tambin porque se ha convertido en una voz reconocible del debate pblico nacional. Este ha sido un buen ao para l: asumi como director del recin inaugurado Departamento de Estudios Humansticos de la Universidad Diego Portales y por fin ver publicado el segundo volumen de su Historia General de Chile, "Los Csares Perdidos", un proyecto que entre arduas jornadas de trabajo y una serie de tribulaciones legales tard aos en llegar a puerto. Esta imagen martima resulta pertinente para referirse a este libro, donde aborda la historia del siglo XVII -un perodo que aproximadamente va de 1536 hasta 1655- en una reflexin punteada por naufragios, utopas y una ciudad de Csares fantasmales. Una de las singularidades de Jocelyn-Holt ha sido abordar este proyecto de "Historia General" como un gnero literario, sin pretender rehacer el trabajo que alguna vez emprendieron Barros Arana y Encina, sino que desarrollar un largo ensayo de reflexin sobre el sentido de la historia de Chile. Cuenta Jocelyn-Holt, que Mario Gngora le ense a no desconfiar de sus intuiciones: "No se equivoque -le deca-, siga la intuicin". Jocelyn-Holt admite que se trata de una epistemologa romntica, pero que le ha servido como leccin. "La verdad -precisa- es que siempre he sabido hacia dnde voy, el problema es saber cmo llegar".
-Usted seala que sta es una Historia General de Chile en tanto que es una historia de los sentidos de la historia de Chile. Qu significa esto?
"Es una historia general porque se trata de buscar los hechos conductores que dan un sentido a la historia. Un sentido que opere tanto en el pasado, el presente y el futuro. Es eso lo que me lleva a rescatar estos dos siglos bastante miserables, que, a pesar de no tener nada, tuvieron sin embargo un sentido utpico. Todo eso planteado desde el presente resulta curioso, ya que hoy, cuando no somos un pas precisamente miserable, hemos perdido todos los sentidos posibles."
-En este volumen el mito vuelve a aparecer como una fuente predominante.
"Hace poco me di cuenta de que la principal fuente histrica en Chile son los mitos. La historia misma se hace sobre mitos, las sociedades se constituyen a s mismas basndose en ellos. Los mitos son culturalmente muy densos y eso resulta muy atrayente para un historiador. Los mitos tienen por lo dems un residuo real que nos impulsa a encontrarle un sentido. Levi Strauss dice que la historia es la ltima variante del mito. En ese sentido, frente a todo eso, la historia resulta muy mnima. Cuando menos puede sacarnos de la fatalidad del mito y de su historia circular. Lo importante para m es entonces determinar cundo comienza la historia, entre tantas partidas falsas, y luego cundo termina."
-Se termina la historia?
"Yo creo que la historia de Chile se inicia en el siglo XVII y persiste hasta las primeras dcadas del siglo XX; a partir de entonces dejamos de pensar histricamente, los contenidos se vuelven ms poticos, icnicos. Pero el problema es que algunos no podemos sino pensar histricamente; es decir, no podemos pensarnos nicamente en trminos mticos. Sostengo que se termina la historia, pero quedan los vestigios anacrnicos que s dan sentido. Y a m me gustan las ruinas."
Partidas falsas
-Un tema importante de este libro son las falsas partidas. Cmo es esto?
"Lo que pasa es que no hay conquista del territorio, no hay dominio de la parte austral del pas, que era el deseo de Valdivia, y tenemos un naufragio tras otro. Chile tampoco era otro Per. Este fracaso sin embargo fue clave para que Chile pudiera arrancar ms tarde, y por ltimo va a condicionar que vaya a buscar a Per su propia riqueza."
-Ese es uno de los tantos mecanismos de compensacin que establece. En qu consisten?
"Las compensaciones surgen porque creo que en el sentido de la historia no puede haber agujeros negros o vacos, algo tiene que ocuparlos y la historia tiende a llenarlos. Las carencias son fundamentales en este sentido y las contradicciones nos permiten buscar soluciones. Se trata por lo dems de volver a hacerse las tpicas preguntas que podran pasar por obvias. Si no tenemos esto y lo otro, qu es entonces lo que tenemos verdaderamente? Me interesa este juego de detectar las compensaciones, de explicar las diferencias, a partir de ah se puede detectar una lgica."
-Entre tanta carencia y falsa partida, en esta poca se produce el desengao de Chile.
"Se trata de un realismo que conduce a una conciencia histrica. Se produce un desengao de la pica, que har surgir a la historia y actuar como la matriz de la utopa".
-Cmo es eso?
"Las utopas estn basadas en un diagnstico crtico de la realidad, de las prdidas y las carencias de su tiempo. Se basan en una insatisfaccin del presente y luego apuntan hacia el pasado o el futuro. Pensar histricamente es dar cuenta reflexivamente de los tres tiempos. Si se hace esto, necesariamente se pensar crticamente respecto del presente. Se me ocurre eso a la luz de hoy, cuando se tiene la impresin de vivir en el futuro, no hay ningn diagnstico crtico sobre el pasado y eso conduce a la total autocomplacencia. La historia es realista, sin perjuicio de que se pueda apostar idealmente por cambiarla".
-En su libro el imperio aparece como un teln. A pesar de que plantea que la ligazn con el imperio fue cada vez ms tenue.
"Lo interesante es que cuando la idea del imperio espaol decae en Europa, aqu en el fin del mundo surge la leyenda de los Csares, que es una leyenda imperial. Bueno, en realidad, como sabemos el imperio espaol no decae precisamente. Pero ese distanciamiento del imperio s es real, y genera, entre otras cosas, la creciente ruralizacin".
-Mencionaba la ruralizacin del pas en el siglo XVII. Usted sostiene que la vida urbana es menos importante. Es esta la matriz de sus ideas respecto de la preeminencia de la lite como un actor histrico?
"Veo a la hacienda como estructura bsica de la sociedad chilena a partir de entonces. Insisto que durante esos aos la sociedad se estructura sobre la base del agro, dirigiendo esta estructura piramidal desde la lite hacia abajo. Las condiciones que determino en este libro hacen sentido con lo que he venido pensando hasta este momento y hacia all voy. Lo que me interesa es la historia de las ideas y por lo tanto la historia de las lites. Considero que la historia es sentido y la pregunta es qu o quines son los que le dan el sentido?".
-Puede resultar una pregunta majadera, pero a usted los dems historiadores lo critican por no utilizar archivos como fuente y que recurra slo a fuentes secundarias.
"Para m las fuentes en este perodo de la historia chilena son primero el mito y segundo la historiografa. No son los documentos, porque hay una pobreza absoluta de ellos. En una sociedad eminentemente rural como sta, dnde estn los documentos? Entre los edificios que se caen y ciudades que son tomadas por los indios es difcil que se conserve alguno. Luego, cules son los que quedan?: hay transacciones comerciales, testamentos, partidas de nacimientos y defuncin. Despus de leerlos todos no puede entenderse el siglo XVII. La acumulacin de hechos no da sentido. Me interesan las ideas y donde se encuentra la mayor lucidez es en los libros. No hay que olvidar tampoco que nuestra historia es tan fuerte que pasa por la historiografa. Por lo dems utilizo tambin fuentes visuales y literarias, porque creo, por ejemplo, que los poetas son los intuitivos por excelencia."
Csares
-Curiosamente su libro sigue una orientacin de sur a norte.
"La historia de Chile comienza desde el sur, desde el fin de la tierra. Ese es el lugar de destino. Esta perspectiva permite entender lo que pretenda hacer Valdivia, que entenda que quien llegaba al Estrecho de Magallanes dominaba los mares. Esto es un argumento a favor de la cartografa. Creo que determinar esta dimensin cartogrfica de nuestra posicin en el mundo es ms til que hacerse una y otra vez la pregunta acerca de nuestra identidad. Sabemos perfectamente quines somos. Es una burrada insistir en eso. La nuestra es una identidad europea trasplantada en un espacio que se est cartografiando. Por eso la insistencia en la Ciudad de los Csares, una ciudad que est perdida y que nos remonta a la utopa imperial de Carlos V. Hay demasiadas evidencias de que esta ciudad y su riqueza existen, lo que pasa es que no podemos ubicarla en el mapa. Este es un continente prodigioso porque las ilusiones se cumplen; esto hace tan fuerte en Amrica la idea de utopa."
-En el tercer captulo, usted analiza las utopas de Erasmo, Moro, Cervantes. No le parecen nombres muy grandes para la historia chilena?
"Lo que pasa es que son la contextualizacin de la historia de Amrica, algo mucho ms imperativo en los primeros siglos de dominacin cuando es un mundo ms prximo, y Amrica est cerca de la fuente europea. La nica manera de entender el pensamiento utpico de esta poca es a travs de esos pensadores. Es una idea europea, que se confronta con la realidad del continente americano. La utopa en ese sentido es el espacio vaco que se llena con ideas. Sera algo ilegtimo si yo forzara la conexin, pero sta surge de manera natural. Nuestra historia no tiene por qu ser necesariamente tan ombliguista."
Naufragios
-Usted seala que naufragar en el siglo XVII no implicaba necesariamente fracasar.
"Hacerse a la mar en el siglo XVII sigue siendo una aventura, pero se trata de una aventura motivada por intereses econmicos, y esta dimensin puede amortizar los riesgos. Hay un acostumbramiento, un clculo de los riesgos y del que resulta un saldo a favor de la sobrevivencia; de lo contrario no habran proseguido ni insistido en hacer estos viajes. Eso fluye en la idea de las utopas. Por lo dems esto del naufragio como una sobrevivencia es una vieja idea. El naufragio como desastre del cual se sobrevive es interesante a la luz de nuestros das, cuando nos hemos acostumbrado a las catstrofes. Se han vuelto pan de cada da. Hay una conciencia de su proximidad, como en el caso de los desastres areos, pero stos ya no espantan a nadie. A pesar de su inmensa notoriedad, existe la impresin de que subirse a un avin es algo ms seguro que andar en automvil. Esto lo relaciono con el desdibujamiento de la tragedia. En un mundo cifrado en un clculo en el cual los riesgos se constituyen en un dao proporcional ya no hay hroes y el sentido pico se desvanece. En el mbito de la guerra en el siglo XVII, tal vez el ms violento de la historia junto con el XX, se desarrollan los ejrcitos profesionales y el arte de la guerra cambia, se tecnifica. Nos apartamos de los ejemplos clsicos. Con tanto clculo, riesgos proporcionales, costos que se computan a prdida y que resultan ser ganancias, la vida as termina volvindose menos trgica."
-Usted determina un paralelo entre guerra y conquista que resulta novedoso.
"Mi insistencia en la guerra es en funcin de que no hubo conquista. Si consideramos que guerra y conquista son lo mismo, no logramos entender la historia de Chile. La conquista, entendida como la dominacin, la subyugacin del otro, no se da en Chile. Lo que puede ser novedoso es que esto motiv a concebir el enfrentamiento con el indgena como una guerra. El espaol, el pueblo ms guerrero de Europa, concibe al indio como un rival, como un igual, lo que implica dignificarlo. Ercilla apost por un gran triunfo espaol y por el fin de la guerra y perdi. Veo en esto el fracaso de la pica y la necesidad de derivar a un gnero irnico ms prximo a un realismo histrico, a la necesidad de proporcionar soluciones concretas, como por ejemplo reforzar al ejrcito de la frontera y concederle mayor presencia al Estado en el financiamiento de la guerra".
-Usted argumenta contra la idea tradicional de que la nocin de Estado sera central en nuestra matriz nacional.
"Aqu hago la distincin de que este reforzamiento del Estado es slo local: funciona en la frontera y no en el resto del territorio. Ah discrepo de las tesis de lvaro Jara y Mario Gngora. La presencia del Estado en el financiamiento de la guerra libera al espaol de la carga de la guerra y le permite desarrollar la agricultura. Con eso la ruralizacin supone un polo alternativo a las ciudades, que a lo largo del siglo XVII tienen una vida accidentada, tantas veces arrasadas por los indios y derribadas por los terremotos. Se comienza a configurar una relacin contrastante entre el mundo rural donde reside la lite y el urbano, donde funciona la autoridad imperial."
-Adems del Estado, descarta tambin el papel fundante del oro y la Iglesia.
"Es que no hay oro suficiente, y ante la falta de oro y de Estado Absoluto la alternativa pudo haber sido una Iglesia fuerte, pero una serie de condiciones conspiraron contra eso: no hay riqueza y estamos muy alejados de los centros de poder. El clero por lo dems no se distingue demasiado de los militares. Tampoco parece ser particularmente piadoso o muy formado. La presencia clerical que existe no es suficiente para evangelizar y el indio se resiste. Se presenta la posibilidad de que la Iglesia sea un eje fundante con el liderazgo de Luis de Valdivia, que plantea una solucin a la guerra por la va de la evangelizacin. Luego tenemos un barroco muy pobre, de lo que deduzco una Iglesia menos gravitante de lo que ltimamente se ha querido sostener."
-Usted cae en picada sobre los historiadores y socilogos que han abordado recientemente el tema. A qu se debe la intensidad del ataque?
"Lo que pasa es que ltimamente, en el contexto de la discusin sobre el fin de la modernidad o su cuestionamiento, veo un intento por reivindicar un pasado preilustrado. Un intento que sirve a un propsito ideolgico de valorar la presencia de la Iglesia y considerar al barroco como un elemento constitutivo y fundacional de la sociedad hispanoamericana. En esto detecto dos deficiencias. Primero, este tipo de argumentos puede ser vlido para otros lugares de Amrica, pero no necesariamente para Chile. Aqu no hay fundamentos para sostener algo semejante. En segundo lugar, se trata de una lnea de argumentacin anti-ilustrada. Se pretende negar la Ilustracin, ms que verdaderamente probar la existencia de un fuerte eje preilustrado. Considero que Pedro Morand, Carlos Cousio, Isabel Cruz y Jaime Valenzuela magnifican el barroco y el papel de la Iglesia. Me parece que claramente hay motivos ideolgicos en este intento de hacer del barroco el eje constitutivo de la historia chilena. A veces en esta argumentacin hay tergiversaciones; por ejemplo, se invocan como pruebas pinturas cuzqueas en Chile para demostrar que haba una presencia o una creatividad barroca. Por cierto que hay rasgos barrocos, pero no son tantos ni suficientes como para constituirlos en un eje cultural tan importante."
-Uno de estos rasgos sera la Quintrala?
"Claro, pero no sirve, porque la Quintrala es la versin kitsch del barroco, es la trasvestizacin de la piedad. Hay que considerar por ejemplo esas veinte mil misas que pidi despus de su muerte, que es el mismo nmero de misas que pidi Carlos III. Eso no es precisamente una prueba de piedad. Si consideramos que la religiosidad es piedad, cabe preguntarse qu tan religioso es el siglo XVII chileno. Si la Quintrala es una manifestacin tenebrosa del barroco, cabe preguntarse dnde est la variante ms luminosa. Esto nos remite, una vez ms, a lo que no hay, y bueno, comienzo a sospechar que esto es una constante, lo que no existe nos remite a lo que s existe."
-Parece que no hay mucho entonces?
"Lo que ms me llama la atencin es la presencia de otra historia, de la historia que todava no es, en un pas que carece de todo aquello que algunos dicen que tenemos. Entonces aparece un horizonte utpico que hace persistir, y desmiente sistemticamente el propsito de irse de aqu. En otras palabras, la pregunta fundamental del siglo XVII es por qu no nos fuimos, tal como Almagro que vino, vio y se fue. Por qu insistieron; ah aparece la leyenda de los Csares que plantea un mundo totalmente distinto al real que se viva: una ciudad grande, llena de oro, donde espaoles e indgenas viven en paz. Existe, pero no es ubicable, en algunos territorios todava no dominados, que aparecen como el destino ltimo de los que venan a Chile. En esta cosmogona la ciudad de los Csares es el fin del mundo y el mundo al revs de lo que era, y es precisamente ese revs lo que posibilita que todo se enderece. La utopa vuelve a poner derecho el mundo a lo largo de los siglos. Lo que me preocupa es que esto se desdibuja en el siglo XX. No se trata de los experimentos planificadores de los cuales hoy vivimos el ltimo: el neoliberalismo, que cree ser dueo de la historia, pero la historia no es de nadie y sigue pendiente en forma de utopa, la posibilidad de ser distinto a lo que dicen que somos o deberamos ser. En este pas, ser lo que dicen que fuimos o somos, me parece terrible. Esa posibilidad me hace sospechar que aqu la libertad es posible."