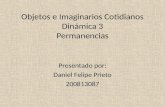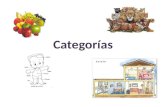DE LA VOZ EN EL TEXTO: CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL ... · Las variaciones semánticas del mismo,...
Transcript of DE LA VOZ EN EL TEXTO: CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL ... · Las variaciones semánticas del mismo,...

JOSÉ V. BOSCÁ CODINA
DE LA VOZ EN EL TEXTO: CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL PROCESO DE
AFIRMACIÓN DE LA ESCRITURA(CATALUÑA, SS. X-XII)*
I
Entre los siglos X y XIII la historia de la cultura escrita en Occidente atraviesaun proceso general de cambio (GRAFF, H.J. 1987, 53). En un contexto de abru-madora oralidad, la Plenitud medieval conocerá la afirmación de la escritura comotecnología al servicio de la organización social. Como ya señalara M.T. Clanchy(1985 y 1993), en la base de este proceso se encuentra principalmente un ámbitoconcreto de la producción de escritura, el de los documentos diplomáticos. Desdeeste puesto de observación, limitado en el espacio y en el tiempo a la Cataluña delos siglos X al XII, resulta posible percibir una cesura determinante en la historiade la sociedad catalana. Una cesura de orden cualitativo, un cambio en el valorsocial de la palabra viva, de la voz. Un declive que no es sino el reverso del proce-so que conduce a la afirmación social del testimonio escrito y, en última instancia,de la escritura.
Efectivamente, en Cataluña, entre los siglos X y XII, el valor jurídico atribuí-do a la palabra viva describe un itinerario cambiante, que acaba con su progresivararefacción. Analizar el lenguaje documental resulta de particular interés en estesentido. No hay mas que detenerse a contemplar con detalle los usos aplicados a untérmino concreto y significativo: vox. Las variaciones semánticas del mismo, la fun-
**Este texto procede de una investigación más amplia que constiyuyó el objeto de mi tesis doc-toral: Ideología, organización social y cultura escrita en la Cataluña de los siglos X al XII, Valencia, 1996.Tesis doctoral inédita. En su redacción final, este artículo ha sido posible gracias al proyecto de inves-tigación PS95-0122 del Ministerio de Educación y Cultura, en cuyo marco he seguido desarrollan-do mi trabajo de investigación.

ción que en cada momento cumple en la trama del texto, su incorporación al tenorformulario, son todas ellas cuestiones a tener en cuenta y sobre las que nos deten-dremos en breve.
Pero, antes de hacer frente a los pormenores de este cambio, hay que anunciarya cuál es la otra cara que ofrecen las relaciones oralidad-escritura dentro del con-texto analizado. Y el reverso de la moneda no es sino la permanencia, la continui-dad que es posible percibir en los “indicios de oralidad” que presentan los docu-mentos de aplicación del derecho. Así es, el discurso documental, aunqueconstruido desde la lógica de la escritura y en favor de su afirmación social, no estáexento por ello de “indicios de oralidad”; o, lo que es lo mismo, de “todo aquelloque en el interior de un texto da indicio de su previa publicación” (ZUMTHOR,P. 1989, 41). Es decir, todos aquellos indicios que remiten a una situación históri-ca en la que el “tránsito vocal” constituye el único medio posible de “socialización”de los textos (ZUMTHOR, P. 1989, 24). En este contexto cultural -histórico- nossituamos, y la textualidad documental, desde su interior, y pese a las diferenciasfuncionales que la separan del texto literario, descubre idénticos mecanismos derecepción, y una formulación discursiva acorde con los mismos. También aquí, enel ámbito de la producción de documentos escritos con finalidad jurídica, el trán-sito vocal descrito por Zumthor se muestra como una permanencia, una continui-dad que recorre todo el arco cronológico analizado, perfilándose como una carac-terística propia de las relaciones oralidad-escritura en dicho periodo.
II
Captar los efectos del valor de la palabra en la organización de una determina-da sociedad, y hacerlo desde o a través de sus huellas escritas, impone ensayar pro-cedimientos metodológicos nuevos, que rebasen la aprehensión aparente de lainformación transmitida por los textos, aunque sean aplicados a la “lectura” de losmismos. Procedimientos que permitan analizar la textualidad documental comouna formación discursiva, desvelando, así, tanto su lógica interna como sus condi-ciones de posibilidad. Para ello, ya lo mencionamos con anterioridad, nos deten-dremos en una lectura atenta del término vox. Una lectura que permita descubrirla lógica que explica las variaciones de su contenido semántico y su correspondien-te utilización en el tenor formulario; estableciendo igualmente la relación entre éstay las oscilaciones de orden cuantitativo descritas por el término vox en la docu-mentación estudiada.
Para empezar, una constatación sumamente significativa. Primer indicio de undesplazamiento. En el lenguaje utilizado para la expedición de documentos el tér-mino vox prolifera y, sin embargo, raramente aparece para aludir a la palabra pro-nunciada. Incluso, en algunos casos, cuando podría parecer que se está aludiendoa esta realidad:
140 JOSE V. BOSCÁ CODINA

“...et augeat (sic) ille vocem quando Dominus dixerit ad pecatores disceditead me maledicti in ignem eternum qui preparatus diabulo et angelis eius,amen” [0926-07-30]
el texto no hace sino recurrir al término vox para dar paso a una voz congelada. Estay no otra es la forma en que se entiende lo escrito. Y a lo que así se tiene por la vozde Dios es a lo que remite, dentro del texto citado, la expresión “ille vocem”; queno hace sino dar paso a Mt. 25, 261.
Pero dejando a un lado el hecho, cargado de sentido -y sobre el que volveremosmás adelante-, de que un texto, las Sagradas Escrituras, sea evocado como una voz,la voz de Dios, lo cierto es que el término vox aparece en los documentos paradesignar realidades bien distintas a la de la enunciación oral. Sin embargo, el sen-tido y el valor que una sociedad atribuye a este acontecimiento, cambiantes en rela-ción a la extensión social de la escritura, pueden ser la clave para comprender lasrazones de tal desplazamiento semántico. Porque, si la “transferencia de nombres ode signos idiomáticos de un «objeto» a otro es la primera ley del lenguaje” y, a suvez, “el lenguaje es un modo de ver la realidad, de entenderla, de interpretarla”(LLEDÓ, E. 1974, 69 y 72), es exactamente en esta intersección objeto-signo, ensus variaciones, donde debemos centrar nuestra observación.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo que ya planteara P. Zumthor (1989, 159)en relación con la presencia del término vox en el lenguaje jurídico, si encontramosen los diferentes usos del término vox una vinculación respecto al valor jurídico-socialde la palabra viva y, al mismo tiempo, éste nos informa acerca de la mayor o menordifusión del testimonio escrito en la sociedad que estudiamos, estaremos ante unpotencial indicador cultural, susceptible además de un análisis en la larga duración.Empecemos, pues, afrontando el estudio cualitativo de la casuística. Para ello parti-remos de lo que R. Barthes (1982, 8) denomina “un modelo hipotético de descrip-ción”, descendiendo al análisis de los casos -las variables semánticas o funcionales conlas que se presenta el término vox - desde su participación o su distanciamiento res-pecto al modelo utilizado. Este se construye a partir del innegable y ancestral víncu-lo que liga la voz al sonido. No debemos olvidarlo, desde sus más remotos orígenes,el término latino vox enuncia y designa al sonido2. Y como ha puesto de manifiestoW.J. Ong (1987, 38), es precisamente la naturaleza del sonido, determinante en la
DE LA VOZ EN EL TEXTO 141
1. “Tunc dicet et his qui a sinistris erunt: Discedite a me maledicti in ignem aeternum, qui paratusest diabolo, et angelis eius” . Nótese que la referencia a la voz del “Señor” no procede de las Escritu-ras, sino que ha sido incluida en el tenor documental para introducir el texto citado.
2. “Quidquid sit de etymo, vox est sonus animalium ore aut alia collisione corporum expressus,ϕωυη, βοη (It. suono, voce, pronuntía; Fr. voix, son, cri; Hisp. voz, son, grito; Germ. der Laut, dieStimme, der Zuruf; Angl. a voice, sound, cry)”. Cfr. FORCELLINI, A. (1965), t. IV, pp. 1040-1041.

conformación de las “psicodinámicas de la oralidad”, la que nos permite compren-der el marco cultural en el que se inscribe la concepción de la “palabra articuladacomo poder y acción”. Desde esta perspectiva se establece el modelo hipotético aseguir. De acuerdo con el mismo, los diferentes usos del término vox , constatablesen la documentación jurídica catalana entre los siglos X y XII -esto es, en una socie-dad con una importante presencia de la comunicación oral, aunque a lo largo de esteperiodo se produzca una progresiva extensión de la escritura-, pueden ser explicadosa partir de la estructura mental (y del consiguiente correlato lingüístico) que vincu-la voz, poder y acción, determinada a su vez por la naturaleza del sonido y la formaen que este condiciona las estrategias comunicativas al margen de la escritura.
Porque el sonido es, sobre todo, evanescente, un constante fluir, como tambiénlo son las palabras en ausencia de la escritura, carentes de presencia visual y por ello,única y exclusivamente sonidos . Esta cualidad de la percepción auditiva condicio-na el valor de la voz en las sociedades orales y es la clave explicativa del potencialmágico que estas confieren a la palabra, “por necesidad, hablada, fonada y, por lotanto, accionada por un poder” (ONG, W.J. 1987, 38 y 39). Desde esta dimensiónantropológica, cobra todo su sentido la asimilación histórica de la voz a la autori-dad de una persona, constatable desde la Antigüedad3 e indudablemente relaciona-da con la particular asimilación vox/ius que alimenta la inmensa mayoría de los usosde este término en la documentación analizada.
Efectivamente, la inmensa mayoría de la veces en las que el término vox apare-ce en los documentos es para hacer referencia al derecho que alguien tiene sobrealgo4, localizándose sobre todo en secuencias textuales donde se alude al título depropiedad, esto es, bien cuando se indica la vía o el medio a través del cual fueronadquiridos los derechos que se ejercen sobre el bien objeto de negocio; o bien, sinreferencia expresa de la vía de transmisión, cuando se apela, de forma genérica, alos distintos títulos de propiedad que se tienen sobre una determinada cosa. La pre-
142 JOSE V. BOSCÁ CODINA
3. “The voice as expressing a person’s authority, opinion, etc.” Cfr. GLARE, P.GW. (ed.) (1982),p. 2104.
4. De acuerdo con la acepción nº 4 de las incluidas en el Glossarium Mediae et Infimae Latini-tatis para la palabra Vox. Esto es: “Jus, quod quis habet in rem aliquam”. Debiendo señalar que la pri-mera fuente con la que se informa esta acepción es la “Lex Wisigoth. lib. 4. tit. 3. § 4”, y la mayorparte de documentos en los que se ejemplifica su uso proceden del área catalana o de la occitana (Cfr.DU FRESNE DU CANGE, C. 1954, t. VIII, p. 381). De hecho, este es el significado principal quehan dado a este término quienes han estudiado su uso en la documentación catalana alto-medieval.Así, RODÓN BINUÉ, E. (1957, p. 258) traduce vox únicamente como “derecho que se tiene sobreuna cosa”, señalando, no obstante, su equivalencia con “directos, dretaticos y auctoritates que figurana veces a su lado”. En la misma línea se sitúa la traducción de Uox como “Dret damunt una propie-tat”, ofrecida por J. ALTURO en su “Aproximació lingüística”, a partir del estudio correspondientea L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Cfr. ALTURO I PERUCHO, J. 1985,vol. I, p. 298).

sencia de la vox, a la hora de designar el título de propiedad, parece bien estableci-da desde el momento en que esta se produce, mayoritariamente, de acuerdo con untenor estereotipado; un texto formulario que, ciertamente, está sujeto a variantes,pero que, en todos los casos, cumple la misma función, al aparecer fundamental-mente como complemento a la designación específica de la vía de transmisión: “quinobis advenit per genitore aut per qualicumque voces” [1166-09-22]. O bien, alsituarse en secuencias textuales donde, mediante su uso formulario, se hace refe-rencia a cualquiera de las legítimas razones por las que uno tiene o debe tener algo:“et cum omnia quod ibidem abeo vel abere debeo per qualicunque voce” [0993-09-24].
La sinonimia que presenta algunas veces esta secuencia textual: “uel aliis qui-buslibet modis et uocibus” [1140-04-15], anuncia el verdadero alcance semánticoal que responde este uso del término vox : cualquier forma de acceso a la propiedadpuede ser genéricamente nombrada utilizando este término. Pero también de for-ma específica. Así, las diferentes circunstancias por las que se ha llegado a la pose-sión de un determinado bien son expresadas con intermediación de la voz. Se tie-ne algo por la voz (derecho) condal (vocem comitalem) [0997-03-04]; por la voz(derecho) de los antepasados (vocem parentorum meorum) [1023-08-18]; del padre(vocem patris nostre [1076-06-18]; vocem genitorem meorum) [1177-10-03]; de laIglesia (vocem nostri matris Ecclesie) [1068-01-18]; o de una institución eclesiásticaconcreta (voces Sancte Marie) [1063-11-13].
Sabemos, pues, cuál es el significado jurídico del término vox en la mayor par-te de los casos en los que ha sido localizada su utilización. Ahora bien, ¿a la des-cripción de qué situación concreta de la vida real se aplica este uso jurídico estere-otipado? A partir de su significado genérico y de la restricción del mismo a ladesignación del titre o legal ground -de acuerdo con la casuística que el Lexicon deJ. F. Niermeyer (1976, 1117) ofrece a partir de documentación catalana de lossiglos X y XI-, así como atendiendo a la posición que frecuentemente ocupa el tér-mino vox en el tenor documental, es evidente que éste es utilizado para aludir a unmomento concreto y de capital importancia en la organización de la sociedad: latransmisión o transferencia de bienes o propiedades. Es en la alusión a este momen-to donde su uso cobra plena fuerza y amplitud, evidenciando además su adecua-ción o dependencia respecto al modelo hipótetico tomado como punto de partida.La vox , en cuanto titre o legal ground , remite a la palabra como acción. La acciónverbal que concluye el legítimo acceso a la propiedad. El momento en que unasdeterminadas palabras -no cualesquiera de estas, sino palabras clave, palabras-fuer-za5- se constituyen en el mecanismo que concluye la transferencia de bienes, pro-piedades o derechos.
DE LA VOZ EN EL TEXTO 143
5. Tomo el concepto “palabra-fuerza” de ZUMTHOR, P. (1989), p. 89. Sobre el sentido con elque aquí se aplica y su vinculación con el derecho, ver en particular las pp. 103-104.

¿Cuál es el significado de este hecho? ¿Detrás de cada una de estas aplicacio-nes del término vox se encuentra una sociedad que verifica la transmisión de lapropiedad mediante procedimientos estrictamente orales?. Obviamente, no. Laoposición oralidad/escritura, como dicotomía esencial, constituye una realidadajena a la sociedad que estamos estudiando. Sus relaciones no son -no pueden ser-de oposición, de exclusión mutua, sino de imbricación, de interdependencia. Esmás, para algunos autores, como M.T. Clanchy, la extensión de la escritura quese produce en este periodo fue posible gracias al vínculo que la unía con la pala-bra, en una cultura donde las letras no eran sino “indicators of voices”6. Por otraparte, es evidente, la misma base sobre la que se construye este mismo discursoniega toda afirmación dicotómica en este sentido: estamos percibiendo la vozdesde lo escrito; y el derecho, no por aparecer designado como vox, viene entera-mente constituído a partir de la palabra. Necesaria, es cierto, pero no suficienteen todos los casos. Aún en el siglo XI es posible, aunque poco frecuente, que sealuda a la transmisión oral como única fuente de ese derecho que hemos vistodesignado como vox :
“Prelocutus autem Bernardo et amici eius pro ipso dicebant quia alodiosupradicto Miro melius debuerant esse suus secundum paterna uoce et secun-dum laxacionem quod ex uerbis suis predictus conditore ei fecit in filii uoce”[1086-11-05]
Pero no faltan las referencias en las que se evidencia su constitución a partir delo escrito. Bien al referirse a la vía de transmisión, indicando explícitamente la for-ma en que ésta se materializó:
“per uocem uxori sue prescripte per scriptura...” [1060-10-02]
Bien refiriéndose a la “scriptura” como fuente del derecho adquirido y trans-mitido de padres a hijos:
“supra meminita scriptura, in qua sibi et sue posteritati vocem habere sta-tuit” [1024-11-02]
La lección es ya bien conocida. En la época en que nos situamos no cabe pre-sentar la escritura como una realidad escindida de la palabra viva, la letra frente a
144 JOSE V. BOSCÁ CODINA
6. Cfr. CLANCHY, M.T. (1993). Sobre la concepción medieval de las letras entendidas como“shapes indicating voices”, conviene leer el capítulo 9 (“Hearing and Seeing”) en su totalidad(pp.253-293). La cita en la p. 291.

la voz. Es evidente que esta es una dicotomía extraña a la cultura medieval7. Por elcontrario, dispuestos a captar la diferencia, la alteridad, parece razonable explicaresta utilización del término vox vinculándola a la concepción de la palabra articu-lada como poder y acción; aunque ésta, la palabra, ya en el siglo XI, tal y como aca-bamos de ver, sea confiada a la escritura como medio de conservar sus efectos, aque-llo a lo que da lugar su pronunciación.
Siguiendo con la exposición de casos, en orden decreciente respecto a sudimensión cuantitativa, es posible diferenciar un uso del término vox en el que éste-sin abandonar la asimilación vox/ius a la que se acaba de hacer referencia- aparecepara aludir al objeto mismo de la transacción documentada, o a las condiciones enque ésta se produce8. Así, unos determinados derechos, expresados semánticamen-te mediante el término vox, pueden ser vendidos9, legados en testamento10, o bienes posible que se renuncie a los mismos tras la resolución de un determinado liti-gio11. Un uso que se constata con mayor frecuencia aplicado a la designación de lascondiciones en que se produce una determinada transacción. En última instancia,el objeto nombrado es el mismo, modificándose tan sólo la forma de expresión. Porejemplo, se indica que una tierra es vendida “ab omnem integritatem, cum omni voceposesionis sue” [0979-01-19]; o que la venta se verifica “ab integrum cum omnibusdirectis et vocibus” [1078-08-30]; o más frecuentemente, la vox aparece formandoparte de una fórmula, más o menos estereotipada, que sirve de resumen a todo loindicado con anterioridad; volviendo a encontrarnos con otra equiparación signifi-cativa:
DE LA VOZ EN EL TEXTO 145
7. De hecho, han sido los estudios sobre alfabetismo y cultura escrita centrados en época medie-val, los que han contribuído en mayor medida al progresivo abandono de una concepción dicotó-mica y atemporal que, durante algunos años, estuvo bastante extendida entre los estudiosos a la horade abordar el binomio oralidad-escritura. Cfr. DOANE, A.N. (1991), p. XIII.
8. El significado específico que cabe atribuir ahora al término vox sería el de “derecho subjeti-vo”. Ciertamente, es posible distinguir, como lo hace NIERMEYER, J.F. (1976, p. 1117), entre“titre, cause - legal ground” (acepción 4 para el término vox) y “droit (...) - claim” (acepción 5 parael mismo término). Teniendo en cuenta, además, la sinonimia “voces vel directos”, y el significadoque, en su acepción 4, da NIERMEYER, J.F. (1976, p. 335) del término “directum” como: “droitsubjectif, titre - right, title”; es posible precisar el significado del término vox en este caso como “dere-cho subjetivo”. Más aun si tenemos en cuenta el significado de “derechos adscritos a una propiedad”,contemplado igualmente para el término “directum” por RODÓN BINUÉ, E. (1957, p. 82), quienafirma también la equivalencia del mismo con el término “vox”.
9. [1087-04-21]: “vindo vobis ipsas meas voces que ibi abeo vel abere debeo”. 10. [1075-03-07] : “ipsas meas voces que ibi habeo vel habere debeo remanent totas ab inte-
grum ad Gonbal et a...”. 11. [1092-05-02]: “relinquid et deffinivit predicta Bona Donna ad iam dictos Remon et ad
coniux sua omnes voces que in predicto alod abebat vel abere debebat”.

“Quantum prefate affrontaciones includunt et istius terminis circu-meunt sic vendo vobis iam dictis alaudibus, cultis vel eremis, pratis, pas-cuis, aquis aquarum, molinis cum capud aquis et discursibus, omnia etin omnibus quicquid dici vel nominari potest totum et ab integrum,cum ingressibus vel regressibus earum, omnes voces que ibi abeo vel abe-re debeo” [1088-08-22]
Significativa por cuanto todo aquello que el vendedor tiene dentro de la pro-piedad que ahora enajena, que a su vez es todo lo que se puede tener -ya que se pue-de nombrar12-, queda finalmente resumido en todas las voces(derechos) que alli tie-ne dicho vendedor. En definitiva, todos los derechos que se ejercen en el marco deuna determinada propiedad -esto es, todo el poder que allí se tiene-, pueden ser yson a menudo designados mediante el término vox. Cabe por tanto seguir pensan-do en la adecuación al modelo de partida, vinculando en este caso la voz(derecho)al poder que se ejerce. Nuevamente, pues, la voz deja sentir su prestigio, su lugardestacado en la organización de la sociedad.
A través de la designación del derecho que se tiene sobre una cosa, el término vox,bien sea aplicado a fundamentar la legitimación del autor de la acción documenta-da, o bien sea utilizado para nombrar o definir el objeto mismo de tal acción,denuncia un mismo enunciado, que a su vez desvela toda una concepción culturaly, necesariamente, todo un entramado de relaciones sociales. Podríamos decir, deacuerdo con la terminología de P. Zumthor (1989, 20-21), que la presencia del tér-mino vox en el discurso documental nos sitúa ante una textualidad adscribible auna situación de “oralidad mixta”, en la que “la influencia del escrito sigue siendoexterna, parcial...”. Una situación en la que, aunque se confie en la escritura parasu fijación, la palabra sigue siendo concebida como la fuente última de todo dere-cho, e imbricado con este, de todo poder13.
Un valor, un prestigio, que no agota aquí su influencia en la construcción deldiscurso documental. Ciertamente, si los usos del término vox vistos hasta elmomento se ajustaban al modelo de descripción tomado como punto de partida,
146 JOSE V. BOSCÁ CODINA
12. Y téngase en cuenta que la capacidad o el ejercicio de nombrar constituye, en las psicodi-námicas de la oralidad, una forma de poder sobre lo nombrado, vinculada a la articulación de la pala-bra, a la voz, y documentada ya en Gen. 2, 20: “Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animalia,et universa volatilia caeli, et omnes bestias terrae: Adae vero non inveniebatur adiutor similis eius” (Cfr.ONG, W.J. 1987, p. 39 y POCA, A. 1991, p. 16).
13. Imbricación que queda más patente, si cabe, al alcanzar al derecho de un poder que apelaigualmente a una voz como fuente de aquello que lo hace superior a los restantes poderes. Se tratade un uso del término vox que no ha sido localizado en la documentación aquí analizada , pero delque da noticia BONNASSIE, P. (1981, p.12), cuando afirma: “Els comtes en reivindiquen oberta-ment la sobirania, en nom de la vox principalis que han heretat dels monarques carolingis”

los restantes, aunque absolutamente minoritarios respecto a los anteriores, siguenigualmente dentro del marco explicativo que se ha trazado. La palabra como acción,la fuerza transformadora de la voz, sustenta e informa el uso del término vox enten-dido como: “Actio qua rem aliquam quis postulat, ceu in eam jus habens” 14. Un usoescaso, pero que contribuye a perfilar el enunciado al que pertenece, si se tiene encuenta el contexto en el que se inscribe la práctica totalidad de los documentosdonde se ha localizado esta acepción. Ese contexto es el de las prácticas judiciales.Espacio de particular significado en la vida del discurso documental y, más aún,destino último del mismo, de acuerdo con su propia lógica. Garante de propieda-des y derechos, el documento, potencialmente al menos, no está construido sinopara servir de prueba ante un tribunal, para constituirse en la pieza clave, en el ins-trumento que determina la resolución de un litigio. De hecho, son documentossurgidos de litigios los que constituyen, a excepción de una escritura de venta15, elúnico soporte en el que se constata esta utilización del término vox. Utillizaciónescasa, pero que salpica los tres siglos que estamos analizando y, aunque varía sufunción concreta en los distintos documentos donde aparece16, muestra en todos loscasos un mismo sustrato, que pone de manifiesto el valor de la voz como elemen-to constitutivo del derecho. En el siglo X nos encontramos ante unas “Condiciones
DE LA VOZ EN EL TEXTO 147
14. De acuerdo con la acepción 5 que para el término vox ofrece DU FRESNE DU CANGE,C. (1954, t. VIII, p. 381). Significado del término vox al que se refiere igualmente BONO, J. (1979,p. 145), cuando afirma, en relación con los iudicia en Cataluña: “Así, el demandado (cuando ladetentación le era imputada por el demandante, en su pretensión, ‘voz’, ante el juez), o el deman-dante mismo (si los iudices le imponían la prueba de su derecho), tenía que acreditar el título (‘ordo’)de su derecho, bien por la correspondiente escritura o bien por testigo idóneos”.
15. [1192-04-22]. En esta escritura de venta,vox se localiza en una secuencia textual que da pasoa la sanción del documento. Texto que recoge la renuncia, a priori y bajo juramento, de ejercer unaposible demanda; a cuyo fundamento legítimo específico se alude por intermediación de la voz: “EgoMaria predicta iuro super quatuor evangelia quod amplius non requiram istam venditionem, vocesponsalicio”
16. Hay que decir, no obstante, que se trata de variaciones con escasa entidad. Acabamos dehacer referencia a cuál es esta función del término en la única venta donde se localiza tal significado.Como veremos de inmediato, en el documento [0997-11-30], el término vox es utilizado para alu-dir de forma específica al fundamento que legitima la acción de reclamación ejercitada. Con la mis-ma finalidad, la de legitimar al demandante, aunque las razones obedezcan a supuestos distintos, selocaliza también esta utilización del término en el documento [1170-02-25]: “Petrus presbiter alta-ris Sancti Stephani de ipsa sede uoce et ratione eiusdem altaris multotiens demandaui et querelaui...”.Significado que, en este documento concreto, queda precisado por localizarse asociado a ratio, que,de acuerdo con la acepción 12 ofrecida para el mismo por NIERMEYER, J.F. (1976, p. 883): “actionde droit - legal action”, permite una mejor interpretación del mismo. Por último, los documentos[1070 (1071)-04-07] y [1172-05-05], aplican este uso del término vox en sendas fórmulas de renun-cia, similares a la que hemos visto en la escritura de venta y a las que hará referencia un poco másadelante.

sacramentorum” 17, que recogen la resolución de un juicio en el que el demandanteapela a sus derechos en razón a una sucesión, una cadena de voces que confluyenen su persona18. Y en este momento de intersección entre el discurso y las prácticassociales, es posible percibir con nitididez los perfiles de una concepción de la letradependiente y producto de la abrumadora presencia de la palabra viva. Frente alvalor de la palabra, que aparece en condiciones de equidad junto al testimonioescrito19 -binomio en el que se encierran todas las posibles pruebas aportadas parala resolución de un litigio-, se alza el prestigio de lo escrito, fuente última de la reso-lución judicial que, de acuerdo a la Lex , o, lo que es lo mismo, de acuerdo a la letrade la ley, decide y sentencia. Aunque, eso sí, no consumada aún la plena emanci-pación jurídica de la letra respecto a la voz, serán unas palabras, las de los testigos,el elemento clave en la determinación de dicha sentencia.
Al comparar la situación descrita con la que muestra un documento de lasegunda mitad del siglo XII, en el que se constata la utilización del término vox conel mismo significado, es posible percibir permanencias, pero también discontinui-dades relevantes. Así, aunque el prestigio de la voz muestra su permanencia, aldesignar a través de la misma una hipotética reclamación a la que renuncia el otor-gante de esta “cartam diffinitionis et evacuationis” 20; los términos de la oposiciónletra-voz parecen haberse desplazado, inclinando la balanza en favor de lo escrito.La descripción de los hechos que presenta el tenor documental evidencia la pro-gresiva extensión del testimonio escrito como garante de propiedades y derechos21.
148 JOSE V. BOSCÁ CODINA
17. Se trata de un documento dispositivo, como afirma BONO, J. (1979, p. 139) y, concreta-mente, “la designación técnica de un tipo documental especial, la aseveración bajo juramento, comola que tenía lugar en la prueba de conjuradores”.
18. [0997-11-30]: “unde Segarius per vocem uxoris sue intencionem habebat cum supradictopresule. Et dixit in suis responsis quia hereditare eas debebat uxor eius per vocem de genitore suocondam Ennegone...”.
19. [0997-11-30]: “Interrogavimus ergo et Wifredum iudicem adsertorem de supra insertoepiscopo si posset hoc probare aut per testes aut per scripturas quod ipse decime debuissent esse desancta Maria aut non...”
20. [1172-05-05]: “ut numquam illi vel aliquis per vocem eorum in illo honore aliquid possentquerere”. De “exvacuatione” se autocalifica igualmente el documento [1070 (1071)-04-07], en el queel término vox aparece también formando parte de una cláusula de renuncia: “...non requirat Rai-mundo nec nullum de posterita sua nulla voce in iam dictos homines”. Como afirma BONO, J.(1979, p. 147), la “exvacuatio” no es sino una denominación de la “agnitio, recognitio”, propia deCataluña. Por lo tanto, siguiendo a este mismo autor, se trata de documentos otorgados por deman-dantes cuyas reivindicaciones han sido judicialmente desestimadas.
21. [1172-05-05]: “Sit notum cunctis quod Arnaldus de Gardia, cum adhuc viveret, vendiditDomino Deo et abbati et fratribus Sancte Crucis totum illum honorem quod dederat ei episcopuset Barchinonenses clerici tam sibi quam proieniei et posteritati sue, et tradidit illis scripturam quaminde habebat ab Episcopo et accepit tunc partem pretii ut cum inde faceret aliam cartam venditio-nis quam confirmaret et confirmari faceret Episcopo, tunc acciperet aliam partem que remanebat.

De acuerdo con la misma lógica que rige la designación de la acción de legí-tima reclamación como vox, cuando el discurso documental alude a la acción jurí-dica de representar a alguien, convierte al representante en la voz de aquel o aque-llos a los que representa; esto es, traslada de uno al otro todo el poder, toda lafuerza legal que se deriva de la pronunciación de unas determinadas palabras22. Laspalabras que alguien dice23, y a partir de cuya escucha se pone en marcha el pro-ceso que da lugar a la acción jurídica documentada24. En definitiva, la voz apare-ce en la base de toda acción legal, sin ella ésta no tiene sentido ni posibilidad deexistencia.
Por ello, en esta sociedad, entre cuyos rasgos más característicos se encontraríasu “adhesió a l’escriptura”, según las palabras de Pierre Bonnassie (1979, 17),encontramos pruebas elocuentes de una concepción de lo escrito como algo inex-tricablemente unido a la voz, a la palabra pronunciada. Datos, por tanto, que per-miten entender y matizar esa adhesión a la escritura, al desvelarnos la forma en queesta es imaginada, representada. La escritura no es nada sin la voz que la devuelvea la vida. Sólo en el marco de esta concepción es posible comprender la designa-ción del texto escrito como vox. Significado con el que se presenta este término enun reducido, aunque significativo número de casos. Significativo por dos razones:por su propia entidad y por la cronología que muestra esta limitada casuística. Hayque empezar aludiendo a un documento en el que se localiza una fórmula de par-ticular interés. Importancia que viene dada por cuanto el texto de las leyes es men-cionado recurriendo nuevamente al témino vox: “Vox legum iure decrevit auctoritas”[0988-07-11].
La “voz de las leyes” hace referencia aquí a un texto escrito, y no a cualquiertexto, sino a la principal fuente de derecho en la Cataluña de los siglos X al XII: elLiber iudiciorum. Dar paso a una cita de este código legislativo, en el preámbulo deun documento de permuta entre los condes de Urgell y el obispo y los canónigosde dicha sede episcopal, es la única función que cumple esta fórmula. Una fórmu-
DE LA VOZ EN EL TEXTO 149
Sed, progrediente aliquando temporis, mortus est Arnaldus et non potuit complere quod promise-rat et reliquit ipsam pecuniam quam ei debebamus filio suo et parentibus suis in suo testamento. Quivenientes ad abbatiem et fratres eius quesierunt ipsam pecuniam et ostenderunt ipsam cartam testa-menti in qua eius reliquerat. Abbas autem et fratres eius, viso testamento reddiderunt amicis eiuslibenti animo scilicet XXXV. solidos monete Barchinone et susceperunt ab eis hanc cartam diffini-tionis et evacuationis...”
22. El sentido que cabe atribuir al término vox en este caso se encuentra recogido en la acep-ción 6 de las que incluye, para este término, NIERMEYER, J.F. (1976, p. 1117): “au nom de - inthe name of”.
23 [0960-11-06]: “Tunc advenit ante eos Francerimus sacer vocem adclamationis dicens...”. 24 [0960-11-06]: “Cum autem talem vocem adclamationis audissent domnus Borrellus incli-
tus commes hac venerandus presul Wisadus dixerunt...”.

la con escaso predicamento y cuyo uso, a partir de los trabajos de otros autores25, esposible localizar desde la segunda mitad del siglo X hasta mediados del siglo XI,aunque con algunas variaciones. Pero lo que realmente resulta significativo, en rela-ción con el argumento que aquí se defiende, es el sustrato que emparenta este usodel término vox con el que encontrábamos al principio de este recorrido. Si allí erala Biblia el texto al que se aludía, presentándolo como una voz -la voz de Dios-,aquí el texto es el Liber , un texto de naturaleza distinta, jurídica, al que se hacereferencia igualmente por intermediación de la voz: “la voz de las leyes”. El textoescrito se evidencia pues como una voz, una voz congelada cuya autoridad -la deDios o la de la Ley- recobrará toda su fuerza cuando esas palabras sean devueltas asu estado natural -el sonido- a través de la pronunciación de las mismas. La Ley -con mayúsculas-, la de Dios (vocem Dei) o la de los hombres (vox legum), ejerce suacción porque es escuchada.
No cabe duda que la designación como voces de los textos a los que se ha hechoreferencia resulta de capital importancia. Pero, dentro de esta concepción, no resul-ta de menor entidad la equiparación entre vox y documento escrito con finalidadjurídica26. En este marco conceptual, el documento se presenta como una herra-mienta, un mero instrumento de evocación de la palabra, verdadera entidad fun-dante. El poder de la palabra articulada, la acción que ésta representa, capaz decrear una nueva realidad nombrándola, constituyen, nuevamente, el marco de refe-rencia obligado para entender esta asimilación de la vox a la scriptura, al documen-to que, en caso de litigio, será reclamado por los jueces27.
150 JOSE V. BOSCÁ CODINA
25 Cfr. IGLESIA FERREIRÓS, A. (1977), p. 142 y n. 230, así como los documentos 63, 101y 205 del Apéndice documental. Ver igualmente ZIMMERMANN, M. (1973), pp. 238 y 246.
26 El sentido del término vox como documento (scriptura), puede localizarse en: RODÓNBINUÉ, E. (1957). Aunque no se cita de forma manifiesta al desarrollar el término vox, que definedel siguiente modo: “«derecho que se tiene sobre una cosa». De uso muy frecuente a lo largo de todoel siglo XI y especialmente en plural, voces, equivaliendo a directos, dretaticos y auctoritates que figu-ran a veces a su lado” (vid. p. 258); es posible encontrar este significado acudiendo, dentro de la mis-ma obra, al término auctoritas: “Conserva el valor de «autoridad, fuerza legal de que uno está inves-tido» (...), pero asume, además, el significado específico de «derecho que se tiene sobre una cosa» y«documentos en que consta este derecho». Se encuentra, generalmente en plural y es sinónimo devoces y dretaticos” (vid. p. 29). Con todo, hay que señalar, además, que este significado aparece explí-citamente formulado en: BONO, J. (1979, p. 147, n. 41): “voces... quod ostendit = docs. aportados”.
27 [0984-06-28]: “...petivit in iudicio ante predicto vices comite vel iudice, unde vos supradictusiudex nos interrogastis diligenter plures vices et placitos legitimos nobis dedistis, quid ad hec respondere-mus aut si potuebamus exinde aut scripturas aut ullum documentum aut ullam vocem aut ullum indi-cium veritatis per quam ipsas iam dictas terras convincere potuisemus aut non. Set nos iam supradicti inomnibus nos recognoscimus vel exvacuamus, quia exinde non posumus abere nec scripturas neque nullumdocumentum nec nullam vocem veritatis per quam ipsas terras convincere posumus nec modo nec ulloquetempore, sed hodie per lege et iusticia plus debet esse de isto predicto Bernardo vices comite vel de fratre suoSalane episcopo quam de nos aut de ullumque hominem, et ea que dicimus recte veraciter nos recognosci-mus vel exvacuamus in vestrorum iudicio”

Además, el texto de “ista recognicione vel exvacuacione” nos recuerda cuál es elproceder habitual de los jueces, en este contexto histórico, siempre y cuando eltema litigioso lo constituya la reivindicación de una determinada propiedad. Así loexpresa el documento: “per lege et iusticia”28. Procedimiento sobre el cual convienedetenerse por un momento, ya que en el mismo concurren una serie de momentosde particular significado, en relación con el argumento que aquí estamos desarro-llando. Destacaremos, en primer lugar, la petición de pruebas por parte de los jue-ces que, aunque descubre el puesto fundamental que entre las mismas tiene el tes-timonio escrito, sitúa a este, como indicabamos más arriba, en un cierto plano deequidad con relación al testimonio oral; esto es, en relación a la voz de los testigos.De hecho, a partir de esta petición, que encuentra sin duda alguna su fuente dederecho en Liber II,1,2329, se ponen en marcha una serie de procesos judiciales don-de, entrado ya el siglo XI, es posible percibir sin ambages ese confronte entre losdocumentos y las otras voces autorizadas, las de los testigos idóneos30.
El otro momento de particular interés, al que alude igualmente el texto deldocumento que se acaba de citar, pone también de manifiesto la equidad que carac-teriza la correlación de fuerzas entre memoria y documento, voz y testimonio escri-to. Se está haciendo referencia a la confirmación del otorgante (‘autoricare’), exigi-da por los jueces para que el documento se convierta en “prueba plena”,determinando con ello el fin del litigio y la promulgación de la correspondientesentencia (BONO, J. 1979, 146). Sólo así, a partir de esta evocación de la memo-ria, de esta nueva escucha de la voz, el documento en sí, aunque no por sí mismo,se constituirá en la prueba determinante y definitiva para la resolución del litigio.Aunque éste, claro está, no siempre se resuelve de forma tan sencilla. Lo que de
DE LA VOZ EN EL TEXTO 151
28 A este procedimiento, característico de las prácticas judiciales en la Alta Edad Media hispa-na, se refiere BONO, J. (1979, pp. 144-145) en los siguientes términos: “El papel preponderante deldoc. en el proceso altomedieval, fue reconocido en los tribunales, en los que los jueces, participandosin saberlo del pensar jurídico del ‘ordo aequitatis’ vigente en la Europa postcarolingia, resuelven con-forme a ‘lex et iustitia’, ‘per legem et iustitiam’, apreciando libremente el valor probatorio del docu-mento”
29 “Iudex, ut bene causam agnoscat, primum testes interroget, deinde scripturam requirat...” (Cfr.ZEUMER, K. (ed.)1973, p. 70)
30 [1073-10-09]: “Unde nobis [...]nce cum eodem episcopo domno Guilelmo litigantibus, exegit anobis idem episcopus ut, si veraciter hostenderemus quibus vocibus aud quibus auctor[itatibus] predictapredia Sedis prenominate possideremus. Cui hoc in responsis reddidimus quod per cartam largitionis pre-nominati domni Ermengaudi presulis et omnia tenebamus et habebamus. Propterea, insistente iudice Ber-mundo, iudicatum est legitimo iudicio ut aut carta la[rgiti]onis a prescripto domno Ermengaudo corro-boratam hostenderemus aut testibus eandem donationem nos accepisse omni modo comprobarem vobistestibus omnis scripture accepte veritas [...]raretur aut si hec omnia defecissent per testes idoneos solum-modo donum hoc nos adquisisse demonstraremus”.

hecho sucede en el caso de que el documento aportado como prueba, una vez revi-sado, sea impugnado por la asamblea judicial:
“Unde aspicite scripturam iudicii ex inde factam qu[am] domnus Rai-mundus comes mihi firmavit cum coniuge sua Hermessinda comitissa.Cumque in presentia supra dictorum virorum et iudicis perlecta fuisset,inventum est quod contra ordines legum acta est” [1024-11-02] .
Aduciendo como primera razón para rechazar esta scriptura iudicii la ausenciade las correspondientes conditiones sacramentorum, de acuerdo con las cuales sedebía haber verificado la declaración de los testigos:
“...quia non potuit iuste fieri, nisi prius conditionibus aeditis per quasipsi testes testimonium reddidissent quoniam lex ita dicit: Iudex, causafinita et sacramento, ut ipse ordinaverit, a testibus dato, iudicium emit-tat” [1024-11-02] 31
Y señalando que todo aquello que el demandado había declarado, en relacióncon el bien objeto de litigio, debía ser desoido salvo que aquel presentase nuevosdocumentos (“voces”), capaces de mejorar la defensa de sus pretensiones:
“Et de hoc quod Guilelmus in hac scilicet parte illi proclamabat, iudi-cavit ut nullam responsionem illi pararet, nisi prius hic Guilelmusmeliores illi voces aut auctoritates ostenderit, quam ostendit, aut dixit”[1024-11-02]
Es en el contexto al que pertenece este procedimiento judicial, donde se entien-de perfectamente la utilización del término vox para designar el testimonio escritocon finalidad jurídica. Efectivamente, el documento, cualquiera que sea su natura-leza, puede ser denominado vox. No obstante, esta variante semántica, de la queformaría parte igualmente la designación del texto de las leyes como una vox, tieneuna vida breve en la documentación, pudiendo interpretar su paulatino declive,desde el mismo momento en que aparece, como indicio de vanguardia del procesode afirmación de la escritura frente a la oralidad.
152 JOSE V. BOSCÁ CODINA
31. Aunque no se indica la procedencia exacta del texto utilizado para fundamentar tal resolu-ción, se apela a la “lex” para citar, con bastante exactitud, Liber II, 4, 2. Cfr. ZEUMER, K. (ed.)(1973), p. 95: “Iudex, causa finita et sacramentum secundum leges, sicut ipse ordinaverit, a testibus dato,iudicium emittat; quia testes sine sacramento testimonium peribere non possunt...”

En resumen, la asimilación de la voz al derecho que se tiene sobre las cosas, ala autoridad o el poder que uno ejerce, a la acción judicial que uno puede empren-der o a los instrumentos que uno puede utilizar en defensa de dicha acción, impli-ca, necesariamente un prestigio social que recae sobre la voz. Y, gracias a P. Zum-thor (1989, 32), sabemos que el punto de inflexión de tal prestigio se inicia dentrode la cronología aquí analizada.
La cuestión es si a partir del estudio propuesto podemos aproximarnos a esteproceso, dentro de las coordenadas espacio-temporales de esta investigación, claroestá. Conviene recapitular, ver de qué datos disponemos. Aplicando el método quese ha seguido se llega a una primera conclusión: todos los casos en los que el tér-mino vox aparece en la documentación estudiada constituyen o forman parte de unmismo enunciado32, segun el cual la voz, palabra viva o congelada -en forma deescritura- constituye la pieza clave del procedimiento jurídico intrínseco a las rela-ciones negociales. Efectivamente, analizada la casuística desde un punto de vistacualitativo, a partir de su dependencia respecto a un modelo hipotético cuya ope-ratividad parece probada, resulta innegable el parentesco que vincula los diferentessignificados con los que se presenta el término vox en la documentación. Es, preci-samente, a partir de su dependencia respecto al valor social de la palabra articuladadesde donde es posible establecer el nexo, el sustrato común. En definitiva, ese“zócalo enunciativo” que hace posible la homologación de esta pluralidad de usos,la consideración de los mismos como un conjunto y su utilización como indicadorde un proceso de cambio que involucra a la cultura escrita y a la organización social.
Utilización que pasa por la valoración cuantitativa correspondiente a la presen-cia del término vox en la documentación. A partr de dicha valoración se perfila unrecorrido cronológico de evidente interés. Para empezar, en términos globales, ladistribución que muestran los documentos en los que se localiza el término vox ,lejos de describir un recorrido lineal, muestra una curva de ascenso y caida, apogeoy declive. Y, ciertamente, de acuerdo con el proceso descrito por Zumthor, tras laposición alcanzada en el siglo XI, la siguiente centuria marca el declive progresivodel término vox en la documentación. Concretamente, dentro de la división porsegmentos cronológicos a la que han sido sometidos los datos obtenidos, la cota
DE LA VOZ EN EL TEXTO 153
32. Se utiliza aquí el concepto de enunciado de acuerdo con el significado que dicho conceptotiene en el método descriptivo aplicado a los discursos por FOUCAULT, M. (1990). En relacióndirecta con el uso que se hace del mismo en este punto, debemos recordar ahora las siguientes con-sideraciones, que sitúan al enunciado al margen de las restricciones propias de las categorías aplica-das tradicionalmente al análisis lingüístico: “La polisemia -que autoriza la hermenéutica y la descu-bre en otro sentido- concierne a la frase y a los campos semánticos que hace actuar: un solo conjuntode palabras puede dar lugar a varios sentidos y a varias construcciones posibles; puede, pues, haberen él, entrelazados o alternando, significados diversos, pero sobre un zócalo enunciativo que se man-tiene idéntico” (vid. p. 185).

más alta de esta curva se sitúa en el periodo correspondiente a los años 1050-1100.Periodo que capitaliza igualmente el uso mayoritario al que se sujeta el término voxen la documentación catalana altomedieval: la designación genérica del título depropiedad; y periodo en el que se localiza también el mayor número de documen-tos en los que vox presenta multiplicidad de significado o función.
En definitiva, desde una u otra perspectiva, el siglo XII se perfila como la cen-turia del cambio, el momento en que se sitúa la cesura entre un antes y un después.Antes, y fundamentalmente en el siglo XI, al tiempo que el testimonio escrito acre-cienta su presencia en la sociedad, ésta, a través del lenguaje utilizado en esa pro-ducción documental creciente, expresa, de acuerdo con el archivo 33 de su memoria,las huellas de un enfrentamiento. Describiendo los hechos como si de un juego defuerzas se tratara, podríamos decir que, en un determinado momento, la voz llegaincluso a devorar a la letra, imponiéndole el nombre de su contrario. Ya hemos vis-to que ese momento, en el que el prestigio de la palabra parece oponerse con mayorintensidad a la creciente extensión de la escritura, concuerda con la misma crono-logía. En el después, entrado el siglo XII, nos encontramos ante el paulatino des-censo que experimenta el uso del término vox en los documentos; termómetro queno hace sino advertirnos de la relegación de la voz en el plano jurídico, coinciden-te con una nueva concepción del derecho que, a su vez, parece situarse en el núcleode unas nuevas relaciones de poder, en definitiva, de una nueva organización social.
III
Acabamos de asistir a la constatación de un cambio. El embate decisivo ases-tado al ancestral prestigio de la voz, con su consiguiente relegación en el planojurídico, nos sitúa ante una cesura determinante que hemos localizado en el sigloXII. Junto a fenómenos de cambio como este, característicos del periodo históri-co estudiado, es posible percibir otros cuyo rasgo fundamental es la permanen-
154 JOSE V. BOSCÁ CODINA
33. El concepto de archivo es utilizado aquí con el sentido que le otorga FOUCAULT, M.(1990, pp. 219-221), al afirmar: “Por este término, no entiendo la suma de todos los textos que unacultura ha guardado en su poder como documentos de su propio pasado, o como testimonio de suidentidad mantenida...El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho...Entre la len-gua que define el sistema de construcción de las frases posibles, y el corpus que recoge pasivamentelas palabras pronunciadas, el archivo define un nivel particular: el de una práctica que hace surgir unamultiplicidad de enunciados como otros tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosasofrecidas a la manipulación. No tiene el peso de la tradición, ni constituye la biblioteca sin tiemponi lugar de todas las bibliotecas; pero tampoco es el olvido acogedor que abre a toda palabra nuevael campo de ejercicio de su libertad; entre la tradición y el olvido, hace aparecer las reglas de unapráctica que permite a la vez a los enunciados subsistir y modificarse regularmente. Es el sistema gene-ral de la formación y de la transformación de los enunciados”.

cia, lo aparentemente inmóvil. Continuidades que recorren y caracterizan toda lacronología aquí analizada. Como la forma en que se verifica la socialización delos textos, o lo que es lo mismo, la relación de estos con sus lectores, cuyo eje con-ductor -la voz-, invariable a lo largo de todo este periodo, ha sido especialmentepuesto de manifiesto por P. Zumthor (1989, 24-25) con respecto a las obras lite-rarias.
Ahora bien, el “tránsito vocal”, hemos tenido ocasión de comprobarlo, no es enabsoluto una cualidad privativa del texto literario. La recepción auditiva puedeafectar a cualquier texto, y el documento, el testimonio escrito con finalidad jurí-dica, está sujeto a los mismos mecanismos de apropiación. Si con anterioridad des-tacábamos el especial significado que tenía la utilización del término vox para desig-nar al documento, y de forma genérica a todo texto escrito; ahora hay que poneren conexión este tránsito semántico con la forma mayoritariamente aplicada a larecepción o socialización de la textualidad documental. A no dudarlo, el docu-mento y, en general, todo texto escrito, puede ser designado como vox por cuantosu recepción, su lectura, se ajusta, de forma dominante, a un modelo vocal-auditi-vo. Otra cuestión distinta, y sobre ello volveremos más adelante, es la acumulaciónde estas referencias a la sonoridad del texto en un determinado periodo, dentro dela cronología que aquí se abarca. Por el momento, si se trata de seguir una estrate-gia que nos permita reconstruir la transmisión oral aplicada a esta particular tex-tualidad, debemos empezar localizando la forma en que los documentos aluden asu lectura.
Pese a su escasez34, las referencias explícitas a la lectura aplicada a la textualidaddocumental nos permiten conocer algunos de los momentos en que aquella se veri-fica, así como la forma en que se materializa, a quiénes involucra y de qué modo seestablece el diálogo . Para empezar, el documento puede ser leído -en alta voz- unavez escrito, antes de que el autor de la acción jurídica suscriba su contenido -queconoce porque lo ha oído- y solicite a los testigos que hagan lo mismo, expresandoasí su conformidad y perfeccionando, a su vez, la transacción documentada. Prác-tica de lectura, pues, imbricada en el propio proceso documental y representada enel texto que lo culmina, descubriendo una relación con lo escrito que pasa por larecepción vocal/auditiva:
DE LA VOZ EN EL TEXTO 155
34 Escasez de información que rebasa los estrechos límites de la documentación analizada yparece constituir una constante en la documentación catalana de este periodo. En este sentido se pro-nunciaba TRENCHS, J. (1983, p. 573), al abordar el estudio de la “ignorantia litterarum” a partirde documentos catalanes de los siglos X y XI: “En els documents del període que estudiem, sónestranyes les cites referents a la lectura o escriptura dels participants en l’acte jurídic, si prescindimde les notes dels notaris o eclesiàstics, autors materials dels textos”.

“Sig+num Ollemar, qui ista carta rogavi scribere et postquam scriptafuit, audivi legere et propria manu mea sponte firmavi ea et testes, sub-ter notatis, precepi firmare” [1088-08-22]35
Aunque con diferencias de grado y función, la dualidad de técnicas aplicadas ala lectura de los textos, recibidos a través de la vista o del oído, es perfectamenteconocida en el conjunto de la Europa Medieval (PETRUCCI, A. 1988, 296). Dehecho, los documentos estudiados ponen de manifiesto, a partir de la alusión aotros textos, lo que constituye un fenómeno característico de este periodo. Paraaquellos que lo vivieron no existía ninguna duda: todo escrito, en principio, podíaser percibido a través de la lectura: “Legimus a Sanctis Patribus” 36. Pero, también,y sin que ello constituyese ninguna anomalía, ninguna irregularidad, el mismo tex-to -o, más exactamente, lo que los documentos presentan como la misma fuentetextual- podía ser recibido a través del oído: “Audientes monita vel precepta sanc-torum patrum” 37. Ahora bien, sin negar en absoluto la permanencia del “tránsito
156 JOSE V. BOSCÁ CODINA
35. Las referencias a este momento del proceso documental son escasas, y todas ellas se ajustana la misma fórmula. Un texto diseñado, como afirma J. Bono, “en correspondencia a una ley de Égi-ca. que exigía para la válida suscripción del testigo, que éste leyese previamente o se le leyere la scrip-tura (‘per se antea legerit, aut coram se legentem audierit’), siendo inválida la carta si no asegurara la‘vera cognitio’ de los testigos (‘nulla testium firmaverit cognitio vera’)” (BONO, J. 1979, 161-162).Con una cronología que va del siglo X al XII, este mismo autor ha localizado la existencia de fór-mulas similares, “acuñadas en los scriptoria asturiano-leoneses” para satisfacer esta exigencia legal;incluyendo entre las mismas algunas que muestran la posibilidad de una lectura autónoma por par-te del otorgante, y no aquella que se verifica por intermediación del “scriptor, probablemente, en vozalta” (BONO, J. 1979, 162) Modalidad, esta última, a la que se adscriben las únicas seis referenciaslocalizadas en la documentación estudiada. Los documentos en cuestión son los siguientes: [1088-08-22], [1090-01-30], [1091-03-31], [1093-01-09], [1095-06-17], [1097-03-04]. Procedentestodos ellos del área de Guissona y su comarca, la práctica totalidad de los mismos parece ser respon-sabilidad de la formación y los usos documentales de un mismo rogatario. Un tal “Bonephiliussacer”, que suscribe cuatro de los documentos en los que se han localizado fórmulas de este tipo.
36. [1160-08-08]. La referencia a la lectura de los Santos Padres da paso al siguiente texto:“...traditum sanctisque ac divinis constitutionibus canonice confirmatum ut quecumque Dominoofferuntur res ecclesie et oblationes fidelium apellentur”. Un texto cuyo origen quedaría “fuera delámbito de la ley” -entiéndase, del Liber-, y que respondería más bien a la “utilización de principioscanónicos” aplicados a la legitimidad de la acción jurídica documentada (cfr. IGLESIAFERREIRÓS, A. 1977, pp. 136-138).
37. [1076-01-15]. En este caso, la alusión a los Santos Padres sirve para dar paso a una cita bíbli-ca El mismo tipo de referencia aparece en otros 4 documentos del siglo X; debiendo señalar que lapequeña diferencia que se constata en su formulación, nos acerca todavía más, si cabe, a la transmi-sión auditiva, tal y como muestra el siguiente ejemplo, que corresponde al documento más antiguoentre los que se da esta circunstancia: “Audientes predicationes sanctorum Patrum...” [0949-05-10].Aunando ambas formulaciones se localiza otro documento en el siglo XI [1069-05-29]: “Audientespredicatione monita vel precepta sanctorum patrum...”

vocal” a lo largo de todo el periodo examinado, lo cierto es que, de esta apelacióna una fuente concreta se desprenden indicios de una discontinuidad que hay quesubrayar. El hecho a resaltar, en base a los datos que ofrecen los documentos exa-minados, radica en la distinta cronología a la que corresponden estas dos referen-cias a los Santos Padres. Como hemos visto, la alusión a una recepción auditiva desu discurso se centra en los siglos X y XI, mientras que, por el contrario, la únicareferencia a la recepción visual, a la lectura de aquello que se atribuye a esta fuentede autoridad, la hemos localizado en la segunda mitad del siglo XII. Es posible,dado el escaso número de referencias utilizadas en este punto, que toda conclusiónal respecto resulte apresurada; pero también es posible que no sea así, sino que, nue-vamente, nos encontremos ante un indicio más de ese desplazamiento que, de unau otra forma, recorre todas estas páginas: el que conduce, en la historia de Occi-dente, hacia la afirmación social de lo escrito.
Con todo, llegados a este punto y teniendo en cuenta cuál es la textualidadespecífica que aquí se aborda, conviene matizar el alcance de lo que se acaba deexponer, descendiendo de lo general a lo particular. Como ha puesto de manifies-to P. Zumthor (1989, 125), la naturaleza de los textos, en este periodo histórico,condicionaba las modalidades de lectura que, mayoritaria o preponderantemente,eran aplicadas a los mismos. En este sentido, debemos tener en cuenta que, en oca-siones, “antes del siglo XIII, fue necesario concentrar verdaderos comités de lecto-res para garantizar el desciframiento correcto de un documento difícil” (ZUMT-HOR, P. 1989, 124). Si, tal y como afirma A. Petrucci (1988, 296-302), hasta elsiglo XI la separación existente entre las prácticas de escritura y las de lectura, habíahecho de la lectura “una actividad ardua y consecuentemente más bien rara”, elámbito particular de la textualidad documental parece plagado todavía de mayoresobstáculos para el lector. Cabría pensar, de entrada, y teniendo en cuenta catego-rías no siempre operativas en este periodo cronológico, que el recurso a la lecturaen alta voz es el medio empleado, el único posible, para hacer llegar un texto escri-to a aquel que no es capaz de leer y escribir38. Pero no parece que los hechos coin-cidan con este punto de vista. Los documentos amplían todavía más el espectro dela lectura en voz alta. Es por ello que, incluso cuando al potencial receptor se lesuponen las competencias necesarias para la lectura de estos textos, la particularatención que implica su correcta lectura puede condicionar en gran medida elrecurso a la recepción auditiva por parte de aquel. Dentro de este contexto, en elque, como ha puesto de manifiesto M.T. Clanchy (1993, 267): “reading was still
DE LA VOZ EN EL TEXTO 157
38. Sobre la inadecuación de esta concepción de la literacy al periodo histórico que aquí se estu-dia, cfr. CLANCHY, M.T. (1993), pp. 231-232 (acerca de la concepción medieval de la literacy) ypp. 232-233 (acerca de la alfabetización de los laicos y de lo que significa en relación a esta proble-mática).

primarily oral rather than visual”, el desarrollo de un proceso judicial se convierteen un terreno en el cual, eventualmente, pueden encontrarse estas dos formas derecepción del mensaje escrito. Así lo pone de manifiesto una exvacuatio o renuncia,en la que la parte demandante manifiesta conocer el documento aportado comoprueba por el demandado, tras aplicar al mismo sucesivas lecturas, en las que se dancita tanto el procedimiento de recepción visual como el auditivo:
“Propter hanc causam superius scriptam ostendit iam dict[...]mus filiusMiro scripturam quem sanctus Ermengaudus episcopus fecit Mironipatri suo et legi eam ego Wilelmus episcopus et relegi in presencia can-nonicis s[...]intus in Sede Vicco et invenimus in ea conventionem scrip-tam quem fecit sanctus Ermengaudus episcopus cum condam Miro...”[1046 (...1047)]
Pero, mientras que el primero, la lectura en sentido estricto de un texto docu-mental, protagonizada en este caso por un obispo, constituye una realidad excep-cionalmente aludida en los documentos estudiados; la recepción auditiva, por elcontrario, no sólo es mencionada, sino enunciada en términos de globalidad. Y loque es más importante, este fenómeno se localiza al final de nuestro recorrido, enla segunda mitad del siglo XII. Momento de cambios trascendentales en las rela-ciones de la letra con la voz. Pero, también, momento de continuidades por cuan-to la lectura en alta voz sigue constituyendo la vía de acceso mayoritaria a los docu-mentos.
Efectivamente, el lenguaje documental aún es capaz de ofrecernos nuevas evi-dencias que apuntan en esta dirección. Dentro de las cláusulas que integran el tenordocumental, es quizás la promulgatio o notificación aquella que mayores posibili-dades brinda en este sentido. Tal y como señalan los diplomatistas, esta cláusulacumple la función de anunciar, de dar a conocer la acción documentada39. En aque-llos casos en los que el documento manifiesta, explícitamente, la forma en que seofrece al conocimiento de aquellos que estén interesados en el mismo, lo hacemediante el recurso a fórmulas que no dudan de cuál será el procedimiento aplica-do a su lectura: el vocal-auditivo. En consecuencia, es en esta cláusula dondeencontramos referencias específicas a lo que P. Zumthor ha denominado indiciosde oralidad, esto es, indicios de la forma en que el escrito se hace público a travésde una recepción auditiva del mismo. Hay que señalar, no obstante, que se trata dereferencias relativamente escasas en número, si bien esta circunstancia no interfie-re para nada en el significado que se desprende de las mismas. Podríamos decir que
158 JOSE V. BOSCÁ CODINA
39. “É una formula dichiarativa con la quale si afferma che tutti gli interessati devono essere aconoscenza del contenuto dispositivo del documento”. Cfr. PRATESI, A. (1987), p. 80.

estos documentos hacen explícita una realidad que el resto, la mayoría, eluden,aunque no por ello están negándola. En este sentido, resulta oportuno indicar que,de acuerdo con los planteamientos metodológicos de la microhistoria, “un docu-mento verdaderamente excepcional -es decir, estadísticamente infrecuente- puedeser mucho más revelador que mil documentos estereotipados” (LOZANO, J. 1987,93). Con todo, en el caso que nos ocupa, la excepcionalidad afecta, únicamente, ala referencia explícita a los oyentes, puesto que ésta se inscribe en un contexto for-mulario, completamente acorde con el que dicta la redacción mayoritaria de lanotificación en este momento de la producción documental catalana. Así, si tal ycomo afirmaba M. Zimmermann (1974, 45): “À partir de 1150, toutefois, la for-mule banale «Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam et futuris...» ou«Universis notum sit hominibus» devient peu à peu exclusive”; del mismo modo, lasfórmulas en las que se alude a los oyentes del texto escrito, nos muestran su sujec-ción a este patrón dominante. Con ligeras variantes, la primera de las fórmulas alas que alude Zimmermann constituye el modelo dominante, puesto que a él sesujetan 12 de las 18 referencias localizadas. Todas ellas, hay que subrayarlo porqueel dato no es neutral, proceden de documentos cuyo origen es monástico; concre-tamente del cenobio de Santes Creus, de cuyo cartulario, el Llibre Blanch, provie-nen 14 de dichas referencias. De acuerdo con lo expuesto por Zimmermann -enrelación al cartulario de otro monasterio catalán, el de Sant Cugat del Vallés-, estasería la razón de la preferencia mostrada por el “cunctis”, frente al “omnibus”.
Pues bien, tan sólo en un caso la palabra scriptura -entiéndase, documento-aparece de forma manifiesta para hacer referencia a su escucha: “Notum sit cunctishanc scripturam audientibus qualiter ..” [1139-02-26]. En el resto de las referen-cias sujetas a esta fórmula, el sustantivo es sustituído por un pronombre demostra-tivo que remite al documento, a su texto. Bien mostrando una gran similitud conel modelo descrito por Zimmermann: “Notum sit cunctis hominibus qui hocaudierunt quam ego...” [1171-06-04] o presentando cierto distanciamiento, al sus-tituir la totalidad de los hombres por la totalidad de los oyentes, en una serie desecuencias textuales estrechamente emparentadas entre sí40.
Otro caso distinto es el de aquellas fórmulas en las que, aun sin alejarse porcompleto de este mismo modelo, aparece una transformación particularmente sig-
DE LA VOZ EN EL TEXTO 159
40. Una de ellas, fiel en el resto al modelo dominante, ejemplifica nítidamente esta sustitución:“Notum sit cunctis audientibus, tam presentibus quam futuris, quod ego...” [1192-06-30]. Las otraspresentan una versión simplificada de este mismo texto: “Notum sit cunctis hoc audientibus quodego...” [1189-11-30 (A)]. O bien, como sucede en 7 de estas referencias, la transformación afectaigualmente al ordenamiento de algunos de los elementos integrantes de la frase, que pueden apare-cer mostrando distintas variantes: “Sit notum cunctis audientibus quod...” [1189-11-13]; “Sitnotum cunctis audientibus hoc quod ego...” [1189-11-30 (C)]; “Sit notum cunctis hoc audientibusquam nos...” [1190-09-30].

nificativa, por cuanto la referencia a la totalidad (cunctis) queda eludida u obviadapor la simple referencia a los oyentes: “Notum sit audientibus hoc quod...” [1187-01-09]. Elisión cargada de sentido, puesto que de la misma se puede inferir que “losoyentes” pueden perfectamente sustituir a “la totalidad”, porque ésta se encuentraconstituída, cuando de la lectura de un documento se trata, por un público deoyentes, un público que escucha lo escrito. O lo que es lo mismo, ante un textoescrito, y concretamente ante un documento, todos tienen, a priori, la condiciónde oyentes. A similar conclusión se puede llegar observando, al igual que en el casoanterior, la fidelidad o la diferencia que muestran aquellas referencias dependientesde la segunda fórmula citada por Zimmermann entre las más frecuentes. En estecaso, “Universis...hominibus” es sustituído por “Universis audientibus”41; de donde seinfiere que todos los hombres son todos los oyentes. Aunque, respondiendo a esteúltimo contenido, es posible distinguir el caso de un único documento en el que seaprecia la intersección de los dos modelos dominantes a los que se viene haciendoreferencia: “Notum sit universis audientibus quod...” [1188-01-22]. Por último, yconstituyendo un caso al margen de los modelos citados, la referencia a los oyentesaparece expresada del siguiente modo: “In notitiam veniat audientium quod...”[1187-08-12].
En definitiva, y a la vista de la información localizada, parece razonable con-cluir que el procedimiento vocal-auditivo es el mayoritariamente aplicado, dentrodel arco cronológico aquí examinado, a la socialización o recepción de los testimo-nios escritos con finalidad jurídica. Conclusión reforzada a la luz del comporta-miento que muestran otras prácticas de lo escrito. Así, si bien las fórmulas locali-zadas en los documentos concuerdan, en su apelación exclusiva a un público deoyentes, con algunas correlaciones verbales (recitar/oir; sagen/hören; dicere/audire)sumamente frecuentes en la literatura de este periodo (ZUMTHOR, P. 1989, 45-46). En cambio, el discurso documental renuncia, en el momento de dar cuenta desu publicación, a una figura de expolitio que, tanto en su forma acumulativa comoen la alternativa (“recitar y/o escribir, oir y/o leer”), aparece frecuentemente en algu-nos ámbitos de escritura para aludir a la operación receptiva. Concretamente, laforma alternativa “parece predominar en los textos eclesiásticos de la alta EdadMedia”, y “hace referencia, distinguiéndolas, a las dos formas posibles de recep-ción”. Pues bien, aunque esta figura retórica no se encuentra del todo ausente en eltenor documental, apareciendo para designar la función o condición de los testigos-como veremos más adelante-, lo cierto es que, la renuncia a la misma en la notifi-cación o promulgatio, puede ser interpretada como una prueba más de cuál era elprocedimiento mayoritariamente aplicado para llevar a cabo la socialización del
160 JOSE V. BOSCÁ CODINA
41. “Universis audientibus sit manifestum quod ego...” [1187-03-31]. Al igual que en: [1187-07-13].

texto documental. Con todo, en este contexto de triunfo del testimonio escritocomo instrumento al servicio de la organización social, las excepciones a la reglaque determina la redacción de la notificación en los documentos catalanes, nohacen sino recordarnos la vigencia de la voz como intermediaria entre el docu-mento y su público.
Ciertamente, después de todo lo expuesto hasta el momento, da la impresiónde que el “tránsito vocal”, aunque con variaciones que marcan el curso de un pro-ceso, constituye, a lo largo de todo el periodo analizado, la vía de acceso mayorita-riamente aplicada a la recepción de la textualidad documental. Ahora bien, dentrode esta larga duración en la que se inscribe la lectura por intermediación de la voz,hay momentos, sincronías, que parecen traducir variaciones respecto a la concep-ción de la lectura y la escritura de la que es reflejo aquella. Y en este punto hay queacudir a aquellos términos que nos recuerdan la cualidad sonora del texto, situán-donos ante un momento de mayor apego a esa concepción vicarial de la escritura,que convierte a esta en un mero instrumento de acceso a la voz. Y de esta depen-dencia, obviamente, la textualidad documental no sale indemne. Efectivamente, enel lenguaje de los documentos diplomáticos es posible encontrar las huellas de estesometimiento de la letra a la voz. Así, palabras y frases, constreñidas por la rigidezde una fórmula estereotipada o producto de la capacidad creativa del escribiente,recuerdan, incluso al lector de hoy, la cualidad sonora inherente a aquellos textos.Es cierto, como nos advierte Walter J. Ong (1987, 12), que en esta aprehensiónestán comprometidos “nuestros propios prejuicios”. No cabe duda, “estamos tanhabituados a leer que nos resulta muy difícil concebir un universo oral de comuni-cación o pensamiento”. Pero, salvada esta barrera, es posible reconocer el sonido deaquellas voces que, en un momento determinado de la vida del documento, hicie-ron posible su socialización. A fin de cuentas, el lenguaje documental no hace sinorecordarnos la forma en que la mayor parte de la sociedad se relacionaba con el con-tenido textual de los documentos que producía, conservaba y utilizaba: a través dela percepción auditiva. De ahí que lo escrito se convierta en lo que resonat. Efecti-vamente, la utilización del verbo resonare para aludir al contenido de un determi-nado texto escrito, se constata con relativa frecuencia entre los documentos queintegran la documentación analizada42. Recurso cuya práctica se verifica tanto en el
DE LA VOZ EN EL TEXTO 161
42. Todas estas referencias se ajustan al significado que, para el término resonare, ofrece DUFRESNE DU CANGE, C. (1954, t. VI, p. 146): “Idem ac Sonare, quod vide suo loco: Dici, refe-rri”. Significado matizado a partir de la interpretación de uno de los textos con los que se documentaesta voz: “in suas conditiones Resonant, id est, cum suis conditionibus relata sunt; y completado acu-diendo al término Sonare (p. 525), que en su segunda acepción: “Dicere, dici”, deja perfilado total-mente el sentido localizado en las referencias aquí estudiadas, al desarrollar así uno de los ejemploscon los que ilustra este significado: “Sicut Sonat in praeceptis Regum, id est, sicut scriptum est”. En defi-nitiva, resuena lo que esta escrito.

contexto de referencias internas como en el de las externas. Esto es, tanto para remi-tir al lector a una parte del mismo documento en el que se localiza la referencia:“vindimus vobis hec omnia quomodo superius resonat” [1066-10-30]. Como pararecordar el sonido de la voz que, en otro documento cuyo contenido informa laacción jurídica ahora documentada, indicaba y señalaba el nombre de la personasobre la que recaía una determinada propiedad. Allí, en el documento que se evo-ca, resuena el eco de una voz:
“per ipsam cartam pignoris quod predictus Bonefilius rediit a predictasfeminas per amorem et timorem Dei, quia iam incurerat per predictamcartam pignoris ipsum aloudem qui ibi resonabat in potestate predictiBonefilii ad faciendum quodcumque uoluiset” [1064-10-08]
Claro está que, si todo texto podía ser designado como una vox, y ya vimoscomo se apelaba al texto de las leyes: “Vox legum”; no debe extrañarnos que losdocumentos nos recuerden la sonoridad de esa voz, el Liber : “sicuti resonat inGoticorum libro” [1090-05-20].
Pero la realidad se hace fórmula en su uso más frecuente: la referencia a lo escri-to más arriba. Expresada así, en estos mismos términos, aparece en gran cantidadde documentos43; pero cobra particular significado cuando es formulada de acuer-do a la sonoridad mostrada por un texto creado para su escucha: “sicut superiusresonat” [1040-03-06].
En un mismo documento [0988-07-11] pueden aparecer conjuntamenteambas formas de hacer referencia a lo escrito más arriba:
“ipsa omnia quod superius resonat vel quantum ibidem abemus, sive peralode sive per fevo sive per qualicumque voce...”
“omnia superius scripta”
Y, sin lugar a dudas, particularmente elocuente resulta el siguiente texto, en elque ambos verbos aparecen integrados en la misma frase, descubriendo sin amba-ges el sonido de lo escrito:
162 JOSE V. BOSCÁ CODINA
43. Si bien puede presentar algunas variaciones, como las que ejemplifican los casos siguientes:“quod superius scribtum est” [0907-11]; “...sicut superius scriptum est” [0935-05-07]; “sicut supras-criptum est” [1076-06-18]; “hoc totum sicut superius est scriptum” [1082-01-29]; “sicut scriptumest superius” [1170-09-30]; “sicut est superius scriptum” [1191-03].

“...et illorum superpossita sicut superius scriptum resonat ab omni inte-critatem” [0984-02-29]
El desarrollo cronológico que muestra este tipo de referencias a la palabra escri-ta, en las que, desde la elección semántica, se evoca el sonido que devuelve aquellaa la vida, pone de manifiesto, una vez más, el curso de un proceso cuyos hitos, eta-pas y consecución vamos conociendo, cada vez, un poco mejor. Efectivamente, sitras alcanzar su cota más alta entre 1050-1100, el periodo 1100-1150 marcaba elinicio en el declive del término vox en la documentación estudiada; este último seg-mento cronológico señala también el momento en el que el lenguaje documentalabandona, casi por completo, esa terminología asociada a la cualidad sonora deltexto que hemos estado analizando.
Nuevamente, pues, el siglo XII marca una cesura. Pero, ¿cómo cabe interpre-tarla? De acuerdo con lo que se ha ido exponiendo, a lo largo de los tres siglos estu-diados la socialización del discurso documental se muestra invariablemente sujetaa un modelo de lectura vocal-auditivo. En tal caso, ¿qué sentido tiene el abandonode una terminología que refleja esta realidad social?. La respuesta pasa por la con-sideración de la función enunciativa propia del discurso documental. En este sen-tido, podríamos decir que, aunque la práctica social permanece invariable, esto es,la lectura en alta-voz aplicada a la socialización del discurso documental; éste, eldiscurso, de acuerdo con su propia lógica interna, va despojándose, poco a poco,de algunos elementos -palabras, frases- que denotan una mayor dependencia res-pecto a la voz. En última instancia, sobre el sustrato permanente de una prácticaplurisecular, esta formación discursiva no hace sino enunciar los principios de unaconcepción más autónoma de la escritura. Una concepción que la diferencia y ladistancia de la palabra articulada, que refuerza su posición en la organización de lasociedad. En definitiva, una concepción que es la condición de posibilidad de supropia expansión. Ahora bien, para que esta se lleve a término, es necesario prime-ro afianzar, consolidar la presencia de lo escrito. Y, habida cuenta de cuál es el con-texto cultural en el que se inscriben los hechos, la posibilidad de tal consolidaciónpasa por el mantenimiento de una serie de vínculos con la palabra viva. Sólo así, ytras un recorrido que no está precisamente exento de tensiones44, el documento, eltestimonio escrito, conseguirá finalmente extenderse hasta los últimos rincones deuna sociedad que, poco a poco, irá abandonando la tradicional memorización delas cosas por el registro escrito de las mismas.
DE LA VOZ EN EL TEXTO 163
44. Tal y como ha sido puesto igualmente de manifiesto para el caso de Inglaterra: “The incre-asing use of documents created tension between the old methods and the new. Which was the bet-ter evidence, for example, seeing a parchment or hearing a man’s word? How was the one to be eva-luated if it conflicted with the other?”. Cfr. CLANCHY, M.T. (1993), pp. 260-266. La cita en la p.260.

IV
Pero antes de que el espacio de la oralidad sea cercenado de modo irreversible,el lenguaje documental traduce los términos en los que se verifica la obligada con-vivencia de la letra con la voz, así como el alcance cultural de este fenómeno, den-tro del periodo que estamos estudiando. Al equiparar en algunos casos la condicióndel testigo, de aquel que presta testimonio, a la del que ve y oye, los documentosdesvelan las tensiones propias de una época de transformaciones. Muestran, poruna parte, que la percepción de lo escrito queda aún, para la inmensa mayoría dela sociedad, dentro del circulo sensorial, dentro de la dotación natural del ver y deloir; que se opone a la capacitación técnica del saber leer y escribir, patrimonio demuy pocos y, por lo tanto, absolutamente al margen de aquellos “que sólo estabancapacitados para formas naturales y primarias de comunicación” (DIEZ BOR-QUE, J.M. 1985, 9). Es por ello que aquellos que prestan testimonio, al actuarcomo garantía de la identidad entre unos hechos y su redacción escrita -lo que, evi-dentemente, implica el perfecto conocimiento de ambas realidades-, pueden aludirasí a la forma en que tal conocimiento se verificó: “Sig+num Pontii, prioris qui hocvidi et audivi” [1179-05-30].
Porque con ello no se pone de manifiesto oposición alguna de los registros sen-soriales, sino todo lo contrario. Ya que, de acuerdo con los estudios de P. Zumthor,dentro de esa figura de expolitio a la que ya se hizo referencia anteriormente, la “fór-mula acumulativa...audire et videre, voir et écouter, hören und sehen..., no es sino unareferencia a la doble existencia de todo escrito: vemos sus grafías, pero oímos elmensaje, pronunciado por algún especialista” (1989, 47-48). Y de la abrumadoraextensión de esta realidad se hace eco el formulismo documental que, en algunasocasiones, da nombre a los testigos en función de los sentidos utilizados por estospara conocer aquello de lo que dan fe: “...isti sunt testes visores et auditores de hocsupra scripte” [1195-08-25]. Subrayando, incluso, la corporeidad de esa operaciónsensitiva, a partir de la mención explícita de los órganos en los que esta reside: “ocu-lis nostris vidimus et aures nostras audivimus” [0996-12-09].
Ahora bien, y esto hay que subrayarlo, los testigos del acto escrito raramenteaparecen designados de esta forma, prácticamente reservada para aquellos que, bajojuramento, dan testimonio de unos hechos -en los que puede haber intervenido ono la escritura-, y cuyo reconocimiento legal reside precisamente en tal declaraciónformal45. Este es el caso de las publicaciones o adveraciones sacramentales de testa-
164 JOSE V. BOSCÁ CODINA
45. Excepciones a esta regla, de la que daremos seguidamente algunos ejemplos, la constituyendos documentos a los que hicimos referencia más arriba: [1088-08-22] y [1097-03-04]. Dos escri-turas de venta en las que, de acuerdo a la exigencia legal de la “vera cognitio”de los testigos, se hacíamención a la lectura en alta voz de su contenido; y en las que, tras las suscripciones de los testigos,

mentos. Escrituración de un acto mediante el cual, de acuerdo a Liber II,5,1446 -que regula la escrituración de las últimas voluntades del difunto-, y Liber II,5,1247
-que recoge las disposiciones relativas al testamento oral; la declaración jurada delos testigos investía de plena fuerza legal unas determinadas disposiciones testa-mentarias. Ya hubieran sido estas puestas por escrito, o confiadas a la memoria, eneste acto, que las convierte en una realidad jurídica, no hemos de ver sino “la neces-sitat de reconèixer la validesa d’un testament” (UDINA I ABELLÓ, A.M. 1984,52). Efectivamente, y de esta realidad dan prueba algunos de estos documentos,que manifiestan explícitamente su adecuación legal, remitiendo a la Lex Visigotho-rum como prueba de autoridad, como garantía de la legitimidad que auspicia laredacción del testimonio escrito:
“Condiciones sacramentorum ordinante iudice Guilelmi Marchi, quiiussus est iudicare et determinare legaliter...Et ego prescriptus iudex hostestes fideliter recepi cum iuramento. Per auctoritatem legis Goticis ubidicit «Moriens in itinere aut in espedicione publica si ingenues secumnon habet, uolumptatem suam propriam seruis insinuet corum fidescorem iudicem probare debebunt et sic uolumptas ipsius habeat firmi-tatem»” [1046-01-25]
Aunque no se indica de forma concreta, el documento cita, o, mejor dicho, uti-liza Liber II,5,13:
“In itinere pergens aut in expeditione publica moriens, si ingenuossecum non habeat, volumtatem suam propria manu conscribat. Quod silitteras nescierit aut pre langore scribere non potuerit, eandem volumta-tem servis insinuet, quorum fidem episcopus adque iudex probare debe-bunt. Et si nullatenus antea fraudulenti fuisse patuerint, quod sub iura-
DE LA VOZ EN EL TEXTO 165
aparecía la expresión: “Isti sunt testes vissores et auditores”. Fórmula esta que, con la misma locali-zación, aunque sujeta a ciertas variantes en su redacción, aparece igualmente en dos escituras dedonación, que se localizan también en el siglo XI: [1069-05-29] y [1097-02-13]. Así como en dosdocumentos del siglo XII: una venta [1112-04-19] y una concordia [1195-08-25]. En todos estoscasos, en los que, excepcionalmente, aquellos que actúan como testigos del documento son denomi-nados “visores et auditores”, es muy posible que, aun a falta de la referencia a al lectura del docu-mento, tal denominación responda al mismo supuesto jurídico, esto es, la “vera cognitio”de los testi-gos en relación con el texto del documento que suscriben.
46. “Ut defuncti volumtas ante sex menses coram sacerdoti vel testibus publicetur”. Cfr. zeu-mer,K. (ed.) (1973), p. 114.
47. “Qualiter confici vel firmari conveniat ultimas hominum volumtates”. Cfr. zeumer,K.(1973), pp. 112-114.

menti taxatione protulerint, conscribatur, ut sacerdotis adque iudicissuscriptione firmetur; hac postmodum autoritate regia roboratum, fir-mum quod decreverit habeatur” (ZEUMER,K. (ed.)1973, 114).
Tal y como se desprende del cotejo entre ambos textos, el redactor del docu-mento mutila el texto legal, de modo que este se adapte a la situación que ha dadolugar al testimonio escrito elaborado por él, esto es, un testamento oral. No se alu-de en cambio a Liber II,5,12, que regula esta práctica y la función que en la mismacumplen los testigos:
“Illa vero voluntas defuncti, que iusta quarti ordinis modum verbistantummodo coram probatione promulgata patuerit, que instante quo-cumque periculo conscribi nequiverit, et tamen ab eo, qui moritur, ius-sa fuerit alligari, tunc robur plenissimum obtinebit, si testes ipsi, qui hocaudierint, et rogati a conditore extiterint, infra sex mensuum spatium,hoc, quod iniunctum habuerint, sua coram iudice iuratione confirmenteiusdemque iuramenti conditionem tam sua, quam testium manucorroborent” (ZEUMER,K. (ed.)1973, 113).
El texto legal, como acabamos de comprobar, se refiere únicamente a lo que lostestigos escucharon, en lógica correspondencia con el supuesto del que se hace eco.De acuerdo con esa condición, la de oyentes, se muestra la denominación que reci-ben los testigos en el momento en que suscriben este mismo documento: “hec suntauditores”48. En cambio, cuando dichos testigos se refieren, en el texto, a aquello delo que dan fe, aluden a las palabras del difunto como algo visto y oído:
166 JOSE V. BOSCÁ CODINA
48. Denominación que puede aparecer con cierta frecuencia en los testamentos de la Cataluñaaltomedieval, para aludir a quellos que actúan como testigos en los mismos (cfr. UDINA I ABELLÓ,A.M. 1984, pp. 46-47). Pero, y esto es lo que nos interesa, denominación que, en el caso de lasadmoniciones o publicaciones sacramentales de testamentos, constituye una constante y aparece parahacer referencia a un grupo bien definido y distinto al que constituyen aquellos que vienen designa-dos como testes. De esta situación han dejado constancia algunos estudiosos que han analizado docu-mentación catalana de este periodo, como es el caso de ALVAREZ MÁRQUEZ, M.C. (1978, p. 53),quien se refiere a esta constante de las publicaciones sacramentales en los siguientes términos: “Apa-recen siempre el sacerdote y el juez, un número variable de videntes et audientes, tres testigos (testes etiuratores sumus) y tres ejecutores o elemosinarii”. Por su parte, UDINA I ABELLÓ, A.M. 1984, p.56) plantea la existencia de funciones testificales distintas como causa de esta distinción: “Un altrerequisit formal imprescindible segons la llei visigòtica i que reflecteixen perfectament els documentsanalitzats és la presència de testimonis de l’acte de testar, oral o escrit, del qual ara es fa la publica-ció. Han d’ésser diferents dels marmessors i en general són tres, els quals presten jurament de ladarrera voluntat del testador i signen al final del document junt amb altres persones qualificadesd’«auditores». Cal pensar que els nombrosos assistents a l’acte tenen unes funcions testificals del pro-

“nos prescripti testes uidimus et audiuimus et presentes ibi eramus eodie et ora quando prescripti Reimundus Seniofredi Auinonensi, qui fuitcondam, hordinauit sue ultime uoluntatis per suis tantummodo uerbisiacente in egritudine...” [1046-01-25]
La razón de esta aparente imprecisión se encuentra en una fórmula estereoti-pada, acuñada para hacer referencia al acto de prestar testimonio y a las personasque actuan como tales. Según M.T. Clanchy (1993, 254-255), esta fórmula tienesu origen en los procedimientos simbólicos, aplicados a la transferencia de propie-dades, cuando no se utilizan testimonios escritos para ello. En tales circunstancias,la puesta en escena que acompaña a la palabra y al gesto, esto es, el simbolismo enel que se inscribe la acción verbal, no es sino una estrategia propia de la oralidad49,dirigida a impresionar una imagen que debe perpetuarse en la memoria de los tes-tigos. Una memoria, pues, al margen de lo escrito; sustentada en el binomio sen-sorial del ver y del oir, y a la que, de hecho, aluden los documentos mediante estamisma fórmula:
“...«Nos autem non habemus scripturas de hoc quod nobis requiritis,sed parati sumus per uiridicos testes comprobare quia amplius quam tri-ginta annos uidimus et audiuimus quia quantum infra ipsos UallosAnticos in circuitu ipsa ecclesia continet, omnia ab integrum, debereesse sacrariam Sancti Saluatoris»” [1060-10-02].
Fórmula escrita, pero también verbal, puesto que forma parte de las palabrasque pronuncia el testigo en su declaración jurada, exigida por el juez a tenor deLiber II,4,250, y que este juicio sacramental reproduce en los siguientes términos:
DE LA VOZ EN EL TEXTO 167
pi acte, diferents, doncs, de la dels tres testimonis a què ens referim”. Aunque este autor no hace refe-rencia alguna a la disparidad entre la denominación de auditores, que en los documentos aquí estu-diados hemos visto circunscrita al momento de la suscripción, y la de videntes et audientes, utilizadaal aludir a la declaración de los mismos; un examen atento de la documentación editada por Udina,pone de manifiesto el gran alcance de tal disparidad. Disparidad que se extiende igualmente a otrostipos documentales, aunque estrechamente emparentados por cuanto la declaración de unos deter-minados testigos está en la base del acto de escritura. Así lo pone de manifiesto SIMÓ RODRI-GUEZ, M.I. (1974, p. 1020): “En el juicio sacramental de los habitantes de Vilamacolum, seencuentran claramente diferenciados los testigos de los «auditores»” . Y lo pone de manifiesto por-que el examen de este documento, que la autora edita en el Apéndice con el nº II (pp. 1021-1023),nos permite localizar nuevamente el binomio sensorial aplicado a la cualidad de estos testigos: “occu-lis nostris / uidimus et aures audiuimus”.
49. Tal y como afirma LOTMAN, J.M. (1993, p. 9): “El mundo de la memoria oral está llenode símbolos”.
50. “Quod testibus sine sacramento credi non possit; et si utraque pars proferat testem, cuidebeat credi; et si vera testificari neglexerit testis”. Cfr. zeumer,K. (ed.) (1973), p. 95.

“...qui iuris iurando testificati sunt ita dicentes: «Iuramus nos testes Gul-mir et Lopard primo per Deum Trinum et Unum et per altare conse-cratum in onore Sancti Saluatoris supra cuius altare has condicionesmanus /nostras/ contangimus iurando quia nos prescipti testes Gulmiret Lopard uidimus et audiuimus per hos triginta annis presentes etamplius tenere et possidere per suum directum ad Sancti Saluatoris”[1060-10-02].
Pero, si el ver y el oir constituye la cualidad del testigo, de acuerdo con la per-cepción que éste aplicaba a los actos de que daba fe, en un mundo regido funda-mentalmente por la palabra y el gesto asociado a la misma; la aplicación de esta fór-mula a la percepción de lo escrito, en un contexto de creciente proliferación dedocumentos, explica algunas aparentes paradojas de su utilización estereotipada.Aparentes tan solo, porque en realidad son el reflejo de una coyuntura cambiante,la que provoca el incremento en la presencia del testimonio escrito, causa última,como señala Clanchy (1993, 255), de la traslación de significado que entraña estafórmula.
Esta y no otra es la razón de que el documento anteriormente citado aluda a latransmisión oral de la memoria, recurriendo para ello a los verbos videre y audire.Mientras que la referencia a esta misma realidad, fuera del constreñimiento propiodel formulismo jurídico asociado a la cualidad del que presta testimonio, puedeaparecer expresada en los siguientes términos:
“...ego Bernardus Blidgarii quia crebro audivi, postquam natus fui,quod cuncti fideles quicumque ecclesiam Dei hedificavere vel propaga-re curavere” [1090-04-22].
Así pues, sea cual sea la causa legal de la que el testigo da fe, contemple la leyla necesidad, manifiestamente expresada, de que el testigo haya visto u oído unadeterminada cosa, los documentos aluden a su acción de acuerdo a una fórmulaque auna ambos niveles de percepción. Hemos visto el caso de la adveración sacra-mental de un testamento que, a mediados del siglo XI, apelaba a la Lex como garan-tía de su legitimidad, al tiempo que, sin alejarse de la sustancia jurídica, traducía ensu formulación la diferencia que señala o indica la discontinuidad. La misma a laque apunta la reparatio scripturae de la que da cuenta otro documento muy próxi-mo a este en el tiempo.
“...nos prescripti testes vidimus et audivimus, prescripta pacta cognovi-mus, eam et reparavimus, eam eius iudice ordinante secundum legem.Ita et de his precipimus observavi quia dicunt in libro septimo vel in eiussententio, hid est, qui scripturam alterius reperitur viciasse, disrumpis-
168 JOSE V. BOSCÁ CODINA

se, falsare et lasse, id est, si quid in hac lege constitutum est amisisse; sedsola negligentia kassum atque inguriam suam quisquis scripturam velsibi dixerit fuisse ablata, sit testes quem in ea scriptura conscripsit.Adhuc sub prestes extiterit per ipsum poterit coram iudicem omnis ordoscripture peracta reparavi. Quod si testem ipsum in eadem scriptura sus-criptor accessit mortuum esse contigerit, tunc si legitime et cognitionisreperti fuerint, alii testes que eadem scripturam se dicunt vidisse etomne textum vel firmitatem eiusdem scripture firmissime nosse. Simili-ter publica iudicium investigatione per eorum testimonium ille quiscripturam perdidit, poterit sua reparare et percipere veritatem”51
Frente a los requisitos establecidos por la ley, esto es, que los testigos declarenhaber visto la escritura y conocer su contenido, el lenguaje documental contesta conuna fórmula que resume todas las formas posibles de percibir la palabra o la letra -¿acaso no son la misma cosa?-. Sea cual sea la forma en que los testigos han llega-do a conocer el contenido de lo escrito, el lenguaje documental sintetiza, en unafórmula, la dualidad perceptiva asociada a la escritura en este contexto cultural. Así,lo que podría ser interpretado en términos de supervivencia o fidelidad a un códi-go, el Liber Iudiciorum, constituye más bien la vía de aproximación a un momen-to de cambio, una posibilidad de captar la discontinuidad. Efectivamente, desde ladivergencia formal entre esta fórmula y el supuesto jurídico del Liber, al que apa-rece asociada en algunos documentos, se vislumbra el contexto que actualiza undeterminado texto. El contexto de una creciente presencia del testimonio escrito,acompañado del correlativo declive del valor jurídico atribuído a la palabra viva;pero, al mismo tiempo, también el contexto de la dualidad sensorial aplicada a surecepción por la mayoría de la sociedad.
DE LA VOZ EN EL TEXTO 169
51 [1031-09-11]. La referencia, explícita y con cita parcial de la fuente utilizada, corresponde aLiber, VII, 5, 2.: “De his, qui scripturas falsas fecerint vel falsare temtaverint”. Como puede verse, elfragmento citado, sumamente amplio, muestra un buen conocimiento del texto al que se alude: “quiscripturam alterius repperiatur viciasse, disrupisse, falsasse, celasse, vel si quid in hac lege constitu-tum est admisisse, sed sola neglegentia, casu adque incuria suam quisque perdiderit scripturam, velsibi dixerit fuisse ablatam: sit testis, qui in eadem scriptura suscripsit, adhuc supprestis existit, peripsum poterit coram iudice omnis ordo scripture perdite reparari. Quod si testem ipsum, qui ineadem scriptura suscriptor accessit mortuum esse contigerit, tunc si legitimi et cognitiores reppertifuerint, alii testes, qui eandem scripturam se dicant vidisse et omnem textum vel firmitatem eiusdemscripture plenissime nosse, similiter publica iudicum investigatione per eorum testimonium ille, quiscripturam perdidit, poterit suam reparare et percipere veritatem”. Cfr. ZEUMER, K. (ed.) (1973),pp. 304-305. La cita en la p. 305.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
[0907-11]: ACU (=Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell), LDEU (= Liber dota-liorum Ecclesiae Urgellensis), I, f. 111v, n. 340. Apud: BARAUT, C. (1979), n. 65,pp.54-55.
[0926-07-30]: ACU , Codinet, nº. 15. Apud: BARAUT, C. (1982 ), n. 18, pp.173-174.
[0935-05-07]: ACU, perg. 52. Apud: BARAUT, C. (1979), n. 95, pp. 71-72.[0949-05-10]: ACU, perg. 65. Apud: BARAUT, C. (1979), n.118, pp.86-87.[0960-11-06]: ACU, cons. d’esglésies, nº 18. Apud: BARAUT, C. (1978), n.
34, pp. 93-95.[0979-01-19]: ACU, perg. 103. Apud: BARAUT, C. (1979), n.181, pp.126-127.[0984-02-29]: ACU, perg. 117. Apud: BARAUT, C. (1980), n.198, pp.32-33.[0984-06-28]: ACU, perg. 122. Apud: BARAUT, C. (1980), n.203, pp.35-36.[0988-07-11]: ACU, Andorra, nº 7. Apud: BARAUT, C. (1988), n. 13, pp.
109-112.[0993-09-24]: ACU, LDEU, I, f. 70-71, doc. 194. Apud: BARAUT, C.
(1980), n.232, pp. 63-65.[0996-12-09]: ACU, LDEU, I, f. 209, doc. 694. Apud: BARAUT, C. (1980),
n.247, pp. 79-80.[0997-03-04]: ACU, LDEU, I, f. 82, doc. 230. Apud: BARAUT, C. (1980),
n.249, pp. 81-83.[0997-11-30]: ACU, LDEU, I, f. 173v-174, doc.520. Apud: BARAUT, C.
(1980), n.252, pp. 84-85.[1023-08-18]: BPT: Cart. (= Biblioteca Provincial de Tarragona. Cartulario -
Llibre Blanch- de Santas Creus), f. 137 v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 8, pp. 9-10.
[1024-11-02]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 2, pp. 227-230.[1031-09-11]: ACS (=Arxiu Capitular de Solsona), perg. 76. Apud: SANGES,
D. (1980), n. 3, pp. 230-231.[1040-03-06]: AES (= Arxiu de l’Església de Solsona), perg. 82. Apud: BACH,
A. (1987), n. 5, pp. 48-49.[1046 (...1047)]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 12, pp. 234-
235.[1046-01-25]: ADB (= Arxiu Diocesà de Barcelona), carp. 3A, perg. 1. Fons de
Santa Eulàlia del Camp. Apud: ALTURO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 52,pp.55-57.
[1060-10-02]: ADB, carp. 3 B, perg. 363. Apud: ALTURO I PERUCHO, J.(1985), vol. II, n. 76, pp.85-87.
[1063-11-13]: ACU, LDEU, I, f. 262v., doc. 814. Apud: SANGÉS, D. (1980),n. 20, p. 239-240.
170 JOSE V. BOSCÁ CODINA

[1064-10-08]: ADB, carp. 3B, perg. 364. Fons de Santa Eulàlia del Camp.Apud: ALTURO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 82, pp.95-96.
[1066-10-30]: ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó. Barcelona), Monacals, fons.de St. Benet de Bage, n. 346. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 22, pp. 241-242.
[1068-01-18]: BPT: Cart. , f. 7. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.14, pp. 17-18.
[1069-05-29]: ADU (Arxiu Diocesà de la Seu d’Urgell), fons de Guissona,perg. 10. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 25, pp. 243-244.
[1070 (1071)-04-07]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 26, pp.244-245.
[1073-10-09]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 34, pp. 250-252.[1075-03-07]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 37, pp. 254-
256.[1076-01-15]: ACS, perg. 188. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 38, pp. 256-257.[1076-06-18]: BPT: Cart., f. 132. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),
n. 16, pp. 19-21.[1078-08-30]: AES, perg. 204. Apud: BACH, A. (1987), n. 12, pp. 55-56.[1082-01-29]: BPT: Cart., ff. 144v. y 148. Apud: UDINA MARTORELL, F.
(1947), n. 18, pp. 22-23.[1086-11-05]: ADB, carp. 3A, perg. 159. Fons de Santa Eulàlia del Camp.
Apud: ALTURO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 127, pp.143-144.[1087-04-21]: ACS, perg. 241. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 55, p. 269.[1088-08-22]: ADU, fons de Guissona, perg. 22. Apud: SANGÉS, D. (1980),
n. 59, pp. 272-273.[1090-01-30]: ACU, perg. s.n. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 60, p. 273.[1090-04-22]: ACU, LDEU, I, f. 28v, doc. 46. Apud: SANGÉS, D. (1980), n.
62, pp. 274-275.[1090-05-20]: ADB, carp. 3A, perg. 6. Fons de Santa Eulàlia del Camp. Apud:
ALTURO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 128, pp.145-146.[1091-03-31]: ADU, fons de Guissona, perg. 23. Apud: SANGÉS, D. (1980),
n. 63, pp. 275-276.[1092-05-02]: ACS, perg. 278. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 66, pp. 277-278.[1093-01-09]: ACS, perg. 284. Apud: SANGÉS, D. (1980), n. 68, pp. 281-
282.[1095-06-17]: ADU, fons de Guissona, perg. 26. Apud: SANGÉS, D. (1980),
n. 73, pp. 285-286.[1097-02-13]: ADU, fons de Guissona, perg. 33. Apud: SANGÉS, D. (1980),
n. 80, p. 291[1097-03-04]: ADU, fons de Guissona, perg. 34. Apud: SANGÉS, D. (1980),
n. 81, p. 292.
DE LA VOZ EN EL TEXTO 171

[1112-04-19]: AHN (Archivo Histórico Nacional. Madrid): Santas Creus,pergs. 7 y 8. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n. 28, pp. 33-34.
[1139-02-26]: BPT: Cart., f. 7v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.39, pp. 46-47.
[1140-04-15]: ADB, carp. 3A, perg. 129. Fons de Santa Eulàlia del Camp.Apud: ALTURO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 227, pp.252-253.
[1160-08-08]: BPT: Cart., f. 86v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.92, pp. 94-96.
[1166-09-22]: BPT: Cart., f. 157v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 125, pp. 128-129.
[1170-02-25]: ADB, carp. 2B, perg. 396. Fons de Santa Anna. Apud: ALTU-RO I PERUCHO, J. (1985), vol. II, n. 413, pp.430-431.
[1170-09-30]: BPT: Cart., f. 170v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 147, pp. 148-149.
[1171-06-04]: AHN: Santas Creus, pergs. 39 y 40. Apud: UDINA MARTO-RELL, F. (1947), n. 153, p. 153.
[1172-05-05]: BPT: Cart., f. 95. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.156, pp.155-156.
[1177-10-03]: BPT: Cart., f. 16v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.200, p. 199.
[1179-05-30]: AHN: Santas Creus, perg. 82. Apud: UDINA MARTORELL,F. (1947), n. 223, pp. 220-221.
[1187-01-09]: BPT: Cart., f. 160 y AHN: Santas Creus, pergs. 116, 117, 118y 119. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n. 285, pp. 282-283.
[1187-03-31]: BPT: Cart., f. 119. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 289, p. 286.
[1187-07-13]: BPT: Cart., f. 91. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.292, p. 289.
[1187-08-12]: BPT: Cart., f. 46. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.294, pp. 291-292.
[1188-01-22]: BPT: Cart., f. 50v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947), n.298, pp. 294-296.
[1189-11-13]: BPT: Cart., f. 156. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 329, p. 330.
[1189-11-30 (A)]: BPT: Cart., f. 106v. Apud: UDINA MARTORELL, F.(1947), n. 332, p. 333.
[1189-11-30 (B)]: BPT: Cart., f. 124. Apud: UDINA MARTORELL, F.(1947), n. 334, p. 335.
[1190-09-30]: BPT: Cart., f. 125v. Apud: UDINA MARTORELL, F. (1947),n. 341, pp. 340-341.
172 JOSE V. BOSCÁ CODINA

[1191-03]: AHN: Santas Creus, perg. 152. Apud: UDINA MARTORELL, F.(1947), n. 346, pp. 344-345.
[1192-04-22]: AHN: Santas Creus, perg. 160. Apud: UDINA MARTORELL,F. (1947), n. 356, pp. 354-355.
[1192-06-30]: BPT: Cart., f. 157 y AHN: Santas Creus, perg. 165. Apud:UDINA MARTORELL, F. (1947), n. 359, pp. 357-358.
[1195-08-25]: AHN: Santas Creus, perg. 182. Apud: UDINA MARTORELL,F. (1947), n. 383, p. 384.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALTURO I PERUCHO, J. (1985) L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelonadel 942 al 1200 (Aproximació històrico-lingüística, 3 vols., Barcelona, Ed. Funda-ció Noguera.
ALVAREZ MÁRQUEZ M.C. (1978) El señorío de los Odena a través de ladocumentación existente en el archivo ducal de Medinaceli (año 990 - fines delsiglo XII), Historia, Instituciones, Documentos, 5, 11-112.
BACH, A. (1987) Col.lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Sol-sona: El Penedès i altres llocs del Comtat de Barcelona (segles X-XV), Barcelona,Ed. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
BARAUT, C. (1978) Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell(segles IX-XII), Urgellia, I, 11-182.
(1979) Els documents dels segles IX i X, conservats a l’Arxiu Capitular de laSeu d’Urgell, Urgellia, 2, 7-145.
(1980) Els documents, dels anys 981-1010, de l’Arxiu Capitular de la Seud’Urgell, Urgellia, 3, 7-166.
(1982) Diplomatari del monestir de Sant Climent de Codinet (segles IX-XI),Studia Monastica, 24, 147-201.
(1988) Cartulari de la Vall d’Andorra, segles IX-XIII, Andorra, Ed. Conselleriad’Educació i Cultura del Govern d’Andorra.
BARTHES, R. (1982) “Introducción al análisis estructural de los relatos”, en:VVAA , Análisis estructural del relato, México, Ed. Premia Editora, pp. 7-39.
BONNASSIE, P. (1979) Catalunya mil anys enrera. Creixement econòmic iadveniment del feudalisme a Catalunya, de mitjan segle X al final del segle XI. Vol.I,- Economia i societat pre-feudal, Barcelona, Ed. Edicions 62. [1ª ed., Toulouse,Ed. Association des Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1975].
(1981)Catalunya mil anys enrera. Creixement econòmic i adveniment del feu-dalisme a Catalunya, de mitjan segle X al final del segle XI. Vol. II.- Economia isocietat feudal, Barcelona, Ed. Edicions 62. [1ª ed., Toulouse, Ed. Association desPublications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1976].
DE LA VOZ EN EL TEXTO 173

BONO, J. (1979) Historia del Derecho Notarial Español, Vol. I. La Edad Media.1- Introducción, Preliminar y Fuentes, Madrid, Ed. Junta de Decanos de los Cole-gios Notariales de España.
CLANCHY, M.T. (1985) “Literacy, Law and the Power of the State”, en: Cul-ture et idéologie dans la genèse de l’État Modern, Roma, Ed. École Française deRome, pp. 25-34.
(1993) From memory to written record. England 1066-1307, 2º ed., Oxford(UK) - Cambridge (USA), Ed. Blackwell Publishers. [1ª ed., Londres, Ed. EdwardArnold Ltd., 1979].
DIEZ BORQUE, J.M. (1985) El libro, de la tradición oral a la cultura impre-sa, Barcelona, Ed. Montesinos.
DOANE, A.N. (1991) “Introduction”, en: DOANE, A.N.; BRAUN PAS-TERNACK, C. (eds.) Vox intexta. Orality and Textuality in the Middle Ages, Madi-son (Wisconsin)-London (England), Ed. The University of Wisconsin Press, pp.XI-XIV.
DU FRESNE DU CANGE, C. (1954) Glossarium Mediae et Infimae Latinita-tis, conditum a Carolo du Fresne, domino Du Cange, t. VIII, Graz, Ed. AkademischeDruck-U. Verlagsanstalt. [ed. anastática a partir de la ed. de 1883-1887].
FORCELLINI, A. (1965) Lexicon Totius Latinitatis, t. IV, Padua, Ed. Grego-riana. [2ª ed. anastática, a partir de la 4ª ed. de 1864-1926].
FOUCAULT, M. (1990) La arqueología del saber, 14ª ed., México, Ed. SigloXXI. [1ª ed., Paris, Ed. Gallimard, 1969].
GLARE, P.GW. (ed.) (1982) Oxford Latin Dictionary, Fasc. VIII, Oxford, Ed.Clarendon Press.
IGLESIA FERREIRÓS, A. (1977) La creación del Derecho en Cataluña,Anuario de Historia del Derecho Español, XLVII, 99-423.
LLEDÓ, E. (1974) Filosofía y lenguaje, 2º ed., Barcelona, Ed. Ariel. [1ª ed.,1970].
LOTMAN, J.M. (1993) Consideraciones sobre la tipología de las culturas, Valen-cia, Ed. Centro de Semiótica y Teoría del espectáculo-Universitat de València.[Publicado por primera vez en la Revista de Occidente, 103 (1992)].
LOZANO, J. (1987) El discurso histórico, Madrid, Ed. Alianza.NIERMEYER, J.F. (1976) Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, Ed. E.J.
Brill.ONG, W.J. (1987) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, México, Ed.
Fondo de Cultura Económica. [1ª ed., Londres, Ed. Methuen & Co. Ltd, 1982].PETRUCCI, A. (1988) La lectura en la Edad Media, Irargi, Artxibistika Aldiz-
karia/Revista de Archivística, I, 293-315. [Trad. cast. de la edición francesa que sepublicó en las Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes,96 (1984), 603-616].
174 JOSE V. BOSCÁ CODINA

POCA, A. (1991) La escritura. Teoría y técnica de la transmisión, Barcelona, Ed.Montesinos.
PRATESI, A. (1987) Genesi e forme del documento medievale, 2ª ed., Roma, Ed.Jouvence. [1ª ed., 1979]
RODÓN BINUÉ, E. (1957) El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI enCataluña (Contribución al estudio del Latín medieval), Barcelona, Ed. ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas. Instituto «Antonio de Nebrija».
SANGÉS, D. (1980) Recull de documents del segle XI referents a Guissona ila seva plana, Urgellia, III, 195-305.
SIMÓ RODRÍGUEZ, M.I. (1974) “Aportación a la documentación condalcatalana (siglo X)”, en: Miscelánea de Estudios dedicados al Profesor Antonio MarínOcete, Granada, Ed. Universidad de Granada - Caja de Ahorros y Monte de Piedadde Granada, pp. 1011-1036.
TRENCHS ÒDENA, J. (1983) “Entorn de la ‘Ignorantia litterarum’ en docu-ments catalans dels segles X-XI”, en: Miscel.lània Aramon y Serra, III, pp. 573-582.
UDINA I ABELLO, A. M. (1984) La Successió Testada a la Catalunya Altome-dieval, Barcelona, Ed. Fundació Noguera.
UDINA MARTORELL, F. (1947) El “Llibre Blanch” de Santas Creus (Cartu-lario del siglo XII), Barcelona, Ed. Centro Superior de Investigaciones Científicas.Escuela de Estudios Medievales. Sección de Barcelona.
VOLLRATH, H. (1991) “Oral Modes of Perception in Eleventh-CenturyChronicles”, en: DOANE, A.N.; BRAUN PASTERNACK, C. (eds.) Vox intexta.Orality and Textuality in the Middle Ages, Madison (Wisconsin)-London (England),Ed. The University of Wisconsin Press, pp. 102-111.
ZEUMER, K. (ed.) (1973) Leges Visigothorum, Hannover, Ed. Hansche Buch-handlung. [1ª ed., Hannoverae et Lipsiae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1902].
ZIMMERMANN, M. (1973) L’Usage du Droit Wisigothique en Catalognedu IXe au XIIe siècle: Approches d’une signification culturelle, Melanges de la Casade Velazquez, IX, 233-281.
(1974) Protocoles et préambules dans les documents catalans du Xe au XIIesiècle: évolution diplomatique et signification spirituelle. I.- Les protocoles, Melan-ges de la Casa de Velazquez, X, 41-76.
ZUMTHOR, P. (1989) La letra y la voz. De la «literatura» medieval, Madrid,Ed. Cátedra. [1ª ed., Paris, Ed. Éditions du Seuil, 1987].
DE LA VOZ EN EL TEXTO 175