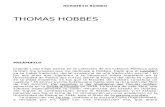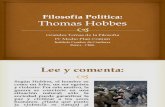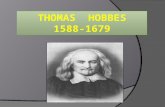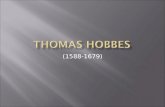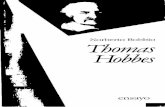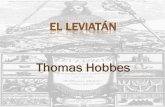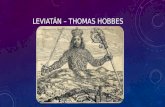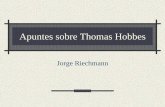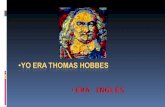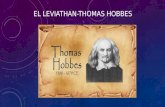DE LA POSIBILIDAD DE UNA ÉTICA EN THOMAS HOBBES
Transcript of DE LA POSIBILIDAD DE UNA ÉTICA EN THOMAS HOBBES

LAURENT CAMILO MALAGÓN HERNÁNDEZ
DE LA POSIBILIDAD DE UNA ÉTICA EN THOMAS HOBBES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Filosofía
Bogotá, 25 de junio de 2010

DE LA POSIBILIDAD DE UNA ÉTICA EN THOMAS HOBBES
Trabajo de grado presentado por Laurent Camilo Malagón Hernández, bajo la
dirección de la Profesora Marcela Forero Reyes, como requisito parcial para optar
al título de Filósofo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Filosofía
Bogotá, 25 de junio de 2010

ÍNDICE
CARTA DEL DIRECTOR DE TESIS ........................................................................... 4
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. 5 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6
SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR UNA ÉTICA EN EL PENSAMIENTO
FILOSÓFICO-POLÍTICO DE THOMAS HOBBES ................................................... 12 1.1. El carácter problemático al hablar de una ética en Hobbes ................................... 12
1.2. La concepción naturalista y racionalista de la naturaleza humana: claves para
entender una noción ética en Hobbes ........................................................................... 23
2. EL HOMBRE COMO CUERPO NATURAL .......................................................... 29
2.1. La concepción mecanicista de los cuerpos naturales.............................................. 29 2.2. El mecanicismo en el hombre ............................................................................... 38
2.3. Presupuestos éticos a partir de una visión mecanicista-determinista de la naturaleza
humana........................................................................................................................ 47
2.4. La ley civil como constreñimiento de la libertad humana mecanicista-determinista:
método de aclaración conceptual en torno a lo moral ................................................... 59
3. LAS LEYES NATURALES DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ÉTICA:
TRÁNSITO ENTRE EL HOMBRE COMO CUERPO Y EL HOMBRE COMO
CIUDADANO ............................................................................................................ 64
3.1. Consideraciones generales en torno al papel de las leyes naturales ........................ 64 3.2. Las leyes naturales: racionalismo y mecanicismo-determinismo de la antropología
hobbesiana .................................................................................................................. 67 3.2.1. Las leyes naturales y su fundamento divino: una lectura a partir del De Cive ..... 67
3.2.2. Visión prudencial de las leyes naturales: la justificación naturalista ................... 72 3.3. La obligación moral .............................................................................................. 79
4. EL HOMBRE COMO CIUDADANO ..................................................................... 88
4.1. El hombre como ciudadano desde la perspectiva racionalista ................................ 89 4.2. El hombre como ciudadano desde la perspectiva naturalista .................................100
CONCLUSIONES .....................................................................................................112
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................120



AGRADECIMIENTOS
Debo decir que este Trabajo es el fruto de un esfuerzo de más de dos años de
constancia y dedicación, en los cuales pasé angustias y sufrí cuando las ideas no me
fluían. Por eso, aquí muestro la síntesis de mi crecimiento filosófico, intelectual y
personal durante estos siete años de formación filosófica. En primer lugar, dedico este
trabajo a Dios Todopoderoso, para quien en los momentos de angustia existencial e
intelectual fue la fuente de mayor consuelo. Él Dice: “pedid y se os dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá” (Mt 7, 7-9). Dedico este trabajo a mis padres Olga María y
Laurentino, en especial a mi mamá porque gracias a su apoyo e ingente esfuerzo laboral
y económico pude estudiar en la Universidad y hacer mi sueño realidad; a mi papá le
agradezco por la motivación, por la persistencia y por creer en mí a pesar de todo. Este
trabajo lo dedico también a toda mi familia, en especial a mi tía Lucila por sus oraciones
y a mi primo Wilmer que se encuentra en Australia, y que ha sido para mí un ejemplo de
tenacidad y orgullo. De antemano, quiero agradecerle a la profesora Marcela Forero por
la colaboración y la disposición que tuvo conmigo durante este tiempo como directora
de tesis. Sus comentarios, correcciones y sugerencias hacia mis escritos fueron de mucha
utilidad. Y por último, dedico este Trabajo al Voluntariado Javeriano coordinado por
Luis Carlos Figueroa, y a todos los amigos y amigas que conseguí allí a lo largo de estos
dos años de servicio social voluntario. Todos ellos fueron para mí de gran apoyo y
motivación porque me alentaron a seguir en esta empresa que muchas veces quise
abandonar. Desde que hago parte del Centro Pastoral San Francisco Javier como
voluntario, (y en una época como misionero) aprendí muchas cosas que desconocía de
mí. Al mismo tiempo redescubrí mi humanidad trabajando con la gente, lo cual hizo de
mi estancia en la Universidad la etapa más feliz de mi vida académica.

INTRODUCCIÓN
El problema del cual me ocupo en este Trabajo es el de la posibilidad de una ética
en Thomas Hobbes, intentando responder la siguiente pregunta: ¿puede encontrarse una
ética en el sistema filosófico-político de Thomas Hobbes? Algunos estudiosos del
pensamiento hobbesiano han venido desarrollando investigaciones desde la perspectiva
ética, porque han encontrado en las obras más importantes de Hobbes indicios del tema.
A su vez, otros autores han arriesgado interpretaciones de otra índole, es decir,
empleando categorías filosóficas posteriores y ajenas al pensamiento hobbesiano, pero
desde allí han llegado a la conclusión de que ciertamente existe una ética en la filosofía
de Hobbes. En ese orden de ideas, para desarrollar este problema, y en aras de proseguir
con esta discusión intelectual, el Trabajo tiene la estructura que presento a continuación.
El capítulo uno comienza con una consideración general sobre el carácter
problemático que se deriva de afirmar la existencia de una ética hobbesiana, puesto que
Hobbes no escribió un tratado de ética en donde sentara las bases de una doctrina sólida.
En este capítulo muestro los pasajes de algunas obras (Leviatán y De Corpore) en donde
Hobbes menciona la palabra „ética‟. Enseguida muestro que la definición dada en el
Leviatán atiende al estudio de las pasiones humanas dentro de la condición natural,
mientras que la definición adoptada o proporcionada en De Corpore atiende el estudio
del carácter, las costumbres y los deberes de los hombres, pero insertados en el Estado
como ciudadanos. Después de mostrar estas diferencias, entro a explicar que cada una de
las definiciones de la ética corresponde a un contexto distinto en el que se escribieron
cada una de las obras. Ahora bien, debido al contexto de cada una de las definiciones,

7
muestro que existen dos visiones para interpretar una ética en Hobbes: la visión
naturalista y la visión racionalista. La visión naturalista se encarga del tema de las
pasiones humanas expuesto generalmente en el Leviatán, mientras que la visión
racionalista del De Cive atiende al tema de los deberes de los hombres hacia la ley
natural y hacia las leyes establecidas por el soberano dentro del cuerpo político.
Teniendo en cuenta las diferencias en dichas visiones, me dedico a polemizar con la
visión racionalista porque a mi juicio no se centra en el aspecto antropológico y
psicológico de la naturaleza humana, ya que se limita a la consideración de que los
hombres tienen que cumplir los deberes para ser sujetos morales por excelencia. En ese
orden de ideas, a lo largo del Trabajo discuto con las tesis de A.E. Taylor y Howard
Warrender, porque ellos aducen que existe una especie de deontología en la ética
hobbesiana, lo cual me llevó a considerar sus interpretaciones como racionalistas. Los
dos autores llegan a esta conclusión a partir de una lectura del De Cive.
Con el propósito de realizar una investigación ética diferente, siendo lo más fiel
posible a las categorías hobbesianas, parto de la idea de que para conocer cuáles son los
deberes que tienen que cumplir los hombres como ciudadanos de un cuerpo político,
primero se debe conocer al hombre como cuerpo natural. Por eso el orden de exposición
de los capítulos de este Trabajo sigue el orden de la contemplación que Hobbes planteó
en el De Corpore y, en parte, en el De Homine. Asumiendo el principio hobbesiano de
que todo lo que existe en el universo son cuerpos en movimiento, primero se conoce
cómo es el movimiento de los cuerpos naturales, después se comprende cómo es el
movimiento en el hombre y, por último, teniendo en cuenta que el hombre es un cuerpo
natural en movimiento dentro del mundo, puede entendérsele como ciudadano.
En el capítulo dos expongo la primera dimensión del hombre como cuerpo natural,
a la luz de la teoría corpuscular de Hobbes, e introduzco algunos aspectos esenciales de
algunas teorías corpusculares de otros filósofos relevantes de siglo XVII, con el objeto
de compararlas con la visión hobbesiana. A través de la teoría corpuscular hobbesiana,
que considera todo lo que existe en el universo como cuerpos en movimiento, me dedico
a examinar el mecanicismo en el hombre. Después de explicar el mecanicismo desde la

8
antropología, la epistemología y la psicología hobbesianas, y luego de plantear que el
hombre es un cuerpo en movimiento que pasa de una satisfacción de deseos a otra con el
objeto de preservar la vida, concluyo que el principio ético que se puede rastrear en la
condición natural es que todo hombre persigue para sí mismo su auto-preservación. En
la medida en que el hombre continúe libremente su vida natural y trate de imponerse a
los otros con el objeto de sobrevivir, perpetuará la guerra de todos contra todos; por eso
planteo que la ley positiva se convierte en el método de constreñimiento de la libertad
mecanicista-determinista del hombre y, de cierto modo, se convierte en el parámetro
moral por el cual los hombres deberán guiar sus acciones dentro del Estado. Debido a
que en la condición natural de la humanidad no hay conceptos unívocos en torno a lo
bueno y lo malo, se hace necesario el Estado y la ley civil, no sólo como
constreñimiento de la libertad mecanicista del hombre, sino como forma de aclaración
conceptual en torno a lo moral.
En el capítulo tres introduzco el tema de las leyes naturales porque ellas son
relevantes dentro de la investigación de la ética hobbesiana. Algunos estudios de esta
ética se limitan a la interpretación cuidadosa de la ley natural sin atender a los
presupuestos mecanicistas de la antropología y la psicología hobbesianas. Tal es el caso
de las visiones de A.E. Taylor y Howard Warrender, las cuales se centran en el carácter
moral de la ley natural, hasta el punto de sostener que en Hobbes existe una noción
deontológica del deber moral, la cual consiste en que todos los hombres están obligados
a la observancia de la ley natural antes del advenimiento de la sociedad civil, es decir,
dentro del estado de naturaleza y fuera de él. Al tratar de vincular el carácter de la ley
natural con los presupuestos antropológicos y psicológicos expuestos en el capítulo dos,
muestro que las exposiciones sobre la ley natural que ofrece Hobbes en sus dos obras
más importantes de filosofía política varían. Mientras en De Cive él justifica el carácter
universal, inmutable y eterno de la ley natural por ser el mandato dado por Dios a todos
los hombres, en Leviatán, por el contrario, justificará el carácter universal de la ley en el
reconocimiento que todos los hombres le otorgan como preceptos de la recta razón, que
contribuyen a la preservación de la vida y a la búsqueda de la paz. En ese orden de ideas,

9
al demostrar que existen dos visiones de la ley natural, una naturalista y otra racionalista,
intentaré demostrar que la visión naturalista predomina porque el hombre recurre a los
preceptos de la recta razón con el objeto de preservar su vida y no como a un “ideal” del
deber. Pese a que la auto-preservación es el fin último de los hombres en un sentido
“egoísta” del término, muestro también que ellos siempre tienen una intención y
disposición favorable a observar las leyes naturales en un sentido incondicional, y en la
búsqueda de la paz como un bien en sí mismo bueno.
Por último, en el capítulo cuatro expongo la dimensión del hombre como
ciudadano. Aquí también muestro que se puede pensar al ciudadano, ya sea desde la
perspectiva racionalista o desde la perspectiva naturalista. Como voy a exponer ambas
perspectivas para hablar de las motivaciones morales que conducen al hombre a
convertirse en ciudadano, en el sentido de que se asocia con otros mediante un contrato
social con el objetivo de erigir un poder soberano que los proteja del estado de
naturaleza, al principio del capítulo expongo cómo desde la visión racionalista de A.E.
Taylor se entiende al hombre como ciudadano, y la conclusión a la que llegaré es que
desde esta concepción el hombre siempre tendrá el deber moral de obedecer las leyes
positivas instituidas por el soberano, así como tiene el deber moral de observar las leyes
de naturaleza instituidas por Dios. Independientemente de que el hombre sea un cuerpo
natural con apetitos, deseos y aversiones, tiene el deber moral incondicional de obedecer
las leyes naturales. Ante el planteamiento racionalista de A.E Taylor, que no es
consecuente con el mecanicismo hobbesiano, muestro que esta interpretación
desnaturaliza al hombre. A continuación expongo cómo desde la visión naturalista se
entiende al hombre como ciudadano, e intento mostrar –siendo consecuente con las
premisas antropológicas, psicológicas y mecanicistas– que las pasiones humanas que lo
conducen a la sociedad civil y a la obediencia son el miedo y el temor a la muerte.
Para hablar de una ética hobbesiana hay que remitirse a los escasos pasajes del
Leviatán y del De Corpore, en los que encontramos una referencia directa al tema. Es
preciso tener en cuenta que las definiciones de la „ética‟ varían entre estos tratados
debido a los contextos distintos en que fueron publicadas las obras, pues mientras en

10
Leviatán hay una visión marcadamente naturalista, por el contrario, en De Corpore (y
también en De Cive) podrían encontrarse algunos elementos que dan lugar a señalar una
dimensión racionalista. En este trabajo sostendré la tesis de que la visión naturalista
predomina dentro del pensamiento ético de Hobbes. Por esta razón el tema de las
pasiones humanas resulta crucial para comprender posteriormente por qué es necesario
el artificio político y las leyes positivas para hacer del hombre un ciudadano.
A partir de la labor filosófica realizada a través del desarrollo del problema
propuesto, cabe preguntarse: ¿qué importancia tiene el tema de este Trabajo dentro de la
filosofía y, específicamente, dentro de la filosofía moral y política? Podría juzgarse el
tema como irrelevante para nosotros, debido a que algunos de los conceptos filosóficos
empleados por Hobbes para configurar su teoría política se proponían responder a las
inquietudes coyunturales y políticas de la sociedad de su tiempo, por lo cual no son
propiamente conceptos empleados para hablar de una moralidad del hombre en general.
Sin embargo, esto no ha sido impedimento para abordar otro tipo de interpretaciones que
no se limitan exclusivamente al terreno de lo político. Teniendo en cuenta que la
concepción antropológica de Hobbes tiene muchos matices y conceptos problemáticos
(por ejemplo los conceptos de „egoísmo psicológico‟ y „auto-preservación‟), es preciso
señalar que tales conceptos no sólo se entienden desde lo político, sino que también han
sido abordados en perspectiva psicológica y ética, como una lectura alternativa de la
filosofía hobbesiana.
Finalmente, quiero aclarar que la obra principal desde la cual se realizó esta
investigación es el Leviatán, particularmente la primera parte, „Del hombre‟. Hobbes
expone en ella su antropología, epistemología, psicología humana y su concepción de
leyes de naturaleza. Con todo, fue necesario remitirme también a la primera parte del De
Corpore para ocuparme de los aspectos antropológicos y psicológicos considerados en
De Homine y en De Cive, obviamente sin dejar de lado la exposición de la ley natural
que Hobbes desarrolla en la misma. Puedo decir que estos son los objetos de estudio de
los que he partido en esta investigación, por lo cual no me hago cargo de los temas
propiamente políticos que Hobbes desarrolla en la segunda parte del Leviatán titulada

11
„del Estado‟ o en la segunda parte del De Cive titulada „Poder. No trato, por ejemplo, el
tema de las causas que llevan a la desintegración del Estado, ni el problema de la
democracia, ni el de porqué Hobbes consideró la monarquía como la mejor forma de
gobierno. Hago apenas unas breves alusiones al tema del contrato social y a algunos
otros temas de filosofía política en los capítulos tres y cuatro, por resultar pertinentes a
mi propósito investigativo y no por sí mismos. Por último, debo resaltar que en esta
investigación me apoyé en los artículos del tomo II del Thomas Hobbes: Critical
Assessments orientados al tema de la ética; también tuve en especial consideración el
artículo sobre ética publicado en el The Cambridge Companion to Hobbes, escrito por
Richard Tuck y el del The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan escrito por
Tom Sorell. Asimismo tomé como fuente algunos de los planteamientos de autores muy
reconocidos en el campo de la filosofía hobbesiana, como David Bonnin-Vail, David
Gauthier y Jean Hampton.

1. SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR UNA ÉTICA EN
EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO-POLÍTICO DE THOMAS
HOBBES
1.1. El carácter problemático al hablar de una ética en Hobbes
Thomas Hobbes no escribió un tratado de ética ni esa fue su preocupación principal,
pues sus intereses intelectuales se concentraron en las ciencia naturales –entre ellas la
física, la geometría, la matemática, la mecánica, etc.– y en la filosofía política. Con
respecto a ésta última, puede decirse que su pensamiento filosófico se nutrió aun más en
esta materia debido a los conflictos políticos y sociales que aquejaron a la Inglaterra de
su tiempo (por ejemplo, los conflictos que fueron la antesala a la Guerra Civil entre 1640
y 1651), y de los cuales Hobbes no estuvo ajeno por su cercanía a la aristocracia inglesa
de ese entonces. Dejando a un lado el tema histórico, también hay que reconocer que el
pensamiento político de Hobbes recibió una influencia notoria de la ciencia del siglo
XVII, pues gran parte de sus asertos filosóficos en esta materia fueron construidos
desde la perspectiva de una ciencia demostrativa semejante a las matemáticas, la
geometría y el sistema científico galileano; estas ciencias permearon el saber en todos
los ámbitos, incluídos los saberes prácticos como la ética y la política –que desde la
perspectiva aristotélica se desarrollan mediante la interacción de los individuos en la
sociedad–. Así entonces, los saberes prácticos pasaron a ser saberes demostrativos por el
hecho de ser constructos humanos semejantes a una máquina producto del artificio
humano, diseñada con base en cálculos matemáticos, figuras geométricas y planos.
Retomando el tema de la ética, puede decirse entonces que abordarlo en un
pensamiento filosófico-político como el de Hobbes, que se ha caracterizado por ser un

13
sistema racional y cientificista –donde se evidencian notoriamente las concepciones
atomistas, mecanicistas, racionalistas típicas de la época–, ha suscitado muchos debates
y controversias, pues las investigaciones que se han realizado parten desde diversas
concepciones filosóficas morales posteriores y ajenas al pensamiento hobbesiano. De
esta forma se encuentran interpretaciones hobbesianas de corte analítico, kantiano,
utilitarista, relativista, naturalista, racionalista, entre otras. Muchas de esas categorías
filosóficas se tornan anacrónicas porque no coinciden con el sistema hobbesiano
estrictamente. Todos los estudios que se han realizado sobre Hobbes desde una óptica
ética son investigaciones del siglo XX1, y la intención de los mismos ha sido repensar la
filosofía política hobbesiana en la actualidad sin ceñirse totalmente a los contenidos
marcadamente científicos del siglo XVII. Así entonces, los autores más importantes
dentro de la investigación ética hobbesiana son: Leo Strauss, A. E. Taylor, Howard
Warrender, David Gauthier y Jean Hampton. Leo Strauss considera que el pensamiento
ético y político de Hobbes se encuentra fundado en la realidad política misma, es decir,
en la praxis humana en la que el individuo desarrolla sus potencialidades morales y
políticas; por consiguiente, Strauss propone una lectura marcadamente humanista de la
filosofía política de Hobbes, y considera que ésta no tiene nada que ver con las premisas
cientificistas, materialistas y mecanicistas. Para dicha interpretación Strauss intenta
mostrar que Hobbes tuvo una fuerte influencia humanista tomada del aristotelismo antes
de haberse familiarizado con las ciencias naturales y con el sistema galileano2. Por otra
1 Cfr. SORELL, Tom, “Hobbes‟s Moral Philosophy” en SPRINGBORG, Patricia (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan, New York, Cambridge University Press, 2007, pp. 146-152.
2 Cfr STRAUSS, Leo, La filosofía política de Hobbes: su fundamento y su génesis, Buenos Aires, FCE, 2006, p. 28. Cfr. ASTORGA, Omar, El pensamiento político moderno: Hobbes, Locke y Kant, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 1999, p. 30. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, El fundamento
antropológico de la filosofía política y moral en Thomas Hobbes, Buenos Aires, Universidad Católica de
Argentina, 1999, pp. 17-18. Cfr. BOONIN-VAIL, David, Thomas Hobbes and the Science of Moral
Virtue, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 6-14. Omar Astorga, María Liliana Lukac de Stier y David Boonin-Vail ofrecen una visión historiográfica de las corrientes interpretativas y de los
estudios hobbesianos que se han realizado en la actualidad y muestran de una manera detallada pero
sucinta las tesis que cada uno de ellos sostiene. Por el momento estoy mostrando sintéticamente algunos
de los planteamientos filosóficos en torno a las investigaciones éticas. A lo largo del trabajo se explorarán
con mayor detenimiento algunas posturas.

14
parte, A. E. Taylor desarrolla una reflexión ética hobbesiana a partir del estudio de las
leyes naturales; considera que dichas leyes tienen un carácter deontológico y tienen una
validez universal antes de la constitución del Estado con todo su aparato político y
jurídico, asimismo las leyes naturales, por el hecho de tener un carácter de universalidad
son leyes divinas, inmutables y eternas. A partir del planteamiento deontológico de las
leyes naturales A. E. Taylor ha llegado a considerar que la formulación de las mismas,
en cuanto preceptos universales y eternos, son una anticipación del Imperativo
Categórico kantiano3. La postura de Howard Warrender va por la misma línea de
interpretación de A.E. Taylor, pues ambos toman como punto de referencia las leyes
naturales para hablar de la teoría de la obligación moral desde sus fundamentos ético-
religiosos, pero Warrender hace mayor hincapié en el concepto de obligación llegando a
decir que los individuos tienen siempre un deber de mantener una disposición favorable
a obedecer las leyes naturales independientemente de que haya o no condiciones
favorables para la paz4. David Gauthier desarrolla su estudio de la teoría moral
hobbesiana a partir del contractualismo y la teoría de la autorización. Para él la
moralidad es una construcción convencional que restringe el comportamiento natural del
hombre. Por naturaleza el hombre actúa buscando su auto-interés, pero por acuerdo se
adhiere a los límites y restringe su egoísmo5. Y por último Jean Hampton aborda una
investigación ética hobbesiana a partir de un enfoque analítico –por cierto ajeno al
pensamiento hobbesiano–, en especial a través de la teoría de juegos donde se centra en
desarrollar una discusión contemporánea con el asunto del „dilema del prisionero‟. A mi
modo de ver y entender, este dilema refleja el modo por el cual la causa predominante
del conflicto de una persona hacia otra es el interés racional de buscar la auto-
3 Cfr. TAYLOR, A.E., “The Etical Doctrine of Hobbes”, en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew
(eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp. 22-39. Cfr.
ASTORGA, omar, op.cit, pp. 30-31. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit, p. 21. 4 Cr. WARRENDER, Howard, “Hobbes‟s Conception of Obligation”, en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp.
130-145. Cfr. ASTORGA, omar, op.cit, pp. 31-32. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit, pp. 21-
22. 5 Cfr. GAUTHIER, David, The Logic of Leviathan. The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes, Oxford, Oxford University Press, 1969. Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit, p. 67-73.

15
preservación. Este dilema refleja la situación de dos personas desconfiadas en el estado
de naturaleza, donde una persona A incumple el pacto creyendo que la persona B
incumplirá, de ahí se sigue que A deduzca que está haciendo lo correcto al incumplir la
parte del contrato en la medida en que está preservando su vida del peligro6. Estas son
algunas de las interpretaciones más importantes en torno al problema de una reflexión
ética en Hobbes, y dentro de ellas sobresale la tesis Taylor-Warrender, pues ésta ha
llegado a considerarse una referencia obligada en el campo de la ética hobbesiana, claro
está, sin demeritar los puntos de vista sostenidos por otros comentaristas.
Como Thomas Hobbes ha sido un pensador muy estudiado a lo largo de la historia
de la filosofía política, sería pretencioso tratar de explicar todas las tesis que todos los
comentaristas de Hobbes han sostenido al respecto, mucho menos habría suficiente
espacio en esta monografía para exponer las respectivas controversias surgidas entre
ellos. Puedo, sin embargo, advertir que para comenzar otra reflexión en torno a la
posibilidad de una ética hobbesiana hay que partir de la perplejidad, pues debido a que
Hobbes no escribió un tratado de ética en donde sentara las bases de una doctrina
sólida7, lo único que queda es recurrir a aquellos pasajes de las obras de filosofía política
en donde éste menciona la palabra „ética‟ o „moral‟. En el Leviatán hay dos pasajes en
donde Hobbes alude a este tema, y se encuentran uno en el capítulo 9 y otro en el
capítulo 15 del Libro I: “sobre el hombre”. En el capítulo 9, cuando Hobbes presenta en
6 Cfr. HAMPTON, Jean, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge/New York, Cambridge
University Press, 1986. Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit, p. 125-139. 7 David Boonin-Vail se pregunta si Hobbes tuvo una teoría moral genuina, y muestra que hay cuatro argumentos por los cuales algunos comentaristas han negado dicha teoría. El primero se refiere al
„relativismo moral‟ en cuanto Hobbes muestra que en el estado de naturaleza no hay conceptos unívocos
en torno a lo bueno y lo malo, por lo cual existe una concepción subjetiva del valor ya que cada hombre
llama bueno a lo que satisface su movimiento vital y malo a lo contrario; el segundo argumento sostiene
que las acciones humanas son meramente prudenciales y no morales; el tercer argumento afirma que las
acciones humanas son realizadas en función del auto-interés (egoísmo) y no desde el principio de
imparcialidad; y el cuarto argumento demuestra que no se puede desprender una teoría moral a partir de las premisas mecanicistas de los cuerpos en movimiento. Estas son, pues, algunas de las razones que el
comentarista aduce, y que han sustentado la idea de que no existe una doctrina moral sólida en Hobbes.
Más adelante se explorarán en esta monografía algunos de estos argumentos que están enmarcados dentro
de una visión mecanicista-naturalista de la antropología hobbesiana. Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit,
pp. 59-67.

16
una tabla su clasificación de las ciencias, define la ética como “las consecuencias de las
pasiones de los hombres”8; y en el capítulo 15, cuando ha hecho la exposición
pormenorizada del tema de las leyes naturales dice lo siguiente: “la verdadera doctrina
sobre las leyes de naturaleza es la verdadera filosofía moral”9.
Trascendiendo el uso de la palabra „ética‟ por parte de Hobbes, intentaré mostrar lo
que a mi juicio significa la ética en su pensamiento filosófico-político. Si nos remitimos
al capítulo 9 del libro I del Leviatán, la ética se define como las “consecuencias de las
pasiones de los hombres”. Esta definición está encerrada en otra definición general de lo
que Hobbes llama “las consecuencias de las cualidades de los hombres en especial”, a
su vez, esta definición está encerrada en otra división que se llama “consecuencias de las
cualidades de los animales”, y ésta en una que se llama “consecuencias de las cualidades
de los cuerpos terrestres”, y esta a su vez se encuentra encerrada en la definición de las
“consecuencias de las cualidades permanentes de los cuerpos”, y por último, esta
definición se encuentra enmarcada en la “física, o consecuencia de las cualidades”.
Todas estas divisiones y definiciones se hallan situadas dentro del campo de la Filosofía
Natural, que Hobbes define como el estudio de las “consecuencias de los accidentes de
los cuerpos naturales”10. La ubicación de la ética dentro de la Filosofía Natural y dentro
de la física, exige una consideración acerca de la Ciencia, a la cual Hobbes define como
“conocimiento de consecuencias, también llamado filosofía”11. Si observamos la tabla
8 HOBBES, Thomas, Leviatán: la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, Barcelona, Altaya, 1994, p. 77. En adelante Lev. 9 Ibíd, p. 133. 10 Cfr, Ibíd, pp. 76-77. 11 Ibíd. Hobbes asocia la filosofía con la ciencia, por ende es muy común que la definición de ambas coincida. Por ejemplo en Leviatán I, 5, p. 46 dice: “la ciencia es el conocimiento de las consecuencias y la
dependencia de un hecho con respecto a otro; mediante ella podemos conocer, partiendo de lo que
podemos hacer en el presente, cómo hacer otra cosa cuando queramos, o algo semejante, en cualquier otra
ocasión. Porque cuando vemos cómo tiene lugar una cosa, de qué causa proviene, y de qué manera,
cuando causas parecidas estén bajo nuestro control, sabremos cómo hacerlas producir efectos semejantes”. Y en el Tratado sobre el cuerpo dice lo siguiente: “la filosofía es el conocimiento de los efectos o
fenómenos por el conocimiento de sus causas o generaciones y, a la vez, de las generaciones que pueda
haber, por el conocimiento de los efectos, mediante un razonamiento correcto”. Y en otra parte del mismo
tratado dice: “el contenido de la filosofía, o la materia de la que trata, es todo cuerpo del que se pueda
concebir una generación y del que se pueda establecer alguna comparación desde algún punto de vista. O

17
de las ciencias con atención veremos que la Ciencia o filosofía se divide en Filosofía
Natural y en Filosofía Política-Civil. La parte de la filosofía natural tiene muchas
divisiones, pues en esta división se estudian la cantidad, la materia, la forma, los cuerpos
en movimiento, los movimientos indeterminados, las figuras geométricas, los cuerpos
luminosos, la óptica, el sonido y así sucesivamente; cada uno de estos estudios obedece
a una ciencia, por ejemplo el estudio del número hace parte de las matemáticas, el de la
figura a la geometría, el de las consecuencias del movimiento de los astros a la
astronomía, el de las consecuencias de los movimientos de figuras corporales a la
mecánica, el de las consecuencias de la luz de los astros y del movimiento del sol a la
sciografía, el de las consecuencias de las influencias de los astros a la astrología, el de
las consecuencias de la visión a la óptica, el de la consecuencia de los sonidos a la
música, etc. En cambio, si nos remitimos a la parte de la filosofía política y civil
veremos que esta sólo tiene dos divisiones, que hacen referencia a las consecuencias que
van de la institución de los Estados, a los derechos y deberes del cuerpo político y
soberano; y lo que respecta a las consecuencias de los deberes y los derechos de los
súbditos12.
Ahora bien, después de hacer un recuento breve de la clasificación de las ciencias
del capítulo 9 del Leviatán, ¿qué se podría pensar respecto de una investigación ética en
Hobbes? Es curioso que la ética esté clasificada dentro del campo de la filosofía natural
y no haga parte del cuadro de la política o filosofía civil, pues se esperaría que la ética
estuviera del lado de la política por el simple hecho de considerarse a ambos saberes
dentro del dominio de lo práctico13. Tanto la filosofía natural como la filosofía civil
bien de aquellos en los que tiene lugar alguna composición o resolución; es decir, todo cuerpo que pueda
generarse o tener alguna propiedad”. HOBBES, Thomas, Tratado sobre el cuerpo, Madrid, Trotta, 2000,
I, 2 p. 36 y I, 8, p. 40. En adelante D.C., sigla que haría mayor referencia al nombre de la obra en latín,
De Corpore. 12 Cfr, Lev, pp. 76.
13 La ética y la política no podrían ser saberes prácticos en Hobbes. Práctico se podría entender en el sentido de que estos saberes no tienen un objeto de estudio definido o un conocimiento universal y
necesario semejante al conocimiento que tienen las matemáticas y la geometría gracias a la certeza y
evidencia de sus axiomas y postulados, por ende, atendiendo a Aristóteles, la ética y la política no son
saberes de las cosas ciertas, sino de las cosas probables. De otro lado, lo práctico también se podría

18
estudian las consecuencias de los movimientos de los cuerpos. La filosofía natural
atiende el estudio de esos movimientos observando el gran espectro de la naturaleza
física, y en lo concerniente a la ética, la filosofía natural atiende aquellas consecuencias
de los movimientos pasionales de la naturaleza humana que se evidencian en el estado
de naturaleza. En cambio, la política o filosofía civil atiende al estudio de las
consecuencias de esos cuerpos políticos que son producto del artificio humano. En el De
Corpore Hobbes continúa con la distinción entre lo natural y lo artificial, pero mostrará
otra distinción totalmente distinta a la del Leviatán:
las partes principales de la Filosofía son dos, porque dos son los géneros supremos de los
cuerpos y totalmente distintos entre sí, que se ofrecen a los que investigan las generaciones de los
cuerpos y sus propiedades. Uno llamado natural, fruto de la naturaleza de las cosas, y otro
llamado estado, constituido por la voluntad humana con acuerdos y pactos entre los hombres. Por
eso de aquí surgen en primer lugar dos partes de la Filosofía: la natural y la civil. Además, ya que
para conocer las propiedades del estado es necesario conocer antes los ingenios, afecciones y
costumbres de los hombres, la Filosofía civil se suele dividir a su vez en dos partes, de las cuales
una, la ética, trata del carácter y de las costumbres de los hombres, y otra, llamada simplemente
política o civil, que entiende de los deberes de los ciudadanos14.
La cita anterior tomada de la obra de 1655 resulta problemática, pues aquí Hobbes
sostiene que la ética sí hace parte de la filosofía civil por el hecho de tratar el tema del
carácter y las costumbres de los hombres, al contrario, vimos que en la tabla de las
ciencias del Leviatán, la ética se encuentra ubicada en el gran campo de la Física sin
tener ninguna relación con la filosofía civil. Teniendo en cuenta aquella diferencia
conceptual entre lo que se muestra en la tabla del Leviatán y lo que se afirma en el De
Corpore, ¿cómo se podrían conciliar ambas posturas? Hay que tener en cuenta que el De
Corpore iba a ser el primer tratado de la trilogía que Hobbes se propuso componer
acerca de la naturaleza de las cosas, y que después de hablar de las cuestiones que
estudia la física iba a tratar el tema del hombre en un segundo tratado (De Homine) y,
entender en cuanto que los individuos mediante la interacción en la sociedad junto con sus semejantes
podrían desplegar todas sus facultades humanas para desarrollarse política y éticamente en una sociedad
civil. Hobbes, en aras de construir un cuerpo político eficiente que dominara por completo las pasiones
humanas -o la condición natural de la humanidad evidenciada en el estado de naturaleza- pretendió
racionalizar la ética y la política persiguiendo el ideal de una ética demostrativa como diría Bobbio. Cfr.
BOBBIO, Norberto, Thomas Hobbes, México, FCE, 1992, pp. 40-41. Más adelante se retomarán con más
cuidado estos asertos. 14 D.C., I, 9, p. 41.

19
teniendo en cuenta la naturaleza de las cosas físicas y del hombre, posteriormente iba a
tratar el tema de los deberes de éste en la sociedad o Estado (De Cive). Debido al
estallido de la Guerra Civil hacia 1640, a Hobbes le tocó adelantar su proyecto y
consecuentemente publicó primero el tercer tratado acerca de los deberes de los hombres
que es el Tratado sobre el ciudadano de 1642. Entre 1642 y 1655 hay un lapso de
tiempo entre la Guerra Civil y la Restauración, lapso en el cual Hobbes publica el
Leviatán (1651). Es posible que Hobbes hubiera variado su postura filosófica en un
tiempo tan intenso para la experiencia política. Ante esta diferenciación que existe entre
la concepción de la ética en el Leviatán y en De Corpore, lo único que se podría afirmar
es que en ambos tratados el punto de referencia de la ética es el hombre en cuanto tal, ya
sea desde su naturaleza humana o desde los deberes que tiene que cumplir como
ciudadano de un Estado. J.A. Passmore considera que hay dos tendencias para
interpretar una ética en Hobbes: la primera es una tendencia naturalista y la segunda es
una tendencia racionalista15. Básicamente, si centramos la atención en esta
interpretación, podría decirse entonces que la noción naturalista atendería a la
concepción de la ética del Leviatán porque se centraría en el estudio de las pasiones
humanas que llevan tanto a la paz como a la guerra; entre aquellas pasiones se destacan
la vanidad, el miedo y el temor ante la muerte. Por consiguiente esta interpretación es
naturalista en cuanto se centra en estudiar aquello que es inherente a la naturaleza
humana, las pasiones. Por el contrario, la interpretación racionalista atendería a la
concepción ética explicada en el De Corpore, que consiste en encontrar los mecanismos
racionales aptos para la constitución de un Estado y para el mantenimiento de la paz,
asimismo, la vía racional propendería a encontrar cuales serían las causas que llevarían a
la guerra y al debilitamiento del Estado. Al respecto dice Hobbes lo siguiente:
la utilidad de la filosofía moral y civil no se ha de estimar tanto por las ventajas que surgen
de su conocimiento como por las calamidades que acarrea su ignorancia. Ya que todas las
calamidades que pueden evitarse con la habilidad humana provienen de la guerra, sobre todo de
la guerra civil; de ésta nacen las matanzas, la soledad y la escasez de todo. Y la causa no es que
15 Cfr. PASSMORE, J.A., “The Moral Philosophy of Hobbes”, en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds.), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, p.
40.

20
los hombres las quieran, porque no existe voluntad más que del bien, al menos aparente, ni
porque desconozcan que son malas; ¿quién no siente que las matanzas y la pobreza son malas
para él? Por lo tanto, la causa de la guerra civil es que se desconocen las causas de la guerra y la
paz, y que hay muy pocos que hayan aprendido los deberes con los que la paz se afirma y se
conserva, esto es, la verdadera regla de vivir. Y el conocimiento de esta regla es la filosofía
moral16.
A partir de la cita anterior, podría decirse entonces que una ética en Hobbes
consistiría en encontrar aquellos deberes que tienen que obedecer los súbditos en aras de
alcanzar la paz, y que son fundamentales para el mantenimiento del cuerpo político.
Desde esta perspectiva racionalista, el conocimiento de estos deberes los provee el
soberano mediante el decreto o la promulgación de las leyes positivas que considere
pertinentes para el buen funcionamiento del gobierno; esta potestad la tiene solamente el
que ha sido instituido mediante el acuerdo del contrato social para gobernar el cuerpo
político –o en su defecto, el conjunto de individuos reunidos en una asamblea–. Algunas
interpretaciones de carácter racionalista han llegado a sostener que Hobbes pretendió
racionalizar la política con el objeto de sentar unas bases solidas mediante las cuales se
pudiera coaccionar a la naturaleza humana en el cumplimiento de los deberes, llegando
al punto de crear una medida de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto válida para todos
los individuos conformantes de la sociedad, como si así pudiera superarse la condición
natural de la humanidad o estado de naturaleza. Por consiguiente, dichos estudios se
podrían situar en la vía de interpretación racionalista que propone Passmore. Ahora bien,
surge una dificultad al contrastar la visión naturalista del Leviatán y la visión
racionalista de los textos de la trilogía, pues sería bastante pretencioso considerar
únicamente la vía racionalista. En principio hay que decir que la visión naturalista del
Leviatán obedece al estudio de la naturaleza humana en cuanto ella está dentro del
mundo de la naturaleza física en movimiento, y del estudio de los movimientos de los
cuerpos humanos mediante las pasiones se sigue entonces que se pueda entender
posteriormente la estructura racional del Estado, que es un constructo artificial que
pretende controlar aquel movimiento constante de la naturaleza humana.
16 D.C. I, 7, p. 39.

21
Debido a las problemáticas que originó la Guerra Civil inglesa de 1640, podría
decirse que Hobbes fue un agudo observador del comportamiento de los hombres en
aquel conflicto, por tanto esa disputa bélica lo inspiró para concebir la naturaleza
humana en su totalidad, es decir, con apetitos, deseos, aversiones, inclinaciones, miedos,
pasiones, temores, etc.; en cambio, si contrastamos la visión racionalista de la trilogía de
los Elementos de la filosofía, aquella debió obedecer a un plan de trabajo ideado.
Teniendo en cuentas estas diferencias tangenciales, es sumamente complicado asegurar
si Hobbes tuvo una preconcepción de la naturaleza humana cuando se dispuso a explicar
consecuentemente los Elementos de la Filosofía. Si observamos con atención el Prólogo
escrito al lector del De Corpore, Hobbes atiende a un orden consecuente de la creación,
que pasa por lo físico, el hombre y el ciudadano diciendo lo siguiente:
y el orden de la creación fue: la luz, la distinción del día y de la noche, el firmamento, las
luminarias, las cosas sensibles, el hombre. Y luego, después de la creación, el mandato. Por lo
tanto, el orden de la contemplación será: la razón, la definición, el espacio, los astros, la cualidad
sensible, el hombre. Y después, una vez que el hombre se haya hecho adulto, el ciudadano17.
La cita anterior muestra el orden consecuente de las investigaciones que se propuso
realizar Hobbes en los Elementos de la Filosofía, empezando desde las cosas físicas,
pasando por el estudio del hombre como ser corpóreo hasta llegar al hombre como
ciudadano. Atendiendo a esta clasificación, y teniendo en cuenta que el estudio del
hombre es un estadio intermedio entre las cuestiones de la física y el ciudadano, se sigue
entonces que la visión del Leviatán sea una visión intermedia porque muestra al hombre
como ser corpóreo, es decir, como un cuerpo más de la naturaleza física que se
encuentra en constante movimiento para preservar su vida. Ahora bien, teniendo en
cuenta la visión naturalista del Leviatán, puede inferirse entonces que si no se
comprende al hombre como un cuerpo móvil de la naturaleza física no se podría
entender su naturaleza ni se le podría racionalizar en aras de dominarlo y controlarlo en
el Estado como ciudadano. Así entonces, si la pretensión de Hobbes fue racionalizar la
sociedad política con el objeto de dominar al hombre mediante la coacción de la ley y el
17 Ibíd, p. 33. Prólogo al lector.

22
cumplimiento de deberes, previamente tuvo que conocer cómo es el comportamiento de
la naturaleza humana en el mundo. En la dedicatoria de De Homine que Hobbes escribió
para el Earl de Devonshire, considera al hombre de la siguiente manera:
puesto que el hombre no es solo un cuerpo natural, sino también una parte del Estado, o
(como lo puse) del cuerpo político; por esa razón él tenía que ser considerado como ambos
hombre y ciudadano, es decir, los primeros principios de la física tenían que ser unidos con
aquellos de la política, el más difícil con el más fácil18.
Teniendo en cuenta el pasaje anterior, puede decirse entonces que para hablar del
hombre como ciudadano hay que tener en cuenta al hombre como cuerpo, pues del
estudio y comprensión de la naturaleza humana, –es decir, de las pasiones– se sigue
entonces que se pueda comprender posteriormente al ciudadano. Así pues, para concebir
al hombre como un ciudadano obediente a las leyes y cumplidor de los deberes se
necesita de antemano conocer su naturaleza, pues de este tipo de conocimiento depende
el modo como se le debe coaccionar en el cumplimiento de la ley. Como el
conocimiento de la naturaleza humana desde la perspectiva ético-naturalista es un
conocimiento de las consecuencias de las pasiones, de esto podría inferirse un método de
conocimiento resolutivo-compositivo. Este método, como máxima expresión del
desarrollo científico de la Escuela de Padua –del cual estuvo influido Hobbes–, puede
aplicarse al estudio de la naturaleza humana si se parte del análisis y la síntesis como
momentos de este método: a partir del análisis o la parte resolutiva, que consiste en un
ejercicio de imaginación para disolver los datos de observación en los elementos más
simples y evidentes, se puede observar la naturaleza humana en su totalidad como
simples cuerpos en movimiento, afectada a su vez por movimientos de otros cuerpos que
le producen pasiones, deseos, aversiones y temores; en el estado prepolítico la naturaleza
humana está atomizada en la medida en que cada individuo tiene sus respectivos
apetitos, deseos, aversiones y lucha por autopreservarse. A partir de la composición o la
18 HOBBES, Thomas, Man and Citizen (De Homine and De Cive), trad. Inglesa de Charles T. Wood, T. S. K. Scott-Craig y Bernard Gert, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1998, p. 35. “For man is not
just a natural body, but also a part of the state, or (as I put it) of the body politic; for that reason he had to
be considered as both man and citizen, that is, the first principles of physics had to be conjoined with those
of politics, the most difficult wit the easiest”. En adelante D.H. cuando se aluda al De Homine.

23
síntesis, en cambio, puede reconstruirse el hecho inicial, es decir, a partir de las
pasiones, deseos, aversiones que pueda tener cada hombre en particular dentro de la
condición natural, se puede concluir y deducir que la naturaleza humana es movimiento
constante e ininterrumpido para sobrevivir19. Para Tom Sorell la ética depende de la
ciencia de los cuerpos animados en general, y luego la ciencia civil, –el estudio de los
deberes y derechos de los súbditos y del soberano– dependerá de lo que estudia la
ética20, es decir, las consecuencias de las pasiones humanas.
1.2. La concepción naturalista y racionalista de la naturaleza humana: claves
para entender una noción ética en Hobbes
Después de demostrar la importancia que tiene el estudio del hombre como cuerpo
para la construcción de una ética hobbesiana, es preciso hacer una aclaración
terminológica sobre algunos conceptos relevantes en las obras de filosofía política de
Hobbes, y que también sirven para aclarar las visiones que él tenía en sus respectivas
obras en torno a la naturaleza humana. María Lukac de Stier, al hacer una distinción
entre las visiones que Hobbes expone sobre el hombre en los tres tratados de filosofía
política (Elementos del derecho natural y político, Leviatán y De Cive) hace una
precisión terminológica de los siguientes conceptos: condición natural de la humanidad
y estado de naturaleza. Estos conceptos –según la autora– son los más empleados en las
obras de filosofía política de Hobbes. Aunque ellos hagan alusión a la naturaleza
humana, la connotación de cada uno es distinta. De esta manera, por ejemplo, el
concepto de condición natural de la humanidad se emplea en Elementos y en Leviatán,
y el de estado de naturaleza se emplea más en el De Cive21, aunque también aparezca en
19Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 40. Para elaborar un cuerpo político científico y
racional se necesita deducir previamente las causas que llevan a que un individuo pueda ser desobediente a
la ley. Esas causas que llevarían a un individuo a la desobediencia se encuentran si se atiende al estudio de
las pasiones humanas. Ellas pueden concebirse cuando el individuo está en constante movimiento porque
busca el poder y los medios que mantengan su vida en movimiento. En ciertas ocasiones la ley instituida coacciona limitando la libertad del individuo, pero lo hace con el fin de mantener el cuerpo político. 20 Cfr. SORELL, Tom, op.cit., p. 136. 21 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 108.

24
el capítulo 17 del Leviatán. Ahora bien, teniendo en cuenta las distinciones que hay
entre las obras de filosofía política en torno a la terminología empleada, surgen las
siguientes preguntas: ¿a qué se deberá esta distinción? ¿Acaso ambas distinciones no
querrán decir lo mismo con respecto a la naturaleza humana? De acuerdo con Lukac de
Stier, el concepto condición natural de la humanidad hace referencia a la situación en
que los hombres están o tienden a estar dentro o fuera de la sociedad civil a causa de la
naturaleza humana22. Dicha condición se caracteriza por ser una naturaleza en constante
movimiento, que tiende a satisfacer sus propios deseos y pasiones con el objeto de seguir
preservando la vida; cada hombre posee en su ser aquella inclinación de preservar su
propio movimiento vital hasta el punto de que si encuentra un obstáculo, que bien puede
ser otro individuo semejante a él, luchará hasta satisfacer esos deseos que le permiten
continuar con su movimiento vital. Al contrario de esta visión, la segunda concepción
referente al estado de naturaleza muestra la lucha antagónica de todos los hombres entre
sí de no haber un poder común que los domine. Está concepción muestra la condición
natural de la humanidad dentro de una sociedad que no estuviera bajo el gobierno de un
poder común.
Teniendo en cuenta ambas visiones, podría inferirse entonces que la condición
natural de la humanidad es una visión típicamente naturalista tomada de la observación
empírica de la naturaleza ontológica del hombre como ser corpóreo y en constante
movimiento, que pertenece también al gran espectro de la naturaleza física. Por el
contrario, estado de naturaleza es una concepción racionalista con nociones políticas
porque hace referencia a individuos que conforman un conjunto social pero desprovisto
de un poder político eficiente que controle aquella naturaleza inherente a ellos y
representada en las pasiones humanas.
El estado de naturaleza, para Hobbes, es una condición lógicamente anterior al
establecimiento de una sociedad civil perfecta, esto es completamente soberana. Lo que infería
del estado de naturaleza era que los hombres necesitaban reconocer el estado perfectamente
soberano, en lugar del imperfectamente soberano que tenían. Su estado de naturaleza es una
formulación del comportamiento al que los hombres, tal como son ahora, hombres que viven en
22 Cfr. Ibíd, p. 109.

25
sociedades civilizadas y que tienen los deseos de hombres civilizados, se verían conducidos si se
eliminara el cumplimiento, incluso el imperfecto existente, de la ley y de los contratos23.
Teniendo en cuenta el significado de estado de naturaleza, Lukac de Stier admite
que esta noción constituye el punto de unión entre la antropología y la política de
Hobbes24. Siguiendo esta afirmación, puede decirse entonces que este concepto por más
que sea entendido desde una perspectiva racionalista, no será comprendido totalmente si
no se atiende previamente a la antropología, que por cierto posee una perspectiva
naturalista. Así entonces, el estudio antropológico se torna indispensable dentro del
estudio de lo político, tal como lo menciona también Alfredo Cruz Prados:
la antropología de Hobbes se nos presenta como requisito imprescindible de su política. La
ciencia del Estado de este autor mantiene con su antropología una íntima conexión, de la que no es posible hacer abstracción. Por esta razón, el estudio del concepto del hombre que Hobbes
sostiene es un paso imprescindible en el esclarecimiento de su doctrina política25.
A mi juicio, el concepto estado de naturaleza reúne las perspectivas naturalista y
racionalista, es decir, en este concepto está contenido lo que le sucedería al hombre si no
obedeciera las leyes ni cumpliera los deberes; asimismo ahí está explicado también lo
que le sucedería al cuerpo político si el soberano no coaccionara a los súbditos en el
cumplimiento de la ley. A partir de esta concepción se puede llegar a comprender
entonces que la noción antropológico-naturalista se torna indispensable dentro del
estudio de la moral y la política. La comprensión de lo antropológico es consecuencia
lógica de la comprensión de lo político y del hombre como ciudadano. Teniendo en
cuenta la afirmación anterior, puede decirse también que para realizar una investigación
ética en el pensamiento político de Thomas Hobbes no se puede prescindir de la
antropología o de la visión naturalista, ni tampoco se puede prescindir de lo político.
En ciertos momentos de la tradición filosófica se ha considerado que existe una
separación y una diferenciación esencial entre la ética y la política porque sus objetos de
23 Ibíd, pp. 113-114. 24 Cfr. Ibíd, p. 107.
25 CRUZ, Alfredo, La sociedad como artificio. El pensamiento político de Hobbes, Pamplona, EUNSA, 1992, p. 126.

26
estudio son totalmente distintos entre sí. Así por ejemplo, se considera que la ética se
ocupa del estudio de la ley moral adherida a la conciencia o al „fuero interno‟, o se
ocupa de la moralidad los actos humanos per se más allá de las consideraciones
particulares que pueda hacer la ley positiva en un contexto social determinado; y en
cambio, se cree que la política se centra en el estudio de las leyes civiles en el „fuero
externo‟, y también se centra en los asuntos públicos indispensables para el manejo del
gobierno. En Hobbes no existiría esa distinción radical, pues la ética y la política están
interrelacionadas y, por tanto, para pensar la ética es preciso recurrir a los postulados
políticos y principalmente a la antropología. Así entonces, de acuerdo con Joaquín
Rodríguez Feo, la ética hobbesiana está condicionada por el pensamiento filosófico, es
decir, al empirismo y al nominalismo subyacentes a dicho sistema filosófico26. Estas
corrientes filosóficas se muestran notoriamente en la teorización del hombre que Hobbes
expone en el libro I del Leviatán, así entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes
puede inferirse que en el sistema filosófico-político de Hobbes –que pretendió hacer de
un saber práctico un sistema racional sólido– hay una profunda influencia naturalista.
Asimismo, la tendencia naturalista en la ética y la política hobbesianas rebate aquellas
interpretaciones marcadamente racionalistas que, a mi juicio, daban por sentadas
cuestiones importantes sobre la naturaleza humana y se limitaban a tratar únicamente el
tema del contrato social, la normatividad y las leyes de naturaleza. En esta línea se
encuentran las interpretaciones de A. E. Taylor y Warrender, que consideran que la
teoría de la obligación política no tiene ninguna conexión con la concepción de la
naturaleza humana, pues, ambos consideran más importante el carácter incondicional de
las leyes naturales que obligan in foro interno, independientemente de qué tipo de
móviles de la acción conduzcan al hombre a obedecer las leyes naturales o a obrar de
una manera determinada. Según Lukac de Stier, si no se tienen en cuenta las
proposiciones sobre la naturaleza humana, no es posible deducir la teoría política que
26 Cfr. HOBBES, Thomas, Tratado sobre el ciudadano, Madrid, Trotta, 1999, Introducción p. XXXVII. En adelante D.CV.

27
propone Hobbes27. La anterior afirmación es consecuente con lo que Hobbes afirma en
Elementos del derecho natural y político:
la autentica y clara exposición de los elementos de las leyes naturales y políticas, que
constituye mi objetivo actual, depende del conocimiento de lo que sean la naturaleza humana, el
cuerpo político y lo que llamamos ley”28.
Y en el De Cive, cuando se propone investigar los derechos y deberes de los
ciudadanos acude primero a la investigación sobre la naturaleza humana diciendo lo
siguiente:
(…) al investigar el derecho del Estado y los deberes de los ciudadanos, es necesario no
desde luego desmontar el Estado pero sí considerarlo como si lo estuviese, es decir, que se
comprenda cuál sea la naturaleza humana, en qué sea apta o inepta para constituir un Estado, y cómo se deban poner de acuerdo entre sí los que quieran aliarse. Siguiendo este método pongo en
primer lugar, como principio universalmente conocido por experiencia y no negado por nadie,
que la condición de los hombres es tal, por naturaleza, que si no existe el miedo a un poder
común que los reprima, desconfiarán los unos de los otros y se temerán mutuamente, y que al ver
que todos pueden protegerse con sus propias fuerzas con derecho, entonces necesariamente lo
harán29.
De lo anterior cabe destacar que del conocimiento de la naturaleza humana depende
el conocimiento de lo político y de las leyes civiles, del mismo modo depende el
conocimiento de la posibilidad de una ética en Hobbes. Esto quiere decir entonces que la
antropología se torna indispensable para entender desde la perspectiva ética cuales son
los móviles de la acción –o los motivos puramente morales– por los cuales los hombres
se asocian políticamente, instituyen el soberano con el objeto de que éste decrete leyes
positivas mediante las cuales coaccione a los individuos al cumplimiento de las mismas.
De esta manera puede entenderse, empero, que el Estado y la ley son los mecanismos
artificiales creados por el hombre para limitar los apetitos naturales y las pasiones
desmedidas de los hombres dentro de la condición natural. En ese orden de ideas, si la
ética y la política son demostrativas como dice Bobbio, es porque se parte de una
comprensión fáctica de la naturaleza humana en la cual se demuestra que si no fuera
27 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., pp. 55-56. 28 HOBBES, Thomas, Elementos de derecho natural y político, Madrid, Centro de estudios
constitucionales, 1979, I, 1,1, p. 99. En adelante El. 29 D.CV., pp. 7-8. Prefacio al lector.

28
atemorizada por un poder común entonces seguiría en una condición anárquica y en la
guerra de todos contra todos.
Ahora bien, para concluir, puede inferirse entonces que esta concepción de la ética
y la política como ciencias demostrativas se distancia de la concepción aristotélica que
las considera saberes prudenciales, en cuanto sus postulados no son absolutos sino
probables. Por consiguiente, la política en Hobbes pasa a convertirse en una física-
política puesto que es un constructo del ingenio humano. Asimismo, la política pasa a
ser también un saber demostrativo semejante a la geometría en cuanto que la generación
de las figuras, las líneas y los planos los traza el hombre atendiendo a los axiomas que la
geometría postula. Algo semejante sucede con la ética y la política, en cuanto los trazos
–que son las leyes, los derechos y deberes que diseña el hombre para armar el cuerpo
político– son elaborados a partir de los axiomas o postulados que se extraen del estudio
o la observación empírica de la naturaleza humana. Teniendo en cuenta que la física
política es un constructo del ingenio humano, que se sigue deductivamente de la
observación del modo de ser de la naturaleza humana en una condición natural, puede
concluirse entonces que para hablar de Estado, de justicia, de poder, de política y de
ética es necesario dilucidar antes quién es y qué hace el hombre, cuáles son sus
facultades, sus apetitos, sus inclinaciones, su forma de pensar y su actuar en un estado
de naturaleza30.
30 Cfr. MOSQUERA, Fernando, Relación de continuidad y de discontinuidad entre la antropología y la física política hobbesianas, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2002, p. 43.

2. EL HOMBRE COMO CUERPO NATURAL
Hablar de una ética en el pensamiento filosófico-político de Thomas Hobbes
implica tener en cuenta las consideraciones antropológicas que él desarrolla al principio
de sus tratados de filosofía política. De esto se sigue entonces que para pensar una ética
haya que partir de una concepción de individuo, pues del conocimiento del ser de éste
que es también un cuerpo físico en movimiento, –al igual que los demás cuerpos de la
naturaleza física– depende el modo como se lo debe coaccionar en la sociedad política
para que cumpla las leyes. Como el hombre es cuerpo y es también ciudadano
perteneciente a un cuerpo político, en este capítulo se tratará más a fondo la primera
dimensión del hombre, dentro de la concepción naturalista. Pero antes de mencionar las
características del hombre como cuerpo hay que hacer alusión a la teoría corpuscular de
Hobbes y de la ciencia del siglo XVII, porque del conocimiento de esta concepción
científica depende el modo como se concibió la realidad corpórea del mundo, del
hombre y de la sociedad civil.
2.1. La concepción mecanicista de los cuerpos naturales
El hombre es un cuerpo natural, al igual que los demás cuerpos de la naturaleza
física, por ende, para Hobbes toda la realidad física se reduce a meros cuerpos en
movimiento. Esta concepción de cuerpo es contraria a la noción aristotélica que
considera al estado de reposo como la cualidad esencial de los cuerpos, por lo cual un
cuerpo no se movería sin la acción de otro. Para Hobbes un cuerpo se mantiene en
constante movimiento hasta que no exista un obstáculo externo que le impida continuar

30
con su curso31. Así entonces, toda la realidad es movimiento, tanto la natural como la
artificial –que es producto del ingenio humano–. De esta manera, la filosofía o ciencia se
encarga de estudiar las consecuencias de esos movimientos de la naturaleza, y el filósofo
es aquel que se encarga de estudiar las causas y las consecuencias de los movimientos de
los cuerpos naturales y artificiales o políticos.
El modelo hobbesiano es la mecánica. El estudio de todas las cosas, incluidas la moralidad
y la filosofía política, se reduce en última instancia al movimiento. La realidad toda no es más que
cuerpos en movimiento. La naturaleza y la psicología del hombre deben ser entendidas y explicadas en términos de movimiento, y lo que sirve para explicar la naturaleza del hombre sirve
para explicar lo que se deriva de él, a saber, la moralidad y la política32.
Todo el modelo explicativo de la ciencia hobbesiana se reduce al mecanicismo. Y,
en general, la filosofía de la ciencia del siglo XVII pensó el mundo desde la perspectiva
del movimiento. El mecanicismo tendió a ver el mundo como una gran máquina, y ha
tratado de explicar la manifestación de las propiedades de las cosas en términos de
tamaño, forma y movimiento, como constituyentes o pequeñas partículas de los
31 Esta explicación mecanicista del movimiento en cuanto que un cuerpo no deja de moverse hasta que
otro se lo impida, es compatible con la definición de libertad que Hobbes da en el capítulo 21 del
Leviatán: “libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición quiero decir
impedimentos externos del movimiento, y puede referirse tanto a las criaturas irracionales e inanimadas como a las racionales. Pues cualquier cosa que esté atada o cercada de tal forma que sólo pueda moverse
dentro de un cierto espacio, espacio que viene determinado por la oposición de algún cuerpo externo,
decimos que no tiene libertad de ir más allá”. Lev, II, 21, p. 173. Esta definición de libertad, aunque esté
más allegada al campo de la psicología, no se podría comprender sin apelar a la concepción mecanicista
que Hobbes sostiene. La definición de libertad en términos mecanicistas la muestra detalladamente
Hobbes en Libertad y Necesidad de la siguiente manera: “libertad es la ausencia de cualquier impedimento
para la acción que no esté contenido en la naturaleza y en la cualidad intrínseca del agente. Por ejemplo, se
dice que el agua desciende libremente o que tiene libertad de descender por el lecho del río porque no hay
ningún impedimento en esta dirección, pero no así de través, porque los márgenes suponen un
impedimento. Y aunque el agua no pueda ascender, sin embargo nadie dirá nunca que carece de libertad
de ascender, sino de la facultad o poder, porque el impedimento está en la naturaleza del agua y es intrínseco”. HOBBES, Thomas, Libertad y necesidad y otros escritos, Trad. Castellana de Bartomeu
Forteza Pujol, Barcelona, Nexos, 1991, pp. 165-166. Por otra parte, J.F. Wilson –a partir del mecanicismo
hobbesiano– considerará que los cuerpos en el mundo tienen libertad y poder. Para el autor, el poder está
inherente en el cuerpo y representa la ausencia de impedimentos internos para el movimiento, y la libertad
es un factor extrínseco al cuerpo porque representa la ausencia de impedimentos externos. Ambos son
condiciones para el movimiento de los cuerpos en la medida en que si hay libertad el poder de un cuerpo
puede desplegarse a través del movimiento deviniendo en actualización. Cfr. WILSON, J.F., “Reason and
Obligation in Leviathan” en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds.), Thomas Hobbes: Critical
Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, p. 358. 32 LUKAC de STIER, María, op.cit., p. 51.

31
cuerpos33. En este sentido, la filosofía de la ciencia del siglo XVII explicó que el
movimiento de las cosas en el mundo se debe también a la acción de unas partículas
diminutas que constituyen dichos cuerpos. Esta concepción se conoce como atomismo y
ha sido relevante en el pensamiento de aquel siglo porque ha hecho que la ciencia se
distancie del aristotelismo y retome otras tradiciones de la filosofía griega como la
filosofía de Demócrito y el epicureísmo, que hacían hincapié en el estudio del átomo
como la partícula constitutiva de todo el universo. Autores como Pierre Gassendi, René
Descartes y el mismo Hobbes estuvieron influidos por el mecanicismo, pero Hobbes y
Gassendi sostuvieron un mecanicismo atomista, cada uno con distintos matices.
Pierre Gassendi, por ejemplo, retomó la filosofía del átomo de Demócrito y
Epicuro, redefiniendo fundamentalmente la concepción epicureísta como una filosofía
natural que había sido marginada por el escepticismo moderno, en especial por los
seguidores de Sexto Empírico34. Para Gassendi todos los cuerpos naturales son
agregados de unidades indivisibles. Con esta visión atomista se alejó del aristotelismo
que consideraba la composición de las substancias como un agregado de materia y
forma35. Por otra parte, Gassendi admitió que los átomos tenían la propiedad de ser
impenetrables y sólidos, lo cual hacía que estas partículas fueran indivisibles hasta el
punto de que no contenían partes internas o espacios vacíos por los cuales pudieran ser
penetradas y divididas. También sostuvo que estas partículas eran las que movían el
universo en un constante movimiento rectilíneo, en consecuencia, consideró que ellas
eran la causa del movimiento del mundo36. Por último, Gassendi tomó una postura
esencialista-espiritualista al considerar a Dios como el autor que pone en actividad o en
movimiento los átomos en el mundo por su concurrencia divina37. Con esta tesis
pretendió mostrar que no solamente el epicureísmo era una filosofía hedonista, sino que
33 Cfr. GARBER, Daniel et al.,” New Doctrines of Body and its Powers, Place, and Space”, en AYERS,
Michael y GARBER, Daniel (eds.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, vol I,
New York, Cambridge University Press, 1998. P. 553. 34 Cfr. Ibíd, p. 570 y 572. 35 Ibíd. 36 Cfr. Ibíd, p. 571. 37 Cfr. Ibíd, p. 572 y 573.

32
adicionalmente dicho sistema estaba basado en una filosofía hedonista y ética, pues
generalmente se la consideraba como una filosofía materialista y “atea” porque se
centraba en asuntos inmanentes y negaba la inmortalidad del alma y la existencia de
Dios, no atendiendo así algunos aspectos de la trascendencia38. Así entonces, Gassendi
quiso reconciliar cristianismo y epicureísmo al darle un estatuto a Dios como la causa
universal que pone a funcionar las partículas atómicas que constituyen el mundo y lo
mueven39.
Para René Descartes el cuerpo se concibe desde la extensión porque este es el
atributo fundamental de la sustancia corpórea. Se puede concebir el cuerpo sin dureza,
peso o color, pero no se lo puede concebir sin extensión. Por lo tanto, el cuerpo es
esencialmente extenso y nada más40. A partir de esta concepción, Descartes niega que
exista un espacio vacío en el mundo ya que todo se encuentra lleno, y lleno con cuerpos.
Con esta noción, Descartes se alejó un poco de los atomistas que si consideraban la
posibilidad de un espacio vacío en la medida en que diversas partículas atómicas podrían
moverse y llenar aquellos espacios; de ahí que él haya negado los átomos como las más
pequeñas partículas que no pueden ser divisibles en varias partes41. Aunque Descartes
negó la indivisibilidad del átomo, consideró que todos los cuerpos, es decir, cada
porción de una sustancia extensa podía ser dividida en varias partes indefinidamente, y
le atribuyó esta facultad a la divina voluntad de Dios, pues Él debido a su poder infinito,
puede dividir las veces que quiera una porción de materia en varias partes ad infinitum42.
Para Descartes los cuerpos o sustancias están en constante movimiento en cuanto que
dos cuerpos no pueden ocupar la misma dimensión al mismo tiempo, y la causa de esa
locomoción radica en Dios gracias a su inmutabilidad y su poder. Este poder infinito
38 Cfr. SORELL, Tom, “Seventeenth-century materialism: Gassendi and Hobbes” en PARKINSON, G.H.R., History of Philosophy. The Renaissance and Seventeenth-century Rationalism, London,
Routledge, 2000, p. 252. 39 Cfr. GARBER, Daniel et al.,” New Doctrines of Body and its Powers, Place, and Space”, en op.cit, p. 570. 40 Cfr. Ibíd, p. 577. 41 Cfr. Ibíd, pp. 576 y 578. 42 Cfr. Ibíd, p. 578.

33
mantiene los cuerpos en constante movimiento y al resto del mundo entero43. Por
consiguiente, todas las actividades del movimiento del mundo derivan de Dios y deben
ser sostenidas por Él44. Tanto las sustancias corpóreas como las pensantes y espirituales
necesitan del concurso de Dios para existir, pero al ser Dios una sustancia espiritual se
puede sostener a sí mismo.
La teoría corpuscular de Hobbes es diferente de las visiones “esencialistas” de
Gassendi y Descartes. Aunque todos consideraron el movimiento como la cualidad
especial de los cuerpos en el mundo, Hobbes no le otorgó a Dios la potestad de
mantenerlos en movimiento por acción y consentimiento de su voluntad. De acuerdo con
New Doctrines of Body and its Powers, Place, and Space45, Hobbes no invocó ninguna
clase de movimiento o actividad permanente dada por Dios en el mundo, pero sí
contempló la idea de un ímpetu inicial dado por Él en la creación46. De esta manera,
siguiendo esta afirmación, podría inferirse entonces que después del ímpetu dado en la
creación, en lo sucesivo, los cuerpos se mantienen a sí mismos en movimiento,
interactúan en la naturaleza física y chocan entre sí hasta el límite de que un cuerpo
puede ser impedimento externo para que otro se mueva. Esta interpretación muestra el
carácter materialista de la teoría mecanicista hobbesiana, en cuanto manifiesta la
interacción autónoma de los cuerpos y no le da cabida a Dios dentro del sistema de
movimiento del mundo. Asimismo, si se parte del supuesto de que Dios sólo dio un
ímpetu inicial en la creación para mover al mundo, entonces podría considerarse dicha
interpretación como deísta, en el sentido de que Dios creó el universo pero no interfiere
en él. Más allá de que exista un deísmo en la filosofía corpuscular hobbesiana, esta
teoría ha conducido a que se considere a Hobbes un filósofo ateo debido a su
materialismo extremo y a su no inclusión de la divinidad dentro del sistema mecánico
43 Cfr. Ibíd, pp. 579-580. 44 Cfr. Ibíd, p. 578. 45 Cfr. Ibíd, p. 581. Este punto de vista sobre la acción de Dios dentro de la concepción mecanicista hobbesiana, y los anteriormente citados concernientes a las filosofías mecanicistas de Gassendi y
Descartes, están explicados por extenso en el subtitulo número dos del artículo en cuestión. Este subtítulo
se llama: Body and the Physical Word in Gassendi, Descartes, and Hobbes. 46 Ibíd. p. 581.

34
del mundo47. Ahora bien, puesto que Dios no tiene la potestad de mover
permanentemente los cuerpos del mundo, puede decirse entonces que el materialismo
hobbesiano se reduce al simple cuerpo en movimiento, compuesto a su vez por pequeñas
partículas o corpúsculos con características de tamaño, forma, extensión, movimiento y
reposo48; estas características de los cuerpos se conocen como „cualidades primarias‟ o
como accidentes de los cuerpos. En la medida en que los cuerpos tienen extensión, se
mueven en el universo y padecen accidentes dentro de un espacio real49. Este espacio
hace que los cuerpos se mantengan a sí mismos y que existan independientemente de
nosotros, en consecuencia, los accidentes que sufren los cuerpos no dependen ni de Dios
ni del observador puesto que éste sólo se limita a contemplar los accidentes que sufren
los cuerpos y a deducir las causas y las consecuencias.
Después de haber expuesto de una forma sucinta las concepciones mecanicistas más
notorias de la filosofía del siglo XVII, puede concluirse que éstas se asemejan en lo que
respecta a la consideración del movimiento como la causa universal de continuidad de
los cuerpos en la naturaleza. Sin embargo, aunque Hobbes se haya influenciado
notoriamente del atomismo de Gassendi, la visión hobbesiana es distinta a esta visión y a
la de Descartes, en lo que respecta a la consideración de Dios como el fundamento
universal del movimiento en el mundo. La no consideración de la divinidad como causa
47 Cfr. Ibíd, p. 583. El tema de la existencia de Dios dentro del sistema corpuscular hobbesiano es
sumamente problemático, porque si se tiene en cuenta que Dios no está presente en el movimiento del
universo, pareciera que no existiera del todo. Pese a que Él haya dado un ímpetu inicial en la creación del universo, y de ahí se siguiera su no presencia en lo posterior, para Hobbes, Él está presente en el universo
siendo un cuerpo sútil y no participando del movimiento de los cuerpos de una forma permanente. Como
señala A. P. Martinich la prueba de la existencia de Dios en Hobbes es una demostración sin precedentes.
Al respecto, señala lo siguiente: “todo lo que existe es cuerpo; y Dios existe (…). Todo lo que es una
substancia es un cuerpo; Dios es una substancia; por lo tanto Dios es un cuerpo”. MARTINICH, Aloysius,
A Hobbes Dictionary, New York, Blackwell, 1995, p. 121. Teniendo en cuenta que Hobbes redujo todo lo
existente en el universo a simples cuerpos, él terminó concibiendo también a Dios y a los ángeles como
cuerpos pero de una sutileza que hace imposible que los seres humanos puedan percibirlos mediante los
sentidos. Esto imposibilita su conocimiento sensitivo, ya que los hombres solo perciben los cuerpos
materiales –los que son sensibles y perceptibles a los sentidos–, de los cuales pueden extraerse causas y
efectos mediante denominaciones que sirvan como signos o marcas que den cuenta de aquello concebido
en el entendimiento. Cfr. El., I, 9, 4-5, pp. 179-180. 48 Cfr. GARBER, Daniel et al “New Doctrines of Body and its Powers, Place, and Space”, en AYERS,
Michael and GARBER, Daniel (eds.), Op.cit., p. 582. 49 Ibíd.

35
del movimiento universal conduce a que el mecanicismo hobbesiano sea materialista per
se porque se centra únicamente en el movimiento autónomo de los cuerpos, de los cuales
puede concebirse generación, causa o efecto alguno. De este modo, como la filosofía
hobbesiana se ocupa de las causas y las propiedades de los cuerpos en movimiento, y
teniendo en cuenta que el movimiento es una causa universal dentro de esta concepción
corpuscular, puede inferirse entonces que la filosofía excluye aquello que no sea cuerpo
en movimiento. Ahora bien, si se parte de la idea de que Dios no es un cuerpo porque es
un espíritu infinito, inmutable y eterno, de esto se sigue entonces que Él no pueda ser
objeto de conocimiento o de estudio filosófico desde la perspectiva hobbesiana.
Y eso se deduce de la misma definición de Filosofía, cuya función es investigar o bien las
propiedades a partir de la generación o bien la generación a partir de las propiedades; ya que allí
donde no se dé generación alguna o alguna propiedad, no se da filosofía alguna. En consecuencia la Filosofía excluye la Teología y atributos de Dios, eterno, inengendrable, incomprensible, en el
que no cabe ninguna composición, ninguna división y ninguna generación.
Excluye la doctrina de los ángeles y de todas aquellas cosas que no se consideran cuerpos ni
afecciones de cuerpos, porque en ellas no hay lugar para la composición ni para la división, así
como aquellas en las que no hay para más o menos, es decir, para el razonamiento.
(…) Excluye toda ciencia que surja de la divina inspiración o revelación, es decir, lo que no
se adquiera por la razón sino que viene dado como un don por la gracia divina y en un acto
instantáneo (como una especie de sentido sobrenatural)50.
De acuerdo con la cita anterior, la Filosofía o ciencia sólo puede centrarse en el
estudio de aquello que se puede observar en el mundo, los cuerpos. Como Dios y los
ángeles no son cuerpos y se parte del supuesto de que ambos son seres infinitos, eternos,
inmutables, y en el caso de Dios se dice que es omnipotente, puede inferirse entonces
que a partir de estas cualidades esenciales no se pueden establecer causas ni efectos
posibles, lo cual hace imposible razonar sobre ellos y crear ciencia. Para Hobbes, las
palabras con las que se pretende designar la infinita esencia de Dios son solo nombres
que utilizan los individuos con el ánimo de nombrarlo en aras de adorarlo, alabarlo y
honrarlo51.
50 D.C. I, 8, pp. 40-41. 51Cfr. Lev. IV, 46, p. 516.

36
Por tanto, esos atributos que damos a Dios significan nuestra incapacidad o nuestra
veneración: nuestra incapacidad cuando decimos de Él que es incomprensible o infinito; nuestra
reverencia cuando le damos los nombres que se emplean para aquellas cosas que más apreciamos
y admiramos, como omnipotente, omnisciente, justo, misericordioso, etc.52
En efecto, lo único que se puede conocer en todo el universo son los cuerpos, de
resto, según Hobbes, hablar de sustancias incorpóreas y espirituales es hablar de nada53.
Por consiguiente,
El mundo (y no sólo me refiero a la tierra cuyos amantes son denominados hombres
mundanos, sino al universo, es decir, al conjunto entero de todo lo que existe) es corpóreo, es
decir, es cuerpo; y tiene las dimensiones de toda magnitud, a saber, longitud, anchura y profundidad. Y, en consecuencia, cada parte del universo es también cuerpo; y aquello que no es
cuerpo, no es parte del universo. Y como el universo es el todo, lo que no es parte de éste no es
nada, y no está, por tanto, en ninguna parte54.
La cita anterior da a entender el carácter corpóreo del universo, es decir, del todo.
El universo concebido de esa manera se asemeja a una gran máquina compuesta por
varias partes o corpúsculos que permiten el funcionamiento de dicho mecanismo. Esta
idea del universo corpóreo se corresponde con la visión que se tenía en el siglo XVII, al
mismo tiempo esta idea es consecuente también con la analogía que hace Hobbes entre
el Estado y un reloj mecánico en el prefacio al De Cive55, en cuanto que lo artificial
como producto elaborado por el hombre es también corpóreo, empero, esto hace posible
que pueda ser conocido pudiéndosele establecer las causas y las consecuencias de su
generación o de su perecimiento.
52 El, I, 11, 3, p. 179. 53 Hablar de sustancias incorpóreas, esencias abstractas, formas substanciales o emplear otros términos de carácter metafísico es para Hobbes un absurdo y es un lenguaje sin sentido. Hobbes quiso desembarazar la
ciencia de los conceptos aristotélicos y escolásticos. Para él estos conceptos de esas tradiciones son
palabras que no significan nada aunque se sigan adoptando y aprendiendo en las escuelas. Básicamente,
ellas son causa de absurdos y errores al querer concebir conceptos o entidades abstractas separadas de los
cuerpos en movimiento. Cfr. Lev., I, 5, p. 46., cfr. Lev, IV, 46. Y Cfr. D.C. I, III, 4, pp.55-56. Por eso,
Hobbes dice que para hacer ciencia de los cuerpos hay que partir de definiciones, es decir, de significados
fijos que correspondan a aquellas concepciones que el sujeto está observando en los mismos. Cfr. Lev, I, 4,
pp. 38-39. 54 Lev. IV, 46, p. 516. 55 Cfr. D.CV. prefacio, p. 7. Más adelante, cuando se aborde al hombre como ciudadano se tratará este tema.

37
La explicación del movimiento corpuscular en el mundo obedece al estudio de las
consecuencias que aquellos movimientos generan en el sujeto expectante que investiga
las causas y las consecuencias, por consiguiente, este modelo de explicación científico
es inductivo-deductivo, pues se pretende hallar los efectos a partir de causas conocidas o
hallar las causas a partir de los efectos conocidos. De esto se sigue que el movimiento
sea el principio fundamental de explicación de todo lo existente en la naturaleza física,
pues a partir del movimiento se genera todo y a partir de las causas o los efectos
conocidos se puede reconstruir toda la realidad, no sólo la física sino también la
psíquica, la moral, la social y la política. Ahora bien, como hay cuerpos naturales y
artificiales, cada uno de ellos tiene una connotación distinta, pues en principio hay que
decir que los cuerpos naturales están ahí en la naturaleza, hacen parte de ella, se mueven
constantemente estando determinados para ello, y ese movimiento no depende de una
causa extrínseca a ellos como Dios, ni depende tampoco de la voluntad del que observa,
pues el observador sólo se limita a contemplar y a extraer las causas de los efectos
posibles y viceversa. Algo diferente sucede con los cuerpos artificiales –como son los
Estados y los derechos y deberes de los súbditos originados dentro del cuerpo político–,
pues ellos sí son constructos humanos producto de la voluntad de los hombres que
deciden crear un cuerpo político y delegarle el poder a un individuo o a un conjunto de
ellos reunidos en una asamblea, en aras de protegerse de la guerra de todos contra todos.
El hombre hace parte de la naturaleza física, por consiguiente es un cuerpo natural
semejante a los demás seres irracionales. El hombre y los demás seres irracionales están
llamados por naturaleza a permanecer en continuo movimiento para preservar la vida.
De alguna manera esa sería la condición ontológica de los cuerpos animados, que no
puede ser alterada porque es algo inherente a ellos y esa condición hace parte de la
naturaleza física. Teniendo en cuenta que para Hobbes la ética es el estudio de las
“consecuencias de las pasiones de los hombres”, y viendo que la naturaleza es
movimiento constante de los cuerpos que se desplazan de un lugar a otro, puede inferirse
entonces que aquellos movimientos pasionales que permiten que el hombre continúe con
su vida son acciones inherentes a ellos que ayudan a conservarla con el propósito de

38
rehuir la muerte. De este modo podría decirse que ese movimiento constante de los
hombres para preserva la vida tiene una connotación determinista en Hobbes, que se
reduce a aquello que todo individuo lucha por conseguir: la preservación de la vida. Esa
es, pues, la condición natural de la humanidad, que es algo que está determinado por
naturaleza y que consiste en que el hombre luche por preservar su propia vida, en la
medida en que no tenga obstáculos externos que se lo impidan. Teniendo en cuenta
aquello que determina e identifica al hombre dentro de la naturaleza física, hay que
distinguir al hombre de los demás cuerpos de la naturaleza física, ya que él no es un
cuerpo inanimado que se mueva involuntariamente porque otro cuerpo lo mueva, al
contrario, el hombre es un ser animado como las criaturas irracionales, pero lo
caracteriza el hecho de tener apetitos, deseos, aversiones, razón, pasiones y voluntad.
Todas estas características son comunes en los hombres, lo que hace que exista una
igualdad en las capacidades; lo único que los hace diferentes son los objetos de deseo
que cada uno de ellos anhela, persigue o rehúye para conservar el movimiento vital.
2.2. El mecanicismo en el hombre
Después de explicar la concepción mecanicista del universo, en donde los cuerpos
mantienen un movimiento constante e ininterrumpido hasta que no exista un óbice
externo –u otro cuerpo– que les impida continuar con su curso, voy a mencionar ahora
cómo se concibe el mecanicismo hobbesiano en el hombre.
¿Cómo se concibe el mecanicismo en la naturaleza humana atendiendo la teoría
corpuscular que explica que todo lo que hay en el universo son cuerpos en movimiento?
Es sabido de antemano que el hombre es un cuerpo natural en movimiento al igual que
los seres irracionales y los cuerpos inanimados, pero el hecho de que sea un cuerpo y
esté en movimiento no significa que se mueva como lo hacen los cuerpos en caída libre
o como lo hacen los astros al mantener un movimiento constante sobre su propio eje,
mucho menos su movimiento se torna semejante al de los cuerpos inertes en cuanto si no
son empujados por otro cuerpo no se mueven. Independientemente de que la condición

39
ontológica del hombre consista en ser cuerpo en movimiento, la naturaleza le ha
concedido facultades corporales, racionales y pasionales56. Dentro de las facultades
corporales el hombre tiene la capacidad de nutrirse, moverse, reproducirse y sentir; con
las facultades racionales percibe aquello aprehensible de los cuerpos naturales, extrae
causas y consecuencias de lo aprehendido, utiliza el lenguaje para comunicar lo
conocido o manifiesta a otros sus propios pensamientos, sentimientos, etc57. Estas
facultades son naturales e inherentes al hombre porque le permiten continuar con su
movimiento vital, y en la medida en que siga viviendo irá desarrollándolas y
perfeccionándolas más58.
Ahora bien, en el capítulo 6 del Leviatán, cuando Hobbes habla de las facultades
naturales o corporales, está aludiendo a dos clases de movimientos: el vital y el animal,
ambos connaturales al hombre y a los demás seres irracionales o cuerpos animados. El
primero es un movimiento involuntario que comienza desde el nacimiento y termina
cuando el cuerpo animado muere. Esta clase de movimientos son: la circulación de la
56 Cfr. D.CV., I, 1, p. 14. 57 Cfr. El, I, I, 4, 5, 6, p. 100. 58 Hobbes considera que hay dos tipos de facultades naturales e inherentes a todos los hombres que son las siguientes: las facultades corporales y las facultades mentales o del alma –como las llama en Elementos
I, I, 4, p. 100, también conocidas como facultades racionales–. En Leviatán Hobbes llama a las facultades
„poderes‟, ya que son los medios eficaces que tiene un hombre a la mano para obtener un bien futuro que
se le presenta como bueno. Los poderes naturales constituyen un medio para que el hombre alcance
aquello que es „bueno‟, la preservación de la vida. Ahora bien, Hobbes hace una distinción entre dos
clases de poderes que son: los poderes naturales y los poderes instrumentales. Los primeros poderes –que son la suma de las habilidades corporales y racionales, que se podrían clasificar dentro de los movimientos
animales del hombre– son la fuerza física, el ingenio, la prudencia, la habilidad, la elocuencia, la
liberalidad, la nobleza, etc.; dichos poderes se van desarrollando paulatinamente ya sea mediante el
ejercicio vital del hombre en el mundo o mediante la educación (esto en el caso de las facultades mentales
o del alma). En cambio, los poderes instrumentales, para Hobbes, se adquieren mediante el uso de las
facultades o poderes naturales, permitiendo que el hombre adquiera otro tipo de poderes como la riqueza,
la reputación, la honra, los amigos, etc. Esta clase de poderes instrumentales contribuye también a que el
hombre continúe con la búsqueda de aquello que sea bueno y que contribuya con la preservación de su
propia vida como evitación de la muerte. Por otra parte, Hobbes menciona que la buena fortuna o la
suerte –como un designio divino y secreto dado por Dios a algunos hombres– ayuda también al alcance
de poderes instrumentales. A mi juicio, en lo que respecta al alcance de poderes instrumentales, el énfasis se encuentra más en el uso de las facultades naturales que cada hombre posee que en la buena fortuna o
suerte, pues en la medida en que cada hombre haga uso de esas capacidades, esto querrá decir que lucha
por mantener su vida dentro de la condición natural de la humanidad, adquiriendo en la medida de lo
posible los medios para alcanzar varios poderes instrumentales que contribuyan con el sostenimiento de la
vida. Cfr. Lev., I, 10, p. 78.

40
sangre, el pulso, la respiración, la digestión, la nutrición, la excreción, etc. Estos
movimientos son ininterrumpidos en el cuerpo animado y su función no depende de la
voluntad del mismo, ya que éste no decide cuándo deja de respirar, o en qué instante no
permite que la sangre circule por su cuerpo, y así sucesivamente. En cambio, los
movimientos animales o movimientos voluntarios como andar, hablar, mover las
extremidades del cuerpo si dependen del cuerpo animado porque éste decide cuándo va
a andar, en qué momento hablará o en qué instante moverá sus extremidades, etc. Según
Hobbes, estos movimientos parten de algo sentido en los órganos del cuerpo, causado
por la acción de las cosas que sentimos al oír, ver, oler, etc. Todos los movimientos
voluntarios dependen de un pensamiento procedente del adónde, del cómo y del qué, a
su vez procedentes de la imaginación que ha sido afectada por aquello percibido por los
sentidos59.
Teniendo en cuenta cómo se desarrollan en general los movimientos vitales y
animales en los cuerpos animados y en el hombre, puede inferirse entonces que el
funcionamiento de todas las facultades humanas se explica a partir del mecanicismo, y
desde esta concepción corpuscular del mundo también pueden explicarse la
antropología, la epistemología y la psicología hobbesianas. La perspectiva mecanicista
también muestra cómo se originan las pasiones humanas que mueven a todos los
hombres a anhelar aquellos objetos de deseo y a satisfacer las pasiones que contribuyan
a conservar su movimiento vital con el objeto de mantener la vida. Todas las pasiones
humanas se reducen a apetitos, deseos, emociones y aversiones, y el principio de
aquellos movimientos en el cuerpo del hombre que lo impulsa a sentir todo tipo de
pasiones humanas se conoce como conatus60. Este concepto lo define Hobbes como el
esfuerzo que un cuerpo animado tiene en dirección de un objeto de deseo en aras de
satisfacer su movimiento vital. Cuando un esfuerzo está dirigido en dirección de algún
objeto, es llamado apetito o deseo, y cuando el esfuerzo tiende a apartarse del objeto se
59 Cfr. Lev., I, 6, p. 49. 60Cfr. Ibíd, p. 50.

41
llama aversión61. Todos los objetos que producen un apetito o un deseo en el hombre
son los objetos amados, en cambio aquellos objetos que le ocasionan aversión son los
que se odian. Teniendo en cuenta esta distinción, Hobbes hace unas precisiones
terminológicas de amor, deseo, odio y aversión, afirmando lo siguiente:
lo que los hombres desean, se dice también que lo AMAN. Y se dice que ODIAN aquello
por lo que tienen aversión. De modo que el deseo y el amor son lo mismo, con la excepción de
que, cuando decimos deseo, ello siempre significa que el objeto está ausente; y cuando decimos
amor, que, en la gran mayoría de los casos, está presente. Asimismo, por aversión damos a
entender la ausencia, y, por odio, la presencia del objeto62.
La cita anterior muestra de qué manera los hombres aman y odian, dando a entender
que la presencia del objeto externo es relevante para que ellos tengan dichos
sentimientos, sean buenos o malos. Asimismo, si no hay un objeto presente, ese anhelo
puede producir en ellos el deseo de alcanzar aquel objeto con miras de amarlo, o en su
defecto, si aquel no está presente pero es desagradable puede ocasionar aversión y
demás sentimientos de desagrado y repulsión. A partir de esta explicación sobre cómo se
originan los sentimientos básicos de amor y odio, puede entenderse también el carácter
mecanicista de la epistemología y la psicología hobbesianas en términos de los
movimientos de los cuerpos y su afectación en la mente del hombre. Desde la
epistemología hobbesiana se entiende que todo aquello que es conocido empieza por los
sentidos, “pues no hay ninguna concepción en la mente humana que en un principio no
haya sido engendrada en los órganos del sentido”63. De esto se sigue entonces que los
objetos que causen amor u odio en el hombre, previamente tengan que ser aprehendidos
por los sentidos de éste para que causen un movimiento o impulso interno que lo mueva
a alcanzar o rehuir dichos objetos. Esta explicación coincide con la definición que da
Hobbes del sentido:
(…) la causa del sentido es el cuerpo exterior, u objeto, que impresiona el adecuado órgano
sensorial, ya inmediatamente, como ocurre con el gusto y el tacto, ya mediatamente, como sucede
con la vista, el oído y el olfato. Este estímulo, a través de los nervios y de otras ligaduras y
membranas del cuerpo, continúa hacia adentro hasta llegar al cerebro y al corazón. Y allí causa
61 Cfr. Ibíd. 62 Ibíd. 63 Ibíd. I, 1, p. 19.

42
una resistencia o contra-presión, o empeño del corazón por liberarse a sí mismo, empeño que, al
estar dirigido hacia afuera, parece que es una materia externa. Y esta apariencia o fantasía es lo
que los hombres llaman sentido, y consiste, para la vista, en una luz o color configurado; para el
oído, en un sonido; para el olfato, en un olor; para la lengua y el paladar, en un sabor; y para el
resto del cuerpo, en calor, frio, dureza, blandura y esas otras cualidades que discernimos con
nuestro sentir. Todas estas cualidades que llamamos sensibles sólo son, en el objeto que las causa,
movimientos de la materia, mediante los cuales nuestros órganos son presionados de modo
diverso. Y en nosotros, que somos los recipientes de esa presión, tampoco hay otra cosa que no
sean mociones diversas, ya que el movimiento no puede producir otra cosa que no sea
movimiento64.
La explicación anterior sobre el sentido muestra el carácter epistemológico del
conocimiento que se concibe a través del movimiento, mostrando de esa manera cómo
los objetos exteriores afectan al cuerpo sintiente (el hombre) y lo mueven a sentir todo
tipo de percepciones y mociones agradables o desagradables. El conocimiento de todos
los cuerpos exteriores comienza con la sensación, y estos objetos exteriores junto con el
movimiento inherente a ellos, afectan al hombre produciéndole toda clase de
representaciones traducidas en emociones y pasiones. Por consiguiente, el hombre como
cuerpo natural dotado de razón es un gran espectador de la naturaleza física porque
percibe los movimientos del mundo, es afectado emocionalmente por ellos, pese a que
pueda establecer racionalmente las causas y las consecuencias que den explicación a la
generación de esos movimientos.
Con respecto a la emociones, en De Homine Hobbes las define como ciertos
movimientos o perturbaciones de la mente que intervienen con el pensamiento. Estos
movimientos, a su vez, originan dentro del cuerpo animado un movimiento que tiende
hacia el objeto o a rehuirlo65.
Las emociones o perturbaciones de la mente son especies de apetitos y aversiones, sus diferencias han sido tomadas de la diversidad y las circunstancias de los objetos que deseamos o
rehuimos. Ellas son llamadas perturbaciones porque con frecuencia obstruyen el razonamiento
correcto. Obstruyen el razonamiento correcto en esto, que ellas militan contra el bien real y a
favor del bien aparente y más inmediato, el cual con frecuencia resulta estar mal cuando todo lo
asociado con él ha sido considerado66.
64 Ibíd. I, 1, pp. 19-20. 65 Cfr. MARTINICH, Aloysius, op.cit, p. 103. 66 D.H, XII, 1, p. 55. “Emotions or perturbations of the mind are species of appetite and aversion, their differences having been taken from the diversity and circumstances of the objects that we desire or shun.
They are called perturbations because they frequently obstruct right reasoning. They obstruct right

43
La explicación anterior sobre las emociones junto con la explicación del proceso de
la sensación en el hombre, es indispensable para entender la psicología hobbesiana, que
se centra, según Bernard Gert, en ser mecanicista porque atiende los movimientos o
perturbaciones que se generan en la mente del hombre debido a aquellas cualidades que
percibe de los cuerpos exteriores en su condición de movimiento67. Asimismo, a través
del movimiento se explican otras operaciones de la mente humana como la imaginación,
la memoria, el recuerdo, el entendimiento, el pensamiento, etc68. Es mediante la
cualidad sensitiva como se pueden desarrollar las otras facultades racionales teniendo en
cuenta el principio de que no puede haber nada en la mente si no ha pasado por los
sentidos. Atendiendo a este principio, puede inferirse entonces que la sensación o
percepción de los objetos exteriores es una condición previa para que el cuerpo humano
conciba en su mente aquellas cosas que pueden ser agradables o desagradables para el
reasoning in this, that they militate against the real good and in favor of the apparent and most immediate good, which turns out frequently to be evil when everything associated with it hath been considered”. 67 Cfr. GERT, Bernard, “Hobbes‟s Psychology” en SORELL, Tom (ed), The Cambridge Companion to
Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 157-159. Para Bernard Gert la posición
filosófica de Hobbes en torno a la psicología es explícitamente materialista porque la mente consta de
varios movimientos en el cuerpo. Esto quiere decir entonces que en la medida en que los cuerpos tengan muchos movimientos, la mente humana los percibirá mediante los sentidos y hará que el cuerpo animado
tenga diferentes movimientos dependiendo de lo que susciten esos cuerpos exteriores. De esto se sigue
entonces, parafraseando lo que dice Hobbes en el capítulo 1 del Leviatán, que el movimiento lo único que
hace producir el movimiento. Por su parte J.F. Wilson considera que el movimiento voluntario empieza
con una imagen que la mente humana tiene de alguna cosa. La imagen, de otra forma llamada imaginación
o esfuerzo, es a sí mismo movimiento. Aparentemente esto quiere decir que un esfuerzo es el movimiento
de la imagen en la mente del hombre y es el primero de pequeños comienzos de movimientos hacia la cosa
representada por el movimiento de la imagen. Cfr. WILSON, J.F., “Reason and Obligation in Leviathan”,
en op.cit, pp. 360-364. 68 Cfr. Lev, I, 2 y 3, pp. 22-32. Estas operaciones de la mente se explican a través del movimiento que los objetos generan en la mente del observante. Según Lukac de Stier, la teoría sensualista de Hobbes es un
conocimiento del cambio porque no hay cambio si no hay algún movimiento de un cuerpo sobre otro. Las
concepciones que el hombre aprehende producto de las presiones en los órganos de los sentidos son
debido a ese cambio. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 72. Así por ejemplo, si se analiza
la definición de „imaginación‟ dada en el Leviatán, esta operación sucede cuando al observante se le quita
el objeto que tenía delante, o cuando él cierra los ojos; ante esto, él puede retener en la mente una imagen de la cosa vista aunque de una forma debilitada. Cfr. Lev, I, 2, p. 23. Presuponiendo que el objeto continúa
en movimiento, él sólo retiene en su mente la imagen que percibió del primer movimiento pero no la de
los movimientos posteriores. Así pues, si en lo posterior él no sigue reteniendo un conocimiento de la cosa
vista, la cosa imaginada se irá debilitando y oscureciendo hasta convertirse en un recuerdo, por ende, para
que esto no suceda, se debe percibir la cosa vista para que siga habiendo conocimiento.

44
sostenimiento de su movimiento vital, y en la medida en que el hombre puede acercarse
a dichos objetos podrá satisfacer aquellos apetitos o deseos que conduzcan a la
preservación de su vida. De lo anterior puede inferirse entonces el carácter materialista
de la psicología hobbesiana en cuanto que el movimiento es consecuencia lógica para
que el cuerpo padezca una perturbación de la mente que lo impulse a moverse en aras de
alcanzar un bien o de rehuir un mal69.
Todos los hombres se encuentran en constante movimiento, y ese ímpetu o conatus
los conduce a buscar aquello que sea bueno y a rehuir aquello que sea malo, y que sea un
impedimento externo para su movimiento vital. Independientemente de que todos los
hombres estén determinados por naturaleza a conseguir lo que es bueno para preservar la
vida, y más allá de que exista una igualdad aparente en lo que respecta a la constitución
física entre ellos, cabe resaltar que la búsqueda de aquello que sea „bueno‟ y la evitación
de eso que sea considerado „malo‟ difiere en todos los hombres. En la condición natural
de la humanidad los conceptos „bueno‟ y „malo‟ son relativos, por ende, es difícil
mantener un criterio que sea idéntico, válido y común para todos los hombres, pues cada
uno de ellos individualmente lucha por pasar de una satisfacción de deseos a otra en aras
de preservar la vida. En la medida en que uno u otro objeto de deseo contribuyan con esa
satisfacción será bueno, de lo contrario, si no contribuye, será malo. Y cuando el hombre
haya alcanzado una satisfacción luchará por conseguir otra y así sucesivamente, pues la
69 En De Homine Hobbes da otra explicación sobre cómo surgen las emociones: dice que consisten en varios movimientos de la sangre y de los espíritus animales que se expanden a través de las arterias,
nervios y demás membranas en el cuerpo animado, que se contraen a raíz de los fantasmas que aquellos
movimientos de los objetos -sean buenos o malos- han generado en la mente del hombre. D.H., XII, 1, p.
55. Cabría resaltar que esta idea coincide con la explicación que Hobbes da acerca del sentido en el
capítulo 1 del Leviatán en lo que respecta a la resistencia o contra-presión que el corazón ejerce para
liberarse a sí mismo de esa sensación externa que el objeto produce. A su vez, la idea del corazón como el
centro o motor del cuerpo humano –y de los demás cuerpos animados– se dio a través del descubrimiento
que hizo Harvey de la circulación sanguínea; y la idea de los espíritus animales –también usada por
Descartes– es una noción de la medicina usada desde Galeno, que consideraba que la vida se debía al “espíritu” que llevaba la sangre a los órganos claves del cuerpo como el cerebro, el corazón y el hígado.
Con respecto a la función del corazón, se decía que la sangre que llegaba a ese órgano se transformaba en
espíritus vitales que luego eran distribuidos por todas las arterias. Y también se consideraba que los
espíritus vitales que llegaban al cerebro eran distribuidos posteriormente por todos los nervios hasta
convertirse en espíritus animales. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 100.

45
búsqueda constante e incesante de satisfacciones personales indicará que se está
manteniendo el movimiento vital. Por consiguiente,
un hombre cuyos deseos han sido colmados y cuyos sentidos e imaginación han quedado
estáticos, no puede vivir. La felicidad es un continuo progreso en el deseo; un continuo pasar de
un objeto a otro. Conseguir una cosa es sólo un medio para lograr la siguiente. La razón de esto es
que el objeto del deseo de un hombre no es gozar una vez solamente, y por un instante, sino
asegurar para siempre el camino de sus deseos futuros. Por lo tanto, las acciones voluntarias y las
inclinaciones de todos los hombres no sólo tienden a procurar una vida feliz sino a asegurarla. Sólo difieren unos de otros en los modos de hacerlo. Estas diferencias provienen, en parte, de la
diversidad de pasiones que tienen lugar entre hombres diversos, y, en parte, de las diferencias de
conocimiento y opinión que cada uno tiene en lo que respecta a las causas que producen el efecto
deseado70.
La felicidad en el hombre se entiende también desde el movimiento porque es un
prosperar continuo que no cesará hasta la muerte, “porque mientras vivamos aquí, no
habrá tal cosa como una perpetua tranquilidad de ánimo, ya que la vida misma es
movimiento, y jamás podremos estar libres ni de deseo ni de miedo”71. En el estado de
naturaleza descrito por Hobbes se manifiesta esa condición ontológica de la naturaleza
humana en la que cada individuo lucha personalmente por conseguir los bienes
necesarios, pasando de una satisfacción de deseos a otra con el objeto de alcanzar el
poder suficiente que le permita mantener su vida a salvo. Aunque la condición
ontológica de pasar de una satisfacción de deseos a otra sea igual en todos los hombres,
y pese a que la inclinación común de ellos sea tener un insaciable deseo de conseguir
poder tras poder72, estos difieren en lo qué es bueno y lo que es malo por lo siguiente: en
De Homine, –al igual que la explicación de la cita anterior tomada del Leviatán–,
Hobbes sostiene que debido a las disposiciones que cada hombre tiene con respecto a las
pasiones, las diferencias de conocimiento y opinión, surgen las distintas inclinaciones
hacia ciertas cosas. Asimismo, en De Homine agrega otras características: la
constitución del cuerpo, la experiencia, el hábito de los bienes de la fortuna, la opinión
que uno tiene de sí mismo y la autoridad73. Básicamente, estas son las condiciones que
70 Lev., I, 11, pp. 86-87. 71 Ibíd, I, 6, p. 58. 72 Cfr. Ibíd, I, 11, p. 87. 73 Cfr. D.H. XII, 1, p.63.

46
hacen que un individuo tenga unas disposiciones y predisposiciones hacia ciertas cosas.
Por ejemplo, a partir de la constitución del cuerpo, Hobbes dice que hay ciertos
individuos que poseen una constitución caliente en el cuerpo, lo cual los lleva a ser
audaces en todos los instantes de la vida, y hay otros que tienden a poseer una
constitución corporal fría, lo cual los lleva a ser parcos y tímidos74. Por consiguiente, los
audaces tienen la disposición a la rapidez y los tímidos a la parsimonia; así pues,
siguiendo el ejemplo, podría inferirse entonces que los audaces son más activos y dados
a conseguir poderes para sobrevivir y, al contrario, los parsimoniosos son dados a tener
una vida tranquila y sosegada, sin que esto signifique que hayan renunciado por
completo a la búsqueda incansable de satisfacciones personales, mucho menos, a la
defensa de su propia vida y sus miembros en momentos de peligro.
Con respecto a las demás disposiciones como la experiencia, el hábito, la opinión y
la autoridad, puede decirse que estas surgen a partir de las creencias, ideas u opiniones
que tiene un individuo con respecto a su propio poder. Así por ejemplo, si un individuo
es fuerte físicamente se creerá con el derecho de someter física y brutalmente a los más
débiles hasta dominarlos y esclavizarlos; de ahí surgirá la idea de que es dueño de la
vida de esos que están sometidos y que le prodigan una gran fuente de poderes
instrumentales (v.g. la fuerza de trabajo y riquezas producto de esta fuerza). De la misma
forma este hombre fuerte se creerá con el derecho de que los demás le reconozcan esos
poderes que tiene con el ánimo de que le honren, esto con el objeto de vanagloriarse.
Para Hobbes otra forma de adquirir poder, dignidad, honor y valía es que los demás le
reconozcan al hombre mediante la palabra o signos el valor de los poderes
instrumentales que posee75. De esta manera, una forma de conservación del movimiento
vital se encuentra en la preeminencia que un hombre reciba de parte de los demás76.
Tener poder, dignidad, honor y valía son unos tipos de pasiones humanas que no
proceden directamente de la delectación sensual, al contrario, son pasiones que se
74 Cfr. Ibíd, XII, 2, p. 63. 75 Cfr. Lev, I, 10, pp. 78-85. 76 Cfr. Cfr, STRAUSS, Leo, op.cit., p. 34.c

47
suscitan en la imaginación y surgen a partir de las ideas que un individuo determinado
tiene con respecto a su propio poder. Sin embargo, pese a que un individuo tenga esas
ideas en torno al poder propio y con respecto a aquellas cosas “buenas” que podrían
hacer de su vida algo feliz y duradera, puede decirse, en conclusión, que si no somete a
los demás no recibirá esa preeminencia anhelada. Al respecto dice Strauss: “de acuerdo
con la concepción hobbesiana, la causa de este afán es el deseo del hombre de encontrar
placer en él mismo al considerar su propia superioridad, su propia superioridad
reconocida, esto es, en la vanidad”77.
2.3. Presupuestos éticos a partir de una visión mecanicista-determinista de la
naturaleza humana
Después de exponer sucintamente la visión mecanicista y corpórea de la naturaleza
humana, hay que hacer las siguientes preguntas: ¿qué se podría decir con respecto a la
posibilidad de pensar una ética en Hobbes? O ¿qué presupuestos éticos se pueden
rastrear en aquella concepción antropológica de Hobbes teñida de un mecanicismo
atomista y determinista? Teniendo en cuenta que las disposiciones fisiológicas y
psicológicas que cada individuo posee particularmente influyen de una manera
significativa en la forma de relacionarse con el mundo –pese a que todos estén en
igualdad de condiciones en lo que respecta a las facultades naturales y/o corporales–,
podría inferirse entonces que esas disposiciones particulares desempeñan un papel
importante a la hora de juzgar qué tipo de acciones, objetos de deseo o inclinaciones son
buenas o malas. En la condición natural de la humanidad cada individuo llama „bueno‟
a lo que satisface su movimiento vital y „malo‟ a lo contrario; de esta idea puede
inferirse entonces que hablar de una ética antes de la constitución de un cuerpo político
es sumamente problemático puesto que el „bien‟ y el „mal‟ son relativos y dependen de
las circunstancias de cada individuo. Sin embargo, pese a que existan bienes particulares
y cada hombre luche por alcanzarlos en la medida en que no tengan impedimentos
77 Ibíd, p. 35.

48
externos, se sigue entonces que en ese estado de guerra generalizada surge el conflicto
no sólo porque cada hombre busque el poder y el mantenimiento de la vida, sino
también porque existe un conflicto en torno a lo que debe ser llamado bueno y malo.
Pero cualquiera que sea el objeto del apetito o deseo de un hombre, a los ojos de éste
siempre será un bien; y el objeto de su odio y aversión será un mal; y el de su desdén, algo sin
valor y despreciable. Porque estas palabras de bueno, malo y desdeñable siempre son utilizadas
en relación a la persona que las usa, ya que no hay nada que sea simple y absolutamente ninguna
de las tres cosas. Tampoco hay una norma común de lo bueno y lo malo que se derive de la
naturaleza de los objetos mismos, sino de la persona humana; y si ésta vive en una comunidad o
república, de la persona representativa, o de un árbitro o juez que, por mutuo consentimiento de
los individuos en desacuerdo, hace de su sentencia la regla por la que todos deben guiarse78.
Richard Tuck, que considera la moral como el estudio del hombre y la filosofía civil
como el estudio de los ciudadanos, afirma que en la condición natural de la humanidad
surge el conflicto como resultado de que los hombres tienen diferentes creencias en
torno al propio poder, y también porque tienen diferentes significados con respecto a la
preservación de la vida79. En consonancia con el aserto de Tuck, el conflicto surge
porque en el estado de naturaleza hay un relativismo moral en torno a las distintas
creencias que existen sobre lo bueno y lo malo80. Cada individuo mediante el uso del
lenguaje –que Hobbes define como la capacidad que tienen los hombres de trasferir el
discurso mental a un discurso verbal, o la cadena de pensamientos que poseen en la
mente a una cadena de palabras81– va a denotar aquello que le parece „bueno‟ y „malo‟
mediante signos que den significado a lo que está sintiendo y percibiendo, de ahí querrá
imponerlos en la medida en que vaya adquiriendo poder y primacía por encima de los
otros, y de las percepciones que éstos tengan sobre lo qué es bueno. Ante el hecho de
que en el estado de naturaleza exista un relativismo moral en torno a los conceptos de
bien y mal, así como existe un desacuerdo con respecto a lo correcto, incorrecto, justo e
78 Lev., I, 6, p. 51. 79 Cfr. TUCK, Richard, “Hobbes‟s Moral Philosophy” en SORELL, Tom (ed), The Cambridge
Companion to Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 185. 80 El tema del relativismo y subjetivismo del „bien‟ y del „mal‟ es una idea defendida también por María Liliana Lukac de Stier, pues considera que esta es una de las características del sistema hobbesiano ya que
tiene connotaciones epistemológicas, psicológicas y ético-políticas. Cfr. LUKAC de STIER, María
Liliana, op.cit., pp. 188-191. 81 Cfr. Lev, I, 4, p. 34.

49
injusto, y que como consecuencia esto impida que exista una normatividad válida para
todos los individuos, Tuck sostiene que uno de los objetivos de la filosofía moral de
Hobbes fue plantearse el problema del relativismo moral82, lo cual lo condujo a pensar
la política como la solución a los conflictos morales. Es dentro del ámbito político como
se pueden solucionar los problemas de significación moral, pues cuando un individuo
sea instituido como soberano –o un conjunto de ellos reunidos en una asamblea–
establecerá y esclarecerá mediante las leyes positivas y decretos lo que es bueno, malo,
correcto, incorrecto, justo o injusto válido para todos los individuos que se hayan
adherido al contrato social. Mientras tanto, en un estado de guerra generalizada de todos
contra todos, en donde cada hombre pasa mecanicistamente de una satisfacción de
deseos a otra para saciar sus apetitos naturales, el único principio universal válido para
todos los hombres se limita a la „auto-preservación‟. Según Tuck, este concepto es el
principio universal en la teoría moral de Hobbes, pues es de común aceptación que todos
los individuos luchan por conservar sus propios movimientos vitales, lo cual los
conducirá a entrar en una pugna para alcanzar tal objetivo83.
Teniendo en cuenta que las exigencias de la naturaleza hacen a los hombres querer y desear
bonum sibi, lo que es bueno para ellos, y evitar lo que resulta penoso, especialmente la muerte,
ese terrible enemigo de la naturaleza, con la cual esperamos perder todo el poder y también los
mayores dolores corporales al perderlo, no resulta, pues, contrario a la razón que un hombre trate
de preservar de la muerte y del dolor su cuerpo y extremidades. Lo que no es contrario a la razón
es llamado DERECHO o jus; o sea, la libertad no culpable de usar nuestro poder y habilidad
naturales. Constituye, por tanto, un derecho natural que cada hombre pueda conservar con todas
sus fuerzas su propia vida y sus miembros84.
Y, de la misma manera, Hobbes dice en De Cive lo siguiente:
así pues, entre tantos peligros, el precaverse de las amenazas que a diario acechan a todos
por la codicia natural de los hombres no es en absoluto censurable, porque no podemos obrar de
otro modo. Todos se ven arrastrados a desear lo que es bueno para ellos y a huir de lo que es
malo, sobre todo del mayor de los males naturales que es la muerte; y ello por una necesidad
natural no menor que la que lleva la piedra hacia abajo. Por consiguiente nada tiene de absurdo ni de reprensible ni de contrario a la recta razón, el que alguien dedique todo su esfuerzo a defender
su propio cuerpo y sus miembros de la muerte y del dolor, y a conservarlo. Y lo que no va contra
la recta razón, todos dicen que está hecho justamente y con derecho. Por el término derecho no se
significa otra cosa que la libertad que todo el mundo tiene para usar de sus facultades naturales
82 Cfr. TUCK, Richard, op.cit, p. 187. 83 Cfr. Ibíd, pp. 188 y 189. 84 El, I, XIV, 6, p. 203.

50
según la recta razón. Y de ese modo, el primer fundamento del derecho natural consiste en que el
hombre proteja, en cuanto pueda, su vida y sus miembros85.
Es un hecho que en la condición natural de la humanidad todos los hombres están
en igualdad de facultades naturales, y tienen derecho a todas las cosas que ofrece el
mundo para el bienestar y la satisfacción personal en detrimento de la protección de la
vida como evitación de la muerte. Aunque algunos hombres sean más inteligentes,
astutos y audaces que otros, y unos hombres sean más fuertes que otros, y así
sucesivamente –y en apariencia se crea que el hombre más fuerte físicamente por el
hecho de serlo pueda someter al más débil, o el inteligente al más bruto por las mismas
razones– esto no impide asegurar que todos tienen las habilidades suficientes para luchar
por la vida y someter a aquellos que sean impedimento para tal propósito. Hobbes llama
al derecho que tienen todos los hombres a usar su propio poder derecho natural, y lo
define de la siguiente manera:
El DERECHO NATURAL, que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la
libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la preservación de su
propia naturaleza, esto es, de su propia vida; y, consecuentemente, de hacer cualquier cosa que,
conforme a su juicio y razón, se conciba como la más apta para alcanzar ese fin86.
En el estado natural de la humanidad el derecho natural le otorga la libertad a todos
los individuos para que obren conforme a su propio juicio, esto quiere decir moralmente
hablando, que cada individuo actúa y juzga la moralidad de sus acciones de acuerdo a
las circunstancias y a las necesidades que hagan indispensable el mantenimiento de su
vida y sus miembros. Cualquiera sea las consecuencias de sus actos, en un estado pre-
político en donde no hay leyes civiles que juzguen la moralidad de los actos, los
individuos no le deben rendir cuentas a ninguna autoridad –sea esta divina o humana–
sino a su propia conciencia, que le indicará los medios eficaces para encontrar aquellos
bienes que contribuyan con el mantenimiento y la continuación del movimiento vital.
En ese sentido, el individuo se convierte en juez de su propia causa en la medida en que
su conciencia le dicta el precepto de la „auto-preservación‟ como máxima a seguir en un
85 D.CV., I, 7, p. 18. 86 Lev, I, 14, p. 110.

51
estado pre-político donde aún no hay leyes positivas que coaccionen las conductas de los
individuos. De la idea anterior se sigue la siguiente afirmación de Hobbes:
la naturaleza dio a todos derecho a todo: esto es, en el estado meramente natural o antes de
que los hombres se vinculasen mutuamente con pacto alguno, a todos les era lícito hacer lo que
quisieran, así como poseer, usar y disfrutar de todo lo que quisieran y pudieran. Porque todo lo
que alguien quisiera le parecería bueno para él por el hecho de quererlo, y podría o bien conducir
a su conservación o al menos parecer que conducía. Ahora bien (…), hemos constituido juez de si
conduce o no, al mismo que juzga que tales cosas deben tenerse por necesarias y son y se tienen por derechos naturales las cosas que conducen necesariamente a la protección de la propia vida y
de los miembros; de donde se sigue que en estado de naturaleza a todos les es lícito tener y hacer
cualquier cosa. Esto es lo que suele significarse cuando se dice: la naturaleza dio todo a todos.
De ahí se comprende que en el estado de naturaleza la medida del derecho es la utilidad87.
De acuerdo con Richard Tuck, que sostiene que la „auto-preservación‟ es el
principio moral en Hobbes en lo que respecta a las acciones conducentes al bien y a la
evitación del mal, podría inferirse entonces que dentro del ámbito del derecho natural
ese es el móvil de la acción que impulsa a los hombres a luchar por perpetuar la vida en
una condición natural en donde los cuerpos animados chocan entre sí. Este móvil de la
acción sería, entonces, la máxima válida para todos los individuos pese a que su
aplicación sea diferente por el hecho de que cada uno de ellos persigue bienes distintos.
Ahora bien, surge una inquietud con respecto a la categoría de „auto-preservación‟, pues
este concepto ha dado pie para considerar la antropología hobbesiana o como
„hedonismo psicológico‟ o como „egoísmo psicológico‟. Ambas concepciones tienen en
común el querer explicar la motivación humana pero son totalmente distintas.
Por ejemplo el hedonismo, que en filosofía moral identifica el bien con el placer,
considera que el bienestar humano o aquello que hace una vida buena y feliz, se define
en términos de la cantidad de experiencias de placer que tenga un individuo; por ese lado
se encuentra la interpretación de Esperanza Guisán que considera al hedonismo
psicológico como móvil del actuar humano en Hobbes. Para ella, todas las acciones
voluntarias y las inclinaciones de los individuos tienden no sólo a la consecución sino al
aseguramiento de una vida satisfactoria. Además, Guisán clasifica la ética hobbesiana
87 D.CV., I, 10, p. 19.

52
como un utilitarismo incipiente y teleológico88. Esto quiere decir entonces, con respecto
al utilitarismo, que cada individuo persigue como único objetivo o fin experiencias de
placer, ese sería entonces el carácter teleológico de la naturaleza humana, la suma de
placeres. Así entonces, atendiendo a lo que aduce Guisán sobre la teleología, la ética
hobbesiana no persigue el ideal ético de los antiguos –en especial el de Aristóteles– que
pretendían encontrar la excelencia, la búsqueda de la virtud y la felicidad como telos.
Por consiguiente, no hay una finalidad de realización o búsqueda de “lo bueno” en una
condición natural, pues la consigna se limita a preservar la vida mediante la suma de
placeres89.
Con respecto al egoísmo psicológico, puede decirse que esta categoría es la piedra
angular de todos los estudios filosóficos que consideran la antropología hobbesiana y,
específicamente hablando, al individuo como un ser egoísta que está motivado por el
propio interés. Según Lukac de Stier esta noción ha constituido uno de los elementos
centrales del pensamiento hobbesiano puesto que ha sido derivada de su teoría
mecanicista de la acción humana90. Alfredo Cruz Prados, por su parte, también
considera que la primacía de un individualismo o egoísmo en el hombre hobbesiano
responde a la concepción mecanicista de la naturaleza humana, en cuanto que el hombre
es un sistema de movimientos cerrado sobre sí mismo y ordenado a su mantenimiento.
Considera, por tal razón, que la persecución del provecho individual procede de la física
del hombre porque es una exigencia de la ley de la inercia que todos sus movimientos
estén ordenados a su preservación91. Otro comentarista que se adhiere a una visión
egoísta de la naturaleza humana desde una perspectiva cientificista es J.W.N. Watkins.
Según Lukac de Stier, Watkins parte de una consideración mecanicista y biológica de la
naturaleza humana donde extrae dos principios metafísicos: la uniformidad y la
egocentricidad. Según el principio de uniformidad, el hombre es una máquina gobernada
88 Cfr. GUISAN, Esperanza, Introducción a la ética, Madrid, Cátedra, 1995, pp.131, 133-134. 89 Cfr. Ibíd., pp. 37-38. 90 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 167. 91 Cfr. CRUZ, Alfredo, op.cit., p. 225.

53
por su corazón, por tanto, siguiendo aquella idea que dice que todas las percepciones
sintientes van al corazón a través de los nervios y membranas del cuerpo para ejercer
una contra-presión, puede concluirse entonces que lo que el hombre desea está
determinado por lo que anima su movimiento vital, es decir, por aquello que causa una
contra-presión en su corazón. Según Watkins, esta visión tiene marcados principios
psicológicos porque se corresponde con el principio de egocentricidad que considera que
la mente depende del cuerpo que a su vez está gobernado por el corazón92.
Otra interpretación sobre el egoísmo psicológico, y totalmente distinta a las
anteriores –en cuanto se aleja de cierto modo de la visión marcadamente mecanicista y
cientificista– la ofrece Bernard Gert. En la introducción a la edición inglesa de De
Homine and De Cive Gert considera que la psicología hobbesiana no debe ser vista
como un egoísmo psicológico, pues a juicio de él, este tipo de egoísmo tiende a mostrar
que el hombre siempre actúa en orden a satisfacer sus propios deseos e intereses y no en
beneficiar a otros realizando acciones correctas. Gert considera que esta visión del
hombre como un cuerpo natural que busca la auto-preservación ha llevado a considerar
la naturaleza humana como pesimista. Pese a que todas las acciones de los hombres
estén motivadas por el auto-interés, y como consecuencia, se llegue a concebir un
pesimismo extremo, al contrario, para Gert, esto no significa que los hombres actúen
egoístamente93. Aunque el egoísmo psicológico sostenga que todas las acciones de los
hombres están motivadas por el auto-interés, hasta tal punto de negar que existan
92 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., pp. 178-179. La idea anterior es tomada de la
explicación que realiza Lukac de Stier sobre la concepción del egoísmo psicológico de Watkins. Ella cita
un libro del autor en cuestión titulado: WATKINS, J.W.N., Hobbes’s System of Ideas, London,
Hutchinson & Co, 1965. Al principio de su libro, Lukac de Stier dice que Watkins fue un especialista en filosofía de la ciencia más que de filosofía política. Por eso ella admite que el autor se centró en mostrar la
afinidad de la ciencia del siglo XVII con los elementos racionalistas de la ciencia hobbesiana. Cfr. Ibíd., p.
23. Con respecto a la idea del egoísmo psicológico de Watkins y su explicación no tan ético-política pero
si científica, Lukac de Stier dice lo siguiente: “Watkins aborda también la doctrina hobbesiana del
egoísmo o egocentrismo, es decir, la explicación de que cualquier acción debe estar motivada por la
búsqueda de algún bien particular para el que la realiza, siguiendo el modelo explicativo de Harvey, quien
considera el cuerpo humano como una máquina en la cual el corazón es el primer motor”. Ibíd., pp. 23-24. 93 Cfr. GERT, Bernard, “Introducction” en HOBBES, Thomas, Man and Citizen (De Homine and De Cive), trad. Inglesa de Charles T. Wood, T. S. K. Scott-Craig y Bernard Gert, Indianapolis, Hackett
Publishing Company, 1998, p. 5. Y Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 168.

54
motivos moralmente genuinos, Gert no descarta que en los individuos existan actos de
benevolencia y otro tipo de acciones moralmente correctos que los conduzca a ayudar a
otros94. A raíz de esto, a juicio de Gert, el egoísmo psicológico no es que niegue las
acciones benevolentes de unos hombres con otros, el asunto radica en que niega la
existencia de acciones con sentido moral95. De esta manera, Gert no descarta que en la
condición natural de la humanidad existan hombres amables, benevolentes, caritativos,
justos, etc., que deseen ayudar a sus amigos y a sus familiares motivados por el amor y
no por un interés egoísta de sobresalir96. La raíz de esta interpretación, a mi juicio, es
que el hombre no actúa propiamente porque el egoísmo lo impulse, al contrario, podría
asegurarse que el actúa irremediablemente por una necesidad natura regida por las leyes
físicas de aquel determinismo mecanicista, lo cual lo lleva a realizar acciones dentro de
un marco de individualidad, partiendo de la base de que en la condición natural de la
humanidad se da una guerra de todos contra todos en donde ganará el que logre
imponerse evitando toda clase de obstáculos que sean un impedimento para el desarrollo
de la libertad de acción. Independientemente de que el móvil de la acción sea egoísta o
no, el problema radica en que a ese móvil se lo denomina con categorías morales, ya sea
usando el término “egoísmo” o “hedonismo” psicológico. Ahora bien, al negar la
existencia de un egoísmo psicológico, Gert usará el término egoísmo tautológico, que
consiste en que todos los individuos obran conforme siguen sus propios deseos,
buscando de ese modo el bien para sí97, sin querer decir que ese bien sea un placer
egoísta-hedonista en un sentido totalmente moral. En la Introducción a la edición inglesa
de De Cive and De Homine Gert sostiene también que el egoísmo tautológico es una
94 Cfr. GERT, Bernard, op.cit., p. 6. 95 Cfr, Ibíd, pp. 9-10. Jean Hampton considera que la visión del egoísmo tautológico de Bernard Gert es
una interpretación objetivista de la ética hobbesiana. La ética objetivista consiste en atribuirle a Hobbes
una moral objetiva basada en derechos, deberes y obligaciones. Y en el caso de Gert, puede decirse que su
objetivismo radica en que el individuo no persigue su propio bienestar en un sentido egoísta porque su
propósito moral fundamental es perseguir el bienestar o la auto-preservación general de la sociedad
ayudándole a sus semejantes. Cfr. HAMPTON, Jean, op.cit, p. 30. 96 Cfr. GERT, Bernard, “Hobbes´s Psycology” en SORELL, Tom (ed.), The Cambridge Companion to
Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 167. 97 Cfr, LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 168.

55
consecuencia directa con la definición de „voluntad‟ que da Hobbes en el capítulo XI del
De Homine98: “el último apetito (cualquiera de hacer u omitir) el mismo que conduce
inmediatamente a la acción o a la omisión, es llamado voluntad”99. Gert da a entender
con esta definición, partiendo de la base de que la voluntad es el último apetito para
hacer u omitir, que los individuos siempre persiguen sus propios deseos en la medida en
que persiguen el bien para sí mismos, dando a entender que la búsqueda de aquello que
sea “bueno” no implica que siempre se actúe con un propósito egoísta. A partir de la
idea anterior que es problemática –y al mismo tiempo confusa– surge la siguiente
pregunta: ¿acaso los individuos actúan atendiendo a la causalidad mecánica más allá de
que sus apetitos y aversiones sean considerados moralmente buenos o malos? Antes de
intentar responder la pregunta, citaré la definición de voluntad que da Hobbes en
Leviatán:
en la deliberación, el último apetito o aversión que precede inmediatamente a la acción o a
la omisión es lo que llamamos VOLUNTAD, el acto, no la facultad del querer. Y las bestias que
poseen deliberación han de poseer también, necesariamente, voluntad. La definición de voluntad
que suele darse en las escuelas –un apetito racional– no es buena. Porque, si lo fuera, no podría
haber ningún acto voluntario contra la razón. Un acto voluntario es lo que procede de la voluntad,
y de ninguna otra cosa. Pero si en lugar de decir apetito racional decimos que es un apetito que
resulta de una deliberación precedente, entonces la definición es la misma que he dado aquí. Por
lo tanto, la voluntad es el último apetito en el proceso deliberador100.
De acuerdo con la definición anterior de voluntad, es factible considerar que los
individuos obran en consecuencia con el determinismo mecanicista, es decir, pasan de
un movimiento a otro o, en el plano de la psicología sensualista, pasan de una
satisfacción de deseos a otra, teniendo en cuenta los diversos apetitos o aversiones que
tengan. Por consiguiente, sus actos están ordenados a un querer-hacer o a un querer-
98 Cfr. GERT, Bernard, “Introducction” en op.cit., p. 7. 99 D.H, XI, 2, p. 46. “The last appetite (either of doing or omitting), the one that leads immediately to action or omission, is properly called the will”. 100 Lev, I, 6, pp. 56-57. En Leviatán IV, 46, p. 521 Hobbes da otra definición de voluntad al considerar
que si pensamos que la voluntad es la causa de la volición caeríamos en un absurdo, idea que atacó junto a otras concepciones filosóficas de las tradiciones aristotélica y escolástica. La afirmación de Hobbes es la
siguiente: “en cuanto a la causa de la voluntad de realizar algún acto en particular, facultad que es llamada
volitio, la asignan a la facultad general que los hombres tienen de querer unas veces una cosa y otras veces
otra, y que recibe el nombre de voluntas. Y, así, hacen del poder la causa del acto. Como si pudiéramos
asignar como causa de los actos buenos o malos de los hombres su capacidad de hacerlos”.

56
omitir pero no a un querer-querer, esto siguiendo la definición de la voluntad como un
querer-hacer. Si se considerara que la voluntad obra conforme a la facultad-de-querer,
esto implicaría sostener que antes de la acción hay una especie de facultad racional
judicativa que realiza juicios de valor sobre el móvil de la acción o el acto de querer en
sí mismo. El movimiento voluntario surge a partir de la voluntad, que a su vez está
compuesta por todas las pasiones, apetitos y aversiones que un hombre pueda tener; sin
embargo, pese a que la razón en Hobbes sea cálculo de causas y consecuencias, en este
sentido la razón no puede determinar las causa del apetito o la aversión pero si puede
calcular las consecuencias o los aciertos de una acción hecha u omitida, por lo tanto, la
voluntad tiende al acto-de-querer, pues si atendemos la concepción del mecanicismo
determinista, el hombre no puede dejar de querer. Lo anterior es compatible con lo que
Hobbes sostiene en Libertad y necesidad:
pienso que cuando un hombre delibera sobre si hará una acción o no, no hace sino
considerar si será mejor para él hacerla o no hacerla. Y considerar una acción es imaginar sus
consecuencias, tanto las buenas como las malas. De donde se deduce que la deliberación no es
sino una imaginación alternada de las buenas y malas consecuencias de una acción o, lo que es lo
mismo, la esperanza y el miedo alternados, o el apetito alternado de hacer o abandonar la acción
sobre la cual delibera101.
Después de analizar el tema de la voluntad humana dentro de un sistema
mecanicista-determinista como el de Hobbes, surgen las siguientes preguntas: ¿en dónde
queda el problema de la libertad humana? ¿Podrá ser la libertad humana libre? De
acuerdo con Lukac de Stier la libertad en Hobbes se entiende desde el querer-hacer lo
necesariamente querido102, esto significaría, en cierto sentido, que en el hombre hay algo
intrínseco que lo impulsa a moverse en el mundo en aras de conservar su vida y huir de
la muerte; por consiguiente, él actúa por necesidad buscando aquellas cosas que sean
buenas para sí mismo. Mientras que no existan leyes positivas que constriñan la
voluntad de los individuos y los obliguen a obrar de una determinada forma, ellos
obrarán por necesidad en una condición natural en la que todos los cuerpos humanos
101 HOBBES, Thomas, Libertad y necesidad y otros escritos, Trad. Castellana de Bartomeu Forteza
Pujol, Barcelona, Nexos, 1991, p. 165. 102 Cfr, LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 159.

57
tienen el derecho natural a todas las cosas, y como consecuencia de aquellos actos
“libres”, los cuerpos humanos chocarán entre sí como resultado de querer alcanzar el
poder y los medios suficientes de supervivencia. Para Ferdinand Tönnies, el hecho de
considerar que las acciones de la naturaleza humana están conducidas por la necesidad,
lo lleva a considerar la negación del libre albedrío103. Esta idea implicaría, a mi juicio,
que el individuo no tiene la facultad racional de decidir “libremente” qué clase de
acciones son las que verdaderamente conducen a preservar la vida, al contrario, el
individuo obra en conformidad con sus propios apetitos y deseos, es decir, actúa pasando
de una satisfacción de deseos a otra con el objeto de mantener la vida, que se torna una
cuestión necesaria.
La libertad hobbesiana es totalmente mecanicista, pues, siguiendo a Alfredo Cruz
Prados, ésta no es propiamente del hombre como si fuera una facultad, al contrario, es
una circunstancia extrínseca que se limita a la ausencia de impedimentos u
obstáculos104. En la medida en que no existan obstáculos externos, el hombre hará
libremente lo que quiere, pero lo que quiere necesariamente. En ese aspecto, la libertad
mecanicista es una libertad de movimiento dentro de una condición natural en la que
todos los hombres como cuerpos animados chocan entre sí para hacer uso necesario de
ese derecho natural que les ha conferido la naturaleza en igualdad de condiciones.
Entonces, de lo anterior se sigue que los hombres están determinados por la causalidad
física del mecanicismo determinista a hacer uso de ese derecho a todas las cosas, y a
guiar la voluntad –o la suma de apetitos, deseos y aversiones– en la medida en que no
existan impedimentos externos o leyes positivas que constriñan esa libertad de acción
desbordante. En términos del funcionamiento mecánico del universo, puede decirse, no
obstante, que a partir del ímpetu dado por Dios en la creación (como lo mencioné al
principio de este capítulo), los cuerpos naturales han seguido libremente su decurso y los
cuerpos animados también. Dentro del terreno de lo práctico esa libertad desmedida ha
103 Cfr. TÖNNIES, Ferdinand, Hobbes: vida y doctrina, Madrid, Alianza, 1988, p. 189. 104 Cfr. CRUZ, Alfredo, op.cit., p. 188.

58
llevado a todos los hombres al estado de guerra generalizada de todos contra todos hasta
tal punto de no reconocer una ley que le ponga límites a esa libertad.
Más allá de que en un estado de naturaleza exista una ley natural inmutable y
eterna que obligue en conciencia a todos los hombres, y les prohíba hacer u omitir
aquello que sea destructivo para la propia vida105, –y más allá de que el cálculo
inmediato de los apetitos los ponga a razonar sobre aquellas cosas que harían viable la
paz como realización de una sociedad pacífica dentro del cumplimiento de la primera ley
natural fundamental–, y por más que esa ley sea coherente con los preceptos divinos
revelados por Dios a través de las Sagradas Escrituras106, puede concluirse que en un
sistema materialista y mecánico del universo concebido por Hobbes no cabría la idea de
un Dios providencial que vigilara la conducta moral de sus criaturas o, a su vez, que las
criaturas estuvieran sometidas por un sentimiento ciego al escrutinio de un Dios
castigador. De esto se sigue la noción de un deísmo en Hobbes como lo mencioné al
principio de este capítulo, en cuanto que Él no interviene en el libre curso del
movimiento del mundo. Por lo tanto, de acuerdo con Alfredo Cruz Prados, puede
concluirse que el orden del mundo hobbesiano es un sistema mecánico de cuerpos en
movimiento, que atienden a una necesidad perenne, pero desprovista de una
significación trascendente, metafísica107 y hasta cierto punto moral; esto quiere decir, a
mi juicio, que Dios no aparece dentro del sistema, ni para mover los cuerpos naturales,
mucho menos en el terreno de la ética para juzgar o conducir mecanicistamente la
moralidad de las acciones de los individuos guiada por los apetitos, deseos y aversiones
que ellos puedan tener. Así pues, si el universo está cerrado al actuar de Dios, puede
inferirse también que este sistema mecánico carece de una finalidad enmarcada dentro
de un tipo de perfeccionismo conducente al sumo bien o a la felicidad total. En dicho
sistema mecanicista, todos los cuerpos animados se limitan a encontrar los medios que
hacen de su movimiento un prosperar continuo, pasando de una satisfacción de deseos a
105 Cfr. Lev, I, 14, p. 110. 106 Cfr. D.CV, IV, 1, p. 43. 107 Cfr. CRUZ, Alfredo, op.cit., p. 58.

59
otra; por ende, el universo visto de ese modo es un sistema de caos permanente donde,
como se dijo, los cuerpos animados chocan entre sí siendo ellos mismos impedimento
para la libertad de acción de otros y viceversa. Esta idea se refleja claramente en el
estado natural de la humanidad descrito por Hobbes de la siguiente manera:
por tanto, todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada
hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en el que los hombres
viven sin otra seguridad que no sea la que les procura su propia fuerza y su habilidad para
conseguirla108.
2.4. La ley civil como constreñimiento de la libertad humana mecanicista-
determinista: método de aclaración conceptual en torno a lo moral
Después de haber visto que la libertad es enteramente mecanicista porque es algo
extrínseco al cuerpo animado en cuanto consiste en la ausencia de obstáculos externos
para desplegar todos sus apetitos y demás potencialidades vitales, surge la siguiente
pregunta: ¿cómo se puede coaccionar a la naturaleza humana para que en un sistema
político obedezca las leyes civiles y demás preceptos morales instituidos por el
individuo que ha sido erigido con la investidura de soberano? Si en la condición natural
de la humanidad no existe ley alguna que conmine a la obediencia incondicional a todos
los individuos, pese a que existan unas leyes naturales que obligan por igual a
observarlas en el fuero interno de la conciencia –y exhortan a buscar la paz–, pero de
forma incipiente obligan en el fuero externo, puede decirse entonces que la ley civil
luego de ser instituida se concibe –siguiendo a Alfredo Cruz Prados– como un
mecanismo de constreñimiento de la voluntad entendida como suma de apetitos, deseos,
aversiones y búsqueda insaciable de poder109. Si en la naturaleza física la libertad es
ausencia de óbices, en el ámbito pre-político es ausencia de obligación110. Por lo tanto,
108 Lev, I, 13, p. 107. 109 Cfr. CRUZ, Alfredo, op.cit., p. 192. 110 Para J.F. Wilson la condición natural de todos los hombres está representada por la libertad que ellos tienen para moverse. Si la libertad es la ausencia de impedimentos externos, y si los hombres necesitan ser
removidos de la condición natural entonces requieren de impedimentos, los cuales tendrán que ser
representados a través de las leyes positivas. Para Wilson la ley es una palabra pero literalmente no es un
impedimento físico para el movimiento. Las únicas palabras que tienen impedimentos en un sentido

60
partiendo de la base de que el mundo concebido como movimiento ininterrumpido de
cuerpos representa un caos y un choque permanente de los mismos, por eso se torna
viable la creación de un mundo corpóreo que ponga en orden el movimiento de los
cuerpos animados. Ese mundo corpóreo sería entonces el Estado o cuerpo político. Este
artificio humano limitaría la libertad de los hombres coaccionándolos mediante las leyes
positivas con el propósito de constreñir ese apetito traducido en un afán libre e
insaciable de conseguir poder y más poder. La idea anterior concuerda con lo que
Hobbes dice a continuación:
pero del mismo modo que los hombres, a fin de conseguir la paz y la conservación de sí
mismos, han fabricado un hombre artificial al que llamamos Estado, así también han fabricado
una serie de ataduras artificiales, llamadas leyes civiles, que los hombres mismos, mediante
convenios mutuos, han prendido, por un extremo, a los labios del hombre o asamblea a los que
han entregado el poder soberano, y por el otro, a sus propios oídos. Estas ataduras, aunque débiles
en sí mismas, pueden ser duraderas, no porque sea difícil romperlas, sino por el peligro que se
derivaría de hacerlo111.
Sin embargo, pese a que el cuerpo político represente el orden y la estabilidad social
y moral, los individuos estarán determinados a continuar con el mantenimiento de su
movimiento vital mediante la suma de apetitos, deseos y aversiones en la medida en que
tengan libertad de movimiento y no haya coacción externa por parte de la ley; a su vez,
tendrán distintos puntos de vista morales sobre lo que es bueno y malo, así como tendrán
distintas creencias u opiniones con respecto al propio poder hasta el punto de querer
imponer las concepciones propias mediante la fuerza. Por eso la ley civil se torna
indispensable como método de constreñimiento de la libertad de los hombres dentro del
plano mecanicista-naturalista, esto con el objetivo de que el artificio político perdure en
contra de todo tipo de amenazas representadas en la anarquía, que a su vez representa la
libertad de hacer todo lo que se quiera sin restricción alguna. Y más allá de que ley civil
metafórico son las leyes naturales ya que representan la voz de la conciencia en donde a cada hombre le dictan aquello que debe hacer u omitir para la preservación. El problema es que aquella voz “sobrenatural”
dada por la divinidad no obliga a los hombres en sentido estricto, por consiguiente, para que se materialice
el impedimento externo aparece Leviatán quien posteriormente impedirá el movimiento, es decir la
libertad o el derecho de naturaleza que tienen los hombres de hacer aquello que consideren necesario pero
sin restricción alguna. Cfr. “Reason and Obligation in Leviathan”, en op.cit, pp. 370-382. 111 Lev, II, 21, p. 175.

61
imponga límites y constriña la libertad de los hombres, también entrará a dirimir las
cuestiones en torno a las distintas concepciones o ideas que se tienen sobre lo bueno, lo
malo, lo correcto e incorrecto, etc. A propósito, dice Yves Charles Zarka lo siguiente:
Las leyes civiles nos dan la regla de lo justo y de lo injusto. Definen una reglamentación
civil y penal, a partir de la cual cada súbdito puede distinguir lo que la libertad tiene que hacer de
lo que le está prohibido, lo que le pertenece de lo que no le pertenece. Esta reglamentación de la
acción y de la propiedad supone una definición jurídico-política unívoca de unos términos como
lo justo y lo injusto, lo tuyo y lo mío112.
De acuerdo con Norberto Bobbio, uno de los objetivos principales que persiguió
Hobbes fue el ideal de una ética demostrativa113. Esto quiere decir que tanto la política
como la ética son demostrables puesto que han sido creadas por el hombre, al igual que
la geometría es demostrable porque los hombres crean las figuras geométricas y
establecen sus axiomas114. Lo mismo sucede con el Estado porque ellos lo arman y
establecen los postulados (las leyes) para que el cuerpo político no perezca en una
condición de guerra. Estos postulados se formulan partiendo de los datos de carácter
empírico que se han observado de la naturaleza humana en su condición de movimiento;
esto conduce, a su vez, a deducir la necesidad de implantar leyes civiles que coaccionen
a los hombres en aras de mantener al cuerpo político alejado de toda clase de anarquía
representada en la libertad que tienen los hombres de hacer todo lo que conduzca a la
conservación de sí mismos dentro del marco del derecho natural. Por tanto, en una
condición natural mecanicista-determinista el cuerpo político es concebido con el objeto
de constreñir la libertad de los cuerpos animados atendiendo el modo como ellos se
comportan en dicho estado en el cual la lucha por conseguir poderes instrumentales,
dignidades, honor y vanagloria se torna conflictiva. Asimismo, las leyes positivas
instituidas por el soberano –sea éste un individuo o un conjunto de ellos reunidos en una
asamblea– aparte de constreñir la libertad de los cuerpos animados, aclararían las
cuestiones conceptuales en torno a lo que debe ser llamado bueno, malo, correcto e
incorrecto, así como aclararían lo que deber ser llamado lo mío y lo tuyo con respecto a
112 ZARKA, Yves, Hobbes y el pensamiento político moderno, Barcelona, Herder, 1997, pp. 174-175. 113 Cfr. BOBBIO, Norberto, op.cit., p. 40. 114 Ibíd, p. 41.

62
los bienes materiales. En síntesis, lo que se pretende con una ética y política
demostrativas es justificar la importancia de tener definiciones conceptuales claras y
precisas mediante las cuales se demuestre que si no se observaran dicha leyes el cuerpo
político pierde poder hasta el punto de entrar en una condición anárquica en la que los
hombres harían “libremente” lo que bien les dictara la propia conciencia.
De lo anterior se deriva que las leyes sean necesarias para el sostenimiento del
cuerpo político, así como los axiomas geométricos son necesarios para justificar y
sostener cómo es el proceso coherente de la elaboración de un trazo y de una figura
geométrica. Por eso, las leyes son la causa del orden civil coherente en un mundo
ampliamente gobernado y determinado por las leyes físicas del mecanicismo y las
pasiones humanas. Con respecto a esto, puede citarse la definición que Hobbes da en el
capítulo 9 del Leviatán sobre la filosofía política y civil: “[la ciencia política o filosofía
civil es el estudio] de las consecuencias que van de la institución de los ESTADOS, a los
derechos y deberes del cuerpo político o soberano” y “de las consecuencias que van de
lo mismo, al deber y derecho de los súbditos”115. Estas definiciones dan a entender no
sólo las consecuencias que se derivan de la implantación de las leyes, los derechos y los
deberes que se erigen a partir de la creación del Estado, sino también, implícitamente,
demuestran las causas que llevaron a la institución del cuerpo político como señala
Hobbes de la siguiente manera:
la causa final, propósito o designio que hace que los hombres –los cuales aman por
naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás– se impongan a sí mismos esas restricciones
de las que vemos que están rodeados cuando viven en Estados, es el procurar su propia
conservación y, consecuentemente, una vida más grata. Es decir, lo que pretenden es salir de esa
insufrible situación de guerra que, (…) es el necesario resultado de las pasiones naturales de los
hombres cuando no hay un poder visible que los mantenga atemorizados y que, con la amenaza al
castigo, los obligue a cumplir sus convenios y a observar las leyes de naturaleza (…)116.
La cita anterior tomada del Leviatán que aduce las causas de la creación del Estado
es compatible con la idea de que los hombres se impusieron a sí mismos esas
restricciones –las leyes– con el objeto de procurar la conservación propia pero dentro de
115 Lev, I, 9, p. 76. 116 Ibíd, II, 17, p. 141.

63
los parámetros del orden social y alejados de toda clase de anarquía que represente el
caos y la muerte. Por consiguiente, la idea de una ética y política demostrativas implica
justificar que si no hubiese leyes creadas por el arbitrio de los hombres, ni éstas fueran
observadas luego de ser creadas e instituidas por el soberano, ni éste sometiera y
constriñera a sus súbditos a la obediencia de las mismas mediante el poder de la
espada117, habría un retorno a la condición natural y el cuerpo político perecería.
Más aún, como es mucho más conducente para la paz prevenir las disputas que aplacarlas
después de surgidas, y como todas las controversias nacen por la diferencia de opiniones entre los
hombres acerca de lo mío y lo tuyo, de lo justo y lo injusto, de lo útil e inútil, de lo bueno y lo
malo, de lo honesto y lo deshonesto y cosas semejantes que cada uno estima según su propio
juicio, corresponde al mismo poder supremo presentar unas reglas o medidas comunes para todos,
y declararlas públicamente, por las cuales todos puedan saber qué es lo que se ha de llamar suyo y ajeno, qué justo e injusto, qué honesto y deshonesto, qué bueno y malo, en suma, qué ha de
hacerse y qué ha de evitarse en la vida en común. Y a esas reglas se las suele llamar leyes civiles
o leyes del Estado como mandatos que son del que ostenta el poder supremo en el Estado. Y para
definir las LEYES CIVILES digamos que no son sino los mandatos de quien está investido del
poder soberano en el Estado, acerca de las acciones futuras de los ciudadanos118.
Desde este punto de vista, tiene razón Richard Tuck, cuando considera que el
relativismo moral hobbesiano debía ser superado dentro del terreno de lo político. Puede
concluirse entonces que para que no exista ninguna clase de disputas en torno a las
nociones que se tengan sobre los conceptos morales y en torno al poder propio, o con
respecto a lo mío y a lo tuyo, se necesita del poder de un individuo, pues, de seguir
existiendo la confrontación debido a la disparidad de conceptos en torno a la moral y a
las capacidades que tenga un individuo, la moralidad hobbesiana seguirá estando dentro
de una condición natural y, como afirma M.M Goldsmith, dentro de un conflicto entre la
vanidad y el temor119.
117 Cfr. D.CV, VI, 5-9, pp.57-58. 118 Ibíd, VI, 9, pp. 58-59. 119 Cfr. GOLDSMITH, Maurice, Thomas Hobbes o la política como ciencia, México, FCE, 1988, p. 81.

3. LAS LEYES NATURALES DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN
ÉTICA: TRÁNSITO ENTRE EL HOMBRE COMO CUERPO Y EL
HOMBRE COMO CIUDADANO
3.1. Consideraciones generales en torno al papel de las leyes naturales
En el presente capítulo voy a ocuparme del problema de las leyes naturales porque
ellas están relacionadas implícitamente con lo que representa el hombre en la condición
natural o estado de naturaleza. En ese orden de ideas, la investigación por la posibilidad
de una ética en Hobbes nos lleva a preguntarnos sobre el papel de dichas leyes y su
vinculación en la dimensión antropológica y civil del hombre.
El tema de las leyes naturales ha sido uno de los problemas filosóficos más
importantes y relevantes dentro del pensamiento político de Hobbes. Esto ha dado pie
para que existan diversos estudios e interpretaciones al respecto. Puede decirse que los
estudios que se han realizado acerca del carácter de las leyes naturales varían entre dos
posturas que son las siguientes: la postura racionalista y la postura naturalista. Ambas
visiones –como lo mencioné en el primer capítulo– se evidencian notoriamente en las
interpretaciones éticas de la filosofía política de Hobbes según a J.A. Passmore. Dentro
de la visión racionalista sobresale la tesis A.E. Taylor-Warrender que afirma el carácter
moral de las leyes naturales en virtud del origen divino de las mismas120. Por la misma
línea de interpretación racionalista se encuentra la visión de Yves Charles Zarka que
identifica la ley natural con la ley divina por la mediación de las Sagradas Escrituras, en
120 Cfr. TAYLOR, A.E., “The Etical Doctrine of Hobbes”, en op.cit, pp. 22-39. Y Cfr. WARRENDER , Howard, “Hobbes‟s Conception of Obligation”, en op.cit, pp. 130-145.

65
cuanto que ellas evidencian el mandato dado por Dios a todos los hombres a través de su
palabra121. Otra interpretación racionalista pero intermedia la ofrece Bobbio, quien
considera las leyes de naturaleza como leyes morales pero les quita su estatuto de
obligación moral incondicional por no considerarlas leyes divinas; Bobbio al ser un
positivista de la ley considera que las leyes naturales no tienen un fundamento moral de
obligatoriedad hasta que no sea instituido el cuerpo político y junto con él las leyes
positivas que coaccionen y obliguen a la obediencia del Estado. Para él las leyes
naturales son parcialmente leyes mientras obligan en conciencia, pero para que se
conviertan en leyes en sentido estricto con una obligatoriedad y una normatividad tienen
que llenar de contenido las leyes positivas que instituya el soberano122.
Por otra parte, tenemos las interpretaciones que consideran las leyes naturales como
leyes morales pero le quitan su carácter divino, incondicional, inmutable y eterno hasta
el punto de negarles cierta obligatoriedad123. Por ese lado se encuentra Goldsmith que
considera que estas leyes son preceptos condicionales o imperativos hipotéticos que
conducen al hombre a hacer aquello que sea conveniente para la preservación de la vida
y a omitir aquello que no cumpla con esta función. Así por ejemplo estos preceptos
dicen que “si deseas autopreservarte, haz esto”124. Este precepto, según Goldsmith, es
usado en virtud del la recta razón que es la capacidad que tienen los hombres de hacer
deducciones correctas acerca de lo que se debe hacer y no se debe hacer en aras de la
121 Cfr. ZARKA, Yves, op.cit, pp. 165-173. 122 Cfr. BOBBIO, Norberto, op.cit, pp. 102-128. 123 En el artículo Hobbes on Law Goldsmith considera que Hobbes es un teórico del mandato y también un positivista legal. Para Goldsmith el positivismo legal niega que los principios generales de justicia,
moralidad o racionalidad sean criterios de la validez de la ley, idea que si sería defendida por una visión
racionalista en cuanto considera que las leyes naturales son validas en sí mismas debido a su universalidad
e inmutabilidad, y antes de la constitución del Estado. Por lo tanto, desde el positivismo de la ley, hay que decir entonces que la validez de la ley solo la otorga el soberano cuando decreta lo que el súbdito debe
hacer y lo que no debe hacer. Pero mientras persista la condición natural el súbdito tendrá la validez de su
propia ley, que le dirá cuáles son los medios para preservar la vida. Cfr. GOLDSMITH, Maurice, “Hobbes
on Law”, en SORELL, Tom (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999, pp. 274-275. 124 Cfr. GOLDSMITH, Maurice, Thomas Hobbes o la política como ciencia, México, FCE, 1988, p. 99.

66
preservación o, en un sentido más amplio, en aras de alcanzar la paz125. Por este mismo
derrotero está la interpretación de Ferdinand Tönnies, que defenderá también el carácter
condicional de las leyes naturales pero antes hará unas precisiones terminológicas entre
lo que significa la moral y el derecho natural. Según él la moral establece postulados
fundamentalmente absolutos y el derecho natural fundamentalmente condicionados.
Teniendo en cuenta que el derecho natural es la libertad que tienen todos los hombres de
hacer lo que les parezca necesario para la preservación de la propia naturaleza126,
Tönnies identifica las leyes de naturaleza con el derecho natural en cuanto que estos
preceptos contienen las reglas que defienden de los peligros y las discusiones. El
individuo hace uso de ese derecho por medio de cálculos racionales condicionales que
realiza en la medida en que tiene libertad de actuar. Como la primera ley natural
fundamental exhorta a buscar la paz, el individuo calculará y verá viable el momento en
que sea necesario renunciar al derecho a todas las cosas para contribuir junto con otros
al afianzamiento de la paz, pero si observa que no están dadas las condiciones y
garantías para la misma retornará a una situación de prevención y de confrontación. Así
pues, en ese orden de ideas, Tönnies termina supeditando la moral según los principios
del derecho natural y no el derecho natural a principios morales absolutos. Ahora bien,
como el derecho natural está por encima de la moral, ésta termina siendo condicional
cuando la razón dicta lo siguiente: “si quieres y entonces debes hacer x” o “si has
celebrado un contrato entonces debes cumplirlo”, esto atendiendo a la tercera ley de
naturaleza que exhorta a cumplir los contratos. Según Tönnies, estas reglas son la forma
de expresión moral de la validación de los contratos pese a que en el estado de
naturaleza no exista aún un poder civil capaz de hacer cumplir las leyes127.
125 Cfr. Ibíd, pp. 99-112. Esta interpretación del carácter condicional de las leyes naturales también la sostiene Monk Iain Hampsher. Para él un imperativo hipotético tiene el siguiente enunciado: “si quieres y,
entonces debes hacer x, donde x es una condición para obtener y”. Cfr. HAMPSHER, Monk, Historia del
pensamiento político moderno: los principales políticos de Hobbes a Marx, Barcelona, Ariel, 1996, pp.
79-81. 126 Cfr. Lev. I, 14, p. 110. 127 Cfr. TÖNNIES, Ferdinand, op.cit, pp. 235-276.

67
3.2. Las leyes naturales: racionalismo y mecanicismo-determinismo de la
antropología hobbesiana
Después de haber mencionado algunas de las tesis más importantes que se han
sostenido en torno al carácter de las leyes naturales formuladas por Hobbes, sería
plausible decir que cada una de ellas obedece a una lectura de alguna de las exposiciones
que Hobbes desarrolla en sus tres tratados de filosofía política. Como dejé entrever en el
primer capítulo de esta monografía, existe la interpretación ética naturalista basada en el
Leviatán y la interpretación ética racionalista basada en De Cive. En ese sentido, podría
inferirse que cada una de las tesis anteriormente mencionadas se adhiere a alguna de las
lecturas, ya sea la del Leviatán o la del De Cive.
3.2.1. Las leyes naturales y su fundamento divino: una lectura a partir del De
Cive128
De acuerdo con el diccionario de términos hobbesianos de A.P. Martinich, la
explicación de las leyes naturales varía entre los dos primeros tratados (Elementos del
derecho natural y político y De Cive) y el Leviatán129. Pese a que la definición de la ley
natural sea la misma en las tres obras en cuanto coinciden en que ella radica en la recta
razón de hacer u omitir aquello que sea bueno para la conservación130, Hobbes en sus
128 Para J.A. Passmore el De Cive representa la fundación de la teoría social de Hobbes. En esta obra se puede rastrear o descubrir qué es lo correcto y lo incorrecto por la directa apelación a las leyes naturales
como dictados morales de la recta razón. Ahí radica el carácter racionalista de las leyes naturales y de la
obra pese a que Passmore admita luego que existe una tensión o una inconsistencia entre la propuesta del
De Cive y el naturalismo del Leviatán. Cfr. PASSMORE, J.A., “The Moral Philosophy of Hobbes”, en
op.cit, pp. 45-47. 129 Cfr. MARTINICH, Aloysius, op.cit, p. 182. 130 Aquí me interesa resaltar las definiciones de la ley natural expresadas en De Cive y Leviatán, que están, a mis parecer, explícitamente mejor definidas que en Elementos. De esta manera tenemos en
Leviatán: “una LEY NATURAL, lex naturalis, es un precepto o regla general, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida, o elimine los
medios de conservarla” Lev, I, 14, p. 110. Y en De Cive dice lo siguiente: “pues es la ley una cierta recta
razón que (al formar parte de la naturaleza humana, no menos que cualquier otra facultad o afección del
ánimo), se llama también natural. Es pues la ley natural, por definirla ya, un dictamen de la recta razón
acerca de lo que se ha de hacer u omitir para la conservación, a ser posible duradera, de la vida y de los

68
dos primeros tratados derivará su fundamento de Dios131. Todas las veinte leyes de
naturaleza restantes que se originan de la primera ley natural fundamental que exhorta a
buscar la paz132 y los medios conducentes a ella, son mandatos dados por Dios a todos
los Hombres a través de las Escrituras.
Las leyes que llamamos naturales, al no ser más que ciertas conclusiones obtenidas
racionalmente acerca de lo que se ha de hacer u omitir, y dado que la ley, propia y estrictamente
hablando, consiste en la palabra de aquel que con derecho ordena a otros hacer u omitir algo, no
son en sentido estricto leyes porque proceden de la naturaleza. Pero al estar establecidas por Dios
en las Sagradas Escrituras, (…) reciben el nombre de leyes con toda propiedad; pues la Sagrada
Escritura es la palabra de Dios, que manda sobre todas las cosas con máximo derecho133.
Y en Elementos Hobbes dice lo siguiente con respecto a la divinidad de las leyes:
Las leyes (…) llámanse naturales, dado que son los dictados de la razón natural; pero
también leyes morales, porque conciernen a las maneras y al trato (conversation) mutuo de los
hombres; llamándose también leyes divinas teniendo en cuenta a su autor, Dios Todopoderoso.
Por tanto, deben estar de acuerdo, o al menos no ser contradictorias con la palabra de Dios,
revelada en la Sagrada Escritura134.
La idea de que las leyes naturales tienen un carácter divino por ser mandatos de
Dios ha dado pie seguramente para sostener la tesis racionalista de la ética en Hobbes.
Puede decirse que Zarka se adhiere a esta visión. A propósito sostiene que Hobbes
aborda el tratamiento de la ley natural desde dos puntos de vista: el ético y el teológico.
Desde el punto de vista ético considera que la ley natural no es en sentido estricto una
miembros”. D.CV, II, 1, p. 23. Puede decirse que ambas definiciones son semejantes pero a lo largo de
este capítulo se irán develando sus connotaciones y sus matices. 131 Cfr. LUKAC de STIER, María, op.cit., pp. 235-236. 132 En Leviatán dice lo siguiente: “como consecuencia, es un precepto o regla general de la razón el que cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y cuando no pueda
conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra. La primera parte de
esta regla contiene la primera y fundamental ley natural, que es ésta: buscar la paz y mantenerla. En la
segunda parte se resume el derecho natural: defendernos con todos los medios que estén a nuestro
alcance”. Lev, I, 14, p. 111. De la misma forma afirmará en De Cive: “la primera y fundamental ley de
naturaleza es que hay que buscar la paz donde pueda darse; y donde no, buscar ayudas para la guerra.
(…) Y es la primera porque las demás se derivan de ella y preparan el camino para la paz y la defensa”.
D.CV, II, 2, p. 23. 133 D.CV, III, 33, p. 42. Asimismo en Elementos sostendrá el carácter divino de las leyes al decir lo siguiente: “teniendo en cuenta que (hablando en sentido estricto) la ley es un mandato, y que esos
dictados, al proceder de la naturaleza no son mandatos, no pueden pues llamarse leyes en lo que afecta a la
naturaleza sino en lo que respecta al autor de la naturaleza, o sea, Dios Todopoderoso”. El, I, XVII, 12, pp.
234-235. Y Cfr. El, I, XVIII, 1, p. 237. 134 El, I, XVIII, 1, p. 237.

69
ley sino una conclusión, o un precepto de la razón concerniente a la acción en la cual el
hombre puede llegar mediante un razonamiento correcto sobre aquello que pueda
favorecer su conservación135. Con respecto al punto de vista teológico sostiene la idea
de que las leyes naturales son preceptos divinos porque son mandatos de Dios
semejantes a las leyes positivas que son los mandatos de un soberano. Ambos mandatos
proceden de la voluntad (la de Dios y la del soberano) que dicta las leyes mediante el
uso del lenguaje o de otros signos expresos o manifiestos de dicha voluntad136. Por este
motivo para Zarka las leyes naturales son los mandatos de un soberano universal que
están estipulados y evidenciados mediante el lenguaje escrito contenido en la Biblia. Ahí
radica el carácter divino de la ley, en la mediación de la Escritura, pues de no ser así, no
se podría demostrar cómo aquellos preceptos racionales están contenidos en el fuero
135 Cfr. ZARKA, Yves, op.cit, pp. 165. 136 Zarka está interesado en la semiología del poder porque, según él, el lenguaje desempeña un papel importante en la constitución de la doctrina del poder individual y del poder político. Ibíd., p. 73. Ahora
bien, con respecto al tema de los signos manifiestos y los signos suficientes como obra de la voluntad del
soberano hay que tener en cuenta lo que dice Hobbes en el Leviatán: “La LEY CIVIL es, para cada
súbdito, aquella serie de reglas que el Estado le ha mandado de palabra, o por escrito, o con otros signos
suficientes de la voluntad, para que las utilice a la hora de distinguir lo que está bien de lo que no está
bien, es decir, lo que es contrario y lo que no es contrario a la regla”. Lev, II, 26, p. 216. A partir de esta
definición, Zarka sostiene que la ley civil es un conjunto de signos instituidos por el soberano, que son de
carácter convencional y arbitrario porque sintetizan el fundamento del poder político. Esto quiere decir,
entonces, con respecto al signo suficiente, que representa la teoría de la autorización cuando el soberano -a
su vez autorizado por los súbditos mediante el pacto social-, autoriza las leyes. Por ende la ley es un acto
de la voluntad de éste, es decir, una orden expresada a través de la palabra o por escrito. Asimismo, el
signo instituido representa el signo manifiesto porque autentifica la ley procedente del soberano. Por último Zarka dirá que la escritura es el modelo del signo suficiente y del adecuado porque hace explícita
universalmente la comunicación de la ley garantizando su permanencia en el tiempo a través de la
escritura. Cfr. ZARKA, Yves, op.cit, pp. 111-113. Ahora bien, con respecto a la voluntad de Dios -que nos
interesa aquí por tener relación con las leyes naturales-, hay que partir de la siguiente cita también tomada
del Leviatán: “(…) pero Dios declara sus leyes de tres maneras: por los dictados de la razón natural, por
revelación, y por la voz de algún hombre a quien, mediante la realización de milagros, Dios acredita ante
los demás. De ahí el que surja una triple palabra de Dios: racional, sensible y profética, a la que
corresponde una triple modalidad de oír: recta razón, sentido sobrenatural y fe. En cuanto al sentido
sobrenatural, que consiste en revelación o inspiración, no ha habido leyes universales dadas de ese modo,
porque Dios sólo habla de esa manera a individuos particulares, dando a conocer cosas diversas a diversos
hombres”. Lev, II, 31, p. 283. Para Zarka la manifestación de la palabra de Dios y de su voluntad se da a través de signos sobrenaturales. Estos signos no son arbitrarios porque no se originan por medio de una
convención semejante a la que se da en el momento cuando a través del contrato social se erige y es
instituido el poder soberano. Por ende los signos sobrenaturales son signos particulares que manifiestan la
voluntad y la presencia de Dios. Estos signos están presentes en las Escrituras o se revelan a través de los
profetas que Dios haya escogido. Cfr. ZARKA, Yves, op.cit, pp. 115-117.

70
interno de la conciencia de los hombres. Ahora bien, pese a que Zarka haya hecho una
distinción entre lo ético y teológico, y termine diciendo que estas leyes no son en sentido
estricto tales porque proceden de un cálculo racional originario de la acción de los
hombres, concluirá que los hombres hacen sus propios cálculos racionales pero guiados
por verdaderos principios morales. Independientemente de qué móviles de la acción
conduzcan al hombre a realizar sus cálculos racionales sobre lo que debe hacer u omitir
para preservar su vida, él siempre actuará acorde con los principios morales verdaderos
contenidos en las leyes naturales ordenadas por Dios.
A partir del fundamento divino de las leyes naturales A.E. Taylor considera que en
ellas existe un carácter deontológico porque obligan moralmente in foro interno antes de
la constitución del legislador y de la sociedad civil137. Así, de este modo, sostiene que en
Hobbes hay un estricto sentido del deber, por ende desconecta la doctrina ética
hobbesiana de la idea de un egoísmo psicológico al cual no le considera ninguna
conexión necesaria138. Taylor afirma también que las leyes naturales son imperativos
morales incondicionales hasta el punto de sostener que son la anticipación del
imperativo categórico kantiano. Aunque Hobbes no tiene al igual que Kant un
pensamiento acerca de la universalización de la máxima, Taylor asegura que Hobbes
concuerda con Kant en que el „imperativo‟ tiene un carácter de ley moral y de “recta
razón”139. Así pues, según Taylor, en el precepto de la ley natural está la razón de
obedecer tanto en el estado de naturaleza como fuera de él. Fuera del estado de
naturaleza cuando el soberano haya sido instituido, el súbdito tiene una estricta
obligación moral de obedecerlo acorde con la tercera ley natural que exhorta a cumplir
137 Cfr. TAYLOR, A.E., op.cit, p. 26. 138 Cfr. Ibíd, p. 23. 139 Cfr. Ibíd, pp. 24-25. S.M. Brown considera grosso modo que la tesis de A.E. Taylor tergiversa el pensamiento hobbesiano porque no tiene en cuenta las premisas de la teoría psicológica de Hobbes, claves
para entender la motivación moral en los hombres. La tesis de Taylor supone que los individuos están obligados a observar incondicionalmente las leyes naturales por ser irrestrictamente los mandatos de Dios,
pero desconoce que dicha observancia se debe más a consideraciones prudenciales de auto-interés y auto-
preservación de la vida. Cfr. BROWN, S.M., “Hobbes: The Taylor Thesis” en KING, Preston y
LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York,
Routledge, 2000, pp. 99-113.

71
los contratos, así como a cumplir las leyes instituidas por él140. Ahora bien, teniendo en
cuenta que las leyes naturales son mandatos universales, eternos e inmutables dados por
Dios, Taylor asegura que el soberano se puede equivocar en cuanto que las leyes
positivas que instituya no estén en consonancia con lo que dicten los mandatos de Dios.
Mientras esté vigente la sociedad civil el soberano no estará sometido a su propia ley, y
dictará sus leyes considerando lo decretado como conveniente para el Estado, pero si sus
leyes resultaran ser inicuas él tendrá que responderle a Dios; asimismo, si el súbdito
rompe su pacto de obedecer las leyes del soberano sobre el indicio de que los mandatos
de éste son inicuos, entonces la iniquidad de la desobediencia recaerá sobre él141.
Warrender, en cambio, parte del concepto de obligación moral a través de lo que
representa la ley natural. Para él las leyes naturales son un número de principios
racionales dados a conocer a todos los hombres y aplicados por todos ellos cualquiera
sea el estado en el cual se encuentren o cualquiera sea su religión. Más allá de que
Warrender no utilice el término “deontológico” para designar el carácter moral y
universal de las leyes naturales, considera que aquellos principios son peticiones para la
paz142. Warrender sostiene también que las leyes de naturaleza obligan siempre en
conciencia aunque Hobbes dé la impresión de que el estado de naturaleza esté exento de
principios morales, y que estos vengan cuando el soberano y la ley civil impongan
sanciones. El problema radica en que mientras no exista seguridad los individuos no
estarán obligados a actuar de acuerdo con los dictados de la recta razón143. Más allá de
que no exista la seguridad, Warrender, en conformidad con la obligación incondicional
de las leyes, sostendrá que los individuos tienen siempre el deber de mantener un
esfuerzo o una disposición favorable hacia la obediencia de las leyes de naturaleza144.
Aunque el hombre siempre tenga el deber de esforzarse por obedecer las leyes de
naturaleza, Warrender no niega que el deber de actuar en conformidad con dichas leyes
140 Cfr. TAYLOR, A.E., op.cit, pp. 27-29. 141 Cfr. Ibíd, p. 28. 142 Cfr. WARRENDER, Howard, op.cit, p. 132. 143 Cfr. Ibíd, p. 133. 144 Cfr. Ibíd, p. 134.

72
(dentro del fuero externo) siempre estará supeditado a la seguridad145. Por eso, para que
exista la seguridad, el poder político prescribirá las reglas de la moralidad y el soberano
estará determinado a ello y los individuos tendrán el deber de obedecerlo. Aunque el
soberano establezca normas morales a través de las leyes positivas, él no crea una
moralidad originaria, pues los individuos previamente tienen en su fuero interno la
obligación moral de cumplir los pactos políticos siguiendo los preceptos de la recta
razón. Mientras tanto, en la esfera práctica, y en aras de la seguridad, el soberano
determinará y prescribirá los límites del deber estableciendo de cierta manera la “recta
razón” del Estado por la cual los súbditos tendrán que guiar sus acciones146.
3.2.2. Visión prudencial de las leyes naturales: la justificación naturalista
Las tesis mencionadas anteriormente son las más importantes que se tienen en torno
al carácter de obligatoriedad, universalidad, inmutabilidad y eternidad de las leyes
naturales, sobresaliendo dentro de ellas la tesis A.E. Taylor-Warrender por los puntos de
vista que han sostenido y por el carácter problemático de los mismos. Ahora bien,
teniendo en cuenta los puntos de vista de estos estudios filosóficos surgen las siguientes
preguntas: ¿podrán ser compatibles estas visiones de las leyes naturales típicamente
racionalistas con una visión de la naturaleza humana mecanicista-determinista
enmarcada dentro del naturalismo, y expuesta en el capítulo anterior? ¿Cómo podría ser
compatible la idea de un mandato dado por Dios a todos los hombres a través de las
leyes naturales si en el segundo capítulo sostuve que no existe en Hobbes la concepción
de un Dios providencial porque él no intervenía en el sistema mecánico del mundo? Para
responder las preguntas hay que tener en cuenta que las exposiciones de las leyes
naturales varían entre Elementos, De Cive y Leviatán. Según A.P. Martinich, en De
Cive, Dios desempeña un papel muy importante en las leyes naturales en cuanto que
145 Cfr. Ibíd, pp. 134-135. Cfr. WARRENDER, Howard, “Obligation and Rights in Hobbes” en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New
York, Routledge, 2000, pp. 156-157. 146 Cfr. WARRENDER, Howard, “Hobbes‟s Conception of Obligation”, en op.cit, pp. 135-137.

73
ellas son los mandatos otorgados por él a través de su palabra contenida en la Biblia.
Gracias a esta mediación se crea un deber moral de cumplirlas, lo cual hace que exista
una obligación por parte de los hombres hacia Dios en función del cumplimiento de las
leyes naturales. Esto hace también que ellas tengan su carácter deontológico como leyes
incondicionales y divinas. Por el contrario, en Leviatán pareciera que Dios fuera esencial
a las leyes de naturaleza porque si no fuera así las leyes naturales dejarían de ser
propiamente leyes147. Pero sucede lo contrario ya que Dios no aparece en la definición
general dada en el capítulo 14 del Leviatán, porque la significación muestra que las leyes
son preceptos o reglas generales encontrados por la razón de los hombres, y por las
cuales se le prohíbe a una persona hacer lo que destruiría su vida directa o
indirectamente148. Según Martinich esta definición contiene tres partes que se dividen
conceptualmente de la siguiente manera: 1) „precepto o regla general‟, 2) „encontrado
por la razón‟ y 3) „por el cual a una persona se le prohíbe hacer lo que destruya su vida
directa o indirectamente‟149. Con respecto a la primera parte, el término „precepto‟ se
puede emplear como un consejo prudencial que guía a una persona en algún tipo de
comportamiento pero no impone una obligación moral. En el término „regla general‟
está reunido el derecho natural en la medida en que el hombre sigue haciendo uso de ese
derecho si observa que no existen las condiciones dadas para encontrar la paz150. Con
respecto a la segunda parte de la definición que corresponde al término „encontrado por
la recta razón‟, puede decirse que las leyes naturales son encontradas por la razón y no
147 Cfr. MARTINICH, Aloysius, op.cit, p. 182. 148 Ibíd. Por otra parte, dejando de lado la visión de Martinich, para Lukac de Stier el recurso a Dios
como fundamento de las leyes de naturaleza en el Leviatán es puramente retórico. Pese a que la ley divina sea asimilada a la ley natural, ésta termina siendo sometida a la ley civil para adquirir un carácter de
obligatoriedad. Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 239. 149 Stanley Moore tiene una visión semejante a la de Martinich porque también afirma que una ley natural
tiene las siguientes características: es una regla general de conducta, es descubierta por la razón y deriva
su fuerza imperativa desde el instinto de la auto-preservación. Con respecto a ésta última característica puede decirse que a partir de la necesidad de autopreservarse el hombre deriva la ley natural, idea que
daría a entender entonces que la ley natural no es producto de un mandato o revelación “sobrenatural”
externa. Cfr. MOORE, Stanley, “Hobbes on Obligation, Moral and Political. Part One: Moral Obligation”
en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/
New York, Routledge, 2000, p. 225. 150 Cfr. MARTINICH, Aloysius, op.cit, pp. 182-183.

74
son el resultado de una revelación especial o “sobrenatural” dada por Dios a través de
unos mandatos151. Como la recta razón es una facultad humana puede inferirse entonces
que todos los hombres concluyen que la búsqueda de la paz y la observancia de las
demás leyes naturales son indispensables para el fortalecimiento de una sociedad política
pacífica independientemente de la creencia en un Dios. Y, por último, con respecto a la
tercera parte de la definición que „prohíbe hacer lo que destruya la vida‟, puede decirse
que esa prohibición está relacionada con una obligación hacia un mandato dado. Si algo
está prohibido entonces alguien debe prohibirlo a través de un mandato, pero esto sólo
ocurre cuando existe un legislador. Desde la perspectiva racionalista ese legislador sería
Dios porque prohíbe mediante la promulgación de sus leyes naturales hacer aquello que
no conduzca a la paz; y desde la perspectiva civil es el soberano quien prohíbe hacer
aquello que vaya contra la ley o sea perjudicial para el Estado. Pero en el Leviatán,
cuando Hobbes explica qué tipo de acciones u omisiones prohíben los preceptos de la
recta razón, no usa la prohibición en ese sentido de obligación hacia un mandato dado,
pues, teniendo en cuenta que las leyes naturales son preceptos conocidos por todos los
hombres independientemente de sus creencias religiosas, dentro o fuera del estado de
naturaleza entonces esa prohibición se la auto-impone el mismo hombre en la medida en
que calcula aquellas cosas que sean benéficas o perjudiciales para la preservación de su
vida, pues en la condición natural él es su propio legislador. Martinich considera que
Hobbes utiliza esa prohibición en sentido metafórico en cuanto que cada hombre es
gobernado por su propia razón, situación que sería paradójica teniendo en cuenta que la
prohibición guarda estricta relación con un mandato promulgado por algún legislador.
De este modo, Martinich termina diciendo que si las leyes naturales son solamente
prohibiciones metafóricas entonces no son leyes en sentido estricto sino máximas
151 Esta definición concuerda con la explicación que Hobbes da en De Cive en una nota de pie de página cuando quiere explicar lo que entiende por recta razón: “entiendo por recta razón, en el estado natural de
los hombres, no una facultad infalible (…), sino el acto de razonar, esto es, el raciocinio propio de cada
uno y verdadero en lo que se refiere a las propias acciones, que pueden redundar en beneficio o daño de
los demás hombres”. Cfr. D.CV, p. 23.

75
prudenciales o proposiciones hipotéticas asertóricas152. Por esta misma línea de
interpretación encontramos a Thomas Nagel quien considera que no hay una obligación
moral genuina en el Leviatán así como lo plantea la tesis A.E. Taylor-Warrender (que
está más acentuada en una lectura interpretativa del De Cive), pues según él, lo que
Hobbes llama obligación moral está basado exclusivamente en consideraciones del auto-
interés racional. Esto lo demuestra el autor aduciendo que la obra entera de 1551 está
basada en el concepto de auto-interés hasta el punto de demostrar que de tal concepto se
origina la idea de una teoría egoísta de la motivación moral. Por consiguiente, esta
concepción de la motivación moral conduce a Nagel a demostrar que es una obligación
moral de los hombres seguir los dictados de la recta razón para la auto-preservación
duradera de la vida153. Las explicaciones anteriores de las leyes naturales según
Martinich y Nagel son consecuentes con lo que Hobbes sostiene al final del capítulo 15
del Leviatán:
los hombres han solido dar el nombre de leyes a estos dictados de la razón, pero lo han
hecho impropiamente. Porque los dictados de la razón sólo son conclusiones o teoremas que se refieren a todo aquello que conduce a la conservación y defensa de uno mismo, mientras que la
ley, propiamente hablando, es la palabra de quien, por derecho tiene mando sobre los demás. No
obstante, si consideramos esos mismos teoremas como algo que nos ha sido dado en la palabra de
Dios, el cual tiene, por derecho, mando sobre todas las cosas, entonces sí podemos darles
propiamente el nombre de leyes154.
La idea de las leyes naturales como conclusiones o teoremas de la recta razón es
más compatible con la visión mecanicista-determinista de la naturaleza humana que con
una visión racionalista. A mi juicio, las visiones racionalistas de la ética dan por
superada la condición natural cuando el hombre decide voluntariamente unirse con otros
para entablar un pacto social, y erigir al soberano para que los gobierne y los coaccione
al cumplimiento de la ley por miedo al estado de naturaleza. Pero es factible inferir que
la condición natural sigue aún latente en el hombre sea dentro o fuera de la sociedad
civil teniendo en cuenta que su condición ontológica no dejará de ser cuerpo-en-
152 Ibíd, p. 184. 153 NAGEL, Thomas, “Hobbes‟s Concept of Obligation” en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew
(eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp. 117-118. 154 Lev, I, 15, p. 133.

76
movimiento, es decir, él no dejará de ser un cuerpo animado que pasará de una
satisfacción de deseos a otra independientemente de que la ley civil opere como un
método de constreñimiento a su libertad de acción mecanicista. Por eso en la condición
natural prepolítica cada hombre es juez de sus propios actos y es la medida lo bueno y
de lo malo para sí, asimismo, será su propia medida de la „recta razón‟ que le aconsejará
hacer u omitir aquello que sea pertinente para la conservación duradera de la vida155. Así
entonces, partiendo de este hecho fáctico en la naturaleza física, puede deducirse
entonces que el hombre guiará su recta razón en conformidad con su propio beneficio,
es decir, de acuerdo con lo que dicta el derecho natural.
Ahora bien, con respecto al papel de Dios en las leyes naturales es plausible
considerar que Hobbes acude a Él como un recurso de apelación al cual los hombres
deban someterse. Como las leyes naturales obligan in foro interno a todos los individuos
ligándolos a un deseo de que se cumplan in foro externo156, situación que no ocurre
hasta que no exista un poder común capaz de someterlos, puede inferirse entonces que
Hobbes, en principio, acude a Él como a una fuente de poder irresistible al cual los
155 Para Alfredo Cruz Prados la recta razón en Hobbes no es una luz interior sino el acto propio del
raciocinio que cada hombre ejerce sobre sus propias acciones. Por ende, según él, la ley natural es un cálculo elaborado sobre las acciones de los hombres. Teniendo en cuenta esta idea, Cruz Prados considera
que las leyes naturales son reglas artificiales construidas por el hombre a raíz del principio de la auto-
conservación, que es el único valor para el hombre en la condición natural como lo dejé entrever en el
capítulo anterior. Así entonces, atendiendo a esta visión, se desconecta la recta razón de cualquier tipo de
principios morales absolutos y deontológicos, pues, para el comentarista, la razón es un mero ejercicio
instrumental carente de la capacidad de rectificar las apetencias humanas. Por consiguiente, la razón
termina siendo un instrumento al servicio de las pasiones humanas. Cfr. CRUZ, Alfredo, op.cit., pp. 269-
270. Por otra parte, Gregory Kavka sostiene que la recta razón se refiere a un proceso de hacer cálculos
racionales. Este proceso de razonar se genera conjuntamente con las facultades y las habilidades humanas
hasta producir el “recto razonamiento”, que a su vez produce como resultado los “dictados de la recta
razón”. Para Kavka, el recto razonamiento se refiere a las acciones propias de los hombres en la medida en que ellas promueven y protegen la propia preservación del agente. Así de este modo, el recto
razonamiento es una subclase de razonamiento práctico o prudencial acerca del comportamiento
interpersonal. Partiendo de la idea del egoísmo psicológico en la naturaleza humana Kavka sostiene que
los hombres son incapaces de actuar contra los dictados de la prudencia (recta razón) porque eso iría en
contra de la propia preservación. Por último, Kavka identifica el razonamiento correcto con una moralidad
permisible, pues las acciones que ejecuta el individuo en aras de su propia preservación son correctas. Cfr.
KAVKA, G.S, “Right Reason and Natural Law in Hobbes‟s Ethics” en KING, Preston y LUBIENSKI,
Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp.
420-422. 156 Cfr. Lev, I, 15, p. 132.

77
hombres pudieran temerle y estar obligados para que observen las leyes naturales
aunque sea dentro del fuero interno de la conciencia. Pero como las leyes naturales sólo
son los dictámenes de la recta razón válidos para todos los hombres más allá de que sean
creyentes en Dios o no, puede concluirse también que dichas leyes radican en la recta
razón de los hombres independientemente de que sus postulados coincidan con lo que
está consignado en las Sagradas Escrituras.
Por lo tanto, mientras el hombre está en su condición natural, que es un estado de guerra, su
apetito personal es la medida de lo bueno y de lo malo. Y por eso todos los hombres han venido a
acordar esto: que la paz es lo bueno, y que también son buenos los medios o caminos que
conducen a ella, que son, (…) la justicia, la gratitud, la modestia, la equidad, la misericordia, y el
resto de las leyes de naturaleza, esto es, las virtudes morales. Y los vicios contrarios son lo malo.
Ahora bien, la ciencia de la virtud y del vicio es filosofía moral y, por tanto, la verdadera doctrina
sobre las leyes de naturaleza es la verdadera filosofía moral157.
Todos los hombres reconocen y están de acuerdo en que la observancia de las leyes
naturales como virtudes morales son indispensables para el mantenimiento de la paz; sin
embargo, si se lee con atención la cita anterior tomada del capítulo 15 del Leviatán surge
una dificultad porque en esta breve exposición pareciera que Hobbes sí le otorgara un
carácter moral “absoluto” a estas leyes, más allá de los cálculos racionales o
prudenciales que los hombres pudieran establecer con respecto a ellas y en relación con
sus propios apetitos. De la misma manera, esta afirmación de Hobbes dentro de la
antropología naturalista del Leviatán resulta problemática, pues habiendo considerado la
diferenciación expositiva que existe entre los tres tratados de filosofía política de
Hobbes, sería plausible considerar que existe una tensión entre los mismos en lo que
respecta al naturalismo y al racionalismo de las leyes naturales dentro de una ética
hobbesiana. Aunque exista una tensión interpretativa esto demostraría, por consiguiente,
que hay dos visiones válidas para sustentar la posibilidad de una ética en Hobbes pero
con distintos matices. Sin embargo, con respecto a las leyes de naturaleza, pese a que
exista una diferenciación entre las visiones de De Cive y Leviatán en torno al papel de
Dios en las mismas, y como lo señala detalladamente Martinich, puede concluirse
entonces que en la visión marcadamente naturalista del Leviatán Hobbes no se
157 Ibíd, I, 15, p. 133.

78
desentiende fácilmente del carácter inmutable de las leyes, pues en el mismo capítulo 15
dice lo siguiente:
las leyes de naturaleza son inmutables y eternas, porque la injusticia, la ingratitud, la
arrogancia, el orgullo, la iniquidad, la aceptación de personas y todo lo demás, nunca pueden
legitimarse. Pues jamás podrá ser que la guerra preserve la vida y la paz la destruya.
Y estas mismas leyes, como sólo obligan a un desear y a un esforzarse –un esforzarse,
quiero decir, sincero y constante– pueden ser observadas fácilmente. Como no requieren más que
empeño, quien se empeña en practicarlas, cumple con ellas; y quien cumple con la ley es
justo158.
Si leemos con atención la cita, Hobbes reconoce que las leyes naturales son
inmutables y eternas en cuanto que las vías para alcanzar la paz son buenas en sí mismas
y, al contrario, todo aquello que traiga la guerra es malo, pernicioso y como
consecuencia puede traer la muerte del Estado, de haber sido instituido. Ahora bien,
cabe resaltar acá que el carácter de universalidad e inmutabilidad de las leyes naturales
no se deriva propiamente de que ellas sean los mandatos “sobrenaturales” de Dios, sino
en el reconocimiento universal que todos los hombres le dan como las verdaderas
virtudes morales conducentes hacia lo bueno, la paz159. De esto se sigue también la idea
de que estas virtudes morales sean aceptadas como buenas en sí mismas en orden a la
paz como evitación de la guerra más allá de las consideraciones particulares que puedan
tener los hombres dentro del orden civil con respecto a la justicia, la gratitud, el perdón y
demás virtudes. Entretanto, como las leyes naturales obligan a los hombres in foro
interno, es factible pensar la idea de una obligación moral “incondicional” por parte de
158 Ibíd, p. 132. 159 Para David Boonin-Vail las leyes de naturaleza deben ser entendidas mejor como “virtudes morales” que como “leyes” en el sentido propio del término cual si fueran unos mandatos semejantes a las leyes
positivas. Con esta idea Boonin-Vail pretende rebatir la concepción deontológica de la tesis A.E. Taylor-
Warrender, pues según el comentarista, Taylor y Warrender han sostenido que Hobbes fue un teórico del
mandato divino en el sentido de que le otorgó a las leyes naturales un carácter de mandato irrestricto dado
por Dios a todos los hombres. De esta manera, Bonnin-Vail considera que si una regla (sea terrena o
divina) nos manda a desempeñar un acto justo, está regla no hace a la persona justa puesto que los
pensamientos internos y las acciones humanas continúan su decurso más allá del control que pudiera ejercer el mandato “divino”. Por consiguiente, esta idea da a entender que las leyes naturales no son
“leyes” en un sentido de mandato deontológico al cual los hombres estuvieran ciegamente obligados o
sometidos. Por el contrario, las leyes naturales son „virtudes morales‟ válidas para todos los hombres en el
sentido de que ellos deben estar dispuestos a observar la justicia, la equidad, la caridad, el perdón, y demás
virtudes. Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit, pp. 103-106.

79
Hobbes en el sentido de que los hombres siempre tienen el deber de mantener una
disposición favorable de obedecer la ley natural en aras de conseguir la paz, y por más
que exista un conflicto o el miedo y el temor ante la muerte. De seguir esta idea entonces
se le estaría dando, en parte, la razón a Howard Warrender de que sí existe una
obligación moral genuina anterior a todo conflicto y a la sociedad civil misma160.
3.3. La obligación moral
Ahora bien, después de observar que existe una especie de tensión entre las visiones
naturalista y racionalista de la ética hobbesiana con respecto al carácter de las leyes
naturales, pero aún más con respecto al concepto de „obligación moral‟, surge la
siguiente pregunta: ¿desde cuál perspectiva puede entenderse la obligación moral? La
„obligación moral‟ se entiende más desde la perspectiva naturalista por lo siguiente: de
acuerdo con Stanley Moore existen tres tipos de obligación moral en Hobbes: la primera,
con respecto al estado de naturaleza y a las leyes naturales hace referencia a los deberes
de los hombres como hombres; el segundo tipo de obligación moral hace referencia a los
deberes de los hombres como súbditos dentro de un Estado; y el tercer tipo de obligación
moral hace referencia a los deberes de los hombres como cristianos (que se centra en la
explicación del libro III del Leviatán acerca „de un Estado cristiano‟)161. En este aspecto
me interesa resaltar fundamentalmente el primer tipo de obligación moral puesto que
tiene relación con la condición natural, en la medida en que los hombres no están atados
todavía a algún tipo de vínculo contractual o político por medio de las leyes positivas y,
en consecuencia, siguiendo a Richard Tuck, tienen el deber moral de auto-preservarse.
Entretanto, relacionando el carácter de las leyes naturales junto con los deberes de los
hombres como hombres, Moore sostendrá que las leyes de naturaleza son imperativos
morales prudenciales que guardan estricta relación con la propia preservación de los
160 Cfr. WARRENDER, Howard, “Hobbes‟s Conception of Obligation”, en op.cit, p. 134. 161 Cfr. MOORE, Stanley, “Hobbes on Obligation, Moral and Political. Part One: Moral Obligation” en op.cit, p. 221.

80
agentes hasta el punto de que para cada uno de ellos la fuerza imperativa de estas leyes
derivará del instinto de auto-preservación. Por otra parte, como las leyes naturales son
virtudes morales y modelos de conducta a seguir para la paz, Moore sostendrá entonces
que la fundamentación de estas leyes presupone la explicación del estado de naturaleza
en cuanto que aquel estado describe el conflicto de las pasiones humanas y la igualdad
natural de facultades y poderes entre los hombres. Ahora bien, teniendo en cuenta estos
presupuestos, Moore dirá, no obstante, que la ley natural es una regla que la razón
descubre como necesaria para finalizar la guerra de todos contra todos traducida en la
lucha por el poder. De esto puede seguirse, empero, que la razón humana descubre
aquellos preceptos morales en virtud de querer autopreservarse del conflicto de todos
contra todos y no en virtud de seguir idealmente dichos preceptos162. Por consiguiente,
teniendo en cuenta la visión que Moore propone, puede decirse que la obligación moral
de observar las leyes naturales radica en la necesidad de autopreservarse más allá de
querer buscar la paz en un sentido “idealista” de la palabra. Independientemente de que
el cálculo racional o recta razón sea entendido y esté dirigido principalmente hacia la
búsqueda de placeres que satisfagan la preservación del agente –como sostendrán
generalmente Cruz Prados y Kavka–, éste no obrará estando dirigido hacia un estricto
egoísmo psicológico –entendido éste como la suma de placeres individuales que
satisfagan el movimiento vital–, pues siempre tendrá la intención y la disposición de
buscar la paz como un bien inobjetable, intentando despojarse de sus derechos naturales
y tratando a sus semejantes como personas iguales en poder.
Pero como la condición natural –como estado ontológico de la naturaleza humana
per se– sigue aún latente dentro de los individuos y de una forma intrínseca, puede
decirse entonces que la observancia de estas virtudes no se dará de una manera ideal
hasta que no exista un poder común capaz de constreñirlos y someterlos al cumplimiento
de las leyes. Y más allá de que las leyes naturales sean idóneas como verdaderos
preceptos morales, los hombres no obrarán de la forma en que Dios lo ordena a través de
162 Cfr. Ibíd, pp. 229-230.

81
las Escrituras, sabiendo que en la condición natural se encuentran en estado de alerta
ante cualquier agresión proveniente de otros individuos. Los únicos que le obedecerán a
Dios reconociéndole un poder irresistible son aquellos hombres creyentes que reconocen
en Él al soberano universal y, por ende, siguen de forma acuciosa, incondicional y
obediente los mandatos contenidos en las Escrituras, por temor a un “castigo eterno”. En
el capítulo 31 del Leviatán acerca „del Reino de Dios por naturaleza‟, Hobbes explica
que hay dos clases de Reinos en Dios: el natural y el profético; en el reino natural Dios
“gobierna a todos aquellos hombres que reconocen su providencia en los dictados de la
recta razón” y, en el reino profético, dice Hobbes, “habiendo escogido a un pueblo en
particular, el pueblo judío, como súbdito suyo, lo gobernó como a ningún otro no sólo
por la razón natural, sino también por leyes positivas que le dio por boca de sus santos
profetas”163. Teniendo en cuenta esta división, podría decirse que en el reino natural se
encuentran aquellos individuos o cuerpos animados que reconocen los dictados de la
recta razón sin creer necesariamente en el poder irresistible de Dios ni reconociéndolo
tampoco como el soberano universal en un sentido teísta. En cambio, en el reino
profético, pese a que en principio sólo pertenezcan los escogidos por Dios (el pueblo
judío), puede inferirse también que en él están incluídos los creyentes cristianos y demás
creyentes de otras confesiones. En este reino están los individuos que reconocen a Dios
omnipotente como soberano del universo y le temen en el instante en que han violado
alguno de sus mandamientos o leyes. En este sentido, el reino profético reconoce la
presencia teísta de Dios en el mundo.
Ahora bien, luego de mostrar las diferencias que existen entre los dos reinos de
Dios planteados por Hobbes, seria plausible pensar que la idea del reino natural se
corresponde más con la visión naturalista de la ética, pues la consideración de las leyes
naturales como axiomas o preceptos de la recta razón se develan en una naturaleza
humana que calcula sus apetitos, deseos y aversiones. Todos los hombres son cuerpos
animados y poseen en igualdad de condiciones la facultad de la recta razón para calcular
163 Ibíd, II, 31, pp. 283-284.

82
no sólo las vías idóneas para cuidar de la conservación de la vida, sino también para
deducir los preceptos mínimos para alcanzar la paz y la concordia. A través del
contenido de las leyes naturales es factible pensar que todos los hombres concuerdan en
que la paz, el cumplimiento de los pactos, el perdón de las ofensas pasadas, la gratitud,
la complacencia a los demás, la igualdad, la equidad, la mediación en los conflictos, la
justicia, etc164, son indispensables para vivir dentro de una comunidad política pacífica.
Para Hobbes los anteriores preceptos se sintetizan en una última ley de naturaleza
conocida como la „Regla de Oro‟ que dice de la siguiente forma: “no hagas a otro lo que
no quisieras que te hicieran a ti”165. A partir de este precepto fundamental –que es por
antonomasia la síntesis de todas las leyes de naturaleza– los individuos –sean creyentes
en la divinidad o no– son conscientes de que si no quieren ser injuriados entonces no
deben hacerle a otros lo que no quieren que les hagan a ellos; pero como en la condición
natural predominan las pasiones del miedo, el temor a la muerte, la ambición, la
avaricia, la vanagloria, etc, mientras cada hombre sea juez de su propia conciencia, de
sus propios actos, y reine el estado de desconfianza e incertidumbre, el único recurso
que tendrán los individuos dentro del fuero interno será el esforzarse por cumplir las
leyes naturales.
164 Estas son algunas de las leyes naturales resumidas de manera sintética. Dentro de las diecinueve o veinte leyes naturales sobresalen las tres primeras que dicen lo siguiente: la primera ley natural
fundamental dice que “cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y
cuando no pueda conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra”; la
segunda ley de naturaleza dice “que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a
fin de conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su
derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres, como la que él
permitiría a los otros en su trato con él”; y la tercera ley de naturaleza dice “que los hombres deben
cumplir los convenios que han hecho”. Lev, I, 14, p.111 y I, 15, p. 121. En De Cive, en cambio, aunque la
formulación de las leyes naturales sea semejante a Leviatán, Hobbes derivará de la primera ley aquella que
hace referencia al derecho natural que dice de la siguiente forma: “no debe mantenerse el derecho de
todos a todo, sino que algunos derechos deben transferirse o se debe renunciar a ellos”. Este precepto de
naturaleza es una derivación de la primera ley natural como tal pese a que en Leviatán coincida como la segunda ley de naturaleza. D.CV, II, 2,3, p. 23. Y, al contrario, en De Cive muestra que la segunda ley
hace referencia al cumplimiento de los pactos, y la tercera ley es parecida a la formulación del Leviatán
pero está escrita de la siguiente forma: “no consientas que aquel que te ha hecho un favor fiándose de ti,
se encuentre por ello en una situación peor, o bien: nadie acepte un favor si no es con la intención de
esforzarse en que el donante no se arrepienta de haberlo hecho”. Cfr. D.CV, III, 8, p. 34. 165 Lev, I, 15, p. 132, D.CV. II, 26, p. 40.

83
Esta regla servirá para que un hombre sepa todo lo necesario acerca de las leyes de
naturaleza. Y bastará con que, cuando pondere las acciones de otros hombres para con él, si le
parecen demasiado rigurosas, las ponga en un platillo de la balanza, y que ponga las suyas en
otro, a fin de que sus propias pasiones y su amor propio no entren en el peso. Y entonces ninguna
de estas leyes de naturaleza le parecerá fuera de razón166.
Para G. Braungart una ética basada en la Regla de Oro no puede estar fácilmente
reconciliada con una visión estricta del egoísmo psicológico167, por eso considera que
ninguna ley de naturaleza parta de principios egoístas así como lo contempla Thomas
Nagel y en parte Stanley Moore168. El único principio que es consistente con el egoísmo
psicológico es el de la auto-preservación169. Pese a que no exista una relación directa
entre el precepto moral-universal de la Regla de Oro y el egoísmo psicológico,
Braungart establecerá una relación entre ambos a partir del utilitarismo. Si el utilitarismo
pregona la felicidad como la suma de muchos placeres o satisfacciones, y en la
condición natural la felicidad de cada individuo es “egoísta” porque es una lucha
individual y constante por preservar la vida mediante la satisfacción sucesiva de varios
placeres –traducido mecanicistamente en el paso de un movimiento a otro–, Braungart
considera, no obstante, que una ética de las leyes naturales en Hobbes tiene su principio
central en la preservación de la paz, la cual está definida también como una forma de
utilitarismo170. Esta clase de utilitarismo propugna por la felicidad para la mayoría y no
la individual, por eso, en la medida en que cada individuo renuncia y sacrifica sus
derechos naturales a todas las cosas y contribuye al afianzamiento de la paz, todos los
individuos tendrán por igual el mismo derecho de autopreservarse pero insertados en una
166 Ibíd, I, 15, p. 132. 167 Cfr. BRAUNGART, G, “Ethics and Its Amoral Justification in Hobbes” en KING, Preston y
LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, p. 385. 168 Para Moore la Regla de Oro está conectada con el autointerés sólo a través de la suposición de que todos los hombres están en igualdad de poder. La Regla de Oro al estar derivada de la prescripción que
obliga a los hombres a preservarse y salvaguardarse, muestra que es prudente también que ellos
reconozcan y traten a los otros como individuos en igualdad de capacidades y de poder, es decir, cada uno
de ellos debe considerar que el otro tiene las capacidades suficientes para autopreservarse. Ahí, pues,
radica no sólo la igualdad sino la equidad. Cfr. MOORE, Stanley, “Hobbes on Obligation, Moral and
Political. Part One: Moral Obligation” en op.cit, p. 230-231. 169 Cfr. BRAUNGART, G, op.cit, p. 389. 170 Cfr. Ibíd, p. 390.

84
sociedad política. En síntesis, para Braungart la ética no puede estar justificada sobre la
base del auto-interés pero si sobre la base superior de la auto-preservación, la cual es la
condición fundamental para el propósito de los intereses egoístas de todos pero
insertados colectivamente en la sociedad171.
A partir de la visión de Braungart, podría inferirse entonces que la Regla de Oro se
aplica desde el cálculo de la recta razón, pues el hecho de que un individuo trate de no
hacerle a otro lo que no quisiera que le hicieran implica calcular los beneficios, costos y
las consecuencias que se derivarían de cometer una agresión contra otro, esto quiere
decir continuar con la guerra de todos contra todos. Más allá de la situación bélica, el
cálculo racional a partir de esa regla general implica mirar también los fines utilitaristas
que se darían a partir de la observancia de aquel precepto, que sería la posibilidad de la
asociación política. Como el fin u objetivo de todo hombre es preservar el movimiento
vital más que buscar la paz como algo bueno en sí mismo, y como en la condición
natural no existe la garantía de una vida prolongada, puede decirse entonces que los
individuos recurren a ese principio de no agresión con el fin de entablar el pacto social,
ya que la sociedad en sí misma representaría el lugar idóneo en donde ellos seguirían
desplegando sus movimientos vitales mediante la suma de placeres pero sujetos a las
restricciones que imponga el soberano. Por otra parte, como las pasiones naturales están
latentes en el hombre per se, la observancia de la Regla de Oro no se seguiría
incondicionalmente en el sentido ideal como lo manda Dios a través de las Escrituras,
pues,
(…) la mayor parte de los hombres, por ese nefasto apetito de las ventajas del momento, no
están dispuestos a cumplir las anteriores leyes, aun conociéndolas; por eso si algunos, más modestos que los demás, ejercitaran esa equidad y utilidad que dicta la razón aun en el caso de
que los demás no hicieran lo mismo, no seguirían la recta razón. Pues no conseguirían la paz;
antes bien una segura y rápida ruina, y ofrecerían a los observantes como presa de los no
observantes. No hay que pensar, pues, que los hombres estén obligados por naturaleza, esto es,
por la razón, al ejercicio de todas estas leyes, en el caso de que los demás no las cumplieran. No
obstante, estamos obligados mientras tanto a mantener la intención de observarlas siempre que su
observancia conduzca al fin para el que están ordenadas. Por todo ello se debe concluir que la ley
171 Cfr. Ibíd, p. 395.

85
natural obliga siempre y en todas partes en el fuero interno o conciencia, pero no siempre en el
fuero externo, sino únicamente cuando puede cumplirse con seguridad172.
La cita anterior tomada del De Cive muestra que los hombres están obligados a
mantener una disposición y una intención favorable de observar las leyes de naturaleza
no porque Dios lo ordene sino porque la observancia de aquellas virtudes morales hace
indispensable el camino hacia la paz. Pese a que cálculo racional vaya en detrimento de
las apetencias y las satisfacciones personales de aquellas cosas que conducirían a la
preservación de la vida del agente, puede decirse también que este cálculo no sólo se
limita a la simple búsqueda particular del placer por el placer, sino a la búsqueda de
aquellos medios que harían de la paz un fin en sí mismo bueno. No obstante, teniendo en
cuenta que las pasiones como la vanidad, el miedo y el temor a la muerte predominan en
el instante en el que el hombre realiza sus cálculos racionales convenientes para la
preservación de su vida dentro o fuera del estado de naturaleza, se concluye entonces
que la visión naturalista predomina por encima de la visión racionalista que pregona la
obediencia incondicional de las leyes naturales por ser mandatos dados por Dios, sea a
través de la Escritura o mediante la revelación a algunos de sus elegidos, los profetas.
Además, como dije al principio, la visión naturalista es compatible con la idea del reino
natural de Dios del que habla Hobbes, pues en dicho reino todos los hombres en
igualdad de condiciones concuerdan y reconocen que las leyes naturales –sin ser
propiamente tales– son axiomas o postulados válidos para la búsqueda de la paz, y más
allá de que tales postulados concuerden con el mensaje bíblico, la providencia de Dios
será considerada desde una perspectiva deísta ya que no interviene directamente en el
mundo. Puesto que la paz, el cumplimiento de los pactos, el perdón de las ofensas
pasadas, la gratitud, la igualdad, la equidad, la mediación en los conflictos, la justicia,
son buenas en sí mismas, se sigue entonces que todos los hombres –creyentes o no
creyentes en los designios y mandatos de Dios– se esfuercen por cumplir estos preceptos
de la moralidad mas no estén obligados totalmente por naturaleza, pues si lo estuvieran
172 D.CV, III, 27, p. 40.

86
serían presa fácil de los que, aun estando obligados por la naturaleza desconocen esa
obligación y por ende no reconocen las virtudes morales propiamente como tales.
A partir de la idea anterior sobre el carácter de la obligación se infiere entonces que
los adeptos y los no adeptos a los designios divinos están adheridos más al reino natural
que al reino profético, pues por el simple hecho de ser cuerpos naturales y poseer la
„recta razón‟ para considerar los axiomas prudenciales de la moralidad, esta condición
natural los hace pertenecer más a la naturaleza física que a un reino sobrenatural.
Solamente los que obedecen las leyes naturales por considerarlas mandatos divinos
revelados por Dios, son un grupo “devoto” de seguidores que creen en ese poder
irresistible y le temen cuando desobedecen aquellos preceptos.
Por tanto, los súbditos en el reino de Dios no son los cuerpos inanimados ni las criaturas
irracionales, pues ellos no entienden preceptos; tampoco son súbditos los ateos, ni los que no
creen que Dios se cuida de las acciones de la humanidad, pues no reconocen ninguna palabra
como palabra de Dios, ni tienen esperanza en su premio o miedo de sus amenazas. Por
consiguiente, sólo son súbditos de Dios aquéllos que creen que es Él quien gobierna el mundo, ha dado preceptos y ha prometido recompensas y castigos a la humanidad. Todos los demás han de
ser considerados como sus enemigos173.
Para concluir, habría que inferir entonces que en el reino natural todos los hombres
reconocen la providencia deísta de Dios a partir del contenido de las leyes de naturaleza,
sin reconocerlas propiamente como tales, pues las leyes en sentido estricto llegarán a ser
cuando el poder político pactado e instituido sea capaz de coaccionar mediante el poder
de la espada a la naturaleza humana. Las apetencias desmedidas de la naturaleza humana
representadas en la gloria, la vanidad y el deseo insaciable de poder llegarían a
representar un peligro inminente para la seguridad del cuerpo político si el soberano no
coaccionara a la naturaleza humana al cumplimiento de la ley. Mientras tanto, durante la
condición natural las leyes de naturaleza serán tomadas como axiomas hipotéticos y
prudenciales de la moralidad en la medida en que exhortarán a cada agente a preservar la
propia vida. De esta manera, esta afirmación de carácter naturalista en compatible con
las visiones del imperativo hipotético de Goldsmith y Hampsher para quienes “si quieres
y, entonces debes hacer x, donde x es una condición para obtener y”. Está formulación
173 Lev, II, 31, p. 283. Y Cfr. D.CV. XV, 2, p. 135.

87
del imperativo hipotético de la ley natural demostraría entonces que el hombre actúa a
través de cálculos racionales-prudenciales donde considera las causas y las
consecuencias de sus propias acciones conducentes a la propia preservación, pero
también este cálculo hipotético puede ser aplicado también al esfuerzo que haga el
hombre por observar las virtudes morales de una forma desinteresada en aras de
conseguir la paz y la concordia.

4. EL HOMBRE COMO CIUDADANO
En el presente y último capítulo de esta monografía voy a ocuparme de la otra
dimensión de la naturaleza humana que Hobbes concibe en la dedicatoria del De
Homine, concerniente al hombre como ciudadano. Después de haber expuesto la
dimensión natural del hombre como cuerpo a partir de las nociones más importantes de
la teoría corpuscular de la filosofía de la ciencia del siglo XVII (en especial la de
Hobbes), y de haber extraído algunos presupuestos éticos a partir de esta visión
antropológica y psicológica; y teniendo en cuenta el carácter naturalista y prudencial de
las leyes naturales expuesto en el capítulo anterior, ahora hablaré del hombre como
ciudadano. Para realizar esta investigación habrá que tener en cuenta la siguiente
pregunta: ¿qué le aporta a la ética la idea de pensar al hombre como ciudadano? Al haber
considerado la condición ontológica de la naturaleza humana, esta pregunta nos remitiría
a pensar en aquellas motivaciones morales que conducen a que los individuos se reúnan
entre sí para entablar un pacto con el objeto de erigir un cuerpo político y así convertirse
en ciudadanos del Estado. No obstante, puede decirse que el tema de las motivaciones
morales puede ser entendido desde la perspectiva naturalista o racionalista; también esta
pregunta nos conduciría a pensar en aquellas pasiones que mueven a los hombres al
cumplimiento de las leyes positivas instituidas por el soberano, sea este un individuo o
un conjunto de ellos reunidos en una asamblea. Y por último, al ser instituido el Estado,
esta pregunta nos llevaría a cuestionarnos sobre el tipo de deberes a los que están
sometidos los hombres.

89
4.1. El hombre como ciudadano desde la perspectiva racionalista
A.E. Taylor al sostener que en Hobbes existe una obligación moral genuina al estilo
kantiano, anterior al estado de naturaleza y al establecimiento de la sociedad civil,
formula unas preguntas semejantes a las que Kant postula dentro de la esfera de la
filosofía práctica. Básicamente las preguntas son las siguientes: “¿qué debe hacer un
hombre bueno?” y “¿por qué debo comportarme como un buen ciudadano?”174 Estos
interrogantes que, a juicio de Taylor, son preguntas anteriores a la filosofía práctica
kantiana, y en parte preguntas implícitas en los tratados de filosofía política
hobbesianos, nos llevan a concluir que los individuos están moralmente obligados a
obedecer al soberano en un sentido incondicional y no prudencial. Estas preguntas que
hacen referencia al hombre como ciudadano terminan desconectándolo de cualquier
consideración empírica referente a la condición natural y a la noción de un egoísmo
psicológico centrado en el auto-interés y la auto-preservación. En consecuencia no
existiría la posibilidad de interpretar la filosofía hobbesiana desde el punto de vista de un
egoísmo tautológico, tal como lo hace Bernard Gert –que no es propiamente la
explicación de un egoísmo en sentido peyorativo, sino al contrario la justificación de
aquel mecanicismo-determinismo de la naturaleza humana, en donde cada individuo
atomizado busca su preservación pero sin ser propiamente egoísta o hedonista–. Por otra
parte, si observamos la formulación de la segunda pregunta planteada por Taylor, hay
que tener en cuenta, empero, que el término „debe‟ está resaltado en bastardilla,
queriendo decir que en el concepto hay una connotación moral de obligatoriedad
sumamente fuerte, que se orienta a demostrar que el hombre tiene un deber moral de ser
buen ciudadano más allá de las inclinaciones naturales y pasionales que pueda tener
debido al mecanicismo-determinismo de la naturaleza humana. De lo anterior se sigue,
entonces, el porqué Taylor equipara la filosofía moral hobbesiana a la filosofía moral
kantiana, aduciendo que la formulación de las leyes naturales hobbesianas son una
174 “What ought a good man to do?” y “why ought to behave as a good citizen?” Cfr. TAYLOR, A.E., “The Etical Doctrine of Hobbes”, en op.cit, pp. 22-23.

90
anticipación del Imperativo Categórico kantiano175. Estas ideas anacrónicas en torno al
carácter deontológico de la filosofía política y moral de Hobbes resultan ser
insostenibles para S.M. Brown, pues, la psicología hobbesiana debe ser tenida en cuenta
para comprender la motivación moral en los agentes, asunto que no realiza A.E. Taylor
porque, en cierto sentido, hace de Dios y de la obediencia moral irrestricta hacia Él y a
sus leyes de naturaleza el centro de la teoría moral176.
Sin embargo, si le damos la razón a A.E. Taylor y partimos de la base de que no
existe un egoísmo psicológico en Hobbes como lo contemplan los estudios éticos de G.
Braungart, S. Brown, F.S. McNeilly177, Stanley Moore y Thomas Nagel, podría decirse
que el hombre no se somete como súbdito a su monarca realizando un cálculo prudencial
donde concibiera la sociedad como un medio de salvación ante el caos y la guerra
generalizada del estado de naturaleza, como si de ese pacto de obediencia obtuviera un
provecho individual en aras de preservar la vida. Al contrario, el hombre se somete al
soberano porque en su fuero interno es consciente de que su deber moral radica en
obedecer al que manda. Desde un plano trascendente y teísta, se entiende que para A.E.
Taylor las leyes naturales son los mandatos de Dios decretados y estipulados para todos
los hombres a través de las Escrituras, de ahí se infiere que Dios es el soberano del
175 Ibíd, pp. 24-25. 176 Cfr. BROWN, S.M., “Hobbes: The Taylor Thesis” en op.cit, pp. 110-113. 177 Para F.S. McNeilly el „egoísmo‟ consiste en que todas las acciones humanas están motivadas por el
deseo del agente de promover su propia ventaja o interés. Por consiguiente, todas las motivaciones humanas son relativas o concernientes al agente en la medida en que éste elige hacer aquello que siempre
sea preferible para su propia conveniencia y preservación. Cfr, LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit.,
pp. 170-171. Por otra parte, en un artículo titulado Egoism in Hobbes McNeilly entra en polémica con la
noción del egoísmo tautológico de Bernard Gert porque esta tesis no es concordante con la filosofía
hobbesiana. Según McNeilly el concepto „egoísmo psicológico‟ es un principio sostenido por casi todos
los comentaristas de Hobbes, además, es un principio que está contenido en todas las obras hobbesianas
aunque cada una de ellas lo presente con distintos matices. De esta manera, McNeilly piensa que Hobbes
habla de „egoísmo psicológico‟ en sus primeras obras (Elementos y De Cive) pero lo abandona en el
Leviatán, pues, a juicio del autor, las inclinaciones naturales como el deseo insaciable de poder y la gloria,
además de estar resaltados en las primeras obras, son los móviles de la acción determinantes que conducen
a que surja el conflicto; por el contrario, McNeilly muestra que en el Leviatán hay una explicación básica del mecanicismo de las pasiones humanas donde el placer no interviene con el deseo. Ahora bien, el
asunto de la crítica que McNeilly dirige hacia Gert consiste en que no reconoció el mecanicismo como la
justificación de la motivación humana, que hace del hombre un egoísta psicológico. Cfr. MCNEILLY,
F.S., “Egoism in Hobbes” en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical
Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp. 162-176.

91
universo, y por ende, surge el hecho de que los hombres tengan que estar sometidos
moralmente a sus designios divinos traducidos en los mandatos. Del mismo modo, en el
terreno civil el soberano se transforma en un “dios-mortal” (personificado en la figura
bíblica Leviatán178), materializa el contenido de las leyes naturales en leyes positivas y
coacciona a sus súbditos mediante el poder de la espada de la justicia. Por ello, si
extrapoláramos la obediencia moral a Dios en un sentido teológico-trascendental, desde
la visión de Zarka, sería plausible inferir que en el orden inmanente y civil los
individuos obedecerán al soberano considerándolo como el “dios” del Estado porque
están obligados moralmente por la ley natural a observar todas aquellas leyes que el
poseedor de la soberanía decrete como convenientes dentro de la administración del
Estado. De esa manera se explica por qué existe una obligación moral fundamental
anterior al Estado, que es la de obedecer la ley natural conforme al deber. A partir de la
noción de deber moral, A.E. Taylor le atribuye a Hobbes una distinción incompatible
con su filosofía política; esta es la distinción kantiana entre las acciones hechas
conforme con la ley y las acciones hechas por amor a la ley. Según A.E. Taylor, Hobbes
considera que el hombre virtuoso actúa por la ley, haciendo y guardando una
promesa179.
178 Para Fernando Abilio Mosquera Brand –que desarrolla un estudio etimológico de la palabra „Leviatán‟ a luz de algunos pasajes de las Escrituras– el Leviatán simboliza el poder, la fuerza, la
capacidad bélica y política que pueda tener una nación. El Leviatán se convierte de esa manera en símbolo
de poder, de autoridad, de fortaleza, de dominio y de mando. Es también una figura político-militar
descomunal y avasalladora. Reunidas estas características, y dado el estado natural de la humanidad,
Hobbes plantea la metáfora de un Estado fuerte, gigante, arrogante que procura controlar las
manifestaciones pasionales de los hombres. Cfr. MOSQUERA, Fernando, op.cit, pp. 118-124. Por otra
parte, para José María Hernández el Leviatán se convirtió en el símbolo universal y “metafórico” del
Estado. A juicio de Hernández, la novedad se encuentra en que Hobbes recurrió a esa figura bíblica del
libro de Job (Job 41, 24) para representar la tensión entre el orden y la anarquía, entre la paz que asegura
el Estado y la guerra civil que lo descompone. El estudio resulta interesante porque pretende mostrar el problema de la representación política a través de la obra de arte representada en la imagen que es
característica de la portada de la primera edición de la obra Leviatán (1551). Como el tema de este
capítulo es otro, sólo me interesaba señalar sucintamente el rol fundamental que desempeña esta figura
simbólica y metafórica del Estado. Cfr. HERNÁNDEZ, José María, El retrato de un dios mortal: estudio
sobre la filosofía política de Thomas Hobbes, Barcelona, Anthropos, 2002, pp. 125-203. 179 Cfr. TAYLOR, A.E., “The Etical Doctrine of Hobbes”, en op.cit, p. 24.

92
En ese orden de ideas, para entender un poco más la noción del deber moral que
A.E. Taylor propone y sostiene, y que a juicio del comentarista está implícita en la
filosofía política hobbesiana, sería conveniente tener en cuenta la noción contractualista
en la medida en que para Hobbes existen dos formas en que la soberanía de un Estado se
erige como tal. Ahora bien, encontramos que en Hobbes existen dos clases de soberanías
establecidas: la soberanía por institución y la soberanía por adquisición. El primer tipo
de soberanía de un Estado se origina cuando una multitud de hombres establece un
convenio entre todos y cada uno de sus miembros, y a partir de ese convenio o pacto de
asociación le delegan a un individuo o a un grupo de ellos reunidos en una asamblea, por
mayoría de votos, la potestad de representarlos. A partir de este convenio se estipulan
todos los derechos y facultades de aquél o de aquéllos a quienes les fue conferido el
poder soberano por consentimiento del pueblo, es decir, de aquellos que votaron a favor
o en contra180. En cambio, el segundo tipo de soberanía surge cuando el poder es
adquirido por la fuerza, y se consigue de esa manera cuando los hombres, ya sea
singularmente o unidos por la pluralidad de votos, o por el miedo a la muerte o a la
esclavitud, autorizan las acciones de aquél o aquéllos que tienen el poder y la potestad
de salvar vidas y de conceder libertad181. Puede decirse que dicho poder se da de facto y
emerge cuando el soberano consigue el poder mediante el uso de la fuerza, hasta el
punto de que los súbditos terminan sometiéndosele y temiéndole porque son conscientes
de que él tiene la potestad sobre sus vidas y, aparte de esto, tiene potestad sobre todo lo
concerniente al manejo del Estado182.
180 Cfr. Lev, II, 18, p. 146. 181 Ibíd, II, 20, p. 165. 182 De acuerdo con Stanley Moore, Hobbes tiene dos distinciones para señalar el origen del Estado: el origen convencional y el origen natural. La primera distinción hace referencia al Estado por institución
que resulta cuando el poder soberano es creado por contrato en una situación de igualdad natural, tal como
es postulado por el estado de naturaleza; esto quiere decir, entonces, que el contrato se logra cuando los
individuos en igualdad de poder y facultades se asocian y deciden delegarle el poder a un tercero (el soberano) con la intención de que éste los gobierne. Por el contrario, la segunda distinción hace referencia
al estado por adquisición, que resulta cuando el poder soberano es obtenido a través de la fuerza en una
situación de inequidad y aparente desigualdad natural, en donde los fuertes son más poderosos que los
débiles hasta el punto que los someterán por la fuerza, de ahí surge la distinción desigual entre vencedores
y vencidos. Pese a que existan diferencias cualitativas entre los dos orígenes del cuerpo político –y el

93
Teniendo en cuenta la idea anterior, sería plausible pensar que la visión de la
soberanía por institución puede corresponderse más con una concepción racionalista de
la ética que con una visión naturalista, pues a partir del racionalismo puede entenderse
mejor que los individuos acuden al pacto de asociación como a una forma de crear el
cuerpo político, respondiendo así a la obligación moral de la ley natural que exhorta a
buscar la paz como un bien per se. Esta idea de asociación política podría ser compatible
con la visión de David Gauthier para quien la unión hace posible el acuerdo y
consecuentemente posibilita la institución del Estado. Según Gauthier, el concepto
„unión‟ es clave en los primeros escritos de filosofía política hobbesianos (Elementos y
De Cive), pues gracias a la unión se fusionan las voluntades de muchos hombres en una
sola voluntad, la del soberano instituido, quien determinará posteriormente un plan de
acción común de gobierno por el cual los súbditos dirigirán sus acciones. Como las leyes
naturales no son en sí mismas condición suficiente para lograr la paz, se hace
indispensable que los hombres tengan que asociarse en un cuerpo político para autorizar
a un individuo que los gobierne y los proteja de los desordenes internos y externos que
pueda presentar la sociedad, con lo cual ellos podrían preservar sus vidas183. De acuerdo
con David Boonin-Vail, el hecho de leer a Hobbes como un contractualista moral
implicaría rendir su teoría política a una teoría moral. Podría pensarse, con cierto
sentido, en una suerte de complementación de ambas teorías si se tiene en cuenta que el
estado de naturaleza es una condición pre-política en donde no existen reglas ni
gobernantes, por lo cual se hace necesario abandonarla y establecer un poder político y
soberano al cual todos los individuos pactantes se sometan y obedezcan por acuerdo,
buscando protección y seguridad. Para Boonin-Vail la idea de concebir esta clase de
contractualismo moral y político, que surge del acuerdo de unos individuos que erigen
Estado convencional se asemeje más a la idea de la moral convencional que propone Gauthier–, Moore
sostendrá que en ambos existe la misma obligación moral y política de obedecer, que surge del miedo y
temor ante la muerte que genera el estado de naturaleza. Cfr. MOORE, Stanley, “Hobbes on Obligation,
Moral and Political. Part Two: Political Obligation”, en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds),
Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York, Routledge, 2000, pp. 242-257. 183 Cfr. GAUTHIER, David, op.cit, pp. 101-102.

94
un poder soberano –que luego de ser instituido decretará leyes y ejercerá cierto poder de
coacción– implica concebir la moral y la política como un constructo artificial184. En la
medida en que para Gauthier las leyes naturales no tengan ese carácter de obligatoriedad
moral, incondicional y deontológico como lo propone la tesis A.E. Taylor-Warrender, se
hará indispensable crear una moral convencional que estipule la “recta razón” por la cual
los individuos deban guiar sus acciones185.
En la soberanía por adquisición, pese al miedo frente a aquel o aquellos que
detentan el poder soberano, dada su potestad sobre la vida de los súbditos, ello no sería
obstáculo para inferir que en la visión de A.E. Taylor predomina la idea de que el móvil
es el deber moral de obedecer al soberano, por causa de la ley natural y no por el miedo.
Aunque A.E. Taylor no mencione nada al respecto, puede decirse en consecuencia que
el deber de los súbditos ante un poder por adquisición será obedecer según lo que dicta
la ley natural que exhorta a cumplir u obedecer las leyes estipuladas. En síntesis, el
hecho de obedecer representa seguridad.
Puede decirse también que el concepto de la soberanía por institución es útil para
concebir al hombre como un cuerpo natural dotado de racionalidad en la medida en que
ésta viene representada por las facultades racionales que el agente posee (sentido,
imaginación, lenguaje, razón y ciencia). Dentro de las facultades mencionadas sobresale
la del lenguaje, pues a través suyo se entiende la noción de acuerdo y de autorización, en
la medida en que cada hombre particular expresa lo siguiente: “autorizo y concedo el
derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este hombre o a esta
asamblea de hombres, con la condición de que tú también le concedas tu propio derecho
de igual manera, y les des esa autoridad en todas tus acciones”186. A partir de esta
noción de autorización, por la cual cada individuo le confiere el poder a otro (o a un
conjunto de ellos reunidos en asamblea) invistiéndolo de poder y esperando que los
demás hagan lo mismo, puede entenderse la idea de la soberanía por institución.
184 Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit, p. 69. 185 Cfr. Ibíd, p. 71. 186 Lev, p. 144

95
Mediante el consentimiento dado por la palabra (oral o escrita) cada hombre se despoja
de sus derechos naturales y autoriza al soberano y a las acciones de éste, con el propósito
de que los gobierne y que mantenga el cuerpo político unido y alejado de cualquier tipo
de sedición.
De este modo se genera ese gran LEVIATAN, o mejor, para hablar con mayor reverencia,
ese dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad. Pues es gracias
a esta autoridad que le es dada por cada hombre que forma parte del Estado, como llega a poseer
y a ejercer tanto poder y tanta fuerza; y por el miedo que ese poder y esa fuerza producen, puede
hacer que todas las voluntades se dirijan a lograr la paz interna y la ayuda mutua contra los
enemigos de fuera. Y es en él en quien radica la esencia del Estado, al que podríamos definir así:
una persona de cuyos actos, por mutuo acuerdo entre la multitud, cada componente de ésta se
hace responsable, a fin de que dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de
cada uno como mejor le parezca, para lograr la paz y la seguridad de todos187.
La cita anterior explica cómo se origina el Estado mediante el concepto de
autorización, que consiste en que cada individuo por consentimiento propio y de común
acuerdo con los demás a través del pacto de asociación, le confieren un poder inmenso a
ese hombre (o al conjunto de ellos) para que los gobierne y represente. La visión del
pacto de asociación del Leviatán manifiesta, por un lado, que el pacto es un convenio
artificial creado mediante la palabra de los hombres y por el otro, muestra que ante la
ausencia de un poder común que tenga atemorizados a los hombres los pactos pueden
volverse vacíos, variables y poco duraderos. De esta manera se entiende por qué la
asociación entre los hombres es diferente a la que existe entre los cuerpos animados
irracionales (los animales), pues, según explica Hobbes en el capítulo 17 del Leviatán, la
asociación entre los animales es algo natural –idea que comparte con Aristóteles–
porque sus apetitos naturales van por la misma dirección y carecen de lenguaje para
comunicarse entre sí y decir lo que piensan individualmente188. En cambio la naturaleza
humana no carece del lenguaje y por consiguiente cada hombre individualmente puede
expresar sus propios pensamientos y comunicar sus propios deseos, hasta el punto de
que las distintas concepciones que cada uno de ellos pueda tener personalmente
terminarán rivalizando entre sí. Esta es, pues, la manifestación de las pasiones humanas
187 Ibíd, p. 145. 188Cfr. Ibíd, p. 143.

96
donde cada individuo rivaliza con sus semejantes por tener poderes, honores, dignidades
y riquezas, lo cual genera la guerra de todos contra todos e imposibilita que los apetitos
o los fines de todos vayan por la misma dirección. Debido al miedo mutuo y al temor
ante la muerte en un estado prepolítico los individuos recurren al pacto de asociación
para tener seguridad creando un poder artificial.
Ahora bien, independientemente de que exista un carácter relevante del lenguaje en
torno al conflicto pasional de la naturaleza humana en la formación del Estado o con
respecto a la soberanía por institución o por adquisición189, lo que me interesar resaltar
aquí es el carácter moral del pacto de asociación política con el respectivo
consentimiento que cada individuo le otorga a aquel (o aquellos) a quien invisten con el
poder político-soberano. Tom Sorell, que identifica la filosofía moral como la doctrina
de las leyes naturales y la filosofía civil como la doctrina que se encarga de los derechos
y deberes del soberano y los súbditos190, basará la obligación moral de cumplir el pacto
de asociación política a partir del argumento de la justicia191. La justicia, que es la
tercera ley de naturaleza formulada por Hobbes en el Leviatán será la virtud moral por
excelencia para Sorell. La tercera ley de naturaleza exhorta a los hombres a cumplir los
convenios que han realizado, de esta forma, si no existiera esta ley los pactos o
189 Para M.A. Bertman el lenguaje desempeña un papel muy importante dentro de la configuración moral de la sociedad política. El Estado y el lenguaje son constructos artificiales creados por el hombre. El
primero se crea para posibilitar la seguridad de los individuos contra el belicismo del estado de naturaleza;
el segundo se crea para que los hombres registren sus pensamientos, los traigan a la memoria, los
comuniquen a otros hombres para lograr una conversación y designen mediante signos y marcas aquellas
cosas y objetos que perciben del mundo exterior. Ahora bien, teniendo en cuenta la semejanza o la
relación que existe entre el Estado y el lenguaje, Bertman dirá que el Estado depende del lenguaje, pues a través de la palabra se le puede dar significación a las leyes positivas que el soberano establezca. Estas
leyes civiles promulgadas por él (de forma oral o escrita) serán las reglas de la conducta moral del Estado
por las cuales los súbditos tendrán que guiar sus acciones, pues son la „palabra‟ de aquel hasta el punto de
que determinará el significado de lo bueno y lo malo válido para todos los súbditos. En síntesis, para
Bertman, la acción de crear el Estado produce el lenguaje moral, pues designar mediante leyes positivas lo
que deba ser bueno y malo implica concebir esta promulgación como un acto creador de la voluntad a
través de la palabra. Cfr. BERTMAN, M.A. “Hobbes: Language and the Is-Ought Problem”, en KING,
Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New
York, Routledge, 2000, pp. 344-356. 190 Cfr. SORELL, Tom, “Hobbes‟s Moral Philosophy”, en op.cit, p. 135. 191 Cfr. Ibíd, pp. 139-144.

97
convenios realizados se volverían vanos hasta convertirse en palabras vacías192. Por tal
motivo, si un pacto ha sido establecido y no se llegara a cumplir, el incumplimiento por
alguna de las partes conduciría a que se cometiera una injusticia, la cual define Hobbes
como “el incumplimiento de un convenio”193. Al respecto, y en otro lugar, dice Hobbes
lo siguiente:
a la violación de un pacto, así como a la reclamación de lo dado (que consiste siempre en
una acción u omisión), se le llama INJURIA. A esa acción u omisión se la llama injusta, de tal
forma que injuria y acción u omisión injustas significan lo mismo; y ambas equivalen a la violación de la fe dada o del pacto. Y parece que el nombre de injuria se atribuye a una acción u
omisión por ser sin derecho, ya que quien hace u omite esa acción ya lo había transferido a
otro194.
La cita anterior tomada del De Cive (que a mi juicio representa la obra en donde se
fundamentan gran parte de las interpretaciones racionalistas195) muestra las
implicaciones que se siguen de cometer una injusticia, que es el hecho de violar la fe
dada por el otro que sí cumplió el pacto196, que cedió parte de sus derechos naturales y
su libertad a cambio de que la contraparte cumpliera la parte del acuerdo o del pacto. En
una nota a pie de página del De Cive197, cercana a la cita anterior, Hobbes hace una
distinción entre los términos „injusticia‟ e „injuria‟, conceptos claves para entender la
naturaleza de este asunto. Afirma que la injusticia tiene relación con respecto a la ley, y
la injuria tiene relación con respecto a la ley así como a una persona determinada. De
esta manera, se dice que se comete injusticia con respecto a una ley determinada cuando
192 Cfr. Lev, p. 121. 193 Ibíd. 194 D.CV, III, 3, p. 32. 195 Jean Hampton considera que las tesis de A.E. Taylor y Howard Warrender son interpretaciones
objetivistas de la ética basadas en el estudio del De Cive. La ética objetivista consiste en atribuirle a
Hobbes una moral objetiva basada en derechos, deberes y obligaciones morales “incondicionales”
conocidos por la razón y que no son derivados de los deseos, las pasiones y demás contingencias de la naturaleza humana. En cambio, una interpretación subjetivista afirma que la ética hobbesiana está basada
en la psicología y en el comportamiento de la naturaleza humana, donde para cada individuo el objeto de
placer, deseo, odio y aversión varía con respecto al de su semejante, hasta el punto de que esto hará que
las visiones sobre lo que deba llamarse bueno y lo que deba llamarse malo sean distintas. En síntesis, para
Hampton la tesis A.E. Taylor-Warrender termina siendo inconsistente con el materialismo hobbesiano.
Cfr. HAMPTON, Jean, op.cit, pp. 27-42. 196 Cfr. D.CV, II, 2, p. 32. 197 Cfr. Ibíd, p. 32-33.

98
se la incumple habiéndola establecido una autoridad superior, por eso cuando alguien es
injusto lo es para todos los que observan esa ley. Para el Hobbes del De Cive un hombre
justo obra con justicia, procura la justicia y se esfuerza en todo lo que sea justo en virtud
del mandato de la ley; por el contrario, el hombre injusto que obra con injusticia,
descuida la justicia o considera que ésta ha de medirse no por el pacto sino por las
ventajas del momento198. En ese orden de ideas, con respecto al pacto puede inferirse
que se comete una injuria contra “aquél con quien se pacta o al que se le ha hecho
donación de algo o a quien se ha prometido algo mediante pacto”199. En síntesis, es en
virtud del pacto o de la transferencia de derechos por lo que se puede decir que se
comete una injuria.
Teniendo en cuenta lo anterior, y para redondear aún más las ideas en torno a los
conceptos de justicia, injusticia e injuria hay que traer a colación el argumento del
hombre insensato que Hobbes expone en el capítulo 15 del Leviatán:
el insensato se dice en su corazón que no existe tal cosa como la justicia; y a veces lo dice
también con su lengua. Y alega, con toda seriedad, que, como la conservación y la felicidad de cada hombre está encomendada al cuidado que cada cual tiene de sí mismo, no puede haber razón
que impida a cada uno hacer todo lo que crea que puede conducirlo a alcanzar estos fines. Y así,
hacer o no hacer convenios, cumplirlos o no cumplirlos, no es proceder contra razón, si ello
redunda en beneficio propio. El insensato no niega, ciertamente, que haya convenios, y que éstos
son unas veces respetados, y otras no, y que su incumplimiento puede llamarse injusticia, y que
su observancia es sinónimo de justicia; pero se hace todavía cuestión de si la injusticia –dejando
de lado el temor de Dios, pues ese mismo insensato se ha dicho en su corazón que Dios no
existe– no podrá a veces ser compatible con esa razón que dicta a cada uno buscar su propio bien,
particularmente cuando conduce a un beneficio tal que no sólo pone a un hombre en situación de
despreciar los ultrajes y reproches de otros hombres, sino también el poder de éstos200.
El argumento del insensato que es característico del Leviatán muestra la tensión que
existe entre la justicia como virtud moral y la injusticia de incumplir los pactos. Pese a
que el insensato sea consciente de que el incumplimiento de ellos sea injusto y se cometa
una injuria contra aquellos con quienes se pactó, su tensión se centra en mostrar que si
una de las partes incumple es por el hecho de querer protegerse ante la incertidumbre y
la desconfianza que le pueda generar la contraparte, pues más allá de cumplir los pactos
198 Cfr. Ibíd, III, 5, p. 33. Y Cfr. Lev, I, 15, pp. 125-126. 199 Ibíd, III, 4, pp. 32-33. 200 Lev, I, 15, p. 122.

99
con un sentido incondicional de la justicia está el objetivo fundamental de preservar la
vida mediante la satisfacción de los apetitos201. La sola intención de incumplir un pacto
hace de esto un acto racional en lo que respecta a la auto-preservación. Esta idea muestra
también que es conveniente ser injusto en ciertos casos, aún más cuando no hay
garantías de que una de las partes cumplirá el pacto. De alguna manera, para Boonin-
Vail, el hecho de que Hobbes introdujera este argumento no significa que el insensato
deba incumplir sus pactos cuando su semejante haya cumplido primero, pues, si siempre
se sostuviera que es conveniente ser injusto en ciertos casos entonces la tercera ley
natural perdería su razón de ser202. Algo parecido afirma David Gauthier en cuanto
sostiene que si se hace un contrato sería injusto y contrario a la obligación no cumplirlo
y romperlo.203
Ahora bien, después de haber analizado el argumento del insensato del capítulo 15
del Leviatán y la concepción de la justicia e injusticia de las acciones del capítulo 3 de
De Cive expuestas arriba, puede decirse entonces que las visiones en torno a la justicia
varían en los dos tratados. Mientras en De Cive se expone la justificación de por qué hay
que ser justos en el cumplimiento de los pactos en virtud del mandato de la ley,
conociendo de antemano la esencia de la justicia, la injusticia y la injuria, en Leviatán, al
contrario, pese a que la definición de la justicia concuerde con la del De Cive, siempre
habrá una tensión entre lo qué es el hombre y lo que debiera ser.
Por tanto, un hombre justo es el que se cuida todo lo posible de que sus acciones sean
justas, y un hombre injusto es el que no se cuida de hacerlo. Y a estos dos tipos de hombres
solemos referirnos en nuestra lengua con las denominaciones respectivas de rectos e inicuos,
aunque el significado de estas palabras es el mismo que de justos e injustos. Por tanto, un hombre
recto no pierde ese título por haber cometido una, o unas pocas acciones injustas procedentes de
alguna pasión repentina o de alguna confusión con las cosas o con las personas. Tampoco un
201 Jean Hampton muestra esta tensión en el „dilema del prisionero‟. A grandes rasgos, en el dilema considera que si un individuo A ha pactado con un individuo B, fácilmente cualquiera de los dos puede
romper el pacto aduciendo que no existen garantías suficientes de que la contraparte cumplirá el pacto. Y
esto se debe a que en el estado de naturaleza reina una desconfianza total. El hecho de que una de las
partes rompa el pacto y desconfié del otro puede presentarse como un acto legítimo en cuanto que la auto-
preservación es el objetivo más importante que persigue cada hombre. Cfr. HAMPTON, Jean, op.cit, pp.
58-79. 202 Cfr. BOONIN-VAIL, David, op.cit, pp. 145-151. 203 Cfr. GAUTHIER, David, op.cit, pp. 61-62.

100
hombre inicuo perderá su carácter de tal por realizar u omitir acciones motivado por el miedo;
porque su voluntad no está dirigida por la justicia, sino por lo que se le presente como beneficioso
en todo aquello que haga. Lo que otorga a las acciones humanas un sabor de justicia es esa
nobleza o galantería de ánimo, que se da muy raras veces, que hace que un hombre desprecie las
ventajas que podría obtener en su vida como resultado del fraude o del quebrantamiento de una
promesa204.
A mi juicio, lo que Hobbes pretende mostrar con el argumento del insensato y con
la concepción de la justicia citada anteriormente, es la tensión que existe entre la
condición natural inherente al hombre y la idea de observar moralmente las leyes
naturales tal como lo ordenan ellas y como las deberían de obedecer los hombres. Como
manifesté en el capítulo anterior, pese a que la condición natural siga ontológicamente
latente en los seres humanos, ellos siempre tendrán una disposición favorable a observar
las leyes naturales en la medida en que la búsqueda de la paz sea algo bueno en sí
mismo, pero debido a las ventajas del momento eso no será siempre así.
En síntesis, puede concluirse que la idea de pensar al hombre como ciudadano
desde la perspectiva racionalista, siguiendo los asertos filosóficos de A.E Taylor,
Warrender y Sorell, implica desnaturalizarlo de su condición ontológica. Por
consiguiente, puede inferirse que la motivación moral conducente a la instauración del
Estado se encuentra en el deber moral de obedecer incondicionalmente las leyes
naturales, independientemente de que los individuos sean cuerpos naturales con apetitos,
deseos y aversiones.
4.2. El hombre como ciudadano desde la perspectiva naturalista
Las visiones racionalistas de la ética hobbesiana hacen hincapié en el deber moral
que tiene el hombre de obedecer la ley natural en virtud de que es el mandato divino
dado por Dios a todos los hombres. Luego de mostrar que la idea de pensar al hombre
como ciudadano desde la perspectiva racionalista y deontológica implica concebirlo
como un ser despojado de su naturalidad, que tiene el deber moral de cumplir los pactos
y las leyes positivas que instituya el soberano en aras de ser una persona justa y no
204 Lev, I, 15, p. 125.

101
cometer una injuria, surge la siguiente pregunta: ¿será compatible esta visión
deontológica con la noción determinista, mecanicista y psicológica de la naturaleza
humana que a lo largo de este trabajo se ha venido evidenciando dentro de la posibilidad
de una ética hobbesiana? Hay que resaltar, en primera instancia, que los estudios éticos
hobbesianos que se han realizado en clave racionalista se centran por lo general en
interpretar la dimensión ética de las leyes de naturaleza como si estas tuvieran un
carácter a priori moral fundamental. Los estudios naturalistas, por su parte, se ocupan en
interpretar el mecanicismo de las pasiones humanas a partir de la antropología y la
psicología hobbesianas con el objeto de reflexionar acerca de los móviles de la acción
moral que conducen a los hombres a obrar de una manera determinada. Pero también
tenemos los estudios “intermedios” (para darles un nombre) que tratan de vincular el
carácter moral y normativo de las leyes naturales –por ser las verdaderas virtudes
morales– con aquello que es característico de la psicología de la naturaleza humana, la
satisfacción de los apetitos y deseos pasando de un movimiento a otro en aras de
preservar la vida; puede decirse que en este tipo de estudios se encuentran los siguientes
autores: G. Braungart, S. Brown, G.S. Kavka, F.S. McNeilly, Stanley Moore y Thomas
Nagel. Sin volver a entrar en discusión o polémica con los asertos de ellos, sería factible
inferir que generalmente los puntos de vista de estos autores se centran en mostrar que el
hombre no observa las leyes de naturaleza en virtud de que sean máximas morales
fundamentales, sino en virtud de querer protegerse del conflicto buscando para sí la
auto-preservación en un sentido “egoísta” de la satisfacción de deseos. En síntesis, los
seres humanos observan las leyes naturales en forma prudencial, como si de dicha
obediencia obtuvieran un cálculo racional de puro autointerés. Además, esta idea resulta
ser consecuente con la concepción del imperativo hipotético (expuesto en el capítulo
anterior) que proponen Maurice Goldsmith y Monk Iain Hampsher, para quienes el
cálculo racional es condicional en cuanto el hombre acude al medio para llegar al fin, es
decir, si el fin u objetivo de él es preservarse entonces el medio para ello será obedecer
las leyes de naturaleza, pero no en virtud de que sean normas morales deontológicas,
sino en virtud de que son normas indispensables para la auto-preservación. Por otra

102
parte, T.F. Ackerman –que introduce la idea de una especie de bondad moral en la ética
de Hobbes– sostendrá que una acción es moralmente buena si es obligatoria. Esto quiere
decir que las acciones son moralmente buenas y obligatorias cuando contribuyen al
bienestar y a la preservación del agente205; de esto se sigue, entonces, que el acto o la
obra que ejecuta el agente, independientemente de que sea bueno o malo en sí mismo o
ante los ojos de los demás, si cumple con el objetivo de la preservación será moralmente
bueno. De esta manera Ackerman termina adecuando los intereses particulares de los
agentes con el carácter moral de las leyes de naturaleza. Así pues, las ideas anteriores
terminan siendo contrarias a la interpretación deontológica de la tesis Taylor-Warrender
en cuanto que para ellos la finalidad de todo hombre se reduce a obedecer la ley natural
de manera incondicional.
Teniendo en cuenta las características y las diferencias entre los estudios
naturalistas y racionalistas, sería plausible inferir que los estudios racionalistas dan por
superada la condición natural como si el hombre hubiese avanzado un estadio de la
evolución cuando se asocia con otros mediante el pacto político; por otra parte, como
hemos visto en la tesis A.E. Taylor-Warrender, las premisas antropológicas, psicológicas
y mecanicistas no son relevantes para inferir que el hombre tiene el deber moral e
incondicional de obedecer las leyes naturales, como si el carácter antropológico y
psicológico no fuera importante para determinar qué tipo de pasiones mueven a los
hombres a la obediencia moral. Así entonces, después de haber rastreado el problema de
la posibilidad de una ética en Hobbes y de haberme encontrado con dos clases de
interpretaciones, concluyo que ambas son plausibles pero sobresale aún más la
interpretación naturalista por la siguiente razón: la condición natural tal como la
entiende Lukac de Stier –que hace referencia a la situación en que los hombres están o
tienden a estar dentro o fuera de la sociedad civil por motivo de las pasiones humanas–
no es superada del todo.
205 ACKERMAN, T.F., “Two Concepts of Moral Goodness in Hobbes‟s Ethics” en KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew (eds), Thomas Hobbes: Critical Assessments, Vol II, London/ New York,
Routledge, 2000, p. 273.

103
De esta manera, partiendo de la base de que la condición natural no es superada
totalmente, y tratando de pensar al hombre como ciudadano desde la perspectiva
naturalista, puede decirse que los móviles de la acción que conducen a que el hombre
sea buen ciudadano dentro de la sociedad civil son el miedo y el temor a la muerte;
además, es factible asegurar que estos móviles posibilitan el acuerdo moral para
constituir el cuerpo político.
Las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son el miedo a la muerte, el deseo
de obtener las cosas necesarias para vivir cómodamente, y la esperanza de que, con su trabajo,
puedan conseguirlas. Y la razón sugiere convenientes normas de paz, basándose en las cuales los
hombres pueden llegar a un acuerdo. Estas normas reciben el nombre de Leyes de Naturaleza
(…)206.
Esto justifica que el miedo a la muerte es la pasión que inclina a los hombres a
buscar la paz como una forma de evitar el estado de naturaleza. Asimismo,
independientemente de que exista un miedo ante la muerte generado por el conflicto que
pueda ocasionar el estado de naturaleza, los hombres desean también encontrar
seguridad y comodidad. Por eso acuden a las leyes de naturaleza como preceptos de la
razón natural para buscar la paz. Más allá de que los hombres estén determinados por
naturaleza a continuar con la preservación de sus movimientos vitales, tendrán la
intención de buscar la paz como un bien en sí mismo, pero de no existir la esperanza ni
las garantías suficientes para encontrarla recurrirán a la guerra como un mecanismo de
protección y de preservación de la vida. Para Lukac de Stier las pasiones humanas
desempeñan una doble función: si bien ellas conducen a los hombres al conflicto,
también los estimulan a salir de él207. Del mismo modo Goldsmith dice lo siguiente:
El hombre es un animal con deseos y temores expandidos ampliamente por su peculiar
maquinaria mental. Es un animal que desea la presencia de otros hombres pero para el que la
presencia de otros hombres le resulta tan angustiante como peligrosa. Para satisfacer sus deseos y calmar sus temores debe encontrar una manera de vivir con los demás. La sociedad es posible si
los hombres pueden usar el deseo y el temor –especialmente el temor– para crear una situación en
que los hombres puedan estar bastante seguros unos con otros208.
206 Lev, I, 13, p. 109. 207 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 215. 208 GOLDSMITH, Maurice, op.cit, p. 87.

104
El miedo y temor a la muerte desempeñan un papel importante porque se
transforman en los móviles por los cuales los hombres recurren a la unión para entablar
el acuerdo que les permita vivir en la sociedad política. De la misma forma, al ser
instituido el cuerpo político, estas pasiones se transforman en el mecanismo de coacción
que hace que los súbditos obedezcan las leyes positivas establecidas por el soberano en
aras de tener mayor seguridad. Dentro de la sociedad política será Leviatán –o el poder
del Estado personificado en uno o varios individuos– quien coaccione a los hombres al
cumplimiento de la ley.
De todo ello queda de manifiesto que, mientras los hombres viven sin ser controlados por
un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra,
guerra de cada hombre contra cada hombre. Pues la GUERRA no consiste solamente en batallas
o en el acto de luchar, sino en un período en el que la voluntad de confrontación violenta es
suficientemente declarada. Por tanto, la noción de tiempo debe considerarse como parte de la
naturaleza de la guerra, lo mismo que es parte de la naturaleza del tiempo atmosférico. Pues así
como la naturaleza del mal tiempo atmosférico no está en uno o dos aguaceros, sino en la
tendencia a que éstos continúen durante varios días, así también la naturaleza de la guerra no está
en una batalla que de hecho tiene lugar, sino en una disposición a batallar durante todo el tiempo
en que no haya garantías de que debe hacerse lo contrario. Todo otro tiempo es tiempo de
PAZ209.
La condición de guerra produce en el hombre la sensación del miedo a la muerte
en la medida en que dicha situación no promueve la tranquilidad y el sosiego que se
esperan de la sociedad política. Como está demostrado que cada hombre es un cuerpo
natural atomizado que permanece en constante movimiento en la medida en que pasa de
una satisfacción de deseos a otra, puede decirse que dicha condición ontológica ocasiona
la guerra de todos contra todos. En términos mecanicistas de cuerpos en movimientos,
esa guerra es el choque de cuerpos entre sí que se obstaculizan para no dejarse espacio
libre para continuar su decurso. En el contexto humano sucede lo mismo en cuanto cada
hombre lucha por preservar su propia vida, tratando de ser superior en poderes a los
demás, y evitando que los otros satisfagan sus propios apetitos para mantener el
movimiento vital en la medida en que esto pueda representar una amenaza. Por eso surge
la necesidad de un poder común que evite la condición de guerra entre los hombres, que
209 Lev, I, 13, p. 107.

105
viene representada por la anarquía en el sentido de que cada hombre actúa de acuerdo
con su propia razón y criterio para dirigir todas sus acciones hacia la auto-preservación.
Este poder común, de ser instituido, entraría a coaccionar a los hombres al cumplimiento
irrestricto de la ley mediante el miedo a las consecuencias que se derivarían de su
desobediencia.
Para que exista un cumplimiento irrestricto de la ley, el soberano instaurará leyes
positivas que vendrán siendo el patrón moral de conducta por el cual los súbditos
deberán guiar sus acciones posteriormente. En el capítulo dos había mencionado que los
presupuestos éticos que se podrían rastrear dentro de la condición natural eran que cada
individuo atomizado llamaba bueno a lo que satisfacía su movimiento vital y malo a lo
contrario, lo cual hacía que existiera un relativismo moral en torno a la
conceptualización ética de dichos conceptos. A su vez, dicho relativismo producía un
conflicto en el estado de naturaleza en torno a las distintas creencias que cada individuo
pudiera tener con respecto a lo bueno y a lo malo. Por eso, de acuerdo con Richard
Tuck, la política es la solución a los conflictos característicos en el estado de naturaleza,
donde hay una confrontación de creencias en torno a las costumbres morales que cada
individuo pueda tener210. Ahora bien, como la política es un constructo artificial creado
por los hombres mediante acuerdos, pactos y leyes, se sigue entonces que la moralidad
por excelencia deviene cuando se instituye el cuerpo político con su representante. M.A.
Bertman, quien considera el lenguaje como el instrumento principal por el cual surge el
Estado –en cuanto el acuerdo político originario es establecido por los individuos
mediante la palabra–, sostendrá que la acción de crear un Estado produce un lenguaje
moral, pues el hecho de designar con palabras aquello que deba ser llamado bueno,
constituye una significación moral. Para Bertman esto representa un acto voluntario de
los hombres porque es un salto que se hace del estado de naturaleza, donde el deseo
privado equivale a lo bueno y, hasta cierto punto puede reñir con todos los deseos
210 Cfr. TUCK, Richard, “Hobbes‟s Moral Philosophy”, en op.cit, p. 186.

106
privados que existan entre los individuos. Ahora el Estado promulga lo que debe ser
deseado como bueno, es decir lo que el soberano considera estándar público211.
Para Ángel Cappelleti el Estado es el origen de la moralidad porque los valores y
normas morales son instrumentos por los cuales el Estado se vale para tener sujetos a sus
súbditos212. De esto se sigue, entonces, que la moral y las leyes sean constructos
artificiales en sentido estricto porque dentro de la sociedad política entrarán a obligar a
los súbditos a su observancia mediante el poder de la espada. Ahora bien, después de
asegurar que la moralidad y la normatividad emergen con el Estado, hay que responder
la siguiente pregunta: ¿en dónde queda, pues, el carácter moral de las leyes de
naturaleza? Para Hobbes las leyes de naturaleza son las verdaderas virtudes morales
reconocidas universalmente por todos los hombres, independientemente de sus creencias
y más allá de que la formulación de éstas coincida con la Palabra de Dios. El problema
radica en que ellas no tienen ese carácter de obligatoriedad requerido para constreñir
mecanicistamente la voluntad del hombre, que por naturaleza es conflictiva por querer
poder, dignidad, honor y satisfacciones de deseos. Aquí se demuestra la tensión entre lo
que el hombre es y lo que debería ser. Por una parte el hombre es un cuerpo natural que
tiene sus apetencias naturales y, por la otra, es un cuerpo natural que debería observar las
leyes naturales en la medida en que ellas promueven la búsqueda de la paz como un bien
en sí mismo. Y por último es un ciudadano que no observará incondicionalmente las
leyes (naturales y positivas) así como lo sugiere la tesis Taylor-Warrender.
Debido a la limitación que tiene el hombre por cumplir las leyes naturales y
positivas en virtud del mandato de la ley y en un sentido incondicional de la justicia, J.A.
Passmore –que se termina adhiriendo más a la posición naturalista– sostendrá que el
temor es la pasión que hace a los hombres seres morales. Para Passmore el temor no se
genera por el hecho de contemplar el inmenso poder del soberano, sino porque los
211 Cfr. BERTMAN, M.A. “Hobbes: Language and the Is-Ought Problem”, en op.cit, p. 347. 212 Cfr. CAPPELLETI, Ángel, Estado y poder político en el pensamiento moderno, Mérida, Universidad de los Andes, 1994, p. 59.

107
hombres piensan en las cosas que les sucedería si no hubiera un poder común213. Esto
sirve para indicar que dada la situación en que el poder esté ausente la anarquía será la
regla por la cual los individuos guiarán sus acciones. Con respecto a la naturaleza de los
individuos, Passmore habla de dos fuerzas o tendencias en ellos: la primera es una
tendencia antisocial, por la cual el hombre anhela el poder y la vanagloria, que lo
impulsa a rivalizar con sus semejantes; la segunda tendencia es la social, donde el temor
a la muerte violenta desempeña un papel fundamental. Teniendo en cuenta que para
Hobbes el hombre no es un animal político en el sentido aristotélico214 –en cuanto tenga
una tendencia hacia la sociabilidad y la convivencia con los demás–, puede decirse
entonces que el temor es el móvil que lo conduce a la sociabilidad, una pasión bastante
fuerte que reduce el amor propio215. De acuerdo con Leo Strauss, la vanidad fue para
Hobbes la raíz de todo mal porque en esta pasión reconocía el poder que enceguece a los
hombres. Cada hombre por aparte desea pensar bien de sí mismo y rehúsa reconocer los
hechos que revelan los límites de su poder; asimismo, la vanidad le impide a cada
hombre darse cuenta de su situación en la condición natural, porque la vanidad lo limita
a percibir exclusivamente el éxito. De esta manera, si la vanidad encandila al hombre, el
miedo y el temor son las pasiones que le proporcionan claridad respecto de su situación
de guerra con otros hombres216. Por tanto, Strauss termina caracterizando el miedo a la
muerte como una pasión que hace prudente al hombre217.
Después de analizar las posturas de Passmore y Strauss, puede decirse que ambos
reconocen en el temor a la muerte violenta la pasión fundamental que conduce a los
hombres a la sociabilidad y la obediencia moral de las leyes. Mientras que Passmore
habla del temor que se generaría en los individuos de no existir un poder común que
someta las voluntades de todos a la obediencia, Strauss pone el énfasis en el temor como
pasión que convierte a los hombres en seres prudentes y racionales. Cuando Strauss dice
213 Cfr. PASSMORE, J.A., “The Moral Philosophy of Hobbes”, en op.cit, p. 45. 214 Cfr. D.CV, I, 2, pp. 14-17. 215 Cfr. PASSMORE, J.A., “The Moral Philosophy of Hobbes”, en op.cit, pp. 43-44. 216 Cfr. STRAUSS, Leo, op.cit, p. 157. 217 Cfr. Ibíd, p. 41.

108
que el objetivo primordial de todo hombre es la conservación de la vida, cambia esta
expresión por la de “evitación de la muerte”. Según la visión de Strauss, Hobbes
modificó la expresión positiva de „conservar la vida‟ por la negativa y “prudencial” de
„evitación de la muerte‟, porque la muerte es algo inminente que siente y teme el
hombre. Por el contrario, la vida es algo que anhela y busca en la medida en que la
reflexión racional le dice cuál es el mejor camino para la felicidad pero en un sentido
prudencial218. En la condición natural la preservación de la vida es el objetivo
primordial que cada hombre busca, en la medida en que el uso de los medios adecuados
para tal propósito se tornará en algo bueno para el sujeto; pero debido a la situación de
guerra en donde todos los hombres pugnan entre sí por mantener el movimiento vital,
este modo de actuar no es garantía suficiente para que alcance la felicidad. Por eso los
individuos recurren a la asociación política con el objeto de buscar la paz, la seguridad y
la felicidad (como evitación de la muerte), puesto que esto representa la garantía para
poder realizar otras labores humanas como las artes, las ciencias, etc.
Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada
hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en el que los hombres
viven sin otra seguridad que no sea la que les procura su propia fuerza y su habilidad para
conseguirla. En una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se
presenta como incierto; y, consecuentemente, no hay cultivo de la tierra; no hay navegación, y no hay uso de productos que podrían importarse por mar; no hay construcción de viviendas, ni de
instrumentos para mover y transportar objetos que requieren la ayuda de una fuerza grande; no
hay conocimiento en toda la faz de la tierra, no hay cómputo del tiempo; no hay artes; no hay
letras; no hay sociedad. Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de
perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y
corta219.
En la condición natural los hombres no podrían desplegar esas potencialidades
técnicas porque la tarea de todo hombre se reduce a evitar su propia muerte
imponiéndose como el más fuerte o tratando de no parecer débil. En ese orden de ideas,
teniendo en cuenta las visiones naturalistas de Passmore y Strauss, es plausible sostener
que la idea de la asociación política surge por la necesidad imperiosa de evitar la muerte.
218 Cfr. Ibíd, pp. 39-40. 219 Lev, I, 13, pp. 107-108.

109
Y dado que la sociedad se forma voluntariamente, en toda sociedad se requiere un objeto de
esa voluntad, esto es: aquello que parece a todos los miembros bueno para ellos. Todo lo que
parece bueno es agradable, y se refiere a los sentidos o a la mente. Y todo placer de la mente, o es
la gloria (es decir, la buena opinión de sí mismo), o se refiere en último término a la gloria; lo
demás es sensual o lleva a lo sensual, y puede quedar comprendido bajo el nombre de
conveniencia. Así pues, toda sociedad se forma por conveniencia o por vanagloria, esto es: por
amor propio, no de los demás. Ahora bien, por amor a la gloria no se puede concertar una alianza
ni de muchos hombres ni por mucho tiempo; porque esta vanagloria, al igual que el honor, si la
tienen todos no la tiene nadie, ya que consiste en la comparación y en la excelencia; y para que
alguien tenga en sí motivos de gloriarse, la sociedad de los demás no aporta ninguna ayuda,
puesto que alguien es tanto como puede ser sin apoyo de los demás. Y aunque las comodidades
de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres
por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad.
Por lo tanto hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido
a la mutua benevolencia de los hombres sino al miedo mutuo220.
La última afirmación de la cita del De Cive demuestra que la asociación política se
debe al miedo mutuo entre los hombres y no a la benevolencia. Este aserto también
manifiesta que la obra está permeada por un naturalismo moderado, siendo en esencia
una obra racionalista que se limita generalmente a hablar de las funciones del soberano y
de los deberes de los súbditos como ciudadanos, sin dejar de lado el asunto concerniente
a aquellas causas que debilitarían el Estado, de permitirse la anarquía en el sentido de
que el soberano no coaccionara a sus súbditos al cumplimiento de la ley. Como dejé
entrever en el primer capítulo, es plausible afirmar que cuando Hobbes se propuso
explicar consecuentemente los Elementos de la Filosofía tuviera un plan ideado para
explicar las cuestiones de la física, del hombre y del ciudadano deductivamente, pero
debido a los problemas políticos del momento a Hobbes le tocó adelantar su proyecto
filosófico hasta el punto de llegar a publicar primero el De Cive, sin antes haber
considerado las cuestiones de la física y la psicología humana. Ahora bien, de seguir esta
hipótesis no sería desacertado inferir que en el De Cive (aparte de Elementos…) Hobbes
ya estaba esbozando las primeras consideraciones generales en torno a la psicología de
la naturaleza humana, que después vendría a profundizar en el Leviatán.
Volviendo al tema de las pasiones humanas, puede decirse entonces que los
hombres no son sociables por naturaleza, en el sentido aristotélico de la palabra porque,
220 D.CV, I, 2, pp. 16-17.

110
–como afirmé anteriormente– los apetitos de éstos no van en la misma dirección. Es
precisamente por causa de la diversidad de apetitos, que van por distintos caminos, que
surge la guerra de todos contra todos. Si los hombres acuerdan unirse en la sociedad
política para vivir como ciudadanos es por el miedo mutuo que cada uno de ellos siente
ante el hecho de perecer por una muerte violenta dentro del estado de naturaleza. Al
miedo y al temor a la muerte ha de sumarse entonces como justificación de la
sociabilidad la conveniencia, puesto que cada hombre se asocia con los demás buscando
para sí mismo su propia preservación –o mejor aún, la evitación de la muerte– y no el
bienestar colectivo de la sociedad. Esto demuestra además que en el pacto de asociación
política el cálculo racional y de autointerés de cada individuo desempeña un papel
importante porque la evitación de la muerte implica para cada uno realizar un cálculo de
aquellas cosas que más le convienen para su protección. Al respecto, Lukac de Stier dice
lo siguiente:
(…) mientras la sociabilidad es natural entre los seres irracionales, la sociabilidad en el
hombre sólo se logra por medio del pacto o convenio, que es artificial y responde al temor mutuo. Para Hobbes, ningún vínculo liga por naturaleza a los hombres. La persecución del bien es
absolutamente individual y, a la vez, es fuente de antagonismo. Sin embargo, la razón, movida
por las pasiones, calcula un modo artificial de compaginar los intereses de los individuos. Debido
al antagonismo natural entre los hombres, todo orden es una creación de la voluntad humana; el
orden social es producido por el consentimiento que, a su vez, está condicionado por la búsqueda
del propio bien. El pacto se nos presenta como una conclusión del cálculo que la razón elabora
sobre nuestro interés, que a su vez, se funda en nuestras pasiones221.
Por tales razones es plausible sostener que en los individuos no existe una especie
de principio ético imparcial que los vincule y los conduzca a la unidad. Si surge un
acuerdo recíproco es porque hay un peligro inminente de perecer en el estado de
naturaleza, de ahí que el acuerdo esté motivado por una necesidad y no se conciba como
lo propone David Gauthier, para quien el acuerdo surge de la asociación de unos cuantos
individuos que deciden establecer un poder común sin tener necesariamente un temor.
Aunque Gauthier no mencione el temor a la muerte como móvil de la asociación
política, reconoce que la creación de una voluntad única implica crear un centro de
decisión singular para toda la sociedad. Cada hombre contratante reconoce el interés de
221 Cfr. LUKAC de STIER, María Liliana, op.cit., p. 217.

111
mantener la sociedad hasta el punto de justificar que la espada de la justicia es útil como
mecanismo de protección y de mantenimiento de la sociedad222. A partir de este punto
focal que representa la autoridad del soberano, puede concluirse que el soberano entrará
a regir los destinos del Estado imponiendo un lenguaje moral tal como lo propone M.A.
Bertman, así resolverá políticamente los conflictos que surgen en el estado de naturaleza
en torno a lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto.
222 Cfr. GAUTHIER, David, op.cit, pp. 106-107.

CONCLUSIONES
El objetivo principal que me propuse en este Trabajo de Grado fue explorar la idea
de la posibilidad de una ética hobbesiana. Para tal propósito, esta investigación empezó
por identificar problemas que se derivaban de pensar este tema, pues uno de los
inconvenientes que me encontré al emprender la investigación fue que Hobbes no
estableció un sistema filosófico ético, de la manera en que lo hicieran Aristóteles, Kant o
John Stuart Mill, entre otros. Estoy seguro de que todos los comentaristas y estudiosos
de la ética hobbesiana se han encontrado con el mismo problema. Pese a este obstáculo,
esto no ha sido impedimento para que los estudios contemporáneos vuelvan a re-pensar
la antropología y la psicología hobbesianas en la perspectiva ética. Ahora bien, teniendo
en cuenta estos inconvenientes y limitaciones, el principio de esta investigación
consistió en acudir a los pasajes de las obras de Hobbes en donde él escuetamente
menciona la palabra „ética‟ o „moral‟. En el Leviatán encontré –gracias a las lecturas de
Tom Sorell y Richard Tuck– que hay dos pasajes en donde Hobbes menciona la palabra
„ética‟. En el capítulo 9, en donde muestra su tabla de la clasificación de las ciencias,
Hobbes define la ética como las “consecuencias de las pasiones de los hombres”; esta
definición la clasifica Hobbes dentro del gran campo de la Filosofía Natural que estudia
las “consecuencias de los accidentes de los cuerpos naturales”. El otro pasaje se
encuentra en el capítulo 15, en donde Hobbes, al terminar de exponer las diecinueve
leyes de naturaleza, dice que “la ciencia de estas leyes es la verdadera y única filosofía
moral”, y más adelante, hacia el final del capítulo dice lo siguiente: “la ciencia de la

113
virtud y del vicio es filosofía moral y, por tanto, la verdadera doctrina sobre las leyes de
naturaleza es la verdadera filosofía moral”. En De Corpore I, 9, cuando Hobbes expone
que la Filosofía se divide en natural y artificial (lo artificial también se conoce como
filosofía civil o del Estado), dividirá la parte civil en ética y en política, y sostendrá que
la parte ética se encarga del carácter y las costumbres de los hombres, y la parte política
se encarga de los deberes de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta los significados de la palabra „ética‟ o „moral‟, mencionados
anteriormente, surgió una dificultad. Mostré que mientras en Leviatán Hobbes definía la
ética para hablar de las pasiones humanas –desde la perspectiva antropológica,
psicológica y mecanicista–, que son inherentes a los hombres como cuerpos naturales en
movimiento, en De Corpore sostenía lo contrario, ya que al tratar el carácter y las
costumbres de los hombres pareciera que sólo pudiera ocuparse de este tema después de
que el hombre se hubiera establecido como ciudadano dentro de un cuerpo político y se
hubiera alejado de la condición natural. Por tal motivo, mostré que estas definiciones de
la ética obedecían a coyunturas distintas en las que se redactaron dichas obras. Por
ejemplo, De Corpore iba a ser el primer tratado de la trilogía llamada „Elementos de la
Filosofía‟ en donde Hobbes iba a exponer las cuestiones físicas acerca del movimiento
de los cuerpos naturales; después iba a pasar deductivamente a explicar el mecanicismo
en el hombre atendiendo los postulados físicos en un tratado llamado De Homine y, por
último, teniendo en cuenta los postulados físicos, mecanicistas, antropológicos y
psicológicos iba a tratar el tema de los deberes de los hombres como ciudadanos en el
De Cive. Teniendo en cuenta el orden consecuente de los objetos de estudio que se
propuso contemplar Hobbes en los Elementos de la Filosofía, en el primer capítulo dejé
entrever que este proyecto filosófico obedeció posiblemente a un plan que tenia ideado
Hobbes de antemano. Ahora bien, de seguir esta hipótesis, podría decirse que cuando
Hobbes pretendía exponer la antropología y la psicología mecanicista en De Homine no
necesariamente iba a recurrir al hecho factico (la sociedad de su época) para constatar
sus axiomas o asertos filosóficos en esta materia; por ende, es plausible que sólo se
limitara a las deducciones de sus investigaciones físicas y, en parte, a los relatos

114
históricos que le ofrecían las historias de Tucídides, en los cuales pudo constatar cómo
se han desarrollado y desenvuelto las pasiones en el hombre a lo largo de la historia223.
Debido a los problemas políticos que aquejaron a la Inglaterra de su tiempo, a Hobbes le
tocó adelantar su proyecto intelectual llegando a publicar primero el De Cive en 1642,
después de haber publicado Elementos de Derecho hacia 1640. Puede decirse que en De
Cive Hobbes empieza a mencionar las primeras características de la naturaleza humana
en un estado de naturaleza donde no tuviera la coacción de un poder común que le
obligara a obedecer la ley; además, podría decirse también que debido a la no
consideración exhaustiva de las cuestiones físicas como se lo propuso previamente, no
sería descartable sostener que las características del hombre en estado de naturaleza, que
expuso brevemente Hobbes en De Cive, obedecían a la influencia que los sucesos
sociales y políticos de su tiempo le ofrecían. Entre el año de publicación del De Cive
(1642) y el año de publicación del De Corpore (1655) hay un lapso de tiempo en donde
ocurre la Guerra Civil inglesa y, posteriormente viene la Restauración. Hacia 1651
Hobbes publica el Leviatán que es su obra más desarrollada y elaborada en torno a la
filosofía política y a la psicología de las pasiones humanas. Por consiguiente, en el
primer capítulo mostré que en el Leviatán Hobbes desarrolla profundamente su
antropología y psicología de las pasiones humanas debido a que el conflicto bélico de su
país lo inspiró para concebir la naturaleza humana como totalidad, es decir, con
apetitos, deseos y aversiones, independientemente de que el hecho fáctico social hubiera
sido coherente y consistente posteriormente con las premisas cientificistas y
corpusculares que desarrolló en De Corpore.
223 Para Hobbes hay dos clases de conocimiento: el conocimiento factual y el conocimiento de la consecuencia. El primero se constituye a partir de las facultades humanas que son el sentido y la memoria,
pues es un conocimiento absoluto que implica ver un hecho y recordar que fue realizado; para Hobbes este
tipo de conocimiento implica registrar hechos que se convertirán luego en conocimiento. Al hecho de
registrar conocimientos factuales lo llama Hobbes historia. Por el contrario, al conocimiento de las consecuencias lo llama Hobbes ciencia y tiene un carácter condicional porque se basa en demostraciones
que se siguen de una afirmación a otra. Cfr. Lev, I, 9, p. 75. Podría decirse que el conocimiento de las
consecuencias es el tipo de conocimiento que Hobbes empleó en la elaboración de los Elementos de la
Filosofía, porque pretendía razonar de manera consecuente cómo se concibe el movimiento en el mundo,
pasando por el hombre hasta terminar en el Estado.

115
Después de haber mostrado las diferencias expositivas que existen entre el
Leviatán y los Elementos de la Filosofía, y tratando de dilucidar el tema de la ética en el
pensamiento filosófico-político de Hobbes, demostré que existen dos visiones plausibles
para interpretar la ética en Hobbes: la visión racionalista y la visión naturalista. La
primera se centra en hablar básicamente de los deberes que tienen que cumplir los
hombres como súbditos de un Estado, reconociendo de antemano que los hombres están
previamente obligados a observar moralmente las leyes naturales por ser los mandatos
de Dios. La segunda vía de interpretación, por el contrario, atiende la concepción
mecanicista de las pasiones humanas en una condición natural donde lo bueno y lo malo
son categorías morales relativas a cada hombre y dependen de las circunstancias del
momento. A partir de las características de ambas visiones, mostré que la interpretación
racionalista correspondía a una lectura del De Corpore y del De Cive, y la interpretación
naturalista, por su parte, se centraba en una lectura del Leviatán. Con base en lo anterior,
sostuve que generalmente algunas interpretaciones éticas tienden a irse por la vía
racionalista porque le dan mayor importancia a los deberes morales que tienen que
cumplir los individuos, sin tener en cuenta la condición ontológica del hombre en el
mundo. Por tal motivo, y en aras de emprender la investigación por la posibilidad de la
ética hobbesiana, siendo lo más fiel posible a las categorías de Hobbes –pues gran parte
de los estudios contemporáneos utilizan categorías filosóficas totalmente anacrónicas y
ajenas al sistema hobbesiano–, desde el primer capítulo manifesté que para conocer
cuáles son los deberes que deben cumplir los hombres dentro de la sociedad política y en
un sentido moral, primero que todo se tenía que conocer al hombre como cuerpo natural,
puesto que del conocimiento del hombre en su naturalidad se puede entender cómo obra
y cuáles son sus principios éticos. De esto se sigue que a partir del conocimiento de la
naturaleza humana se sepa cómo se la deba coaccionar en la sociedad política en el
cumplimiento irrestricto de la ley. Por eso, el orden expositivo de este trabajo tuvo en
cuenta el orden de la investigación que Hobbes se propuso desarrollar en los Elementos
de la Filosofía, es decir, empezar por la física de los cuerpos naturales, luego pasar por
el hombre como cuerpo natural, hasta llegar al hombre como ciudadano. De la misma

116
forma, en la Introducción del De Homine Hobbes concibe al hombre desde dos
dimensiones: como cuerpo natural y como ciudadano, es decir, los principios de la física
unidos con aquellos de la política.
En el capítulo dos expuse la primera dimensión del hombre como cuerpo natural, y
para ello tuve que remitirme a la teoría corpuscular de Hobbes –comparándola con otras
visiones del siglo XVII– para entender cómo desde esta concepción que sostiene que
todo lo que existe en el universo son cuerpos en movimiento, –a su vez impulsados por
pequeños corpúsculos– podía entenderse la antropología y la psicología humanas. La
conclusión que pude obtener de este capítulo es que en la condición natural el hombre es
un cuerpo en movimiento que estará determinado a ello por el hecho de que el
movimiento lo impulsa a pasar de una satisfacción de deseos a otra en aras de preservar
la vida. El principio ético general que pude rastrear en dicha condición ontológica era
que todo individuo persigue para sí mismo la auto-preservación en la medida en que
todos los movimientos vitales están dirigidos hacia tal propósito. Como los objetos de
amor, deseo, odio y aversión varían entre los individuos porque cada uno de ellos
persigue bienes y rehúye males distintos, pude establecer que hay un relativismo moral
porque los conceptos de bueno y de malo varían entre ellos, hasta el punto de que uno de
los factores que puede desencadenar el conflicto surge porque cada uno de ellos quiere
imponer ante los demás las propias concepciones o creencias que tiene sobre lo qué es
bueno y malo. Debido a este inconveniente, dejé entrever que antes del establecimiento
del Estado es sumamente problemático afirmar que exista un principio moral válido para
todos los individuos que los convierta en seres sociables por naturaleza. Partiendo de la
idea de que en el plano mecanicista los cuerpos chocan entre sí, puede decirse que en el
ámbito humano los hombres chocan entre sí para preservar la vida. Por eso, planteé que
la ley positiva establecida por el soberano es necesaria como constreñimiento de la
libertad mecanicista en el hombre. Si la libertad mecanicista es la ausencia de
impedimentos externos, en el ámbito social la libertad es ausencia de obligación. Por
consiguiente, en la medida en que exista un poder común que ejerza obligación sobre los

117
individuos, se concluye entonces que emerge una normatividad, un concepto del deber y
una moralidad válida para todos súbditos contratantes.
En el capítulo tres introduje el tema de las leyes naturales con el fin de saber desde
qué perspectiva ética pueden ser entendidas, claro está, habiendo tenido en cuenta al
hombre como cuerpo natural. Además, este tema es relevante dentro de una
investigación ética hobbesiana por aquello de que “la ciencia de estas leyes es la
verdadera y única filosofía moral”. Algunos trabajos sobre la ética hobbesiana se centran
en el estudio pormenorizado de las leyes de naturaleza dejando de lado el carácter
antropológico y psicológico del hombre, y otros estudios tratan de vincular el aspecto
natural del hombre con la función que tienen estas leyes como preceptos de la recta
razón que le aconsejan a un hombre sobre aquello que debe hacer u omitir para preservar
la vida. En este capítulo expuse paulatinamente cómo se entienden las leyes naturales
desde el racionalismo y el naturalismo, llegando a la conclusión que la visión
racionalista –sostenida por la tesis A.E. Taylor-Warrender– se adhiere a la lectura de las
leyes naturales del De Cive en donde Hobbes sostiene que ellas son los mandatos
revelados por Dios a todos los hombres. De ahí que la postura racionalista deduzca que
existe en Hobbes una noción deontológica del deber moral por considerar que la ley
natural es un a priori fundamental conocido por todos los hombres y anterior al
establecimiento de la sociedad civil. Por otra parte, mostré que la visión naturalista
define las leyes de naturaleza de otra manera, considerando que ellas son solo preceptos
de la recta razón que le dictan al hombre lo que debe hacer o evitar para conservar su
vida. Esta definición es semejante a la del De Cive, pero en los capítulos 14 y 15 del
Leviatán Hobbes no apela a Dios. A partir de estas diferencias mostré que existe una
tensión interpretativa en ambas obras, mientras en De Cive Hobbes acude a Dios como
el fundamento divino de las leyes, en Leviatán, por el contrario, Hobbes no se va a
desentender totalmente del carácter divino de las mismas, antes bien derivará su
fundamento “divino” del reconocimiento universal que todos los hombres le dan a la ley
natural como el camino para encontrar la paz independientemente de que las leyes
coincidan con los preceptos de Dios, o más allá de que los hombres crean en Él. Así

118
pues, después de sentar estos precedentes, mi interpretación de la ley natural se orientó
hacia la perspectiva naturalista porque los hombres utilizan el cálculo de la recta razón
siempre en función de su propia auto-preservación –siendo consecuente con el
mecanicismo-determinismo evidenciado en el capítulo dos–. Pero, más allá de que la
finalidad de todo hombre se reduzca a la satisfacción de sus movimientos vitales,
concluí que el hombre siempre tiene una intención y una disposición favorable de buscar
la paz como un bien en sí mismo bueno.
Y en el capítulo cuatro expuse la segunda dimensión de la naturaleza humana que
concibe al hombre como ciudadano. Aquí formulé la pregunta acerca de lo que le podría
aporta a la ética la idea de pensar al hombre como ciudadano, y, como vine
estableciendo a lo largo de este trabajo, mostré que puede pensarse al ciudadano desde el
racionalismo o el naturalismo. Desde la visión racionalista pude establecer –siguiendo la
tesis A.E. Taylor-Warrender– que pensar al hombre como ciudadano implica
desnaturalizarlo de su condición de cuerpo natural. Básicamente la tesis Taylor-
Warrender hace hincapié en que el hombre es un ser racional que es consciente de que
su deber moral radica en obedecer las leyes positivas que instituya el soberano. Así
como tiene el deber de obedecer al soberano en la sociedad, de antemano tiene el deber
moral de obedecer la ley natural en virtud de que es el mandato dado por Dios. En ese
orden de ideas, planteé que la visión deontológica de la ética descuida aspectos
esenciales de la dimensión natural del hombre, pues para conocer al ciudadano hay que
tener en cuenta al hombre en su naturalidad, asunto que no tienen en cuenta A.E. Taylor
ni Howard Warrender. Por tal motivo, y siendo consecuente con la dimensión natural del
hombre, pude concluir que el móvil de la acción que convierte al hombre en ciudadano
del cuerpo político es el miedo y el temor ante la muerte. Estas pasiones conducen al
hombre a obedecer las leyes instituidas porque el soberano ejercerá el poder de coacción
para mantener el cuerpo político alejado del estado de naturaleza. En cierto sentido el
miedo y el temor a la muerte transforman a los individuos en seres morales en la medida
en que ellos se ven obligados a obedecer al soberano con la única intención de preservar
sus vidas pero insertados dentro del orden político.

119
En síntesis, después de haber expuesto la línea de investigación de esta monografía,
cabe resaltar que mi trabajo se orientó a demostrar que la vía de interpretación
naturalista predomina más que la visión racionalista. Antes de la instauración del Estado
no existe moralidad alguna ni un sentido estricto del deber que obligue al hombre a
comportarse de una manera adecuada y cordial con sus semejantes, por eso los hombres
deciden delegarle el poder a un solo hombre, huyendo del miedo a la muerte con el
objetivo de que éste voluntariamente cree la nueva moralidad por la cual los hombres
guíen sus acciones. Por otra parte, cabe resaltar también que el naturalismo es más
consistente y aclaratorio con varios de los asertos filosóficos de Hobbes en torno a la
antropología, la psicología y la fundamentación del Estado. Por consiguiente, puede
inferirse entonces que mi investigación trató de ser consecuente, no solo con los
postulados filosóficos hobbesianos, sino con el ideal de la ética y política demostrativas
que pretendió Hobbes. La forma como deba construirse el cuerpo político “perfecto”,
para que resista a la anarquía y las sediciones, implica primero tener en cuenta cómo se
comporta el hombre naturalmente, pues de la manera como se comporte el hombre en el
mundo dependerá el modo como deba funcionar la ley para constreñirlo.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía primaria
HOBBES, Thomas, Del ciudadano y Leviatán, trad. castellana de E. Tierno Galván y M.
Sánchez Sarto, Madrid, Tecnos, 2005.
--------------------, Elementos de derecho natural y político, trad. castellana de Dalmacio
Negro Pavón, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979.
---------------------, Leviatán: la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil,
trad. castellana de Carlos Mellizo, Barcelona, Altaya, 1994.
---------------------, Libertad y necesidad y otros escritos, trad. castellana de Bartomeu
Forteza Pujol, Barcelona, Nexos, 1991
--------------------, Man and Citizen (De Homine and De Cive), trad. inglesa de Charles T.
Wood, T. S. K. Scott-Craig y Bernard Gert, Indianapolis, Hackett Publishing Company,
1998.
---------------------, The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Germany,
Scientia Verlag Aalen, 1960.
---------------------, Tratado sobre el ciudadano, trad. castellana de Joaquín Rodríguez
Feo, Madrid, Trotta, 1999.
---------------------, Tratado sobre el cuerpo, trad. castellana de Joaquín Rodríguez Feo,
Madrid, Trotta, 2000.
Bibliografía secundaria
ASTORGA, Omar, El pensamiento político moderno: Hobbes, Locke y Kant, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 1999.

121
-------------------------, La institución imaginaria del Leviatán. Hobbes como intérprete de
la política moderna, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2000.
AYERS, Michael and GARBER, Daniel (eds.), The Cambridge History of Seventeenth-
Century Philosophy, vol. I, New York, Cambridge University Press, 1998.
BERNHARDT, Jean, Hobbes, México, Cruz O, 1996.
BOBBIO, Norberto, Thomas Hobbes, trad. castellana de Manuel Escrivá de Romani,
México, FCE, 1992.
BOONIN-VAIL, David, Thomas Hobbes and the Science of Moral Virtue, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994.
BORON, Atilio (comp.), La filosofía política moderna, Buenos Aires, Clacso-Eudeba,
2001.
CAPPELLETI, Ángel, Estado y poder político en el pensamiento moderno, Mérida,
Universidad de los Andes, 1994.
CASSIRER, Ernst, La filosofía de la Ilustración, trad. castellana de Eugenio Ímaz,
México, FCE, 2002.
CRUZ, Alfredo, La sociedad como artificio: El pensamiento político de Hobbes,
Pamplona, EUNSA, 1992.
DÍAZ, Elías y RUIZ, Alfonso, Filosofía política II: Teoría del Estado, Madrid, Trotta,
1996.
GALIMIDI, José Luis, Leviatán conquistador: Reverencia y legitimidad en la filosofía
política de Thomas Hobbes, Rosario, Homo Sapiens, 2004.
GARCÍA, Juan Carlos, Empirismo e ilustración inglesa: De Hobbes a Hume, Madrid,
Editorial Cincel, 1985.
GAUTHIER, David, Egoísmo, moralidad y sociedad liberal, trad. castellana de Pedro
Francés, Barcelona, Paidós, 1998.
--------------------------, La moral por acuerdo, trad. castellana de Alcira Bixio,
Barcelona, Gedisa, 1994.
-------------------------, The Logic of Leviathan. The Moral and Political Theory of
Thomas Hobbes, Oxford, Oxford University Press, 1969.

122
GOLDSMITH, Maurice, Thomas Hobbes o la política como ciencia, trad. castellana de
Jorge Issa González, México, FCE, 1988.
GUISAN, Esperanza, Introducción a la ética, Madrid, Cátedra, 1995.
---------------------------, Razón y pasión en ética. Los dilemas de la ética contemporánea,
Barcelona, Anthropos, 2008.
HABERMAS, Jürgen, Teoría y praxis, trad. castellana de Salvador Mas Torres y Carlos
Moya Espí, Madrid, Tecnos, 1982.
HAMPSHER, Monk, Historia del pensamiento político moderno: Los principales
políticos de Hobbes a Marx, trad. castellana de Ferran Meler, Barcelona, Ariel, 1996.
HAMPTON, Jean, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge/New York,
Cambridge University Press, 1986.
HERNÁNDEZ, José María, El retrato de un dios mortal: Estudio sobre la filosofía
política de Thomas Hobbes, Barcelona, Anthropos, 2002.
HILB, Claudia, Leo Strauss: el arte de leer. Una lectura de la interpretación
straussiana de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Spinoza, Buenos Aires, FCE, 2005.
HORKHEIMER, Max, Historia, metafísica y escepticismo, trad. castellana de María del
Rosario Zurro, Madrid, Alianza, 1982.
KING, Preston y LUBIENSKI, Zbigniew, Thomas Hobbes: Critical Assessments,
London/ New York, Routledge, 2000.
KLENNER, Hermann, Thomas Hobbes filósofo del derecho y su filosofía jurídica, trad.
castellana de Luis Villar Borda, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999.
LUKAC de STIER, María Liliana, El fundamento antropológico de la filosofía política
y moral en Thomas Hobbes, Buenos Aires, Universidad Católica de Argentina, 1999.
LYNCH, Enrique, Hobbes. Textos cardinales, Barcelona, Península, 1987.
MACPHERSON, Crawford B., La teoría política del individualismo posesivo: De
Hobbes a Locke, trad. castellana de J.R. Capella, Barcelona, Fontanela, 1970.
MARTINICH, Aloysius, A Hobbes Dictionary, New York, Blackwell, 1995.

123
MOSQUERA, Fernando, Relación de continuidad y de discontinuidad entre la
antropología y la física política hobbesianas, Medellín, Universidad Pontificia
Bolivariana, 2002.
MUGUERZA, Javier, Desde la perplejidad, México, FCE, 1995.
NADLER, Steven (ed.), A Companion to Early Modern Philosophy,
Malden/Massachusetts, Blackwell Publishing, 2002.
NUDLER, Oscar, La racionalidad: Su poder y sus límites, Buenos Aires, Paidós, 1996.
OLASO, Ezequiel (ed.), Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Trotta, 1994.
PETERS, Richard, Hobbes, Middlesex, Penguin Books, 1967.
SKINNER, Quentin, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge,
Cambridge University Press, 1996.
SORELL, Tom (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999.
SPRINGBORG, Patricia (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan, New
York, Cambridge University Press, 2007.
STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph (comps.), Historia de la filosofía política, trad.
castellana de Leticia García Urriza y Diana Luz Sánchez, México, FCE, 1996.
---------------, La filosofía política de Hobbes: Su fundamento y su génesis, trad.
castellana de Silvana Carozzi, Buenos Aires, FCE, 2006.
---------------, ¿Qué es la filosofía política?, trad castellana de Amando A. de la Cruz,
Madrid, Guadarrama, 1970.
TAYLOR, Charles, La libertad de los modernos, trad. castellana de Horacio Pons,
Buenos Aires, Amorrortu, 2005.
TÖNNIES, Ferdinand, Hobbes: vida y doctrina, trad. castellana de Eugenio Ímaz,
Madrid, Alianza, 1988.
ZARKA, Yves, Hobbes y el pensamiento político moderno, trad. castellana de Luisa
María Medrano, Barcelona, Herder, 1997.

124
Historias de la filosofía
CHATELET, François, Historia de la filosofía, Tomo III, trad. castellana de María Luisa
Pérez Torres, Madrid, Espasa-Calpe, 1976.
COPLESTON, Frederick, Historia de la filosofía, vol. V: De Hobbes a Hume, trad.
castellana de Ana Doméneck, Barcelona, Ariel, 1981.
FRAILE, Guillermo, Historia de la filosofía III: Del Humanismo a la Ilustración (siglos
XV-XVII), Madrid, BAC, 1978.
HIRSCHBERGER, Johannes, Historia de la filosofía, tomo II, trad castellana de Luis
Martínez Gómez S.J., Barcelona, Herder, 1982.
LAMANNA, Paolo, Historia de la filosofía III: De Descartes a Kant, trad. castellana de
Oberdan Caletti, Buenos Aires, Librería Hachette S.A., 1964.
PARKINSON, G.H.R., History of Philosophy: The Renaissance and Seventeenth-
century Rationalism, London, Routledge, 2000.
PEREZ, Jorge, Historia de la filosofía moderna: De Cusa a Rousseau, Madrid, Akal,
1998.
REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío, Historia del pensamiento filosófico y científico:
Del Humanismo a Kant, tomo II, trad. castellana Juan Andrés Iglesias, Barcelona,
Herder, 1988.
ROMERO, Francisco, Historia de la filosofía moderna, México, FCE, 1978.
SANZ, Víctor, De Descartes a Kant. Historia de la filosofía Moderna, Navarra,
EUNSA, 2005.
SCRUTON, Roger, Historia de la filosofía moderna: De Descartes a Wittgenstein, trad
castellana de Vicent Raga, Barcelona, Península, 2002.
VERNEAUX, Roger, Historia de la filosofía moderna, trad. castellana de Monserrat
Kirchner, Barcelona, Herder, 1977.
Artículos en Internet
HARVEY, Martin T, “Hobbes‟s Voluntarist Theory of Morals”, en Hobbes Studies, vol.
22, núm. 1, 2009, pp. 49-69.

125
<http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/hobs/2009/00000022/00000001/
art00004>
HERBERT, Gary B, “The Non-normative Nature of Hobbesian Natural Law”, en
Hobbes Studies, vol. 22, núm. 1, 2009, pp. 3-28.
<http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/hobs/2009/00000022/00000001/
art00002>
MARTÍNEZ, Maximiliano, “Hobbes y la moral egoísta en el estado de naturaleza”, en
Ideas y valores, núm. 136, abril de 2008, pp. 5-26.
<www.ideasyvalores.unal.edu.co/archivos/PDF136/03_Maximiliano_Martinez.pdf> (7
de noviembre de 2008).
PLATA, Osvaldo, “Religión y política en el Leviatán de Thomas Hobbes”, en Praxis
filosófica, núm. 23, jul-dic de 2006, pp. 57-79.
<http://praxis.univalle.edu.co/images/23/plata.pdf>, (5 de octubre de 2008).
RIBEIRO, Renato Janine, “Thomas Hobbes o la paz contra el clero”, en At ilio Boron
(comp), La filosofía política moderna: De Hobbes a Marx, Buenos Aires, Clacso, 2000.
<http://168.96.200.17/ar/libros/moderna/cap1.pdf> (6 de octubre de 2008).
URL: http://www.clasco.org/wwwclasco/espanol/html/libros/moderna/moderna.html.
VARGAS, Jorge Alfonso y ESPINOSA, Alex, “Pasión y razón en Thomas Hobbes”, en
ALPHA, núm. 26, julio de 2008, pp. 135-152.
<http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n26/art09.pdf> (8 de noviembre de 2008).