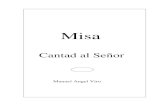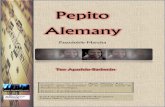Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4 Renta 4
daapilio 4
-
Upload
mirador-de-la-globalizacion -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of daapilio 4
Capítulo IV
Conservadores y liberales: ¿Cuáles son las diferencias?
El pensamiento conservador se opuso a la fundamentación racional-procedimental de la cultura y a su división en esferas especializadas –ciencia, moral y arte–. El neoconservadurismo acogió la dimensión científica y sus derivaciones tecnológicas compensando la desmoralización de la vida con una apelación a la moral convencional y a la tradición folclórica.Los jóvenes conservadores descubrieron el poder de la subjetividad y sus expresiones estéticas rechazando las limitaciones del proceso de cognición y los imperativos de la practicidad, el trabajo rutinario y la rentabilidad.El pensamiento liberal en su estadio competitivo supuso que la institución del mercado, desprovisto de toda vinculación política, aseguraría las condiciones racionales y justas para la realización de la libertad. Sin embargo sus efectos indeseables en el bienestar generalizado exigieron la regulación del Estado para pacificar el conflicto social y asegurar las condiciones de valorización del capital.
1. La reacción neoconservadora a la crisis del Estado de Bienestar.
Un criterio para distinguir las corrientes conservadoras y liberales es
la posición que ellas han adoptado frente a la división de la cultura
en esferas especializadas: científica y sus derivaciones tecnológicas,
morales y estéticas. Las corrientes conservadoras se opusieron al
proceso de especialización que trajo consigo la modernidad. Los
neoconservadores se apropiaron únicamente de la dimensión de la cultura
científico-tecnológica y los llamados jóvenes conservadores hicieron lo
propio con la cultura estética. Los liberales que lucharon en el siglo
XIX contra la cultura tradicional y su fundamento religioso,
recurrieron durante la etapa del capitalismo competitivo a la ideología
del intercambio justo que se materializaría en la institución del
1
mercado. En la fase del capitalismo regulado, en la que el Estado debe
intervenir el mercado para permitir las condiciones de valorización del
capital y la institucionalización del conflicto social, la antigua
ideología es sustituida por una apelación a la ciencia y a la
tecnología como los verdaderos motores del desarrollo del mercado y sus
supuestos efectos beneficiosos en el desarrollo económico y el
bienestar generalizado de la población.
La crítica neoconservadora no solo abarca a las propuestas
socialistas sino también al Estado de Bienestar, que para muchos
liberales no es del todo repudiable. La crisis del Estado de Bienestar
ha conducido a muchos críticos conservadores y neoconservadores a la
conclusión de que hay que eliminarlo. La oposición neoconservadora ve
la causa de su crisis en la burocratización del Estado y espera que la
liberación del mercado implique nuevos avances en el bienestar general.
Proponen mejorar las condiciones de acumulación del capital, toleran el
desempleo como fenómeno transitorio y se oponen a la expansión del
gasto en los servicios sociales que legitiman el Estado de Bienestar1.
Se deduce de esta postura una activación del neo-corporativismo
mediante la promoción de organizaciones de gran escala que operan como
sistemas económicos y sociales que gozan de gran autonomía. El Estado
se convertiría en otro actor del proceso de negociaciones, muy limitado
en la realización de las competencias legislativas reguladoras y
orientadas a asegurar la satisfacción de intereses generales.
La crítica neoconservadora también abarca a “los intelectuales”,
1 Habermas, J. (1989), “The Crisis of The Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies”, en Jürgen Habermas On Society and Politics. A Reader, Beacon Press, p. 293.
2
portadores de la modernidad, “improductivos y obsesionados por el
poder”. “Los valores post-materiales, especialmente los relacionados
con la satisfacción de necesidades expresivas de autorrealización, y
los juicios críticos de una moral ilustrada universal se consideran una
amenaza a las bases motivacionales propias del funcionamiento de una
sociedad basada en el trabajo social y en una esfera pública
despolitizada”2.
Como ya señalamos, los neoconservadores constituyen una respuesta
pasiva a la crisis del Estado de Bienestar, que propone limitar el
Estado a las funciones de seguridad y a crear las mejores condiciones de
valorización del capital. Las crisis en la estructura de la
personalidad, generadas por el acelerado proceso de modernización
económica empujado por el vertiginoso desarrollo de la racionalidad
instrumental —que ellos admiten sin más reservas—, son compensadas por
la moral convencional, el patriotismo, la cultura folclórica y la
“religión burguesa”. “El carácter unilateral cognitivo-instrumental del
concepto moderno de racionalidad refleja la unilateralidad objetiva de
un mundo de la vida capitalista en proceso de modernización”3.
Contra la creencia en el poder de la razón y, en un sentido más
lato, en las ideas de progreso y emancipación proclamadas por la
Ilustración y la modernidad, se ha levantado una verdadera cruzada
encabezada por el pos-estructuralismo y posmodernismo. Ambos han sido
2 Ibíd., pp. 293-294.
3 Habermas, J. (2000), “Las servidumbres de la crítica a la racionalidad” en Ensayos Políticos, Península, Barcelona, p. 108.
3
asociados por Habermas al conservadurismo. Estas corrientes habrían
“unificado la crítica a la filosofía del sujeto con una crítica a la
razón, abandonando el pensamiento metódico, la responsabilidad teórica
y el igualitarismo científico que había roto con todo acceso
privilegiado a la verdad”4.
Peter Dews nos advierte del peligro de trivializar la disputa
entre los profetas del posmodernismo y la teoría crítica, al extremo de
creer que sólo se trataría de elegir entre el alegre estilo de los
primeros y la rigidez de los segundos y sus consecuencias políticas,
esto es, entre una especie de pluralismo libertario y una disciplina
agobiante5.
2. Los jóvenes conservadores
Habermas distingue las corrientes conservadoras –conservadoras,
neoconservadoras y la de los jóvenes conservadores- en conformidad a su
reacción frente a la especialización de la cultura. En este sentido,
los neoconservadores se diferencian de los conservadores por su rechazo
al mismo proceso de especialización de las esferas de la cultura: la
ciencia, la moral y el arte producto de la modernidad y su racionalidad
puramente procedimental6.
Los jóvenes conservadores —que debemos distinguir de los
neoconservadores—, han criticado los procesos de modernización
4 Íbid., p. 109
5 Dews, P., (1992), editor’s Introduction to Jürgen Habermas, Autonomy and Solidarity. Interviews, Peter Dews (ed.), Verso London, New York.
6 Habermas, J. (2000), “La Modernidad un proyecto inacabado” en op. cit., pp. 265-283.
4
dependientes del avance de la racionalidad instrumental para luego
apropiarse de una sola dimensión de la modernidad, la esfera estética:
el descubrimiento de una subjetividad descentrada, liberada de las
limitaciones de la cognición, los imperativos del trabajo y la
rentabilidad. Sobre ellos flotaría un Nietzsche redescubierto en los
años setenta, sobre todo en Francia.
Richard Wolin, al referirse a las diferencias entre los jóvenes y
los neoconservadores, alega que los primeros expresan muy fielmente el
abandono que hace el posmodernismo de toda esperanza de cambio social
racional y de la idea de emancipación. Su fuerte y exclusiva
incorporación de la perspectiva estética los aleja de los otros logros
de la modernización. Esta posición equivaldría en palabras de Habermas
a “arrojar en un solo acto el bebé junto con la bañera”7.
Frente a la unilateralización de la cultura expresada en las
corrientes conservadoras, Habermas propone no abandonar los ideales de
la modernidad, cuyo mayor desafío consistiría hoy día en la
reunificación de ciencia, moral y arte. Al respecto nos dice que “[...]
la filosofía y las ciencias sociales pueden contribuir a hacer
accesibles de nuevo las dimensiones ocultas de la razón y ello
precisamente a través del poder exploratorio de la propia razón. Pueden
volver a poner en movimiento la interrelación de lo cognoscitivo-
instrumental con lo moral-práctico y lo estético-expresivo que, como un
vehículo que se hubiera atascado, constituye un conjunto paralizado en
7 Habermas, J. (1992), The New Conservatism. Cultural Criticism and the Historian’s Debate. Introduction By Richard Wolin, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, p. XXV.
5
la alienación de la vida cotidiana. Puesto que el paradigma del
entendimiento ha sustituido al de la conciencia, los análisis pacientes
pueden hacer visible de nuevo el potencial de una racionalidad
irrestricta implícita en nuestros actos comunicativos de la vida
cotidiana”8. Pese a sus diferencias con el pos-estructuralismo y el
posmodernismo, Habermas reconoce que en las últimas décadas del siglo
XX los diagnósticos más creativos sobre nuestro tiempo están vinculados
a esas posiciones, las cuales nos habrían ayudado a librarnos “de los
terrores neofilosóficos de los maestros pensadores teutónicos”9.
3. Liberales y liberales.
Desde un punto de vista filosófico, el contenido y el alcance
atribuibles a los valores proclamados por el liberalismo están en el
origen de intensas discusiones entre diferentes corrientes consideradas
como liberales. En su introducción al libro de Jürgen Habermas/John
Rawls, Debate sobre Liberalismo Político, Fernando Vallespín ha
distinguido entre liberalismo comunitarista y liberalismo republicano.
El núcleo del debate es si la racionalidad procedimental en que se
sustenta el liberalismo abandona o no la noción de justicia sustantiva.
Habermas y Rawls estarían de acuerdo en que la misma noción de persona
moral ya es una afirmación que trae consigo fuertes exigencias de
justicia sustantiva dirigidas a posibilitar la efectiva realización
histórica de la libertad y la igualdad a escala universal. Sin
8 Habermas, J. (2000), “Las servidumbres de la crítica a la racionalidad” en op. cit., p. 109.
9 Ibid.
6
perjuicio de este acuerdo, hay que admitir que la democracia
cosmopolita de Habermas sería más demandante que el derecho de gentes
de Rawls10.
Ambos autores también concuerdan en definir la justicia como lo
que es bueno para todos. Si se admite que lo que es bueno para todos es
la libertad y la igualdad, esos valores debieran estar garantizados a
través de la provisión de un conjunto de bienes primarios que
habilitarían a los miembros de la sociedad para realizar sus
concepciones idiosincrásicas del bien. Esto es hoy día más evidente,
porque nace del reconocimiento de las distintas definiciones de la vida
buena, cuya supresión privaría de todo fundamento moral a la idea de
democracia.
En esta sección resaltaré las diferencias entre el liberalismo
convencional y el liberalismo igualitario y democrático propuesto por
John Rawls y el distanciamiento del liberalismo de los ideales
democráticos durante su evolución histórica.
En el siglo XIX, el proyecto político del liberalismo para los
países pertenecientes al centro del sistema capitalista mundial estaba
formado por tres tipos de reformas: sufragio, Estado de Bienestar e
identidad nacional. La propagación de los derechos humanos, de la
libertad y la democracia fue parte del proceso de institucionalización
del conflicto de clases y el consecuente debilitamiento de sus amenazas
al sistema.
10 Jürgen Habermas, Rawls, J. (1998), Debate sobre liberalismo político, introducción de Fernando Vallespín, Paidós, Barcelona. Pizarro, C., (Segunda edición, 2008), Crítica y recreación del proyecto democrático. Materiales teóricos, capítulo VII, Debate sobre el liberalismo. Editorial Universidad Bolivariana, Santiago de Chile.
7
Las democracias liberales modernas surgieron de la lucha por
reducir y limitar los poderes del monarca absoluto en el ejercicio de
sus competencias legislativas y sus intervenciones en la esfera
privada, identificándose así con el desarrollo las libertades
individuales expresadas en las instituciones electorales, en los
derechos de expresión y asociación. Se trata de las instituciones que
conforman lo que Robert Dahl ha denominado poliarquías, mediante las
cuales se respondería a los ideales democráticos relativos a igualdad
de votos, participación efectiva, comprensión ilustrada de los asuntos
públicos y control de la agenda política11.
Esta definición de democracia no escapa de lo que llamamos
liberalismo convencional. Las relaciones entre libertad e igualdad no
son objeto de una clara explicitación en la medida que lo hace la
propuesta de John Rawls. Como se señaló en el capítulo II, este autor
reclama el establecimiento de garantías reales para que las libertades
políticas y la equidad de oportunidades se realicen de manera efectiva
y no sean puramente formales. Rawls sostiene además que las
desigualdades originadas en la posesión de empleos y cargos debieran de
ajustarse independientemente de su nivel, para obtener el mayor
beneficio de los grupos menos aventajados y permitir el financiamiento
de políticas sociales.
Sin el establecimiento de garantías reales, el liberalismo, como
sostiene Wallerstein, confundirá democracia con meritocracia y se 11 Pizarro, C., (2008), Crítica y recreación del proyecto democrático, Editorial Universidad Bolivariana, Santiago, capítulo III, “Instituciones y condiciones facilitantes de la realización del proyecto democrático. Una visión histórica y comparada”; en este capítulo se discute el significado de poliarquía en la obra de Robert Dhal.
8
profundizarán las contradicciones entre el mercado y la realización
histórica de los ideales de libertad e igualdad.
El principio de la libertad puede ser precedido por un principio
“lexicográfico anterior”, consistente en la satisfacción de las
necesidades básicas de los ciudadanos. Su observancia puede ser una
condición “necesaria” para que los ciudadanos comprendan y ejerzan de un
modo fructífero los derechos y libertades básicas. En un orden
lexicográfico, ningún principio puede intervenir a menos que los
situados previamente hayan sido satisfechos o no sean aplicables.
La forma en que Rawls interpreta el principio de igualdad difiere
de las versiones propias del sistema de la libertad natural, de la
concepción liberal convencional de la igualdad y de la aristocracia
natural. Rawls postula una forma de igualdad que denomina igualdad
democrática.
En el sistema de la libertad natural, el acceso a empleos y cargos
está regulado por el principio de la eficacia: dicha libertad es justa
en cuanto sus beneficios derivados no causen una disminución del
beneficio para nadie. Sin embargo, en una sociedad dividida en distintos
grupos socioeconómicos, el ejercicio de los derechos relacionados con la
igualdad por parte de grupos menos aventajados puede requerir de una
disminución del bienestar de grupos más aventajados que se vean
obligados a financiar políticas sociales.
El liberalismo convencional introduce, por lo menos teóricamente,
el principio de igualdad de oportunidades al acceso de puestos y cargos
a todos aquellos que posean las mismas capacidades y habilidades. Este
9
principio mitigaría los efectos en el bienestar que puedan originarse en
la contingencia de pertenecer a grupos socio-económicos con desiguales
niveles de ingreso y riqueza. En este sentido, sería más justo que el
sistema de la libertad natural. Pero no elimina las contingencias de la
“lotería natural”, que se originan en los talentos con que nacen ciertos
miembros de la sociedad. Como señala Rawls, “en la práctica es imposible
asegurar a los igualmente dotados iguales probabilidades culturales y de
superación, y por lo tanto podríamos proponer [...] un principio que
reconociera este hecho y mitigara también los efectos arbitrarios de la
lotería natural”12. Como la concepción liberal convencional no logra una
real igualdad de oportunidades, la igualdad democrática propuesta por
Rawls se revela como muy superior en términos de asegurar igualdad de
condiciones a todos los miembros de una sociedad que reconoce la
existencia de clases sociales.
En la igualdad democrática, las diferencias arbitrarias originadas
en la pertenencia a determinadas clases y al talento se consideran un
acervo del conjunto de la sociedad y se las favorece en tanto pueden
contribuir al mejoramiento de las condiciones de bienestar de los grupos
menos aventajados. El principio de eficacia no se ignora del todo.
El reconocimiento de la igualdad de oportunidades en Rawls no se
limita a aquellos que poseen capacidades y habilidades similares. Si así
se comprendiera, se confundiría igualdad democrática con meritocracia.
La democracia supone igualdad de oportunidades para todos además de la
satisfacción de las necesidades básicas de todos los ciudadanos y
12 Rawls, J., (1985), Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México, p. 96.
10
particularmente de aquellos que por accidentes arbitrarios como la
pertenencia familiar y de clases y los talentos naturales, constituyen
los grupos menos aventajados de la sociedad. Además la definición de
capacidades y habilidades es relativa al tiempo y al espacio históricos.
La democracia en los Estados-nación ha sido una lenta y continua
inclusión de nuevos grupos en el sistema político, grupos que por
distintas razones –posición de clase, ingresos y riqueza, edad, raza y
etnia, sexo, residencia y origen nacional- no habían sido considerados
como poseedores de las competencias necesarias para calificar como
ciudadanos.
Si las expectativas de mejoramiento de los grupos más aventajados
son excesivas, requiriendo ser satisfechas sólo por medio de la
violación del primer principio sobre las libertades, son injustas y por
lo tanto del todo inadmisibles. Se viola también el principio de la
igualdad si las expectativas de bienestar de los grupos más aventajados
son tan excesivas que requieren de un empeoramiento del bienestar de los
menos aventajados13.
En todo caso, el principio de igualdad es un principio de
maximización. Nadie debiera obtener beneficios o pérdidas derivadas de
su posición arbitraria en la distribución natural de dones o posición
familiar y social sin haber dado o recibido a cambio ventajas
compensatorias. Sin embargo, el principio de igualdad no es equivalente
al principio de compensación y no exige que la sociedad trate de
nivelar en las desventajas. Las contingencias familiares, sociales y la
13 Ibíd., pp. 82-97
11
suerte, que no son justas ni injustas pero sí arbitrarias e
inmerecidas, pueden transformarse en causas de injusticia. Según este
principio, no sería injusto que la sociedad asignara recursos
especiales a los más aventajados si esto trajera consigo mayor
bienestar a los menos aventajados14.
4. Liberalismo y meritocracia
Con relación a las formas democráticas conocidas, la crítica de
Wallerstein nos advierte que el estudio de la evolución histórica de
los términos democracia y demócrata durante los últimos doscientos
años, nos muestra que han servido para “etiquetar” contenidos muy
variados y hasta opuestos. Democracia y demócratas fueron términos de
uso exclusivo por parte de “radicales peligrosos” desde la Revolución
Francesa hasta 1848, cuando los movimientos llamados “revolucionarios”
consiguen avances constitucionales de tipo republicano. Luego esos
términos son apropiados por grupos del centro político y en la
actualidad son empleados también por grupos conservadores. Hoy nadie se
atrevería a despreciar públicamente la democracia15.
Las revoluciones de 1848 –que representaron la emergencia de
reales movimientos sociales en el centro del sistema capitalista y
movimientos de liberación nacional en las periferias-, marcarían un
cambio en las políticas liberales. Los liberales abandonan como
14 Ibíd., pp. 100-102.
15 Wallerstein, I., (2005), “La Democracia: ¿Retórica o realidad?” en La Decadencia del Imperio. EEUU en un Mundo Caótico, (2005), Editores Independientes, Era, México, LOM, Chile, TRILCE, Uruguay y Txalaparta, País Vasco, pp. 167-185.
12
preocupación básica su oposición al antiguo régimen y se disponen a
concentrar sus esfuerzos en la reducción de la volatilidad que veían en
las demandas antisistémicas de las clases demasiado radicales.
El programa de reformas liberales no consideró nunca
transformaciones que pudiesen amenazar la estructura básica del
sistema16. Las alianzas partidistas liberales se mueven ahora hacia la
derecha, dejando de lado a la izquierda que la había acompañado entre
1815 y 1848. Además tratan de empezar a distinguir el discurso sobre el
liberalismo del discurso sobre la democracia.
El contrato político propiciado por el liberalismo excluiría una
larga lista de categorías sociales que no poseerían “las competencias”
necesarias para calificar como ciudadanos. Wallerstein sostiene que la
oposición del liberalismo a la aristocracia no consiste en un rechazo a
la posesión de determinadas competencias, sino sólo a las competencias
heredadas, adscritas en virtud de atributos distintos a los logrados
por el propio mérito. “El liberalismo es en este sentido extremadamente
orientado al presente”.17 Wallerstein sostiene que “los aristócratas,
los mejores, son realmente, pueden ser realmente, aquellos que
demuestren en el presente que son los más competentes. Esto se expresa
en el siglo veinte en el empleo de la meritocracia como la definición
legitimante de la jerarquía social”18.
16 Ibíd.
17 Wallerstein, I., (1999), “Liberalism and Democracy: Frères Ennemies?” en The End of the World as We Know It. Social Science For The Twenty-First Century, Minneapolis, p. 90-94.
18 Ibíd.
13
Si se acepta lo anterior Wallerstein alega que mientras los
liberales considerarían como “sociedad buena” a aquella en la cual las
competencias prevalecen, los demócratas priorizarían la inclusión de
los excluidos. Estos no poseerían en el presente, hoy, los méritos
necesarios para calificar como competentes y por lo tanto como
ciudadanos19.
La resolución del conflicto entre competencia e inclusión no es
fácil. La idea de competencia, por definición implica su opuesto, la
incompetencia. “La inclusión envuelve otorgar igual peso a la
participación de todos al nivel del gobierno y la toma de todas las
decisiones, los dos temas entran en conflicto inevitable. Los frères se
convierten en enemigos”20.
Wallerstein cree que habría llegado el tiempo de que los liberales
cedan el paso a los demócratas. Los primeros podrían recordar a los
segundos acerca “del peligro de las mayorías locas y precipitadas”, del
papel que pueden seguir jugando las decisiones de los individuos en
aquellas materias susceptibles de ser mejor resueltas por ellos que por
mayorías. Al hacer esto no debieran dejar de reconocer la prioridad de
la mayoría en las decisiones colectivas de interés general que el
sistema político no podría desconocer.21
19 Ibíd., p. 95.
20 Ibíd., p.103.21 Ibíd.
14















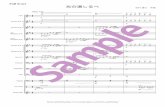


![L+# * ($# ! * $ * #& # * *' # $* *(+#% )€¦ · = lim [ ( ) − ] = lim + − 4 + 4 − 4 + 4 − = + − 4 + 4 − ( − 4 + 4 ) − 4 + 4 = lim 5 − 8 + 4 − 4 + 4 = ∞ ∞](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5f483e2f6fe8343e605bd54f/l-lim-a-lim-a-4-4.jpg)