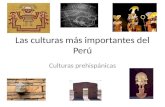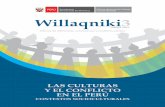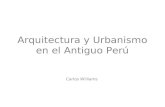Culturas y lenguas antiguas de la sierra norcentral del Perú: una ...
Culturas del Antiguo Perú
-
Upload
jose-orbegoso-lopez -
Category
Documents
-
view
265 -
download
26
Transcript of Culturas del Antiguo Perú
Culturas del Antiguo Perú
(Recopilación por: José S. Orbegoso López)
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Culturas pertenecientes al Antiguo Perú
Cultura Caral-Supe
Cultura Cupisnique
Cultura Chavín
Cultura Paracas
Cultura Mochica
Cultura Nazca
Cultura Recuay
Cultura Vicus
Cultura Lima
Cultura Cajamarca
Cultura Tiahuanaco
Cultura Wari
Cultura Chimú
Cultura Chincha
Cultura Chancay
Cultura Sicán
Cultura Chachapoyas
Cultura Incaica
Caral-Supe
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Vista nocturna del Anfiteatro
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación 2 Orígenes de las Civilizaciones en el Mundo 3 Descubrimiento arqueológico 4 Importancia
o 4.1 La Sociedad de Supe en los Albores de la Civilización o 4.2 Caral y la autoestima social
5 Organización Económica 6 Organización Política 7 Organización Social
o 7.1 El Aspecto Político o 7.2 Sacrificios Humanos Rituales
8 Reconstrucción de un poblador de Caral de hace 5.000 años 9 El Quipu más antiguo 10 Datos interesantes de Caral
o 10.1 La Religión como medio de Cohesión o 10.2 Plagiarismo por arqueólogos Norteamericanos
11 Investigaciones 12 Referencias 13 Enlaces de interés
Ubicación
El sitio arqueológico de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia de
Barranca, distrito de Supe, en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral del Perú, a
350 m sobre el nivel mar. Está ubicado en una terraza aluvial, en la margen izquierda del
río. El clima es templado, el río lleva agua sólo en los meses de verano, aunque en la zona
hay afloramientos de agua por la poca profundidad de la napa freática.
La ciudad de Caral fue construida por una de las más importantes civilizaciones del planeta,
creada por el trabajo organizado de sus pobladores en un territorio de configuraciones
geográficas contrastadas.
Orígenes de las Civilizaciones en el Mundo
Hace 5 millones de años que los seres humanos iniciaron el poblamiento del planeta, pero
sólo 6 mil años atrás empezaron a costruir centros urbanos y a integrar redes de interacción
a largas distancias.
Seis sociedades en todo el mundo pudieron cambiar sus modos de vida y generar las
condiciones que hicieron posible la civilización, el Estado y la formación de las ciudades:
Mesopotamia, Egipto, India, Perú, China y Mesoamérica. Es importante conocer cada una
de estas civilizaciones porque ellas influyeron en el desenvolvimiento de otras poblaciones
contemporáneas y tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades que las
sucedieron en el tiempo.
Pero a diferencia de las civilizaciones del viejo mundo, que mantuvieron entre ellas un
sistema de interacción e intercambio de bienes y conocimientos que les permitió aprovechar
de las experiencias del conjunto, en el Perú el proceso se dio en total aislamiento, pues
Caral se adelantó en, por lo menos, 1500 años a Mesoamérica desarrollandose en el 2500 al
1600 ac., constituyendo el otro foco civilizatorio del Nuevo Continente.
Descubrimiento arqueológico
El primero que llamó la atención sobre Caral fue el estadounidense Paul Kosok, quien
visitó el lugar junto con el arqueólogo estadounidense Richard Schaedel en 1949. En su
informe, publicado en el libro Life, Land and Water in Ancient Peru, en 1965, mencionó
que Chupicigarro (como se le conocía a Caral entonces) debía ser muy antiguo, pero no
pudo mostrar cuánto. En 1975 el arquitecto peruano Carlos Williams hizo un registro de la
mayoría de los sitios arqueológicos en el valle de Supe, entre los cuales registró a
Chupicigarro, a partir del cual hizo algunas observaciones sobre el desarrollo de la
arquitectura en los Andes, que presentó en el artículo A Scheme for the Early Monumental
Architecture of the Central Coast of Peru, publicado en 1985 en el libro Early Ceremonial
Architecture in the Andes. El arqueólogo francés Frederic Engel visitó el lugar en 1979,
levantando un plano y excavando en el mismo. En su libro De las Begonias al Maíz,
publicado en 1987, Engel afirmó que Chupacigarro (como aún se conocía a Caral) pudo
haber sido construido antes de la aparición de la cerámica en los Andes (1800 aC), pero sus
afirmaciones no fueron aceptadas por los arqueólogos andinos.
En 1994 Ruth Shady recorrió nuevamente el valle de Supe e identificó 18 sitios con las
mismas características arquitectónicas, entre los cuales se encontraban los 4 conocidos
como Chupicigarro Grande, Chupicigarro Centro, Chupicigarro Oeste y Chupicigarro. Para
diferenciarlos Shady los denominó, Caral, Chupicigarro, Miraya y Lurihuasi. Caral, Miraya
y Lurihuasi son los nombres quechua de los poblados más cercanos a los sitios.
Chupicigarro es el nombre español de un ave del lugar. Shady excavó en Caral a partir de
1996 y presentó sus datos por primera vez en 1997, en el libro La Ciudad Sagrada de Caral-
Supe en los albores de la civilización en el Perú. En ese libro sustentó abiertamente la
antigüedad precerámica de Caral, afirmación que consolidó de manera irrefutable en los
años siguientes, a través de excavaciones intensivas en el lugar.
El Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe está a cargo de los trabajos in situ. La
arqueóloga Ruth Shady, viaja a esta ciudad en forma permanente para continuar el trabajo
de las excavaciones y descubrimientos en esta parte de un país arqueológicamente rico y de
diversas culturas milenarias.
Importancia
Vista aérea del anfiteatro de Caral
Muchos conocen Cusco como la capital del Imperio Inca y Machu Picchu como el predio
de uno de los últimos incas; pero pocos todavía saben que la Ciudad Sagrada de Caral fue
edificada por el primer Estado político que se formó en el Perú 4400 años antes que
gobernaran los incas.
Caral-Supe representa a la civilización más antigua de América, desarrollada casi
simultáneamente con las de Mesopotamia, Egipto, India y China. Los habitantes del Perú se
adelantaron en, por lo menos, 1500 años a los de Mesoamérica, el otro foco civilizatorio de
los seis reconocidos mundialmente, y en más de 3000 años a la sociedad que edificó las
reconocidas ciudades mayas.
El precoz desarrollo de la sociedad de Caral-Supe la convirtió en la civilización más
antigua del Nuevo Mundo pero, a diferencia de otros focos civilizatorios, como
Mesopotamia, Egipto e India, que intercambiaron conocimientos y experiencias, logró un
avance sin precedentes en completo aislamiento de sus coetáneas de América y del Viejo
Mundo.
En el Perú, las formas de organización económica, social y política de las poblaciones de
Caral-Supe causaron fuerte impacto en la historia del área; trascendieron el espacio y el
tiempo, y sentaron las bases del sistema sociopolítico que tendrían las poblaciones de los
Andes Centrales.
En el área norcentral del Perú, el modelo de organización diseñado e implementado por el
Estado de Supe, condujo por varios siglos el accionar de los individuos en los diferentes
campos: económico, social, político y religioso.
La Sociedad de Supe en los Albores de la Civilización
Caral es el asentamiento más destacado de los 18 identificados a lo largo de 40 km del valle
bajo y medio de Supe, cada uno de los cuales reúne edificios públicos con la característica
plaza circular hundida, además de un conjunto de unidades domésticas. No es Caral el más
extenso pero sí el que muestra un diseño arquitectónico planificado y una fuerte inversión
de fuerza de trabajo en la construcción de los edificios piramidales. Por la extensión de los
asentamientos y por la cantidad de trabajo invertida se hace evidente que ellos tienen un
ordenamiento jerarquizado y que había una organización social unificada en el valle. Este
patrón de distribución puede extenderse también a los valles de Pativilca, Fortaleza y
Huaura, los cuales, al lado de Supe, debieron constituir el territorio base de formación del
Estado prístino.
Reconstrucción del Templo Mayor
La ciudad de Caral se encuentra en el inicio del sector medio del valle de Supe, provincia
de Barranca, a 184 km al norte de Lima, en el área norcentral del Perú. Es el asentamiento
urbano más destacado por su extensión y complejidad arquitectónica de todos los
identificados en el Perú entre los 3000 y 2000 años a.C.
Caral ocupa 66 ha, en las cuales se distingue una zona nuclear y una zona marginal. En el
núcleo, las edificaciones están distribuidas en dos grandes mitades: una alta donde se
pueden apreciar las construcciones piramidales más destacadas, una plaza circular hundida,
dos espacios de congregación pública masiva, además de las unidades domésticas y de
almacenamiento de los funcionarios, así como un conjunto residencial extenso. La mitad
baja tiene edificios de menores dimensiones, aunque destaca el complejo arquitectónico del
Anfiteatro, y un conjunto residencial, igualmente, de menor extensión. La zona en la
periferia tiene numerosas viviendas agrupadas, distribuidas a modo de archipiélago en
«islotes», a lo largo de la terraza que linda con el valle.
Millones de piedras fueron cortadas y trasladadas a la ciudad para la construcción de los
edificios públicos, para remodelar los diseños arquitectónicos o para enterrarlos
cíclicamente y construir uno nuevo.
Caral y la autoestima social
La primera contribución de Caral a la sociedad actual es en el campo del conocimiento
histórico al mostrar la gran antigüedad de la civilización en el Perú y América y modificar
con ello concepciones sobre la condición humana en el planeta. En el caso más concreto de
nuestro país, la investigación sobre Caral permite conocer las respuestas dadas por
sociedades que habitaron por casi un milenio este territorio antes que nosotros; podemos
aprovechar las experiencias positivas y desechar aquellas fallidas.
Desde la perspectiva cultural, Caral está llamado a convertirse en uno de los más
importantes instrumentos para mejorar la autoestima de los peruanos y a constituirse en el
símbolo más destacado de la identidad nacional, por ser la primera civilización, la más
antigua de América y el modelo de organización sociopolítica que desarrollarían otras
sociedades en períodos posteriores en el territorio del Perú. Nos pone en evidencia la
capacidad creadora de los habitantes de este disímil territorio que con esfuerzo y
organización lograron ingresar al estadio civilizatorio un milenio y medio antes que otras
poblaciones del continente.
En el aspecto económico, la puesta en valor de Caral, a través de acciones de investigación,
consolidación y restauración de sus imponentes construcciones monumentales, la convertirá
en un destino turístico de primer orden a escala nacional e internacional, y en una fuente de
ingresos importantes para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la
localidad y del país en general. Por su valor histórico, cultural y económico, el destinar
fondos a Caral no es un gasto es una inversión que contribuirá al desarrollo del país.
Confiamos en el cambio de actitudes, en el reconocimiento de los valores de nuestra
historia milenaria, que todo peruano debe hacer para afirmarse y conducirse con seguridad,
sesionado de la misma visión de desarrollo, en beneficio de los que conformamos esta
nación.
Organización Económica
Los pobladores de Supe aprovecharon distintas zonas naturales de su territorio para obtener
una amplia gama de productos; tuvieron acceso a los recursos del valle, el río, los
puquiales, los humedales, las lomas, los bosques y los montes ribereños.
Maqueta de la Plaza Circular de Caral.
En el valle los campesinos excavaban y limpiaban acequias y cuidaban sus cultivos de
zapallo, frijol, calabaza, algodón, camote, ají, mate y tutumo. Asimismo, cultivaban o
recolectaban pacay y guayaba. A sus autoridades les entregaban parte de sus cosechas y les
prestaban servicios cuando eran convocados para los trabajos colectivos en las tierras y
edificios de los dioses.
En el río extraían camarones y peces.Cazaban venados y vizcachas o recolectaban frutos,
raíces y caracoles en las lomas. En los humedales cortaban juncos y totoras, necesarios para
la elaboración de shicras y petates.
Por los caminos transversales de la costa, sierra y selva los comerciantes de valle llevaban
productos agrícolas y pesqueros que eran intercambiados por maderos, hierbas, semillas,
pigmentos, plantas medicinales y caracoles, provenientes de asentamientos distantes; los
cuales hacían circular, a la vez, por los poblados costeños.
Los pescadores de la costa extraían anchovetas y sardinas, además de machas y choros.
Secaban pescado y separaban los moluscos destinados al intercambio. Al igual que los
campesinos, entregaban parte de los recursos extraídos y estaban al servicio de sus
autoridades.
Los agricultores abastecieron de algodón a los pescadores, fibra indispensable para la
confección de las extensas redes que solían utilizar; a la par, los pobladores del valle
adquirían productos marinos, necesarios para complementar su alimentación. Se formó así
la primera integración socioeconómica entre regiones, dando lugar a una dependencia
mutua y a la especialización ocupacional.
Los señores de Caral tuvieron también relaciones comerciales con pobladores de otras
regiones, principalmente con los del litoral,que los abastecían de pescados y
moluscos.También intercambiaron productos con los costeños de Pativilca y Fortaleza, e
inclusive tuvieron vínculos con lugares lejanos como Kotosh en el Huallaga, La Galgada en
Tablachaca, Santa; Piruro en el Marañón y Huaricoto en el Callejón de Huaylas.
El intenso intercambio generó un dinámico proceso económico entre regiones y fomentó la
acumulacion. Aquellas condiciones permitieron a la sociedad de Supe fortalecer su proceso
de integración política bajo la forma de un gobierno estatal y favoreció la formación de
clases sociales. La eficacia de esta forma de gobierno puede ser cuantificable por el auge de
las construcciones de grandes conjuntos monumentales, que emprendió el Estado.
Organización Política
Para algunos se requiere constatar la presencia de una fuerza militar para probar la
existencia de la organización política estatal, pero el primer Estado no tenía enemigos con
los que pudiera competir, su poder radicaba en la capacidad de unir a distintas comunidades
en una misma ideología.
Ahora que se cumplen 10 años desde el redescubrimiento del yacimiento, se han presentado las imponentes Pirámide Mayor, Pirámide de la Galería, Pirámide de la Huanca, Pirámide Menor y Pirámide de la Cantera, que le otorgan a Caral, a decir de los especialistas, un potencial turístico similar al de la ciudadela inca de Machu Picchu en Cuzco. © EFE.
La religión fue la fuerza que usó el primer Estado para implantar la disciplina laboral y
social. Los gobernantes eran sacerdotes, administradores y científicos, encargados de las
ceremonias; dirigían los actos y rituales públicos, preparaban los trabajos colectivos y
administraban los bienes recaudados, cotejaban los datos astronómicos y elaboraban los
calendarios para ajustar las actividades del pueblo. Por otro lado, los agricultores y
pescadores reconocían el poder de sus gobernantes pagando tributos en sobretrabajo y
servicios, en beneficio de la clase señorial.
Se tenía la certeza popularizada que los dioses les habrían enseñado a preparar sus chacras,
trazar sus canales, sembrar las plantas y construir sus hitos; por lo cual era necesario
realizar rituales propiciatorios y cumplir con el calendario de ceremonias y ritos al sol, al
agua y a la tierra. Todas las actividades, domésticas de producción, construcción,
administrativas y gubernamentales realizadas en Caral, están de una u otra forma
relacionadas con ofrendas, ceremonias, rituales y sacrificios.
En las distintas edificaciones, ya sean residenciales o públicas, se puede observar la
presencia de fogones, usados para la quema de ofrendas; costumbre generalizada que
consideraba al fuego como medio para comunicarse con los dioses. La gran cantidad de
templos y las constantes remodelaciones que se observan evidencian un sistema relgioso
dinámico, en constante renovación y, al mismo tiempo, el poder social de la religión y el
voluminoso trabajo invertido por los pobladores con el fin de alcanzar el favor de los
dioses.
Se han hallado distintas ofrendas en contextos ceremoniales y en los rellenos de las
construcciones:
Estatuillas de arcilla sin cocer, a manera de entierros simbólicos, generalmente representando a mujeres relacionadas con rituales de propiciación o fertilidad.
Textiles y cestos quemados. Alimentos quemados. Cruces tejidas u "Ojos de Dios". Entierros de niños o adultos, algunos ataviados con collares, indicadores de alto estatus. Cuentas, lascas o fragmentos de piedras semipreciosas, Spondylus, cuarzo. Hojas, mates. Vegetales entrelazados. Bollos de hojas de sauce. Conchas de Choro mytilus con cabellos humanos, cuarzo
Organización Social
El Aspecto Político
Las evidencias materiales indican la existencia de clases sociales, diferenciadas por su
ubicación en el proceso productivo. La clase dirigente realizaba tareas intelectuales,
administrativas, políticas y religiosas, disfrutaba del excedente producido socialmente,
vivía en casas extensas y contaba con objetos lujosos, como hachas de cuarzo, asientos de
vértebras de ballena y collares de cuentas exóticas. Sus viviendas fueron amplias y muy
elaboradas. Por otro lado, laclase más numerosa estaba dedicada a los trabajos agrícolas, y
a los servicios prestados en la ciudad. Sus viviendas eran pequeñas y sencillas.
Sacrificios Humanos Rituales
Se han excavado entierros de niños, al parecer tratados como ofrendas relacionadas a
eventos constructivos, ya sea debajo de un muro o de un piso.Algunos fueron enterrados
con vestidos y collares, como expresión de su posición social elevada.
Por otro lado, se halló un adulto que, al parecer, fue sacrificado; lo enterraron desnudo, con
las manos y los dedos cortados, algunos de éstos fueron recuperados en unas hornacinas del
recinto enterrado también ritualmente. Cabe resaltar el elaborado peinado que lucía el
individuo, de aproximadamente 23 años.
Reconstrucción de un poblador de Caral de hace 5.000 años
Quipu mas antiguo y la reconstrucción del Hombre Caral-Supe
Expertos de distintas disciplinas reconstruyeron la imagen del poblador de Caral con los
restos de un hombre encontrados en 2002 en el Templo Mayor, uno de los principales
edificios de la ciudadela de barro levantada a 182 kilómetros al norte de Lima.
Los arqueólogos del Proyecto Especial Caral hallaron el esqueleto de un hombre de unos 20
años de edad bajo una capa de tierra y piedras, desnudo y con los brazos cruzados en la
espalda.
Se presume que el hombre, de 1,68 metros de altura, fue sacrificado con golpes en la cara y
el cráneo, que le provocaron la caída de los dientes incisivos y dos fracturas en el hueso
occipital.
Debido a las lesiones encontradas en la zona lumbar de la columna vertebral y en las
articulaciones de ambos pies, los expertos suponen que se dedicaba al transporte de
materiales para la construcción o que recorría grandes distancias para hacer transacciones
comerciales.
Su rostro presentaba cara ancha, frente inclinada y pequeña, cejas poco pobladas, nariz
recta perfilada, labios delgados, y cabello lacio enrollado con hilos de algodón.
En las excavaciones realizadas en Caral se encontraron además un "quipu", conjunto de
hilos trenzados para registrar hechos o cuentas, pelotas e instrumentos musicales como las
antaras (similar a las quenas), sonajas y flautas fabricadas con huesos de animales.
Además, un centenar de figuras de barro halladas en el lugar permitieron descubrir los
peinados usados por hombres y mujeres, según su edad y condición social.
Las mujeres usaban largas trenzas que eran recogidas con mantillas, mientras los hombres
de la nobleza se diferenciaban porque usaban flequillo, además de las trenzas sujetadas con
hilos.
Los vestidos eran de algodón, al igual que las sandalias que calzaban.
Reconstrucción del Rostro del Hombre de Caral-Supe
"Los especialistas han logrado reconstruir el rostro, el peinado, la vestimenta, el calzado e
investigar las fortalezas y carencias alimentarias de un habitante que vivió hace 5.000 años
en la ciudad sagrada de Caral", declaró a la AFP Jeanet Guillergua, vocera de prensa del
Proyecto.
Los arqueólogos hallaron hace cuatro años en Caral (unos 300 km al norte de Lima) un
esqueleto -que, se calcula, se trata de un joven de aproximadamente 20 años- entre una capa
de tierra y piedras.
"Estaba desnudo con los brazos cruzados en la espalda y no llevaba ninguna ofrenda",
agregó la institución en un comunicado.
Con base en ese esqueleto y apoyándose en técnicas forenses, se logró una reconstrucción
que permite darse una idea de cómo era su fisonomía.
"El escultor Edilberto Mérida, con el apoyo de especialistas de la Policía, ha reconstruido a
un hombre de 1,70 m. en base a fibra de vidrio, similar a lo que se hizo con el Señor de
Sipán", agregó Guillergua.
El Señor de Sipán es un conjunto de osamenta y armadura de un antiguo jefe de la cultura
mochica, compuesto de oro y plata.
Con base en la reconstrucción se sabe que en Caral "los jóvenes lucían cerquillos, pelo
largo y trenzas que envolvían con hilos de algodón y sujetaban con cuentas, las mujeres
peinados laboriosos que cubrían con mantillas", señaló.
En la reconstrucción se logró determinar los rasgos faciales del hombre de Caral. Se puede
decir que tenía cara ancha, frente inclinada y pequeña, cejas semipobladas, nariz recta,
labios delgados, mentón triangular, talla promedio de 1,68 m. y cabello lacio enrollado con
hilos de algodón.
El Quipu más antiguo
Imagen de un quipu, el sistema de contabilidad que usaban los habitantes peruanos de hace 5000 años y que forma parte de la exposición "La civilización de Caral - Supe, 5000 años de identidad cultural en Perú" en Lima.
se informó que los arqueólogos del Proyecto Caral hallaron recientemente un quipu con una
antigüedad aproximadamente de dos mil años antes de Cristo, una cangrejera, antaras,
sonajeras y pelotas, entre otras cosas.
Los quipus son ramales de cuerdas, con nudos y varios colores, con los que los antiguos
peruanos daban razón de las historias, noticias y de las cuentas.
Según el arqueólogo Carlos Leiva, miembro del proyecto Caral, son una forma de registro
igual de válida que la cuneiforme o jeroglífica usada por los mesopotamios o los egipcios.
El Quipu es un mecanismo de nudos utilizado para transmitir información detallada. El
haber encontrado uno en la ciudad más antigua de América, revela que hace 5.000 años ya
existía un sistema de escritura en esta parte del mundo. En la imagen, la arqueóloga
peruana Ruth Shady muestra una figura durante una exhibición en el Museo Nacional de
Lima el 18 de julio de 2005.
Datos interesantes de Caral
El descubrimiento de Caral, por sus características, es uno de los más importantes de los
últimos años para la arqueología mundial. Una de las peculiaridades que hasta la fecha
llama la atención es que no se haya descubierto ningún complejo militar en esta zona.
En Caral no hay indicios de violencia militar, aunque sí hubo violencia para aquel que no
cumplía con las normas de la sociedad; el control se hacía a través de la religión. Fue la
religión el instrumento de control y coerción que la sociedad tuvo, y que fue ejercido por el
grupo que la dirigía. El poder en la población de Caral lo detentaba un grupo de individuos,
sobre la base de sus conocimientos directamente vinculados con la reproducción de las
condiciones materiales para la supervivencia de la población. Este grupo de dirigentes era
el encargado de hacer las observaciones astronómicas para elaborar el calendario y así
indicar los períodos de tiempo más convenientes para realizar las diversas actividades
económicas. Ellos fijaban las fechas de la siembra y de la cosecha; dirigían la construcción
de las terrazas de cultivo y la apertura de los canales de riego; conducían el comercio entre
pescadores y agricultores; y hacían llegar los productos hasta largas distancias, en la costa,
sierra y selva.
Las construcciones que se hicieron en Caral estuvieron relacionadas con ciertas
orientaciones obtenidas de observaciones astronómicas, y es probable que ellas fueran
erigidas para ciertos astros, que representaban a los dioses, reguladores de la vida social. Al
Sol, la Luna y las cuatro cabrillas, el lucero, etc. (que ellos representaban como seres
divinos) les construyeron templos en los cuales se celebraba una serie de rituales de
reconocimiento por los beneficios que de ellos recibían. En esas ceremonias y rituales
comprometían a toda la sociedad. En suma, el poder que alcanzaron estos señores se
cimentó en el conocimiento que ellos poseían y en el ser intermediarios con los dioses, para
garantizar el orden social y la reproducción de las condiciones de vida materiales de la
sociedad. Ellos desarrollaron conocimientos de matemática, geometría, medicina, que
quedaron plasmados en las obras que ahora excavamos los arqueólogos. Hemos descubierto
templos de 18 metros de altura que se han mantenido estables por miles de años,
construidos con piedras y barro, conformados por terrazas y plazas. También observamos
los tratamientos médicos que administraban, por ejemplo, con hojas de sauce, que ahora
sabemos contienen ácido salicílico, principio activo de la aspirina y se usa para aliviar el
dolor; y otros preparados cuyas evidencias aun se estan recuperando.
La Religión como medio de Cohesión
La religión, entonces, fue el instrumento de cohesión, pero también de control. Al que no
cumplía, al que no iba a trabajar a la ciudad, en la construcción, en la limpieza y
mantenimiento de los canales, en la siembra y cuidado de las chacras de los dioses,
entonces le iba a ir mal, no iba a tener buenas cosechas, sus acciones fracasarían. A través
de la religión, por otro lado, esas formas de vida colectiva se lograron fijar, fortaleciendo la
congregación y la celebración en ciertas fechas. Así la gente fue desarrollando una
identidad de colectivo, de grupo. La religión cumplió un rol muy importante en esta etapa
del desarrollo de la civilización, como cohesionador social y como control de la población,
para el cumplimiento de las normas que la clase dirigente imponía.
Plagiarismo por arqueólogos Norteamericanos
En palabras de la Dra. Ruth Shady Solíz, directora del Proyecto Especial Arqueológico
Caral-Supe:
"Los arqueólogos norteamericanos que aparecen en algún documental que se hizo sobre
Caral, y que se mostró en algunos países europeos, se presentaron ante nosotros
manifestando su deseo de ayudarnos, pero después mostraron su verdadero interés de
pasar como los investigadores de Caral, como los directores del Proyecto, cosa que jamás
fueron. Nosotros hicimos las aclaraciones pertinentes, reconocimos su aporte económico
para la realización de algunos análisis radiocarbónicos de Caral, con fondos que
obtuvieron de las instituciones para las cuales trabajan, pero hemos sido enfáticos en
afirmar que ellos jamás hicieron excavaciones en Caral, que no participaron en las
investigaciones en el sitio y que no formaron parte del Proyecto Arqueológico .
Ellos inicialmente se ofrecieron para ayudarnos a conseguir fondos del extranjero, a lo
cual no nos negamos en vista de la situación económica que atravesábamos. Para ello,
aceptamos presentar un artículo en conjunto, mediante el cual dimos a conocer los
resultados de los fechados radiocarbónicos de Caral al mundo, publicado por la revista
Science. Sin embargo, aprovechando la publicidad que acompañó a dicho artículo, ellos se
presentaron como los descubridores e investigadores de Caral, como los directores del
Proyecto Arqueológico. Simultáneamente, en las páginas web oficiales de sus instituciones
ellos aparecieron como investigadores de Caral, como directores del Proyecto
Arqueológico. Después de esta mala experiencia ellos pretendieron alegar que todo había
sido un malentendido causado por la prensa; un argumento falso en vista de lo que habían
publicado en sus páginas web. A pesar de todo esto, insistieron en su propuesta de
conseguir fondos para el Proyecto a cambio que le entregáramos la dirección. No
aceptamos y decidimos continuar solos, pobres, pero dignamente con nuestro trabajo. Fue
una mala experiencia."
Investigaciones
Vista panorámica de Caral
El Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) es una unidad ejecutora del
Instituto Nacional de Cultura del Estado peruano que ha planteado un programa una
investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico con un enfoque
integral, sostenible y multidisciplinario. Por ello se viene trabajando paralelamente en el
estudio científico de los sitios arqueológicos del valle de Supe, en la conservación física de
los monumentos, en la restauración y puesta en valor de éstos con fines turísticos y en la
búsqueda de la aplicación de diversos otros proyectos con la finalidad de fomentar el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones del distrito de Supe y de la provincia de
Barranca. Se busca convertir al rico patrimonio cultural de Caral-Supe, la civilización más
antigua de América, en el eje que fomente mejores condiciones de vida para la sociedad
actual.
Con esta perspectiva el PEACS viene realizando excavaciones arqueológicas en Caral y en
otros sitios aledaños y coetáneos a éste; estudia y analiza los materiales obtenidos;
desarrolla un programa permanente de monitoreo y conservación de las estructuras
arquitectónicas del sitio; elabora informes científicos y de divulgación; diseña circuitos
turísticos de visita; organiza eventos para la adecuada difusión de la importancia histórico-
cultural del lugar; y, promueve el desarrollo integral de la población local y nacional. A
partir del año 2005 se dará inicio al primero de los proyectos del programa integral,
promovido por el PEACS, de aplicación en el aspecto agrario de la zona, que será ejecutado
por el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) con el apoyo económico del
Fondo de Las Américas (FONDAM).
Las actividades de investigación en el valle de Supe, provincia de Barranca, desarrolladas
desde 1994, han demostrado que Supe fue el asiento del primer Estado político formado en
el Perú, con mayor datación de este continente y que Caral es el asentamiento urbano con
arquitectura monumental más antiguo de América. Su antigüedad ha sido confirmada por
cuarentidós fechados radiocarbónicos, entre los 3000 y 2000 años antes de nuestra era.
Cultura Cupisnique
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ESPACIAL 2 ORÍGENES 3 ASENTAMIENTOS 4 CERÁMICA 5 TEXTILES 6 ARQUITECTURA
o 6.1 COMPLEJO CABALLO MUERTO o 6.2 HUACA DE LOS REYES
7 REFERENCIAS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ESPACIAL
La cultura Cupisnique está ubicada en el departamento de La Libertad, a 600 km al norte de
la ciudad de Lima, aunque no se sabe con certeza cuál fue su centro principal. Existen
varios vestigios de esta cultura, que se extienden por la costa norte del país y llegan hasta el
departamento de Piura. Se extendió por el norte hasta el departamento de Piura.
ORÍGENES
Estatuila de oro
Se trata de una cultura costeña contemporánea a la cultura Chavín y que precede a la
cultura Moche. Fue identificada por el arqueólogo peruano Rafael Larco Hoyle en
Cupisnique y el valle de Chicama, cuando en los años cuarenta realizó excavaciones en los
cementerios de Palenque, Barbacoa, Salinar, Sausal, Gasñape, Roma, Santa Clara, Casa
Grande, Salamanca, y Mollocope. También se pudieron encontrar restos de esta cultura en
lugares tan alejados como Piura y Ayacucho.
El principal asentamiento de los Cupisnique se encuentra en la actual hacienda Sausal,
ubicada, al este de Ascope, Trujillo. Por asociación, y en base a la técnica empleada en su
cerámica, se le relacionó tempranamente con Chavín de Huantar y se le denominó la
variante costeña de esta cultura o como chavinoide. Tras estudiar la secuencia cronológica
de esta cultura se pudo definir con exactitud que Cupisnique fue un desarrollo cultural
propio de la zona y con características bien definidas.
El primer cementerio descubierto por Larco fue Barbacoa, en el valle de Chicama, en 1939.
Larco la consideró distinta a Chavín rechazando la tesis propuesta por Julio C. Tello, para
quien los objetos Cupisnique tenían influencia Chavín. Para Larco Cupisnique era una
cultura costeña del período Formativo. Cupisnique se relacionó con grupos costeños y
serranos. Sus restos se expresan en finos objetos encontrados en entierros de Kuntur Wasi,
Nepeña, Puerto de Supe, Ancón, Chavín de Huántar y Ayacucho.
ASENTAMIENTOS
La mayoría de sus construcciones presenta paredes con adobes cónicos, con coincidencia
en las bases, agrupados en doble fila unidos con argamasa de barro o bien realizados con
grandes piedras como cimiento, y sobre ellas, se colocaron los adobes o bien piedras que
junto a otras más pequeñas formaron los sólidos muros de sus construcciones.
CERÁMICA
Cerámica representativa de Cupisnique
Los ceramios Cupisnique presentan figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas. En la
primera fase de Cupisnique, las botellas escultóricas tienen asa estribo redondeada, son
hechos con molde y su decoración es geométrica, con líneas quebradas y líneas paralelas.
La siguiente fase presenta ceramios con asas estribo de arco triangular y pico largo. La
decoración es en relieve, con el contraste de superficies pulidas y ásperas, y la imagen del
felino aparece estilizada. La cerámica de la tercera fase presenta los colores rojo y marrón
claro. Las botellas tienen asa estribo e incisiones en pasta húmeda, con motivos
geométricos. Se hallan vasos rojos decorados en negro, y ceramios marrones con decorados
en crema. La última fase de Cupisnique corresponde a botellas marrones y naranjas con
superficies lisas, y decoración simple, con círculos y escalones . Moldeada y cocida en
hornos cerrados, estos ceramios tienen la particularidad de poseer en su mayoría los colores
rojo, marrón, crema y negro, pero por deficiencia en la cocción tienden a presentar un color
anarajando. En su mayoría, estos ceramios son cántaros globulares con asa estribo y con
decoración incisa en todo su cuerpo. Las figuras escultóricas, muchas de ellas de tipo
realista, representan hombres, animales y frutos. También trabajaron la talla en turquesas,
conchas y huesos. La presencia de elementos panandinos como el jaguar, el cóndor y
serpiente indica un contacto con culturas del mismo horizonte.
TEXTILES
Con la llegada de los cupisnique, el tejido plano dio un gran avance al emplearse las tramas
y urdiembres suplementarias, así como las urdiembres entrelazadas. tiempo después, este
artista, incorporaría a su arte textil el tapiz, la trama excéntrica y la trama machihembrada.
Es muy posible que durante los primeros años usara la tela pintada (tradición que continuó
durante muchos años), antes de emplear las técnicas enumeradas, para diseñar sus deidades.
Para esto usó colores suaves, entre ellos: ocre, siena, rojo de venencia claro, blanco, cuya
característica es su falta de intensidad y contraste. Sin embargo, a pesar de los diseños
repetidos y los colores monótonos, éstos al contemplarlos crean en el espectador un ritmo
muy especial porque es toda una composición que sólo el artista cupisnique pudo lograr.
ARQUITECTURA
Dentro de la arquitectura de la cultura Cupisnique destacan las edificaciones de Caballo
Muerto en el valle de Moche, y Purulén en el valle de Zaña. También se pueden encontrar
complejos en Virú, donde figura el templo de Las Llamas en Huaca Negra. En el valle de
Jequetepeque destacan Monte Grande y Limoncarro. Monte Grande destaca por sus
plataformas conectadas con escalinatas, además de presentar una plaza cuadrangular
hundida con nichos en las paredes, así como fogones hechos con piedras delgadas. En el
valle de La Leche se halla la edificación de Huaca Lucía. Las columnas de esta huaca
estaban pintadas de rojo y en el exterior había un mural pintado de rojo, negro y azul
oscuro. En Puémape, San Pedro de Lloc, se encontró un edificio con características de
Cupisnique que ha sido atribuido a Cupisnique Tardío.
COMPLEJO CABALLO MUERTO
El Complejo Caballo Muerto está ubicado entre las haciendas de Laredo y Galindo, al
margen norte del río Moche. Este complejo reúne ocho edificios en un área de 2 km
cuadrados. Siete de estos edificios exhiben planta en forma de “U”, siendo el más
importante el edificio conocido como “Huaca de los Reyes”.
HUACA DE LOS REYES
La Huaca de los Reyes, excavada en 1972 por L. Watanabe, y en 1973 y 1974 por T.
Pozorski, fue sede de un complejo sistema social que se extendió fuera del valle de Moche.
Esta huaca mide 270m de este a oeste, 230m de norte a sur y 18m de alto. Los
investigadores le dan al templo varias fases de constructivas. La última fase correspondería
al período Cupisnique Transitorio, aproximadamente del año 1000 a.C.. En otras partes del
templo se encontraron datos de restos más antiguos. Una característica importante de la
Huaca de los Reyes es los abundantes frisos que adornan las paredes, hechos de barro
arcilloso. Éstos corresponden a la fase final y presentan dos clases de figuras: cabezas
humanas estilizadas y figuras de pie. La organización del espacio es rígida y el diseño en U
es repetitivo. La regularidad y simetría del templo sugiere que hubo ritos conocidos y que
los frisos formaban parte del entorno ceremonial.
Cultura Chavín
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Cabeza clava
Ubicado a 3.185 msnm, y a sólo 3 horas de la ciudad de Huaraz, el centro mágico-religioso
de Chavín fue construido aproximadamente en el año 327 a.C. Sus muros son de piedra y
sus estructuras piramidales, lo que ha generado controversia respecto a la función que
habría tenido el edificio: ¿un templo?, ¿una fortaleza? Los lugareños suelen referirse al
lugar como "el Castillo".
La construcción presenta una compleja red de caminos y túneles de piedra únicamente
iluminados por haces de luz que penetran a través de ductos estratégicamente dispuestos.
En su interior aún pueden apreciarse el "Lanzón Monolítico" piedra tallada de cinco metros
de alto en la que se observan feroces divinidades y monstruosas figuras antropomorfas, o
las "Cabezas Clavas", suerte de centinelas enclavados en las murallas del castillo. Chavín
fue una de las primeras culturas americanas, coetánea de los Olmecas, en México. Es
notable el nivel de desarrollo que alcanzaron en agricultura, arquitectura y cerámica, así
como en su capacidad administrativa, lo que le permitió dominar gran parte del norte y el
centro del Perú. Quizás en eso radicara la importancia del castillo de Chavín de Huantar: en
su ubicación estratégica como punto de contacto entre costa, sierra y selva. Para nosotros,
sin embargo, los monumentales restos descubiertos en 1919 por el arqueólogo peruano
Julio C. Tello, tienen el valor de ser una parte imprescindible de nuestra cultura.
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación Geográfica 2 Ámbito de Influencia Cultural 3 Estudios Realizados 4 Sociedad y Economía 5 Agricultura 6 Cerámica 7 Chavín de Huántar
o 7.1 El Arte en piedra o 7.2 El Templo Viejo o 7.3 El Templo Nuevo
8 Metalúrgia 9 Religión
o 9.1 Los Sacerdotes 10 El Hombre Chavín 11 Rerefencias
Ubicación Geográfica
Chavín se encuentra ubicado en Ancash, Perú; en el inicio de un estrecho callejón, formado
por el río Pukcha o Mosna, el que se forma con los deshielos de la Cordillera Blanca y
conduce sus aguas hacia el río Marañón, donde nace el Amazonas. Está pues en el corazón
mismo de los Andes, a 3180 ms. sobre el nivel del mar, formando parte del llamado
Callejón de Conchucos, que corre de sur a norte, paralelo al Callejón de Huaylas, formado
por el río Santa que también se nutre de las aguas de la Cordillera Blanca, pero que por
estar al occidente desagua en el océano Pacífico. Dos cadenas montañosas separan a Chavín
del mar -las cordilleras Blanca y Negra- y dos otras cadenas lo separan de la selva
amazónica: la central que se levanta entre las cuencas del Marañón y el Huallaga, y la
oriental, que establece la separación de aguas entre el Huallaga y el Ucayali. Esta situación
geográfica crea serias dificultades de comunicación entre las poblaciones allí asentadas,
cuya proximidad relativa está mediada por la altitud y la irregularidad de la tierra. Eso crea
una difícil condición de vecinos distantes. Chavín, está en un punto crucial de conexión
este-oeste y norte-sur de un extenso territorio. Es una suerte de "nudo de caminos" de una
región que cubre la costa y la sierra de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash,
Huánuco y Lima. Desde Chavín, además, se puede llegar a la floresta amazónica siguiendo
el curso del Marañón. Según Antonio Raimondi (1873: 205), en el s. XIX mantenía la
exportación de maíz a Huaraz y Huamalíes (Huánuco) y de harina de trigo hacia Huánuco y
Cerro de Pasco, del mismo modo como gente de la costa iba todos los años para adquirir
ganado. Señala también que hay oro en el distrito de Uco, cerca de la desembocadura en el
Marañón. Chavín está sobre una terraza aluvial asociada a un río mayor -el Pukcha- que
baja desde el sur, y un tributario -el Wacheqsa- que baja abruptamente desde la Cordillera
Blanca, en cuyos estribos orientales está el sitio.
Ámbito de Influencia Cultural
Durante los siglos X-IV a.C. que es la época de mayor florecimiento de Chavín, no hay
indicios de existencia de una organización política de tipo estatal. Cuando se comenzó a
conocer el área de dispersión que tenían los rasgos atribuidos a Chavín, Julio C. Tello se
inclinó a pensar que era una civilización expansiva; en cambio Rebeca Carrión Cachot y
otros estudiosos, creyeron ver indicios de un Imperio Megalítico o algo semejante. En
efecto, el área que cubrían los restos que en ese tiempo se atribuían a Chavín, era inmensa.
Con el tiempo, el conocimiento adquirido ha permitido reducir el ámbito de influencia
Chavín y está precisando cada vez mejor la naturaleza de tal influencia.
Una primera conclusión es que no se trata de una expansión de Chavín y que su influencia
se debe más bien a contactos entre Chavín y los territorios donde aparecen vestigios
"chavinoides", derivados de una relación de intercambio de bienes y servicios, donde la
oferta de Chavín parece haber sido la de brindar "oráculos". Eso se concilia con la
evidencia que hay en Chavín de Huántar, de ofrendas que procedían de un ámbito que
incluye Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima y Huánuco, con eventuales
materiales que, al parecer, provenían de las costas del Guayas y de Ica, Huancavelica y
Ayacucho.
En todos esos territorios se encuentran, además, indicios del contacto con Chavín, que se
expresa, en los mejor conocidos, en una época en la que se produjo una suerte de "moda"
chavinense, que se expresa en el hecho de que el arte local es alterado por la inserción de
una serie de motivos y personajes que tienen una madura representación en Chavín mismo.
Eso ocurre, en casi todas partes, entre los años 800 y 500 a.C. Desde luego, antes de esa
época, durante más de un milenio, los pueblos de ese territorio habían desarrollado sus
propias maneras de hacer las cosas, en una larga etapa Formativa, conocida como "inicial"
y aun antes, durante el período Arcaico.
El grado de impacto de la influencia chavinense fue muy diverso. Nada indica que
"exportaran" sus divinidades propias; en cambio sí sus temas sacralizantes, como la forma
de las bocas, las bocas agnáticas, los ojos excéntricos, las garras, las cabezas de serpientes
y, sobre todo, los colmillos. Los estilos contemporáneos, como los de Jequetepeque,
Cupisnique, Huacaloma, Kuntur Wasi, Ancón y Paracas, tomaron mucho de esta "moda",
que incluye usos y formas del espacio arquitectónico y el traslado multidireccional de
diversas tecnologías. Pero, mantuvieron siempre su autonomía regional.
Estudios Realizados
Julio C. Tello " Padre de la arqueología peruana "
Los primeros visitantes que dejaron escritas sus impresiones sobre este sitio arqueológico
fuero los funcionarios estatales españoles que luego de la conquista del Perú en 1532
realizaron "visitas" y "tasas" a los nuevos territorios ocupados o de los "extirpadores de
idolatrías", sacerdotes católicos encargados de reprimir y "extirpar" cualquier tipo de culto
o adoración que no sea cristiano. El informe escrito por Antonio Vázques de Espinoza, y
cuya cita inicia este texto, es un ejemplo de esas primeras noticias. Esto ocurrió hasta
mediados del siglo XVII. El interés sobre Chavín se reaviva siglos después, pero con otras
intenciones, la de los viajeros y aventureros del siglo XIX que recorrieron el mundo
relatando en libros de viajes sus impresiones sobre (para ellos) tierras exóticas. Muchos de
estos viajeros traen aires científicos y a ellos les debemos las primeras descripciones
modernas de Chavín. Ejemplo de ello son Charles Wiener (1880) o Ernest Middeendorf
(1893 - 1895). A principios del siglo XX era poco lo que se sabía sobre el pasado más
remoto del Perú. Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana llega a Chavín de
Huántar en 1919 y rápidamente se da cuenta de su gran importancia y la considera como la
más antigua, centro y origen de toda la cultura peruana. Esta cultura, que para Tello, en su
época, fue el origen de todas las demás culturas se llama Chavín, al igual que este sitio
arqueológico, su centro principal. Al transcurrir el siglo XX la arqueología encontró otros
sitios arqueológicos más antiguos que son considerados como los orígenes de Chavín. Pese
a no ser el más antiguo, sin embargo Chavín de Huántar es considerado como la primera
cultura que unificó los andes peruanos durante el período histórico llamado "Horizonte
Temprano". Sin embargo ya desde esa época el sino de Chavín también a estado marcado
por la política contemporánea del Perú. Ya en su época, la teoría de Tello de "Chavín como
cultura matriz de la civilización andina" que le daba a la cultura peruana un origen
amazónico y una supremacía serrana (desde Chavín) sobre la costa estaba opuesta a la
teoría de Rafael Larco Hoyle (contemporáneo de Tello) quien sostenía que Chavín era un
sitio menor subsidiario de la cultura Cupisnique, cuyo centro geográfico fue los valles de
Moche y Chicama (lugar de las principales investigaciones de Larco) en la costa norte del
Perú y por tanto había (ya desde esa época) una mayor importancia de la costa sobre la
sierra. Aunque sus protagonistas iniciales hace tiempo ya no están, esta discusión aún no ha
concluido.
Sociedad y Economía
Fue una sociedad teocrática, cerrada; adoraron al dios jaguar y sus ceramicas y esculturas,
tienen rasgos felínicos. Puede decirse que en la evolución de esta sociedad de la comunidad
aldeana, aún convivieron hombres del ande que se dedicaban a: Actividades Primarias:
recolección, caza o pesca Actividades Nuevas (especializadas): agricultura, ganadería,
alfarería, textilería, orfebrería, arquitectura, escultura, pintura y otras artes. Los más hábiles
se destacaron, se hicieron categorizar por la comunidad y terminaron convirtiéndose en
líderes, jefes, autoridades. Estos líderes forzaron a la comunidad a producir más y mejor y
terminaron imponiéndose a las demás, mediante el intercambio; los que tuvieron éxito,
construyeron grandes edificaciones en honor a sus dioses. El principal motivo del progreso
de Chavín de Huántar, fue que se convirtió en la agricultura más moderna y productiva e
innovadora de su época y dentro de esa agricultura, el maíz conocido en el idioma Quechua
como SARA O ARA y el choclo ó maíz tierno conocido como HUANSA, ocuparon el sitio
principal conjuntamente con sus derivados, entre ellos la chicha de jora, que se convirtió en
su fuente de riqueza y dominio. Parece ser que el trueque fue la modalidad de pago del
maíz. Este trueque se generalizó y fue la modalidad imperante en sus transacciones, desde
Chavín de Huántar hasta el Imperio Incas. La sociedad Chavín fue teocrática y el rey
sacerdote era el representante de la casta gobernante. Esta casta gobernante formó el primer
Estado del Ande. Esta casta sacerdotal, eran especialistas y grandes técnicos agrícolas
hidráulicos. Entre sus logros, hay manufactura de gran calidad en la arquitectura,
agricultura, hidráulica, cerámica y orfebrería, entre otros. Es cierto que estas sociedades, ya
sea para mantener la hegemonía de la que gozaban o para proteger su “modus vivendi”,
debieron mantener un ejército capaz de garantizar las condiciones de desarrollo
indispensables para su expansión y dominio y para mantener el “statu quo” de la época. La
decadencia de Chavín de Huántar, parece ser que se debió más a estancamiento del
desarrollo que a intervención militar de otras culturas; es decir, se “agotó como cultura”,
siendo superada por otras culturas “más frescas”.
Agricultura
Los habitantes de Chavín tenían una agricultura bastante desarrollada. Cultivaban el maíz -
que constituía su fuente principal de alimento-, la calabaza, las habas, la papa y el maní.
Los habitantes del sector de la costa se mantenían sobre todo de la pesca. Construían sus
hogares de adobe o piedra, con el techo de paja, y las instalaban cerca de los ríos, para
facilitar el riego de sus siembras. Los muertos eran enterrados en el desierto, en el fondo de
fosas profundas. Les acompañaban distintas ofrendas funerarias, como vasos de cerámica,
instrumentos de trabajo y algunos alimentos, tales como habas y espigas de maíz. El
principal motivo del progreso de Chavín de Huántar, fue que se convirtió en la agricultura
más moderna y productiva e innovadora de su época y dentro de esa agricultura, el maíz
conocido en el idioma Quechua como SARA O ARA y el choclo ó maíz tierno conocido
como HUANSA, ocuparon el sitio principal conjuntamente con sus derivados, entre ellos la
chicha de jora, que se convirtió en su fuente de riqueza y dominio. Parece ser que el trueque
fue la modalidad de pago del maíz. Este trueque se generalizó y fue la modalidad imperante
en sus transacciones, desde Chavín de Huántar hasta el Imperio Incas.
Cerámica
En 1919 y 1924, durante sus visitas a Chavín, Julio C. Tello halló algunos fragmentos de
cerámica con rasgos determinados. Al haber definido a Chavín como una época de la
historia del Perú, identificó su cerámica como negra, oscura y decorada con incisiones y
diseños en relieve. Cuando descubrió que ésta se parecía a la que Max Uhle había hallado
en Supe y en Ancón, atribuida a los llamados "pescadores primitivos", y a la que se había
hallado en el valle de Chicama, cuyas piezas mostraban íconos parecidos a los de las
litoesculturas chavinenses, Tello caracterizó a Chavín como la época más antigua de la
cultura peruana, cuyo centro estaba ubicado en una zona de sierra próxima al río Marañón:
Chavín de Huántar. Luego de la década de 1920 comenzaron a aparecer evidencias de
cerámica oscura e incisa en otros lugares de la costa y la sierra del Perú, que fue
denominada erróneamente Chavín o chavinoide. Este hecho generó una gran confusión,
pues, como se reveló durante la segunda mitad del siglo XX, esta cerámica en realidad se
había producido a lo largo de muchos siglos y no había estado necesariamente ligada a
Chavín. En la selva del río Ucayali (Tutishcainyo), en Huánuco (Wayra Jirka), en otras
zonas de la sierra y en la costa los ejemplos más antiguos tienen estas mismas
características. Algunos de ellos fueron establecidos por Tello e incluidos en su complejo
Chavín, pero los anteriores a la época de las litoesculturas y de los grandes templos de
Chavín de Huántar, no. Estos últimos se conocieron gracias a investigaciones posteriores
que se hicieron en muchos lugares de la costa, como Ancón y Guañape, o de la sierra, como
Huánuco (Kotosh) y Cajamarca (Pandanche y Huacaloma). En Ancón, más que en ningún
otro lugar, se encontró una larga secuencia de cerámica. En ella se logró identificar una
ocupación con los rasgos propios del estilo Chavín relacionada al Horizonte Temprano y
otra anterior de larga permanencia, que se ubica en la etapa Inicial, llamada también
Formativo Inferior. En cuanto a términos de espacio, el afinamiento de los estudios
realizados en base a la cerámica ha permitido distinguir diferencias regionales y locales
significativas y segregar áreas en las que es reconocible alguna o ninguna vinculación con
Chavín. El primero en reconocer esto fue Rafael Larco Herrera, quien reclamó la necesidad
de distinguir el estilo Cupisnique -la cerámica del valle de Chicama que Tello reconocía
como "Chavín clásico"- del estilo Chavín. Las investigaciones posteriores fueron dándole la
razón a Larco, restringiéndose de esta manera la esfera de influencia de Chavín a los
territorios de Ancash, Huánuco y Lima. Por otro lado, en las regiones de Cajamarca,
Lambayeque y Jequetepeque se desarrolló una cerámica similar en algunos aspectos a la de
Cupisnique, mientras que en Ica se iba desarrollando la cerámica Paracas, emparentada de
alguna manera con la de la sierra de Huancavelica y Ayacucho y la de Chavín. En
Apurímac, Cusco y el lago Titicaca las evidencias dan cuenta de una cerámica con rasgos
propios claramente diferenciados. De este modo, la cerámica ligada a las litoesculturas que
definen el estilo Chavín quedó restringida a la región centro-norte del Perú y a un período
de esplendor que puede fecharse entre los siglos X y IV a. C. Es a esa época, al siglo IX, a
la que pertenecen las hermosas piezas encontradas en la Galería de las Ofrendas, donde las
modalidades Dragoniana, Qotopukyo y Floral tuvieron tan magnífica presencia. Todavía
están por descubrirse las varias fases que tuvo la historia de estas modalidades del estilo
Chavín, pues todo nos hace pensar que se trata de cerámica que no representa más que los
usos y gustos de una o dos generaciones de alfareros. También está en proceso de
investigación la procedencia de estas modalidades y de las demás representadas en la
galería, donde sin duda se reunieron ofrendas de artesanos de las tierras de Cupisnique,
Cajamarca, Huánuco y la costa central. Las distintas técnicas que se usaron para hacer
vasijas con las mismas formas nos llevan a inferir que se trataba de alfareros que tenían
tradiciones, expresiones artísticas y arcillas diferentes y que había distintos centros de
producción que, además, cubrían un "mercado" de consumo diverso, de carácter local o
regional.
Chavín de Huántar
El aspecto actual que presenta Chavín de Huantar es el resultado de una larga historia de
construcciones y remodelaciones mientras estuvo en uso, y de reutilizaciones y destrucción
desde que fue abandonado, alrededor del año 200 a.C.. Para su mejor entendimiento y
reconocimiento se han nombrado individualmente a las varias pirámides, plazas, portadas y
escalinatas que forman parte de este sitio arqueológico y que, como ya se dijo, no fueron
usadas todas en un mismo momento. La imagen que se puede ver a continuación ilustra la
ubicación de cada uno de los sectores y edificios que en la actualidad se pueden ver en
Chavín de Huántar.
El Arte en piedra
Estela de Raimondi
A todos los visitantes y estudiosos de este sitio les ha admirado la gran cantidad y belleza
de figuras labradas en piedra que adornan los diversos espacios de este maravilloso templo.
Las características de éstas representaciones son singulares para este sitio y su época (el
Horizonte Temprano, entre el 800 a.C. al 200 d.C.) y en base a ellas (las piedras labradas)
se ha caracterizado al arte de la cultura Chavín. Uno de los primeros y más importantes
estudiosos del arte Chavín fue el arqueólogo norteamericano John H. Rowe quien analizó
las principales esculturas de este sitio identificando sus principales características las que
comparó con la secuencia alfarera del estilo Paracas en el valle de Ica (contemporáneo con
Chavín en la costa sur del Perú), desarrollando una secuencia cronológica de este arte que
dividió en cuatro fases que nombró como: AB, C, D y EF. Rowe nos dice que el arte
Chavín es fundamentalmente representativo y recargado de convenciones que rigen este
estilo, los que fueron muy respetados por quienes ejecutaron este arte pues lo cumplieron a
cabalidad y no se apartaron de sus normas. Las principales convenciones fueron: la
simetría, la repetición, el módulo de anchura y la simplificación de motivos a
combinaciones de líneas rectas, curvas y volutas (Rowe 1972). Otra de las características
principales es la representación de ojos redondos, saltones con las pupilas desorbitadas
(excéntricas) y el uso de grandes colmillos. Las representaciones más frecuentes son de
aves (como águilas y halcones), felinos y serpientes con atributos humanos y viceversa. En
Chavín de Huántar podemos apreciar, en la actualidad muchos ejemplos del arte de labrado
en piedra en piezas únicas que hoy llamamos Estela Raimondi, Obelisco Tello, Lanzón
Monolítico, La Medusa y otras como la Cornisa de las Falcónidas, las columnas de la
portada principal del Templo Nuevo, las piedras grabadas de la Plaza Circular Hundida y
las "Cabezas Clavas", esculturas de cabezas humanas con atributos divinos que estuvieron
clavadas a modo de cornisa en el Templo Nuevo.
El Templo Viejo
Chavín no fue construida en un solo momento. Tiene una larga historia de ampliaciones y
remodelaciones. La pirámide más antigua es la llamada Templo Viejo (850 a.C.) y albergó
en su interior al oráculo principal de esa época: El "dios Sonriente", representado en la
escultura llamada Lanzón Monolítico. Al Templo Viejo lo forman 3 pirámides que juntas y
vistas desde el aire forman una letra "U". Este estilo de diseñar templos tuvo su origen
siglos antes en la costa del Perú, en sitios como La Florida y Garagay en el valle del Rímac
o Huaca de Los Reyes en el valle de Moche. Cada una de las partes que forman el Templo
Viejo tuvo una función dentro de las ceremonias que se celebraron allí. La Pirámide Central
del Templo Viejo fue construida con muros de piedra labrada unidas con barro. Los
espacios interiores fueron rellenados con tierra y piedras sin trabajar. Al interior de esta
pirámide se construyeron pasadizos estrechos que se asemejan a pasajes subterráneos, por
eso se les han llamado "galerías". En el Templo Viejo la más importante es la "Galería del
Lanzón", donde está el ídolo llamado "Lanzón Monolítico", uno de los principales íconos
para los Chavín. En esta piedra está tallada la imagen del dios del mundo de abajo, también
llamado "El dios Sonriente", responsable de la fecundidad de la tierra y de las estaciones
del año. La manera en que fue dibujado "El dios Sonriente" caracteriza al arte de los
Chavín. Ubicada entre los brazos del Templo Viejo, los Chavín construyeron una plaza de
forma circular, por debajo del nivel del suelo, hundida, en oposición a la Pirámide
Principal, que está elevada, por encima del nivel del suelo. Al centro de esta plaza estuvo
clavado el otro ídolo principal para los Chavín, el "Obelisco Tello" (Makowski 1997). La
Plaza Circular Hundida tiene dos escalinatas, ubicadas en lados opuestos, por los que se
puede acceder a su interior. Las paredes estuvieron enchapadas con piedras finamente
pulidas y decoradas con imágenes de seres míticos. Estas imágenes talladas sobre las
piedras que cubren la pared de la Plaza Circular Hundida representan una procesión de
seres míticos caminando hacia la escalinata que conduce a la Pirámide Principal, donde está
el Lanzón. Debajo de ellos hay otra procesión tallada en piedra, pero de felinos, quienes
siguen la misma dirección que los seres míticos. El Obelisco Tello es otra de las principales
esculturas representativas del arte de esta cultura pues representa una metáfora del universo
tal como lo entendían los Chavín. Fue descubierto por el agricultor Don Trinidad en 1908.
Años después es estudiado por el arqueólogo Julio C. Tello de quien tomó su nombre.
Sobre las cuatro caras de este obelisco están tallados los dibujos de 2 lagartos: macho y
hembra, quienes habitan cada cual en una mitad del universo. Ellos expresan su poder en la
tierra a través de mensajeros, como el jaguar o el águila. A un lado de la Plaza Circular
Hundida está la Galería de las Ofrendas que es un largo pasadizo subterráneo con 9 recintos
en uno de sus lados en donde se depositaron, sobre el suelo, gran cantidad de vasijas rotas
de cerámica mezcladas con restos de animales como ofrenda. En el lado opuesto de la Plaza
Circular Hundida está la Galería de las Caracolas, en cuyo interior se depositaron,
principalmente, caparazones de grandes caracoles (de la especie Strombus sp.), algunos de
ellos bellamente decorados. El "Templo Viejo" fue diseñado pensando como una
representación simbólica del universo Chavín (Makowski 1997). Está dividido en 2 por una
línea imaginaria que va del "Lanzón" al "Obelisco Tello" dividiendo todo el conjunto en
partes iguales. En el diseño del Templo Viejo los brazos laterales representan a las dos
fuerzas, opuestas y complementarias, que gobernaron el cosmos es esa era. El espacio entre
los brazos, donde están la Pirámide Central y la Plaza Circular Hundida, representa el
mundo en el que vivimos y donde las dichas 2 fuerzas cósmicas interactúan (Makowski
1997). Al interior de la Pirámide Principal del Templo Viejo la galería principal (la Galería
del Lanzón) tiene forma de cruz y divide simbólicamente en 4 a este edificio. En el centro
de dicha cruz esta clavado el Lanzón, simbolizando ser el centro, el eje sobre el que gira el
universo (Makowski 1997). La línea imaginaria que divide en partes iguales al Templo
Viejo también divide a la Plaza Circular Hundida. En cada una de las mitades hay 56
imágenes talladas en piedra ordenadas en 2 filas, como ya se dijo, las que parecen desfilar
desde una escalera a la otra en dirección a la Pirámide Principal. Para Richard L. Burguer,
arqueólogo estudioso de Chavín durante esta época se construyó un puente sobre el río
Wachecsa y una muralla que controlaba el ingreso desde la parte baja del valle. Los
pobladores de Chavín estaban divididos en dos, unos, alrededor del Templo Viejo y los
otros, al otro lado del puente.
El Templo Nuevo
Al Brazo Derecho del Templo Viejo se le construyó una ampliación. Había un cambio en
marcha. Para el año 390 antes de Cristo (aproximadamente) los cambios en Chavín son
totales, se construye un nuevo templo, llamado "Templo Nuevo", al costado del anterior, el
"Templo Viejo".. Aunque el "Templo Nuevo" se diferencia en varios aspectos del "Templo
Viejo", comparten la forma en "U" del templo y la misma orientación geográfica. La
Pirámide Central del Templo Nuevo tiene forma de cubo, con muros de piedra y
dimensiones que impresionan al visitante (aproximadamente 70 metros por lado y 10
metros de altura) por ello se le conoce con el apelativo de "El Castillo". En su construcción
se usaron piedras de origen exótico como el granito blanco o la caliza negra a las que
pulieron prolijamente y les dieron forma rectangular. Al interior de la Pirámide Central está
la mayor cantidad de galerías que se han encontrado en este sitio. Cada una de ellas tiene su
propio lugar de ingreso. Aún no se conoce la función exacta que tuvieron. Al centro de la
Pirámide Central, contra la fachada principal, está La Portada que en su singular diseño no
conduce al interior del edificio, sino que mediante escaleras laterales lleva a la cima del
mismo. Dicho portal está formado, principalmente por 2 columnas y un dintel sobre los que
se han tallado las imágenes emblemáticas del panteón Chavín. La Plaza Cuadrangular
Hundida, ubicada frente a la pirámide principal, guarda una exacta alineación con la
portada del Templo Nuevo. Cuatro escalinatas (una por cada lado) comunican el exterior
con el interior. Los cuatro muros laterales están enchapados con hileras de bloques de
piedra pulidas. Sobre uno de esos bloques se ha tallado la imagen de un ser mítico llamado
por los arqueólogos de la actualidad como la "medusa", pero en realidad es la
representación de la época del Templo Nuevo del mismo ser mítico esculpido en el Lanzón
del Templo Viejo. Las "Cabezas Clavas" son unas esculturas de piedra que representan
cabezas humanas pero con atributos de los dioses Chavín que originalmente estuvieron
clavadas en la parte alta del muro exterior del Templo Nuevo. Hoy en día solo queda una de
ellas en su ubicación original. La Estela Raimondi es un gran bloque de piedra que tiene en
una de sus caras tallada a la representación de la divinidad principal de los Chavín en la
época del Templo Nuevo. Fue encontrada por el sabio italiano Antonio Raimondi, a
mediados del siglo XIX en casa de Timoteo Espinoza, un campesino de la zona. Esta
escultura representa al llamado Dios de los Báculos, el que es el centro de todo, sobre quien
gira el universo. A partir de esta época el "dios de los Báculos" será representado en
diferentes épocas y lugares por más de 2000 años.. Durante la época del Templo Nuevo el
"eje ceremonial" conserva su antigua orientación, pero unos metros hacia el sur dividiendo,
también, al nuevo templo en partes iguales. Uno de los lugares donde es más notoria esta
dualidad es en la portada de la Pirámide Principal del Templo Nuevo. En la época del
Templo Nuevo, la huaca de Chavín fue el centro del mundo conocido, recibiendo
peregrinos de los lugares más alejados del antiguo Perú.
Metalúrgia
Chavín representa la época que da inicio al uso de los metales. La producción metalúrgica
comienza con el oro y casi simultáneamente con el cobre nativo en sitios ligados a
Cupisnique y Chavín, a pesar de que la evidencia más antigua de objetos de oro en los
Andes centrales se remonta 1 500 años antes de la era cristiana en la región de
Andahuaylas, en la sierra sur del Perú. A lo largo de toda la etapa Formativa la metalurgia
mantuvo una condición ciertamente primitiva utilizando los metales nativos -tanto el oro
como el cobre- en su forma natural. Posteriormente el cobre, hallado en forma de rocas,
sería convertido en metal mediante procesos de fundición. El oro y el cobre eran obtenidos
en la naturaleza en forma de "pepitas" o pedazos que contenían físicamente sus cualidades
de color, dureza y maleabilidad. Lo que hacían los artesanos era convertirlos en láminas
mediante el martillado en frío, sin someterlos al fuego. Los dos metales mencionados son lo
suficientemente maleables como para que esto ocurra, aun cuando el cobre podía exigir el
calentamiento para ser trabajado, lo que llevó a descubrir que el uso del fuego podía
permitir una unión más firme entre piezas que estaban originalmente separadas. Existen
algunos objetos en los que también se usó plata nativa, como los de Chongoyape, donde se
usó la unión de un segmento de este metal con otro de oro para obtener un efecto de color.
Las láminas de metal, martilladas, presionadas, repujadas o trabajadas con instrumentos con
punta o filo, eran finalmente convertidas en lienzos sobre los que se grababan o destacaban
figuras o diseños de los estilos propios de la época. Estas láminas eran entonces dobladas o
unidas con ayuda del fuego o simplemente también del martilleo y así eran convertidas en
coronas, orejeras, narigueras, collares, pectorales, cinturones, brazaletes, ajorcas y otros
adornos, casi todos dirigidos a ser parte del ornato o del vestir personal. Excepcionalmente
se han encontrado piezas que pudieron servir para otros fines, como para inhalar
estupefacientes, cubrir cetros y contener bebidas o comidas -pequeños recipientes en forma
de vasos o copas-, que cumplían funciones más ornamentales que utilitarias. Los hallazgos
de oro no son frecuentes y casi toda la información disponible se reduce a lotes o piezas
aisladas encontrados de manera casual por campesinos o "huaqueros", especialmente en la
costa y la sierra norte del Perú. Esto significa que el registro arqueológico propiamente
dicho, es decir el realizado por profesionales, es mínimo. Por otro lado existen muchas
piezas falsificadas para su comercialización entre coleccionistas y aficionados, debido a la
facilidad con que pueden reproducirse. De todas maneras, los hallazgos más notables son
los de Chongoyape y de Kuntur Wasi. Los registrados en el mismo Chavín son muy
escasos y apenas consistentes en pequeñas láminas. Sin embargo, algunas piezas de
colecciones antiguas indican que éstas "proceden de Chavín", aunque no mencionan el
hallazgo. Pero en el valle de Chicama, en las excavaciones que hizo Rafael Larco Hoyle, sí
aparecieron algunas piezas de oro, como también en los valles de Jequetepeque, Zaña y
Trujillo. Así, se podría decir que el oro estaba asociado principalmente a los cupisniques y
a su área de relación.
Religión
La influencia religiosa y cultural de Chavín unificó el Perú preincaico por medios pacíficos
pero propendió el establecimiento de clases privilegiadas y de desigualdades de riquezas
que no podían continuar siendo mantenidas solamente por medio de una ideología. En
ausencia de una competencia militar central, la hegemonía cultural de Chavín se desintegró
en innumerables grupos locales.
Los Sacerdotes
El "sacerdote", más que un personaje, es un conjunto de personas que cumplen cierto tipo
de tareas en conexión con los templos. Se supone que hubo un sacerdote principal y otros
subalternos, pero no existe prueba ninguna de que así fue. Lo más probable es que hubieran
varios sacerdotes principales, cada cual asociado a una forma específica de culto, con una o
dos autoridades centrales, que tendría sobretodo tareas de coordinación y gestión. Gracias a
las representaciones conocidas, es presumible que la función fuera encomendada a
hombres, sin embargo, hay indicios para suponer que el papel de la mujer era importante en
el culto. Los sacerdotes no tenían bien diferenciada su función religiosa de las demás
funciones que la sociedad requería para su organización. Así pues, eran guerreros o
conductores de grupos que hacían la guerra; deben también haber cumplido la función de
jefes políticos y desde luego jefes religiosos. Su actividad central, sin embargo, era
especializada: los sacerdotes eran personas de la comunidad cuyo trabajo se basaba en una
consistente información sobre los medios y los procesos naturales y sociales a los que
estaba ligada la producción. Muchos de estos conocimientos requerían de una cierta
formación especial y tiempo para estudios y capacitación. Eran especialistas en todas
aquellas funciones que no podían ser cumplidas por el común de las gentes, que carecían de
su formación. Los sacerdotes estaban a cargo del templo, que era su centro de trabajo. Allí
estaban las instalaciones y personas dedicadas a la producción de los calendarios, de donde
se deriva su condición de "oráculos", que es el servicio que ellos ofrecían (la predicción de
los ciclos climáticos estacionales anuales o pluri-anuales). Los sacerdotes eran
observadores del cielo y gracias a eso podían registrar con gran precisión los
desplazamientos del sol tanto en el oriente como en el poniente, las fases de la luna y el
movimiento de las estrellas. Con eso obtenían períodos fijos en el tiempo, a los que podían
asociar los ciclos estacionales, que no son fijos. Los períodos de sequía o de intensas
lluvias, si bien tienen un ritmo anual previsible, que se establece a partir del solsticio de
verano (fines de Diciembre), son sensiblemente azarosos en su iniciación e intensidad. El
prever con anticipación las características de cada ciclo de lluvias es una tarea -que requiere
especialización- que es, sin duda, fundamental para conducir las campañas agrícolas cada
año. Para eso, hay que combinar el calendario solar-estelar con otros indicadores del
tiempo, tales como los de las costumbres de los animales. Esa era la tarea especializada -y
según parece exitosa- de los sacerdotes de Chavín. Por todo esto, el status de sacerdote era
muy alto en la sociedad chavinense. Se expresa en el conjunto de atributos que se le
conceden y que se expresan físicamente en vestidos muy elegantes y costosos adornos
hechos con plumas y piedras exóticas, oro y joyas.
El Hombre Chavín
Sabemos que la población no era significativamente distinta de la que identificamos en la
época de los Mochicas, es decir unos mil años después, y es también evidente que eran
mucho más numerosos que en períodos anteriores. La arqueología nos muestra que todos
los valles de la costa y la sierra fueron ocupados. Según los datos procedentes de los
pescadores de Ancón y Supe, los agricultores de Lima, Cupisnique, Cajamarca, así como
los de Chavín mismo, sabemos que al menos los serranos eran relativamente altos y
fornidos, con hombres que llegaban a un promedio de 1,70 m de altura y mujeres alrededor
de 1,60; algunos llegaban hasta el 1,80 m. Según los restos de cráneos, los costeños eran de
rostros redondeados, en tanto que los de Chavín los tenían más bien alargados; ambos con
cráneos mesocéfalos. Tenemos imágenes de mujeres maduras ligeramente gordas, en
vasijas procedentes de la costa norte, donde también se conoce la imagen de una anciana de
rostro muy arrugado, de cara bastante pequeña y angulosa.
Según los estudios en vigencia, los chavinenses tenían muchos problemas dentales,
presumiblemente derivados de un fuerte consumo de carbohidratos, pese a que su
alimentación estaba siempre asociada con el consumo de carne y pescado, además de
mariscos. Había una distribución irregular de alimentos, porque se nota que mientras que
algunos restos muestran un buen desarrollo óseo, otros tienen osteoporosis avanzada desde
muy temprano, lo que además se combina con diversas formas de reumatismo.
Hay tres tipos (hombre-mujer) de pobladores: los sacerdotes de Chavín, los peregrinos de
diversas partes, con rango de sacerdotes, y la gente común. La diferencia entre el hombre y
la mujer parece significativa, aun cuando el papel que el sexo femenino jugaba en la liturgia
era muy importante; eso podría llegar hasta el punto que pudieran haber sacerdotisas
mujeres. De hecho, casi todos los personajes sagrados que conocemos, presentan una
versión femenina junto a la masculina.
La pintura facial es un rasgo característico de los hombres importantes. Las mujeres
"nobles" , como la que estaba representada en un inmenso mural de Moxeke (Casma), y la
gente común (incluso los varones) no usaban pintura facial. Los peinados eran de tres tipos:
con moño, suelto y con trenzas. En los peinados sueltos hay diferencia entre hombre, con
cerquillo, y mujer, peinada para atrás, según se aprecia en dos bellas esculturas en hueso
que fueron halladas en la Galería de las Ofrendas . El peinado con moño encima de la
cabeza era el más común; había de dos tipos: amarrado con lazo y sin él. El trenzado es
usado por ambos sexos. También se usaba una cinta sujetadora que pasaba por la frente,
con fleco atrás.
Los sacerdotes y otros personajes importantes, llevaban tocados de diverso tipo:
emplumados, coronas, bonetes, diademas. Algunos de ellos estaban hechos en oro, tal como
sabemos gracias a los descubrimientos de Kuntur Wasi, en Cajamarca, donde se han
hallado las coronas y diademas.
Aparte de tocados, usaban también pulseras de oro, ajorcas, pectorales, collares y aretes
circulares (como los del Lanzón) y rectangulares, adornados con dibujos de personajes
sagrados repujados o incisos. Esto es común para los señores de Chavín y los peregrinos
que llegaban al templo en busca del oráculo.
En cuanto al vestido, los varones usaban, todos, un taparrabo hecho a base de una tela que
se ponía entre las piernas y se sujetaba en la cintura. Algo similar a los pañales actuales.
Solían tener una o dos borlas terminales, que pendían de la cintura. Las piernas y brazos y
el dorso quedaban desnudos, aunque en algunas ocasiones, y ciertos personajes, se cubrían
el dorso con una camisa corta -cushma- que terminaba en flecos o una esclavina o
pequeñísimo poncho, que apenas cubría los hombres y la parte alta del pecho y la espalda.
Las mujeres usaban una túnica que les llegaba hasta los pies y hay varias evidencias que
muchas llevaban el pecho descubierto, tal vez con sólo una manta larga a modo de falda.
Los sacerdotes y personas importantes llevaban, además, un manto -hombres y mujeres-
que les cubría los hombros y las espaldas y que podía llegar hasta la altura de las rodillas.
Estos mismos personajes podían llevar una falda o camisa con flecos, que llegaba hasta
encima de las rodillas.
Los hombres comunes llevaban sólo el taparrabo y tal vez una manta para cubrirse; los
cargadores y cargadoras llevaban los cántaros sobre la cabeza y las cargas de la espalda
sostenidas por la frente. Los peregrinos y los sacerdotes de Chavín se diferencian por los
detalles de los tocados y la iconografía de sus vestidos y adornos.
Cultura Paracas
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Zona arqueológica recinto de la cultura
A finales del periodo formativo superior, alrededor de 500 años antes de cristo, es en la
península de Paracas que comienza a florecer una de las tantas culturas preincaicas del
Perú. La península en cuestión se sitúa entre los ríos Ica y Pisco en el actual departamento
de Ica. Desde aquel punto de partida, los Paracas lograron dominar aproximadamente desde
el rió Cañete, al Norte hasta Yauca, al Sur, teniendo como centro a la ciudad de Ica. Los
expertos discuten sobre una filiación con la cultura Chavin, una de las más antiguas del
Perú, pero el origen de la cultura Paracas es todavía un misterio, aun para los arqueólogos.
Se dice también que fue una cultura de “amortiguamiento” entre la Cultura Chavin y la
cultura Tiahuanaco.
Contenido
[ocultar]
1 Descubrimiento de la Cultura Paracas o 1.1 Paracas Cavernas o 1.2 Paracas Necrópolis
2 Referencias
Descubrimiento de la Cultura Paracas
El descubrimiento de la cultura Paracas lo hace el celebre arqueólogo peruano, Julio Cesar
Tello, junto con Toribio Mexia Xesspe, en 1925. Durante 20 años, estos arqueólogos se
dedicaron entre otros al conocimiento en profundidad de esta cultura, a través del estudio
de numerosos sitios. Sus trabajos más importantes consisten en las excavaciones de
patrones funerarios Paracas. Son estos que, gracias a su riqueza en textiles, darán la
topología, usada hasta hoy de la historia de la cultura Paracas. Entre los años 1923 y 1925,
Tello tuvo la oportunidad de visitar la península en repetidas ocasiones, dándole así la
oportunidad de descubrir una necrópolis que contenía más de 400 momias con sus
envoltorios funerarios.
Pero rápidamente problemas con el tráfico de antigüedades surgió. Los invaluables tejidos,
contenedores de cultura, historia, y conocimiento fueron ultrajados por traficantes. Las
piezas fueron exportadas y se venden hasta el día de hoy en el extranjero a precios
exorbitantes. Para el momento de su descubrimiento, las piezas todavía no eran atribuidas a
la cultura Paracas, indiferenciada hasta ese instante, pero sus utensilios, textiles y objetos
religiosos ya eran objeto de intercambio en el plano mundial. La lucha contra el
contrabando afecta no solo la cultura Paracas, si no a todas las culturas y civilizaciones que
alguna vez pisaron lo que ahora es el territorio peruano.
Dentro de las tumbas estudiadas se pudieron encontrar fardos funerarios, mantos,
esclavinas, turbantes, paños y numerosos artículos de uso personal. Más precisamente, es
gracias al estudio de los diseños de los fardos, mantas y otros que se pudo determinar dos
tiempos históricos en la vida de esta cultura. La primera fase corresponde a la denominada
Paracas Cavernas y la segunda fase corresponde a la denominada Paracas Necrópolis. Para
1964, los extensos estudios sobre los estilos textiles Paracas nos permiten ahora diferenciar
hasta 10 fases secuenciales dentro de las 2 ya mencionadas por J. C. Tello.
Al parecer, la cultura Paracas era una cultura que tenía cierta afinidad por la guerra. Esto se
basa en las representaciones de escenas bélicas en sus tejidos y la fabricación de orfebrería
con simbolismo bélico igualmente. Dentro de las representaciones se encuentran inclusive
cabezas trofeo, que pueden haber sido de sus enemigos. Seguramente, este aspecto guerrero
fue lo que les permitió sobrevivir durante tanto tiempo, comparado a las otras culturas. Sus
fronteras al parecer estaban bastante definidas, basándose en el emplazamiento de los sitios
arqueológicos. Su territorio aunque no es muy extenso, al contrario de la cultura Chavin,
puede haber sido el fruto de estas guerras continuas. Lastimosamente, se desconoce del tipo
de gobierno, de sus gobernantes o de su política. Esto se debe a la ausencia de fuentes que
se tiene sobre la cultura Paracas. Al comienzo de nuestra era, la region fue objeto de
ocupación por parte de la cultura Nazca y la cultura Paracas tendrá mucho que ofrecer a
esta nueva cultura especialmente en cuestión de orfebrería.
Paracas Cavernas
Muestra de los tejidos Paracas
La limitación temporal de la cultura Paracas Cavernas va desde los 700 hasta los 200 años
antes de Cristo. Es a las orillas del río Ica, por el sector de Ocucaje, ahora grande
productores de pisco, que se desarrolla primeramente este grupo humano. ¿Porque se
denomina a este periodo como “cavernas”? Este nombre viene de la forma de sus
sepulturas. Estas eran características, se realizaban como enterramientos subterráneos,
dentro de excavaciones en roca, con forma de “copa invertida”. Estas excavaciones tenían
un diámetro de hasta 6 metros, en donde colocaban el cadáver junto con ofrendas y
numerosos textiles que servirán posteriormente al estudio. Dentro de una sola tumba se
encuentran varios cadáveres, solo que no tenemos ningún indicio de que sean parte de la
misma familia estos sepulcros comunitarios.
“Los cuerpos se encuentran momificados, por las condiciones climáticas y del terreno.
Algunos de los cadáveres muestran trepanaciones y deformaciones craneanas,
probablemente debido a motivos religiosos.”
¿Como se caracteriza esta fase de la cultura Paracas? En cuestión de cerámica, esta se
caracteriza por representar a sus posibles deidades: el jaguar y la serpiente. Las vasijas son
de forma globular, con doble pico y asa puente. Esta es usada por primera vez en la cultura
Paracas pero será adoptada por las culturas que en el futuro ocuparan la zona, como la ya
mencionada cultura Nazca. Esta cerámica es relativamente abundante, se encuentra
policromada y va a ser de inspiración para la cerámica del “periodo clásico”. Los tejidos
cavernas se diferencien del resto por sus diseños geométricos y mas bien de tipo rígido. En
esta predomina la técnica de la doble tela e igual que en la cerámica se representan
igualmente a las deidades: el jaguar y la serpiente. Se hacen representaciones de las dos
deidades en una sola, tales como jaguares antropomorfos geometrizados con cabellos en
forma de serpiente.
Paracas Necrópolis
Muestra de la cerámica de la cultura
La Paracas Necrópolis es continua a la Paracas Cavernas. Estas fase es delimitada
temporalmente desde el fin de la fase cavernas, es decir desde unos 200 años antes de
Cristo hasta los primeros años después de Cristo. Esta se desarrolla en un área mas amplia
que la primera que va desde el río Pisco hasta la quebranta de Topará.
La denominación de la Paracas Necrópolis, viene, como es fácil suponer, de a existencia de
necrópolis. Los sepulcros consisten en grandes cámaras funerarias, en construcciones
mucho más avanzadas que suponen varias hileras de cuartos subterráneos. Además de la
riqueza del contenido. Entre las ofrendas que se encuentran en el interior constan diferentes
tipos de fardos, algunos de una complejidad sorprendente y varios objetos. Pero a
diferencia de estas tumbas descritas, también existen varias tumbas sin ningún tipo de
ornamenta. Lo que supone que había una diferenciación social. Existían ya clases altas y
clases bajas. Clases que poseían y clases que no. Las tumbas muestran que la clase
dominante igualmente tenía el poder religioso lo que le permitía seguramente tener
privilegios con respecto a la población. Dentro de esos privilegios, estaban los sepulcros
exuberantes.
Los tejidos de la época son los más complejos. Los que mas vale la pena resaltar son
aquellos que recubrían las momias puesto que son de mayor tamaño, de mayor calidad y
suponen una técnica superior en muchos aspectos de la producción. Hechas en telas, estas
suponen la primera evidencia de este tipo de manufactura en todo el continente americano.
Ellos van a utilizar principalmente el algodón y la lana de camélidos americanos. Además,
ellos se permitían bordar sus tejidos, lo que les permitía una mayor versatilidad en cuestión
de diseño, por ende los colores vistosos y las creaciones complejas. Se representa entre
otros a personajes sosteniendo cabezas trofeo, báculos, con fajas que se atan a la cintura
con forma de serpientes bicéfalas. A esto se añaden significados religiosos tales como
cuchillos ceremoniales, narigueras, bigoteras. Destacan igualmente los diseños con temática
naturalista. Estos son principalmente animales: serpientes, felinos, aves, peces, pero
también existen representaciones de frutos, flores y otros. Se dice que los textiles de esta
época corresponden a los mas bellos textiles el textil precolombino.
Curiosamente, la cerámica de la Paracas Necrópolis, al contrario de su predecesora, no es
tan desarrollada. Esta mantiene la forma ya descrita pero pierde mucho en lo que es
decoración, se vuelve de color amarillento, y en abundancia. Es en efecto una cerámica
mucho menos desarrollada y de paredes menos finas, lo que denota una imperfección en el
trabajo y perdida de habilidad de los orfebres en la época de Paracas necrópolis.
Cultura Mochica
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Orejera perteneciente al Ajuar Funerario del Señor de Sipán, se puede observar la calidad del trabajo en oro, los detalles son impresionantes
En el período cultural conocido como Desarrollos Regionales existió en la costa norte del
Perú un pueblo poderoso y muy guerrero conocido como la sociedad Mochica.
La cultura Moche o Mochica surge y se desarrolla en los siglos I y VII, teniendo como
escenario la larga y angosta franja desértica de la costa norte del Perú donde se encuentran
los restos de sus templos piramidales, palacios, fortificaciones, obras de irrigación y
cementerios que testimonian su alto desarrollo artístico, tecnológico y compleja
organización.
Es la cultura más conocida y admirada del Perú. Una de las más representativas del Perú
antiguo desde el punto de vista de su expresión artística.
Los elementos de las culturas Cupisnique (“Chavín Costeño”), Salinar, Vicús y Virú se
fundieron para formar la gran cultura Moche en sus primeras epocas. Luego de este largo
proceso, apareció como una síntesis regional autónoma, con mayores aportes tecnológicos e
ideológicos que cualquier otra cultura norcosteña y andina.
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación 2 Mochicas norteños y sureños 3 Estudios realizados 4 Fases
o 4.1 Fase Mochica I o 4.2 Fase Mochica II o 4.3 Fase Mochica III o 4.4 Fase Mochica IV o 4.5 Fase Mochica V
5 Sociedad 6 Agricultura 7 Arquitectura
o 7.1 Características generales de los templos 7.1.1 Huaca del Sol 7.1.2 Huaca de la Luna
8 Metalurgia 9 Cerámica
o 9.1 Técnicas de Manufactura o 9.2 Decoración o 9.3 Representacion de Fauna o 9.4 Tipos de Cerámica Moche
9.4.1 Cerámica común 9.4.2 Cerámica pictográfica 9.4.3 Cerámica escultórica
o 9.5 Huacos Retratos o 9.6 Huacos Eróticos
10 Iconografía 11 Religión 12 El señor de Sipán
o 12.1 Referencias
Ubicación
La Cultura Mochica tuvo su hábitat en el valle homónimo, desarrollándose entre los
territorios de valle de Nepeña al Sur y de Piura al Norte. Ocuparon los valles de la Leche,
Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña.
Históricamente fue conocida como Protochimú o Chimú Temprano, pero recibió el nombre
de Moche tras los descubrimientos en el valle de Moche. También se la denomina Mochica
en razón del nombre de la lengua, el muchik, que hablaban sus pobladores.
Mochicas norteños y sureños
Inicialmente se pensó en Moche como en una unidad cultural, pero la división natural de la
Costa Norte por el desierto de Paiján dividió también las manifestaciones culturales de los
mochicas: Mochica del Norte y Mochica del Sur.
Los Mochicas Norteños tuvieron mayor abundancia de metales en sus tumbas (el Señor de
Sipán es un ejemplo), mientras que los Mochicas del Sur fabricaron la mayoría de los
huacos retratos que casi no existen entre los norteños.
La cerámica norteña es de color naranja o crema con los diseños en rojo o púrpura,
mientras que los sureños utilizan utilizan el fondo blanco o crema y los motivos en rojo o
en ocre.En las construcciones norteñas se construyen pirámides con rampa, mientras que en
las sureñas, no se encuentran rampas.
Inicialmente se pensó en Moche como en una unidad cultural, pero la división natural de la
Costa Norte por el fabricaron la mayoría de los huacos retratos que casi no existen entre los
norteños.
Hacia el final del periodo Mochica, Moche Sur llegó a opacar el poder de Moche Norte,
conquistando teritorios hasta Piura y Jequetepeque. Pero esta hegemonía fue breve, pues
hacia el 550 d.C., esta sociedad sufrió transformaciones producto de severas sequías. Una
de ellas, de 32 años, probablemente fruto de una manifestación del Fenómeno del Niño,
trajo como consecuencia el desalojo de las partes bajas de los valles y el desplazamiento
hacia el interior del valle.
Esto provocó un nuevo resurgimiento de la clase Moche Norteña y un debilitamiento de la
Moche Sureña. Moche Norte, al final de su periodo, terminó conviviendo con la cultura
Virú.
Los centros principales en Moche Norte fueron el valle del rio Jequetepeque (donde se halla
San José de Moro y Huaca Dos Cabezas) y el valle del rio Lambayeque (donde se halla
Sipán y Pampa Grande).
Los centros principales de Moche Sur fue el valle del rio Moche (donde se halla la Huaca
del Sol y de la Luna) y el valle del rio Chicama (donde se halla el Complejo El Brujo).
Estudios realizados
Iconografía Mochica: Importante escena de ofrecimiento de la sangre de los prisioneros al Señor Más Importante, como El Señor de Sipán
Históricamente fue conocida como Protochimú por Max Uhle; Gordon Willy la denominó
Clásica; Muchik, Julio C.Tello, y Chimú Temprano (Early Chimu) por Kroeber en 1925.
En la actualidad, Mochica o Moche es el nombre más empleado en el lenguaje científico.
Pero fue Max Uhle (1899) quien dio a conocer por primera vez la existencia de esta cultura
luego de realizar trabajos de investigación en el valle de Moche. Uhle excavó alrededor de
50 tumbas entre las Huacas del Sol y de La Luna, que le permitieron identificar hasta cuatro
distintas culturas que habitaron sucesivamente en el valle: Protochimú (Mochica),
Tiahuanacoide, Chimú e Inca.
Los materiales culturales, especialmente cerámica, encontrados por Uhle fueron llevados a
la Universidad de Berkeley y analizados por Alfred Kroeber (1930), confirmando que se
trataba de una Cultura Protochimú y Pretiahuanaco, dicho anteriormente por Uhle. En base
a la cerámica, Don Rafael Larco Hoyle (1948) la clasificó en cinco fases estilísticas,
tomando para esto ciertos criterios de forma y dimensiones de los picos, asas estribo y
cuerpo, así como las decoraciones. Las dos primeras con una arraigada herencia de los
estilos Cupisnique, Salinar y Virú; la tercera y cuarta etapa denominada clásica y la quinta
fase la considera como la época de decadencia con fuertes influencias foráneas.
Fases
Larco Hoyle caracteriza cada una de las fases con las siguientes particularidades:
Fase Mochica I
La cerámica es pequeña, de aspecto sólido, en algunos casos de forma lenticular; de asas
proporcionales y circulares con picos cortos y fuertes rebordes. Las formas comunes son :
vasos retratos, antropomorfos de cuerpo entero, zoomorfos, fitomorfos, cántaros sencillos
con asa de estribo. Colores crema y rojo, crema y ocre, rojo, crema y anaranjado; crema y
negro. Hay una influencia de la decoracion negativa. Los motivos más comunes son los
puntos grandes, los círculos, rombos, cabezas de lagartijas estilizadas, triángulos con
círculos concéntricos, signos escalonados, bandas cuyos temas pictóricos en colores están
delineadas por incisiones.
Fase Mochica II
El grosor de las paredes disminuye. La cerámica se alarga y no se observa tendencia en
darle la misma altura que ancho, se inicia con esto la esbeltez de los vasos. El asa y el pico
crecen proporcionalmente, y mientras el asa no pierde la forma redondeada, el pico pierde
el reborde pronunciado, quedando tan sólo un pequeño ribete. Existen vasos retratos,
antropomorfos de cuerpo entero, fitomorfos y zoomorfos. Predominan los colores crema y
rojo, crema y ocre, rojo y crema plomizo, marrón y anaranjado, crema y ocre.
Área de influencia de la Cultura Mochica
Fase Mochica III
Se inicia el refinamiento de esta cultura. Las paredes de los vasos se afinan sin perder su
solidez, el ceramio está cubierto por una fina capa de engobe cuidadosamente pulida. Los
hornos abiertos con abundante oxigenación fueron perfeccionados. La cerámica es un poco
más grande que Mochica II. Los recipientes son de mayor capacidad. Las asas y los picos
se afinan notablemente, siendo las primeras elípticas y los picos pequeños, acampanulados
y con reborde casi imperceptible. Los ceramios son de líneas armónicas y proporcionadas.
Las esculturas antropomorfas son verdaderos retratos de personas. La escultura religiosa
adquiere importancia.
Fase Mochica IV
Los motivos escultóricos y pictóricos se multiplican y adquieren mayor complejidad. El
artista mochica trata de perennizar en su cerámica no solamente los asuntos comunes de su
vida diaria, sino también las actividades de sus instituciones organizadas. El rico acervo de
su vida espiritual es sintetizado en las escenas pictóricas que cubren los numerosos vasos de
caracteres religiosos. Los vasos se alargan y también proporcionalmente el asa, que ya no
es chata sino, redonda o ligeramente angular. La mayoría de los picos son largos y rectos,
aunque hay algunos más angostos en la punta con bordes levemente afilados.
Fase Mochica V
La cerámica de este período, por sus formas y decorado, constituye el "arte barroco" de la
cultura mochica. Se reduce en tamaño pero el asa se alarga, siendo el pico más pequeño. El
asa toma una forma triangular acentuada y el pico es de naturaleza troncocónica con bordes
afilados del interior hacia afuera. Las representaciones geométricas abundan. El motivo
escultórico pasa a segundo plano, desplazado por el arte pictórico.
Sociedad
Iconografía Moche en donde se ve al sacerdote o sacerdotiza con el Señor más importante, durante la ofrenda de la sangre del enemigo.
La sociedad Mochica se establecía en jerarquías muy marcadas lo que, a falta de haber
desarrollado algún tipo de escritura, quedó reflejado en su muy abundante producción de
cerámicas o "huacos". La pirámide de esta sociedad teocrática estaba encabezada por los
Señores, con poderes terrenales y religiosos. Los sacerdotes conformaban un segundo
estrato que podía estar integrado por mujeres sacerdotisas, al igual que los Chimus. El
tercer estrato era el del pueblo, que realizaba los trabajos de campo y los oficios. Esta
división de la sociedad en castas, gobernadas por caciques o sacerdotes de los diferentes
valles, se unió bajo un mando único sólo en épocas tardías.
Los Moche eran evidentemente guerreros, como lo muestran las escenas de lucha, en las
decoraciones de las vasijas y las representaciones escultóricas individuales. Los guerreros
gozaban de un estatus especial y formaban pequeños ejércitos profesionales. Para los
Mochica, amantes de la vida, la muerte no constituía el final. Los hombres seguían
viviendo en otra esfera del mundo con sus mismas obligaciones o privilegios, razón que
llevó a sepultarlos con provisiones y bienes. Los entierros reflejaban así la función y lugar
de cada hombre dentro de su sociedad. Las tumbas Mochica poseen una decoración mucho
más rica que las de épocas precedentes y los muertos yacen siempre sobre la espalda. Los
grandes personajes se enterraban junto a docenas de vasijas, botellas, jarros, bandejas y
recipientes con decoraciones en relieve que representan frutos, animales, hombres y dioses.
Los cadáveres llevan valiosos pendientes, mosaicos de turquesa incrustada en oro, collares
de cuentas de oro huecas y medallones con rostros humanos.
Agricultura
Los Mochica vencieron al desierto mediante la irrigación artificial desviando el agua con
canales provenientes de los ríos que bajan de los Andes. Su ingeniería hidráulica les
permitió contar con excedentes agrícolas y una sólida economía que, complementada con
los productos del mar, constituyó la base de su portentoso desarrollo.
La cordillera de los Andes atraviesa todo su territorio y lo divide en tres regiones
completamente distintas: costa, sierra y selva, cada una con su propia flora y fauna. La
cerámica realista Mochica ha permitido comprobar tanto la producción de plantas
alimenticias como el maíz -que ocupaba la mayor área cultivable de ese entonces- los
frijoles, los pallares, las papas, las yucas y los camotes, como la fauna dominante,
compuesta de alcatraces, zorros, pumas y muchos otros animales que, en su mayoría,
subsisten hasta nuestros días. Por medio de sistemas de regadío en gran escala, estos
pueblos habían transformado terrenos desérticos en fértiles. Existían más de treinta
variedades de cultivos indígenas, entre ellos el tabaco y la coca.
Arquitectura
Dibujo de como se hubiese visto La Huaca El Brujo
En cuanto a la arquitectura, la construcción de las grandes pirámides de la época Moche
sólo pudo ser posible gracias a un trabajo en común muy bien dirigido, utilizando
prisioneros de guerra y la masa de los súbditos de los príncipes sacerdotes.
La arquitectura Mochica recibió influencias de la cultura Virú, especialmente en el manejo
del espacio con la forma de la "piramide" escalonada. Tanto la arquitectura de carácter
monumental y la doméstica, se caracterizaron, principalmente, por estar construidas a base
de adobes en forma rectangular paralelepípeda de constitución sólida, elaborados en moldes
de madera. En la cara superior se advierten diversas marcas hechas a presión o incisiones
anchas, posiblemente identificando a los diferentes grupos totémicos que participaron en la
construcción del monumento, probable alusión a un sistema de trabajo de carácter
corporativo o al cumplimiento obligatorio de tributos religiosos a sus deidades supremas.
Hasta el momento en los diferentes monumentos principales, se han registrado más de un
centenar de aquellos símbolos. Las dimensiones de estos adobes, que por lo general son de
color beige, son de 43 x 27 x 17 y de 33 x 20 x 15 cm. Los arquitectos moches también
utilizaron la piedra como elemento constructivo, pero de menor uso que el adobe, y
prioritariamente para las bases de muros y terrazas. La forma más típica de las estructuras
ceremoniales y domésticas es la rectangular, a excepción de las estructuras construidas con
muros circulares en las cimas de cerros, como en el caso de Galindo, en el valle de Moche o
de Huaca Cholope en el valle del Santa. Galindo ofrece, igualmente, arquitectura doméstica
en una área aproximada de 5000 m2, siendo su patrón la edificación de viviendas
unifamiliares sobre plataformas de piedras.
Los complejos arquitectónicos monumentales que cumplieron funciones religiosas o
administrativas están constituidas por varias terrazas escalonadas que abarcan todo el ancho
del edificio, guardando orden simétrico con rampas inclinadas hacia patios o plazas.
Características generales de los templos
Mural Mochica en Huaca Cao
Huaca de La Luna: Muestra de la arquitectura Moche
Las características generales de los templos o huacas son que sus adobes rectangulares se
encuentran unidos con mortero de barro, dispuestos en forma de paneles modulares que dan
la apareriencia de grandes columnas, apoyados unos con otros desde su base, logrando así
resistencia y perenidad antisísmica; también los adobes están dispuestos de canto, de
cabeza y de soga. La arquitectura básica de la cultura Moche, en conclusión, fue
monumental, doméstica y defensiva. Lo monumental está representado por impresionantes
edificios "piramidales". La doméstica era pequeña, de varios cuartos comunicados con
entradas rectangulares, con arcos en la parte superior e inclinados a dos aguas. Las de
defensa eran erigidas en grandes fortificaciones.
Sitios más representativos de esta arquitectura monumental los tenemos en:
Pañamarca (Valle de Nepeña - Ancash)
Fortaleza de Cholope (valle del Santa - Ancash) Huaca del Sol y de La Luna, Galindo, Huaca "Florencia de Mora" (Valle de Moche) Huaca Mocollope, Huaca Cortada, Huaca Cao, Huaca Blanca, Huaca Cartavio, Huaca
Amarilla o Mochón, Pacatnamú (Valle de Chicama) Huaca Rajada - Sipán, Pampa Grande (Lambayeque) Complejo Arqueológico San José de Moro (Valle de Jequetepeque), etc.
Huaca del Sol
La pirámide escalonada, llamada "Huaca del Sol" es una de las edificaciones más
impresionantes de todo el Perú precolombino. Se supone que esta construcción erigida
sobre una gran terraza escalonada, tuvo un área de más de 55 mil metros cuadrados y unos
40 metros de altura y que, en su construcción, se usaron aproximadamente 140 millones de
ladrillos rectangulares, no sometidos a cocción. La forma de la Huaca de la Luna, erigida
sobre un espolón rocoso del Cerro Blanco y frente a la Huaca del Sol, ocupa un área casi
cuadrada de 290 por 210 metros y está conformada por varias plataformas y patios
ceremoniales. En su interior no se han hallado vestigios de tareas domésticas, a diferencia
de la huaca del Sol, lo que demostraría el carácter ceremonial de su construcción. En 1995,
el arqueólogo canadiense Steve Bourget, desenterró los cuerpos de 42 jóvenes sacrificados
brutalmente, hallazgo que se ha interpretado como un sacrificio masivo vinculado al
Fenómeno del Niño.
La plataforma que sirvió de base estuvo compuesta de cinco terrazas, el acceso se daba a
través de un terraplén de 90 metros de largo por 6 metros de ancho, que al parecer servía de
entrada al edificio. En seguida, hay una gran "pirámide" que corona toda la región
meridional constituida por cinco plataformas escalonadas. Es muy probable que estuviera
decorada con pinturas murales como en la Huaca de La Luna.
Huaca de la Luna
La huaca de La Luna, ubicada al pie del cerro Blanco considerada como "impresionante
centro ceremonial", está conformada por un complejo de estructuras que ocupa una área
aproximada de 350 x 300 mts. orientada de Sur a Norte. Presenta tres plataformas
piramidales escalonadas, la más grande tiene una forma cuadrada y mide 100 m. de lado; el
flanco suroeste del complejo viene conectado con una plaza al norte y otra al este; a su vez,
la segunda plaza se conecta con otras dos, una al norte y otra al sudoeste. Ambas plazas
están asociadas en la parte este a una plataforma.
Tanto la Huaca del Sol como la Huaca de la Luna, conformaron un complejo administrativo
y religioso, ubicado en las faldas de Cerro Blanco, el más venerado de los Moches.
Metalurgia
Sonajera de oro perteneciente al Señor de Sipán, en la cual el Dios Decapitador tiene, en una mano un cuchillo, y en la otra una cabeza humana.
Los Mochica innovaron la tecnología y producción metalúrgica con el uso intensivo del
cobre, para la fabricación de ornamentos, armas y herramientas. Su más importante proeza
fue dorar este metal con una sofisticada técnica que obtiene los mismos resultados que el
sistema electrolítico inventado en Europa recién a fines del siglo XVIII. Los orfebres
habían aprendido a fundir el oro sobre los moldes y a dorar objetos de cobre. Dominaron
totalmente la aleación cobre-oro y llegaron a realizar joyas de oro y plata soldados. Existían
además utensilios de cobre, mientras que el bronce no se descubrió hasta más tarde. Los
Mochicas fueron expertos fundidores de metales. Conocieron sus propiedades
físicoquímicas; desarrrollaron técnicas de manufactura y sobre todo aprendieron sobre la
extracción de los minerales y los tratamientos metalúrgicos. Dominaban el oro, la plata, el
cobre, el plomo, el mercurio y procesos de aleaciones como el bronce el cobre dorado, oro
y plata dorada, que son el resultado de la aleación del cobre, oro y plata en especiales
proporciones, llamado tumbaga, y en combinación con elementos reactivos, con el objetivo
de una depositación electroquímica, usando para ello minerales corrosivos como: sal
común, nitrato de potasio, alumbre de potasa, sulfatos dobles de aluminio y potasa, sulfato
férrico y cloruro de sodio, antioxidantes, carbón vegetal y greda.
Desarrollaron, así mismo, tecnologías de fundición, refinación, soldaduras al fuego y al
frío, repujado, vaciado a través de moldes, laminados y filigrana, etc.Confeccionaban una
variedad de objetos de uso real, sacro y militar; también adornos para la élite y domésticos
como collares, narigueras, orejeras, brazaletes, pinzas, sortijas, coronas, pectorales, platos,
copas, cuencos; instrumentos agrícolas, quirúrgicos, cuchillos, máscaras funerarias,
protectores y perfectos instrumentos musicales como sonajas, pitos, quenas, tambores, etc.
Cerámica
Cerámica Mochica
El más conocido legado cultural de los Mochica es su cerámica, generalmente depositada
como preciosa ofrenda para los muertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y
complejas escenas fueron representadas por sus artistas bajo la forma de imágenes
escultóricas o vasijas decoradas a pincel.
En términos generales ésta es bícroma (rojo sobre crema). Estos colores poseen una amplia
gama de tonalidades, existiendo una tendencia a ser más oscuras al final del desarrollo
Moche.
Los ceramios o “huacos” Moches (vasijas cerradas, de cuerpo globular o escultórico, base
plana y con un gollete tubular en forma de asa estribo), han sido uno de los elemento
primordiales para conocer no solo el espíritu de esta cultura preincaica, sino la sociedad, el
entorno natural en el que se desarrollaron y las diferentes etapas de su evolución cultural.
Técnicas de Manufactura
Las técnicas de manufactura que mayormente conocieron fueron el moldeado y el
estampado. Por el gran dominio de la cerámica escultórica y pictográfica se le ha
denominado, y con mucha justicia, el Período de los Maestros Artesanos. Dada la calidad
estética y temática de su innumerable producción se ha convertido en el mejor espejo de su
vida cotidiana y espiritual.
Elaboraban su cerámica individualmente, pero también llegaron a emplear moldes hechos
de cerámica para proveerse de una producción masiva de recipientes especialmente de los
que acompañaban a los difuntos ilustres en calidad de ofrendas. La gran mayoría de los
ceramios tuvieron uso ritual funerario, sin embargo, la vajilla para uso diario, utensilios
domésticos y vasijas para agua fueron funcionales, sencillos y escasamente decorados.
Decoración
La decoración fue a base de dos colores: crema y rojo indio, siendo la forma más preferida
y típica la botella esférica de base plana y asa estribo. Debemos destacar que dentro de la
morfología de la cerámica, existe una gran variedad de formas: botellas, cántaros, ollas,
"cancheros" con mangos y sin ellos, vasos, cuencos, platos, copas; representanción de
instrumentos musicales, vasijas escultóricas mostrando personajes masculinos y femeninos,
ceramios con diseños arquitectónicos, etc. La cerámica pictográfica era ejecutada con
pinceles de pelos de animales y humanos, plumas de aves y puntas de carrisillos. Los
diseños o dibujos se hacían mediantes colores planos, los personajes llenos de contraste se
plasmaban de perfil, con algunos espacios rellenados de color rojo indio y complementado
con líneas muy finas y elegantes.
Los motivos pintados en el entorno de los cuerpos globulares de los ceramios incluyen
temáticas variadas de su mundo ecológico, de sus actividades básicas de caza, pesca,
recolección, tecnologías, batallas, danzas, sexualidad y un complejo mundo de
representaciones ritualísticas: ceremonias de sacrificios humanos, transformaciones míticas:
antrozoomórficas, antro-ictiológicas, antroornitomórficas; complementado con una serie de
elementos tipo geométricos, como signos escalonados, grecas, cruces, círculos, orlas,
volutas, etc.
Representacion de Fauna
Gracias a sus ceramios podemos igualmente distinguir la representación de su fauna,
abarcando todas las especies del entorno geográfico y reino zoológico de la costa, sierra y
selva. Muchas de ellas fueron ejecutadas en forma realista y natural. Alternan tanto las
especies domesticadas como la llama, el perro y los cuyes; como aquéllas que se
mantuvieron en estado salvaje. Es el caso de mamíferos como el puma, otorongo, zorro,
venados, monos, vizcachas, murciélagos, ratones, ballenas, tiburón, lobos marinos, y focas;
o el de los ovíparos como la tortuga, lagartijas,"cañan" especie de lagartija comestible, la
iguana, y las serpientes. También fueron representados moluscos y crustáceos como
cangrejos, pulpos, estrellas de mar, caracoles marinos, de tierra o de río, camarones, erizos,
y "caballitos de mar", etc.; y los peces: como los tollos, rayas, anchovetas, bonitos, chitas,
róbalos, bagres, lisas, lenguados, tramboyos, etc. Batracios: sapos, ranas. Las aves: búhos,
lechuzas, palomas, loros, patos, tucanes, guacamayos, papagayos, picaflores, halcones,
águilas, cóndores, etc. o pelícanos, gaviotas, patos marinos, guanayes, piqueros y zarcillos.
Variedad de insectos, arañas y mariposas, etc.
Tipos de Cerámica Moche
Cabe distinguir básicamente tres tipos de Cerámica:
1) La Común: Las formas más usuales son las vasijas cerradas de cuerpo globular, asa
estribo y gollete; los cántaros con gollete evertido; los vasos acampanulados, llamados
también floreros; las figurinas, silvatos, etc.
2) La Pictográfica: Las escenas pictóricas, a pesar de tener una representación tan sólo
bidimensional, son complejas y trabajadas con pinceles finos sobre incisiones que las
delimitaron previamente. a:
3) La Escultórica: Reproduce personajes, diseños arquitectónicos, animales, instrumentos
musicales, etc. La característica general es el uso del llamado asa estribo. Los ceramios
escultóricos son los más excepcionales por su realismo y proporciones; muchos presentan
incrustaciones de nácar, hueso o aun láminas de oro.
Cerámica común
Por ser "común" no fue menos extrarordinaria en el contexto cultural preincaico.
La decoración fue a base de dos colores: crema y rojo indio , siendo la forma más preferida
y típica la botella esférica de base plana y asa estribo.
Cerámica pictográfica
Huaco retrato
Debemos destacar que dentro de la morfología de la cerámica, existe una gran variedad de
formas: botellas, cántaros, ollas, "cancheros" con mangos y sin ellos, vasos, cuencos,
platos, copas.
Cerámica pictográfica
La cerámica moche, además de ser un brillante ejercicio escultótico, sirvió de base a una
pintura muy especializada la pictográfica, era ejecutada con pinceles de pelos de animales y
humanos, plumas de aves y puntas de carrisillos. Los diseños o dibujos se hacían mediantes
colores planos, los personajes llenos de contraste se plasmaban de perfil, con algunos
espacios rellenados de color rojo indio y complementado con líneas muy finas y elegantes.
Los motivos pintados en el entorno de los cuerpos globulares de los ceramios incluyen
temáticas variadas de su mundo ecológico, de sus actividades básicas de caza, pesca,
recolección, tecnologías, batallas, danzas, sexualidad y un complejo mundo de
representaciones ritualísticas: ceremonias de sacrificios humanos, transformaciones míticas:
antrozoomórficas, antro-ictiológicas, antro-ornitomórficas; complementado con una serie
de elementos tipo geométricos, como signos escalonados, grecas, cruces, círculos, orlas,
volutas, etc.
Uno de los temas fueron las divinidades de la cultura Moche. Y es que, los ceramistas
moches cuidaron mucho la representación de cada una de las divinidades. Casi siempre se
trata de mitos o representaciones de la de la vida ultraterrenal. Son decoraciones planas, sin
perspectiva, casi siempre de perfil, excepto en algún caso en que rostro y torso están de
frente.
Cerámica escultórica
Gracias a sus ceramios podemos igualmente distinguir la representación de su fauna,
abarcando todas las especies del entorno geográfico y reino zoológico de la costa, sierra y
selva. Muchas de ellas fueron ejecutadas en forma realista y natural.
1. Especies domesticadas como la llama, el perro y los cuyes. 2. Especies salvajes como:
o Mamíferos como el puma, otorongo, zorro, venados, monos, vizcachas, murciélagos, ratones, ballenas, tiburón, lobos marinos, y focas.
o Reptiles como la tortuga, lagartijas,"cañan" especie de lagartija comestible, la iguana, y las serpientes.
o Moluscos y Crustáceos como cangrejos, pulpos, estrellas de mar, caracoles marinos, de tierra o de río, camarones, erizos, y "caballitos de mar", etc
3. Peces como los tollos, rayas, anchovetas, bonitos, chitas, róbalos, bagres, lisas, lenguados, tramboyos, etc
4. Batracios: sapos, ranas. 5. Aves: búhos, lechuzas, palomas, loros, patos, tucanes, guacamayos, papagayos, picaflores,
halcones, águilas, cóndores, etc. o pelícanos, gaviotas, patos marinos, guanayes, piqueros y zarcillos.
6. Insectos como las mariposas y Arañas 7. Retratos, de estados psicológicos. ( desbordante gesto de alegría, amor, odio, tristeza,
dolor, soberbia y placer, etc.) En cada huaco retrato se refleja el dominio estético de la expresión humana.
8. Representación de afectaciones por enfermedades patógenas como: labios leporinos, jorobados, siameses, afecciones a la columna, crecimiento exagerado de la cara, manos y pies, presencia de la uta y otros síndromes.
9. Sexo femenino, como mujer y madre, en su más alta expresión de parto y de ternura, con el peso del trabajo de todos los tiempos. La mujer se encuentra representada con gran sentido plástico, ataviada con túnicas sueltas o faldas largas que le cubren hasta las rodillas; la vestimenta se encuentra complementada con otros adornos sencillos.
10. Representaciones eróticosexuales: 11. Los órganos genitales masculino y femenino caracterizados en forma independiente en los
ceramios (cuyas representaciones son siempre desproporcionadas adrede y sobre todo tratando de resaltarlos exageradamente en relación al cuerpo humano)
12. Posturas de apareamiento en su más evidente expresión plástica. Pero la representación sexual no sólo está referida a la especie humana. También abarca el mundo animal y vegetal con diversidad de representaciones de sapos, ranas, perros, ardillas.
Huacos Retratos
El artista Mochica ha plasmado el máximo realismo en sus huacos retratos, de sublimes
estados psicológicos. Allí está el rostro del antiguo hombre Mochica, manifestado en su
desbordante gesto de alegría, amor, odio, tristeza, dolor, soberbia y placer, etc. En cada uno
sobresale el dominio estético de la expresión humana, nada que envidiar con otras
manifestaciones del arte universal. También el sexo femenino se hace presente; no en la
misma dimensión que el varón, pero allí está ella, como mujer y madre, en su más alta
expresión de parto y de ternura, con el peso del trabajo de todos los tiempos. Ella se
encuentra representada con gran sentido plástico, ataviada con túnicas sueltas o faldas
largas que le cubren hasta las rodillas; la vestimenta se encuentra complementada con otros
adornos sencillos. La presencia de la mujer se hace persistente a través de las estatuillas
algunas de ellas relacionadas con la personificación de Ai APAEC, deidad suprema de la
Cultura Moche.
Huacos Eróticos
La alquimia del amor también estuvo presente en su cerámica, dentro de este universo de
representaciones eróticosexuales, se encuentran los órganos genitales masculino y femenino
caracterizados en forma independiente en los ceramios; luego con el desarrollo magistral de
la escultura las manifestaciones de falos y vulva se encuentran identificados en el contexto
cultural, cuyas representaciones son siempre desproporcionadas adrede y sobre todo
tratando de resaltarlos exageradamente en relación al cuerpo humano; por último llegando a
un conjunto variado de relaciones de apareamiento en su más grande dominio plástico.
Pero la representación sexual no sólo está referida a los hombres, también abarca el mundo
animal y vegetal con diversidad de representaciones de sapos, ranas, perros, ardillas. Es
decir se trata de un equilibrio cosmogónico unido por una idea central de reproducción o
fertilidad en lo divino, de la que el hombre, los animales y las plantas no estamos ajenos a
ello.
Iconografía
Iconografia de los moche
Los Mochica plasmaron el entorno de su mundo cultural y religioso en su expresiva
cerámica perfeccionando una actividad artística que constituye el mejor documento y
testimonio de su cultura: hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas
fueron representadas. Los Mochica desarrollaron en su cerámica dos grandes vertientes:
pintura y escultura. Junto a la famosa plástica Mochica, que asombra por la expresividad de
sus "retratos" de arcilla, se encuentran también las representaciones pictóricas plasmadas
sobre la superficie globular de los ceramios. Mediante trazos perfilaron figuras y complejas
escenas donde los seres representados derrochan vida y movimiento. Así, la posición de las
extremidades puede indicar quietud, caminata, carrera o baile; inclinar el torso hacia
adelante implica velocidad y la posición de la cabeza, reverencia o dignidad. En artísticas
discordancias anatómicas, estas figuras combinan partes de frente y de perfil.
En sus esquemáticos dibujos, la perspectiva se establece reduciendo el tamaño de las
representaciones distantes. Otras veces, se recurre a separar paneles horizontales que
indican diversos planos. El tamaño y proporción de los actores señala su rango e
importancia en la escena: los señores eran siempre representados más grandes que los
hombres comunes.
Los estudios recientes dejan en claro que el arte Mochica no captó todos los aspectos de la
vida cotidiana y que graficó únicamente imágenes y escenas significativas referidas a
eventos, temas ceremoniales constantes y probablemente mitos y relatos que reflejan su
concepción del mundo. Una selección representativa nos aproxima a este fascinante mundo
de imágenes gráficas.
Religión
La vida religiosa de la Cultura Mochica giraba y se regía por el culto al Felino, el que se
encuentra personificado en la divinidad de un dios supremo llamado Ai Apaec, que
representa a un hombre con grandes colmillos, transformándose en animal con un tocado
semilunar.
Este dios está identificado con viejas herencias ideológicas que vienen desde la época
Chavín y complementadas con otras deidades, como la serpiente, el cóndor o el águila
como máximas expresiones de poder en todo el proceso cultural andino.
Cabe poner en claro que esta inspiración espiritual, fue determinada por su observación del
espacio cósmico, ya que hay una información antiquísima que Ai Apaec era una
constelación de estrellas, asimismo que el Dios principal era Ai Apaec, pero existieron unas
seis divinidades muy importantes.
El señor de Sipán
El Señor de Sipán
El hallazgo de las Tumbas Reales de Sipán en 1987 por un grupo de arqueólogos entre los
cuales destacan Walter Alva, Susana Meneses y Luis Chero, es quizá uno de los más
importantes que se han realizado en la historia de la arqueología peruana. La cantidad de
información recabada de su contexto intacto, así como la impactante fastuosidad de sus
ofrendas hacen del Señor de Sipán uno de los descubrimientos más valiosos e interesantes
para cualquier interesado en el pasado prehispánico.
Su descubrimiento no escapa a la historia. Gracias a unos decomisos de piezas de oro, plata
y cobre realizados por la policía en 1987, el grupo de Alva decidió excavar el sitio de donde
habían sido sustraídas. Se trata de tres pirámides ubicadas al norte del pueblo de Sipán, a 26
km. al este de la ciudad de Chiclayo, que constituyen un complejo arquitectónico
comunicado entre sí por plazas o puentes. La pirámide más importante es la más pequeña y
aislada, donde se han encontrado las tumbas reales, y tiene seis fases de construcción entre
100 d.C. y el 300 d.C. Los saqueadores lograron acceder a un entierro real en esta pirámide
y esas piezas son las que se encontraron en poder de la policía Alva y su equipo decidieron
no sólo investigar la tumba profanada, sino continuar excavando bajo la misma, sin saber lo
que estaban a punto de encontrar bajo sus pies.
Cultura Nazca
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
La civilización Nazca se caracteriza por su extraordinaria cerámica, fácilmente reconocible
por su riqueza de colores, formas variadas e iconografía de cáracter religioso. Se
caracterizan por su asa puente, proveniente de Paracas.
La cultura Nazca emerge como un proceso de continuación de la cultura Paracas
Necrópolis ya que ambas culturas tenian las mismas tradiciones, usaron las mismas técnicas
de agricultura y además también eran unas culturas militares.
En el valle de nazca, el yacimiento de Cahuachi fue muy probablemente la capital del
Estado, puesto que además de las casas de viviendas, habia edificios públicos que cumplían
funciones ceremoniales y, también, administrativas.
Figura del Mono
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación 2 Fases 3 Economía
o 3.1 Tecnología de riego o 3.2 Ciclos Agrícolas o 3.3 Pesca o 3.4 Comercio
4 Sociedad 5 Política 6 Textilería 7 Cerámica 8 Cabezas Trofeo 9 Líneas de Nazca
o 9.1 Estudios realizados 9.1.1 Max Uhle 9.1.2 Wiliam D. Strong 9.1.3 María Reiche 9.1.4 Paul Kosok
10 El Proyecto Nazca 11 Referencias
Ubicación
Esta extraordinaria civilización se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco, Ica, Nazca
(río Grande) y Acari (costa sur del Perú). Su centro principal: Cahuachi fue la capital de la
sociedad Nazca ubicado a 49 Km. de la actual ciudad de Nazca en la cuenca del río Grande
y a 500 km. al sur de Lima
Fases
Momia perteneciente a la Cultura Nazca
La cultura Nazca pertenece al periodo llamado Intermedio Temprano, periodo que
comienza a la caída del horizonte cultural llamado horizonte temprano.
Aunque cronológicamente se puede ver sus bases ya en este primer horizonte se sabe que
su desarrollo se dio durante el intermedio temprano hasta el comienzo del horizonte medio,
marcado por la influencia de una cultura proveniente de la región de Ayacucho, llamada
Wari.
Se cree que el desarrollo Nazca se dio principalmente entre los años 100dc. Hasta
aproximadamente el 700 dc. Estas fechas son relativas ya que todavía se encuentran en
discusión la mayor parte de fechados absolutos (carbono 14) , así que estas fechas no deben
tomarse de una manera rígida.
Las primeras investigaciones basadas en la cerámica, arojaron una secuencia compuesta por
9 fases, estas 9 fases estarían determinadas por cambios en el estilo cerámico, que se dieron
a través del tiempo. De estas 9 fases las últimas dos dejan de ser Nazca propiamente dicho
y representan un quiebre en la tradición.
Nazca 1.- marca el inicio del estilo nazca. Nazca 2, 3 y 4.- denominado Nazca Monumental por el aspecto serio y austero de su
cerámica. Nazca 5.- hace su aparicion los diseños mas cuidadosos y precisos sobre fondo blanco. Nazca 6 y 7.- conocido específicamente hoy como Nazca Prolífero corresponde a lo que
Tello llamó Chanca, aquí surgen ideas renovadoras locales y reemplazan la tradición conservadora de Nazca Monumental es decir que la pintura y los dibujos rellenan toda la superficie de la vasija existiendo lo que algunos llaman horror al vacio.
Nazca 8.- conocido como Disyuntivo es cuando llega la influencia serrana del area de Ayacucho se intensifica los contacto con la costa central y proliferan las cabezas trofeo.
Nazca 9.- nazca ingresa al dominio de los Huari se producen serios cambios en el arte y las costumbres
Economía
La cultura Nazca al igual que la mayoría de culturas del mundo andino, tienen su base
económica en la agricultura, esta actividad se presento para los Nazca como un reto difícil
de superar por las características geográficas de la región donde se desarrollaron, pues el
clima es bastante seco, las tierras agrícolas son pocas y existe poca agua para el regadío
debido a la poca agua que llevan los ríos de esas región del perú especialmente los de la
cuenca del río Grande.
Tecnología de riego
Los Nazca solucionaron en parte este problema con la elaboración de una tecnología de
riego basada en la utilización de canales de riego y de unas galerías subterráneas
construidas para aprovechar la napa freática, en la zona donde los ríos pasan por debajo de
la superficie. Esta tecnología recibe el nombre de puquios y aparentemente fueron la base
del riego sobre todo a partir de la fase Nazca medio para adelante.
Ciclos Agrícolas
Los nazcas aparentemente dominaron los ciclos agrícolas a la perfección, esto estaría
representado por el supuesto calendario agrícola que son las Líneas de Nazca. Aunque la
mayoría de los investigadores se encuentran de acuerdo con esta hipótesis, todavía la
información no es suficiente como para afirmarlo sin duda alguna.
Pesca
Los nazca complementaron su economía con actividades relacionadas al mar como la pesca
y el marisqueo, como se demuestra en muchas de las decoraciones que aparecen en la
cerámica. No solo aparecen íconos marinos como la ballena, sino también representaciones
que aparentemente intentan representar estas actividades. Además de la pesca y marisqueo
se piensa que la caza debe haber sido otra actividad económica complementaria de
importancia.
Comercio
A partir del contacto con los Huarpas, los Nazca aparentemente también comenzaron a
realizar actividades comerciales de relativa importancia, intercambiando productos con las
sociedades serranas (en algunos casos con sociedades relativamente alejadas de la costa),
aunque esta actividad se encuentra todavía en un nivel inicial de entendimiento, se supone
llego ser parte importante de la economía nazquense, sobre todo hacia los periodos finales
de esta cultura.
Sociedad
El conocimiento de la sociedad Nazca es muy limitado aún, pero se pueden obtener algunas
conclusiones importantes a partir de los restos materiales dejados por esta cultura.
En primer lugar es claro que la sociedad nazca es una sociedad jerarquizada socialmente.
Estas diferenciaciones dentro de la sociedad Nazca estarían en torno a la posición que
tuvieron los individuos en el trabajo de la tierra, principal actividad económica de esta
sociedad.
Por otro lado, es claro que en la sociedad nazca no existieron grandes centralizaciones de
población, debido al carácter claramente rural de esta sociedad. Los sitios de mayor tamaño
lejos de ser centros urbanos, parecen ajustarse mas a la definición de lugares ceremoniales
carente de una población estable significativa. Esto contradice la tradicional interpretación
del sitio de cahuachi como la ciudad mas antigua del continente, pues en este sitio no hay
ningún tipo de evidencia sobre actividades de carácter urbano y mas bien muchas
evidencias de actividades ligadas al culto y ceremonias, como las innumerables contextos
de ofrendas.
Política
Sobre la organización política de los Nazca, la información es muy fragmentada, pero se
piensa que lejos de ser una forma política unificada, los Nazca fueron posiblemente una
alianza de señoríos que mantenían su independencia política dentro de una unidad cultural.
Existen otras hipótesis que señalan que los Nazca serian un pueblo con una organización
política teocrática, gobernados en un primer momento por sacerdotes, que luego durante el
Nazca medio comienzan un proceso de expansión encabezados por una naciente elite
guerrera, que paulatinamente remplazarían a la elite sacerdotal en el gobierno.
Textilería
Textil de la cultura Nazca
Los Nazca fueron herederos de los Paracas Necrópolis en lo que se refieren a la técnica
para la elaboración de finísimos mantos o telas, aunque no de la misma calidad y
suntuosidad de los acabados.
Los nazcas utilizaron para la elaboración de sus tejidos: algodón y lana de camélidos. En el
apogeo del arte textil Nazca se aprecian cambios radicales en cuanto a diseño, composición
y técnica donde sobresale la iconografía con imágenes estilizadas complejas, creándose
incluso composiciones no figurativas abstractas (rectángulos, grecas escalonadas, círculos,
franjas, diseños cursivos, etc).
A finales del desarrollo cultural Nazca se empieza a notar la influencia foránea en lo
tocante a la técnica haciéndose uso de una mayor cantidad de hilos para el tejido. De la
misma manera, los colores dejan de ser intensos y contrastantes para dar paso a líneas
blancas que delinean las figuras; los repertorios iconográficos sufren una "compresión
lateral" y aparecen las técnicas de teñido por reserva conocido como "tye die" y "patch
work".
Cerámica
Esta ausencia de color en el arte textil es solucionada con éxito en la cerámica Nazca, ya
que Los nazcas se distinguieron en la cerámica. Sus vasijas fueron elaboradas con finísima
arcilla y pulidas con esmero. Las formas no tuvieron belleza de los huacos mochicas, pero
en cambio, fueron insuperables en el colorido, pues, emplearon numerosos y bellísimos
colores (policroma). Las imágenes eran pintadas. Por lo que se dice que esta cerámica es
pictórica.
La transición entre la cultura Paracas y la cultura Nazca con respecto a la cerámica está
marcada por un cambio desde la pintura resinosa aplicada después de la cocción a pinturas
y engobes precocción, y por un cambio desde los textiles a las cerámicas como medio de
expresión artístico más importante.
Los ceramistas Nazca llegaron incluso a aplicar hasta siete colores para decorar sus vasijas.
Otro rasgo relevante de Nazca es el culto a las cabezas trofeo, las cuales han sido
encontradas en escondites en varios de los cementerios que definen su cultura material.
Cerámica Nazca
Ninguna cerámica superó a la nazca en la variedad y belleza de los colores. En los dibujos:
el primer huaco hay un extraño felino que sostiene entre sus garras, por debajo de çu
lengua, la cabeza de un ser humano. En la segunda vasija hay un pájaro multicolor. En la
vasija en forma de plato hay una serie de pallares estilizados. En el vaso se pueden
distinguir estilizadas figuras de serpientes y abajo, cabezas humanas decapitadas.
Sin embargo, estas imágenes no eran una copia de la naturaleza, sino más bien dibujos muy
libres o imaginativos que reducían los objetos a sus rasgos más elementales, (dibujos
estilizados). Generalmente los adornaban como se le ocurría al artista, que ante todo
buscaba decorar la, superficie de la vasija.
Otras veces creaba imágenes completamente nuevas, casi irreconocibles. En algunos casos,
como puede apreciarse, hay una combinación de elementos humanos. (antropomorfos),
animales (zoomorfós) y vegetales (fitomorfos).
Cabezas Trofeo
Cabeza Trofeo de la Cultura Nazca
Las culturas preincas estuvieron de un modo u otro ligadas a la costumbre de cortar cabezas
de sus enemigos y de ostentarlas como elemento de poder.
En la cultura Nazca la preparación de estos trofeos, no solo se llevaba a cabo con mucha
frecuencia sino que tomó un caracter habitual y se convirtió en una obsesión para los
nazquenses.
Las Cabezas Trofeo de la cultura Nazca no eran reducidas, como las del las tribus jíbaras.
Mantenían su tamaño original o similar y son identificables por el orificio que llevan en la
frente, que se realizaba con el fin de hacer pasar por él la cuerda trenzada para
transportarlas.
Para la preparación de la Cabezas Trofeo solían quitar el hueso occipital, para retirar la
masa encefálica. La piel y el cuero cabelludo eran levantados para aplicar una sustancia
resinosa especialmente preparada, despues se le devolvía a su posición original. Los ojos y
los labios se cerraban con espinas de cactus.
Líneas de Nazca
Articulo Principal: Líneas de Nazca
Líneas de Nazca: Figura del ave
Pero sin lugar a dudas, una de las cuestiones que más ha excitado la imaginación de la
gente es aquella relacionada con las figuras, líneas y formas geométricas que se realizaron
sobre el desierto de la costa sur en una extensión cercana a los 500 km2 descubiertos en la
Pampa del Ingenio, entre Nazca y Palpa Estas líneas y figuras fueron descubiertas en 1926
por Toribio Mejía Xesspe discípulo de Julio C. Tello y posteriormente redescubiertas por el
antropólogo Paul Kosok en 1939. Se encuentran ubicadas en las pampas de San José de
Socos, entre los km. 419 y 465 de la carretera Panamericana Sur en una extensión de 500
km2.
Estas figuras han sido hechas retirando la capa de piedras volcánicas que cubre la pampa,
dejando a la vista el color amarillento de la superficie, que va formando la silueta de las
figuras.
Tales diseños sobre el cascajo rojizo del desierto fueron confeccionados levantando
superficialmente la arena, de manera que se dejaba ver una tonalidad amarillenta en el
suelo. Animales, seres zooantropomorfos, pájaros y flores se combinan con líneas rectas, en
zig zag, trapezoidales, peces, un mono, una araña y otras formas abstractas.
Es cierto que las líneas pueden verse exclusivamente desde el aire, pero algunos
investigadores sostienen que se trata de alineamientos con una finalidad astronómica con el
fin de elaborar un calendario a imagen de los astros, mientras que otros se inclinan porque
algunos de ellos se hayan utilizado como caminos rituales.
Los dibujos están ubicados en las Pampas de Nazca, a lo largo de casi 50 Km. y cubren una
superficie de 350 Km, dentro de los cuales existen más de 10 mil líneas, en las que se
incluye figuras gigantescas como : el Mono (90 m de largo), el picaflor (50 m), la araña (46
m), el alcatraz (135 m), la ballena (68 m) entre otras.
Estudios realizados
Líneas de Nazca:Figura de la araña
Max Uhle
Nacionalidad: Nació en Dresden Alemania en 1856.
Profesión: Max Uhle era Antropólogo y Arqueólogo, estudió lenguas orientales en la
Universidad de Gottingen y Leipzig (Alemania) y perteneció al Museo Etnológico de
Berlín.
Investigaciones Efectuadas:Es el primer hombre de ciencia que estudia Nazca entre 1900-
1901, denominándola Proto-Nazca y establece el primer esquema cronológico que luego se
modifica muchas veces hasta el último análisis de Dawson en la década del 50.
Wiliam D. Strong
En 1957 efetuó varias excavaciones en Nazca e Ica. Los más importantes fueron los
efectuados en basurales estratificados de Kawachi. Las investigaciones realizadas permiten
establecer el siguiente ordenamiento cultural:Proto-Nazca, Nazca-Temprano, Medio,
Tardío y Huaca Loro. Las escavaciones de Strong fueron reforzados con cuidadosos
análisis tipológicos y fechados absolutos.
María Reiche
Nacionalidad: Nació el 15 de Mayo de 1903 en la ciudad de Dresden, Alemania siendo la
primera hija del funcionario del juzgado municipal, Dr. Felix Reiche-Grosse.
Estudios: María estudió en Dresden y en Hamburgo matemáticas, física y geografía desde
1924 hasta 1928. Hizo su licenciatura en la Universidad Técnica de Dresden.
Investigaciones: Apartir de 1946 es la seguidora de la obra iniciada por el Dr. Kosok. Es de
esta manera que por más de 30 años se dedicó a la limpieza y conservación en forma
personal. Hizo un inventario de los grafismos con ayuda del servicio Aerofotográfico
Nacional. Realizó mediciones análisis y la colección más completa de los mapas sobre las
misteriosas líneas.
Paul Kosok
Nacionalidad: Norteamericano.
Profesión: Antropólogo, profesor de la Universidad de Long Island (Nueva York).
Investigaciones: Fue el redescubridor de las líneas de San José en 1939. Cuando sobrevoló
la zona de Nazca advirtió la gran diversidad y tamaño de los geoglifos trazados en el
desierto entre las localidades de Palpa y Nazca calificándolos como: "El calendario de
mayor escala en el Mundo" el que atrajo la atención general. Establece la antigüedad de las
líneas en 550 años despúes de Cristo mediante la datación del Carbono 14. En 1941
propuso su Hipótesis de que eran signos calendáricos y astronómicos y en 1944 se reafirma
en su posición luego que el Servicio Aerofotográfico Nacional tomó las primeras
fotografías aéreas.
El Proyecto Nazca
En el mes de Diciembre del 2002, se inició uno de los proyectos más ambiciosos a nivel
arqueológico en el territorio peruano y de Sudamérica: El desenterramiento del centro
ceremonial en adobe más grande del mundo (24 km2). Se han iniciado las excavaciones del
frontis norte de la estructura principal - denominada "La Gran Pirámide"- con un programa
de análisis de las metodologías aplicables al adobe para su conservación y consolidación. El
"Proyecto Nazca" tiene la posibilidad de reforzar las estructuras para dejar abierto al
turismo este conjunto monumental arquitectónico, que es uno de los más importantes de la
costa sur de Sudamérica.
En el periodo julio / agosto 2002, el Proyecto ha continuado sus investigaciones en
Cahuachi y Estaquería, con el propósito de empezar un programa de puesta en valor del
núcleo monumental de Cahuachi que tuvo su primera etapa entre diciembre 2002 y enero
2003. Se trata de un programa apoyado económicamente por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia que, por primera vez, se compromete en una colaboración tan
importante para el desarrollo de la arqueología del territorio peruano.
La Misión Arqueológica Italiana, administrada por el Centro Italiano Studi e Ricerche
Archeologiche Precolombiane (CISRAP) ha sido incluida en el "IV Protocolo Ejecutivo del
Convenio Cultural entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República
del Perú para los años 2002-2006", recientemente firmado en Roma durante la Visita
Oficial que realizó el Presidente Alejandro Toledo.
Cultura Recuay
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
El espacio geográfico peruano fue habitado en la antigüedad por muchas culturas andinas y
costeñas, que se desarrollaron e interactuaron formando grandes sociedades y
civilizaciones. Una de estas culturas precolombinas fue la cultura Recuay. Esta cultura ha
recibido diferentes nombres a lo largo de las investigaciones, y su origen y clasificación
temporal es aún un debate para los arqueólogos.
Contenido
[ocultar]
1 Historia 2 Ubicación 3 Descripción
o 3.1 Arquitectura o 3.2 Restos
4 Cerámica 5 Litografía 6 Deidades 7 Referencias
Historia
Litografía caracteristica de la cultura.
Hasta la década del ochenta aproximadamente se le dio a esta cultura diferentes nombres
puestos por los investigadores que no encontraban su centro principal; cada investigador la
bautizó según el sitio donde se creía haber encontrado más evidencias. Así nace el nombre
de la Cultura Callejón de Huaylas (Benett, Tello, Kroecher) porque se postulaba su origen
en ese lugar ó como Cultura Recuay porque se pensó que ese era el sitio; Larco Hoyle la
denominó Cultura Santa, porque suponía el origen costeño a partir de Virú.
Hasta la fecha no existe consenso sobre el origen de la cultura, pero algunos arqueólogos
han probado que en la sierra norte, en el sitio de Pallasca, se desarrolló una cultura a la cual
han bautizado como Pashash, sugiriendo que este nombre reemplace a Recuay. Por su sitio
geográfico se piensa que la cultura Recuay es una prolongación y una modificación de
Chavín, luego de haber sido afectada por la tradición denominada Blanco sobre Rojo. No se
trata de una influencia externa al Callejón de Huaylas, sino de nuevos estilos y motivos, así
como del uso de nuevos recursos explotables. Entonces la cultura Recuay habría existido
entre el año 0 y el 600 d.C., Es muy posible que hayan podido convivir con población bajo
dominio mochica en las partes altas del valle de Moche, Chao, Virú y Santa.
Es común hablar de la cultura Recuay como una sociedad militarizada debido a la gran
cantidad de fortalezas en lugares estratégicos que se han hallado, que incluso pudo haber
sido la responsable de que los moches no se expandieran hacia la sierra. Las
representaciones cerámicas muestran que las comunidades Recuay, si bien practicaban la
agricultura, tuvieron una economía centrada en la ganadería de camélidos. La movilidad
que les permitía disponer de animales de carga les permitió acceder a distintos ecosistemas
lo que les daban acceso a recursos que provenían de distintos ambientes.
Ubicación
La extensión geográfica de la cultura Recuay fue hacia el norte hasta la provincia de
Pallasca, al oeste hasta la zona de Aija pasando por el Callejón de Huaylas, hacia el este
puede haber llegado hasta la zona del Marañón, en el departamento de Ancash. El espacio
de desarrollo de la cultura Recuay cubrió los valles de la costa y sierra norte, siendo los
valles de Santa, el Callejón de Huaylas, el Tablachaca y Pallasca donde más se han
encontrado evidencias de su desarrollo cultural; dejando de influir hacia el año 800 d.C. La
cultura Recuay se desarrolló en la parte superior del valle del río Santa, cercano al extremo
meridional del Callejón de Huaylas, en las tierras altas del norte de Perú. Este es un valle
semitropical que se encuentra entre las llamadas Cordillera Blanca y Cordillera Negra.
Descripción
Cabeza clava encontrada en las edificaciones
De la cultura Recuay se encuentra fragmentería esparcida por toda el área del sitio
Suchimancillo, en la parte baja del cerro, puede observarse un área arqueológica
conformada por plataformas cuyas superficies presentan cuartos a manera de habitaciones y
pequeños espacios abiertos, todos estos trabajados con piedras del cerro. En este conjunto
destaca un pozo circular hundido. Aguas arriba del rio Santa y sobre la margen izquierda,
destaca una huaca muy deteriorada por el saqueo que acusa la impronta Recuay; es
frecuente observar en toda el área arqueológica fragmentería trabajada en caolín.
Arquitectura
La arquitectura usada por la cultura Recuay se caracteriza por el uso de sótanos o
subterráneos, tanto para los templos como para las casas. En el caso de los templos,
construidos con piedra labrada, contaban con un gran patio abierto, y los subterráneos
funcionaban como cámaras funerarias. En el caso de las casas, éstas fueron construidas con
piedras parcialmente labradas y se componían de uno a cuatro cuartos interconectados. Los
Recuay tenían tres tipos de vivienda: la primera, caracterizada por dos cuartos que tienen
comunicación por un vano interior, debiéndose entrar a través de un vano exterior, esta casa
tiene por techo grandes lajas rellenadas con tierra; la segunda es muy similar a la primera,
con la diferencia que tiene más cuartos; la tercera se caracteriza por una casa subterránea de
forma alargada que a veces puede presentar cuartos con subdivisiones, la entrada a esta
casa se hacía a través de un vano a manera de tragaluz. También hubo casas subterráneas,
compuestas de un patio y un ambiente central.
Restos
Las tumbas de Recuay son consideradas las más elaboradas de los Andes. Están
compuestas por galerías subterráneas de entre 7 y 20 metros de largo, con entradas en
forma de pozo y que se ubicaban dentro de los complejos de residencia. Además se
realizaron entierros directos en el suelo y en bloques monolíticos.
Cerámica
Muestra de la cerámica Recuay
La cerámica es similar a la de la cultura Cajamarca, basada en el uso del caolín o arenilla
blanca que es de las más finas y complejas de trabajar. Presenta, en su confección, el
negativo de color rojo-ladrillo asociado con decoraciones incisas y pictóricas de varios
colores, entre ellos el blanco, rojo, negro anaranjado, amarillo y marrón. La pintura tiene la
peculiaridad de estar presente de manera normal y en forma negativa en una misma
cerámica. . Las formas que el ceramista Recuay nos ha legado son: tazas, cancheros,
cucharas, cucharones, vasos, ollas oblongas con cuello angosto y gollete en forma de asa
puente, cornetas, etc.
Los motivos pintados son de una complejidad sin precedentes. Se puede hacer una
comparación para el caso de moche, siendo la cerámica Recuay más simple que esta. Son
comunes las escenas de personajes humanos recibiendo ofrendas y tocando instrumentos
con llamas y felinos, sacerdotes copulando ritualmente o la de un ser fantástico de
complejas características. De particular relervancia son los textiles, cuyos complejos
motivos están fuertemente vinculados con los que aparecen en las vasijas de cerámica.
Usaba la técnica del tapiz simple, con una fina urdimbre de algodón, sobre la que cruzaban
la trama de lana teñida
Entre las representaciones modeladas zoomorfas figuran el cóndor, la garza, la lechuza, el
armadillo y el jaguar; entre los dibujos geométricos más identificables tenemos al felino,
caracterizado por sus dientes prominentes, al cóndor y a la serpiente que era representada
con dos cabezas. En algunas de sus estilizaciones en cerámica así como en el arte lítico
figuran "las cabezas" humanas que muchos autores les llaman "cabezas trofeo".
Litografía
Los Recuay tienen un trabajo lítico muy importante, es considerado uno de los mayores
logros de esta cultura. Han trabajado la piedra en alto y bajo relieve representando escenas
o cabezas clavas. Tallaban en monolitos y esculturas de piedra con motivos como cabezas-
trofeos, felinos, diseños animales míticos (felinos-serpientes), entre otros. La mayoría de
las estatuas muestran una figura humana de cuerpo entero. Tienen un metro de altura y son
en forma de prisma irregular. Poseen una cabeza grande, que ocupa la mitad de la piedra.
La cara está más definida que las demás partes del cuerpo.
En la mayoría de los casos la cabeza tiene un tocado decorado mediante incisiones con
representaciones de felinos o aves. Curiosamente en sus esculturas de hombres siempre los
vemos sentados y llevando una maza, un escudo o cabeza trofeo. Las mujeres siempre con
trenzas largas y con capucha o manto. La función de esta escultura aun no ha sido
esclarecida. Además de los complejos motivos arquitectónicos ornamentales, los Recuay
realizaban distintas piezas, como tazas con pedestal, algunas con paredes de dos milímetros
de espesor y decoración en relieve, placas e, incluso, maquetas de edificaciones. También
aparecen esculpidas las estelas, que son lajas labradas por uno de los lados, con figuras en
relieve que representan seres humanos y felinos.
Deidades
Representación de una deidad Recuay
Entre las deidades más representadas figuran:
"Un Dios, con atributos de ser Supremo, de aspecto felínico, con agudos caninos, que ostenta como emblemas un cuchillo en una mano, una cabeza trofeo en la otra, corona orlada con cabezas humanas" que acusan el carácter sanguinario de lo representado.
"Una diosa femenina, símbolo de la Luna o Tierra, que tiene como emblema un cantarito en la mano y como vestimenta una mantilla rayada sobre la cabeza; a esta diosa se le ubica entre un grupo ofrendante de mujeres, que muchas veces ocupa un sitio privilegiado frente a su dios, es muy posible que ese cántaro contenga "agua, chicha o sangre de las víctimas sacrificadas".
"Un Dios antropomorfo, masculino, símbolo del Sol, preside casi todas las ceremonias, desempeñando en ellas diferentes funciones indicadas por los símbolos que usa en cada ocasión"; este personaje muchas veces tiene una base zoológica, pues presenta una nariz grande y curvada, en la espalda se observa plumajes oscuros mientras que en el vientre estos son de color claro con algunas pintadas. Sobre la cabeza lleva una corona, a veces representada por un ave y otras con cabeza de jaguar, sus manos portan diversos emblemas que pueden ser: escudos, un garrote, quena o antara, o más bien una copa o taza.
Cultura Vicus
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 2 GENERALIDADES 3 ESTUDIOS REALIZADOS 4 ORÍGENES 5 ECONOMÍA 6 SOCIEDAD 7 CERÁMICA 8 ESCULTURA Y METALURGIA 9 ENTERRAMIENTOS 10 PATRONES DE ASENTAMIENTO 11 REFERENCIAS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Localización de la cultura Vicús
Vicús se desarrolló en el actual departamento peruano de Piura, principalmente en tierras
altas al pie de los Andes, aunque se relacionó también con la costa y la sierra. Se trata de
una zona desértica, pero cuenta con algunos ríos y lagunas que son una importante fuente
hídrica para el asentamiento humano y para el desarrollo agrícola, factible también por la
abundancia de tierras aptas para el cultivo. Además cuenta con abundantes pastos para el
ganado y con bosques para la caza.
GENERALIDADES
Vicús, más que una zona periférica o área intermedia entre las tradiciones de los Andes
septentrionales (culturas del surecuatoriano e incluso de Colombia) y los andes centrales
(Virú, Salinar, Moche), es una temprana muestra de como las fronteras culturales se
desplazan en torno a espacios económicamente integrados. Probablemente se desarrolló
como un núcleo de intercambio de productos que explotaba su ubicación geográfica como
zona de transición y que, por lo mismo, propiciaba la transmisión cultural. Queda abierta la
discusión sobre los factores que generaron su ocaso y su probable descenso poblacional:
entre otros, la progresiva desertificación difícil de ser contrarrestada mediante la irrigación
y la reorganización y desplazamiento de los circuitos de intercambio con el auge de Moche
ESTUDIOS REALIZADOS
La Cultura Vicús se conoció por primera vez en una galería de arte en Suiza, de donde
llegaron al Perú fotografías de restos de esta cultura, los cuales habían sido comercializados
por los "huaqueros" (buscadores de tesoros) y que se sabía procedían de algún lugar de
Piura.
Fue descubierta por excavadores clandestinos (“huaqueros”), a fines de la década de 1950,
en la zona de Frías, provincia de Ayabaca. En la década siguiente, estudios hechos en la
zona del cerro Vicús lograron ubicar el cementerio más extenso de este estilo. Se calcula
que durante los años que fue explotado clandestinamente se habrían profanado más de dos
mil tumbas, cuyo contenido, más de 40 mil especímenes habría pasado en su mayoría a
integrar colecciones en el extranjero.
Vicús aparece como el centro de interacción entre las culturas antiguas de Perú y Ecuador,
ya que su uso del color es parecido al de algunos estilos ecuatorianos, y sus ceramios se
parecen a los ceramios del Moche temprano.
Vicús tomó por sorpresa a los arqueólogos peruanos; su descubrimiento alteró la visión que
se tenía sobre el Antiguo Perú: es una de las culturas que alcanza y hasta supera en logros el
arte y el desarrollo técnico de nuestras viejas culturas clásicas. No solamente es una huella
arqueológica del pasado prehispánico del extremo norte, sino uno de los estilos de cerámica
más delicados y finos de todo el Perú. Quizás Vicús ya no es un enigma ni una cultura
nebulosa como la denominaron los primeros que la investigaron , pero hasta el momento
sigue siendo una de las culturas menos entendidas del pasado andino , y de hecho no ha
perdido su rol como "cultura llave” para comprender las interacciones entre las sociedades
prehispánicas de los Andes septentrionales y los centrales. A pesar de todo, las referencias
reunidas en el presente capítulo resaltan la importancia de su estudio para conocer el
desenvolvimiento de la realidad y vitalidad regional en cuanto zona de tránsito, confluencia
y articulación de las sociedades del norte peruano y del sur ecuatoriano así como para
establecer los fundamentos nativos de la cultura piurana actual.
Inicialmente conocida como "de Ayabaca" -puesto que los primeros ceramios del estilo se
habían encontrado en los alrededores de Frías-, Vicús recién fue reconocida como cultura
ubicada en el alto Piura, a principios de los '60. De un caserío anexo de la gran hacienda
Pabur, rodeado de numerosas tumbas muy profundas, procedía la gran cantidad de huacos
que por esa época habían inundado los mercados norteños y engrosado las colecciones de
los museos y de particulares en el extranjero. La huaquería llamó la atención de los
arqueólogos peruanos; más de 2000 pozos abiertos y una irracional destrucción de los
cementerios fue el panorama que encontró Ramiro Matos a las 10 a.m. del día 29 de enero
de 1963 . El fue quien determinó la real procedencia de esos ceramios e identificó su estilo,
aunque sus estudios sólo se basaron en el componente cerámico superficial.
Muy rápidamente comenzaría a concitar la atención de los estudiosos; Guzmán y
Casafranca , Disselhoff realizarían excavaciones en la zona mientras que muchos otros más
se dedicarían a la descripción y el análisis del material cerámico de esta cultura. Estudios
muy serios y consistentes cuyo principal problema, sin embargo, es el girar en torno a un
mismo material, limitado y de procedencia discutible: una o un grupo de colecciones que,
por lo mismo, no permiten asociaciones científicamente establecidas y que han propiciado
la división entre interpretaciones opuestas de carácter "evolucionista" (Vicús como
protomoche) o "difusionista" (Vicús como colonia moche); también está en discusión si
Sechura y Vicús son expresiones de una misma cultura. Muy pocos trabajos responden a
investigaciones de campo directas, aunque es probable que, en un futuro cercano, se cuente
con mayor información gracias al actual Proyecto Arqueológico del Alto Piura, en el que el
análisis de la cerámica local se contextualiza con los datos de áreas vecinas y del que ya se
cuenta con algunas tesis de bachiller (Amaro y Murro) como resultados parciales.
ORÍGENES
Los orígenes de Vicús estarían en culturas como Chorrera, con quien comparte varios
aspectos de la tradición alfarera (técnica, forma y decoración). Aproximadamente en 200
a.C., Vicús recibe influencias de otros grupos contemporáneos y cercanos, como Virú y
Moche. Esta relación ha sido interpretada como la llegada individuos de elites que se
habrían conectado con las elites de Vicús, pero que posteriormente habrían entrado en
conflicto, provocando el colapso de la sociedad local.
ECONOMÍA
Los Vicús eran principalmente agricultores. Para esta actividad desarrollaron complejos
sistemas hidráulicos con colectores de aguas lluvias y canales para irrigar los campos.
Cultivaban calabazas, zapallos, maíz y algunos frutos, como puede derivarse de la
decoración de su cerámica. La agricultura era complementada con ganadería, caza y
recolección de aves y fauna, tanto del interior como de la costa. En los roqueríos de esta
última, obtenían guano para usarlo como fertilizante.
SOCIEDAD
La cultura Vicús tenía una organización social compleja, basada en clases sociales
formadas por individuos con distinto poder político, social y económico. A juzgar por su
frecuente representación en el arte, los guerreros jugaron un papel central en esta sociedad.
La existencia de artesanías tan complejas atestigua la presencia de artesanos especializados
y de tiempo completo. Seguramente, en la base de la sociedad había una gran masa de
campesinos y pescadores.
CERÁMICA
Cerámica de la cultura Vicús
La cerámica Vicús destaca, principalmente, por su decoración modelada, que plasma
diversos aspectos de su vida. Por un lado, refleja la fauna local, como ciervos, roedores,
felinos, monos, patos, loros, lechuzas, iguanas y serpientes. Algunas veces estas
representaciones contienen las características de dos o más animales, lo que alude al
carácter mítico de estos seres. Por otro, son comunes también las vasijas que representan a
seres humanos en distintas actitudes o actividades, tales como guerreros, tejedoras o
personajes con atuendos singulares que han sido interpretados como sacerdotes. Dentro de
estas vasijas destacan aquellas donde se modelaron personajes en actitudes eróticas, quizás
relacionados con creencias sobre la fertilidad.
En general, su cerámica se caracteriza por su aspecto macizo y rústico, así como por su
tendencia escultórica realista.
En Vicús confluyen varios estilos cerámicos en los que hay diferentes componentes
culturales, cuyas asociaciones y secuencias no están todavía totalmente esclarecidos. Se
aceptan dos grandes grupos: uno, el Vicús/Vicús, a su vez subdividido en tres fases: Vicús
monocromo o de cerámica utilitaria, la conocida como Vicús blanco sobre rojo (que es más
antigua en el Ecuador que en nuestro territorio y que ha sido el sustento de aquellas
posiciones que señalan a Piura como dependiente de la impronta cultural de los Andes
septentrionales y la transmisión cultural de norte a sur), y la más común o Vicús negativo,
con mejor pulido y acabado. El segundo grupo, Vicús/Moche, en la que el blanco sobre
anaranjado es lo representativo de la cerámica. Este marcada diferencia estilística interna de
la cultura Vicús habría respondido a una semejante heterogeneidad en la tradición local
desde el mismo formativo.
ESCULTURA Y METALURGIA
Adornos en cobre de Vicus
Las esculturas en piedra y principalmente la metalurgia son expresiones representativas de
esta cultura. Las primeras son simples esbozos de figuras de hombres y mujeres en la
superficie de las piedras que se acompañan de incrustaciones. Con respecto a la segunda,
llama la atención la gran variedad y cantidad de objetos metálicos que produjeron (orejeras,
narigueras, pectorales, barras o bastones, pequeños adornos, instrumentos de labranza) y el
amplio dominio de las técnicas metalúrgicas: los Vicús comparten con las culturas
norandinas el trabajo en oro u oro bañado en una sola pieza carente de articulaciones, y con
las culturas centroandinas, el plateado y el amalgamado facilitado por el uso del mercurio.
Son particularmente impresionantes la belleza de las piezas de cobre dorado y algunas de
plata pura. Los objetos de metal del estilo Vicús tienen características muy particulares, ya
que se han utilizado las técnicas de dorado, cuya área de difusión corresponde a la cuenca
del alto Piura. Los Vicús desarrollaron en metal una gran cantidad de artículos para el
adorno personal, como orejeras, máscaras, narigueras, cuentas de collar, láminas, coronas y
tocados con lentejuelas y plumas que producen sonidos con el movimiento, además de
sonajeras propiamente tales. Muchos de estos artículos eran adornados con motivos
antropomorfos, zoomorfos, geométricos e híbridos.
ENTERRAMIENTOS
La música desempeñaba un importante papel en la vida ritual de los Vicús. Se expresaba en
distintos ámbitos de su cultura y, muy especialmente, en sus ritos funerarios. En los ajuares
mortuorios se ha encontrado una importante cantidad de instrumentos, tales como tambores
de cerámica, flautas o botellas silbato. En la cerámica, los músicos tocando antaras son una
de las representaciones más comunes, apareciendo muchas veces en temas que aluden al
rituales funerarios. Las tumbas eran tubulares y muchas en forma de bota, con una cámara
en la parte más profunda. Allí depositaban los cuerpos acompañados por ajuares de distinta
riqueza según la jerarquía del difunto, quien, aparentemente, en muchos casos era
incinerado.
PATRONES DE ASENTAMIENTO
La población Vicús se concentraba principalmente en las tierras altas de la provincia de
Piura. Los poblados, ubicados sobre pequeñas colinas que dominan los valles, estaban
compuestos por unas 100 casas de planta cuadrangular, relativamente dispersas. Fueron
construidas principalmente con adobes de barro, aunque las hay con bases de piedras. De
los modelos de vivienda en cerámica se puede deducir que las moradas tenían muros
simples, puertas y ventanas abiertas, y techo simple inclinado o de dos aguas, apoyado
sobre vigas de madera. También hay representadas estructuras sin muro, sólo con los
techos, y algunos edificios más complejos con varias habitaciones y cúpulas.
Los restos Vicús se encuentran en áreas planas, en la base del cerro del mismo nombre y
también a 6 1/2 kilómetros al sureste, en un pequeño promontorio llamado Yécala o El
Ovejero. Un segundo gran asentamiento de esta cultura está a tan sólo 40 km. de distancia,
en las cabeceras de los ríos Yapatera y San Jorge (Frías). Ambos lugares son las "estaciones
tipos" de una cultura que habría ocupado la cuenca del río Piura, desde Tambogrande
posiblemente hasta Salitral, extendiéndose hacia el norte por los cauces de los pequeños
ríos tributarios del Piura, Río Seco, Yapatera, Charanal, Las Gallegas, Corral, etc. para
seguir por Chalaco, Santo domingo, Frías, Suyo, Ayabaca, hacia el río Macará con
posibilidades de extenderse hacia la sierra sur del Ecuador. Cronológicamente se ubica a
Vicús entre los 500 aC y los 700 dC aunque hay quien sostiene que habría durado hasta la
misma presencia Chimú (1110 a 1200 dC).
Cultura Lima
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Las culturas costeñas peruanas se desarrollaron basándose en el adecuado uso de sus
recursos. Una de estas maravillosas culturas fue la que se desarrollo en la costa centro del
Perú conocida como cultura Lima. Los restos arqueológicos y patrimonios culturales que
dejaron son una muestra de la magnificencia de esta cultura y de su importancia en el
desarrollo de las posteriores culturas precolombinas.
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación 2 Historia 3 Descripción
o 3.1 Arquitectura o 3.2 Cerámica o 3.3 Organización Política o 3.4 Patrón Funerario
4 Referencias
Ubicación
vista panoramica del valle
La cultura Lima se extendió a través de los valles de Chancay y Turín. Al ser una cultura
costeña se encontraban a la altura del nivel del mar. Siendo coetánea de Moche, Nazca,
Recuay y Huarpa. Los sitios principales de esta cultura los encontramos en Ancón -lugar
intensamente poblado donde la población se dedicó a la pesca y al cultivo al margen del sur
del río Chillón-, Ventanilla (Playa Grande o Santa Rosa) y el bajo Chillón. La sociedad
Lima se desenvolvió en los valles bajos y medios de los ríos Chancay, Chillón, Rímac y
Turín.
Historia
La cultura Lima aparece entre los siglos 100 y 550 d.C. durante el intermedio temprano, y
es coetánea con Moche y Nazca. Entre los años 150 y 650 años d.C. La cultura Lima
atravesó por muchos cambios. Un indicador de este proceso se puede apreciar en la
cerámica. El estudioso e investigador Patterson planteó 9 fases de desarrollo. Esta
secuencia, aunque ha sido observada en varias oportunidades, aún sigue siendo utilizada,
por lo menos para identificar un Lima Temprano (150-300 años d.C.) un Lima Medio (300-
500 años d.C.) y un Lima Tardío, conocido también como Maranga (500-650 años d.C.)
Se trataba de un pueblo agricultor organizado en jefaturas, cada una manteniendo sus
propias costumbres. La cultura Lima tiene numerosas construcciones en adobe, sin
embargo, poco se ha podido concluir sobre su organización social. Se conoce que la
población Limeña se organizó inicialmente como segmentos sociales ocupando distintos
asentamientos del Litoral y especializados en una economía marítima para después,
orientarse, paulatinamente, a la producción agrícola a partir del desarrollo de sistemas de
irrigación valle adentro.
La cultura Lima recibió influencias de culturas norteñas, sureñas, del Callejón de Huaylas y
de la sierra sur, pero generando a la vez sus propios patrones culturales como el diseño de
la cerámica y pintura mural. Estos patrones fuertemente distintivos, sobre todo hacia las
etapas tardías, junto con la presencia de grandes estructuras piramidales asociadas a
sistemas de canales y a extensas áreas agrícolas, son tomados como razones para plantear la
hipótesis de un Estado Lima en expansión.
Descripción
Esta sociedad construyó extensos centros urbanos con monumentales edificios piramidales,
como fue el caso de la ciudad de Maranga, en donde se concentró numerosa población,
dedicada a diversas actividades económicas y ceremoniales. En los palacios y santuarios,
convertidos en centros urbanos, se producen tejidos de algodón y de lana de auquénidos.
Como todas las culturas de esta zona, la base de su economía fue la pesca y la agricultura.
Se cultivó: calabaza, camote, chirimoya, fríjol, maíz, maní, lúcuma, pacae, pallar, zapallo,
etc.
Como testimonio, dejaron dos obras de ingeniería que hasta el día de hoy son utilizadas. El
“Río Surco”, que es un canal de riego que lleva las aguas del río Rímac de Ate a Chorrillos,
pasando por Santiago de Surco, Miraflores y el Barranco. La otra herencia en una obra
hidráulica llamada el “Canal de Huática”, que transporta las aguas desde La Victoria hasta
Maranga.
Arquitectura
La arquitectura de la cultura Lima tiene como rasgo fundamental el uso de adobes
modelados a mano y secados al sol, presente en las terrazas, rampas o paredes de las
estructuras. Los complejos monumentales son típicos de la cultura Lima, estructurados en
torno a plazas y a una zona habitacional adyacente, de la cual no quedan vestigios en la
actualidad. Los complejos arquitectónicos de esta cultura son Cerro Trinidad, Cerro
Culebra, Puente Piedra, Media Luna, La Uva y Playa Grande.
Cerro Culebra, uno de los centros más conocidos del Chillón, está ubicado en la margen
norte del río Chillón, a 3 Km. del mar. Cuenta con un edificio de forma trapezoidal y una
zona doméstica en sus alrededores construidas con quincha (cañas y barro) y cantos
rodados.
Huaca Pucllana
Este sitio destaca por sus pinturas murales de peces entrelazados. Las últimas
investigaciones han encontrado tres superposiciones en el edificio, el cual se trataría de un
palacio. Además se encontró un gran muro construido íntegramente con adobitos en el sitio
arqueológico de Pucllana, en Lima. Dicha estructura delimita una plaza ceremonial delante
de la pirámide principal, construida, también, enteramente usando adobitos.
Cerámica
La alfarería Lima cumplió funciones tanto domésticas como rituales. La doméstica fue
simple, de una pasta marrón oscura muy porosa y sin mayor acabado de superficie.
Destacan las ollas, cántaros y cuencos, cubiertos con abundante hollín y los platos o
grandes tazones destinados al servicio de alimentos. Las vasijas más finas fueron hechas
con una pasta naranja bien cocida, como grandes cántaros, fueron usados para almacenar
agua, chicha u otros productos Estos se encontraban pintados de colores negro, rojo y
blanco. También se encuentran vasijas de pasta plomiza monocromas.
La cerámica de la cultura Lima hace uso de dos estilos diferentes: El interloking y el
Maranga. El primero se caracterizó por tener como motivo principal una serie de figuras
entrelazadas entre sí en forma de serpiente con figuras geométricas como líneas y puntos.
El estilo Maranga se caracterizó por presentar triángulos y círculos, con colores rojo,
naranja, blanco y negro.
Organización Política
Aunque no existe consenso entre los diversos investigadores para caracterizar el tipo de
organización política de los Lima, se puede constatar que existió una fuerte diferenciación
social, representada en la jerarquía de los asentamientos, desde las agrupaciones de
viviendas de carácter rural, edificios pequeños aislados, centros medianos compuestos por
dos o tres edificios, extensos asentamientos urbanos con varias pirámides, plazas, campos
agrícolas, grupos de viviendas, etc.
Es muy probable que la sociedad Lima haya alcanzado un alto nivel de desarrollo y que
tuviera un gobierno estatal centralizado. Un gran establecimiento como Maranga, el sitio
más extenso y complejo de la sociedad Lima, habría ejercido el control sobre los
curacazgos menores en el valle. Y dentro de dicho complejo, la Huaca San Marcos fue el
edificio más voluminosos y complejo.
Patrón Funerario
Muestra de la ceramica
Los entierros de la cultura Lima son a la vez singulares y suntuosos. Los Lima tuvieron la
costumbre de enterrar a sus muertos en posición extendida, con los brazos pegados a ambos
lados del cuerpo, recostados en una cama de cañas, envueltos en tejidos llanos, amarrados
en camillas hechas con troncos o cañas. En los lados de la cabeza colocaban como ofrendas
vasijas y mates el sujeto era enterrado boca abajo (para la etapa interlocking) con la camilla
sobre la espalda,. Los entierros más ricos, como los descubiertos en Playa Grande cerca de
Ancón, contenían loros selváticos, Spondylus de mares ecuatorianos, cuarzo rosado,
jadeíta, turquesa, lapislázuli y obsidiana.
Curiosamente, se han encontrado sólo tres casos de entierros en Cerro Culebra, en los que
figurillas de formas humanas estaban asociadas al difunto, en este caso niños. Estas
figurillas no tienen mayores detalles, ni muchos rasgos faciales o corporales. Su reducida
cantidad hace pensar que reflejaron una característica familiar o étnica de los difuntos.
Cultura Cajamarca
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL 2 ESTUDIOS REALIZADOS
o 2.1 IZUMI SHIMADA o 2.2 VALDEMAR ESPINOZA SORIANO
3 PERIODIFICACIÓN 4 CERÁMICA 5 ARQUITECTURA 6 LAS VENTANILLAS DE OTUZCO 7 REFERENCIAS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL
Localización de la cultura Cajamarca
La cultura Cajamarca se asentó en el norte del Perú, en el actual departamento de
Cajamarca, desde el 200 a.C. hasta 1.300 d.C. Comprendió tres grandes áreas: la cuenca
alta de los valles de Chancay, Lambayeque, Chayama, y Chotano; las cuencas alta y media
de los valles de Jequetepeque y Chicama; y las cuencas de los valles de Cajamarca y
Crisnejas.
Se extendió desde el departamento de Amazonas, hasta las serranías de la Libertad y el
norte de Ancash; su centro de mayor influencia y desarrollo fue el valle interandino de
Cajamarca. El centro pre-inca de Cajamarca se dio en el área ocupada hoy en día por las
provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, San Miguel, Celendían, Contumazá,
San Pablo, San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, en el departamento de Cajamarca; y en
Huamachuco y Otuzco en el departamento de La Libertad.
Durante este período, se construyeron sitios sobre cerros y fortalezas, lo que sugiere fue una
época de grandes conflictos, probablemente como consecuencia del aumento demográfico.
ESTUDIOS REALIZADOS
IZUMI SHIMADA
Considera que existieron enclaves cajamarquinos en la costa, sobre todo en la provincia de
Pacasmayo, quienes tributaban con pescado fresco y otros productos marinos. Podría
tratarse de un sistema parecido al de los mitimaes incaicos.
VALDEMAR ESPINOZA SORIANO
Según informaciones de fines del siglo XVI, el estudioso sostiene que el grupo dominante
de los cajamarquinos practicaba la poligamia, para perpetuarse en el poder y así fortalecer
el sistema político. La misma fuente señala que la mujer principal tenía mayor autoridad. El
pueblo se mantenía monógamo
PERIODIFICACIÓN
El arqueólogo franco-suizo Henry Reichlen, a quien se debe el esquema arqueológico de
Cajamarca, encontró una cerámica que denominó Torrecitas-Chavín, considerando que
tenía relaciones con el estilo Chavín, pero que por otros rasgos como la pintura post-
cocción y las formas de los vasos, pertenece a un estilo muy particular, quizá pre-Chavín,
relacionado más bien con Kotosh, aunque con notables diferencias. Ultimamente, la
"Expedición Científica Japonesa a la América Nuclear", bajo la dirección de Kazuo Terada,
ha establecido nuevas fases arqueológicas, sobre todo para las épocas más tempranas:
Huacaloma Temprano, 1500 años a.C., correspondiente a un período Pre-Chavín;
Huacaloma Tardío, entre 1000 y 500 años a.C., comtemporáneo a Chavín; Layzón, entre
500 y 200 a.C. paralelo a Salinar y Cajamarca, con sucesivas secuencias posteriores
(Terada y otros 1982 ).
La fase Cajamarca I, que corresponde cronológicamente al último medio siglo a.C. y
primero d.C., evidencia el contexto de una cerámica muy original, de pasta blanca sobre
caolín que representa, sin duda, la más fina textura de toda América precolombina. Se
suceden después otras fases o secuencias con inconfundible y peculiar estilo, que al
expandirse deja suponer que la "Cultura Cajamarca" se extendió más allá de sus límites
originarios, especialmente hacia el sur, dominando la región de Huamachuco hasta el
Callejón de Huaylas y, hacia el oeste, en las cabeceras de los ríos Saña, Jequetepeque y
Chicama (Reichlen 1970 ).
Durante sus primeras fases, I y II, cuya cronología se halla entre los años 300 y 600 d.C., la
cultura cajamarquina se desarrolló sin relación aparente con otros estilos o culturas
regionales. Después evoluciona hacia la fase cajamarca III, con el clásico estilo "cursivo" y
las formas tripoidales que corresponden a un momento de gran diversificación en el área
andina. Por entonces el valle de Cajamarca se convierte en un centro al que llegan los más
variados estilos que se producían en el Perú (Ravines 1980: 141).
Reichlen se refiere a una invasión tiahuanacoide. Lumbreras y otros arqueólogos explican
que se trata del dominio político y militar de los Wari, Estado que conquistó casi toda la
región de los Andes Centrales, desde Cajamarca y Lambayeque por el norte, hasta Sihuas y
Sicuani por el sur, y cuya expansión corresponde al Horizonte Medio (Lumbreras 1980).
No obstante, se puede pensar que el desarrollo alcanzado en la sierra norte es consecuencia
de una intensa actividad de intercambio interregional y no sólo del dominio político, militar
y religioso de Wari. Como quiera que haya sido, la Cultura Cajamarca no fue tan
profundamente afectada y continuó desarrollándose sobre sus antiguos escenarios y
tradiciones, y sí él arte decorativo de la cerámica experimentó una notable transformación,
como prueba de la vitalidad de esta tradición cultural, hay que señalar que tal influencia no
significó su decadencia posterior, ni mucho menos; pues, las nuevas formas no hicieron
desaparecer ni las técnicas ni las formas tradicionales, sino que fueron asimiladas a un
nuevo y vigoroso estilo que influyó En la cerámica de las regiones vecinas.
En Huamachuco se advierte una fuerte influencia del estilo cajamarquino de la fase III que
continuó en las fases siguientes y que, como en el mismo valle de Cajamarca, se manifiesta
ostensiblemente en el cambio del "cursivo clásico" al "cursivo floral" de la fase IV. Piensa
Thatcher que se trata de una vigorosa corriente cultural de Cajamarca hacia el Callejón de
Huaylas, vía Huamachuco. Si las relaciones entre Cajamarca y Huamachuco son evidentes,
el problema es cómo explicarlas. Lumbreras piensa que el estilo cajamarquino fue
popularizado y distribuido por los Wari, pero la misma influencia se advierte también en
fases posteriores, cuando había cesado completamente este dominio.
Aunque no puede descartarse la posibilidad de que esta vinculación estilística, en
determinadas épocas, sea el resultado de una compleja relación, basada en mecanismos de
intercambio entre los grupos dominantes de cada región, pensamos que se trata de una
hegemonía política y militar de un Estado cajamarquino bastante poderoso que, ya desde
estos tiempos, extendió su dominio por las cuencas de los ríos Cajamarquino, Condebamba,
Crisnejas y Chusgón y que en un momento, a fines del Horizonte Medio, se extendió hasta
los callejones de Huaylas y de Conchucos, Alfredo Torero, coincidiendo con Rowe, afirma
que no hubo unidad política en el Horizonte Medio y es posible que al menos tres Estados
poderosos se relacionaran y enfrentaran entre sí en los Andes centrales, guardando su
individualidad: Viñaque (Wari-Ayacucho), Pachacamac y Cajamarca, y señala que por lo
menos tres lenguas distintas se hablaban por esa época en los Andes Centrales: el
protoquechua, en la costa, el aru en Ayacucho y el culle en Cajamarca-Huamachuco
(Torero 1972). Por su parte, Ravines acepta la posibilidad, aunque con reservas, de la
existencia de un Estado cajamarquino poderoso, del que Huamachuco pudo ser parte
integrante (Ravines 1980: 145).
CERÁMICA
Cerámica de la cultura Cajamarca
La cerámica es muy destacada y se ha observado que fue exportada a distintos lugares
alejados del reino. La cerámica Cajamarca esta hecha en base a la arcilla blanca llamada
"caolín", que sirve de fondo para las decoraciones. Para el pintado de las vasijas utilizaron
pinceles finos con los que trazaron líneas y figuras geométricas, motivos zoomorfos
estilizados. Los tonos decorativos van desde colores muy claros como el rojo y anaranjado
hasta los muy oscuros como el marrón. Los motivos del diseño incluyen elementos
geométricos como triángulos, círculos, lineas y puntas, animales como aves, felinos,
camélidos, y serpientes. A veces hay un diseño en la base de los cuencos. A partir de la
decoración se ha podido determinar dos momentos en la evolución de la cerámica, el
primero se presenta con líneas simples y escasas, posteriormente la ornamentación se
recarga. Las formas cerámicas más comunes son: cuencos con base pedestal, cuencos con
base trípode, botellas con base anular, tazas, vasos y cucharas con asas modelado. Es típica
la cerámica tipo “tripode”. Cuando en Cajamarca aparecen las copas trípodes, es cuando se
nota mayormente la influencia Huari. La forma trípode es ajena al área andina central y su
presencia a partir de ese momento en otras partes del territorio es por difusión desde
Cajamarca.
ARQUITECTURA
Se han reconocido seis tipos distintos de asentamientos en Cajamarca:
Pequeñas estructuras aisladas Grupos aislados de recintos aglutinados Grupos de recintos de tamaño mediano Grupos de canchones cercados Canchones rectangulares aislados Estructuras defensivas con fosas y murallas.
El prototipo de asentamiento de la cultura Cajamarca es Cerro Nivel, ubicado en Pampa de
la Culebra, a 13 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. La parte central de este sitio está
compuesta por grupos aglutinados de canchones cercados, edificados sobre terrazas.
LAS VENTANILLAS DE OTUZCO
Los restos arqueológicos conocidos como "Las Ventanillas de Otuzco" denominados así
por encontrarse en el Centro Poblado del mismo nombre; pertenece al distrito de Baños del
Inca. El lugar dista aproximadamente unos 8 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca,
teniendo una altitud de 2,850 m.s.n.m, el paisaje presenta de bosques de eucaliptos que
conjugan con el verdor de la zona ganadera. Los restos arqueológicos muestran haber sido
realizados en los promontorios rocosos; teniendo estas concavidades de formas
rectangulares y otras casi cuadradas, permiten conocer que fueron elaboradas por el
procedimiento del tallado de la superficie rocosa de origen volcánico. Estas concavidades
inicialmente fueron diseñadas en hilera consecutivas y en forma horizontal, teniendo una
función premeditada dentro de la concepción y estructura social de los Cajamarca. Hace
algunos años la arqueóloga Vivian Araujo, en una limpieza del lugar registró en el frontis
principal la presencia de un entierro perteneciente a un niño de aproximadamente 12 años
de edad, el cual estaba colocado en posición fetal sin presentar evidencias metálicas ni
cerámicas. Las observaciones y estudios realizados permiten conocer un poco más de
quienes lo elaboraron y cual fue su función, asi tenemos que el lugar fue anteriormente
visitado y descrito por el Dr. Julio C. Tello en 1937, luego Reichlen en 1947 lo registra y
posteriormente el Arq. Rogger Ravines, lo incluye en el inventario de Monumentos
Arqueológicos de Cajamarca. El Arql. Carlos Farfán en 1993 las identifica para el Período
Medio de la Cultura Cajamarca, e igualmente reporta otras muy semejantes como las de
Bambamarca, que superan en cantidad de cámaras mortuorias conservándose aún por el
agreste del terreno. Los diversos reportes de esta zona nos manifiesta que este tipo de
evidencias se presentan profusamente con características singulares sea en dimensiones y
decoración entre ellas tenemos los que el INC Cajamarca registra como: Las ventanillas de
Combayo, de Cerro Concejo, Tolón, Chacapampa, Jangalá, Bellavista, San Marcos. El
estado de preservación actual de estas y otras evidencias muestran desprendimientos de
particulas litícas por efecto de meteorización y por la cual va perdiendo lentamente su
forma inicial.
Estos recintos mortuorios manifiestan la amplia ocupación de la cultura Cajamarca,
actualmente es admirable observar el paisaje y el contorno rocoso en las cuales fueron
elaboradas. Este así como otros lugares requieren del apoyo del Estado y la cooperación
Internacional para futuros proyectos de investigación y su futura puesta en valor al turismo.
Cultura Tiahuanaco
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 Características generales y ubicación geográfica 2 Orígenes 3 Arquitectura 4 Escultura 5 Textilería 6 Variantes de la cultura Tiahuanaco 7 La Cosmología de los templos Tiahuanaco 8 Referencias
Características generales y ubicación geográfica
Tiahuanaco es el nombre de una aldea del Altiplano boliviano habitada en la actualidad por
indios aymaras y mestizos. Se encuentra aproximadamante a la misma altitud que el lago
Titicaca, de cuya orilla meridional la separan muy pocos kilómetros. Frente a la iglesia de
estilo colonial allí erigida, a ambos lados de la portada, vemos la estatua de piedra de un
dios primitivo.
Las dos estatuas se parecen como dos mellizos. Su estilo es muy realista, los pómulos muy
salientes y las costillas claramente visibles. Sorprenden sin embargo por su hieratismo,
aunque estas dos figuras se distinguen del resto de las esculturas de Tiahuanaco por estar
mucho menos arraigadas en el bloque de piedra.
La zona del altiplano albergó a una de las tradiciones que aportaría las semillas del primer
fenómeno imperial en esta parte del continente. La Cultura Tiahuanaco (100 a.C. - 1200
d.C.), gracias a que ha dejado impresionantes vestigios arqueológicos a lo largo de gran
parte de territorio, ha sido uno de los fenómenos más mencionados por los investigadores,
pero se cuentan con pocas investigaciones clarificadoras a la fecha.
Una de las primeras cosas que hay que mencionar cuando hablamos de Tiahuanaco es el
medio geográfico en el cual se desenvolvió. La hoya del lago Titicaca y gran parte del
Altiplano presentan una geografía bastante uniforme y diferente con respecto al resto de los
Andes.
La altura (sobre los 3,000 m.s.n.m.) y las condiciones climáticas (alternancia climática,
inundaciones, sequías, impiden un desarrollo extensivo de la agricultura, reduciéndola a
tubérculos y quenopodiáceas (quinua); mientras fue de suma importancia el uso del ganado
camélido andino. Si bien queda claro que esta zona es separable de los Andes Centrales, es
por demás interesante que el Altiplano haya sido una zona donde se gestaron muchos de los
procesos económicos, sociopolíticos e ideológicos que luego tendrían repercusión en las
culturas andinas hasta los Incas, cuyos gobernantes fundadores reclamaban proceder de esta
zona.
Los investigadores se han interesado por Tiahuanaco desde 1892, estableciendo que se
trataba de una cultura anterior a la de los Incas. En 1932, Wendell Benett establece una
secuencia de tres épocas para esta cultura: Tiahuanaco Temprano, Clásico y Decadente.
Investigaciones posteriores han llegado a la conclusión que esta clasificación es incompleta
y hasta errada, pero lamentablemente a falta de otras que la esclarezcan, se sigue usando, no
sin reparos.
Orígenes
No se ha podido explicar con claridad el significado de la palabra Tiahuanaco. En Bolivia
se ha impuesto en parte la ortografía más; simple de "Tiwanaku". El nombre no se ha
conocido únicamente por la pequeña localidad de escasa importancia sino que lo han hecho
famoso las ruinas situadas a medio kilómetro de la aldea, enmarcadas por una serie de
colinas en el horizonte y extendidas por la altiplanicie en una zona de varias millas
cuadradas. Seguramente podríamos tener una idea más aproximada de su extensión real si
se tomaran fotografías aéreas. En el año 1533 aparecieron los primeros soldados españoles
en el Altiplano boliviano. Preguntaron a los indios quiénes fueron los constructores de los
edificios, ya en ruinas, y los indígenas respondieron que ellos "no podían decir ni explicar
quién los habia construido". Hacía apenas un siglo que los incas habían conquistado el
Altiplano de Bolivia. Las leyendas incaicas cuentan que los hombres y los astros fueron
creados en estas alturas. Pero en la época de los incas los templos ya estaban arruinados y
casi cubiertos por la tierra. Todo lo que acabamos de decir no viene a dar la razón en modo
alguno a ciertos autores que pretendieron descifrar los misterios de Tiahuanaco recurriendo
a la fantasía y atribuyeron a la ciudad, emplazada a 3800 metros sobre el nivel del mar, la
antiguedad de quince milenios o más; la relacionaron con la leyenda de la Atlántida o
afirmaron que fue construida por gigantes. Heyerdahl, el audaz navegante que cruzó el
Pacífico en una balsa, ha llegado a poblar las islas de Polinesia con fugitivos de
Tiahuanaco. Pero los colosos de piedra de la isla de Pascua no tienen nada en común con
las estatuas del Altiplano
Arquitectura
La portada del Sol
Es muy poco lo que se puede ver en la actualidad sobre esta superficie; el primer contacto
con unas ruinas de las que tanto se han hablado y cuyo renombre como santuario nacional
de los bolivianos es tan considerable, resulta verdaderamente decepcionante. Lo que
realmente impresiona es la magnificencia del paisaje montañoso, el aire tenue y fresco,
recalentado por el sol tropical de los días buenos, y algunas estatuas de piedra de aspecto
más o menos arcaico; pero por encima de todo la famosa Puerta del Sol, tallada en un solo
bloque de andesita, el símbolo de Tiahuanaco tantas veces descrita. No ha faltado quien ha
visto en ella la obra de una raza de gigantes antediluvianos. Esta puerta monolítica fue
colocada en el lugar que hoy ocupa en época muy reciente, el año 1903, y seguramente
cambió de lugar otras veces. Es probable que se tratara de la entrada de un gran templo,
desaparecido hace ya muchos años. En la parte superior, muy extensa, sobre la angosta y
baja apertura de la puerta, está esculpido un relieve llano, cuyo dibujo recuerda los tapices
de esta misma época. En el centro vemos una divinidad erguida sobre un trono escalonado
y con cetros en ambas manos. Los bordes de sus ropajes están adornados con cabezas
humanas reducidas; en esta figura central se ha querido ver al dios del Sol, porque su rostro,
de mirada fija despide rayos en todas direcciones, terminados en una cabeza de animal. En
tres frisos, colocados uno sobre otro, se representan seres mitológicos alados, con una
rodilla doblada y coronas dentadas en sus cabezas, avanzando hacia la divinidad central. En
sus manos sostiene algo que semeja también un cetro. La figura de los frisos superior e
inferior tienen cabezas humanas con grandes ojos redondos, mientras que las del friso
central elevan hacia el sol sus cabezas de cóndor o de águila. En los tres frisos los
personajes tienen extremidades humanas.
En la soledad del inmenso Altiplano encontramos otros portales monolíticos más pequeños
y aislados; carecen de ornamentación. La Puerta del Sol es con mucho el más importante y
el de más interés para la historia del arte. Algunos elementos de su iconografía se
propagaron por todo el Perú y parte de Bolivia; los relieves que decoran su entrada
propiamente dicha simbolizan sin duda fenómenos cósmicos, expresados plásticamente. Se
han dado innumerables interpretaciones de la Puerta del Sol; muchas de ellas parten de la
hipótesis de que se trata de un calendario.
Posteriormente aparecen figuras aisladas de la Puerta del Sol en la decoración cerámica y
los tejidos del período expansivo de Tiahuanaco, en Perú y Bolivia; adoptan distintas
forman y variables locales. A veces se reproducen fragmentos difícilmente reconocibles.
Las ruinas de Tiahuanaco, emplazadas en el Altiplano de Bolivia, cerca del gran lago
Titicaca y de la actual frontera con el Perú han dejado de ser consideradas por algunos
autores modernos como un punto de partida del estilo pan-peruano; es indudable sin
embargo que en este lugar se pueda distinguir claramente un estilo importante, que influyó
de manera decisiva en los estilos posteriores de la costa y del interior Bennett fue el
primero en señalar tres fases estilísticas para la cerámica Tiahuanaco. Pero únicamente los
hallazgos estratigráficos que resulten de excavaciones más extensas, como las iniciadas en
la actualidad por el gobierno boliviano, permitiran establecer una serie de fases estilísticas
bien definidas.El americano Bennett sólo obtuvo licencia para abrir diez fosos de prueba, y
el sueco Rydén tuvo que limitarse a una cantidad reducida de intentos y pruebas dentro del
complejo de ruinas. Con anterioridad a ambos investigadores, nadie habia escavado
sistemáticamente aquellas altitudes. No han faltado en cambio los buscadores de tesoros
desde los primeros tiempos de la Conquista. Hoy siguen apareciendo de vez en cuando
joyas de oro en Tiahuanaco. Bennett incluye en un estilo "primitivo" los incensarios
monocromos decorados con estrías y los platos para quemar incienso, con decoración en
ángulos y en zig-zag a dos colores. Los bordes son ondulados suele esculpirse una cabeza
de fiera de rasgos angulosos. Ni la forma ni la decoración producen en general la impresión
de que se trata de objetos primitivos.Existen fundadas razones para considerarlos como
tardías fustradas de una fase anterior desconocida. Otros escenarios semejantes a los que
acabamos de describir, pero de superficie mas lisa, se incluye en el llamado período clásico
de Tiahuanaco. Su colorido es más variado y más brillante: amarillo, pardo o gris claro
sobre fondo amarillento o pardo-rojizo claro. Las figuras pintadas, principalmente los dos
animales sagrados, el puma y el cóndor, o solamente sus cabezas, y a veces tambien cabeza
humanas, poseen contornos blancos o de color oscuro. La cerámica Tiahuanaco tiene en
común con Nazca la acentuación de los contornos, con la diferencia de que el estilo del
Altiplano las figuras son más simples y rígidas. Las abstracciones simbólicas, que
aumentan en la época tardía, empiezan a aparecer esporádicamente en la época clásica
como "glifos" sagrados. La gama de colores no es tan rica como en la cerámica Nazca
aunque la recuerda vagamente. La escultura en barro es parecida a la escultura en piedra;
encontramos a menudo incensarios en figura de animal, aunque no se representan animales
reales sino fantásticos, con elementos de la llama y de animales dañinos. Los pumas llevan
generalmente una esquila colgada al cuello y una guirnalda que les sirve de corona. Los
signos simbólicos se pintaron sobre el cuerpo del animal. La ornamentación en ángulos y
otras decoraciones geométricas se encuentran también independientes en algunas vasijas.
Es menos frecuente la cerámica pulimentada de color negro. Un tipo de cerámica muy
característico, que aparece en la época postclásica en todo el litoral peruano, lo constituyen
los cuencos ensanchados hacia los bordes y las copas para beber, parecidas a ellos. El
trazado de las líneas, muy simple y rígido en las operaciones, está sujeto a un simbolismo
dogmático, que tiende a eliminar todo rasgo individualizado. A escasa distancia de
Akapana, en dirección nordeste, se extiende la llamada Kalasasaya, cuadrado de 130 metros
de longitud, orientado de este a oeste. Hoy pueden verse solamente pilares de piedras
aislados, toscamente esculpidos, que circundan el recinto a distancias irregulares. Estos
pilares estaban unidos unos con otros por material de construcción, al que servían de
sustento. Los restos de la muralla están ahora derrumbados y mezclados con la tierra
caóticamente. Es muy probable que fuera alguna tribu o pueblo enemigo quien perpetrara
esta obra de destrucción; lo mismo se dice, por lo menos, de la ciudad de Teotihuacán en el
centro de México. Si efectivamente sucedió algo semejante en Tiahuanaco, no poseemos el
menor punto de referencia sobre la fecha en que pudo ocurrir. Conozco tan sólo una fecha,
obtenida con el método C14, de la época clásica de Tiahuanaco; correspondería
aproximadamente al año 500 después de J.C. Una sóla fecha poco puede aclarar, no
constituye un punto de referencia. El hecho es que en muchos sectores de Tiahuanaco
parece como si todo se hubiera revuelto y destrozado sistemáticamente. Los incas se sentían
intimidados ante los dioses extranjeros y no se hubieran atrevido a hacerlo, y los
buscadores de tesoros de los primeros tiempos de la conquista jamas hubieran podido
completar la destrucción de manera tan sistemática y total, no era así como actuaban. En la
parte oriental de Kalasasaya una magnífica escalera de piedra asciende hasta un cuadrado
de menores dimensiones, del que se afirma que en la época de los españoles estaba aún
rodeado de murallas con esculturas de cabezas humanas aplicadas en ellas. En este lugar
consiguió Bennett sacar a la luz hace algunos años una estatua de piedra, la mayor entre
todas las que se conocían hasta entonces. Fue llevada a la Paz. Otra figura más pequeña, de
aspecto más primitivo, descubierta también por Bennett, permaneció en el lugar donde fue
hallada. Sirvió de modelo a Heyerdhal para su "Kontiki": pero cayó en el error de creer que
el anillo nasal era la barba del "dios blanco" Se ha llamado "Palacio de sarcófagos" a los
restos de un edificio que se alzaba al oeste de Kalasasaya. Su existencia viene atestiguada
únicamente por los cimientos, que se hallan bajo tierra. El edificio tenía cuarenta y ocho
metros de longitud y cuarenta de anchura. En los últimos años los bolivianos excavaron el
lugar con tanta habilidad que consiguieron poner al descubierto los cimientos. Alrededor de
un espacioso patio interior se alinea una serie de recintos más o menos grandes, y no se
requiere mucha fantasía para ver en el "palacio" a juzgar por su grandeza, la residencia del
sacerdote más importante y de sus ayudantes o acólitos, que celebraban las ceremonias del
culto. No sabemos a qué dioses se adoraba; es muy posible que cada uno de los templos
estuviera dedicado a un dios determinado. En el palacio se encontraron además suelos con
una blanca capa de estuco a diferentes alturas, circunstancia que permite obtener datos
cronológicos de relativa seguridad. Es posible que a lo largo de los trabajos de escavación
surjan nuevas moradas de sacerdotes que, como en el caso descrito, conserven los
cimientos sepultados bajo tierra.
Escultura
Con excepción de las dos estatuas de dioses arrodillados que flaquean la portada de la
actual iglesia de Tiahuanaco, el resto de la escultura en piedra es siempre de apariencia
arcaica y resalta apenas del bosque en que está esculpida. Y sin embargo puede decirse que
ningún otro pueblo andino dominaba el arte de tallar la piedra como los escultores del
Altiplano. Prueba de ello son ciertos trabajos, muchas veces en miniatura, que parecen
maquetas arquitectónicas; se trata de nichos y pequeñas escaleras, cruceros escalonados e
incluso pequeñas columnas redondas. Junto a estas miniaturas existen monolitos que pesan
toneladas, tallados igualmente con gran delicadeza. La cantidad de pequeñas maquetas
arquitectónicas que se han perdido es incalculable. Las que no se usaron en la construcción
de la iglesia o de las casas aldeanas, tuvieron un final oscuro y sin gloria en el tendido del
ferrocarril que va desde el lago Titicaca a la ciudad de la Paz. El relieve llano es típico de
casi todas las estatuas conservadas. A veces se limita a una simple incisión de muy poca
profundidad, y envuelve como un manto a algunas de las grandes figuras. Se ha
mencionado muchas veces la influencia de los dibujos de los tejidos, incluso en los relieves
de la Puerta del Sol y, en efecto, dicha influencia parece indudable.
Textilería
Desgraciadamente no se ha conservado ninguna muestra de tejidos antiguos, perdidos a
causa de las lluvias, frecuentes en el Altiplano. Los magnificos tapices y los mantos
pintados, que se encontraron en las tumbas del litoral, deben pertenecer casi todos ellos a
una fase tardía de la cultura Tiahuanaco. Conozco como única muestra de tejido
equiparable al estilo clásico de la cerámica de Tiahuanaco. Por desgracia se desconoce su
procedencia. Las figuras de la Puerta del Sol pueden reconocerse en otros tejidos pero casi
siempre se reducen a partes aisladas, estilizadas; esto puede deberse a las exigencias de la
técnica textil, aunque casi siempre se busca intencionadamente la abstracción Agricultura
Las difíciles condiciones geográficas y climáticas colindantes a la zona del Titicaca
obligaron a que los pobladores de Tiahuanaco desarrollaran una serie de técnicas y
tecnologías que les permitieran no sólo una supervivencia, sino la posibilidad de
desarrollarse y consolidar una cultura por más de un milenio.
Acueductos, sistemas de canales, diques y campos elevados son las técnicas utilizadas en la
zona de Koani. Los campos elevados, llamados camellones o waru-waru, son plataformas
artificiales rodeadas por canales que alcanzan alturas de 1.50 m. por 20 m. de ancho y hasta
100 m. de largo. El agua que las rodeaba capturaba la energía solar durante el día y la
liberaba en la noche, creando un efecto térmico que protegía a los cultivos. Otro método
utilizado fue el de las cochas o lagunas artificiales de forma rectangular u ovalada, que
creaban un clima favorable para sembrar tubérculos, ollucos, tarwi, habas, oca, quinua,
entro otros.
Estas técnicas permitieron que el vertiginoso desarrollo de la tradición Tiahuanaco fuera
posible, abasteciendo a grandes centros poblados y, luego, logrando complementar su
producción gracias a la expansión y sistemas de distribución. Inclusive los Tiahuanaco
consiguieron excedentes agrícolas que, bajo la batuta del Estado, dieron sustento a una
naciente burocracia. Ganadería Si bien la agricultura les permitió desarrollarse, fue la
ganadería la real fuente de riqueza de los Tiahuanaco, integrando ambos sistemas
productivos. Ello se ve en los grandes rebaños que manejaba esta cultura, y la manufactura
de sus fibras, que llegaron a ser de gran calidad y les permitió incluirlos en el complejo de
intercambios que se realizaban con otras culturas. Esos tapices polícromos fueron una
muestra de poder y un medio de difusión ideológica que utilizaron los Tiahuanaco con sus
aliados comerciales.
Variantes de la cultura Tiahuanaco
No puede hablarse de un estilo unitario sino de diferentes estilos emparentados entre sí que,
de algún modo, poseen todos ellos elementos característicos de Tiahuanaco. Las famosas
ruinas del Altiplano, cuyo misterioso orígen tantos quebraderos de cabeza viene
provocando, no fueron seguramente el único centro de la cultura de Tiahuanaco, ni el único
foco desde el cual se propagó dicha cultura en todas direcciones. Muchos investigadores
consideran como punto de partida de una expansión cultural otras ruinas menos conocidas
situadas al Norte del Lago Titicaca, a considerable distancia del mismo. Allí, en los
alrededores de la localidad de Huari, cerca de Ayacucho, se encuentran fosas de piedra
profundas y rodeadas de losas talladas con gran habilidad, típicas del estilo Tiahuanaco,
junto a murallas de grandes rocas. Existe un parentesco muy lejano entre las estatuas de
piedra de Huari y la escultura clásica de Tiahuanaco. Por el contrario la cerámica
policromada de Huari muestra un claro paralelismo con el estilo de los valles de Nazca,
derivado de Tiahuanaco. Es posible que algunas provincias de la costa peruana fueran en
efecto influenciadas por nuevas ideas religiosas procedentes de Huari, reflejadas en el estilo
de la cerámica; mientras que del propio Tiahuanaco partieron corrientes de una cultura
superior hacia regiones meridionales, como el Departamento de Arequipa en el Sur del
Perú, hacia el Norte de Chile y algunas provincias de Bolivia. Tampoco hay que excluir la
posibilidad de que las corrientes culturales del Altiplano boliviano influyeran directamente
sobre la Sierra, hacia el centro y el Norte del Perú. Parece ser que en Bolivia, donde se
encuentran los mayores yacimientos de Estaño, se descubrió la aleación estaño-cobre; así lo
admiten la mayoría de los autores. Desde allí se extendería la fundición del bronce en todas
direcciones. No obstante, las áncoras, que se aplicaban a la arquitectura de Tiahuanaco, se
componen casi siempre de cobre puro. El problema de Tiahuanaco es uno de los más
complejos de toda la arqueología andina, y no se ha dado aún una solución bien
fundamentada a muchas de las cuestiones que plantea. Es muy codiciada por los museos y
coleccionistas una cerámica que, hasta ahora, se ha encontrado en un solo lugar y en
cantidad muy escasa. Hasta el momento se han descubierto poquísimos recipientes
completos de este estilo especial emparentado con el de Tiahuanaco. El lugar de donde
procede se llama Pucará y se encuentra en territorio peruano, al Noroeste del lago Titicaca,
aproximadamente a la misma altura que Tiahuanaco. No puede comprenderse por qué
motivos se ha dicho que el estilo de la cerámicade Pucará es un precedente del estilo clásico
de Tiahuanaco. No disponemos por desgracia de fechas estratigráficas, pero el parentesco
con Tiahuanaco no aparece, en mi opinión, por ningún lado. La cerámica de Pucará se
distingue por gruesas capas de color negro y amarillo sobre fondo rojo oscuro. Las zonas
coloreadas tienen los contornos incisos como en el primer estilo de Paracas. Son
características de esta decoración las cabezas de animales en posición frontal, que resaltan
de manera muy plástica en los fragmentos encontrados. Las zonas próximas a los bordes
están decoradas a menudo con ornamentaciones en ángulos o perfiles de rostros humanos.
la palabra "Pucará" significa fortaleza, aunque en el lugar en que se encontró la cerámica no
hay indicios de fortificaciones. A la sombra de una pared rocosa, muy abrupta, debió existir
un templo; asi lo atestiguan de manera inconfundible los cimientos de los muros. En el
centro del complejo de edificaciones había un patio interior. También se encontraron en
Pucará estatuas de piedra de un estilo propio; aunque no puede negarse su parentesco con
las dos figuras arrodilladas de Tiahuanaco. Nos afirmamos cada vez más en la idea de que
no se ha prestado la atención suficiente a la posible existencia de distintos talleres, cuando
se estudia el arte del Perú precolombino. El estilo de Pucará no es de ningún modo más
primitivo que el de Tiahuanaco; su cerámica no posee evidentemente una forma primitiva.
Los restos y fragmentos descubiertos por Bennett en una colina habitada, situada en la
orilla meridional del lago, lo demuestra palpablemente. "Chiripas" es el nombre de la
antigua residencia de los señores españoles; en ella apareció un nuevo estilo que se
caracteriza por el empleo de dos únicos colores, el rojo y un amarillo difuso. En contraste
con las vasijas de Pucará aparece junto a la decoración con contornos incisos, la simple
pintura de los mismos. Los descubrimientos estratigráficos sólo demostraron que el estilo
de Chiripa es anterior al Tiahuanaco expansivo. Sin duda se descubrirán otras derivaciones
del estilo de Tiahuanaco cuando se efectúen excavaciones más intensas en la cuenca del
lago y en otros lugares de la montaña peruana. El reinado de los dioses de Tiahuanaco
debió extenderse durante varios siglos a amplios sectores del país de los incas; al Sur, desde
Bolivia hasta el Norte de Chile y Noroeste de Argentina; y al Norte hasta las provincias
más septentrionales del Perú. Posiblemente siguieron manteniendo su poder en el Altiplano
durante la época incaica. A fines del siglo IX, a juzgar por la iconografía de los vasos
cerámicos y por los dibujos de los tejidos, existían pueblos y grupos énicos muy distantes,
que tenían la misma religión. En cuanto a los sistemas políticos es muy difícil conocerlos y
estudiarlos, por la gran mezcla de pueblos y razas. A pesar de la comunidad de religión,
parece haber reinado un gran desorden en el aspecto político, que se traduce en la ausencia
de grandes construcciones y en la pérdida de las instalaciones de regadío en la región
litoral. Los tejidos de riquísimo colorido se cuentan entre las más bellas manifestaciones
artísticas que nos han legado los artesanos indios; en los tapices con decoración abstracta,
se ocultan en realidad los elementos típicos de Tiahuanaco. por lo que respecta a las artes
menores hay que destacar los amuletos y objetos de culto; incrustaciones de conchas de
diversos colores, oro y turquesa sobre maderas preciosas, cuerno o hueso; artísticos
recipientes para polvo de cal, que se usaban en las ceremonias donde se masticaba la coca;
coronas de cuatro puntas con signos sagrados, para el culto de algún rito misterioso, y otros
objetos de considerable belleza.
La Cosmología de los templos Tiahuanaco
Sólo recientemente han llegado hasta la imprenta descripciones del núcleo ceremonial de
Tiahuanaco. Todo el complejo ceremonial de Tiahuanaco se halla rodeado por un foso cuyo
propósito, por utilizar las palabras de Alan Kolata, fue el de evocar la imagen del núcleo de
la ciudad como una "isla", es decir, el de separar el mundo ordinario y cotidiano del
"espacio y tiempo de lo sagrado". Eliade ha documentado esta misma utilización simbólica
en el Viejo Mundo, así como en el mundus romano o foso circular, que "constituyó el punto
donde se encontraban las regiones bajas y el mundo terrestre". El propósito de tales cercos
era el de crear el espacio sagrado dentro del cual pudiera construirse el templo o modelo del
cosmos, es decir, la zona donde se cruzaban los mundos terrestre superior (divino) y
subterráneo. Como hemos visto en la explicación de Eliade, el simbolismo central de tales
estructuras de templos era el de la montaña cósmica que representaba el ombligo de la
Tierra que conectaba las tres regiones.
La estructura dominante del centro sagrado de Tiahuanaco era la Akapana, una pirámide
truncada de más de unos diecisiete metros de altura, llamada por Kolata "la montaña
sagrada de Tiwanacu". La pirámide Akapana tenía siete niveles. El número siete, como ya
se ha indicado, aparece asociado con el "padre cielo", que equivale al uso de las
coordenadas polar y ecuatorial, expresadas mediante referencia a las direcciones cardinales.
El antiguo sistema aymará de orientación tenía siete direcciones, empleando cuatro
direcciones cardinales junto con el centro y el nadir. La Akapana está orientada en las
direcciones cardinales.La misma idea encontramos en la relación entre el contiguo
complejo de estructuras llamado el templo Semisubterráneo y el Kalasaya. Aparecen
trazados a lo largo de un eje este-oeste, que habla de los puntos de salida y puesta del Sol
en los equinoccios, cuando el Sol cruza el ecuador celeste. Las estrellas que van hacia
arriba y hacia el oeste desde el templo Semisubterráneo hasta el nivel del suelo conducen
directamente a una segunda escalera que se eleva en los recintos situados por encima de la
planta baja del Kalasaya, donde la estatua monolítica de un dios ( la llamada Estela Ponce)
miraba hacia el este, de espaldas al templo Semisubterráneo.
La configuración mental de la línea del equinoccio como una escalera no hace pensar
inmediatamente en la constelación andina chacana (escalera), las tres estrellas del Cinturón
de Orión, que están sobre el ecuador celeste.
Estas estructuras relacionadas axialmente también se relacionan con la cosmología religiosa
asociada con el mito de emergencia surgido en el Titicaca. Como ya hemos visto, en el
simbolismo arquitectónico celeste, el suelo de la casa, que representa el trópico meridional
debería estar, estrictamente hablando, por debajo de la planta baja, así que ésta represente el
ecuador celeste. Tal como indica su nombre, el templo Semisubterráneo fue construido a
unos dos metros por debajo del nivel de la planta baja, abierto al aire. En consecuencia y
nuevamente en términos estrictos, el subterráneo tenía que representar el trópico meridional
y el acceso a la tierra de los muertos. (Del mismo modo, se decía que el suelo del patio del
juego de pelota de Quiché descansaba sobre el tejado de la casa de los señores del
inframundo.) Concuerda con esta interpretación el hecho de que las huacas de linaje de las
tribus agrícolas que participan de la esfera de influencia tiahuanacana se encontraron
hundidas en el suelo del templo Semisubterráneo. En medio de esta disposición, una
segunda estela, llamada la Estela Bennett, que contiene una compleja información relativa
al año agrícola, miraba hacia el oeste (la dirección celeste asociada con la Luna, la noche, la
lluvia y la muerte), de espaldas a la Estela Ponce, en el recinto elevado del Kalasaya. Y, a la
inversa, la Estela Ponce, por encima del Kalasaya, dominaba una vista del horizonte
oriental.
Un segundo patio hundido más pequeño aparecía situado en lo alto del séptimo nivel de la
pirámide Akapana. Lo mismo que con el modelo del Viejo Mundo, en el que lo alto de la
montaña del templo sagrado representa el "ombligo de la Tierra", el patio hundido de
Akapana era, simbólicamente hablando, un omphalos. Este patio hundido fue trazado en
forma de una plaza sobrepuesta a una cruz griega (ver abajo derecha). La cruz, que
representa las direcciones cardinales y está orientada hacia ellas (y por lo tanto hace
referencia a las coordinadas polar y ecuatorial) representa el ámbito celeste, o padre cielo.
La plaza, tal como ya hemos encontrado en la forma de las maras cuadrangulares, o piedras
de amolar "femeninas" (que toman su nombre de la palabra aymará que significa "año"),
marcan en sus esquinas los puntos cardinales que representan los lugares de salida y puesta
de los soles solsticiales, es decir, los parámetros de la "tierra celeste" según vienen
determinados por el plano eclíptico. Si conectamos las esquinas, se forma las diagonales, y
la X marca el lugar, el centro, el ombligo de la diosa tierra. Este simbolismo ya se ha
observado en el unanacha de Viracocha en el diagrama de Pachacuti Yamqui, situado como
está por encima de la cruz intercardinal, designada como femenina, que encontramos por
debajo; y, también, precisamente este mismo simbolismo se encuentra entre los quiché,
donde el Dios-Siete, representado jeroglíficamente como Osa Mayor y Orión, aparece
trazado sobre el ombligo de la Diosa tierra.
Una segunda característica singular del patio hundido de Akapana sólo ha sido descubierta
recientemente. Este patio sirvió como un dispositivo de recogida del agua de lluvia, y
estaba conectado con un sistema de drenajes que vertían el agua fuera de los muros
verticales de cada nivel, que llevaban el agua horizontalmente por debajo de la superficie
de cada tramo y luego la vertían de nuevo, haciéndola caer así en cascada por todos los
niveles de la pirámide.
Así pues, los constructores de Tiahuanaco construyeron una "montaña llena de agua" a la
vista de un lago y de una isla llamados Titicaca, o "Acantilado del León", donde el agua
brotaba desde un acantilado y cuya jeroglíflica en México (una montaña con colmillos y
una cueva en la base) representaba el pueblo, alteptl, que significaba literalmente "montaña
llena de agua". Y como cualquier verdadera montaña cósmica, la Akapana reciclaba
también las aguas de la vida espiritual, cuyo nacimiento se encontraba en lo alto de la
montaña cósmica, en el solsticio de junio, en el ámbito de la Vía Láctea.
Cultura Wari
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación geográfica 2 Organización Económica 3 Manifestaciones artísticas 4 Organización Social 5 Religión 6 Patrón de Asentamiento 7 Organización Política-militar 8 Historia 9 Referencias
Ubicación geográfica
Ubicación geográfica de la Cultura Wari
Entre los años 500 a 1,000 D.C., a 20 Km. al Nor Este de la actual ciudad de Ayacucho, se
construyó la capital del Primer Imperio Andino, cuya expansión alcanzó por el Norte hasta
los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lambayeque y por el Sur hasta el
Cusco y Moquegua.
Organización Económica
Wari era un estado con un fuerte desarrollo urbano, aun cuando en zonas más periféricas
conservaba un carácter aldeano y campesino. Mantuvieron intercambio económico y
cultural con otros estados, especialmente con Tiwanaku, con el cual aparentemente las
relaciones eran tensas. Su economía estaba basada en la agricultura de productos como el
maíz, la papa y la quinua, así como en la ganadería de llamas y alpacas. Wari fue una
sociedad urbana que canalizaba su economía partir de una fuerte planificación. Como
resultado, la ciudad se convirtió en el motor de la producción y la distribución de la riqueza
agropecuaria y manufacturera.
los Wari impulsaron grandemente la agricultura intensiva, la producción masiva de bienes y
productos y un activo intercambio comercial. Para aumentar la producción agrícola de las
provincias y obtener excedentes para reforzar el abastecimiento de la región ayacuchana
cuya agricultura no alcanzaba a satisfacer las necesidades de una numerosa y creciente
población urbana, los Wari impulsaron la construcción de importantes obras hidráulicas en
todo el Imperio; de ellas quedan restos en los valles de Moche y Virú. En la Comarca de
Lima es probable que hayan ampliado la canalización del río Surco para irrigar la parte
media del valle del Rímac y la Rinconada de Nieveria, donde se asienta Cajamarquilla
(Juan Gunther, Comunicación oral).
Cerámica Wari
Para aumentar la producción y productividad de los artesanos provincianos, los Wari
promovieron el uso de sistemas que facilitaban la fabricación de ciertos bienes, logrando la
estandarización y producción en serie de los mismos. Tal fue el caso de la cerámica en la
que se popularizó el uso de moldes logrando una producción masiva de objetos de gran
demanda popular. En toda la costa se practicó dicho sistema, especialmente durante la
época tardía en la que se desarrollaron los estilos epigonales, siendo las cerámicas de
Lambayeque y Chancay los casos más notables de moldeado.
Asimismo, en la construcción arquitectónica se introdujo el empleo de moldes para la
fabricación de muros mediante el vaciado y apisonado de barro dentro de ellos. El paño de
muro resultante, conocido con el nombre de "adobón", constituye un elemento modular de
medidas constantes y rápida ejecución, que facilita grandemente la edificación y produce
una arquitectura de características propias y definidas. Toda la costa esta llena de restos
arquitectónicos de este tipo, siendo el ejemplo comarcano más notable de esta forma
constructiva la ciudad de Cajamarquilla.
El activo comercio practicado por los Wari determinó la construcción de grandes centros de
almacenaje y de extensas redes de caminos. Ejemplos de lo primero lo constituyen los
numerosos Centros Administrativos Wari que existieron en la Costa y en la Comarca la
ciudad de Cajamarquilla, con sus extensas y numerosas zonas de colcas y depósitos.
La actividad comercial Wari, que recogía la producción de las regiones costeñas para
intercambiarla con la de las serranas, debió ser de gran importancia y ocupar a numerosas
personas, pues deja una honda huella en los hábitos de los pobladores Yungas. Tenemos así
que, en el periodo posterior, gran parte de los costeños se dedicaba únicamente al comercio,
llegando a constituir hasta un tercio de la población en el valle de Chincha.
Los caminos debieron jugar un rol vital en el Imperio Wari; no cabe imaginarse su
existencia y funcionamiento sin una extensa y eficiente red caminera que sustentara sus
relaciones político-económicas. Como todo estado despótico su seguridad y bienestar
dependían de la rapidez de las comunicaciones, de la celeridad con que pudieran trasladarse
sus fuerzas, conquistadoras o represivas, y del permanente abastecimientos de la metrópoli.
Dichos caminos existieron vinculando Wari con todos los Centros Administrativos
Provinciales del Imperio, aunque no conozcamos en la actualidad huellas de los mismos.
Unos deben de haber desaparecido por acción del tiempo, otros deben de haber sido
involucrados en la red caminera que los Incas implementaron, usando y ampliando las
viejas vías existentes, es posible que algunos todavía subsistan escondidos por las
anfractuosidades naturales y el polvo de los siglos.
Es evidente que en alguna forma rápida y segura debieron comunicarse los Wari con la
Costa Central y que Cajamarquilla debió conectarse eficazmente con Ayacucho y con los
otros Centros Administrativos de la costa. Parece que la vía de comunicación con la sierra
partía de Cajamarquilla y a través de la quebrada de Huaycoloro llegaba hasta Jicamarca,
comunicaba el Rímac con el Chillón, ascendía por la cuenca de éste pasando por Canta y
Chulguay y seguía cuesta arriba hasta encontrarse con el camino interandino que vinculaba
las serranías de Cerro de Pasco y Junín con el valle del Mantaro y las pampas ayacuchanas.
La vinculación de Cajamarquilla con el norte debió realizarse pasando al valle del Chillón,
probablemente a través de Canto Grande, y luego remontando la quebrada de Quilca a
partir de Trapiche, para seguir por Huacho y Palpa hasta Huaral. El camino entre Trapiche
y Huaral es usado hasta la fecha y su construcción es adjudicada a los Incas, pero es poco
probable que sea así porque la sinuosidad de su desarrollo no coincide con el rectilíneo
trazado de las vías incaicas.
El camino al sur relacionaba Cajamarquilla con Pachacámac, pasando posiblemente por
Catalina Huanca y las pampas de Manchay para descender por el cauce del río Lurín hasta
el Santuario y seguir hacia Nazca. El punto en que el camino se encontraba con el río debe
haber sido el llamado Tambo Viejo, en Cieneguilla, sitio en el que todavía existen los restos
de una población prehispánica construida con adobón o tapial. Por ese sitio remontaba al
curso del río el camino de las peregrinaciones religiosas que, partiendo de Pachacámac y
pasando por Huaycán, Sisicaya, Langa y Huarochirí, llegaba a los nevados de Pariacaca,
luego el camino proseguía hasta arribar a Jauja, situada sobre la vía interandina que unía a
Ayacucho con las provincias serranas del Imperio.
Manifestaciones artísticas
Textilería Wari
La alfarería Wari se muestra como un crisol de tres distintos estilos. Muchos de sus diseños
presentan semejanzas formales con los personajes de Tiwanaku y Pukara, tales como los
chamanes alados o el "Personaje de los Cetros", mientras que las formas de las vasijas
destacan por sus botellas de dos golletes que evocan la cultura Nasca. La cerámica era
policroma y su acabado de superficie era muy pulido. Hay piezas policromas de grandes
dimensiones y muy decoradas que, probablemente, tuvieron usos ceremoniales y
demuestran el alto nivel técnico de los ceramistas, con una producción a gran escala. Los
wari también alcanzaron gran maestría en la elaboración de textiles, especialmente en telas
policromas, brocadas y dobles, así como el uso de plumas para el decorado. La talla, tanto
en madera como en piedra y hueso, llegó a altos niveles estéticos y tecnológicos creando
objetos de índole ceremonial y de adorno personal. En Pachacámac se encontró en los
alrededores del Templo Viejo una talla de madera que posiblemente representa a ese dios,
dada su similitud con la descripción que hace Miguel de Estete del ídolo de Pachacámac. El
dios, bifronte y hermafrodita, ocupa la parte superior del madero, lleva atributos
correspondientes a sus funciones y cualidades y esta rodeado de símbolos y figuras de la
mitología Wari, encontrándose actualmente en un lugar de honor en el Museo de Sitio del
Santuario. En ese mismo local y en otros repositorios limeños se pueden apreciar objetos
finamente labrados en turquesa, piedras semipreciosas, obsidiana, hueso y concha, que
representan personas, animales o aves, destinados tanto a fines funerarios como al
acicalamiento personal al que fueron tan afectos los Wari. Existieron pocos objetos de
metal, usándose sin embargo la plata, el oro y el cobre en la fabricación de adornos y útiles
diversos. El cobre también se usó en forma de planchitas que se colocaban en la boca de los
muertos para asegurarles el viaje al otro mundo. Asimismo, se produjeron objetos e
instrumentos de bronce, aleación que se había inventado en la época y que a la fecha
todavía no lograba desplazar al cobre en la fabricación de armas y herramientas.
La cerámica ocupa un lugar destacadísimo entre las artes del periodo. El estilo Nieveria,
coma ya se ha indicado, se enriqueció incorporando a su decoración la temática Wari y
aumentando la policromía de su colorido. En las lomas de Lachay apareció un nuevo estilo
Wari, bautizado con el nombre de Teatino, de formas simples y rotundas, de color rojo
opaco y decoración incisa de motivos tiawanaquenses, cuya difusión se localizó en el valle
de Chancay y parte de la cuenca del Chillón.
Organización Social
La sociedad de los Waris, paralelamente a la agricultura, desarrolló la producción artesanal
a un alto nivel, manufacturando objetos de metal, piedras, turquesa, cerámica, tejidos, entre
otros.Su extensión fue de 400 hectáreas y una población aproximada de 50 mil residentes.
La superpoblación de la ciudad, el abandono del campo y quizás una sequía origino la
carencia de productos alimenticios que por un corto tiempo debió solucionarse mediante el
intercambio de artesanías por productos agrícolas hasta que fue insuficiente y optaron por
la conquista por medio de la guerra, ósea por la explotación de las colonias conquistadas,
esto debió ocurrir entre los años 800 dc. al 1200 dc.; llegando a constituir su imperio que
abarco desde Cajamarca y Lambayeque hasta Sicuani y el norte de Arequipa. Los tributos
se hicieron posible al mantenimiento de las grandes ciudades fundadas como colonias y
crearon al mismo tiempo un intercambio de productos e ideas similares a lo largo y ancho
de los andes centrales. Debido a su orientación urbana y militar, Wari mantenía una fuerte
jerarquía social, encabezada por las clases dirigentes. Los sacerdotes y en especial los
guerreros, debieron haber ocupado un lugar importante dentro de la sociedad, la cual ejercía
su poder desde los centros urbanos. Esta pirámide social tenia en su base a un gran masa de
agricultores y pastores. Algunos piensan que Wari y Tiwanaku formaban un estado dual,
donde Wari mantenía el centro del control político y militar, mientras Tiwanaku se
encargaba de las actividades más ceremoniales. Si bien ésta es sólo una hipótesis sin mayor
fundamento, es indudable que ambos imperios mantuvieron conexiones, así como
rivalidades económicas y políticas.
En lo social el aporte Wari fue especialmente trascendente y significativo, pues, como ya se
ha indicado, los warinos hicieron la revolución urbana, dieron lugar al nacimiento del
estado, secularizaron la sociedad y el poder, organizaron las comunidades en ayllus,
inventaron la planificación y el urbanismo e impusieron sus patrones de asentamiento
urbano en todo el mundo andino. En la Comarca, salvo Cajamarquilla, no quedan otros
restos materiales de la actividad Wari en el campo del urbanismo, pero en la estructura de
la sociedad Yunga de la época el impacto fue notorio y los cambios importantes. El
resultado de los mismos se aprecia con claridad cuando se estudia la organización y
realizaciones de los señoríos y cacicazgos de los valles comarcanos en el periodo siguiente
o se advierte la estructuración dual que muchas comunidades campesinas tienen hasta hoy.
Religión
En lo espiritual su religión se difundió ampliamente y el culto a Wiracocha tuvo general
aceptación, tal como se acusa en la representación de su imagen y atributos en la cerámica
y textiles regionales. Es de presumir que el auge de Ichma o Pachacámac, el Hacedor del
Mundo costeño, que se inicia en este periodo, en parte se haya debido a su similitud con las
cualidades y poderes de Wiracocha, el Creador del Universo serrano, el culto a los muertos
también resulto afectado por lo Wari, pues en la costa se abandonó el tipo de entierros con
el cadáver extendido sobre una angarilla y se adoptó el enfardelamiento de los muertos,
sentados con el pecho apoyado en las rodillas y profundamente adornados y se les enterró
en cámaras subterráneas rectangulares, de paredes de adobes y techos de barbacoa. Dichos
entierros se efectuaban, generalmente, en forma intrusiva en los monumentos o cementerios
de la cultura Lima, como en el caso de Maranga, Nieveria y Huanchi Huallas, y menos
frecuentemente en cementerios propiamente Wari, como Pachacámac. Se piensa que el
estado Wari era una sociedad secular, con un importante desarrollo de castas guerreras,
antes que un estado teocrático donde los sacerdotes manejan el poder político. Sin embargo,
mantenían una estructura religiosa que era impuesta, junto con la económica y la política, a
los pueblos conquistados. Probablemente adoraban divinidades semejantes a los tiwanakus,
como se desprende del uso de un mismo conjunto general de iconos en el arte con el estado
altiplánico.
Patrón de Asentamiento
Ciudad Wari
Los Wari fueron los primeros urbanistas del mundo andino y produjeron una revolución
que condujo a la existencia de una sociedad urbana caracterizada por la aparición de nuevos
tipos de relaciones económicas y formas de producción, completamente distintos a los de la
economía simplemente agrícola que los había antecedido.
La planificación física y el planeamiento urbano jugaron un señero rol en el desarrollo de la
cultura Wari, permitiendo la rápida expansión de la misma y la administración de los
territorios conquistados.
La capital del estado era la ciudad de Wari, la antigua Viñaque, ubicada cerca de la actual
ciudad de Ayacucho en los alrededores de Quinua, centro de un jerarquizado conjunto de
poblaciones que cubría la región aledaña a la capital y metrópoli de un planificado sistema
de enclaves provinciales que abarcaba toda la extensión de las conquistas Wari.
El patrón de asentamiento urbano Wari fue de tipo ortogonal, constituido por conjuntos de
vastos recintos rectangulares que encerraban rígidos complejos habitacionales de
construcciones organizadas alrededor de un patio central. Los recintos amurallados tenían
usualmente una sola entrada y las edificaciones interiores ninguna, pues al parecer por
razones de seguridad se ingresaba a ellas trepando por encima de sus muros.
El trazado urbano se organizaba mediante la existencia de calles angostas que se
interceptaban ortogonalmente y que vinculaban entre sí a los grandes conjuntos urbanos
que constituían los barrios de la ciudad. Naturalmente, existían también plazas, espacios
abiertos, plataformas ceremoniales y edificaciones destinadas al culto y a la administración
publica.
La ciudad de Wari, que alcanzó en su apogeo una extensión de aproximadamente 120
hectáreas y una población de 50,000 habitantes, por razones de su origen espontáneo,
condición capitalina y explosivo y permanente crecimiento, no se ajustó a las rígidas
normas del urbanismo Wari, pero en cambio las planificadas ciudades provinciales
cumplieron a cabalidad los patrones de asentamiento urbano estatal.
La construcción era, generalmente, a base de piedra de campo sin labrar, asentada con barro
de manera que las caras planas de los mampuestos formaran los pavimentos de los muros.
Éstos eran recios, larguísimos y alcanzaban alturas de 6 hasta 12 m, estando revestidos por
gruesas capas de enlucido de barro. Los edificios eran usualmente de un piso, pero hay
evidencias constructivas que prueban la existencia de edificaciones de dos pisos de altura
No hay vestigios de los techos empleados pero deben haber sido inclinados, con una fuerte
pendiente, dado el clima de la región y sus materiales constructivos tienen que haber sido,
necesariamente, madera, caña y paja.
Organización Política-militar
Para asegurar sus conquistas y administrarlas debidamente los Wari establecieron, en
puntos estratégicos del territorio imperial, enclaves que oficiaban de centros
administrativos y lugares de captación de recursos provinciales y remisión de los mismos a
la metrópoli. Crearon así, planificadamente, los centros de Viracocha Pampa, en
Huamachuco, Vilca Huain, en Huaraz, Wari Vilca, en Huancayo, Cajamarquilla, en Lima y
Piqui Llaqta, en Cuzco. Naturalmente, también construyeron una red que vinculaba dichos
sitios entre sí y los comunicaba directamente con la metrópoli, para permitir el envío de los
tributos provinciales, el ir y venir de los comerciantes y en especial la rápida marcha de los
ejércitos conquistadores.
Parece que los Wari practicaban una política colonialista a ultranza, en que solo interesaba
el beneficio de la metrópoli en función de la máxima explotación de los territorios
conquistados.
Por ello, sus asentamientos tenían la condición de verdaderos enclaves coloniales creados
para controlar, política y económicamente el territorio en el que se asentaban. Los Centros
Administrativos eran verdaderas "factorías" que focalizaban la actividad comercial de la
región, captaban su producción, la almacenaban y la remitían a la metrópoli ayacuchana,
todo ello dentro de las seguridades del caso. Por eso los Centros se rodeaban de altas
murallas concéntricas y las zonas de habitación dentro de ellos eran cerrados recintos a los
que sólo se podía ingresar escalando los muros desde estrechas callejas, que eran
sustituidas, en muchos casos, por caminos que discurrían por lo alto de los gruesos
murallones. Por eso también, los integrantes de la burocracia administrativa y las
guarniciones militares imperiales no se afincaban en las provincias y regresaban a Wari tan
pronto coma cumplían su misión de servicio y en caso de fallecimiento eran llevados al
solar nativo para que los auquis tutelares velaran por ellos, y el Dios de los Báculos pudiera
incorporarlos a su séquito de seres alados.
Probablemente esta es una de las razones por las que en las provincias casi no existen
pueblos, palacios y cementerios Wari y tampoco templos o sitios ceremoniales, no obstante
tratarse de gente que practicaba una religión ecuménica con fuerte sentido proselitista.
Historia
Sus antecedentes locales más directos son de la cultura Warpa, que se desarrolló en la sierra
de Ayacucho. También se benefició de los contactos iniciales con la cultura Nazca. Al igual
que Tiwanaku, se piensa que muchos de los motivos chavinoides representados en la
iconografía Wari pudieron haber sido introducidos por influencia de Pukara. El Imperio
Wari se expandió mediante conquistas militares los que le permitió, hacia el año 650 d.C.
alcanzar su máxima extensión de manera muy rápida. No obstante, también fue decayendo
muy velozmente. En la zona de lo que hoy es Lima, la cultura Pachacamac desarrolló su
propia esfera de influencia, convirtiéndose en uno de los principales rivales de Wari, que
hacia el 800 d.C. había dejado vacía su capital.
Cultura Chimú
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
El Gran Tumi
La cultura Chimú se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes existió la Cultura
Mochica. Su núcleo se encontraba en la ciudadela de Chan Chan en el departamento de La
Libertad, y se expandió por un vasto territorio, llegando por el norte hasta Tumbes y por el
Sur hasta el valle de Huarmey. Por el este, sus límites fueron definidos por la cordillera
montañosa, ya que la cultura no logró imponerse en la sierra. Los habitantes de Chimú
hablaban distintas lenguas según su territorio, pero prevalecía la lengua “muchic”.
Su desarrollo político y social tuvo dos etapas: en la primera, se trataba de un pequeño
grupo focalizado en el valle de Moche y zonas aledañas; mientras que en la segunda, se
trataba de un reino expansivo. Se cree que el llamado “reino del Chimor” tuvo diez
gobernantes, pero sólo se conocen los nombres de cuatro de ellos: Tacainamo, Guacricur,
Naucempinco, Minchancaman.
Contenido
[ocultar]
1 Ubicación geográfica 2 Estudios realizados
o 2.1 Alfred L. Kroeber o 2.2 Christopher B. Donnan y Carol Mackey o 2.3 Alan Kolata
3 Características 4 Economía 5 Arquitectura 6 Cerámica 7 Metalurgia 8 Textilería 9 Religión 10 Referencias
Ubicación geográfica
Ubicación de la cultura Chimú
La cultura Chimú se desarrolló en la costa norte del Perú, abarcando un territorio desde
Zarumilla en Tumbes hasta el valle de Huarmey en Ancash siendo sus zonas centrales los
departamentos de Lambayeque y La Libertad. Básicamente, su dominio fue costero, ya que
no dominaron las zonas altoandinas. Su capital de la fue la ciudadela de Chan Chan, con
una extensión de 20 kilómetros cuadrados, ubicada próxima al mar, cerca a la ciudad de
Trujillo y a 550 km. al norte de la cuidad de Lima.
Estudios realizados
Alfred L. Kroeber
En 1925 el término Chimú fue utilizado por primer vez por este arqueólogo, al describir un
conjunto de diferencias estilísticas de la última tradición alfarera de la costa Norte del Perú.
Kroeber definió seis unidades estilísticas denominadas:
Geométrico tricolor, Trípode cursivo, Cursivo moderado, Recuoide rojo - blanco - negro, Chimú negro tardío y Chimú rojo tardío.
Los tres primeros se vinculan a los estilos alfareros del Horizonte medio, mientras que los
estilos Chimú empiezan antes de la conquista Inca de esta región y persisten hasta el
periodo colonial
Christopher B. Donnan y Carol Mackey
Sus estudios nos proporcionan información sobre los entierros llevados en cabo en esta
época. Inicialmente, los muertos eran enterrados en arena o en las plataformas funerarias
dejadas por los Moche. Los cadáveres eran puestos en posición flexionada y sentada. La
diferencia con los entierros anteriores es la menor cantidad de cerámica utilitaria y un
incremento en el uso de vasijas elaboradas. En algunos casos, las vasijas partidas se
colocaban en la cabeza del muerto. En los últimos tiempos se incrementa la cantidad de
ofrendas de cerámica y metal.
Alan Kolata
Sobre la base arquitectónica de Chan Chan, la seriación de los adobes y la cronología
efectuadas en 1979, este investigador ha propuesto una secuencia para la construcción de la
ciudad, siendo el núcleo original la ciudadela Chayhua-Uhle, al Sureste del sitio. A partir
de ésta creció hacia el Oeste, con las ciudadelas Tello y Laberinto. En una segunda fase se
edificó la ciudadela Gran Chimú y la gran muralla que limita el norte de la ciudad.
Finalmente, en la tercera y mayor etapa de construcción se edificaron Velarde al Oeste,
Bandelier al Norte, y Tschudi y Rivero al Sur.
Características
Surge al decaer el Imperio Wari. Los Chimú fueron un estado expansionista centralizado
con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja; el poder
lo tenía el gran señor llamado Cie Quic y los Alaec, continuaba un grupo con cierto
prestigio y poder económico llamado Fixlla y al final se encontraban los campesinos, los
artesanos y los sirvientes.
El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales
que se encargaban de recepcionar y enviar a la capital los tributos obtenidos.
El estado se administró en la ciudad capital Chan Chan, desde allí se manejo, organizó y
monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y
productos.
El culto principal estuvo dedicado a la luna debido a su influencia sobre el crecimiento de
las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo; sin embargo, cada
pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales.
La arquitectura ha permitido definir que los gobernantes vivieron en los palacios y recintos
monumentales, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha con habitaciones
pequeñas y fuera de la arquitectura monumental.
Economía
La economía Chimú se caracterizó por la explotación de los lugares conquistados que
tributaban con alimentos, artesanías, trabajo, etc. La especialización laboral obligó el
funcionamiento de un sistema de intercambio o trueque que permitió obtener los productos
y objetos que cada cual no producía.
La agricultura, base de la economía Chimú, se practicó en gran escala e hizo posible
ampliar al máximo la frontera agrícola, mediante una extensa red de canales que se
abastecía del agua de los ríos de la costa. Aprovecharon también el agua del subsuelo,
habilitando huachaques o campos agrícolas hundidos, que les permitió obtener varias
cosechas al año. Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se
complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y
recolección.
El mar fue una fuente inagotable de recursos que los Chimú supieron aprovechar al
máximo. Usaron embarcaciones de totora y madera, provistas de redes, pesos y flotadores,
anzuelos y otros aparejos, para la pesca en alta mar y en orilla de playa, donde también
recolectaron mariscos y algas marinas. Además de grandes pescadores, fueron
experimentados navegantes e hicieron largas travesías para aprovisionarse de productos
exóticos como el Spondylus sp. o “mullu” de uso ritual, o el guano de las islas, usado como
abono en la agricultura.
Durante este periodo, se planificaron y construyeron nuevos asentamientos urbanos y
poblados menores unidos por una amplia y compleja red de caminos. Se incorporaron
además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta ese entonces habían sido desérticas.
Arquitectura
Ciudadela de Chan Chan
Chan Chan es el más importante exponente de la cultura Chimú. Urbanísticamente, se
puede ver influencia de la Imperio Wari en las edificaciones. En el área central se aglutinan
las ciudadelas, en un área de seis metros cuadrados. Los conjuntos están compuestos por
patios, residencias, edificios administrativos, depósitos, corredores, y pozas de agua.
Las investigaciones sugieren que cada ciudadela fue construida por uno de los gobernantes
chimú, y que los edificios administrativos funcionaban aún después de la muerte del señor.
Uno de los lugares más importantes era la plataforma sepulcral, en la que descansaba el
soberano.
Las ciudadelas se construyeron con adobes rectangulares, cantos rodados, madera, totora,
caña y paja. La decoración de las paredes es en base a frisos modelados en relieve, y en
algunos casos, pintadas. Los diseños son de figuras zoomorfas, como peces y aves, así
como de figuras geométricas. En las afueras de las ciudadelas se pueden hallar otras
construcciones, donde habrían vivido los servidores del reino. Chan Chan se conectaba con
las zonas más alejadas a partir de una excelente red de caminos. Estos caminos servían para
administrar los centros más pequeños, servían de acceso a los campos y a las áreas de
pesca.
Además de Chan Chan, también se pueden encontrar grandes centros administrativos en
Farfán y Talambo, al norte de La Libertad. Los centros administrativos más próximos a
Chan Chan son: Milagro de San José, Cerro la Vírgen, y Quebrada de Catuay en el valle de
Moche, y Quebrada de Oso y Pampa de Mocán en Chicama.
Cerámica
Los ceramios Chimú cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o
doméstico y los ceramios de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros; los primeros
fueron elaborados sin mayor acabado mientras los funerarios muestran bastante dedicación.
Las principales características de las vasijas Chimú son una pequeña escultura en la unión
del gollete con el arco, su fabricación moldeada para la cerámica ceremonial y modelada
para uso diario, su coloración generalmente negro metálico con algunas variantes, su brillo
característico se obtenía humeando la vasija que previamente había sido pulida.
En pequeñas cantidades también se elaboraron ceramios de colores claros. En la cerámica
se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes, así
como, escenas míticas
Metalurgia
Vaso de oro Chimú
Los artesanos Chimú trabajaron los metales en talleres divididos en secciones para cada
caso del tratamiento especializado de los metales; trabajaron el enchapado, el dorado, el
estampado, el vaciado a la cera perdida, el perlado, la filigrana , el repujado sobre moldes
de madera, etc.
Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos,
recipientes, figuras de animales sólidas o vacías, brazaletes, alfileres, coronas, etc.
Para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban
naturalmente. Los minerales debieron ser obtenidos de minas atajo abierto, de los ríos y de
socavones. los metales mas usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño.
El mineral extraído se molía en batanes para poder separarlos de otros minerales o
impurezas en seguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón vegetal y
mineral; constantemente debieron avivar las brasas soplándolas con tubos largos para así
elevar la temperatura.
Textilería
El hilado consiste en la practica manual y elemental de unir un conjunto de hilos pequeños
para poder lograr un hilo largo y continuo, en esta labor inicial de la textilería se utilizaron
diversos instrumentos como el huso. El huso, es un instrumento manual confeccionado de
una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos; se lo
emplea junto a un tortero o piruro que se inserta en la parte inferior para que haga
contrapeso. Se empieza a hilar tomando de la rueca (donde se ha fijado la fibra que se va a
hilar) algunas fibras que son fijadas en el huso que se lo hará girar rápidamente entre el
pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las fibras ininterrumpidas.
Cuando ya se había obtenido los hilos necesarios se empezaba el tejido osea el
entrecruzamiento o combinación de los hilos para hacer las telas.
Los Chimú confeccionaron telas, gasas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas,
etc. Algunas veces los textiles fueron adornados con plumas y placas de oro y plata, los
colorantes se obtuvieron de ciertas plantas que contenían tanino, del molle y del nogal; de
minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio y de animales como la
cochinilla. Las prendas se confeccionaron de la lana de cuatro animales; el guanaco, la
llama, la alpaca, y la vicuña y de la planta de algodón nativo que crece en forma natural en
siete colores diferentes. La vestimenta de los Chimú consistió en taparrabos, camisas sin
mangas con o sin flecos, pequeños ponchos, túnicas, etc.
Religión
El culto principal estuvo dedicado a la Luna debido a su influencia sobre el crecimiento de
las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo; sin embargo, cada
pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales.
Los Chimú decían descender de cuatro estrellas, de las dos mayores los nobles y la gente
común de las otras dos. Creían que el alma de los difuntos iba hasta la orilla del mar, desde
donde era transportada por los lobos marinos hacia su última morada en las islas.
También por el mar arribó a estas tierras Taykanamo, héroe fundador de la dinastía de
gobernantes Chimú, cuyas momias fueron veneradas en grandes ceremonias. A la llegada
de los españoles, en el antiguo territorio Chimú se hablaba hasta cinco lenguas, pero
prevalecía la lengua “muchic”.
Cultura Chincha
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 IDEAS GENERALES 2 LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y EL PROBLEMA DE LAS FUENTES 3 ORGANIZACION SOCIAL 4 ADMINISTRACION 5 EL COMERCIO 6 CERAMICA 7 METALURGIA 8 TEXTILERIA 9 DECADENCIA 10 REFERENCIAS
IDEAS GENERALES
Fue una importante cultura del Intermedio Tardío, habiéndose llegado a afirmar que, junto
con el reino Chimú, fue la nación más civilizada del Pacífico austral americano.
Cronológicamente surgió entre los siglos IX y XV.
Su monarca fue el Chinchay Cápac. Esta cultura estableció su capital entre Pozuelo y
Sunape (treinta mil habitantes),siendo su divinidad máxima el solemne Chinchaycámac. De
este tiempo quedan aún en pie la Huaca de la Centine y la Huaca de Tambo de Mora, la
pirámide de Lurín Chincha y la fortaleza de Ungará. De otro lado, fueron los chinchas
agricultores, guerreros, comerciantes, ceramistas, tejedores y pescadores.
LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y EL PROBLEMA DE LAS FUENTES
La existencia de un tipo de organización social en la zona de Chincha, en el litoral al sur de
Lima entre 1100 y 1450 d.C., es un hecho comprobado por los investigadores. Lo que no
han logrado establecer es el carácter de esta sociedad, su organización y la fuente de su
riqueza, la cual a la llegada de los españoles parecía haber sido muy grande.
Son varios los cronistas que hacen referencia a un gran reino en la zona de Chincha, y se
menciona frecuentemente que en los sucesos de Cajamarca del 16 de noviembre de 1532
que las dos únicas autoridades llevadas en andas eran Atahualpa y el señor de Chincha.
La dificultad de las fuentes proviene a que la versión de los cronistas dependió en este caso
de la de los incas, y es sabido que éstos reinterpretaron y tergiversaron gran parte de la
historia antes del Tawantinsuyo. Es por ello que mientras algunos investigadores aseguran
que en Chincha existió una organización centralizada, otros aseguran que había una serie de
especialistas y que la principal actividad era el comercio.
La historiadora María Rostworowski es una de las principales defensoras de esta teoría.
Ella asegura que existió un comercio a lo largo de la costa basado en un mercadeo a modo
de indios, es decir, sin moneda y basada en el trueque. Según la historiadora, en Chincha
había por lo menos 600 mercaderes que realizaban viajes hasta el Cuzco y por todo el
Collao (donde comerciaban lana y cobre), mientras que por el norte llegaban a Quito para
comerciar esmeraldas y spondylus. Este mercadeo costeño se realizó mediante balsas
construidas con totoras y troncos de árbol. Inclusive se cree que la expansión del quechua
en los andes provino de estos mercaderes, pues investigadores han comprobado que fue
desde Ecuador que este idioma se dispersó por los andes por medio de los Incas.
ORGANIZACION SOCIAL
No hay certeza sobre la estructura social Ica Chincha. Aparentemente no existía un
gobierno central fuerte, produciéndose un desarrollo relativamente independiente de los
distintos valles donde se extendió esta cultura. Los comerciantes debieron jugar un papel
muy importante dentro de esta sociedad, dada las intensas relaciones de intercambio que
mantenían con las distintas zonas del mundo andino, hasta donde llegaban con grandes
balsas de alta mar. Una vez bajo el dominio Inka, el mandatario del Reino Chincha gozó de
gran prestigio y habría acompañado a Atahualpa en Cajamarca cuando éste fue hecho
prisionero por los españoles.
ADMINISTRACION
Localización de la cultura Chincha
Los principales centros de esta cultura los encontramos en los sitios de La Centinela y
Tambo de Mora (Chincha), que debieron ser centros administrativos ceremoniales, unidos
con otros centros menores mediante una red de caminos que luego formaron parte de la red
vial Inca o Qapaqñan. La evidencia allí encontrada confirma que los Chincha desarrollaron
una economía múltiple que comprendía la agricultura, la pesa, el intercambio y la
producción de artesanías (canastas, artefactos de madera).
El complejo de Tambo de Mora parece haber sido el centro administrativo principal durante
el tiempo de gobierno local o ínter valles anteriores ala conquista Inka y cuando los
conquistadores cusqueños llegaron a la costa sur lo adaptaron en la misma condicion.
Menzel, indica que la naturaleza de los edificios asociados y los caminos que de ellos salen
en distintas direcciones, hablan de una administración centralizada anterior a la conquista
Inka.
Además del grupo de Tambo de Mora existen otros complejos en el valle, tales como el de
Lurin Chincha y el de San Pedro, que, en conjunto, tienen rasgos similares a los del
indicado. En San Pedro, al sur del valle, existe un edificio, llamado también La Centinela,
cuyas proporciones y aspectos hablan de una importancia quizá paralela a tambo de Mora.
En el valle de Cañete, al norte, que parece haber estado íntimamente vinculado a Chincha,
también sitios que siguen el patrón de complejos de pirámides asociados a plazas, caminos
y cuartos como la llamada fortaleza de Ungara, que fue posteriormente utilizada por los
conquistadores Inkas.
En el valle de Pisco no existen, conocidos hasta el momento, edificios o pueblos
importantes asignables a este tiempo, de lo cual es posible colegir una situación secundaria
para el valle hasta la época Inka en que se construye Tambo Colorado, una Inkaica.
El valle de Ica, que tuvo importancia en la dispersión de algunos rasgos culturales, fáciles
de advertir en la cerámica, tampoco desarrollo grandes centros habitacionales; el más
notable es el llamado Ica Vieja, en la región de Tacaraca, a unos 10 Km. al sur de la
moderna ciudad de Ica, qué cosiste en un complejo de edificios que siguen un patrón
parecido a los edificios de Chincha hechos sobre montículos, y que continuo ocupado
durante la conquista Inka, siendo quizá el centro administrativo del valle. En general hay un
mayor numero de pequeños lugares de vivienda esparcidos alo largo del valle.
Nazca tiene también pocos centros importantes y bien pudieron establecerse en esta época
los pueblos de Tambo de Callao y paredones, que son mas bien de tiempos Inka. Al sur de
Nasca las evidencias son escasas.
EL COMERCIO
Como comerciantes poseyeron grandes balsas con las que incursionaron por toda la costa
peruana, llegando inclusive hasta la región de Valdivia Chile. Llevaban cerámica y telas
principalmente, acaso también objetos de metal.
CERAMICA
Cerámica de Chincha
La cerámica Chincha tiene un estilo muy característico, por más que se noten influencias
del Horizonte Medio y de la tradición Ica. Las piezas son muy bien hechas, elaboradas y
decoradas. Las formas son cántaros con cuello y con asas en la parte alta, formas de
botellas, barriles, tazas, platos con paredes verticales y figurinas. Produjeron cántaros
globulares de cuello corto y de cuello largo. A todos les dieron una decoración menuda y
apiñada, verdaderas grecas hechas a pincel, así como figuras humanas, animales y
vegetales. Entre las segundas destacan las de peces, aves y perros. Forma y decoración es lo
mejor de esta cerámica. La cerámica que se encuentra, en general sigue un patrón uniforme,
en el que las variaciones tienen importancia solo en tanto son índice de cierta
independencia entre los valles en lo cultural o por lo menos en lo que a confección de
cerámica se refiere. El régimen común es ha base de un estilo policromo en el que los
colores rojo, para la base, y blanco y negro son los más comunes; los motivos decorativos
siguen una norma geométrica con predominio de diseños deformados por un tratamiento
textil, con un régimen que modifica los perfiles curvos u oblicuos con líneas escalonadas;
son frecuentes las representaciones convencional izadas de pájaros y peses que ha bases
pierden su fondo dentro de perímetros que son combinaciones de ángulos. Las formas
frecuentan los cantaros de cuello ancho y gollete proyectante con reborde, continente
globular y base normalmente redondeada; las ollas y tazas de lados con el Ecuador angular
y reborde son también frecuentes. Los diseños, como en Nazca y Wari, se logran
delineando los motivos con negro y rellenando áreas o bandas. Con las llegadas de las
influencias Inka hay ligeras modificaciones en el estilo, pero estas no son importantes y
solo aparecen algunas nuevas formas, tales como el barril con cuello aribaloyde, es decir de
labio muy expandido, y asitas pequeñas a los lados de bollote.
METALURGIA
En cuanto a la metalurgia, tanto el oro como plata y una aleación de cobre con oro y plata
fue extensamente utilizada, sobre todo para la elaboración de vasos retrato, que son una
demostración de la avanzada técnica de los Chincha, pues utilizaban una sola lámina de
metal y le daban la forma deseada sin soldaduras ni uniones metálicas. Conocieron además
el bronce con el cual confeccionaron adornos, herramientas y armas.
También labraron la madera para fabricar remos tallados, timones de balsa con decoración
escultórica y lanzaderas de telar. Igualmente fueron pirograbadores de mates.
TEXTILERIA
En textilería emplearon el algodón, logrando telas finísimas en las que utilizaron hasta 398
hilos por pulgada lineal. En estas telas no se sabe qué admirar más, si el trabajo de
hilandería con hilos tan sutiles o la labor del tejedor creando telas tan bellas.
DECADENCIA
La cultura Chincha terminó con la conquista incaica. En efecto, fue el monarca quechua
Túpac Yupanqui quien bajó a la costa y sojuzgó toda la actual tierra de Ica en algún
momento de la segunda mitad del siglo XV. Desde entonces el Chinchay Cápac, o rey de
Chincha, pasó a ser monarca vasallo del emperador del Cuzco.
Cultura Chancay
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 UBICACION GEOGRAFICA Y ESPACIAL 2 IDEAS GENERALES 3 ECONOMIA 4 ORGANIZACION SOCIAL 5 CERAMICA 6 TEXTILERIA 7 TRABAJOS EN MADERA 8 ENTIERROS 9 REFERENCIAS
UBICACION GEOGRAFICA Y ESPACIAL
Esta cultura se desarrolló en la costa central del Perú, con su centro en los valles Chancay y
Chillón, pero extendió su influencia hasta Huaura (por el norte) y la margen derecha del río
Rímac por el sur, durante el período Intermedio Tardío (900 - 1400 d.n.e.). Es un territorio
desértico, aunque con valles fértiles que conforman verdaderos oasis fluviales, ricos en
recursos
IDEAS GENERALES
Pescadores por excelencia, estos antiguos pobladores encontraron en el mar la mejor fuente
de inspiración para su arte. Algunas de sus tumbas halladas presentan cerámios de diversas
formas, según el rango del muerto difiriendo en la cantidad y calidad de las piezas. La
simplicidad en sus líneas y diseños expresan el mundo apacible que los rodeaba. Basaron su
economía en la agricultura y el comercio, esto último les permitió conectar el valle de
Chancay con el norte y el sur; por medio de la navegación de la misma manera el
intercambio con la sierra. Habitaron centros urbanos con montículos piramidales, asimismo
complejos de edificios asociados también a grandes obras de ingeniería hidráulica como
terrazas reservorios y canales.
ECONOMIA
La economía tuvo su base en la agricultura, para lo cual construyeron canales de regadío y
reservorios de agua. Esta actividad se complementó con la pesca y el intercambio
interregional, vía terrestre hacia la sierra y selva, y vía marítima hacia el norte y el sur.
La manufactura de bienes es abundante y homogénea, tanto en cerámica como en textiles,
lo que supone producción masiva. También trabajaron los metales y la madera para
construir artefactos domésticos y rituales.
ORGANIZACION SOCIAL
Se piensa que Chancay fue un reino importante, que englobaba varios señoríos de la costa y
valles del Perú central. La organización básica era el ayllu , pequeños grupos emparentados
entre sí, controlados por un kuraka o dirigente étnico, quien regulaba las actividades
productivas de los distintos especialistas, artesanos, agricultores y ganaderos, así como las
actividades festivas. La sociedad estaba fuertemente estratificada, como se deduce de las
diferencias observada en los ajuares que acompañan a los difuntos en las tumbas.
CERAMICA
Cerámica Chancay
La cerámica de estilo Chancay proviene de extensos cementerios ubicados en Ancón y el
propio valle de Chancay. Es ésta de contextura áspera y decorada en color negro sobre un
fondo blanco (por ello se le conoce como el estilo negro sobre blanco -N/B-). Las formas
más frecuentes son cántaros con gollete ancho, en el que hay modelado un rostro, llamado
comúnmente "chinas" y figurinas representando a hombres y mujeres con los brasos en
alto, llamados "cuchimilcos". Son comunes también las vasijas modeladas con formas de
animales, como pájaros y llamas, así como figurillas femeninas de brazos cortos y ojos
acentuados con una línea hacia ambos lados.
Su cerámica se caracteriza por presentar decoración pintada con color oscuro sobre un
fondo engobado de color claro(crema o blanco) las formas más frecuentes son cántaros
oblongos con gollete ancho, la decoración podía ser aplicada o incisa
La producción de cerámica fue de caracter masivo y gran escala, pues el uso de moldes
para la producción en serie fue de uso común.
TEXTILERIA
La cultura Chancay alcanzó un alto grado de desarrollo en la producción textil con efectos
técnicos y estéticos inigualados. . Trabajan lana de llamas, algodón y plumas, para hacer
diversas prendas, bolsas y máscaras funerarias. Destacan los encajes bordados con aguja, el
tapiz, "kelim" (tapiz ranurado) y gasa. Fueron expertos tejedores sobresaliendo las técnicas
de la gasa decorada, el brocado, el colado y el pintado en llano, con motivos decorativos
que generalmente eran de aves, peces o diseños geométricos.
TRABAJOS EN MADERA
Al igual que su alfarería, las esculturas en madera de este pueblo de agricultores y
pescadores se caracterizan por la sencillez, sobriedad y naturalismo de las formas,
oponiéndose a la sofisticación de su artesanía textil. Con las maderas del desierto costero,
los Chancay tallaron grandes y pequeños objetos, finamente grabados con motivos que
reflejan el medio marítimo, tales como aves marinas y embarcaciones. Fabricaron también
herramientas para el trabajo textil, las labores agrícolas y las faenas de pesca, así como una
variedad de objetos para el culto y las distinciones de estatus social.
En Chancay son comunes las cabezas humanas talladas en madera que coronan los fardos
funerarios de importantes dignatarios, con las cuales aparentemente destacaban la
condición de deidad o antepasado mítico que estos personajes adquirían después de
muertos. Las imágenes humanas en madera también pueden ser indicadoras de poder
político, especialmente cuando aparecen talladas en varas o bastones de mando.
ENTIERROS
Los contextos funerarios (tumbas) Chancay, presentan características comunes. Cámara
rectangulares excavadas en el suelo a más de 3 metros de profundidad conteniendo un
"fardo" o "bulto" funerario acompañado de un promedio de 45 vasijas como ofrenda,
además de otros utencilios como herramientas de labranza y tejido.
Los cementerios Chancay han revelado dos tipos de entierros, el de la clase alta o para los
grandes señores, consistía de cámaras rectangulares o cuadrangulares con techo de palos y
barro que se hacían a 2 o 3 metros de profundidad descendiendose por una escalera; el
entierro estaba lleno de ofrendas de ceramios, tejidos y objetos de oro y plata. Los entierros
del poblador común se hacían casi en la superficie, el fardo contenía simples telas llanas y
pocas ofrendas.
Cultura Sicán
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 2 ORÍGENES 3 EVOLUCION HISTÓRICA 4 ECONOMIA 5 METALURGIA 6 MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS= 7 ENTERRAMIENTOS 8 PATRÓN DE ASENTAMIENTO 9 POLÍTICA Y SOCIEDAD 10 RELIGIÓN 11 PROYECTO ARQUEOLÓGICO SICÁN 12 REFERENCIAS
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
La Cultura Sicán se desarrolló en el valle medio del Río La Leche en la reserva Nacional
Arqueológica y Ecológica de Pómac en Batangrande, provincia de Ferreñafe, departamento
de Lambayeque. El territorio Sicán llegó a extenderse desde Sullana (Piura) hasta el valle
de Chicama (Trujillo). El departamento de Lambayeque es una dilatada llanura surcada por
ríos que desembocan en el mar y que crecen con las lluvias de verano.
Los Lambayeque se desarrollaron entre el 700 d.C. y 1350 d.C. en la costa norte, teniendo
como centro primero la zona de Batán Grande (900 - 1000 d.C.) y luego 10 kilómetros
hacia el suroeste, hasta Túcume (1100 - 1350 d.C.) y sus límites por el norte hasta Piura y
por el sur al valle de Chicama. Sus orígenes se remontan al fin de la cultura Moche,
pasando por las influencias de los Huari y de los Cajamarca, de tal manera que se originó
un nuevo estilo cerámico e iconográfico.
ORÍGENES
La denominación de Sicán a esta cultura proviene del antiguo nombre con que se le conocía
a la zona de Pómac, y significa "Casa de la Luna" en la desaparecida lengua Muchik. Uno
de los importantes hallazgos que revelan la importancia económica y religiosa de Sicán fue
un centro de producción de cerámica de 3,000 años de antiguedad con docenas de hornos
tecnológicamente eficientes.
Según un mito que recogieron los españoles a su llegada a la región, el primer rey,
Naylamp, habría desembarcado en la costa fundando esta cultura y dando origen a una
dinastía de 9 a 11 soberanos. Conforme a la arqueología, en cambio, la cultura Sicán -
Lambayeque habría surgido después de la disolución de Moche y durante la influencia
Wari en la costa, durante el Horizonte Medio, consolidándose como tal en el Período
Intermedio Tardío. Hacia fines del siglo xiv, fue anexada por el vecino Imperio Chimú y
más tarde toda la región cayo bajo el dominio de los inkas.
EVOLUCION HISTÓRICA
Se resume en tres períodos arqueológicos la historia de la Cultura Sicán. El primero Sicán
Temprano comprendido entre los años 800 a 900 DC, el segundo Sicán Medio entre los
años 900 a 1,100 DC considerado la más importante, donde se determina una ideología y
estilo artístico distinto, se cuenta con sofisticada tecnología, se establece un estado
teocrático, se desarrolla la tradición de enterramientos de personaje de élite, y se hallan las
evidencias del comercio a larga distancia. La etapa final es Sicán tardío de 1100 a 1375 DC,
con el que se marca el fin de esta cultura conquistada por el poderoso Imperio Chimú, cuya
capital era Chan Chan.
ECONOMIA
La base del sustento de Sicán - Lambayeque fue la agricultura, con canales de regadío que
forman parte del gran sistema de irrigación de toda la costa peruana. Es una agricultura
extensiva, con grandes campos de cultivo. También fueron un pueblo navegante, lo cual no
sólo les permitió el desarrollo de la pesca, sino el contactarse con amplios sectores a lo
largo de la costa. Son destacables sus tapices de algodón y lana de camélido. Sus
decoraciones son de acentuado colorido y su iconografía es muy detallada, sirviendo como
medio para transmitir la ideología de la clase dirigente.
La economía de los Lambayeque estaba basada en la agricultura intensiva de maíz y
algodón por irrigación. Durante su desarrollo en Batan Grande es que se desarrolló un
avanzado sistema de canales que articuló los valles de Reque, Chancay, Lambayeque y La
Leche. Los principales canales eran tres, el Raca Rumi que unía los ríos Chancay con La
Leche; el Taymi Antiguo, que irrigaba la zona norte y sur del valle de La Leche; y el Canal
de Collique, que irrigaba el valle de Zaña.
METALURGIA
Cuchillo ceremonial
Los Lambayeque desarrollaron finamente la metalurgia. Son ellos, por su trabajo y
motivos, los mejores exponentes de todas las culturas prehispánicas en este campo. Esta
tradición es conocida en la costa norte desde los Moche, pero recién es en el Intermedio
Tardío que logra su máxima expresión, usando el oro, la playa, y una aleación de ambos,
además del cobre arsenical. Se han encontrado tal cantidad de vestigios relacionados a la
extracción y trabajo de material que los arqueólogos han logrado reconstruir casi todo el
proceso, hasta el punto de identificar las impresionantes y complicadas técnicas de
aleaciones utilizadas por los Lambayeque para conseguir un dorado con poca presencia
aurífera. Trabajaron el cobre, la plata y el oro con técnicas como el vaciado, laminado,
martillado; realizan soldaduras y aleaciones; además de ponerles aplicaciones de hueso y
piedra. En cobre realizaron elementos para uso cotidiano, artesanal o guerrero.
La Cultura Sicán inició la era de Bronce del norte peruano con la producción de gran escala
de cobre arsénico - aleación de cobre con arsenico- con avanzadas técnicas de fundición
para la época. Luego esos metales pasaron a manos de los expertos orfebres para
convertirlos en los delicados e impresionantes ornamentos de oro y piedras preciosas
halladas en las tumbas excavadas en Batangrande.
La inmensa concentración de hornos Sicán para la fundición encontrados en el cerro
Huaringa en Batangrande no tiene precedentes en el Nuevo Mundo.
La técnica de fundición tenía como combustible el carbón de algarrobo abundante en la
zona. Los hornos alcanzaron temperaturas entre 1000 a 1100 grados centígrados, cuya
fuerza para alcanzarla era proporcionada por la capacidad pulmonar de varios hombres que
invertían de dos a tres horas soplando al mismo tiempo a través de tubos de caña. Los
sicanes concibieron el trabajo de fundición como una actividad mágico religiosa, pues la
construcción de hornos fue precedida por complicados rituales en los que se ofrendaban
fetos de llamas.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS=
Mediante moldes crearon diferentes variedades de vasijas de cerámica. Uno de los motivos
más representados es el distintivo “ojo alado” utilizado para sacralizar las imágenes. Lo
aplican en la representación de figuras humanas, animales o accidentes geográficos, como
cerros y olas. Este motivo se encuentra también en objetos de hueso, calabaza, madera y
metales, además de estar presente en la textilería más fina.
ENTERRAMIENTOS
Enterraban a sus muertos decúbito dorsal con la cabeza mirando al sur, en tumbas de tiro y
cámara, presentando además abundancia en ofrendas y ajuar. Además se han encontrado
tumbas de elite alrededor de algunas huacas . Se ha intentado indagar sobre las creencias de
los lambayeque a partir de las representaciones cerámica, donde predomina la
representación de un dios principal de características antropo – ornitomorfas con “ojo
alado”. Existen también otras representaciones “fantásticas” que podrían corresponder a
dioses menores o mitos creados por esta cultura, como personajes con tocados o rostros
deformes, especies dragones o zoomorfos esqueléticos.
PATRÓN DE ASENTAMIENTO
Conformaban extensos poblados ubicados sobre colinas, en taludes o dunas más allá de la
tierra sembrable para evitar ocupar terrenos productivos. Estos poblados tenían sectores
bien definidos, alrededor de los cuales se encuentran acueductos y caminos. La arquitectura
es monumental y las huacas o templos de este período son las mayores pirámides truncadas
de Perú. Son estructuras de pisos superpuestos, construidas con adobes de barro y relleno y
con vigas de madera como soporte del barro. Cuentan con rampas para ascender a los
grandes edificios, algunos de los cuales están decorados con relieve y pintura. Incluso
algunos adobes están marcados con símbolos geométricos, atribuidos a marcas del
fabricante o de patrocinadores de la construcción. Es importante destacar que estas
pirámides tenían un uso doméstico, ya que hay sectores de cocina, almacenamiento,
corrales, etc.
El complejo de Batan Grande estaba compuesto por 17 pirámides truncas que alcanzaban
alturas superiores a los 30 metros. Relacionadas a estas construcciones encontramos una
serie de tumbas reales y patios que las comunicaban. Batan Grande fue el centro religioso,
administrativo y económico de los Lambayeque, donde se enterraban a los miembros de la
elite y se tomaban las decisiones más importantes, desde el desarrollo y distribución
agrícola como la producción metalúrgica.
POLÍTICA Y SOCIEDAD
El carácter político de los Lambayeque fue el de un Estado teocrático con una estructura
social altamente estratificada compuesta por una elite basada en lazos familiares con un
origen divino, un cuerpo de administradores, un grupo de artesanos y agricultores. Si bien
existía cierta independencia entre estos grupos, la cohesión la daba una serie de alianzas
rituales y de parentesco, que era la base de la estructura de poder. Una de las pruebas del
poder y complejidad de la sociedad Lambayeque son las magníficas tumbas reales, donde
se han encontrado abundante spondylus y oro. Otro elemento son los complejos
arquitectónicos tronco-piramidales con rampas de acceso y murales pintados con motivos
de aves y escenas marinas en relieve.
RELIGIÓN
En el especto mítico religioso, la cultura Lambayeque introduce dos nuevos elementos a la
historia de la cultura peruana. El primero es un mito de origen en el cual el personaje
principal, Naylamp, proviene de tierras lejanas a través del mar para fundar una dinastía
que luego sería la elite de los Lambayeque. Este mito seguía vigente a la llegada de los
españoles, y fue recogido por el cronista Miguel Cabello de Balboa con impresionante
detalle. El segundo elemento es un personaje alado que se ve repetido en los trabajos de
orfebrería y que es el protagonista de unas hachas rituales conocidas como tumi. Se trata de
la divinidad central de la cultura Lambayeque, y se cree que se trataría de la misma imagen
de Naylamp. Su representación tiene ciertos detalles curiosos, como los ojos con extremo
en punta que se eleva, la nariz prominente y las orejas puntiagudas con grandes aretes.
PROYECTO ARQUEOLÓGICO SICÁN
El proyecto Arqueológico Sicán se inició en 1978 bajo la dirección del profesor Izumi
Shimada, y se constituyó en el primer proyecto de investigación tras décadas de huaqueo
sistemático y a gran escala de los monumentos arqueológicos del Bosque de Pómac.
Los investigadores contaron desde un inicio con un equipo interdisciplinario e internacional
de especialistas en química, geología, conservación de artefactos, antropología física,
etnografía andina, etnohistoria, paliobotánica, zooarqueología, conservación de textiles y
otros. A los profesionales peruanos se unieron otros de Estados Unidos, España Inglaterra,
Alemania, Hungría y Japón.
El intenso trabajo arqueológico ha permitido establecer más de 100 fechados
radiocarbónicos y una larga estratigrafía que se remonta de 1000 AC. hasta la época
Colonial, siendo Batangrande la región arqueológica mejor fechada de los Andes. El
Proyecto Sicán contó con aportes económicos de la National Science Foundation, la
National Geographic Society y la Universidad de Princeton, Harvard e Illinois, entre otras
instituciones. El trabajo de campo y laboratorio fue financiado por la Tokyo Broadcasting
System del Japón y otras entidades internacionales En 1991 el Proyecto Arqueológico
Sicán suscribió un convenio científico y museográfico con el Museo de la Nación ,
mediante el cual se llevó acabo el análisis y la conservación del material encontrado en las
diversas excavaciones. Análisis osteológicos-dentales practicados a los personajes de élite
enterrados en las tumbas Este y Oeste de la Huaca El Loro en Batangrande, ha determinado
preliminarmente que la nobleza Sicán habría tenido interconexiones culturales y biológicas
con la cultura Manteña de la costa sur central del Ecuador.
Llamó la atención de los investigadores del Proyecto Arqueológico Sicán la disposición de
los enterramientos de la Tumba Oeste de la Huaca donde los especialistas ubicaron un
entierro a 12 metros de profundidad con 18 mujeres repartidas en 12 fosas. Estas fosas se
ubican seis a cada lado de la cámara central a tres metros de profundidad de este nivel
donde se ubicó el personaje principal. Ubicados a ambos lados del entierro principal se
hallaron dos nichos con una mujer en cada uno. Frente al personaje principal yacía
enterrado un niño o adolescente. Según los exámenes osteológico-dentales y los análisis
comparativos de otras características físicas como deformaciones craneanas, patologías y
traumas practicados a las mujeres se ha podido establecer que las ubicadas hacia el norte
del entierro principal provienen de la zona del Ecuador, mientras que las de la izquierda
poseen ascendencia Moche. De otro lado, estos mismos estudios determinaron cierta
relación genética entre el personaje principal, las mujeres de los nichos laterales a éste y el
niño, protagonistas del entierro central.
Ante este interesante contexto, los investigadores han hecho pruebas comparativas
similares con los entierros de la Tumba Este de la Huaca El Loro encontrando igualmente
relación de sangre entre los personajes principales de ambas tumbas, por lo que se presumía
pertenecen al mismo linaje. La similitud de procedencia entre los personajes de la Tumba
Oeste y Este ha despertado el interés por buscar relaciones genéticas con los enterramientos
del Complejo Arqueológico "El Brujo", Sipán y en Tumbas prehispánicas del Ecuador, de
donde ya se tomaron muestras dentales para establecer con mayor certeza el origen y la
procedencia de las castas o élites Sicán y su relación con la de otras culturas. Otra de las
hipótesis que manejan los investigadores es que cada una de las pirámides ubicadas en el
Complejo Sicán sería además de recintos rituales lugares de enterramiento para una de las
diversas castas, algo así como los que hoy conocemos como mausoleos. Esto se sustenta en
los estudios que se han realizado a través del uso de un radar de penetración de suelos cuyo
objetivo final fue el de aclarar el rol que cumplían las dos tumbas de élite excavadas en
Huaca Loro. El radar permitió reconocer una serie de pozos profundos colocados
ordenadamente alrededor de la Huaca Loro, los cuales formarían parte de un cementerio de
élite Sicán. En ese sentido, la construcción piramidal asentada sobre el cementerio
representaría una lápida monumental para el mausoleo del ancestro fundador fallecido y
para los miembros del linaje enterrado.
Cultura Chachapoyas
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Contenido
[ocultar]
1 IDEAS GENERALES 2 UBICACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 3 LAS FUENTES 4 ESTUDIOS REALIZADOS
o 4.1 FREDERICO KAUFMANN DOIG 5 ORÍGENES 6 POLÍTICA Y SOCIEDAD 7 ARQUITECTURA
o 7.1 EL GRAN PAJATÉN o 7.2 KUELAP
8 ENTERRAMIENTOS 9 LAGUNA DE LOS CÓNDORES 10 LA CONQUISTA INCA 11 REFERENCIAS
IDEAS GENERALES
La cultura Chachapoyas, asentada en el departamento de Amazonas, ha dejado un número
importante de grandes monumentos de piedra, como Kuélap, el Gran Pajatén, y la Laguna
de los Cóndores, así como gran cantidad de sarcófagos y mausoleos. Se trataba de una
cultura en la que las comunidades se desarrollaban autónomamente y en un medio que los
aislaba. Sus grandes construcciones pueden ser encontradas en lugares casi inaccesibles, lo
que constituye un elemento de atracción para el estudio de esta cultura.
UBICACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
Su centro principal está situado en la cuenca del Utcubamba, en la Selva Alta, por lo que su
población se desplazaba a más de dos mil metros de altitud. En Utcubamba se encuentran
restos arqueológicos importantes dispersos en un área de 200 km.de norte a sur. El territorio
Chachapoyas era extenso, ya que comprendía el espacio conformado por la confluencia de
los ríos Marañón y Utcubamba, hasta la cuenca del río Abiseo. Esta área se caracteriza por
estar densamente cubierta de vegetación, y por estar a más de dos mil metros sobre el nivel
del mar. Su extensión geográfica tuvo como límites: por el norte, Bagua; por el oeste, el río
Marañón; por el este, el río Huallaga; y por el sur, el río Abiseo.
LAS FUENTES
Una revisión crítica en las fuentes históricas dentro de las fuentes primaria y secundaria son
descritas y analizadas. Los primeros trabajos científicos se inician al final del último siglo.
Las descripciones generales de los cronistas, reportes administrativos sobre litigios,
información eclesiástica y descripciones de antiguos viajeros manifiestan una parte de la
más amplia descripción de los Chachapoyas en diferentes niveles y otorga, la concurrencia
de los eventos. Los individuales, quienes influyeron en la história son vistos en el caso
estudiado, en un litígio de 1572 - 1574 con los Caciques locales, señores como
participantes.
Los españoles reconocieron a los caciques instalados por los Incas porque muchos de ellos
estuvieron de su lado de la primera invasión, muchos aspectos legales pueden ser vistos
como parte del proceso de aculturación en la cual las comunidades nativas locales tomaron
parte en el sistema legislativo Español para retener sus territorios.
ESTUDIOS REALIZADOS
FREDERICO KAUFMANN DOIG
Nacido en Chiclayo en 1928, se doctoró en Arqueología (1955) y obtuvo erl mismo grado
en Historia (1964).Realizó cuatro expediciones al Parque NacionalRío Abiseo. En 1980
estudió por primera vez arqueológicamente los mausoleos de Los Pinchudos, situados en
las cercanías del grupo conocido como Pajatén.
ORÍGENES
En el año 1535 los primeros españoles llegaron al territorio de los Chachapoyas, una
enorme región situada entre los ríos Huallaga y Marañón, ubicada entre 2.000 y 3.000 mts.
de altura y cubierta permanentemente por nubes. Desde el siglo IX, la zona estaba poblada
por una importante cultura, hasta que fue invadida por los incas en el siglo XV, e
incorporada al Incario durante los tiempos de Túpac Inca Yupanqui.
El pueblo Chachapoyas o Sachapcollas (pobladores de zonas boscosas) estaba integrado
por diversos grupos étnicos afines, que se desplazaban por el territorio que se extiende de
Norte a Sur (unos 300 km.), desde el Marañón en la zona de Bagua y por el Sur hasta la
cuenca del Abiseo.
Algunas hipótesis aseguran que los Chachapoyas descendían de inmigrantes cordilleranos
culturalmente andinos, que modificaron su cultura ancestral en el nuevo medio, tomando
algunas tradiciones de los pobladores de origen amazónico. Transformaron el paisaje
selvático en yermo a medida que iban depredando los bosques, y como resultado de las
quemas anuales a las que sometían sus tierras
POLÍTICA Y SOCIEDAD
La unidad de organización social estaba constituida por grandes provincias controladas
cada una por un poderoso cacique y totalmente independientes entre sí. Eran pequeños
reinos o señoríos asentados principalmente a orillas del río Utcubamba. Todos tenían el
mismo idioma, las mismas costumbres y formas de cultivar y, muy ocasionalmente, se
juntaban para algunas ceremonias religiosas o para defenderse del ataque de un pueblo
enemigo, siempre manteniendo su autonomía.
Según las crónicas relatadas por Pedro Cieza de León, los Chachapoyas eran los más
blancos y agraciados de todos los habitantes del Perú. Vestían ropas de lana y llevaban en
sus cabezas unos “llautos” como señal de su origen. Después de su anexión al Incario
adoptaron las costumbres impuestas por los cusqueños.
La organización social estaba basada en la producción doméstica y en la subsistencia
agrícolas con facilidades de almacenamiento. La población de Chachapoyas pudo haber
tenido la posición de mediadores en una cadena corta y larga distancia en la red de
intercambios entre el prestigio, y en valoración simbólica de productos y artículos ellos sin
duda estuvieron en contacto con los Xibitos en la parte superior del grupo de la tierra baja
la cual fué una cadena hacía el lado Este. El intercambio de alimentos por ejemplo la sal y
servicios dentro de la región de Chachapoyas estaba basado en relaciones sociales donde
las redes de trabajo unen en alianza a las poblaciones.
El patrón poblacional reveló una jerarquía sociopolítica centrado en la zona de grandes
altitudes de lugares estratégicamente localizados. Aglomeraciones por encima de 400
estructuras habitacionales son raras, reconociéndose como la residencia de los Curacas,
Señores. La región Chachapoyas estuvo dividida en curacazgos de diferentes tamaños la
cual además puede ser definido como subgrupos dentro del grupo étnico principal. Los
curacazgos mayores y sub grupos tuvieron relaciones de parentescos de contacto con cada
uno de los otros en la integración política-económica (con mayor frecuencia en la guerra) y
tuvo cambio relacionados con la técnica, economía y soluciones sociales para cambios
medio ambientales. Los curacas principales permanecieron en el poder todo el tiempo por
su capacidad de demostrar su poderío y llevaron a cabo sus obligaciones hacía su gente con
banquetes y abundantes alimentos. Es hipotético suponer que su habilidad de permanecer
en el poder, además dependió de las cualidades de los chamanes o curanderos.
ARQUITECTURA
La zona central del desarrollo de la cultura Chachapoyas fue la cuenca del Utcubamba. Allí
podemos encontrar los conjuntos arquitectónicos de Olán, Yalapé, Purunllacta o "Monte
Peruvia", Congón (rebautizado como Gran Vilaya), Vira Vira, Pajatén y otros. Pero Cuélap
es, sin duda, el monumento más grandioso, de casi 600 metros de largo y muros que
alcanzan 20 metros de alto.
La arquitectura Chachapoyas se caracteriza por grandes construcciones en piedra, de forma
circular, decoradas con frisos y murallas defensivas.Las construcciones habitacionales y
monumentales son circulares con bases altas, cornisas de piedras grandes y piedras planas
sobresaliendo sobre la superficie de las bases. Poseen rampas inclinadas o escaleras,
dirigidas hacia la entrada.
Los Chachapoyas desarrollaron un lenguaje simbólico común con motivos geométricos en
forma de triángulos, rombos, serpenteadas y ornamentos cuadrados, que aparecen en los
frisos de piedra de las viviendas circulares. Estos símbolos tuvieron un valor étnico y
social, y sirvió para demostrar la fuerza de identidad local, mantenida a través del período
Inca.
EL GRAN PAJATÉN
El conjunto de Pajatén se encuentra sobre una estrecha meseta en la confluencia de dos de
los ríos tributarios del río Abiseo. Este cerro se halla a 2850 metros sobre el nivel del mar, y
a 93 km. al noreste del pueblo de Pataz. Los restos arquitectónicos lo conforman una
veintena de estructuras, en su mayoría de planta circular edificadas con muros de piedra,
ubicadas en diferentes niveles. Los muros no son rectos, sino que presentan formas
redondeadas. El acceso a los templos se daba desde escaleras ubicadas en el lado oeste de
éstos. Los tres edificios más grandes tienen un diámetro de cerca de 15 m.
KUELAP
Fortaleza de Kuelap
Se encuentra situado en un lugar inaccesible a 3 000 metros de altitud y a unos 25km. al
sudoeste de Chachapoyas, en el distrito de Tingo. Se trata de un conjunto fortificado de
aproximadamente 450 hectáreas, conformado por distintos sectores, siendo el más
importante Fortaleza. Alrededos de esta ciudadela se puede apreciar una impresionante
muralla de aproximadamente 30 m. de altura y 600 m. de largo. En su interior se ubican
edificaciones por lo general circulares construidas de piedra con técnica detallada, estética,
decorados con frisos romboides y figuras antropomorfas en alto relieve. Fueron dadas a
conocer en forma oficial en 1834, por el juez Juan Crisóstomo Nieto.
ENTERRAMIENTOS
Sarcófagos de la cultura Chachapoyas
En la cultura Chachapoyas existía dos tipos de tratamiento funerario: mausoleos de piedra
labrada, y sarcófagos de arcilla. Ambos se hallan en lugares prácticamente inaccesibles.
Los mausoleos eran grandes grupos de construcciones cuadrangulares, con techo a dos
aguas, cornisas grandes y nichos cuadrangulares o en forma de T. Entre los mausoleos más
importantes están Revash y Usator. Por otra parte, los sarcófagos cubrían el cuerpo del
difunto que se encontraba en cuclillas y envuelto con tejidos, y aparecían como una bóveda
de forma cilíndrica o cónica. Entre las agrupaciones de sarcófagos destacan Chipuric,
Petuen, Guan, y Ucaso.
LAGUNA DE LOS CÓNDORES
A la Laguna de Los Cóndores llegó el 15 de Agosto de 1997, un equipo especial del Centro
Mallqui, de Ilo, dedicados al estudio y preservación de los restos humanos de sitios como
éste, donde encontraron 6 mausoleos con cerca de 100 momias muy bien conservadas,
además de textiles, cerámica, mates, collares de conchas, alfileres de metal y muchos
"quipus" utilizados por los incas. Los mausoleos son de piedra y barro, decorados con
bandas de colores rojo y amarillo sobre blanco. Las decoraciones de las chulpas son
geométricas, típicas de la cultura Chachapoyas. Estos mausoleos se encuentran en un cerro
cortado verticalmente con una laguna negra de extraordinaria belleza.
LA CONQUISTA INCA
Por grandes períodos los Chachapoyas vivieron en un medio ambiente social uniforme con
escasos contactos con otras culturas de la región andina. La conquista y ocupación Inca
trajó muchos cambios para los Chachapoyas. El material étno-histórico informa del carácter
rebelde del poblado Chachapoyas, con diversos levantamientos frente a los Incas. El paisaje
cultural y sagrado fué alterado con la introducción de una nueva religión y nuevos
asentamientos. Fue introducido un nuevo estilo arquitectónico con el elemento dominante
rectángulo y el énfasis en el cultivo de áreas altas fueron alterando hacia una zona
ecológica más baja. El problema de identificación de la ocupación en el Horizonte Tardío,
como lo opuesto a lo puramente Inca todavía no puede ser resuelto en la región de
Chachapoyas. La investigación antropológica física otorga evidencias de la aparición de
otro tipo humano con cráneos más alto y de estatura más pequeña que la gente de
Chachapoyas. Este breve intermedio de aproximadamente 60 años tuvo diversas
consecuencias para la población y su subsistencia y fue seguido por la turbulencia y
cambios de la conquista e invasión española. Las fuentes históricas y la investigación
arqueológica confirman la construcción Inca del complejo de Cochabamba como un centro
administrativo y de control de la parte sur de la provincia de Chachapoyas. Esto sugiere que
dos centros administrativos perteneciente a los otros dos hunos podría ser encontrados en
futuras investigaciones en las otras áreas de la provincia de Chachapoyas. Las
investigaciones arqueológicas en nuevas construcciones demuestran que los Incas
mantuvieron un fuerte control a lo largo del camino Inca en las tierras montañosas y en la
parte superior de las tierras bajas. Cuando los Incas llegaron a Chachapoyas desarrollaron
una agricultura intensa muy variada: tierra y sistema de aterrazamiento en piedra,
concentración de montículos de tierra para el drenaje, anfiteatro de tierra de sistemas
aterrazados alrededor de los dolines, en la zona ecológica más alta. Muchas de las técnicas
son evidentes para el crecimiento poblacional quienes tuvieron la necesidad de una
producción más alta y por ello desarrolló estas técnicas. El análisis de polen fecho a 1680
a.C. dando información sobre cambios en las condiciones climáticas con períodos de
mucho frío o mucho calor y en periodos más secos y húmedos. La edad de desglaciación ha
sido demostrado para el hemisferio Sur y es observado en el diagrama del polen. Los
cambios climáticos probablemente han sido un factor contribuyente en la rápida
declinación del poblado de Chachapoyas en el período Colonial Español Temprano.
Aunque se intentaron unas cuantas excavaciones arqueológicas, los resultados desde el sitio
pre Inca de Huepón y el complejo Cochabamba produjeron suficiente información
preliminar para establecer preliminarmente una secuencia cultural cronológica para la
región de Chachapoyas. La secuencia tipológica está basada en el material comparativo de
los alrededores del área y los resultados de las pocas investigaciones arqueológicas
realizadas anteriormente. Una nueva definición de períodos culturales en la región de
Chachapoyas es sugerida a partir de los datos de la investigación arqueológica, el fechado
de C-14 y la comparación con los períodos culturales del Perú.
Cultura Incaica
De Wiki Sumaq Peru
Saltar a navegación, buscar
Leyendas que explican el orígen del
Tahuantinsuyo
Leyenda de los hermanos Ayar
Hermanos Ayar
Uno de los principales mitos sobre el origen de los incas fue el de los hermanos Ayar,
salidos de una cueva llamada Pacaritambo, Posada de la Producción, Posada del Amanecer
o Casa del Escondrijo. Dicho lugar se encontraba en el cerro Tambotoco, el mismo que
tenía tres ventanas. De una de estas ventanas, Maras Toco, procedía "sin generación de
padres", a manera de generación espontánea, el grupo de los maras Sutic. De otra ventana,
Cápac Toco, salieron cuatro hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar
Manco y Ayar Auca.
Ellos estaban acompañados por sus cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama
Ipacura o Cura y Mama Raua. Cada cronista, según las referencias de sus informantes,
cuenta con pequeñas variantes estos episodios.
Los legendarios Ayar con sus hermanas iniciaron un lento andar por punas y quebradas
cordilleranas, con el propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. es
interesante anotar que en la versión de Guamán Poma Mama Huaco es mencionada como
madre de Manco Cápac y se alude a una relación incestuosa entre ellos.
"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones
fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia
de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe
la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o hermano/hermana. Dentro de tal sistema
de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente.
El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta
perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre" (Hernández y otros, 1987).
Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi
por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o
hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo
para traer el "napa", insignia de señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados
"topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva la cerraron con bloques de piedra,
en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su
ruta por las serranías.
Es importante subrayar que los hermanos, a pesar de no tener un asentamiento fijo, no
dejaban de ser agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje se quedaban en él
durante algunos años, y después de lograr sus cosechas emprendían de nuevo la marcha.
Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar
llamado Guanacancha a cuatro leguas del Cusco.
Allí se quedaron un tiempo sembrando y cosechando, pero no contentos reanudaron su
marcha hasta Tamboquiro en donde pasaron unos años. Luego llegaron a Quirirmanta, al
pie de un cerro. En ese lugar se celebró un consejo entre los hermanos, en el que decidieron
que Ayar Uchu debía permanecer en dicho lugar transformado en una huaca principal
llamada Huanacauri.
Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o
sacralizar a un personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía
comunicarse con sus hermanos.
El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en
el pueblo de Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó
hacia el norte, una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La
segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaypata donde penetró suavemente. otros
informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Cápac y no Mama Huaco
quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo.
Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los
naturales se vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco
Cápac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden
de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra.
Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones indicadores de la forma
de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en ocupar el
sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en
adelante, Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces,
"Cusco" significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilazo, "Cusco" era el
"ombligo" del mundo en la lengua particular de los incas.
Cieza de León cuenta en términos semejantes la llegada de Manco y su gente al Cusco y
añade que la comarca estaba densamente poblada, pero que sus habitantes les hicieron un
lugar a los recién arribados.
Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el
antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilazo. La leyenda
de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas,
además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos,
presentes también en los mitos de las otras etnías. La trashumancia de los incas no fue la de
bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agricolas,
preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo.
En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial
hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que
lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco Según el decir de los
cronistas, Mama Huaco cogió un "haybinto" ( boleadora) y haciéndolo girar en el aire hirió
a uno de los guallas, antiguos habitantes de Acamama, luego le abrió el pecho y sacándole
los bofes sopló fuertemente en ellos. La ferocidad de Mama Huaco aterró a los guallas que
abandonaron el pueblo, cediendo su lugar a los incas.
En un estudio anterior hemos analizado la figura femenina de Mama Huaco y lo que podría
significar y representar en el orden sociopolítico de los incas. Ella fue el prototipo de la
mujer varonil y guerrera, en oposición a Mama Ocllo, segunda pareja de Manco Cápac.
Cabello de Valboa cuenta que Mama Huaco hacía el oficio de valiente capitán y que
conducía ejércitos. Esta característica masculina se explicaba en aymara con la palabra
"huaco", que en dicho idioma representa a la mujer varonil que no se amedrenta ni por el
frío ni por el trabajo, y que es libre.
Según Sarmiento de Gamboa, los cuatro dirigentes que comandaron los ayllus en la llegada
al Cusco fueron Manco Cápac, Mama Huaco, Sinchi Roca y Mango Sapaca. Es importante
recalcar que Mama Huaco es nombrada entre los cuatro jefes del grupo.
No interesa saber si los hechos fueron verídicos o míticos, lo importante es analizar la
estructura social que la leyenda sugiere. En esta coya hallamos a la mujer tomando parte
activa en la conquista del Cusco, luchando junto a los varones y capitaneando un ejército.
En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la
curaca Chañan Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda
se sabe a través de los orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras
mágicas que en el momento álgido de la lucha se transformaron en soldados y lograron el
triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de "pururauca" masculinos y
femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para los
varones.
Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su
cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco
bajo y su morada fue el templo de indicancha, mientras que los seguidores de Auca se
afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La división por mitades tiene, en su
contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre
los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo de la Vega confirma ese criterio al decir que los
hermanos mayores poblaron la parte alta, mientras que los seguidores de la "reina" eran
hermanos segundos y poblaron Hurin Cusco.
A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos
/ masculinos, y los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo
se clasificaban como femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los
prototipos de dichas mujeres serían la femenina/femenina Mama Ocllo y la
femenina/masculina Mama Huaco.