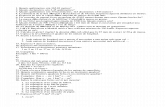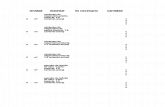CuadernosASN_28
-
Upload
juanrueda20 -
Category
Documents
-
view
134 -
download
1
Transcript of CuadernosASN_28
ISBN 978-84-9717-140-3
9 788497 171403
La construccin del personaje histrico en Abel Posse
Imgenes del mito
Mercedes Cano Prez
La construccin del personaje histrico en Abel Posse
Imgenes del mito
Prlogo de Beatriz Aracil Varn
Cuadernos de Amrica sin nombre
Cuadernos de Amrica sin nombredirigidos por Jos Carlos Rovira N 28
Comit CientfiCo: Carmen Alemany Bay Miguel ngel Auladell Prez Beatriz Aracil Varn Eduardo Becerra Grande Helena Establier Prez Teodosio Fernndez Rodrguez Jos Mara Ferri Coll Virginia Gil Amate Aurelio Gonzlez Prez Rosa M Grillo Ramn Llorns Garca Francisco Jos Lpez Alfonso
Remedios Mataix Azuar Sonia Mattalia Ramiro Muoz Haedo Mara gueda Mndez Pedro Mendiola Oate Francisco Javier Mora Contreras Nelson Osorio Tejeda ngel Luis Prieto de Paula Jos Rovira Collado Enrique Rubio Cremades Francisco Tovar Blanco Eva M Valero Juan Abel Villaverde Prez
El trabajo est integrado en las actividades de la Unidad de Investigacin de la Universidad de Alicante Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano y en el proyecto La formacin de la tradicin hispanoamericana: historiografa, documentos y recuperaciones textuales (MCI FFI2008-03271/FILO y GVA/ACOMP/2010/059). Los cuadernos de Amrica sin nombre estn asociados al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti.
Ilustracin de cubierta: Aguirre (acuarela), Sofa Martnez Gonzlez Mercedes Cano Prez I.S.B.N.: 978-84-9717-140-3 Depsito Legal: MU 2070-2010 Fotocomposicin e impresin: Compobell, S.L. Murcia
ndice
PRLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. PASOS PREVIOS: NOVELA HISTRICA, MITO Y PERSONAJE EN LA NARRATIVA DE ABEL POSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminologas: novela, historia, posmodernidad . . . . La novela histrica como gnero. . . . . . . . . . . . . . . Historia y novela en Amrica Latina . . . . . . . . . . . La nueva novela histrica de Abel Posse . . . . . . La historia como mito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La necesidad de la visin mtica . . . . . . . . . . . . . . . Hacia una definicin del mito en Posse . . . . . . . . . Ventajas de la visin mtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tiempo del mito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 19
25 30 30 34 39 41 41 50 55 717
Los personajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El acercamiento al individuo histrico . . . . . . . . . . Estirpe de daimona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para una morfologa del personaje histrico posseano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRIMER ITINERARIO: HROES Y ARQUETIPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daimn: Lope de Aguirre y el mito del poder . . . . . . Lope de Aguirre, el peregrino . . . . . . . . . . . . . . . . . El Aguirre posseano desde una perspectiva intertextual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amrica, axis-mundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daimn o la actualizacin del mito del tirano Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los perros del Paraso: la Edad de Oro. . . . . . . . . . . . . Ambiente espiritual del Paraso: el deus otiosus . . El Coln de Posse desde el Coln real . . . . . . . . . . Coln hipercaracterizado: el illuminatus . . . . . . . . El viaje hacia la tierra prometida . . . . . . . . . . . . . . . Amrica, el paraso terrenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El trazo libre del mstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coln argentino y perdedor (perro silente) . . . . . . El Coln coronelizado de Posse . . . . . . . . . . . . . . . El largo atardecer del caminante: la transicin hacia el personaje autodiegtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El largo atardecer del caminante como correccin de los Naufragios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tpico del homrida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El rescate de Abel Posse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 77 83 89 101 104 111 119 132 135 139 143 145 154 157 160 164 166 170 172 178 182 199
8
III. SEGUNDO ITINERARIO: HACIA LA CONSTRUCCIN DEL HROE MTICO . . La pasin segn Eva: el vuelo mstico . . . . . . . . . . . . . Eva Pern en la literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La doble construccin del personaje. . . . . . . . . . . . La supuesta despolitizacin y la coralidad como mtodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El hroe femenino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buenos Aires a travs del tiempo . . . . . . . . . . . . . . El andamiaje mtico a partir del modelo hagiogrfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Evita, beata peccatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los cuadernos de Praga: el final del hroe . . . . . . . . . . El baile de las mscaras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El descenso al infierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praga, ciudad muerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflexiones desde el Slavia. La gestacin de la ciencia de la muerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroes y laberintos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 208 212 218 226 232 236 240 249 252 257 266 269 276 280
EPLOGO: EL VIAJE HACIA LA PERPLEJIDAD 287 BIBLIOGRAFA CITADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9
A Beatriz Aracil, por su ayuda incombustible. A mis padres, a mi hermana y a Mario, porque ellos son mi axis-mundi. A la memoria de mi abuelo.
Prlogo
En marzo del ao 2007, algunos miembros de la unidad de investigacin Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX latinoamericano organizamos en la Universidad de Alicante un coloquio internacional bajo el ttulo En torno al personaje histrico: figuras precolombinas y coloniales en la literatura hispanoamericana desde la Independencia a nuestros das. Aquel encuentro parta de la constatacin de una tendencia dominante (aunque evidentemente no exclusiva) en el tratamiento de la materia histrica por parte de los autores hispanoamericanos, la de hacer protagonistas de sus textos a personajes histricos destacados, y lo haca con el propsito esencial de abrir perspectivas de anlisis en torno a ese aspecto que considerbamos especialmente relevante de la literatura latinoamericana. Fue en el marco de aquel coloquio en el que Mercedes Cano present un trabajo sobre la construccin del personaje de Lope de Aguirre en Daimn de Abel Posse que result enormemente atractivo, sobre todo para los que en algn momento nos habamos dedicado al novelista argenti-
13
no, en la medida en que, profundizando en el continuo juego intertextual que caracteriza la escritura posseana, lograba desentraar el complejo proceso de creacin de un personaje mtico que se convierte no slo en protagonista sino tambin en eje estructural de la novela. No fui la nica que entonces anim a esta investigadora para que explotara su propuesta de indagacin en el proceso de transformacin del personaje histrico en literario a travs de un anlisis ms amplio de las obras de Posse que pudiera formar parte de nuestra coleccin de cuadernos de Amrica sin nombre, as que no puedo concederme en exclusiva la idea del libro que hoy publicamos. S puedo, en cambio, desde esa lectura privilegiada a la que accede quien prologa, afirmar con satisfaccin que aquella idea fue un gran acierto. Aunque tiene como referente el conjunto de la novelstica de Abel Posse, el trabajo de Cano se centra slo en aquellas obras que giran en torno a personajes histricos claves de la historia americana con el doble fin de abordar el proceso de creacin literaria de dichos personajes y, como seala la propia autora, analizar la imbricacin de stos con un peculiar tratamiento de la materia histrica. En este sentido, el libro contribuye a crear un espacio de reflexin en torno a un tema que hemos considerado significativo en el marco de estos cuadernos: el referido a la novela histrica como gnero y a su peculiar desarrollo en Amrica Latina. De hecho, entre los diversos nmeros dedicados a esta cuestin se encuentra (y no por casualidad) el inmediatamente anterior, a cargo de Rosa M Grillo, estudio panormico sobre la presencia, en la novela histrica de los dos ltimos siglos, de una temtica claramente vinculada al problema de la identidad americana como es la del Descubrimiento y la Conquista. Frente a la perspectiva panormica y contextualizadora de Grillo, el estudio de Mercedes Cano se centra en la nove14
lstica de un solo autor para analizar en profundidad un elemento que yo misma apuntaba (sin llegar a desarrollar) en un cuaderno dedicado a la presencia de la Crnica de Indias en algunas obras del propio Posse: el elemento mtico. Su reflexin parte de un replanteamiento de la supuesta dicotoma historia / literatura a partir de ese tercer concepto, el de mito, que est en el origen de ambas (lo cual nos obligara a hablar ms bien, desde un punto de vista metodolgico, de una trada mito-historia-literatura) y que, en el caso concreto del autor que nos ocupa, constituye el elemento esencial para la comprensin tanto de la particular visin de Amrica que nos muestran sus novelas como de la manera en que stas incorporan al personaje histrico. Tras una breve pero lcida reflexin sobre la novela histrica como gnero, as como sobre las particulares condiciones en que sta se desarrolla en el continente americano y, ms concretamente, en la obra de Posse, Cano realiza en el primer captulo del libro un acercamiento nada sencillo al concepto mismo de mito. Sin perderse en maraas interpretativas, la autora centra su inters en aquellas reflexiones previas que le permiten acercarse a lo que ella misma considera una acepcin ms primigenia, esto es, aquella que le permite vincular el mito, como hace el propio Posse, a una forma de conocimiento propia de la mentalidad arcaica. Es as como, a partir de tericos como Karen Armstrong, Hans Blumenberg y sobre todo Mircea Eliade, Cano va perfilando unas caractersticas del mito que lo hacen propicio para ser aprovechado en esa propuesta de nueva novela histrica que nos ofrece el escritor argentino (su lenguaje de valor siempre trascendente; su permanencia; su universalidad; la libertad de su forma; su fuerza significativa), as como un rasgo fundamental que va a determinar la ruptura de la diacrona en la narrativa posseana: la circularidad del tiempo mtico.15
En este captulo previo, imprescindible para el anlisis de la presencia del mito en la obra de Abel Posse, la investigadora adelanta asimismo ya los que van a ser los dos elementos esenciales de los que se nutre nuestro novelista: los planteamientos del filsofo argentino Rodolfo Kusch sobre el hombre americano original y las teoras de Nietzsche de recuperacin de lo dionisaco y lo mtico en la configuracin del hombre nuevo. El ltimo apartado de este captulo ofrece una caracterizacin del hroe posseano que tiene dos ejes principales: la daimona como valor sintctico y su papel como transformador de la Historia, adems de una serie de rasgos definitorios compartidos por todos los personajes estudiados: la intertextualidad; la huida de la historia; la idea de la peregrinatio; el espacio concebido como axis-mundi; la relacin del personaje con la escritura; la articulacin de la nostalgia. El segundo y tercer captulo desarrollan el anlisis de los cinco personajes estudiados: ese Lope de Aguirre que recorre cinco siglos de historia del continente como un Daimn; el Cristbal Coln descubridor del espacio idlico americano en Los perros del Paraso; un lvar Nez incitado a la reescritura de sus Naufragios en El largo atardecer del caminante; la Eva Pern que, en los ltimos meses de una enfermedad implacable, logra trascender a una esfera ms divina que humana en La pasin segn Eva; y un Che Guevara que, oculto bajo diversas identidades, recorre la capital checa como un descenso hacia su propia muerte en Los cuadernos de Praga. Ambos captulos constituyen el centro de un trabajo en el que la autora logra trazar una lnea evolutiva en la construccin de los distintos personajes precisamente a partir de la concepcin mtica de la que parte el novelista, lnea que permite distinguir dos itinerarios: el que nos llevara, en el captulo II, a la construccin de un hroe arquetpico cuya16
funcin queda en realidad supeditada a la visin mtica de Amrica, en el caso de Aguirre y Coln; y el que nos sita, ya en el captulo III, ante una caracterizacin del protagonista histrico como hroe mtico que asume la tarea de trascender lo humano para convertirse en smbolo, que sera la que encontramos en las figuras de Evita y el Che. Dos itinerarios que tienen un parntesis ambiguo (abordado al final del segundo captulo) en la gestacin del personaje de lvar Nez, presentado ya desde tcnicas y estrategias que reaparecern en las dos novelas siguientes (como la narracin en primera persona), pero sin alcanzar el valor ejemplarizante y esencial de los dos hroes mticos argentinos. Tal como lo plantea Cano, Abel Posse logra una plena expresin de su visin americana a travs de la construccin de unos hroes arquetpicos, pero a continuacin abandona dicha expresin para adentrarse en la caracterizacin del personaje histrico en s, que es la que le permite descubrirnos desde un ngulo ntimo y personal a las dos grandes figuras de la historia argentina. Dicha evolucin no impide, sin embargo, la presencia de esos rasgos comunes a los cinco personajes que la autora nos haba anunciado y que va a ir desgranando a su vez en ambos captulos, rasgos entre los que destaca, por el rico caudal de sugerencias que nos propone, el de la intertextualidad. Por lo que respecta a esta intertextualidad desde la que se construyen los personajes, resulta enormemente atractiva la manera en que la autora pone de manifiesto el dilogo que las novelas de Posse mantienen no slo con los textos histricos que se proponen reescribir sino tambin con una serie de textos fundamentales de la tradicin literaria latinoamericana y universal que van desde obras tan aparentemente alejadas de la figura de Aguirre como el Facundo y el Martn Fierro hasta la presencia de Kafka o de Vladimir Holan en las reflexiones del Che en17
Praga, pasando por los ecos de la Odisea o de Los pasos perdidos en el personaje de lvar Nez. Al seguir las pginas del libro de Cano, y muy especialmente aquellas que nos ofrecen este desvelamiento de juegos intertextuales, el lector descubrir que en realidad una de las principales cualidades de la autora es su capacidad para moverse (temtica y estilsticamente) entre el rigor de la investigacin y la reflexin personal del ensayo. Dicha capacidad, sin embargo, no deber hacernos olvidar que nos encontramos ante uno de los intentos ms logrados de comprensin crtica de la novelstica de Abel Posse, y ante un trabajo que nos abre sugerentes perspectivas de acercamiento tanto a la narrativa de temtica histrica como a las particulares condiciones en que sta se ha desarrollado en el mbito latinoamericano. Beatriz Aracil Varn
18
Introduccin
El objeto de estudio del presente trabajo es la obra narrativa de Abel Posse, fabulador proteico que, dentro del mbito de la nueva novela histrica hispanoamericana, ha jugado un papel importante cuyas claves y entresijos tratar de poner al descubierto. Prestidigitador efectivo en el uso del lenguaje y la fisonoma de lo americano, Posse se presenta ante sus lectores como un autor arriesgado cuya obra permite abrir diferentes vetas interpretativas dentro de la temtica histrica. En esta misma coleccin de cuadernos de Amrica sin nombre ya existe una slida investigacin acerca de la obra del argentino, la emprendida por Beatriz Aracil en Abel Posse: de la crnica al mito de Amrica1, donde se indaga en la recuperacin de la Crnica de Indias por parte de la nueva novela histrica latinoamericana y, concretamente, en el papel que en dicha coyuntura desempea la peculiar visin posseana. Desde un enfoque necesariamente distinto, en las1 Beatriz Aracil Varn, Abel Posse: de la crnica al mito de Amrica, Alicante, Cuadernos de Amrica sin nombre, n 9, Universidad de Alicante, 2004.
19
siguientes pginas me propongo dar luz sobre el proceso de creacin de los personajes histricos en Posse, as como analizar la imbricacin de stos con un peculiar tratamiento de la materia histrica. Para ello ser imprescindible confrontar a su vez la obra del autor argentino con todo un corpus de textos que, desde el mbito hispanoamericano (pero a veces trascendindolo), se ha propuesto retratar a los grandes individuos de la historia, corpus en el que encontramos, junto a construcciones ms mediocres, otras monumentales, arriesgadas en su factura, como el veleidoso Coln de Carpentier2 o las miserias del gran hombre que al final pudo ser Bolvar segn la versin de Garca Mrquez3. Aludir a este conjunto de personalidades en su faceta tanto histrica como literaria no es gratuito, ya que contextualizan el mbito preciso que ocupa la presente investigacin y aportan las coordenadas elegidas para el anlisis. Con mayor o menor acierto, Posse se asoma a ese abismo ontolgico que es hablar de los que hablaron de Amrica (a veces para construirla, a veces para negarla), integrndose obligatoriamente en un espacio textual cuyas dimensiones intentar acotar para perfilar un anlisis crtico acerca de los protagonistas histricos. Es mi propsito, en este sentido, resolver y desvelar las latencias semnticas que gravitan en el discurso posseano sobre los grandes nombres propios que contribuyeron a escribir la historia de Amrica. La perspectiva de trabajo empleada es amplia y tiene como nico objetivo permitir un acercamiento a los parmetros creativos con los que Posse elabora a sus protagonistas2 Alejo Carpentier, El arpa y la sombra, Mxico D.F., Siglo XXI Editores, 1979. 3 Gabriel Garca Mrquez, El general en su laberinto, Barcelona, Mondadori, 2000 [1 ed. 1989].
20
histricos. Para ello ser imprescindible aclarar a priori a qu tipo de historia alude el autor y cmo sta tiene unas claves constructivas muy particulares que entroncan con la potica del mito y con los personajes que pueblan ese mundo de referentes ancestrales. As, para entender cmo el narrador rescata del olvido a sus criaturas, es prioritario comenzar por su seductora visin de Amrica que, como veremos, supone una evolucin que parte del vergel intacto de lo mtico hasta formas variadas de degradacin (espacios que en Posse sern, irnicamente, consecutivos o simultneos segn el caso). En el terreno de lo mtico se abre un campo de interpretaciones muy preciso del que me ocupar en el primer captulo, partiendo de las relaciones que varios especialistas han establecido entre dicha materia y la produccin literaria en general. Lo que me propongo demostrar es cmo en Posse persiste la idea unitaria de la historia concebida como secuencia mtica, hilo conductor que a lo largo de su trayectoria narrativa ir diversificando sus estribaciones y prolongaciones labernticas; en ocasiones la referencia al mito yace en una intelectualizada construccin del espacio y el devenir temporal, mientras que otras veces lo mtico se halla oculto en el insobornable valor heroico que se atribuye a los personajes. Otra clave fundamental del presente trabajo es la consideracin de una perspectiva intertextual ya que, pese a la importancia que la narrativa posseana concede a la esttica y al valor interpretativo del mito, la polifona reclama un lugar destacado al postularse como origen de un discurso polidrico en el que alusiones, referencias y juegos otorgan al texto una gran riqueza semntica. As, el anlisis intertextual se revela imprescindible, pues las novelas de Posse son siempre un campo minado que es preciso recorrer con cierta cautela crtica y, en este sentido, las citas de origen diverso que jalonan el universo narrativo del autor no son nunca gratuitas.21
Desde un punto de vista estructural, el estudio se inicia con una breve introduccin terica que indaga en diversos aspectos relativos a la nueva novela histrica y a la posicin que el proyecto novelstico de Posse ocupa en este contexto. Esta parte lleva por ttulo Pasos previos: novela histrica, mito y personaje en la narrativa de Abel Posse y en ella intentar aclarar en la medida de lo posible el acertijo terminolgico que acarrean todos estos conceptos; indagar en lo que hay de mito en la visin posseana de la historia americana y extraer la esencia comn que subyace en todos los protagonistas histricos construidos por el autor a partir de una serie de caractersticas que constituirn una morfologa del hroe posseano. Sin embargo, lo que constituye el grueso de mi trabajo es el estudio concreto del personaje histrico, y ello se har partiendo de dos grandes bloques o itinerarios que definen, segn mi criterio, la distinta factura empleada por el novelista para elaborar a sus criaturas. En el Primer itinerario: hroes y arquetipos analizar aquellos personajes posseanos elaborados segn unos parmetros que responden ms a un concepto abstracto, a la proyeccin de una idea, que a la problemtica de una persona en una encrucijada histrica concreta. Dentro de esta esttica del personaje arquetpico ubicar al hiperblico Lope de Aguirre de Daimn y al alucinado Cristbal Coln de Los perros del Paraso. Un punto intermedio entre los dos itinerarios marcados (pero susceptible de ser estudiado junto con el primero), lo constituye el protagonista de El largo atardecer del caminante, lvar Nez Cabeza de Vaca, al que Posse presenta como paradigma del mestizaje cultural de la Conquista y en cuya construccin creo posible observar rasgos de los dos bloques, dando como resultado una creacin hbrida, un personaje-puente para entender el cambio22
de perspectiva operado por el autor en sus siguientes construcciones. La distinta concepcin del personaje histrico que el novelista empieza a poner en funcionamiento a partir de la publicacin de El largo atardecer del caminante se estudia en el Segundo itinerario: hacia la construccin del hroe mtico. En este bloque me centro en los personajes posseanos que, a mi juicio, se han tratado de plasmar en toda su complejidad y densidad humanas y en los que el autocuestionamiento, el peso de la historia y la conciencia de pertenecer a una estirpe que se sabe extinta de antemano, los conmina a actuar de acuerdo con su naturaleza trascendente. De esta manera, los discursos crepusculares de Ernesto Che Guevara en Los cuadernos de Praga y la carismtica Eva Pern en La pasin segn Eva se acercan a lo que podra llamarse una potica del hroe mtico, tan aorada por un tipo de discurso ficcional (y, en ocasiones, historiogrfico).
23
I. Pasos previos: novela histrica, mito y personaje en la narrativa de Abel Posse
En cualquier reflexin sobre la obra de Posse resulta imprescindible hacer alusin a la importancia que a lo largo de toda su trayectoria novelesca ha otorgado sin reservas a la materia histrica. El mismo autor reconoce lo imprescindible de tal postulado ms all de modas o tendencias dominantes ya que, segn sus propias palabras, hacer novela histrica en Amrica Latina es una necesidad casi existencial y no una posicin esttica4. En esta literatura, que se podra llamar de urgencia en el mbito hispanoamericano, es comn la actitud general de hambre por los temas histricos5, peculiaridad que se convierte en norma para desplazar todo lo dems a una posicin ciertamente marginal; as, para Posse,4 Abel Posse en Viviana Patio Correa, Entrevista a Abel Posse, disponible en la pgina web oficial del autor, http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/archivo/Document. php?op=show&id=669 (ltima fecha de consulta: julio 2010). 5 Abel Posse, La novela como nueva crnica de Amrica. Historia y mito, en Anna Houskova (ed.), Utopas del Nuevo Mundo, Praga, Academia Checa/Charles University, 1993, pp. 258-265.
25
en la gran literatura latinoamericana son excepcin obras que no surgen en relacin a preocupaciones histricas6. Al ubicar su obra en un campo de accin de tal envergadura, se hace necesario aclarar cules son los objetivos perseguidos que, en el caso del novelista argentino (como en gran parte de los autores de nueva novela histrica), se circunscriben al mbito de la reflexin y el dilogo con el pasado, desechando desde un primer momento cualquier ilusin de historicidad. Posse afirma sin tapujos: me voy a equivocar sobre todo lo que diga de la historia de Amrica7, y tal declaracin no es en realidad una demostracin de debilidad, sino la concesin de un estatuto prodigioso, casi necesario, a la presencia del error, ya que la posibilidad de ste (as como la lenidad con la que se censura) es la marca distintiva del oficio literario, germen de todo su poder de evocacin y libertad intrnseca. Pese al importante peso de lo histrico en toda la obra posseana, y atendiendo al objetivo marcado desde el principio, en las siguientes pginas me limitar al anlisis de una serie de novelas en las que el personaje histrico alcanza un rango de protagonista, desechando trabajos diversos en los que ste asoma ligeramente por un flanco, sin enmarcar el relato ni centralizarlo. De este modo, quedarn fuera del mbito de la presente tarea (aparte de la destacada labor de Posse como ensayista y periodista) las novelas que, aunque hundan sus races sobre la materia histrica, son protagonizadas por personajes annimos (el hroe medio que dira Lukcs, y que es concebido por ste como un mero eslabn en las tensiones sociales) para atender nicamente a la6 Id. 7 Posse en Silvia Pites, Entrevista con Abel Posse, Chasqui, 22:2 (noviembre 1993), p. 123.
26
construccin posseana del gran individuo histrico (el que aparece ante el lector dotado de una tradicin historiogrfica y narrativa que permite al autor multiplicar sus juegos de referencias y despertar las expectativas de los receptores). Insisto, sin embargo, en que las novelas excluidas, an as, demuestran que estamos ante un autor que reincide en la temtica histrica a la hora de cimentar sus ficciones. Ello es evidente ya desde Los bogavantes (1970)8, relato de estirpe rayuelesca tanto en la evocacin parisina como en las caticas relaciones personales que encuadran un marco histrico definido en el que aparecen referencias a la revolucin cubana, al ascetismo baldo de la Espaa franquista y a la bohemia de ese Pars convertido en mito por los inmigrantes latinoamericanos. La boca del tigre (1971)9 aborda la vida de un latinoamericano en el oclusivo mundo sovitico, mientras que Momento de morir (1979)10 nos traslada a una proyeccin apocalptica de la vida poltica argentina, brutalmente escindida en radicalismos y donde el protagonista encarna una necesaria postura intermedia. La reina del Plata (1988)11, tambin dentro del mbito argentino, da vida al ambiente enrarecido de una sociedad orwelliana, en la que una serie de personas han quedado fuera de la Reforma, o lo que es lo mismo, fuera de la Historia. Mencin aparte merecen las dos novelas nacidas de la seduccin que sobre el autor ha ejercido desde siempre el tema del paganismo mstico, en este caso en relacin con el mundo nazi: Los demonios ocultos (1987)128 Los bogavantes, Barcelona, Arcos Vergara, 1970. 9 La boca del tigre, Barcelona, Crculo de Lectores, 1971. 10 Momento de morir, Buenos Aires, Emec Editores, 1979. 11 La reina del Plata, Buenos Aires, Emec Editores, 1988. 12 Los demonios ocultos, Barcelona, Plaza & Jans, 1987 (en el presente trabajo se citar la edicin de 1988).
27
y El viajero de Agartha (1989)13. La primera sigue el rastro de Lorca, muchacho que intenta desentraar el sentido de los ltimos pasos de su padre, un cientfico nacionalsocialista del que apenas sabe su nombre: Walter Werner, mientras que en la secuela somos testigos de primera mano de la gestacin del cuaderno de notas de Werner, de su viaje demencial y catrtico por oriente, hasta llegar a Agartha, sede del poder milenario que un nazismo decadente (representado por l mismo) necesita para regenerarse. En El inquietante da de la vida (2001)14 se entremezclan varios personajes histricos pero sin ostentar ninguno de ellos un valor esencial para la configuracin de la trama y sin presentar su caracterizacin un desarrollo literario propio. Cuando muere el hijo15, su ltima novela (que el autor insiste en llamar as pese a tratarse de una crnica ntima16) narra en forma de testimonio personal el suicidio de su nico hijo, Ivn, a los quince aos de edad, y cmo el escritor y su mujer tratan de superar el trance y volver a la vida. Ya vistos los motivos por los que se descartan determinadas novelas, puedo matizar bajo qu condiciones incluyo cada una de las seleccionadas en los dos apartados de los que consta el presente estudio. El objetivo del Primer itinerario: hroes y arquetipos es abordar, desde una serie de patrones comunes, la manera en que Posse crea sus versiones novelescas de Lope de Aguirre, Cristbal Coln y lvar Nez
13 El viajero de Agartha, Barcelona, Plaza & Jans, 1989. 14 El inquietante da de la vida, Buenos Aires, Emec Editores, 2001. 15 Cuando muere el hijo, Barcelona, Emec, 2010. 16 Posse en Leila Guerriero, Narrar la muerte de un hijo, La Nacin, 10/10/2009; tambin disponible en http://www.lanacion.com.ar/ nota.asp?nota_id=1184779 (ltima fecha de consulta: julio de 2010).
28
Cabeza de Vaca en Daimn17, Los perros del Paraso18 y El largo atardecer del caminante19 respectivamente. A lo largo de estos tres ttulos asistimos a un ambicioso proyecto literario basado en la construccin de un entorno mtico que obliga a una nueva lectura de la historia de Amrica y a revisar la funcin que en ella tendr el personaje histrico. Es importante sealar aqu que estas tres novelas han venido a constituir a ojos de la crtica un proyecto que Posse denomin la triloga del descubrimiento, formada en origen por Daimn, Los perros del Paraso y una anunciada pero todava no publicada novela sobre la accin de los jesuitas en Paraguay, Los heraldos negros. Ante la ausencia de esta ltima, y a consecuencia del ahnco con que Posse publicitaba su triloga, se ha venido a sumar como invitada tarda la obra sobre Cabeza de Vaca que, como se demostrar en su momento, no se asemeja a las otras dos ni en el estilo ni en el propsito ni en el espritu novelesco; de manera que considerar que Posse elabora tres novelas sobre el ciclo del descubrimiento y la conquista o, a lo sumo, un dptico sobre el descubrimiento y una novela, El largo atardecer del caminante, que anuncia varias tcnicas y estrategias narrativas que aparecern en su produccin posterior. En el Segundo itinerario: hacia la construccin del hroe mtico analizo lo que considero un giro en la metodologa y estilo del narrador argentino tras el parntesis ambiguo que supone El largo atardecer. A partir de este punto, Posse reviste su novelstica de otras esencias; aparentemente achata el horizonte vital de sus personajes (que ya no transitan por17 Daimn, Barcelona, Debolsillo, 2003 [1 ed. 1978]. 18 Los perros del Paraso, Barcelona, Debolsillo, 2003 [1 ed. 1983]. 19 El largo atardecer del caminante, Barcelona, Debolsillo, 2003 [1 ed. 1992].
29
una Amrica ingente e inabarcable) pero en realidad inmortaliza sus contornos al adoptar una ptica muy distinta del protagonista histrico. Su escritura se acercar voluptuosamente a una visin heroica de dos personajes fundamentales en el imaginario popular argentino: Eva Pern y Ernesto Che Guevara, recreados como monumentales vestigios legendarios de un mundo caduco en La pasin segn Eva20 y Los cuadernos de Praga21. Terminologas: novela, historia, posmodernidadPara m, la novela es un cruce de caminos del destino individual y el destino colectivo expresado en el lenguaje. La novela es una re-introduccin del hombre y del sujeto en su destino; as, es un instrumento para la libertad. (Carlos Fuentes, Valiente mundo nuevo)
La novela histrica como gnero No cabe duda de que abordar la definicin de un concepto tan complejo como el de novela histrica no es desde ningn punto de vista una tarea unvoca. Casi todos los crticos evidencian la futilidad del intento (casi siempre pretencioso) de aportar una caracterizacin precisa y definitiva, vlida para cualquier ejemplo; as, como afirma M Cristina Pons, parecera que estamos frente a un gnero fantasma configurado por un tipo de novela que, borgeanamente, es todos los tipos y no es ninguno22. Casi de manera preventi20 La pasin segn Eva, Barcelona, Debolsillo, 2003 [1 ed. 1994]. 21 Los cuadernos de Praga, Barcelona, Debolsillo, 2003 [1 ed. 1998]. 22 Mara Cristina Pons, Memorias del olvido. Del Paso, Garca Mrquez, Saer y la novela histrica de fines del siglo XX, Mxico, Siglo XXI, 1996, p. 44.
30
va, propongo como comienzo diferenciar de qu elementos est formado el trmino con el fin de analizarlo con menos riesgo. Si de la idea de novela histrica, obviamente lo histrico alude al tiempo, el otro elemento del sintagma, novela (a su vez sinnimo de relato), es segn Paul Ricoeur, la dimensin lingstica que proporcionamos a la dimensin temporal de la vida23. De esta manera, ya el propio hecho de narrar contiene semnticamente una alusin al tiempo humano, cuya manifestacin colectiva no es otra que la historia. La novela histrica en particular acentuar esa nocin temporal intrnseca a todo relato hasta hacerla parte fundamental de su significado y articular desde ella una nueva lectura. Segn No Jitrik, todo discurso espacializa el tiempo, pero la novela histrica, a travs del recurso de la ficcin, intenta hacer olvidar que esos hechos estn a su vez referidos por otro discurso, el de la historia24, con lo que la conflictividad entre escritura ficcional e histrica es un aspecto a tener en cuenta en todas las obras que podamos incluir bajo el marbete de novela histrica. Siguiendo a Jitrik, la novela histrica propugna la ilusin de espacializar un tiempo bloqueado25 y esta tensin continua entre novela e historia se resolvera en un acuerdo quiz siempre violado entre verdad, que estara del lado de la historia, y mentira, que estara del lado de la ficcin. Y es siempre violado porque es impensable un acuerdo perfecto entre esos dos rdenes26.23 Paul Ricoeur, Historia y narratividad, Barcelona, Paids, 1999, p. 216. 24 No Jitrik, Historia e imaginacin literaria: las posibilidades de un gnero, Buenos Aires, Biblos, 1995, p. 14. 25 Ibid., p. 15. 26 Ibid., p. 11.
31
Si en cierto modo las diferencias entre ambos discursos son reseables, no lo son menos las afinidades, que afectan tambin a su proceso productivo; de esta manera, como defiende el historiador Hayden White, hay una gran similitud entre la narracin empleada por el historiador y el tipo de digesis al que recurre el novelista27, por lo que ambos rdenes no deben resultarnos tan radicalmente opuestos. Otro aspecto conflictivo es especificar qu papel juega la novela histrica, no en relacin con la historia como disciplina, sino dentro del estatuto de la propia novela. Es ste un problema que ya se plante Lukcs en su clsico manual La novela histrica28, y resulta especialmente significativo que el terico por antonomasia de este tipo de relato rechace la idea de ofrecer una definicin cannica del mismo y llegue difuminar las ya de por s confusas fronteras entre la novela histrica y la novela en general:Cules son los hechos vitales sobre los que descansa la novela histrica y que sean especficamente diferentes de aquellos hechos vitales que constituyen el gnero de la novela en general? Si planteamos as la pregunta, creo que nicamente podemos responder as: no los hay29.
Esto, que podra malinterpretarse como la conviccin del autor de la inexistencia de la novela histrica, significa en realidad algo muy distinto; para Lukcs toda novela (cabra decir, toda buena novela) es, en esencia, histrica. Lukcs evidencia la dificultad (aunque no la resuelve) de establecer27 Hayden White, Metahistoria. La imaginacin histrica en la Europa del siglo XIX, Mxico, FCE, 1992 [1 ed. en ingls 1973]. 28 Georg Lukcs, La novela histrica, Mxico, Ediciones Era, 1971. 29 Ibid., p. 298.
32
una definicin vlida de novela histrica. Una de las ideas de mayor enjundia de su tratado es la que versa sobre el intangible punto de unin entre el individuo y la comunidad, eje difuso pero al tiempo mgico donde el hombre se reencuentra y puede comprenderse a s mismo a travs de las grandes tensiones de la historia. Tal vez no se trate, pues, de deslindar la frontera entre los elementos histricos y literarios presentes en la novela histrica, sino de considerarla, con Celia Fernndez, como una actualizacin ms en esa larga tradicin de intercambios entre las dos modalidades bsicas de la narracin: la histrica y la ficcional, una tradicin enormemente fecunda de la que han ido brotando diferentes gneros a lo largo de la historia30. De esta manera, algunos crticos como Mara Cristina Pons rehsan aventurar definicin alguna de aquello que pueda ser novela histrica, ya que existira en los lectores una especie de preconcepto de gnero, una nocin sobre este tipo de relatos que pareciera estar incorporada a nuestro bagaje cultural y conceptual a partir del cual podramos distinguir una novela histrica de aquella que no lo es31. Segn mi punto de vista, en esa tal vez improbable definicin de la novela histrica deberan estar presentes dos ideas fundamentales. La primera de ellas es la relativa a la hibridez de un gnero que parte en su constitucin de una naturaleza mixta, siempre dual, donde, como apunta Fernando Ansa, las convenciones de veracidad y ficcionalidad se funden y se complementan en esa intromisin de lo fabuloso en lo real, de lo fabulado en lo cronstico, esa mezcla de lo ficticio y lo
30 Celia Fernndez Prieto, Historia y novela: potica de la novela histrica, Pamplona, Eunsa, 1998, p. 74. 31 Pons, op. cit., p.30.
33
histrico32. El segundo rasgo imprescindible en mi atisbo de definicin intenta eliminar esa idea arcaica de que en la novela histrica lo histrico es nicamente un marco que ambienta los acontecimientos; por el contrario, toda novela histrica siempre permite una lectura del presente, hay en ella una latencia de actualidad, un amarre en lo concreto que la aleja de cualquier monumento lingstico de inspiracin historicista. La novela histrica escoge el tipo de historia que intenta plasmar, y lo hace con la intencin de que lo aludido aporte trascendencia, para que su hlito llegue hasta el presente y nos proporcione las claves para comprenderlo. Como afirma Mara Cristina Pons, el presente es su centro de gravedad y adems se proyecta hacia el futuro33. No es la novela histrica un camafeo ornamental (una trama urdida en un escenario bien decorado), sino un mecanismo de anlisis de la realidad que busca su anclaje en los tres tiempos absolutos del hombre: pasado, pero tambin presente y futuro. Historia y novela en Amrica Latina El desarrollo de la novela histrica en Amrica Latina presenta unas caractersticas particulares que es necesario destacar. Esta forma literaria nacida en Europa y de estirpe indudablemente romntica, se vincula desde sus orgenes en Hispanoamrica a los procesos de independencia34; las antiguas colonias, ahora naciones emergentes, encontrarn en32 Fernando Ansa, Invencin literaria y reconstruccin histrica en la nueva narrativa latinoamericana en Karl Kohut (ed.), La invencin del pasado. La novela histrica en el marco de la posmodernidad, FrankfurtMadrid, Ed. Iberoamericana, 1997, p.121. 33 Pons, op. cit., p. 62. 34 Para profundizar en esta cuestin vase Aracil, Abel Posse: de la crnica al mito de Amrica, op. cit., pp. 45-73.
34
esta tipologa novelstica el vehculo necesario para analizar su pasado y, como consecuencia, re-construir su identidad. Sin embargo la novela histrica en Hispanoamrica no queda varada en el episodio reivindicatorio decimonnico y postcolonial, sino que sigue un largo recorrido que llega hasta nuestros das, sinuoso trayecto en el que, segn Karl Kohut, incluso las novelas del boom pueden incluirse35. Pese a su vinculacin gentica con la novela histrica europea, la hispanoamericana evidenci desde el primer momento que no iba a caracterizarse por la servidumbre respecto al modelo importado; desde al hroe medio y centr su objetivo en los grandes hombres de la historia y cambi una visin generalmente conservadora de la sociedad para convertirse en un espacio de difusin de las ideas liberales. El ansia de renovacin del gnero se hace todava ms evidente en la novela histrica hispanoamericana actual, que obliga a renunciar a la pretensin de un modelo nico que abarque todas sus variantes. An as es posible destacar, con Fernando Ansa, algunos rasgos comunes a buena parte de estos relatos como la actitud de desconfianza hacia el discurso historiogrfico, la libertad en el uso del documento histrico, la dislocacin temporal, la utilizacin de diferentes puntos de vista o el esmero en la expresin36. Seymour Menton, en La Nueva Novela Histrica de Amrica Latina (1979-1992)37, realiza un esfuerzo de sistematizacin del fenmeno bastante irregular; por un lado, acua una terminologa eficiente al fijar el nombre de Nueva Novela Histrica y establece rasgos35 Karl Kohut, La invencin del pasado. La novela histrica en el marco de la posmodernidad en Kohut, La invencin del pasado, op. cit., p. 20. 36 Fernando Ansa, La reescritura de la historia en la nueva narrativa hispanoamericana, Cuadernos Americanos, 28:4 (julio-agosto 1991), pp. 13-31. 37 Seymour Menton, La Nueva Novela Histrica en Amrica Latina (1979-1992), Mxico, FCE, 1993.
35
definitorios que la caracterizaran y que son de gran inters38, pero, en mi opinin, se equivoca al encorsetar su propio objeto de estudio en una definicin a la que tiene que hacer mil remiendos, porque no alcanza para abarcar la pluralidad de una tipologa de relatos en plena gestacin39. Tal vez, evitando excesos clasificatorios, se debera considerar la nueva novela histrica latinoamericana como una manifestacin de carcter ms general, que afecta al propio estatuto de novela y de historia al cuestionar sobre todo la capacidad de la segunda para aprehender la realidad; as, se ha convertido en ocasiones en el vehculo de una actitud de descreimiento que muchos han dado en llamar posmoderna. La posmodernidad como tal es un trmino de abigarrada bibliografa en cuyas maraas selvticas no conviene perderse. Amalia Pulgarn, que emplea el concepto en su estudio sobre la novela histrica actual en el mbito hispnico, lo define como la marca de distincin de una poca tras el ocaso de las vanguardias artsticas y las ideologas polticas40 y especifica que su manifestacin depender siempre de la situacin de cada pas en concreto41. Son destacables en este sentido las reticencias de algunos autores a la38 Las seis caractersticas que Menton destaca son las siguientes: la subordinacin de la mmesis a otras formas de representacin enraizadas en lo filosfico (y en concreto en lo borgeano), la distorsin histrica, la utilizacin de personajes histricos en contraposicin a las teoras de Lukcs, la metaficcin, la intertextualidad y los conceptos bajtinianos de lo dialgico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosia (ibid., pp. 42-46). 39 Adems hay afirmaciones de gran ambigedad como la siguiente: La primera verdadera NNH, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, se public en 1949 (), 30 aos antes de que empezara el auge de la NNH (ibid., p. 38). 40 Amalia Pulgarn, Metaficcin historiogrfica. La novela histrica en la narrativa hispnica posmodernista, Madrid, Ed. Fundamentos, 1995, p. 11. 41 Ibid., p. 12.
36
hora de emplearlo en el contexto hispanoamericano, como es el caso de Nelson Osorio, que lo desech por forneo e ilgico al postular posmodernidad donde no haba existido ni tan siquiera la modernidad42. Ms all de si es lcito o no emplearlo en el mbito de Amrica Latina, otros crticos han sido infinitamente ms benvolos con el trmino; tal es el caso de Umberto Eco, que considera que el posmodernismono es una tendencia que pueda circunscribirse cronolgicamente, sino una categora espiritual (). Podramos decir que cada poca tiene su posmodernismo, as como cada poca tendra su propio manierismo (me pregunto, incluso, si posmodernismo no ser el nombre moderno del Manierismo, categora metahistrica)43.
Aunque no entrar en el acalorado debate (tal vez algo trasnochado) del posmodernismo, s considero oportuna al respecto la opinin de Jos Carlos Rovira, que ha reflexionado acerca de la pertinencia del concepto para llegar a la conclusin de que no existe una diferencia sustancial entre lo que hoy llamamos posmodernidad y lo que simplemente podemos denominar crisis de la modernidad; adems, no disponemos de un sistema de anlisis bsico para definir lo posmoderno, y esta deficiencia cientfica impedira hacer cualquier tipo de crtica convincente desde bases tericas tan espurias44. Para Rovira, es preciso asumir nuestra condicin de reflejo de la modernidad y su crisis que algunos quieren reducir a la nada45. En mi opinin, el concepto adolece de42 Nelson Osorio en Kohut, La invencin del pasado, op. cit. p. 11. 43 Umberto Eco en ibid., p. 16. 44 Jos Carlos Rovira, La pretensin postmoderna, Anales de Literatura Hispanoamericana, 28 (1999), pp. 355-371. 45 Ibid., p. 371.
37
una volatilidad peligrosa que oscurece en lugar de aclarar y que por ello habra que contribuir a evitar. Por otro lado, aunque sean evidentes algunas relaciones entre lo posmoderno y la nueva novela histrica (sobre todo la desconfianza hacia los grandes constructos de la razn de raigambre dieciochesca, la irona y la libertad creativa que tiene como cmplice a un lector hiperconsciente), no es recomendable ir ms all en su vinculacin46. Llegados a este punto, tampoco tiene sentido plantearse si la nueva novela histrica supone una tendencia opuesta a la novela histrica de corte tradicional ya que, de hacerlo, caeramos en el error de no considerar un aspecto que ya el propio Lukcs tuvo en cuenta: la historicidad del gnero. Esta propiedad flexibiliza la frrea disciplina de las convenciones genricas al postular que, siempre dentro del canon, hay elementos reincidentes que se compaginan con otros novedosos, y slo gracias a esta aparente paradoja puede un gnero perpetuarse y mantenerse en el tiempo. Novela histrica clsica y nueva novela histrica son, por tanto, dos momentos distintos en la reescritura que cada sociedad hace de su aventura a travs del tiempo. Hay diferencias ms que evidentes pero, con la misma intensidad que las divergencias, es posible percibir algo que se mantiene. No debemos olvidar que la nueva novela histrica bebe de los rasgos fundadores de la nueva novela y los adopta al mimetizarlos en su46 Son curiosas a este respecto las siguientes declaraciones de Posse en las que se considera a s mismo, sin ninguna reserva terminolgica ni falsa modestia, un autor posmoderno precoz: Yo creo que antes de hablarse de Posmodernidad yo era un posmodernista, en el sentido en que mi obra subraya la refutacin de los valores tiles que cre el enciclopedismo y que santific, en el siglo XX, la sociedad anglosajona. Posse en Domingo-Luis Hernndez, La novela es generosa (Una conversacin con Abel Posse), Pgina, 21-22, VII: 3/ 4 (1996), p. 130.
38
textura narrativa. La actitud ms razonable parece ser la de destacar las lneas de acercamiento existentes entre la novela histrica tradicional y la nueva novela histrica, muestra por otro lado de la versatilidad de un gnero que fija su mayor riqueza en la hibridacin de discursos y actitudes. La nueva novela histrica de Abel Posse La nueva novela histrica ha alcanzado un importante grado de desarrollo en Hispanoamrica gracias a su potencialidad para aludir, reformular, completar una serie de interpretaciones que el discurso histrico tal vez haba enunciado de forma ms especializada y acadmica. El que muchos autores hayan recurrido a ella se explica por esta capacidad para construir, a travs de proyecciones novelsticas siempre propensas a la originalidad y la invencin, una frmula literaria capaz de rescatar elementos de la cultura popular que se hallaban dispersos; como ha destacado Fernando Ansa,en la integracin de la narrativa latinoamericana se han recuperado, a travs de nuevas formulaciones estticas, las races anteriores del gnero, tales como la oralidad, el imaginario popular y colectivo presente en mitos y tradiciones y las formas arcaicas de subgneros que estn en el origen de la narrativa (parbolas, crnicas, baladas, leyendas, etc.), muchas de las cuales no haban tenido expresiones americanas en su momento histrico. En esta deliberada recuperacin se recrean formas y se reactualiza lo mejor de gneros ya olvidados en su origen. Se puede hablar as de una poderosa funcin integradora retroactiva47.
47 Fernando Ansa, Reescribir el pasado. Historia y ficcin en Amrica Latina, Mrida- Venezuela, Ed. Celarg, 2003, p. 77.
39
En el caso de Abel Posse y su proyecto novelstico (basado en reinventar la historia para volver a trazar el devenir de Amrica segn unos patrones propios), veremos cmo el autor necesita acudir a los pilares esenciales de la nueva novela histrica, ya que en ella todo se torna lcito; se resquebrajan las convenciones al favorecer la distorsin de los materiales histricos, la metaficcin permite el distanciamiento irnico y la polifona multiplica las interpretaciones. Las novelas histricas del argentino se proponen corregir un manipulado discurso historiogrfico al tiempo que devuelven el imaginario americano a su caudal primigenio y mtico. La reconstruccin histrica en el proyecto posseano pasa por el ideario general de una vuelta al principio de todo: al discurso de la conquista, a la esencia del poder, a la idea de Amrica e incluso a la palabra misma que la nombra. As, en relacin con el tipo de anlisis que pretendo, a las redes de parentesco que se puedan establecer entre la novela y la historia se aade la narracin mtica, cuyo valioso caudal ya fue prolficamente reconducido por otros autores y tendencias. Como intentar demostrar, las novelas de Posse abordadas en este estudio se caracterizan por un tratamiento de la materia histrica en el que se cincelan y destacan sus perfiles ms mticos con un doble propsito, que es simultneamente esttico e interpretativo. La conciliacin de estos tres tipos de discurso (novelstico, histrico y mtico), en principio tan ajenos, no constituye un ejercicio de hereja literaria ni transgresin iconoclasta, ya que como aclara Fernando Ansa: La historia, como la novela, es hija de la mitologa. Ambas surgen del tronco secular de la epopeya, donde mito y narracin eran fondo y forma de una narracin compartida en sus tcnicas y procedimientos48. Cabra preguntarse, pues,48 Ibid., p. 19.
40
si en realidad la labor de integrar el mito a la materia novelesca para reconstruir la historia de Amrica (tarea ingente emprendida por varios autores, entre ellos Abel Posse), no es sino otra vuelta (oculta subrepticiamente bajo el cascarn posmoderno) a los orgenes del relato. La historia como mitoY ahora el hombre no mtico est, eternamente hambriento, entre todos los pasados, y excavando y revolviendo busca races () en las ms remotas Antigedades. El enorme apetito histrico de la insatisfecha cultura moderna, de coleccionar a nuestro alrededor innumerables culturas distintas, el voraz deseo de conocer, a qu apunta todo esto sino a la prdida del mito, a la prdida de la patria mtica, del seno materno mtico? (Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia)
La necesidad de la visin mtica En los autores de nueva novela histrica latinoamericana, y en Abel Posse en particular, la historia vista desde sus presupuestos anteriores (en su versin academicista, diacrnica y occidental) ha sido negada como medio eficaz para captar la realidad. Muchos de ellos vern necesario iniciar un proceso de reescritura que, segn Posse, tiene por objetivo interpretar el absurdo de nuestra Amrica49 y rescatar esa nueva forma de contar genuinamente americana que ha logrado superar la intoxicacin provocada por la historia oficial de la Conquista50. De esta manera,49 Posse en Pites, op. cit., p. 123. 50 Posse en Juan-Manuel Garca Ramos, Abel Posse: la verdad est en otra parte o la ltima versin de Amrica, Pgina, 21-22, VII: 3/4 (1996), p. 118.
41
late en toda la novela histrica (y la de Posse es un buen ejemplo) un afn explicativo que, tras desestimar la disciplina histrica, legitima la novela como el nico medio vlido para conocer la realidad:El fin es reinterpretar, es buscar claves en un continente que est buscando su paternidad. El acta de bautismo de Amrica fue escrita por gente que escriba falsamente: la escribieron los eclesisticos y los conquistadores. La verdadera historia de Amrica tiene que hacerse por la interrelacin de la versin americana profunda, y eso lo estn haciendo los escritores51.
As pues, la consustanciacin entre lo histrico y lo novelesco que propone aqu el autor argentino no es una idea exclusiva de su proyecto literario, ni tan siquiera de los mismos presupuestos de la nueva novela histrica. En trminos generales, la narrativa hispanoamericana y su historiografa han marchado de la mano desde sus orgenes, en una fusin continua entre relato y realidad, entre el hecho y su formulacin narrativa. Como indica Enrique Pupo-Walker: en Amrica, el contacto mental y casi fulminante entre el entorno fsico y lo legendario inicia una nueva manera de pensar la historia que de por s invitar repetidamente al concurso de la facultad imaginativa del narrador52. Si la historiografa americana se gest con ingredientes literarios, ahora la novela histrica contempornea utilizar la literatura con la pretensin de ofrecer una imagen del pasado que responda a los desrdenes del presente, objetivo ms propio de la historia misma.51 Posse en Pites, op. cit., p. 123. 52 Enrique Pupo-Walker, La vocacin literaria del pensamiento histrico en Amrica. Desarrollo de la prosa de ficcin de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, Madrid, Gredos, 1982.
42
Para esta tarea, Posse deber realizar un trabajo de bsqueda de lo americano que le har apartarse del estilo porteo de sus primeras novelas, de esa esttica europeizante, exclusivista e intelectualizada, tras la que sufrir una revelacin que le lleva a traicionar a Buenos Aires53. Posse llega a afirmar: Yo tambin descubr Amrica54, sentencia que resume su alejamiento de los modelos vigentes en la literatura argentina (Borges, Bioy Casares, Cortzar, Sbato, Arlt) y su proyecto de resucitar al hombre americano55. El autor alcanza este punto de inflexin en parte gracias a su estancia en Per (relacionada con su labor de diplomtico), lugar que para l resultar trascendental en la reorientacin de su proyecto novelstico y en la apertura hacia otros temas enraizados con lo americano:reencontr toda una zona de mi yo profundo en Amrica, en Per. La estancia en Per fue una revelacin esttica, porque me abri a las filosofas indgenas, a la cosmovisin del mundo indo-americano; y estudi profundamente esos fenmenos. Ese conocimiento de Amrica me llev a un cambio total de mi escritura56.
En cierto modo en Per se produce la iniciacin, que luego ser completada con una consciente formacin que tendr por objetivo ofrecer esa visin indita del mundo indgena a la que Posse recurrir en sus primeras novelas de
53 Posse en Luis Sinz de Medrano (coord.) La Semana de Autor sobre Abel Posse (Madrid del 20 al 23 de noviembre de 1995 en Casa de Amrica), Madrid, Ediciones de Cultura Hispnica, 1997, p. 40. 54 Id. 55 Ibid., p. 108. 56 Posse en Hernndez, La novela es generosa, op. cit., p. 126.
43
temtica americana, Daimn y Los perros del Paraso57. El narrador hace un intento por apropiarse de otra lgica ajena al racionalismo y organizar desde ella esa perspectiva de Amrica que recupere el espritu y la sabidura del hombre primitivo y establezca las claves del presente. La nueva novela histrica ser el vehculo que mejor se adapte a estas aspiraciones, ya que le permitir, a partir de un regreso ancestral a los orgenes, interpretar y dar a entender la realidad de Amrica. Como afirma M Jos Punte, quien a su vez parte de los presupuestos de Ricoeur:La novelstica en Latinoamrica recurre a la historia como una manera de volver a las fuentes de todo relato, porque reivindica el relato como explicacin. En ese sentido puede decirse que vuelve a las fuentes del mito en cada novela, no porque crea que no existen nuevos relatos, sino porque es una misma la estructura de todo relato: la experiencia humana del tiempo58.
As que, si, por un lado, el objetivo de las novelas histricas del ciclo americano de Posse es de naturaleza hermenutica, interpretativa, de la esencia amerindia y, por otro, el saber histrico como tal ha sido considerado como un57 Como indica el propio autor: Es un universo lleno de contenidos, de profundidades, de misterio del mundo inca. El mundo andino fue para m un tremendo agregado de riquezas espirituales, de nuevas cosas. Me dediqu hasta a la arqueologa. Le muchsimos estudios antropolgicos sobre los indios, su mitologa, y eso forma parte de mis libros, porque est como integrada la visin de los vencidos (Posse en Magdalena Garca Pinto, Entrevista con Abel Posse, Revista Iberoamericana Pittsburg, LV: 146-147 enero-junio 1989, pp. 505-506). 58 M Jos Punte, Novela e historia en Latinoamrica. Esbozos desde la teora narrativa de Paul Ricoeur, Quadrivium (rgano de difusin del Centro de Investigacin en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autnoma del Estado de Mxico), 9 (1998), pp. 84-90.
44
instrumento deformador de esa naturaleza, al autor slo le va a quedar un camino: un sistema de interpretacin de la realidad que ofrezca explicaciones y que al tiempo no sea tendencioso y pueda recuperar al perdido hombre primitivo y su filosofa ancestral. Los autores de la nueva novela ya recurrieron a las mltiples posibilidades exegticas de la dimensin mtica, y en cierto modo la nueva novela histrica contina este acercamiento. Como tantos otros autores, Posse tendr que volver al mito, al primer relato, al modelo explicativo originario, inmediatamente lingstico y natural. El novelista argentino adopta el mito para redimensionarlo, para otorgarle de nuevo inmanencia interpretativa; se trata entonces de una especie de renacimiento de la lgica mtica (desprestigiada como irracional e intuitiva tras la irrupcin brillante del logos), que vuelve a ser accesible como modelo de aprehensin de la realidad tras superar las trampas racionalistas de la disciplina histrica. Dice Posse que la historia de Amrica es como la selva de Amrica. Si vos quieres ir de un punto a otro de la selva ya sabes que en lnea recta no llegas59, y esa lnea recta, que bien podra ser la historia oficial, un mecanismo pulido y logocntrico, queda resueltamente descartada como medio cognoscitivo vlido. Entrar en la selva de Amrica es entrar en su mundo mtico, y dicha aventura ya la vimos perfectamente representada en varios episodios narrativos originarios de Latinoamrica, como los brillantes realismos mgicos de Carpentier y Garca Mrquez o el componente indgena que sirve de sustrato a lo mejor de Miguel ngel Asturias. Por ello Carlos Fuentes afirmaba, a propsito de la significativa recurrencia al mito en la narrativa hispanoamericana de las ltimas dcadas: La novela, como si intuyese la dolorosa vocacin59 Posse en Garca Pinto, Entrevista con Abel Posse, op. cit., p. 500.
45
de una ausencia, busca desesperadamente aliarse de nuevo al mito60. Posse sigue pues este recorrido ya que, ante la antiqusima dicotoma mythos/logos, y perteneciendo claramente al mundo del segundo, opta por adscribirse al primero para construir desde l algo nuevo. En el mito reside la fuerza de Amrica, su poder invocador es la riqueza del hombre americano que se resiste a la prdida de sus orgenes. Segn declara el propio autor:Creo que el mito es el gran motor, mito y motor tienen que cambiar una letra Sin la creacin de grandes utopas basadas en los mitos no se puede vivir. Desde la antigedad el pensamiento occidental nos ensea eso Todas las historias de las grandes religiones ordenadoras del mundo nos ensean eso. As que yo creo que en esta etapa de desmitificacin, de chatura pragmatista, estamos viviendo la crisis filosfica y potica ms grande que agrede a nuestro continente. Nos estn robando la ltima riqueza que nos queda que es la de generar mitos, de creer en utopas y la de nacer y avanzar61.
Algunas novelas de Posse (sobre todo Daimn, Los perros del Paraso y El largo atardecer del caminante, aunque esta ltima en menor medida) han sido catalogadas como metahistricas, transhistricas, aunque bien podran calificarse simplemente de mticas, ya que vuelven a este esquema para dejarnos ver una Amrica distinta, preeuropea, autntica:60 Carlos Fuentes, Valiente mundo nuevo, Madrid, Mondadori, 1990, p. 174. 61 Posse en Rita Corticelli, Entrevista a Abel Posse. Revitalizador de mitos, Ancora, 21-03-1999; tambin disponible en la pgina web oficial del autor, http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/posse/ archivo/Document.php?op=show&id=643 (ltima fecha de consulta: julio 2010).
46
El hombre de Amrica, el aborigen supuestamente conquistado, estaba ms cerca del origen de lo Csmico que el civilizado europeo que le arranc sus dioses e impuso el judeocristianismo. Kusch fue, junto con hombres como el mexicano Len-Portilla, quien ms se acerc al pensamiento aparentemente desterrado de la Amrica indgena62.
Los trabajos de Rodolfo Kusch actuarn como un poso ideolgico imprescindible para la gestacin de esa imagen, que luego ser genuinamente posseana, del espritu del americano. Sobre todo en Amrica profunda63, el antroplogo realiza la que sin duda es su aportacin ms original a la comprensin del pensamiento indgena, al aplicar las categoras hegelianas del ser y del estar al contexto americano: el hombre del ser es el blanco, el europeo, que vive desenraizado de su entorno, alienado, perdido en sus elucubraciones y proyecciones; el hombre del estar es el indgena, dedicado nicamente a la sobrevivencia64, a la contemplacin esttica del mundo65 y fundido completamente en el slido magma de su tierra y cultura natural. Kusch habla asimismo del hedor de Amrica, eso que queda como reducto cultural siglos despus de la conquista y la europeizacin, algo que avergenza al latinoamericano reeducado en el ser:Y el hedor de Amrica es todo lo que se da ms all de nuestra populosa y cmoda ciudad natal. Es el camin lleno de indios, que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano y lo es la segunda de algn tren y lo son las villas
62 Posse en Aracil, Abel Posse, op. cit., p. 214. 63 Rodolfo Kusch, Amrica profunda, Buenos Aires, Librera Hachette, 1962. 64 Ibid., p. 146. 65 Ibid., p. 98.
47
miserias, pobladas por correntinos, que circundan a Buenos Aires66.
A pesar de los intentos por borrar este trasfondo desagradable, siempre se trata de esfuerzos infructuosos, porque las viejas races vitales siempre hieden67 y Amrica no es tan blanca, ni europea, ni tecnificada, ni est educada en los valores absolutos o las verdades rotundas. La realidad de la Amrica de Kusch es la del mestizaje y la filosofa primitiva: el hombre y la mujer, buscando la subsistencia, frente a una naturaleza al tiempo generosa y arbitraria de la que slo los dioses pueden protegerles. Como puede suponerse, la historia para el hombre americano originario no tiene los atributos que le otorgamos referentes a su objetividad y racionalidad. Segn Kusch, en el espritu primitivo, la historia es siempre un itinerario divino. Por eso aparece mezclada en sus comienzos con hroes mticos y con dioses. Ah la historia es, ante todo, un itinerario68. Posse escoge este camino por considerarlo ms eficaz para formar una visin de lo americano69 y necesitar volver al mito porque para este autor hacer novela histrica es fundar mitos70. Como indica Mircea Eliade, la memoria colectiva es ahistrica71, y es necesario prescindir de versiones oficiales para uso y consumo de los hombres del ser. Ser sobre todo Amrica profunda de Rodolfo Kusch (aunque tambin otras obras
66 Ibid., p. 12. 67 Ibid., p. 193. 68 Ibid., pp. 212-213. 69 Posse en Pites, Entrevista con Abel Posse, op. cit., p. 500. 70 Posse en Patio Correa, Entrevista a Abel Posse, op. cit. 71 Mircea Eliade, El mito del eterno retorno. Arquetipos y repeticin, Madrid, Alianza Editorial, 2006 [1 ed. castellano 1968], p. 51.
48
como El pensamiento indgena y popular en Amrica72 o La seduccin de la barbarie73) la cantera de donde tomar Posse todo el caudal filosfico precolombino, rico en matices y formas, que deslumbra en sus novelas sobre el ciclo de la conquista (Daimn, Los perros del Paraso y, algo menos, en El largo atardecer del caminante). En una entrevista Posse declar que Kusch deca que Daimn era la puesta en novela de su filosofa74, con lo que la filiacin con el filsofo argentino queda clara desde el principio. A la concepcin y valoracin del pensamiento mtico evidentes en las novelas de Posse tambin contribuir la filosofa de Friedrich Nietzsche, del que el novelista se declara gran admirador75 y que a su vez se convirti en uno de los pioneros de todas las corrientes filosficas irracionalistas europeas. Nietzsche, ya desde su primera obra, se revel como un autor polmico al reivindicar el valor del mito frente a las posturas racionalistas dominantes; para l, el mito representa los elementos dionisacos de la vida que han sido tristemente eliminados por el afn controlador y cognoscitivo del pacato hombre apolneo. ste ha obviado que toda cultura, si le72 Rodolfo Kusch, El pensamiento indgena y popular en Amrica, Buenos Aires, ICA, 1973. 73 Rodolfo Kusch, La seduccin de la barbarie, Buenos Aires, Raigal, 1953. 74 Posse en Aracil, Abel Posse, op. cit., p. 214. 75 En Argentina, y toda Sudamrica, la presencia del pensamiento alemn es muy firme. He ledo y sigo leyendo a Nietzsche, Heidegger, Scheler, Gadamer. En mis libros la presencia de Nietzsche es muy marcada. Creo que sigue siendo el gran provocador. Ha sido una usina de cuestionamientos, de sendas ocultas que todava hoy tienen validez, Posse en Roland Spiller, Conversacin con Abel Posse, Iberoamrica (Lateinamerika-SpanienPortugal), n 2/3 (37/38), 2004; tambin disponible en la pgina web oficial oficial del autor, http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/ posse/archivo/Document.php?op=show&id=634 (ltima fecha de consulta: julio 2010).
49
falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora: slo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero76. Aunando los elementos articulados por Kusch en su visin del hombre americano original y las teoras nietzscheanas de rescate de lo dionisaco y lo mtico en la configuracin del hombre nuevo, Posse construye su particular versin sobre la Amrica de la conquista, continente que quedar anonadado con la llegada del hombre blanco portador de esa extraa filosofa del hacer y del ser, contraria al puro dejarse vivir. Hacia una definicin del mito en Posse Aunque definir el concepto de mito excede desde cualquier punto de vista las dimensiones de este trabajo, s resultara conveniente especificar bajo qu condiciones puedo relacionarlo con la visin histrica explcita en las novelas de Posse. No cabe duda de que quedarn fuera del presente estudio construcciones del mito relacionadas con el psicoanlisis (en Freud y Jung, por ejemplo), su inagotable morfologa en la poca clsica griega77 o concepciones un76 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 189. 77 No renuncio en absoluto al mito griego ni a sus valiosas posibilidades semnticas, sino a la excesiva labor de divulgacin que se ha realizado sobre su repertorio ms clebre de personajes arquetpicos, fenmeno que ha dejado a la sombra otros matices y ha transmitido una visin un tanto superficial de la cultura clsica y su riqueza mitolgica. En este sentido, creo necesario recordar que la tradicin mtica griega, pese a su dilatada difusin a nivel mundial, no es la nica existente y por ello no debe eclipsar en ningn momento otros ejemplos igualmente relevantes. En este sentido recojo las palabras de Robin Lane Fox: Naturalmente, las sociedades de Oriente Prximo tenan su poesa, algunas de cuyas manifestaciones eran muchsimo
50
tanto peculiares como la de Roland Barthes, que en Mitologas concibe el mito como un agente del estatismo social de la burguesa que lo crea, una realidad deformadora78 que priva totalmente de historia al objeto del que habla79. A este respecto, Robin Lane Fox advierte de las connotaciones un tanto grandilocuentes que puede tener el trmino en la actualidad e intenta reproducir su sentido primigenio en el mundo griego que, obviamente, tiene que ver con la sensacin de aoranza de un pasado ms puro, realmente autntico y admirable, del que el presente es una degradacin:La palabra griega muthoi significa relatos y slo somos nosotros los que los designamos con el trmino ms grandilocuente de mitos, palabra que utilizamos para referirnos a los relatos acerca de individuos con nombre propio, a diferencia de los cuentos populares, muchos de cuyos elementos pueden formar parte del relato de un mito. Un impulso para la creacin y la conservacin de muthoi acerca de personajes con nombre y apellido es la sensacin que pueda tener una comunidad de poseer un pasado lejano ms brillante ()80.
Otros, como Joseph Campbell, han preferido mostrar las variadas interpretaciones que el trmino ha tenido por partems antiguas que cualquiera de las que conocemos en Grecia (). La antigua gran epopeya de Gilgamesh segua siendo conocida y copiada, lo mismo que el viejo Poema de la Creacin babilnico. Ninguna de las obras que pudieran cantarse en la Grecia del siglo VIII tena una antigedad comparable (Robin Lane Fox, Hroes viajeros. Los griegos y sus mitos, Barcelona, Crtica, 2009, p. 60). 78 Roland Barthes, Mitologas, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1 ed. 1957], p. 222. 79 Ibid., p. 247. 80 Lane Fox, Hroes viajeros, op. cit., p. 58.
51
de diferentes autores y disciplinas, para evidenciar precisamente el carcter parcial de todas estas versiones:La mitologa ha sido interpretada por el intelecto moderno como un torpe esfuerzo primitivo para explicar el mundo de la naturaleza (Frazer); como una produccin de fantasa potica de los tiempos prehistricos, mal entendida por las edades posteriores (Mller); como un sustitutivo de la instruccin alegrica para amoldar al individuo a su grupo (Durkheim); como un sueo colectivo, sintomtico de las urgencias arquetpicas dentro de las profundidades de la psique humana (Jung) () y como la Revelacin de Dios a sus hijos (la Iglesia). La mitologa es todo esto. Los diferentes juicios estn determinados por los diferentes puntos de vista de los jueces. Pues cuando se la investiga en trminos no de lo que es, sino de cmo funciona, de cmo ha servido a la especie humana en el pasado y de cmo puede servirle ahora, la mitologa se muestra tan accesible como la vida misma a las obsesiones y necesidades del individuo, la raza y la poca81.
Para aplicar el concepto de mito a la obra de Posse, y articular desde ah las claves que guiarn las siguientes pginas, preciso de una acepcin de mitologa ms primigenia, una definicin que me permita vincular al mito con una forma de conocimiento especial y propio de la mentalidad arcaica. Con este objetivo, realizar varias calas en diferentes autores que desde distintos puntos de vista se han ido ocupando de la polidrica materia mitolgica, que tantas veces ha hundido sus races en el terreno literario.
81 Joseph Campbell, El hroe de las mil caras. Psicoanlisis del mito, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 2000 [1 ed. ingls 1949], pp. 336337.
52
Como nos recuerdan Wellek y Warren, en su clsico manual sobre Teora literaria82, en la Potica aristotlica el mito es el equivalente a trama o estructura narrativa, aunque tambin puede entenderse como fbula o invencin. En oposicin, la filosofa griega gesta el logos, con sus manifestaciones ms evidentes en la exposicin lgica y el discurso dialctico83. En los siglos XVIII y XIX se generaliza una consideracin negativa hacia el mito y se concibe como un trmino peyorativo sinnimo de ficcin falsa, tanto histrica como cientficamente. El Romanticismo, en su buceo por lo subjetivo e irracional, rescata el vocablo para una valoracin positiva del mismo, hasta convertirse el mito en el equivalente a un tipo de conocimiento que complementa a la realidad histrica y cientfica. En cuanto a interpretaciones contemporneas, me parecen interesantes las aportaciones del espaol Andrs Amors, quien contina de algn modo con esta idea decimonnica del mito como complemento vital de ciencia e historia y lo define explcitamente como una intuicin privilegiada que ha descubierto una conexin insospechada84, o del mexicano Carlos Fuentes cuando acude a la etimologa del trmino mito, que, segn Erich Kalher, remite a mu y82 Wellek y Warren, Teora literaria, Madrid, Gredos, 1974, p. 227. 83 Conviene matizar aqu la idea extendida de que el discurso mtico y el filosfico o racional son totalmente opuestos; pese a las evidentes diferencias entre ambas formas de pensamiento, stas coexistieron durante algn tiempo en la mentalidad griega e incluso se influyeron mutuamente. Como indica Alberto Bernab, ambos terrenos se mantuvieron por caminos paralelos durante siglos y () no se trat en modo alguno de una pura sustitucin radical de uno por el otro (Alberto Bernab, Dioses, hroes y orgenes del mundo. Lecturas de mitologa, Madrid, Abada Editores, 2008, p. 377). 84 Andrs Amors, Introduccin a la literatura, Madrid, Castalia, 2004 [1 ed. 1980], p. 73.
53
es por ello la imitacin del sonido elemental, res, trueno, mugido, musitar, murmurar, murmullo, mutismo; de la misma raz proviene el verbo griego MUEIN, cerrar, cerrar los ojos, de donde derivan misterio y mstica85. Karen Armstrong, en su Breve historia del mito, apunta un poco ms lejos y considera el saber mtico una forma de arte que va ms all de la historia y seala lo que hay de eterno en la existencia humana, ayudndonos a traspasar el catico flujo de sucesos fortuitos y entrever la esencia de la realidad86. Pero sin duda quien ms ha estudiado el concepto y en mayor profundidad es Mircea Eliade, que define el mito en las sociedades arcaicas como historia verdadera, y lo que es ms, una historia de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa87, de manera que conocer los mitos es aprender el secreto origen de las cosas88. Como explica Eliade, a partir de Jenfanes el mundo griego fue desvinculando al mito de todo valor religioso o metafsico y qued simplemente como algo opuesto al logos y, ms tarde, a la historia: es decir, como un vestigio de otra poca89. Sin embargo, la persistencia del mito en muchos mbitos humanos es indudable y as se lo plantea el filsofo Hans Blumenberg:Acaso toda recepcin de lo mtico, al igual que la pretensin filosfica de haber puesto definitivamente trmino al mito por medio del logos, slo es un pretexto, fruto de una accin selectiva, para encubrir lo que, no obstante, de acuer85 Fuentes, Valiente mundo nuevo, op. cit., p. 156. 86 Karen Armstrong, Breve historia del mito, Barcelona, Salamandra, 2005. 87 Mircea Eliade, Mito y realidad, Barcelona, Kairs, 2006, p. 9. El subrayado es mo. 88 Ibid., p. 21. 89 Ibid., p. 10.
54
do con su realidad, ha permanecido invariable: un mito que persiste en medio de una humanidad que slo en apariencia est desmitologizada?90
No es extrao que Blumenberg recoja en su estudio la sugestiva nocin que Salustio tena del mito: aquello que jams aconteci y an as siempre es91. La persistencia del mito est ms all de toda duda independientemente de cul sea la lectura que se adopte. Esta conciencia mtica perseverante, ese espacio inviolable que subyace a todos los cambios aparentes, es el que Posse intentar rescatar a travs de su proyecto novelesco, que tiene en el mito un aliado esencial. Ventajas de la visin mtica a) El lenguaje en el mito Para Rodolfo Kusch, la palabra en el mundo primitivo es un fluido mgico, que est cargado de mana y supone sabidura. Entre los aztecas se representaba como una voluta de humo, para hacer notar el discurso sagrado de algn personaje92. As, en un sentido amplio, la palabra es el vehculo de lo trascendente, de lo sacro, y por ello se puede afirmar que mito y lenguaje mantienen una relacin matricial que los convierte en indivisibles. No se puede concebir el mito sin la materia lingstica que lo forma; las culturas primitivas constituyen sus enunciados mticos en y desde la90 Hans Blumenberg, El mito y el concepto de realidad, Barcelona, Herder, 2004, p. 13. Las palabras entrecomilladas que cita el autor al final de su interrogacin son de T. W. Adorno. 91 Ibid., p. 50. 92 Rodolfo Kusch, El pensamiento indgena y popular en Amrica, Buenos Aires, Ed. ICA, 1973 [1 ed. 1970], pp. 260-261.
55
palabra, pero mantienen en ellos algo que los proyecta hacia otros fines no exclusivamente verbales. Pese a estar constituidos materialmente de palabras, inseparables stas de la naturaleza oral que las gesta, los mitos apuntan siempre a una dimensin que podemos considerar translingstica, religiosa; segn Lvi-Strauss, el mito est en el lenguaje y al mismo tiempo ms all del lenguaje93 o lo que es lo mismo, el mito es lenguaje, pero lenguaje que opera en un nivel muy elevado94. El enunciado mtico no existe si no capta la solemnidad verbal de un discurso que siempre tiene un valor trascendente, ms all del meramente declarativo, que explica, predice, organiza el mundo segn unos patrones compartidos por una cultura. Por ello se puede afirmar que cuando se cumplen todas estas premisas, el mito, en su formulacin oral primitiva, se ha convertido en algo ms que un simple enunciado; ser entonces poema, canto o lenguaje en su grado ms alto:ste [el mito] se presenta en forma de un relato procedente de la noche de los tiempos, preexistente a cualquier narracin que lo recoja por escrito. En ese sentido el relato mtico no depende de la invencin individual o la fantasa creadora, sino de la transmisin y la memoria. Este vnculo acerca el mito a la poesa, que, en su origen () puede confundirse con el proceso de elaboracin mtica95.
Fuentes resume muy bien esta relacin matricial del mito respecto a la materia lingstica que lo crea, esta ambivalencia de significante y significado. Al mismo tiempo, destaca la93 C. Lvi-Strauss, Antropologa estructural, Buenos Aires, Eudeba, 1968, p. 189. 94 Ibid., p. 190. 95 Jean Pierre Vernant, El universo, los dioses, los hombres (El relato de los mitos griegos), Barcelona, Anagrama, 2000, p. 10.
56
latencia de ese corpus mtico en la proyeccin novelstica, de manera que esa primitiva forma de contar, posiblemente la primera en la historia del hombre, vuelve a estar presente en la narrativa contempornea: La novela occidental () vive una intensa nostalgia del mito que es el origen de la materia con la cual se hace literatura: el lenguaje96. En reiteradas ocasiones Abel Posse ha confesado que su objetivo prioritario a la hora de afrontar una novela es crear una expresin lingstica convincente, lograda, que refleje esa admiracin del europeo hacia la naturaleza americana, esa extraeza ante lo distinto. Llega a afirmar: para m, el problema exclusivo de la literatura es el lenguaje; despus se podrn contar historias (). Pero todo no son ms que opciones externas a la creacin literaria, que no es otra cosa que lenguaje97. De ah que, segn el argentino, la nica preocupacin que debe atormentar a todo escritor es la de encontrar su lenguaje98 y en este sentido relaciona el hecho de escribir con un acto de valor ritual:Escribir es una impostura. Y hay momentos de esa impostura que son ms legtimos, y ese caer en el propio lenguaje es un momento de satori, como dira un budista zen, de revelacin, donde todo un juego de intuiciones se da en ese preciso instante a travs de la palabra99.
La palabra, portadora de un valor semntico expansivo, cobra una relevancia que podramos llamar religiosa (religiosa considera Luis Sinz de Medrano toda la narrativa de96 Fuentes, Valiente mundo nuevo, op. cit., p. 155. 97 Posse en Sinz de Medrano (coord.), La Semana de Autor sobre Abel Posse, op. cit., p. 81. 98 Posse en Pites, op. cit., p. 124. 99 Posse en Garca Pinto, op. cit., p. 498.
57
Posse, desde el momento que toda ella concierne al esfuerzo de establecer una religacin con los dioses y con sus huellas autnticas en el reino de este mundo100). El universo verbal de las novelas de Posse es sin duda uno de los valores ms destacables de las mismas; arraiga en una exuberancia estilstica que deslumbra al lector, es compacta, ingeniosa, barroca (esencialmente en Daimn y Los perros del Paraso) y en proyectos sucesivos parece destilarse y concentrarse en una voz de resonancias ms ntimas, pero en la que el componente esttico del lenguaje sigue presente. La inclusin de cierto valor lrico en su novelstica es en este sentido un rasgo definitorio del estilo posseano:En la prosa, en la misma materia de mi escritura, hay muchsimos elementos poticos. Saltos, inmisiones [sic] emocionales, momentos lricos provienen exclusivamente de la intencin potica. Incluso ciertas descripciones, las referencias a ciertos estados del alma de los personajes, situaciones y la visin con que los abordo son eminentemente poticos101.
El estado ms elevado del lenguaje tal vez se corresponde con la expresin potica. Es en la tensin lrica donde la palabra alcanza todo protagonismo y se nos presenta semnticamente abierta, expectante. Toda narrativa que se presuma dotada de algn grado de trascendencia (y la de Posse lo es) necesita de esos momentos de mayor intensidad y, para el novelista argentino, lo potico es una de las dimensiones esenciales del novelista102. Encontrar su propia voz (tema100 Luis Sinz de Medrano, Abel Posse: La bsqueda de lo absoluto, Anales de Literatura hispanoamericana, 21 (1992), p. 467. 101 Posse en Hernndez, La novela es generosa, op. cit., 122. 102 Ibid., p. 121.
58
del que ha hablado Posse en reiteradas ocasiones103) supone en cierto modo incluir la dimensin lrica que, por otra parte, es algo connatural a la realidad de Hispanoamrica ya que en este espacio el lirismo parece asaltar al novelista a cada instante. La unin de lo lrico y lo irreal en la naturaleza americana lleva a replantear los cnones, los estatutos de verdad y representacin, de manera que en el aparente salto hacia lo surreal de la escritura latinoamericana, la introduccin de elementos poticos o fantsticos es un poco el realismo de Amrica104. Todas estas premisas con las que Posse se plantea su tarea novelesca parecen reclamar la recurrencia al mito, al lenguaje mtico. El novelista opta por una expresin cargada de significado, que alude a un universo cultural compartido cuya lectura se revela ntida en su esencialidad. Las novelas de Posse pretenden tener la formulacin verbal de ese relato anterior al saber histrico, que cuenta algo conocido casi de forma innata, pero que parece reactualizarse al hacerse verbo, palabra. La oralidad con la que nace el mito est hermanada con la expresin potica que lo expresa. Hemos visto que en el ideario estilstico de Posse lo lrico es una categora fundamental que, adems, forma parte de la naturaleza verbal del mito. El componente oral del relato mtico no tiene una relacin directa con las novelas del argentino, ya que ste parte siempre de contrastar los sucesos narrados con las versiones oficiales que la historiografa ha establecido como definitivas mediante la seriedad del cdigo escrito; adems, la novela segn Posse parte, sobre todo, de un trabajo de invencin y103 En un determinado momento tuve la exacta sensacin de que yo no estaba dentro de mi voz. Me senta incmodo, como cuando uno est en un lugar que no le gusta. La nica formacin de un escritor, creo yo, es encontrar su voz (Posse en Garca Pinto, op. cit., p. 498). 104 Posse en Pites, op. cit., p. 124.
59
composicin individual, privado, y todo mito, por el contrario, supone colectividad y tradicin. An as, el autor tomar de la forma mtica todo lo que de ella pueda resultarle eficaz para su revisin de la historia de Amrica y dejar de lado los rasgos inherentes al mito que en su proyecto novelstico no sean pertinentes. Pese a las acrobacias sorprendentes entre los elementos histricos y mticos, no debemos olvidar que Posse es un novelista y que echar mano de unos u otros recursos segn la ocasin. b) El valor actualizador del mito El enunciado mtico siempre connota duracin y permanencia; las verdades en l contenidas se caracterizan por su ubicuidad temporal, ya que su validez no tiene una naturaleza marcada por lo transitorio. Un mito siempre es verdadero, su contenido no es caduco. Independientemente de que la estructura verbal del mito recurra estilsticamente al pasado, este pretrito no acota su valor semntico, que se proyecta siempre sin agotarse. El significado del mito atae a todos los tiempos, no se encuentra circunscrito a ninguna temporalidad precisa. Como sostiene Lvi- Strauss:Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados: antes de la creacin del mundo o durante las primeras edades o en todo caso hace mucho tiempo. Pero el valor intrnseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman tambin una estructura permanente. Ella se refiere simultneamente al pasado, al presente y al futuro105.
105 Lvi- Strauss, Antropologa estructural, op. cit., p. 189.
60
De la misma manera, Posse planifica sus novelas histricas con el objetivo de que en ellas la lectura del pasado no sea nicamente un elemento arqueolgico, embellecedor de la trama. Como ya vimos, en gran parte de la novela histrica el pasado se reelabora dotndolo de una gravidez que alcance al presente y aporte claves que puedan ayudar a su interpretacin. La fidelidad de la reconstruccin histrica pasa a un segundo plano y lo interesante es que el pasado evocado muestre de forma directa la gnesis del presente que comparten lector y autor:En todo caso, yo no trat de ser un escritor histrico en el sentido en que lo fue sir Walter Scott, que procuraba darle al lector una reconstruccin del pasado ms o menos cuidadosa. Yo quise hacer presente el pasado, o si lo prefiere, visitar el pasado con el sentido del presente106.
Para enfatizar esta idea relativa a la trascendencia del pasado en el presente Posse acude en muchas ocasiones al concepto de la cum-presencia de Ortega y Gasset107 de manera que todo tiempo pretrito sigue copresente (o cumpresente) en nuestros das. Sin embargo, este punto no slo parece tomarlo del filsofo espaol sino que aparece ms cercano a l a travs de la figura de Alejo Carpentier, que renov las tcnicas, las perspectivas y los juegos temporales en su valiossima obra narrativa. Posse tiene no pocas deudas con el novelista cubano y una de ellas atae sin duda a la dimensin temporal en que se articulan sus novelas; de106 Posse en Sinz de Medrano (coord.), La semana de Autor sobre Abel Posse, op. cit., p. 65. 107 Quise recordarle al lector que no est en el pasado jugando a que los dos navegamos en la historia felizmente en un viaje a travs del tiempo, sino que esto es presente o cum-presente, como dira Ortega y Gasset (Posse en Pites, Entrevista con Abel Posse, op. cit., p. 125).
61
hecho, en las siguientes palabras de Carpentier percibimos la misma idea que antes nos anunciaba Posse:Puede decirse que en nuestra vida presente conviven las tres realidades temporales agustinianas: el tiempo pasado tiempo de la memoria, el tiempo presente tiempo de la visin o de la intuicin, el tiempo futuro o tiempo de espera. Y esto en simultaneidad. La historia de nuestra Amrica pesa mucho sobre el presente del hombre latinoamericano; pesa mucho ms que el pasado europeo sobre el hombre europeo (). Ante esta presencia del pasado en nuestro presente, viviendo en un hoy donde ya se perciben los plpitos del futuro, el novelista latinoamericano ha de quebrar las reglas de una temporalidad tradicional en el relato para inventar la que mejor convenga a la materia tratada, o valerse las tcnicas se toman donde se encuentran de otras que se ajusten a sus enfoques de la realidad108.
Esta idea de simultaneidad temporal, tan necesaria para el propsito interpretativo de las novelas de Posse, forma parte elemental de la naturaleza del mito. As pues, encontramos una afinidad esencial entre los perfiles cronolgicos que articulan la voz mtica y la idea temporal que Posse pretende recrear en sus novelas histricas. Todo ello sin desechar la posible (y evidente) influencia que en lo terminolgico tuvo Ortega y Gasset y en lo fctico tendr Carpentier109.108 Alejo Carpentier, Razn de ser, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de Rectorado, 1976, pp. 214-215. 109 En el artculo Borges y Carpentier. Recuerdo de dos maestros en Venecia, el escritor y diplomtico argentino narra el encuentro que, en 1974, tuvo con el cubano en la bella ciudad italiana. En este escrito muestra su admiracin hacia el autor de El reino de este mundo: Como Venecia, la obra de Carpentier no se agota en la primera aproximacin, ni siquiera en las sucesivas. Est llena de meandros, conexiones impre