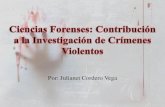Crimenes impunes, colombia invertida. Notas sobre La virgen de los sicarios. Pablo Álvarez.
-
Upload
juan-camilo-rua-serna -
Category
Documents
-
view
20 -
download
1
Transcript of Crimenes impunes, colombia invertida. Notas sobre La virgen de los sicarios. Pablo Álvarez.

Cuadernos de Letras 68
¿Crímenes impunes?/ ¿Colombia invertida? Notas sobre La virgen de los sicarios
Pablo Álvarez
Resumen El presente trabajo se plantea dos objetivos íntimamente ligados: 1) caracterización del género literario hispanoamericano “novela picaresca” y 2) análisis de una de sus obras representativas (La virgen de los sicarios, de F. Vallejo). El análisis de la novela de Vallejo hace hincapié en: cartografía urbana inscrita en el relato y auto-representación del intelectual.
De la “sicaresca”
“Él, padre de los padres, derribó el muro de sombras que separaba las dos regiones
opuestas, permitiendo que los benditos y los condenados se vieran unos a otros.”
—Jontahan Safran Foer, Todo está Iluminado
En el campo de las ciencias humanas—y desde hace, al menos, ya tres décadas—son
innumerables los discursos críticos que inquieren sobre las crisis (simbólicas, materiales) de las ciudades que pueblan la geografía global (y sus, más o menos, des-afortunados conciudadanos).26 El colombiano Fernando Vallejo (Medellín, 1942)—tal como se exhibe a través de intervenciones públicas y personajes/ narradores de sus relatos—no se sitúa al margen de esta “lectura” de la geografía global.27 Sin embargo, Vallejo tiñe su mirada crítica con un agudo “sentido del sinsentido”: la vida—opina él—no es más que una angustiosa y agonizante antesala de la muerte. Dejando atrás el sentimentalismo (auto-complaciente) del melodrama latinoamericano y existencialismo, más o menos, diletante inscrito en cierta narrativa post-boom, el antioqueño, Vallejo, adopta un discurso directo, tajante e incisivo: ataca—jamás idealiza—cada uno de los estratos sociales (en especial, los bordes) y sus mitos de redención (por ejemplo, el imaginario en clave Macondo).
La virgen de los Sicarios se enmarca en un tipo de literatura llamada por la crítica—de manera irónica—“sicaresca”. Este pequeño género—si se me permite llamarlo género—incluye, entre otras, novelas como Noticia de un secuestro (1996) de Gabriel García Márquez, Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco, Hijos de la nieve (2000) de José Libardo Porras y Sangre ajena (2002) de Arturo Alape. Cada uno de estos textos posee su propio estilo y punto de vista, pero tienen un denominador común: el referente. O, lo que equivalente: la creciente violencia que se vive en las
26 En Chile, el adalid de esta postura crítica es, sin duda, Grínor Rojo y su equipo de investigadores del
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile—véase, sin ir más lejos, su Poscolonialidad y nación (Santiago: Lom, 2004).
27 Cotéjese, por ejemplo, el documental: La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo (2003) de Luis Ospina.

Cuadernos de Letras 69
ciudades colombianas, especialmente en Medellín. María Fernanda Lander expone las razones del juego semántico con el que se bautiza esta literatura: “la conexión más obvia entre la sicaresca y la picaresca es la recreación de un personaje cuya juventud, inexperiencia, continuo movimiento y particular visión de la sociedad que lo relega, se convierten en las características que definen al nuevo antihéroe” (289).
Esta relación que realiza Lander logra insertar al personaje de Alexis—protagonista de la Virgen de los sicarios (1994), de Vallejo—como el pícaro moderno de Medellín, un personaje que proviene de los barrios más pobres de la ciudad para convertirse en la antítesis del héroe. Sin embargo, en la novela, es posible apreciar la figura de Fernando como el verdadero paseante: es él—un gramático que regresa a Medellín después de un amnésico autoexilio en México—quien vagabundea por la ciudad, quien se encuentra en un constante movimiento, utilizando al sicario como lazarillo y protector ante la violencia urbana.
Fácilmente podría pensarse que la relación establecida entre Fernando y Alexis está determinada por el poder tanto económico como cultural del primero—Fernando proviene de una acomodada familia colombiana, además de ser “el último gramático de Colombia”, lo cual lo posiciona en un lugar privilegiado y de poder—empero, lo que en la novela se presenta no es una lucha de clases ni una batalla por el dominio, ya sea a través del lenguaje o bien de las armas sino, más bien, existe un verdadero caos sociocultural, donde el carácter acéntrico del poder determina las acciones. Durante el transcurso del relato, no sabemos con exactitud si el culpable de los asesinatos descarnados es el sicario o quien lo acompaña. En este sentido, vale la pena citar a Lander; para ella: “La sicaresca, al representar el diálogo entre los mundos divorciados que dan forma a la ciudad, construye un precario espacio de encuentro que impele al lector a reconocerse en lo desconocido y, al hacerlo, descubrir que los conceptos de víctima y victimario pierden su valor semántico tradicional y se tornan indistinguibles.” (290).
Lo que intenta Lander—a mi juicio—es introducir al lector en el conflicto de las personalidades en juego (y los “binarismos” que estas conllevan): la sicaresca generaría una complicidad entre lector y ficción, ya que permite ampliar aún más la ambigüedad en torno a los roles víctima/victimario. La ambigüedad se ve aún más acrecentada con la falta de arrepentimiento y la inexistencia del sentimiento de culpa exhibida por el sicario/ pícaro luego de perpetrar un crimen (la ley de valores, en la sicaresca, aparece caduca o interdicta).
En un principio es Alexis quien se muestra inmutable frente a cada crimen cometido, mientras que Fernando intenta, mediante el discurso moral (aunque cínicamente enunciado), demostrarle al sicario que está cometiendo un acto totalmente reprochable e innecesario en algunos casos. Pero a medida que el relato avanza y Fernando se nutre cada vez más del discurso del sicario, además de su escaso aprecio por el pueblo del Medellín de hoy, el gramático termina por justificar—e incluso propiciar—los asesinatos de su “enamorado”28: “A esta gonorreíta tierna también le puso
28 Roberto González Echevarría explica esto en términos de lucha entre eros/ tanatos. Véase su “Oye mi
son” (Taller de Letras 35).

Cuadernos de Letras 70
en el susodicho sitio su cruz de ceniza y lo curó, para siempre, del mal de la existencia que aquí a tantos aqueja. Sin alias, sin apellido, con su solo nombre, Alexis era el Ángel Exterminador que había descendido sobre Medellín a acabar con su raza perversa.” (55).
En esta última cita, es posible observar a un Fernando más compenetrado con Alexis, con su lenguaje y su mundo. Destaca la palabra “gonorreíta”, uno de los epítetos más ofensivos utilizados por los pobladores de Medallo, según explica el mismo académico de la lengua; también, Fernando justifica la muerte de esta nueva víctima apelando a aquel destino irremediable, la muerte, como la cura a los problemas de la existencia; por último, el gramático instala a su sicario personal como un Ángel Exterminador, subvirtiendo y mezclando los términos de lo celestial con lo infernal. Ocurre en esta novela una inserción del infierno en el paraíso terrenal de lo que fue Medellín.
Escenas de Medellín
Esta noción de Medellín como ciudad-infierno—Metrallo es más apropiado en este caso—aumenta con las reacciones de Fernando ante la participación activa de los medios masivos en la vida de cada uno de los habitantes de la ciudad. El departamento de Vallejo se encuentra totalmente vacío, solo un refrigerador, una mesa, cuatro sillas y una cama constituyen la inmobiliaria del personaje, lo suficiente como para saciar las necesidades más básicas del hombre. La llegada de Alexis al departamento de su sostenedor generará un cambio sustancial, ya que aquel encontrará, en la vacuidad del hogar de Fernando, un silencio que debe ser llenado con los adelantos de la modernidad: una radio y un televisor.29 Para el gramático, el ruido de la radio es algo atormentador, y para su mala fortuna éste le sigue en todas partes, especialmente en los taxis—su principal medio de transporte para el recorrido de la ciudad—y en su propio hogar tras la llegada del sicario: “[y]o no sé, pero el maldito loro [la radio] convirtió el paraíso terrenal en un infierno: el infierno. No la plancha ardiente, no el caldero hirviendo: el tormento del infierno es el ruido. El ruido es la quemazón de las almas” (56-57).
De esta escena alegórica del nuevo orden cultural se deduce un segundo argumento: el creciente mercado de la ciudad de Medellín. Mientras la ciudad, regida por estrictas leyes del mercado, multiplica sus habitantes desbordadamente, el consumo, “naturalmente”, lo hace de igual manera. En un notable episodio de la novela, Fernando conoce a Wílmar (un muchachito con el que se involucra tras la muerte de Alexis, su ángel exterminador), y aquel le pide a este que escriba en una servilleta lo que espera de la vida. La respuesta revela la irrupción de una nueva lógica: “unos tenis marca Reebock y unos jeans Paco Ravanne. Camisas Ocean Pacific y ropa interior Calvin Klein. Una moto Honda, un jeep Mazda, un equipo de sonido láser y una nevera para la mamá” (91).
Esta respuesta, más que asombrar al lector, debiera dejarlo satisfecho, ya que es la que se esperaría de una persona que ha vivido recibiendo los constantes estímulos de los medios y la publicidad. Otra respuesta sería inverosímil. Lo que Wílmar espera de la vida no es otra cosa que lo
29 El gramático no solo renuncia a los libros (su departamento está vacío) sino, también, los deja reemplazar
por los electrodomésticos.

Cuadernos de Letras 71
que el mercado espera de su consumidor. Fernando, al declararse un muerto viviente y al mostrarse escéptico y crítico frente al consumo y lo vertiginoso que puede llegar a ser la posmodernidad, no se ve afectado en lo más mínimo, es más, se ríe de esta situación, y aprovecha de responder que lo que él desea lleva por nombre: Wílmar—nombre que, dicho sea de paso, obedece a la sujeción de las capas bajas y medias por inscribir sus genealogías en los blasones del neoliberalismo metropolitano. En este punto notamos el apego del protagonista hacia lo material, lo cual se contradice en parte con su discurso. Lo que desea y espera de la vida, no es más que el joven cuerpo del sicario de turno. Lo corpóreo, lo carnal, logra la cercanía necesaria de Fernando para con la realidad de Medalla—Metrallo.
En un principio mencioné la condición de paseantes tanto de Fernando como de Alexis. Aquí la retomo: perfectamente podríamos considerar al sicario como un pícaro de la época contemporánea, los criterios para tal clasificación, sin embargo, serían más bien reducidos: solo la juventud, inexperiencia, el deambular y una potencial orfandad son las características de mayor fuerza. Recordemos que el personaje de la picaresca debe abandonar su hogar y entregarse al azar de la vida en la ciudad para sobrevivir, mientras que Alexis abandona su hogar para convertirse en sicario, quedando huérfano a temprana edad tras la muerte de Pablo Escobar: el “padre” (simbólico) de todos los sicarios de Colombia. No obstante a la condición del joven asesino, el personaje que más cumple con la condición de paseante, vagabundo y conocedor de la ciudad es Fernando, quien tiene menos ventajas que su joven “pareja”, ya que él solo puede ver la ciudad desde abajo sin lograr subir donde el calor del infierno se hace más insoportable. Alexis, en cambio, por su condición de “comunero” y sicario, puede deambular sin problemas por ambos mundos. Con todo, Vallejo mantiene mayor preocupación por reconstruir la ciudad, un Medellín que se desmorona con cada día que pasa. Esa preocupación se ve reflejada en el siguiente fragmento:
Ciento cincuenta iglesias tiene Medellín, mal contadas, casi como cantinas, una exageración, y descontando las de las comunas a las que sólo sube mi Dios con escolta, las conozco todas. Todas, todas, todas. A todas he ido a buscarlo. Por lo general están cerradas y tienen los relojes parados a las horas más dispares, como los del apartamento de mi amigo José Antonio donde conocí a Alexis. Relojes que son corazones muertos, sin su tic-tac. (53)
El amparo y refugio que busca Fernando en las iglesias de Medellín se hace infructuoso, ya que estas mal contadas iglesias viven y se sustentan de manera anacrónica, no viven los tiempos modernos, sus relojes no funcionan, están estancados. Al igual que en las iglesias, los relojes de José Antonio también crean un desorden en el tiempo, ratificando la disparidad entre Fernando y Alexis. Esto último es confirmado por el mismo protagonista: “hombre, fíjese usted, que me viniera a dar el destino acabando lo que me negó en la juventud, ¿no era un disparate? Alexis debió llegarme cuando yo tenía veinte años, no ahora: en mi ayer remoto” (17).
La reconstrucción que realiza Fernando es el desesperado intento de un antiguo habitante de Medellín por rescatar lo pasado, aquella ciudad arcádica, rural, la de su infancia, la de Sabaneta. Lo que hay ahora es Medallo, Metrallo, sobrepoblación, desempleo, delincuencia, narcotráfico,

Cuadernos de Letras 72
muerte. Vallejo—narrador—no deja espacios libres, de distensión: la novela completa es una muerte en vida. Lo más frustrante es que parece inmortal. “Hombre vea, yo le digo, vivir en Medellín es ir uno rebotando por esta vida muerto. Yo no inventé esta realidad, es ella la que me está inventando a mí” (76). El narrador se reconoce muerto en vida, además de considerarse un sujeto determinado por el medio, al declarar que es la realidad la que lo inventa a él. Esto que podría parecer más propio de un discurso naturalista (pienso en la prosa del primer Edwards Bello), es más bien el reflejo de la incapacidad y frustración de un Fernando derrotado que vuelve a su tierra a morir, pero antes debe presenciar cómo se está asesinando la ciudad misma.
En una ciudad de iglesias con relojes descompuestos y efebos que son ángeles exterminadores, el advenimiento del Apocalipsis es ineludible. Medellín agoniza, pero no es por culpa de sus habitantes; en parte sí, son los pobres, la mala raza, el cruce entre el español, el indio y el africano (90) que se reproducen inconcientemente, sin pensar en las consecuencias; pero también la culpa es del gobierno y de la ciudad misma—del gobierno sobre todo: “[d]ije arriba que no sabía quién mató al vivo pero sí sé: un asesino omnipresente de psiquis tenebrosa y de incontables cabezas: Medellín, también conocido por los alias de Medallo y de Metrallo lo mató” (46), una ciudad omnipresente mal construida y mal distribuida: “irregular, imprevisible, impredecible, inconsecuente, desordenada, antimetódica, alocada. . .” (118), esa es Medellín y esa es la ciudad que se ha construido para sus habitantes.
En relación con lo anterior, quisiera referirme a la impunidad de los asesinatos ocurridos en el relato. El trabajo de María Fernanda Lander es realmente explicativo en lo relativo a este punto. Como ya indiqué, refiriéndome a Lander, en la novela sicaresca la doble responsabilidad del crimen salta a la vista, insertando a su vez la ambigüedad. Por un lado, existe el victimario directo: los habitantes de las comunas y el sicario. Por el otro la víctima: los pertenecientes a la legalidad, los normalizados. Este es el esquema básico y más común al momento de representar la violencia. Lander, sin embargo, va un paso más allá:
Comprobamos que la concepción del espacio como un área dividida entre las víctimas de abajo y los victimarios de arriba, participa de la trampa de las identidades sociales impuestas. El hecho de que los personajes vivan la ciudad como el escenario de una violencia producto de la discriminación social, provoca que a partir del diálogo al que los obliga el momento de encuentro, se descubran a sí mismo como reflejo del otro. Víctimas se revelan como victimarios y viceversa (292).
La ensayista se basa en la división geográfica de Medellín y en el prejuicio general que esto trae consigo. El punto de encuentro se ve manifestado en la novela a partir de las relaciones sostenidas entre Fernando y los sicarios. Es en este momento cuando comienza el juego especular, un espejo un tanto distorsionado, si se piensa literalmente.
A su vez, es importante la impenitencia en la que se mantiene el crimen tras el juego de la ambigüedad. Ni la dizque víctima ni el dizque victimario se arrepienten de los crímenes. “En Fernando no hay ni resquemor ni remordimiento porque dichos valores han perdido su valor

Cuadernos de Letras 73
semántico, no significan nada.” (Lander 293), es importante la sutil relación que hace Lander entre la pérdida del valor semántico de los valores—por extensión, pérdida de toda moral—y la calidad de gramático del protagonista. Fernando, personaje en crisis, entra también en una crisis del lenguaje, deformando el propio al confundir su discurso con el del joven sicario. “Gonorrea” comienza a ser una palabra más habitual para el académico. Comienza de esta manera la insensibilidad ante la muerte, la cual se manifestaba en las primeras páginas, para luego extremarla. El momento más crítico del protagonista ocurre luego de la muerte de Alexis, pero la llegada de Wílmar reemplazará al antiguo amante. Por su parte el sicario es quizá el caso más radical de la insensibilidad ante el asesinato. No existe en este personaje ningún tipo de proceso o graduación de la sensibilidad, sino que se le conoce desde un principio como el asesino por contrato dispuesto a matar a quien su sostenedor estime como posible víctima. Al mostrarse totalmente frío ante la muerte, el joven asesino manifiesta su falta de arrepentimiento. La “impenitencia” del asesino reside en que este no pertenece a la sociedad normalizada, “la realidad de los criminales se construye a partir de la conciencia de la no pertenencia a la comunidad moral de los habitantes de la ciudad legitimada. Es decir, los valores y las reglas quebrantadas no tienen para el sicario ninguna connotación ética.” (Lander 291). De esta manera se puede inferir que el sicario, al no pertenecer ni utilizar el código de la sociedad legal, no carga con sentimiento de culpa alguno que le impondrían los códigos morales de dicha sociedad. De esa misma forma, Fernando entra en el juego de Alexis, empapándose de los códigos amorales del joven amante.
Para Miguel Cabañas, los delitos y asesinatos cometidos por los sicarios, y la impunidad de estos, “son pequeños espejos de grandes robos y atropellos realizados por el gobierno a gran escala. Las injusticias o afrentas se resuelven a través de la venganza privada, a través de la figura instrumental del sicario.” (14). Cabañas considera al sicario y los crímenes de este como una forma alegórica utilizada por Vallejo –autor– para representar el mundo gubernamental, sus vicios y delitos. Bien podría argumentar a favor de esta figura, sin embargo, prefiero abstenerme a esto y considerar la participación del gobierno como una de las causas de los problemas que aquejan a Colombia. Fernando constantemente recrimina al gobierno por su irresponsabilidad frente a la violencia de Medellín. En uno de los tantos descargos del gramático, el siguiente es fundamental: “Mensaje al presidente y al gobierno: El Estado debe concientizarse más y comprarles ropa a los muchachos con el fin de que ya no piensen tanto en procrear ni en matar. Las canchas de fútbol no-bas-tan.” (98). Más que crímenes, el Estado en La virgen de los sicarios se ve reflejado en la precariedad de los habitantes de las comunas y en el desorden y violencia que se vive día a día en las calles de la ciudad.
En relación a la última cita, es importante observar la ironía con que el escritor se refiere a la solución de los problemas en la agonizante Colombia. Declarado el rechazo al fútbol por parte del narrador, la mejor medida que el gobierno puede optar para evitar el eterno círculo de procreación y exterminio del pueblo por el pueblo, es la de comprarles ropa. En un mundo donde lo material cobra mayor importancia que cualquier otro pensamiento o sentimiento abstracto, la prenda de vestir es un gran símbolo. Fernando pudo haber dicho: cómprenles televisores, radios, entradas

Cuadernos de Letras 74
para el cine, sin embargo, optó por la ropa: rasgo distintivo de la cara externa de una persona, es lo que viste al cuerpo, lo que está en su superficie. Muchos autores contemporáneos han centrado su atención a la importancia exacerbada que se le da al cuerpo. Gilles Lipovetsky sostiene que hoy en día la figura mitológica con la cual las generaciones se reconocen e identifican es con Narciso: “el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo, en el momento en que el capitalismo autoritario cede el paso a un capitalismo hedonista y permisivo…” (50).
La relación del hombre con su propio cuerpo cobra gran valor en la novela de Vallejo. No es resultado del azar lo que escribe Wílmar en la servilleta; los tres escapularios que llevan los sicarios en el cuerpo son en defensa del mismo; las relaciones establecidas por el protagonista primero con Alexis e inmediatamente con Wílmar denotan la fugacidad de la relación, y el deseo de Fernando por sentir la juventud junto a él, de reconocerse en el otro sujeto años más joven. Frente a este espíritu de consumo y afán material, es la lucha que libra Fernando; contra la radio y su sonido infernal; contra el televisor y quienes componen sus imágenes, principalmente el mundo político. La lucha del gramático, sin embargo, es infructífera: luego de la muerte de Alexis, con Wílmar repetirá lo mismo que vivió con su primer amor.
Fuertemente relacionado con lo anterior, es posible acercar otra noción de Lipovetsky relacionada con la fugacidad de los nuevos tiempos, y su relación con lo material. “Vivir en el presente, sólo en el presente y no en función del pasado y del futuro, es esa pérdida de sentido de la continuidad histórica, esa erosión del sentimiento de pertenencia…” (51). Vivir tan solo el presente es algo que salta a todas luces en la novela. La juventud del sicario, la baja expectativa de vida, sumado a la ausencia de un pasado trascendente, hacen de la narración un presente constante. “A los doce años un niño de las comunas es como quien dice un viejo: le queda tan poquito de vida… Ya habrá matado a alguno y lo van a matar. Dentro de un tiempito, al paso que van las cosas, el niño de doce que digo reemplácenlo por uno de diez. Ésa es la gran esperanza de Colombia.” (29).
En estas líneas se puede apreciar la esperanza que guarda el narrador en relación a la vida de un niño colombiano. El sicario en Colombia debe luchar por su vida, nada le es dado, la vida no se la regalaron al momento de nacer, más bien se la dejaron en frente para que luche por ella en una ciudad que más parece un infierno: mientras más arriba, más infernal. Según Fernando, los únicos con derecho a vivir son los viejos, pero los viejos son indecentes, indignos, repulsivos e infames, entre otras características, y lo único que esperan es la muerte, ese es el único derecho al cual tienen acceso.
En definitiva, existe en La virgen de los sicarios un manifiesto descontento hacia los difíciles tiempos que vive Colombia y la humanidad entera. La narración se inicia con la evocación de un Medellín arcádico, rural e ideal, para luego dar inicio a una narración marcada por la violencia y el lenguaje vulgar; en un principio Fernando se tomaba la molestia de explicar cada uno de los términos utilizados por los comuneros, para luego él mismo utilizarlos abiertamente; en un principio nos encontramos con un Fernando que vuelve a Medellín a morir, a seguir decepcionándose con la

Cuadernos de Letras 75
ciudad que amó, para terminar con un Fernando que no puede morir, que está destinado a seguir presenciando una y mil veces el eterno ciclo de la vida delictual en Medallo.
La eterna condena del académico de la lengua, el eterno sufrimiento—pese a su progresiva insensibilidad ante los asesinatos, el gramático demuestra un sufrimiento interior, de la muerte en vida—lo convierte en el mejor candidato para convertirse en la virgen de los sicarios. Al igual que la Manuela, Fernando es una santa invertida, protectora de los marginados. Si Manuela pertenecía al mundo del prostíbulo, Fernando Vallejo es el protector y redentor de los sicarios. Es el conocedor de todas las iglesias de Medellín, está condenado a presenciar la vida y muerte—y muerte en vida—de todos los habitantes de Medellín, mantiene una estrecha relación con los sicarios, los cuales son devotos a la virgen, e invierte todos los valores y sentidos religiosos al mantener relaciones sexuales con sus jóvenes asesinos. Si a Fernando, virgen invertida, se le suma un sicario, obtenemos la profanación de los valores nacionales. En ese sentido, la relación amorosa entre Fernando y Alexis, o Wílmar, o cualquier otro asesino a sueldo, será la fundación de un nuevo romance nacional, romance que parte de la base de evitar la procreación, y de esa manera manifestar el rechazo a la sobre población que inunda a Colombia, llenándolo de más delincuencia y pobreza. Los juicios que atentan a toda concepción moral que el lector pueda tener abundan en el relato: “Ni en Sodoma ni en Gomorra ni en Medellín ni en Colombia hay inocentes; aquí todo el que existe es culpable, y si se reproduce más. Los pobres producen más pobres y la miseria más miseria, y mientras más asesinos más muertos. Esta es la ley de Medellín, que regirá en adelante para el planeta tierra. Tomen nota.” (82-83).
La fundación de este amor nacional se basa también en los cimientos de dos mundos que parecen irreconciliables, pero que en la novela perfectamente pueden ser unidos bajo la concepción de instrumento: el sicario es instrumento de su sostenedor, su proxeneta, su virgen invertida, y viceversa, dependiendo de los intereses de cada uno.
Junto con la desmitificación del sicario y del benefactor, ambos culpables de vivir y querer sobrevivir en algún momento en el mundo hostil, Fernando Vallejo propone el tema de la fugacidad y superficialidad de lo material que ya fue visto anteriormente. Lo corpóreo juega un rol fundamental, el cuerpo como único elemento que debe nuestro cuidado y como lo más preciado que se tiene, junto con lo que lo vestimos. De esa misma forma, el sicario se convierte en un instrumento y en un elemento desechable y renovable. Importa tanto la muerte de un sicario como la del desafortunado peatón, o la del impertinente taxista o el mezquino conductor que no quiso entregar por las buenas su jeep último modelo. Tiene más relevancia la muerte de un perro, único ser viviente al cual Fernando le tiene aprecio y que, casualmente, mata, haciéndole el único favor que no le concedió en ningún momento, por lo menos de forma directa, que la de un ser humano. Pero todo esto no importa, para qué seguir cuestionándonos nuestros principios morales, nuestra responsabilidad ante tales tragedias, si finalmente: “Nada somos, parcerito, nada semos, curémonos de este “afán protagónico” y recordemos que aquí nada hay más efímero que el muerto de ayer” (Vallejo 39).

Cuadernos de Letras 76
Bibliografía
Cabañas, Miguel. “El sicario en su alegoría: la ficcionalización de la violencia en la novela colombiana de finales del siglo XX.” Taller de letras 31 (2002): 7-20. Lander, María Fernanda. “La voz impenitente de la “sicaresca” colombiana” Revista Iberoamericana 73 (2007): 287-99. Lipovetsky, Gilles. “Narciso o la estrategia del vacío.” La era del vacío. Trad. Joan Vinyioli. Barcelona: Anagrama, 1986. Vallejo, Fernando. La virgen de los sicarios. 1994. Madrid: Alfaguara, 2002.