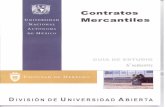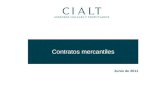Contratos Mercantiles
-
Upload
edinsonmendoza -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Contratos Mercantiles

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 1 C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
DERECHO MERCANTIL - TEMA 17
LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES. LOS CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES. PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LOS CONTRATOS MERCANTILES. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL.
I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS GENERALES.
1.1. CONCEPTO. 1.2. ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LAS
OBLIGACIONES MERCANTILES. 1.2.1. Cumplimiento de las obligaciones mercantiles.
1.2.1.1. Prohibición de los términos de cortesía. 1.2.1.2. Cumplimiento de las obligaciones puras.
1.2.2. Morosidad.
II. LOS CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES.
2.1. CONCEPTO: EL CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE CIRCULACIÓN.
2.2. EL CONTRATO MERCANTIL COMO ACTO DE EMPRESA. 2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.
III. PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.
3.1. PERFECCIÓN. 3.1.1. La oferta. 3.1.2. La aceptación. 3.1.3. La perfección del contrato.
3.2. FORMA. 3.3. PRUEBA DEL CONTRATO. 3.4. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 2 C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
IV. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.
4.1. TEORÍAS.
4.1.1. Teoría de la cláusula “rebus sic stantibus”. 4.1.2. Teoría de la imprevisión. 4.1.3. Teoría de la excesiva onerosidad de la prestación. 4.1.4. Teoría de la base del negocio. 4.1.5. Derecho y Jurisprudencia.
V. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL.
5.1. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. 5.2. PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 1
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES: CARACTERÍSTICAS
GENERALES.
1.1. CONCEPTO.
Si consideramos al Derecho Civil como el Derecho privado común, y al Derecho Mercantil como
Derecho privado especial, debemos partir, a la hora de estudiar las obligaciones mercantiles, de los
conceptos acuñados por el Código Civil.
No hay un concepto de obligación mercantil diferente del estudiado en el Tema 6 de Derecho Civil
sobre las obligaciones en general. La obligación es el lado pasivo del derecho de crédito y el
derecho de crédito es el derecho subjetivo de una persona para exigir de otra una prestación. En
este sentido, el art. 1.088 del Código Civil señala, desde el punto de vista de su contenido: “Toda
obligación consiste en dar, hacer, o no hacer alguna cosa”.
El Código de Comercio no contiene ninguna definición de la obligación, ya que desde el punto de
vista de su estructura no hay diferencia alguna entre una obligación mercantil y otra civil, ni dice
tampoco cuándo una determinada obligación es mercantil. Éste segundo problema debe resolverse a
través del acto del que procede la obligación: son obligaciones mercantiles las nacidas de actos
mercantiles, esto es, de actos de comercio, entendiendo como tales los actos jurídicos que
engendran obligaciones mercantiles. Así, según el art. 2 del Código de comercio, serán actos de
comercio: “los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga”, no
existiendo una definición más completa sobre los mismos.
El artículo 1.089 del C.c. habla de los contratos como una de las fuentes de las obligaciones, y es en
este ámbito en el que debemos encuadrar los actos de comercio. Si un contrato es mercantil de acuerdo
con las disposiciones del Código de Comercio, las obligaciones que nacen de él también son
mercantiles y se regirán antes por las reglas del Derecho Mercantil que por las del Derecho Civil.
1.2. ESPECIALIDADES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LAS
OBLIGACIONES MERCANTILES.
Las obligaciones mercantiles, que nacen normalmente de los contratos, tienen como característica, al
ser típicas o uniformes, su tendencia a la objetivación. Es decir, a no tener en cuenta la
personalidad de las partes que en ellas intervienen, y la necesidad, más acusada aún que en
Derecho Civil, de un exacto cumplimiento.
Debido a esto, el Código de Comercio contiene algunas normas especiales que se consideran, sin
embargo, insuficientes. La doctrina echa en falta, entre otras, una norma que establezca, con carácter
general, la solidaridad cuando concurran varios deudores a responder de una obligación mercantil.
1.2.1. Cumplimiento de las obligaciones mercantiles.
1.2.1.1. Prohibición de los términos de cortesía.
Según el art. 61 del C. de c.: “No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros, que bajo
cualquier denominación difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las
partes hubieren prefijado en el contrato o se apoyaren en una disposición terminante de Derecho”.
Se trata de una regla impuesta por la necesidad de garantizar la rapidez y la seguridad en las
transacciones. El comercio, que tiene una medida exacta del valor del tiempo, no tolera en el
cumplimiento de las obligaciones más dilaciones que las previstas expresamente.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 2
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
Ahora bien, la importancia de la regla está en que implica la derogación del postulado civil que,
en caso de incumplimiento de obligaciones recíprocas, autoriza a los Tribunales, de existir causa
justificada, para no decretar la resolución pedida por el contratante cumplidor y señal al otro
contratante plazo para cumplir.
En las obligaciones mercantiles el Tribunal no puede hacer uso de esa facultad y una vez instada
la resolución del contrato, el demandado no podrá cumplirlo válidamente si no es con el
consentimiento del acreedor; el deudor no puede imponer con su conducta una dilación que ni siquiera
el Tribunal le podría conceder. El acreedor puede aceptar, desde luego, el cumplimiento tardío, pero
no está obligado a ello.
El art. 1.128 del C.c., en lo relativo a las obligaciones sometidas a plazo o término inicial, establecía
que los Tribunales podrían fijar la duración del plazo aunque éste no se haya establecido, si se
podía deducir que se había querido conceder al deudor. En el ámbito mercantil los tribunales no
podrán reconocer plazo alguno salvo los casos previstos en el art. 61.
1.2.1.2. Cumplimiento de las obligaciones puras.
El artículo 62 del C. de c, establece que: “Las obligaciones que no tuvieran término prefijado por las
partes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días después de contraídas, si
sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución”, entrañando
otra divergencia respecto de la legislación común, en cuanto que sienta una doctrina diferente de la
contenida en los arts. 1.113 y 1.128 del Código civil:
a) De un lado, frente al principio civil de la exigibilidad inmediata de las obligaciones puras, las
obligaciones mercantiles de esa índole sólo son exigibles después de transcurridos los plazos
del art. 62.
b) Y de otra parte, la facultad conferida a los tribunales en el art. 1.128, es incompatible con este
precepto especial mercantil, que no quiere dejar en ningún caso al arbitrio del Juez la
determinación del día del vencimiento.
1.2.2. Morosidad.
Se considera que el deudor se halla en mora cuando su obligación está vencida y retrasa su
cumplimiento de forma culpable. La especialidad del derecho mercantil frente al principio general
del civil radica en este punto en que los efectos de la morosidad se inician al día siguiente de su
vencimiento, si la obligación tiene señalada la fecha de su cumplimiento bien por la Ley o por las
partes.
No es precisa, además, la interpelación judicial o extrajudicial en este caso, pues se sustituye este
requisito por la fecha del vencimiento de la obligación.
El art. 63 establece que: “Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones
mercantiles comenzarán:
1. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o
por la Ley, al día siguiente de su vencimiento.
2. En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, o le
intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un Juez, Notario u otro oficial
público autorizado para admitirla”.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 3
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
Frente al art. 1.100 del C.c. que, para la existencia de la mora, quiere que el acreedor haya exigido
judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación, el C. de c. establece el principio
del vencimiento y sustituye así al de interpelación. Esta regla, según sentencia del Tribunal Supremo,
responde a la presunción de que el comerciante no tiene voluntariamente improductivo el capital.
Los efectos de la morosidad son la indemnización de daños y perjuicios siguiendo las normas del
Código Civil.
II. LOS CONTRATOS MERCANTILES: CONCEPTO Y CLASES.
2.1. CONCEPTO: EL CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE
CIRCULACIÓN.
La actividad comercial es una actividad mediadora en el desplazamiento de cosas, servicios o
derechos de un patrimonio a otro, es decir, de un titular a otro. La circulación de estos valores
patrimoniales puede asumir diferentes formas:
Si se traspasa definitivamente el goce de un bien a otra persona (cambio).
Cuando la cesión del goce sea simplemente temporal (crédito).
Cuando el bien pase a ser gozado conjuntamente por dos o más personas (asociación).
Cualquiera que sea la forma de circulación, el Derecho va a regular los medios o instrumentos para
que ésta se produzca sin menoscabo de los intereses de quienes participan en ella. Estos instrumentos
son dos:
1. El título de crédito, o título valor.
2. El contrato.
La función del contrato es la misma en el tráfico civil que en el tráfico mercantil. Esto explica que las
normas ordenadoras de la teoría general del contrato sean comunes a los contratos civiles y
mercantiles y hayan de ir a buscarse en el Código Civil, a cuyas disposiciones (arts. 1.254 y ss.) se
remite expresamente el Código de comercio, diciendo en su art. 50 que: “Los contratos mercantiles,
en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la
capacidad de los contratantes se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este
Código o en Leyes especiales por las reglas generales del Derecho común”.
Así pues, a tenor del artículo 1.254 del C.c.: “El contrato existe desde que una o más personas
consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio”.
Y de acuerdo con el art.1.261: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
1. Consentimiento de las partes contratantes.
2. Objeto cierto que sea materia de contrato.
3. Causa de la obligación que se establezca”.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 4
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
2.2. EL CONTRATO MERCANTIL COMO ACTO DE EMPRESA.
Casi todos los contratos que regula el Código de Comercio están regulados también en el Código
Civil. Se plantea así la necesidad de distinguir los contratos mercantiles de los contratos civiles, y
el criterio a seguir habrá de ser el de la pertenencia o no del contrato al ámbito de la actividad
económica constitutiva de empresa. El contrato mercantil es un acto de empresa: es un acto jurídico
que se realiza por el empresario con el objetivo de realizar la finalidad peculiar de la empresa que
ejercita.
Con esta postura, la doctrina está acudiendo a un criterio puramente subjetivo, ya que se afirma que
el contrato es mercantil en tanto en cuanto interviene en él un comerciante.
Sin embargo, el Código de Comercio parece separarse de esta concepción. Concretamente, su
Exposición de Motivos, declara que el Código responde a una concepción objetiva, al fijarse
“principalmente en la naturaleza de los actos o contratos para atribuirles o no la calificación de
mercantiles, con independencia de las personas que en ellos intervienen”.
Además, el art. 2 del C. de c. establece: “Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los
ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en
él”.
Esta aparente contradicción entre nuestro derecho positivo y la doctrina es justificada por ésta en el
sentido de que, no obstante lo previsto en la Exposición de Motivos y en el art. 2, el conjunto del
Código traiciona la concepción objetiva al exigir la participación, por lo menos, de un comerciante,
en casi todos los contratos, como requisito imprescindible para que puedan ser considerados
mercantiles (cuentas en participación, art. 239; comisión, art. 244; depósito, art. 303; préstamo, art.
311; transporte, art. 349, etc.).
2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.
Podemos distinguir, dentro de los contratos mercantiles, las mismas clasificaciones que en el
Derecho Civil se hacen. Así, puede hablarse de contratos unilaterales y bilaterales; consensuales y
reales; formales y no formales; conmutativos y aleatorios; típicos y atípicos; causales y abstractos;
principales y accesorios; etc.
Pero existen, además, otras clasificaciones específicas dentro del Derecho Mercantil. Siendo el
contrato el principal instrumento jurídico de la circulación, el criterio más adecuado para agrupar los
distintos tipos contractuales, es el que mira la función económica perseguida por cada uno de ellos.
Cabe hablar de:
a) Contratos de cambio, que procuran la circulación de la riqueza (bienes y servicios), ya sea
dando un bien por otro (compraventa, permuta, suministro), ya sea dando un bien a cambio de
un hacer o servicio (el transporte y los contratos de obra).
b) Contratos de colaboración, en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la
actividad económica de otra empresa (contratos de comisión, mediación, agencia, concesión,
publicidad, asistencia técnica, leasing).
c) Contratos de prevención de riesgo, en los que una parte cubre a la otra de las consecuencias
económicas de un determinado riesgo (el seguro, en todas sus clases).
d) Contratos de conservación o de custodia de cosas (el depósito).

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 5
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
e) Contratos de crédito, en los que al menos una parte concede crédito a la otra (el préstamo, la
cuenta corriente y los contratos bancarios en general, aunque también hay contratos bancarios de
custodia).
f) Contratos de garantía, dirigidos a asegurar el cumplimiento de obligaciones (fianza, prenda e
hipoteca).
Debe destacarse la extraordinaria importancia que hoy en día tienen en derecho mercantil los
llamados “CONTRATOS DE ADHESIÓN”, que son aquellos en que una de las partes (que goza de
una situación de preeminencia) impone unilateralmente a la otra parte las condiciones y el contenido
mismo del contrato; de modo que esta última no puede discutir las diferentes cláusulas que se le
proponen, sino que ha de optar, o por aceptarlas en bloque o por no contratar. El tráfico
bancario, el de seguros, el de transporte, los suministros de gas, agua, electricidad, etc. se hacen sobre
la base de contratos uniformes, cuyo contenido se establece de antemano en unas cláusulas o
condiciones generales que rara vez sufren modificación por exigencias particulares de los
clientes.
Estas condiciones generales son definidas en el art. 1 de la Ley sobre Condiciones Generales de la
Contratación, de 13 de abril de 1998, como: “las cláusulas predispuestas cuya incorporación al
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas,
de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.
Merecen también una mención específica los CONTRATOS CON CLÁUSULA PENAL, a tenor de la
regulación que de ellos establece el Código de Comercio. El art. 56 prevé que: “En el contrato
mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada
podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita; pero
utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario”.
III. PERFECCIÓN, FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS
MERCANTILES.
3.1. PERFECCIÓN.
Se llama perfección del contrato al momento en que nace a la vida del derecho, al momento a partir
del cual el contrato comienza a existir y, por tanto, obliga a las partes contratantes. De aquí la
gran importancia práctica que tiene la determinación del momento de la perfección del contrato, ya
que desde éste los interesados quedan vinculados jurídicamente y no pueden revocar su
declaración.
La génesis o formación del contrato atraviesa esquemáticamente tres fases o momentos: la oferta, la
aceptación y la perfección.
3.1.1. La oferta.
Es la declaración de voluntad encaminada a la perfección de un contrato y que contiene los
elementos esenciales del mismo. Una oferta de contrato ha de reunir los siguientes requisitos:
1. Ha de ser completa, es decir, ha de contener todos los elementos esenciales del contrato, de
modo que, para perfeccionar el contrato, baste el sí de la otra parte. Por no tener el carácter de
completas, no son verdaderas propuestas de contrato mercantil los anuncios publicitarios, ya

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 6
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
que se tratan de meras invitaciones a que los clientes hagan sus ofertas, que una vez concretadas
serán o no aceptadas por el empresario.
2. El proponente ha de tener intención de concluir el contrato. En consecuencia no son propuestas:
a) Las declaraciones sin contenido jurídico.
b) Las ofertas acompañadas de la cláusula “sin compromiso”.
c) Los pedidos puramente informativos.
3. La propuesta ha de ser mantenida viva durante algún tiempo. Esta duración no puede ser
indefinida. En el comercio suele ser breve, porque los motivos que determinaron la propuesta
cambian constantemente, como consecuencia de las oscilaciones del mercado. Nuestro Código de
Comercio no señala ningún plazo de vigencia de la propuesta contractual.
3.1.2. La aceptación.
Es la declaración de voluntad dirigida al oferente de concluir el contrato como ha sido
propuesto. Lo fundamental, además de dirigirse a la persona del proponente, es que corresponda
exactamente a la propuesta. No puede perfeccionarse el contrato si la aceptación contiene
ampliaciones, limitaciones o, en general, modificaciones a la propuesta. En todos estos casos no
habrá aceptación de la propuesta sino su rechazo y una contrapropuesta o nueva oferta dirigida al
proponente y pendiente de su aceptación.
3.1.3. La perfección del contrato.
Según el art. 1.258 del C.c.: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (...)”. Y el art.
1.262 del mismo Código Civil establece que: “El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta
y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”. De todo ello se deduce que el
contrato celebrado entre presentes se perfecciona cuando hay acuerdo entre ambos contratantes.
El problema surge cuando entre la oferta y la aceptación transcurre un período de tiempo,
debiéndose determinar en estos casos en qué momento queda perfeccionado el contrato y, por ello,
quedan obligados los contratantes. Sobre este punto hay dos teorías extremas y dos intermedias:
A) Teorías extremas:
Teoría de la declaración, que considera perfeccionado el contrato desde el momento que se
contesta aceptando la propuesta.
Teoría del conocimiento, que retrasa el momento de la perfección del contrato hasta el
momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación.
B) Teorías intermedias:
Teoría de la expedición, para la que no basta con que se conteste aceptando la propuesta, sino
que es preciso que esta contestación se deposite en el correo, que el aceptante se desprenda
de su aceptación.
Teoría de la recepción, según la cual no es preciso que la aceptación llegue a conocimiento
del oferente, sino que basta el mero hecho de haberla recibido.
En el Derecho español, eran diferentes las soluciones a que se llegaba en materia civil y en materia
mercantil. No obstante, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico, a propósito de la contratación por vía electrónica, aprovecha la ocasión para

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 7
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
fijar el momento y lugar de celebración de los contratos electrónicos adoptando una solución única,
también válida para otros tipos de contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar
contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de Comercio mediante la modificación de los arts. 1262 Cc
y 54 CCo: así, los párrafos 2º y 3º del 1262 Cc y 54 CCo siguen la Teoría del Conocimiento, y
establecen ahora que “Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferenteconoce la aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el
aceptante no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en
el lugar en que se hizo la oferta”.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, habrá consentimiento desde que se
manifiesta la aceptación y en los que intervenga Agente o Corredor, cuando los contratantes hubiesen
aceptado su propuesta.
Finalmente, como establece el art. 55 CCo, los contratos en que intervenga Agente o Corredor
quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta.
3.2. FORMA.
El sistema de contratación mercantil se inspira, como el civil, en el principio de libertad de forma.
Así, el art. 1.278 C.c establece: “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que
se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
Por su parte, el art. 51 del Código de Comercio sigue la misma pauta: “Serán válidos y producirán
obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma
en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que
conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho Civil tenga establecidos”.
La forma no interfiere en la existencia del contrato pues, desde que existe consentimiento existe
contrato y las partes quedan obligadas, no sólo a cumplir lo expresamente pactado, sino a las
consecuencias que, según la naturaleza del contrato, sean conformes a la buena fe, al uso o a la Ley
(arts. 1.254 y 1.258 del C.c.).
Una vez formulado ese postulado, el propio Código se encarga de establecer una serie de excepciones
que merman considerablemente su amplitud:
Por un lado, el art. 52 declara exceptuados de lo dispuesto por el art. 51 (libertad de forma)
a los contratos:
1. Que por disposición legal “deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades
necesarias para su eficacia”.
2. Celebrados en país extranjero “en que la Ley exija escrituras, formas o solemnidades
determinadas para su validez, aunque no las exija la Ley española”.
Establece, además, en su párrafo final, que si estos contratos no cumpliesen las circunstancias
respectivamente requeridas “no producirán obligación ni acción en juicio”.
Por otra parte, al regular en los siguientes artículos las diferentes figuras contractuales, exige,
frecuentemente, la forma escrita; así ocurre en la sociedad (art. 119), en el transporte (arts. 350,
353 y 354), en la fianza (art. 440), en la adquisición de buques (art. 573), en el fletamento (arts.
652, 653 y 654), en el préstamo a la gruesa (art. 720) y el seguro marítimo (art. 737).
¿Quiere esto decir que a pesar de la proclamación del principio de libertad de forma, estamos más
bien ante un sistema de contratación preponderantemente formalista, en el que la escritura sea

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 8
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
elemento necesario para la válida existencia de todos esos contratos?. Las doctrina, de forma
generalizada, entiende que no.
El párrafo final del art. 52 priva de obligación o acción en juicio, esto es, de eficacia, a aquellos
contratos que no llenen los requisitos de forma exigidos por la ley. Por ello, habrá que admitir que
allí donde la forma escrita no se exija como requisito necesario para la validez del contrato,
cumplirá una mera función instrumental, dirigida a la prueba y no a la existencia del contrato
mismo. Constituirá simplemente un aspecto que, de no ser cumplido voluntariamente, permitirá que
las partes puedan obligarse recíprocamente a llenarlo.
3.3. PRUEBA DEL CONTRATO.
El art. 51 del Código de Comercio establece que los contratos mercantiles serán válidos cualquiera que
sea su forma, “con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho Civil tenga
establecidos”. Esta remisión ha de entenderse hecha a los medios previstos en el art. 1.215 del C.c.,
a cuyo tenor: “Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal
del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones”.
Este precepto fue derogado por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 399 pasa a regular
esta materia:
1. “Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
1. Interrogatorio de las partes.
2. Documentos públicos.
3. Documentos privados.
4. Dictamen de peritos.
5. Reconocimiento judicial.
6. Interrogatorio de testigos.
2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la
palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o
de otra clase, relevantes para el proceso.
3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este
artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo
admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.
No obstante, el propio Código de Comercio establece algunas normas especiales en esta materia:
1. La correspondencia telegráfica sólo será admisible como medio probatorio cuando previamente haya
sido admitida en contrato escrito y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos
convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado (art. 51.2).
2. “La declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato
cuya cuantía exceda de 9,02 euros, a no concurrir con alguna otra prueba” (art. 51.1).
3. Libros de contabilidad de los comerciantes. El principio que rige en esta materia es el que contiene
el art. 31 del C. de c.: “El valor probatorio de los libros de los comerciantes y demás documentos
contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho”.
4. Prueba mediante los libros que llevan los Agentes mediadores del comercio y mediante las
pólizas intervenidas por ellos. Los agentes mediadores son los Corredores de Comercio (integrados
en la actualidad en el Cuerpo de Notarios y Corredores de Comercio Colegiados) y los Corredores

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 9
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
Intérpretes Marítimos. Si los Agentes están colegiados son, además de comerciantes, funcionarios
públicos depositarios de la fe pública en la contratación mercantil. Sus libros, sus certificaciones a
ellos relativas y las pólizas que suscriben tienen el valor de documentos públicos notariales. La
fuerza probatoria de los documentos públicos se recoge en el art. 1218 del C.c.:
“Los documentos públicos hacen prueba, aun contra terceros, del hecho que motiva su
otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus
causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”.
Por su parte, el art. 58 C. de c. establece: “Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un
contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido Agente o Corredor,
se estará a lo que resulte de los libros de éstos, siempre que se encuentren arreglados a Derecho”.
5. Un importante medio de prueba de las obligaciones mercantiles es la factura, documento privado
al que nuestra Jurisprudencia otorga consideración especial, estimando, por aplicación del art.
1.225 del Código Civil, que si la misma es aceptada y reconocida por su destinatario, adquiere
la fuerza y valor de una escritura pública.
3.4. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.
Las normas sobre la interpretación de los contratos mercantiles están dirigidas a establecer ciertos
criterios objetivos para descubrir cuál ha sido la intención o voluntad común de las partes. Estas
normas completan las del Código Civil que en forma más detallada regulan esta cuestión.
La norma fundamental del Código de comercio en este punto es la que ordena que los contratos
han de interpretarse de buena fe. Eso implica entender que el contrato ha de ser aplicado pensando
que los contratantes han actuado en forma leal y con confianza recíproca. Esta norma de interpretación
presupone una buena fe objetiva, de forma que puede servir también para la hipótesis en que una de
las partes o las dos, han tenido una actitud de mala fe.
El art. 57 C. de c. precisa, además, que los contratos de comercio han de cumplirse: “de buena fe, según
los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido
recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven
del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones”.
Esto quiere decir que el contrato ha de ser interpretado teniendo en cuenta la finalidad económica
que las partes han querido alcanzar y lo que es usual en el ambiente o medio comercial o industrial
en el que se desenvuelven las mismas. Ahora bien, conforme establece el art. 58, si apareciese
divergencia entre los ejemplares de un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración
hubiese intervenido Agente o Corredor, se estará a lo que resulte de los libros de éstos, siempre que se
encuentren arreglados a Derecho.
Según el art. 59, además, se establece que si se originasen dudas que no se puedan resolver con arreglo
a lo estipulado en el Código de comercio ni en el civil, se decidirá la cuestión a favor del deudor.
IV. INFLUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN
LOS CONTRATOS MERCANTILES.
Uno de los problemas que con mayor agudeza ha venido preocupando a la doctrina de los últimos
tiempos, es el de determinar la influencia que ejerce en la vida de un contrato una modificación
sobrevenida en las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes al celebrarlo. Para
tratar de resolver la cuestión se han formulado varias teorías que se resumen a continuación.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 10
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
4.1. TEORÍAS.
4.1.1. Teoría de la cláusula “rebus sic stantibus”.
Con arreglo a esta teoría se entiende que en todos los contratos cuya ejecución se hace a lo largo de un
determinado período de tiempo, se sobreentiende una cláusula con arreglo a la cual el contrato obliga
mientras las cosas permanezcan igual. Si las circunstancias varían, el contrato no obliga.
4.1.2. Teoría de la imprevisión.
Se parte de la fuerza obligatoria del contrato, pero se prevé su no obligatoriedad en aquellos casos en
que sobrevienen circunstancias extraordinarias que hacen la prestación del deudor muy difícil, y
que, además, son imprevisibles. La imposibilidad de previsión de estas circunstancias es lo que
justifica la no obligatoriedad del contrato.
4.1.3. Teoría de la excesiva onerosidad de la prestación.
Consagrada en el Código Civil italiano es, en esencia, la siguiente: cuando la prestación de una de
las partes se hace excesivamente onerosa como consecuencia de acontecimientos extraordinarios
e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede pedir a los Tribunales que declaren resuelto el
contrato. La resolución del contrato no puede pedirse si la onerosidad sobreviene dentro del riesgo
normal del contrato.
4.1.4. Teoría de la base del negocio.
En esta teoría se trata de resolver el problema a través de la idea de la “base del negocio o del
contrato”. Por tal base del contrato debemos entender un conjunto de circunstancias exteriores
objetivas y de intenciones y expectativas subjetivas de las partes, que son necesarias para que el
contrato sea eficaz.
La transformación de las circunstancias económicas puede dar lugar a la desaparición de la base del
negocio, si lleva consigo la alteración de las circunstancias exteriores y expectativas e intenciones
de las partes que formaban tal base. Si esta base del negocio desaparece, el contrato puede
declararse resuelto. Uno de los casos de desaparición de la base del negocio sería precisamente la
alteración de las circunstancias económicas que rompa la equivalencia o equilibrio entre las
obligaciones de las dos partes contratantes.
4.1.5. Derecho y Jurisprudencia.
Ni el Código Civil ni el Código de Comercio contienen normas referentes al problema de la influencia
de la alteración de las circunstancias económicas en los contratos civiles y mercantiles. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha ocupado de esta materia en alguna de sus sentencias,
estableciendo los siguientes principios (STS de 27 de Junio de 1984 y 19 de Abril de 1985):
1. Admisión en nuestro derecho de la cláusula “rebus sic stantibus”.
2. Restricción en su admisión. La cláusula puede ser declarada y admitida por los Tribunales con
cautela por la peligrosidad que encierra. En todo caso, para su admisión es preciso que concurran
los siguientes requisitos:
a) Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 11
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
b) Desproporción enorme entre las obligaciones de las partes contratantes.
c) Aparición de causas totalmente imprevisibles.
d) Que la parte que la alega tenga buena fe y carezca de culpa.
3. Que no haya otro medio de evitar el daño más que resolver (es decir, que el contrato deje de
existir, devolviéndose los contratantes lo percibido en virtud de él) o bien modificar el contenido
del contrato mediante su remisión a los tribunales para adecuarlo a las diferentes circunstancias. La
jurisprudencia viene manteniendo esta segunda posición (modificación del mismo).
Se configura, por tanto, como una regla interpretativa derivada de lo que establece el art. 1258 C.
Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
V. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL.
Debemos partir de la distinción que establece el art. 1.930 del Código civil, en virtud del cual: “Por la
prescripción se adquieren (...) el dominio y demás derechos reales. También se extinguen (...) por la
prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”. La primera es un modo de
adquirir el dominio y los demás derechos reales por la posesión a título de dueño, continuada y no
interrumpida durante el tiempo que marca la ley. La prescripción extintiva es un modo de
extinguirse por su no uso durante el tiempo señalado por la ley.
Asimismo, la prescripción como causa de extinción de las obligaciones mercantiles no opera en forma
automática, sino como excepción que ha de alegarse por el deudor.
El Código de Comercio regula la prescripción en el Título II del Libro IV (arts. 942-954) bajo la
denominación “De las prescripciones”. En este Título sólo hace referencia a la prescripción
extintiva o de acciones, con dos especialidades respecto a la regulación de la prescripción extintiva
en el Código Civil:
5.1. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
Se llama, en general, interrupción de la prescripción a las causas que determinan un impedimento
de la prescripción e imponen que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero.
Pues bien, el sistema de interrupción de la prescripción establecido en el art. 944 del C. de c. no
coincide con el art. 1.973 del Código Civil.
Ambos artículos establecen tres causas de interrupción de la prescripción:
Art. 1973 C.c. Art. 944 C. de c.
- Ejercicio de la acción ante los tribunales.
- Reclamación extrajudicial del acreedor.
- Acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor.
- Demanda o interpelación jurídica hecha al
deudor.
- Renovación del documento en que se funde.
- Reconocimiento de las obligaciones.
El precepto mercantil omite toda referencia a la reclamación extrajudicial, y, en cambio, añade a
la interrupción judicial y al reconocimiento de la deuda por el deudor la “renovación del documento
en que se funde el derecho del acreedor”.

CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
DERECHO MERCANTIL – TEMA 17 Pág. 12
C/ Francisco Silvela 106, 28002 Madrid Tlfn.: 917824342 / 30 www.grupocto.com / [email protected]
5.2. PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN.
Según el art. 943 del C. de c.: “Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo
determinado para deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común”.
Respecto de los plazos expresamente previstos en el Código, cabe hacer la siguiente clasificación
de los derechos a prescribir, en función del período previsto en su articulado:
Cinco años:
Derecho del socio a percibir los dividendos o pagos por razón del capital.
Cuatro años:
Acción contra los socios gerentes y contra los administradores de la sociedad, a contar desde el día
de su cese.
Tres años:
a) La responsabilidad en que hubieren incurrido los Agentes mediadores del comercio.
b) Las acciones del socio contra la sociedad (desde su separación o exclusión) y las de la
sociedad contra el socio (desde la disolución).
c) Las acciones nacidas de los contratos mercantiles de préstamo a la gruesa y de seguro marítimo.
d) La acción del tenedor de la letra de cambio contra el aceptante o su avalista.
Dos años:
Acción para reclamar indemnización por abordaje a contar desde el siniestro.
Un año:
Un conjunto muy diverso de acciones de Derecho marítimo, contempladas en el art. 952.
Seis meses:
1. La acción real contra la fianza de los Agentes mediadores de comercio, a contar desde que
se entregaron los efectos.
2. Acciones relativas al cobro:
a) De portes, fletes y gastos a ellos inherentes, y de la contribución de averías comunes, a
contar desde la entrega de los efectos que los adeudaron.
b) Del pasaje, a contar desde el día en que el viajero llegó a su destino, o del en que debía
pagarlo.