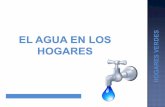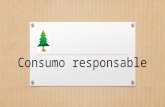CONSUMO NOOTROPICOS.pdf
Transcript of CONSUMO NOOTROPICOS.pdf

http://www.drogasinteligentes.com/ Drogas Inteligentes - Nootrópicos - Smart Drugs - Dopaje intelectual http://www.letras-psicoactivas.es/ EL DEANOL, UNO DE LOS MEJORES SUPLEMENTOS Hay una serie de sustancias que, sin perjudicarnos (o sólo haciéndolo en casos aislados), pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento intelectual. Creo que una de las más interesante es el deanol. Aumenta y mejora la acción de la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria, la concentración y la inteligencia, y que se encarga de mantenernos calmados para permitir una buena actividad cerebral. Es una molécula natural que se encuentra en peces como las anchoas y las sardinas. Los experimentos realizados indican que mejora la atención y el aprendizaje. También mejora la coordinación motriz y la resistencia a la fatiga muscular. Los prospectos que acompañan a sus presentaciones en el mercado lo recomiendan para la astenia psíquica y psicogénica, trastornos de la memoria, atención y vigilancia, y para la apatía y depresión consecutivas al uso de tranquilizantes y sedantes. Por supuesto, hay posibles efectos secundarios: prurito, insomnio, dolor de cabeza y tensión muscular, sobre todo en dosis altas. Como ocurre con todos los suplementos naturales, los efectos no son inmediatos, sino que hay que ser constante en su consumo durante varias semanas para notar efectos plenos. Hay un problema con algunas presentaciones de deanol, que deben tener en cuenta los deportistas: contiene una pequeña dosis de heptaminol, un estimulante suave prohibido por el reglamento de control de dopaje de todas las federaciones deportivas, algo que debe ser tenido en cuenta por algunos. DROGAS INTELIGENTES Hace ya tiempo publiqué en algunos medios relacionados con el ajedrez varios artículos sobre las sustancias que pueden mejorar el rendimiento intelectual. Mi relación con este deporte, la aparición de los primeros controles antidopaje y el hecho de que sin duda constituye una competición deportiva en la que existe lucha y confrontación fue lo que me hizo introducir el tema a través de él antes que con otra actividad intelectual. Ahora que estoy terminando de redactar un libro sobre este tema, me parece interesante volver a tratarlo. Reconozco que en algunos lugares de aquellos escritos fui algo radical y que me dejé llevar por las emociones para compensar y contrarrestar la influencia de la opinión pública y de los estamentos oficiales. No es momento ahora de corregir o moderar mis palabras, por lo que quedarán tal como fueron elaborados y la publicación que pronto presentaré será más tranquila a la vez que más rica en contenidos y mucho más extensa. Sé que puede resultar polémico hablar sobre este tipo de productos, aunque quizás la mayoría de las personas se escandalizan al oír sobre él debido a la utilización del término "droga", que es indudablemente feo. El hombre de la calle, término tantas veces utilizado para referirse a los no especialistas, lo asocia inmediatamente a delincuencia y marginalidad. Lo cierto es que la culpa no es suya, o al menos no toda. Los medios de comunicación no dejan de informarnos sobre delitos cometidos por personas que supuestamente consumen algún tipo de droga perjudicial, que es la que les impulsa a delinquir. Este es un tema ya demasiado tratado y del que podríamos hablar y discutir sin parar, así que me limitaré a señalar que posiblemente no sea la droga en sí la que crea el problema, sino el uso que se hace de ella, uso que viene condicionado por una multitud de factores, tales como la educación del sujeto, su entorno, la sociedad en la que vive, y, por qué no decirlo, las legislaciones de los estados, que son las que deciden si una sustancia debe ser considerada maligna o benigna. Me gustaría remitir al lector a la magnífica y enciclopédica obra de Antonio Escohotado para aclarar este tema. En nuestro caso nos ocupamos las denominadas drogas inteligentes, traducción del término inglés smart drugs, comúnmente utilizado para designar este tipo de productos. Es también frecuente el uso de la palabra nootrópicos, que procede del griego noús (mente) y trópos (movimiento), dando a entender que se trata de sustancias cuyo objetivo es actuar sobre las capacidades cognitivas. Es cierto que se trata de una definición muy amplia, que podría aplicarse a la gran mayoría de drogas, así que nos parece más apropiado decir que se trata de sustancias que mejoran la inteligencia, el aprendizaje, la memorización y el recuerdo sin efectos importantes a nivel del sistema nervioso central y con un poder tóxico bajo. Para tranquilidad del lector, no estamos hablando de drogas con poder de adicción, sino que estamos utilizando el significado de este término tal como era antes de la grandiosa cruzada que los gobiernos de casi todos los países emprendieron hace tiempo contra esas sustancias que no les reportan beneficios económicos porque no se venden en farmacias. Quiero dejar bien claro que mi intención no es convencer a nadie de nada, sino simplemente informar. Una vez el sujeto está informado, es libre de elegir como persona que es. La actitud contraria, la oficial y predominante, es criticar y censurar sin antes conocer y aceptar los estereotipos que nos inculcan los gobiernos y quienes están a su lado y de ellos maman. De ahí el motivo de estos artículos y del libro próximo a aparecer: algunos de los que utilizan el órgano con el que piensan, su cerebro, pueden estar interesados en conocer la manera de aumentar su rendimiento sin poner en peligro su cuerpo. LAS MEJORES SUSTANCIAS PARA EL CEREBRO En este artículo nos limitamos a señalar las que John Morgentaler, uno de los gurús del movimiento de las drogas inteligentes, y coautor de las publicaciones Smart Drugs y Smart Drugs II, cita como mejores sustancias nootrópicas. Personalmente haría algunos cambios en esta lista. El mayor problema con que nos encontramos los abanderados de esta causa es que hay pocos ensayos fiables, puesto que los laboratorios y marcas farmacéuticas están más interesados en investigar y promover las sustancias que recetan los médicos, es decir, las drogas oficiales. Acetil-L-Carnitina Es un aminoácido natural que tiene gran diversidad de efectos sobre varios órganos del cuerpo. Ejerce efectos beneficiosos sobre la depresión y protege las neuronas. También tiene un efecto antienvejecimiento. Mejora el metabolismo celular, la memoria, el tiempo de reacción y otras funciones cognitivas. Se puede encontrar en herbolarios, tiendas de dietética y establecimientos de suplementos para deportistas. Dhea Es una hormona esteroidea producida por la glándula adrenal. Se trata del esteroide más abundante en el torrente sanguíneo. Sirve para luchar contra la obesidad. Produce importantes mejoras cognitivas y tiene un efecto anti-envejecimiento. Se puede adquirir en los mismos comercios citados anteriormente. Ginkgo Biloba Mejora muchas funciones cerebrales, incluyendo memoria, atención y concentración. Fosfatidilserina Nutre las membranas celulares del cerebro y es a la vez un componente suyo. Suplementándose con ella se mejoran muchas funciones cognitivas que tienden a declinar con la edad: memoria, aprendizaje, concentración, estado de ánimo y alerta. Además, mantiene bajos los niveles de cortisol, la hormona interna más destructiva, que se segrega en momentos de tensión y sensación de peligro. La forma más segura y barata de obtenerla es consumiendo lecitina de soja, que de paso servirá para reducir el colesterol. Pregnenolona Algunos autores la consideran uno de los suplementos más efectivos. Tiene por detrás décadas de eficacia clínica y seguridad. Sus efectos

incluyen: aliviar el estrés, mejorar y prolongar los niveles de energía, reducir las inflamaciones articulares, mejorar la memoria. Es también antidepresivo. Es difícil de encontrar en España, por lo que para obtenerla hay que acudir a alguna de las smart shops que hay en la Red. Deprenyl Es, según algunos, la terapia más prometedora en la lucha contra el envejecimiento. Antidepresivo, estimulante sexual y eficaz contra el Parkinson y contra el Alzheimer. Para obtenerla, lo mismo que en el caso anterior. Dihidroergotoxina Es una de las smart drugs más importantes porque mejora de diversas maneras las capacidades intelectuales y ralentiza el preceso de envejecimiento. Se encuentra en farmacias españolas con el primer nombre indicado. Vinpocetina Mejora la oxigenación cerebral y la asimilación de energía. Para conseguirla, acudir a smart shops. Centrofenoxina Es una droga antienvejecimiento. Estimula la actividad química del cerebro, en particular la asimilación de glucosa. Acudir a smart shops. EL GINKGO BILOBA Lo más importante y básico a la hora de querer mejorar el rendimiento intelectual mediante ayudas externas es controlar la nutrición. Pasemos a dar algunos consejos fundamentales en lo que concierne a la alimentación. Primero de todo, antes de realizar cualquier tipo de actividad, no se debe comer copiosamente. Después, hablando de la composición de la comida, se deben tomar los carbohidratos justos para mantener un rendimiento cerebral óptimo (la glucosa es el alimento del cerebro), siempre sin excederse. Nada de carbohidratos de alto índice glucémico (azúcar de mesa, dulces, cereales refinados, pan, etc), puesto que se transforman rápidamente en glucosa, lo cual provoca una gran producción de insulina, que a su vez hará descender rápidamente el azúcar en sangre, con el consiguiente cansancio y aletargamiento. También ocurre así una elevación en los niveles de serotonina, el neurotransmisor tranquilizador y estabilizador, que puede producir más adormecimiento. Antes de la actividad necesitamos lo contrario, elevar los niveles de dopamina y noradrenalina, neurotransmisores activadores, lo cual se consigue con una comida rica en proteínas con poca grasa, para no dificultar la digestión (carne de pollo, pavo, claras de huevo, pescado blanco, etc). Es evidente que tenemos que consumir una cierta cantidad de carbohidratos, pero deben ser de bajo índice glucémico, como por ejemplo legumbres, frutas, verduras, para evitar lo expuesto antes. Hemos hablado ya de algunas sustancias que pueden mejorar nuestras facultades intelectuales. Una bastante interesante es el ginkgo biloba, que se extrae de las hojas del ginkgo, un árbol antiquísimo, conocido por la medicina china desde hace milenios. Su propiedad más conocida es la mejora acusada de la circulación sanguínea, por frenar la acumulación de plaquetas y relajar los vasos sanguíneos, motivo por el cual fue introducido en la medicina occidental. De todas formas, es muy ignorado por la medicina convencional, más preocupada por recetar fármacos fuertes elaborados y patentados por laboratorios farmacéuticos, mientras el ginkgo, por ser sustancia natural, no puede ser objeto de patente. La mejora de la circulación se ejerce fundamentalmente sobre dos zonas interesantes para todos: el cerebro y los órganos sexuales. Al mejorar la irrigación cerebral, mejora las capacidades disminuidas del anciano y potencia las todavía no tan disminuidas del adulto. Parece ser que activa la producción de neurotransmisores encargados de la actividad física e intelectual: dopamina, noradrenalina y acetilcolina. Por eso es un suplemento interesante para el trabajador intelectual, ya que mejorará su rendimiento, vivacidad mental y memoria. En cuanto a la otra indicación (el sexo), al mejorar la circulación en los genitales mejora las erecciones en los varones y aumenta el flujo sanguíneo en el aparato reproductor femenino, con mayor facilidad para excitarse. También aumenta la producción de ATP, la molécula que proporciona energía a todas las células, y se ha demostrado que tiene propiedades antioxidantes frente a una gran cantidad de radicales libres. Como siempre decimos, no hay que esperar resultados milagrosos en un solo día. No se trata de estimulantes ni de Viagra, por lo que se debe tomar regularmente durante largos periodos de tiempo, preferentemente con el estómago vacío, 15 minutos antes de las comidas, 2-3 veces al día. Es muy difícil que sea tóxico, incluso ingerido en grandes cantidades. En caso de ingerir un frasco completo, algo muy raro por su sabor amargo, podría darse dolor de cabeza por la vasodilatación, pero raramente algo más grave. Siempre hay que advertir que puede haber personas alérgicas al producto. LA SULBUTIAMINA Hay algunos productos que, sin ser drogas, pueden ayudarnos en nuestras actividades intelectuales. Uno de ellos es la sulbutiamina. La sulbutiamina es una molécula de síntesis similar a la tiamina (vitamina B1), pero con efectos más marcados. Actúa sobre los centros cerebrales del despertar y aumenta la resistencia a la fatiga física e intelectual y la memoria. Igual que la tiamina, es neurotropa (interviene en el metabolismo de las neuronas). El prospecto recomienda el producto para astenia, apatía, estados depresivos, trastornos de la memoria y psicosomáticos y para la deficiencia intelectual. Se recomienda, en el caso del niño, para casos de inestabilidad, alteraciones de la atención y del comportamiento y psicoastenia. Como ocurre con todos los suplementos que no son drogas, la toma ha de ser continuada durante un largo periodo de tiempo para notar un efecto pleno. La dosis habitual es de dos comprimidos en el desayuno. No se debe tomar después del mediodía porque podría dificultar el sueño. Hay que advertir que toda sustancia tiene posibles efectos secundarios. Se desaconseja su uso en personas que padezcan ansiedad y/o insomnio y en individuos de temperamento nervioso. Siempre es posible una reacción alérgica en alguna persona sensible al componente. En resumen, creo que se trata de un producto muy indicado para aquellos jugadores a los que les hace falta un poco de motivación, que quieren estar más concentrados o que quieren mejorar sus facultades intelectuales. No olviden que en el fondo todo el mundo desea mejorar. Si hay algo que puede ayudarnos sin afectar a nuestra salud ¿Por qué no hacerlo? Es cierto que siempre habrá moralistas que dirán que toda ayuda exógena es inaceptable. La realidad es que la ciencia avanza y que podemos utilizarla para beneficiarnos. LA CAFEÍNA La cafeína es el principal alcaloide del café y el que le confiere sus propiedades características. Se trata de una de las sustancias incluidas en los reglamentos de dopaje de todas las federaciones deportivas. En ellos aparece como una sustancia restringida, es decir, su uso está permitido siempre que no se llegue a una concentración de 12 microgramos por mililitro. Como este dato puede decir poco, hay que avisar de que unos pocos cafés pueden, dependiendo de su contenido en cafeína, producir este nivel de concentración en orina hasta dos-tres horas después de su ingestión. La cafeína facilita la actividad intelectual y la creatividad, manteniendo despierto y en estado de alerta a su consumidor. En esta acción está también implicado un incremento de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Sin embargo, tiene una serie de efectos no deseados. Activa la secreción de noradrenalina, pero no ayuda a renovar la que se va agotando, por lo que después de un largo periodo de consumo (tras la toma de varios cafés en un mismo día) el organismo siente que necesita reposo y cae en estado de aletargamiento para reponer las energías gastadas. Si se vuelve a tomar café (es lo que se suele hacer al día siguiente, cuando se experimenta el cansancio), se va incrementando la dosis necesaria para conseguir los efectos deseados. Tarde o temprano la droga pasa factura. Paradójicamente, aunque la sensación es de mayor energía, la

realidad es que la cafeína agota la vitamina B1, encargada de transformar los carbohidratos ingeridos con la alimentación en energía. La conclusión está relacionada con el buen uso de cualquier droga (la cafeína es una de ellas): informarse bien, conocer lo mejor para nosotros y tomar las cantidades que nos beneficien, sin excedernos. DOPAJE PARA ACTIVIDADES INTELECTUALES Algunas personas pueden pensar que el uso de suplementos para las actividades intelectuales no es de ningún valor, dado que, piensan ellos, los procesos mentales no pueden ser controlados por medio de la química. Esta creencia, bastante arraigada en nuestra cultura occidental, cuyo fundamento es la unión de platonismo y cristianismo, puede no ser más que un error histórico, y el plantearse las relaciones mente-cuerpo tan sólo un pseudoproblema alimentado por nuestro lenguaje cotidiano, que distingue entre entidades y sucesos físicos por un lado, y mentales (o espirituales) por otro. El mero hecho de decir "mi cuerpo....." parece dar a entender que somos alguien que posee un cuerpo, cuando la experiencia cotidiana parece indicarnos que somos un cuerpo. Permítanme hablar un poco de filosofía. Platón fue quien, recogiendo las tradiciones de las sectas esotéricas, popularizó el concepto de alma inmaterial, en el siglo -V. El cristianismo antiguo, igual que su origen, el judaísmo, no creía en ningún tipo de entidad incorpórea. Fue Agustín de Hipona, el segundo padre de la Iglesia Católica en orden de importancia después de Tomás de Aquino, quien, por su filiación neoplatónica antes de convertirse al cristianismo, introdujo en esta religión la idea de un alma inmaterial, ya en los siglos IV y V. En el Nuevo Testamento, siempre que se trate de una traducción no demasiado manipulada, no se habla en ningún momento de alma. En el siglo XVII, Descartes habló de la existencia de dos entidades en el ser humano: la mente, inmaterial, y el cuerpo, material. Aparece así la concepción del ser humano como un compuesto de un cuerpo totalmente semejante a una máquina, dentro del cual existe una mente, inmaterial, creada por el dios cristiano. Es una forma de ver al hombre que se sigue teniendo hoy día. Así nació el dualismo (mente-cuerpo, alma-cuerpo o espíritu-materia, según se quiera) hoy día presente en nuestra cultura, en nuestra ciencia, en nuestra filosofía, en el sentido común y en las cabezas de casi todos los occidentales. Por eso, la mayoría, habiendo recibido una educación cristiana, o por lo menos con la impregnación de cristianismo que tiene toda nuestra cultura, duda de que un producto químico pueda influir en un proceso mental. Las neurociencias han avanzado muchísimo en los últimos años, y está comprobado que nuestra conducta, nuestras emociones y nuestros pensamientos son controlados por unas sustancias llamadas neurotransmisores. Su mayor o menor concentración en el cerebro, y su mejor o peor funcionamiento, implica contar con un mejor o peor estado de ánimo y con una mejor o peor actividad intelectual. Los fundamentos del dopaje intelectual (o cerebral) parten del control de estos neurotransmisores. Existe la opción de mejorar la neurotransmisión por medio de sustancias naturales, no perjudiciales para la salud. Un ejemplo de mejora de la neurotransmisión es la toma de antidepresivos para aumentar el tiempo que están en contacto ciertos neurotransmisores con sus receptores. La mayoría de las veces ese neurotransmisor es la serotonina, la encargada de estabilizarnos. Pero los antidepresivos, algunos de los cuales se utilizan para mejorar el rendimiento intelectual, y están prohibidos por ello por el COI (por ejemplo, el amineptino, el cual aumenta el tiempo de contacto de la dopamina con sus receptores, con lo que se consigue un estado de euforia, de agresividad, de ganas de luchar) tienen todos efectos secundarios. La opción que aquí planteamos, y tal es el objetivo de nuestra información, es usar otro tipo de productos que mejoren los procesos intelectuales con métodos no agresivos para el organismo. Después de recibir la información, cada uno hará lo que crea más conveniente, pero lo que no se puede es adoptar la táctica del avestruz y esconder la cabeza ante todos los avances científicos sólo porque nos escandalizan moralmente. Siempre habrá sujetos que tengan esa información y que la usen en su propio beneficio. Y si los demás no la tienen, competirán en inferioridad de condiciones. LA VITAMINA B12 La vitamina B12 es una de las más importantes. Es antianémica porque participa en la síntesis de proteínas y de glóbulos rojos. Pero no crean que por consumirla van a estar prevenidos contra este mal pues también hay que controlar los niveles de hierro, ácido fólico, vitamina D y cobre. Es estimulante general del organismo y neurotrófica, ya que nutre los tejidos nerviosos. A diferencia de la inmensa mayoría de vitaminas y minerales, no se encuentra prácticamente en productos vegetales, sino en animales, por lo que los vegetarianos deben tomarla en forma de suplementos. Ni siquiera esta opción es suficiente en algunos casos, porque algunos individuos carecen del llamado factor intrínseco que debe estar presente en el aparato digestivo para asimilarla. En este caso, los médicos suelen recetarla en forma de inyecciones, bastante dolorosas y de un color rojizo que da cierto miedo. En nuestra sociedad occidental son muy raros los casos de carencia grave. Es más común una subcarencia, con problemas bucales, fatiga, trastornos del humor y de la memoria. Un consejo para evitar dolorosas inyecciones y asegurarse el aporte de B12: tomarla en forma de coenzima. Se trata del dibencocide (también llamado cobamamida o coenzima B12), activo por vía oral, y mucho más potente en lo que respecta a las propiedades mencionadas. Ni la vitamina ni la coenzima B12 pueden ser tóxicas, ya que es una vitamina hidrosoluble y su exceso se eliminaría por la orina. El dibencocide formaba parte de algunos productos que los médicos solían recetar para problemas infantiles de desarrollo, y que con los años han caído en desuso. Para finalizar, no esperen milagros de la vitamina o la coenzima B12, pero es seguro que después de varias semanas de uso se sentirán mejor física e intelectualmente, que viene a ser lo mismo, pero nuestro lenguaje, siempre dualista, distingue entre sucesos físicos y mentales, y siempre es bueno especificar todo. BETABLOQUEANTES Hay una serie de sustancias que estoy seguro han sido, son y serán usadas por personas con tendencia a la ansiedad, a ese encogimiento de estómago anterior a un acontecimiento importante, a las palpitaciones del corazón en los momentos críticos. Se trata de los betabloqueantes. Son productos que bloquean la acción de un exceso de secreción de adrenalina -lo cual se suele producir en individuos a los que se les dispara fácilmente el sistema simpático- o la extrema sensibilidad de los organismos de ciertas personas a su acción (probablemente por haber recibido una educación excesivamente sobreprotectora, por lo que no se han acostumbrado a los momentos de estrés que la vida moderna conlleva). Su efecto consiste en evitar una elevada excitación muscular, tanto en el sistema cardiovascular -corazón y vasos sanguíneos- como en los músculos esqueléticos, previniendo así también la sensación subjetiva de nerviosismo que produce el notarse las palpitaciones, los temblores y otros signos que incrementan la tensión de sujetos inestables. Al evitar esos síntomas fisiológicos, la persona se percibe subjetivamente más tranquila, con lo que aumenta su autoconfianza. Por tanto, este tipo de drogas tiene un efecto indirecto (pero evidente) sobre la estabilidad emocional y el rendimiento intelectual. Sin embargo, hay que conocerse a uno mismo muy bien y haber experimentado antes de probar este tipo de sustancias. Una dosis superior a la que templaría los nervios del más inestable puede producir una reducción significativa del pulso (bradicardia), una bajada importante de la presión arterial y debilidad muscular, efectos secundarios que podrían producir graves problemas de salud. Como casi todas las drogas, en España se pueden conseguir fácilmente en farmacias, a pesar de que teóricamente sólo se venden con receta. El betabloqueante típico es el propanolol. Aunque se ha intentado la síntesis de otros similares con mayor efecto sobre los receptores beta de músculos o de corazón sin afectar al otro órgano, no se ha conseguido aún. Las federaciones deportivas en principio incluyen a estos fármacos dentro de las sustancias restringidas, pero no deciden explícitamente si controlarlas o no: "Los bloqueantes B-adrenérgicos únicamente se considerarán prohibidos, a juicio

de las correspondientes federaciones españolas deportivas, cuando el consumo de estas sustancias pueda modificar artificialmente el rendimiento deportivo de los deportistas o los resultados de las competiciones". Una de las federaciones que controla estos productos es la de tiro (en todas sus modalidades) por facilitar que no tiemble el pulso. SOBRE PROTEÍNAS, CARBOHIDRATOS Y GRASAS En líneas generales, cualquier persona que desee gozar de buena salud y de una sensación de energía durante todo el día, al igual que todo deportista que quiera mejorar su rendimiento -físico o intelectual- debería repartir su ingestión de alimentos en cuatro o cinco tomas diarias, y no seguir la típica dieta de la persona que prácticamente no desayuna, toma algo dulce a media mañana, hace la comida de mediodía de cualquier manera y luego se infla en la cena. El objetivo de hacer más comidas es doble: mantener los niveles de glucosa en sangre estables todo el día (previniendo las bruscas subidas y bajadas de azúcar de unas comidas copiosas seguidas de cinco o más horas de ayuno), y evitar la somnolencia y la bajada del rendimiento producidos por las comidas abundantes, que también conllevan obesidad. Así pues, comer cada tres horas y media o cuatro horas es un buen punto de partida. Hablando de la composición de las comidas, la moda actual es evitar las grasas, porque se cree que son perjudiciales para la salud y engordan. Esto no es del todo cierto. Lo que lleva a engordar no son las grasas, sino principalmente la brusca elevación de insulina producida por una ingestión de carbohidratos de alto índice glucémico (los que se convierten rápidamente en glucosa en la sangre: el azúcar de mesa, los dulces, el pan blanco, las pastas). Si se siguiera una dieta a base de grasas y proteínas exclusivamente no se engordaría, puesto que nunca estaría presente la descarga de insulina responsable de llevar la grasa a los adipocitos de nuestro cuerpo. Algunas tendencias actuales en dietética aconsejan una proporción de un 40% de las calorías procedentes de los carbohidratos (alimentos energéticos), un 30% de proteínas, y un 30% de grasas. Los carbohidratos deben ser, en su mayoría, de bajo índice glucémico, como las verduras, las legumbres o las frutas. Las grasas deberían ser principalmente no saturadas, es decir, no procedentes de fuentes animales. Puede parecer que un 30% de proteínas sobre el total de los alimentos ingeridos es demasiado. Esta, al parecer de muchos, elevada ingestión de proteínas (carne, huevos, pescado, lácteos), hace que se eleven nuestros niveles de dopamina y noradrenalina en el cerebro, neurotransmisor activadores, lo cual favorecerá a todo aquel que tiene que realizar una tarea intelectual. En especial deberá tenerse cuidado en seguir estas reglas en la comida previa al periodo de actividad. Sería recomendable comer unas dos horas antes, y, como ya he mencionado, no consumir pan, azúcar, pastas o similares, sino frutas, verduras y legumbres. Además, una fuente de proteínas con bajo contenido en grasa, para evitar la sensación de somnolencia provocada por la ingestión de lípidos y glúcidos. Así también estimulamos la producción de dopamina, que nos mantendrá despiertos, concentrados y en estado de alerta. Durante la actividad, para evitar posibles bajadas de azúcar en sangre (y de energía), se pueden consumir frutas (excepto plátanos y uvas, ricos en glucosa) como fuente de carbohidratos, y un batido de proteínas en polvo para deportistas, fáciles de asimilar. Después de la tarea, y antes de ir a dormir, se puede elevar la cantidad de carbohidratos, lo cual producirá somnolencia, ideal para un adecuado descanso de cara al día siguiente. Eficacia y tipos de drogas inteligentes ¿Podemos ser más inteligentes? ¿Podemos pensar más eficazmente? ¿Puede nuestra memoria ser más rápida y retener mayor cantidad de datos y por más tiempo? ¿Hay algo que podamos hacer para resolver problemas de manera más veloz? Para contestar estas preguntas, el lector probablemente piense en ejercicios de gimnasia mental. Sin embargo, el objeto de nuestros escritos es bien distinto porque nos ocupamos de describir las sustancias (alimentos, vitaminas, minerales, aminoácidos, plantas, productos de síntesis) capaces de mejorar las funciones cognitivas de quienes las toman. ¿Puede una droga mejorar mis capacidades intelectuales? La pregunta que inmediatamente surgirá en el lector es: "Pero, ¿es esto posible? ¿Realmente una sustancia química puede hacer que mis pensamientos sean mejores?" La respuesta es afirmativa: el cerebro es el órgano encargado de los procesos cognitivos y, como tal, tiene una determinada estructura físico-química susceptible de ser alterada (para bien o para mal) por medio de determinadas sustancias que, por tener esta propiedad, son llamadas psicoactivas. Es grande la cantidad de productos, plantas, alimentos, etc, que influyen de alguna forma sobre nuestro cerebro, incluidos alcohol, tabaco y sustancias no legales. En nuestro caso tratamos las denominadas drogas inteligentes, traducción del término inglés smart drugs, comúnmente utilizado para designar este tipo de productos. Es también frecuente el uso de la palabra nootrópicos, que procede del griego noús (mente) y trópos (movimiento), dando a entender que se trata de sustancias cuyo objetivo es actuar sobre las capacidades cognitivas. ¿Son de verdad eficaces y seguras estas sustancias? Hay que empezar avisando que esto no es la panacea universal. Hay muchas afirmaciones no comprobadas y propiedades que se atribuyen a estas sustancias difíciles de demostrar. Sin embargo, es un hecho que funcionan, unas en mayor medida que otras. Hablando sobre la seguridad en su uso, comparadas con la mayoría de las medicinas comúnmente recetadas, incluso las smart drugs más fuertes carecen relativamente de efectos secundarios cuando se toman en dosis normales, y la mayoría de las veces sus problemas no proceden de ellas en sí, sino de adulteraciones o usos inadecuados, como por ejemplo el famoso caso del triptófano adulterado en 1989 que produjo bastantes casos de eosinofilia-mialgia. Este aminoácido es inofensivo, y fue su adulteración lo que provocó los problemas sanitarios. Casualmente, el triptófano fue prohibido poco antes de salir al mercado el antidepresivo más popular, el Prozac, que tiene las mismas indicaciones terapéuticas que nuestro aminoácido natural y muchos más efectos secundarios. TIPOS DE SMART DRUGS Establecer una división de este tipo de sustancias basándose en sus efectos es tarea complicada, sobre todo porque solemos referirnos a una droga mencionando sus propiedades tranquilizantes o estimulantes, cuando muchas de ellas se caracterizan no por tranquilizar o estimular, sino por estabilizar el ánimo llevándolo a su justo medio. Si el sujeto antes de su ingesta se encuentra bajo de ánimo, la droga le llevará al equilibrio estimulándole; si por el contrario la persona padece de ansiedad o nerviosismo, el mismo producto le equilibrará tranquilizándole. Ese querer clasificar a algo como estimulante o tranquilizante, como bueno o malo, como blanco o negro, es sólo una muestra más del maniqueísmo de nuestra cultura cristiana, no siendo aplicable a la materia que nos ocupa como tampoco a muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el hipérico, una planta con propiedades antidepresivas, difícilmente podrá catalogarse como tranquilizante o como estimulante. Su efecto consiste en reducir la degradación de neurotransmisores en el cerebro. Si la persona que lo toma se sentía deprimida, entonces se sentirá con más ánimo gracias a su uso. Si quien lo toma se encontraba ansioso, conseguirá tranquilizarse. Es más fácil establecer una división en lo que respecta a su composición. Así, podemos distinguir entre nutrientes inteligentes y drogas inteligentes propiamente dichas. Los primeros serían sustancias naturales, es decir, podemos encontrarlos de alguna forma en la naturaleza. Los segundos serían obtenidos exclusivamente tras algún tipo de síntesis química, no existiendo de otra manera. Sin embargo, a efectos de mejor comprensión y manejo de la información, parece adecuado enmarcar cada sustancia dentro del efecto aparente que produce. Así, hablaremos de:

1) Sustancias tranquilizantes o relajantes 2) Sustancias euforizantes o estimulantes 3) Potenciadores cognitivos, que mejoran las funciones intelectuales al influir favorablemente en alguno de sus procesos En esta ocasión nos limitaremos a dar una breve lista de los tranquilizantes, estableciendo varias subdivisiones: 1.a. Plantas y alimentos Kawa kawa, hipérico, valeriana y similares (passiflora, flor de azahar, melisa, amapola californiana...), ginseng, avena sativa, gotu kola, lecitina, glúcidos (tomados por la noche para favorecer el sueño) 1.b Vitaminas y minerales Vitamina B3, magnesio, taurina, calcio, colina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, ... 1.c Aminoácidos Triptófano, GABA, ... 1.d Sustancias más potentes Betabloqueantes, melatonina, deanol, benzodiacepinas... LOS HIJOS DEL PIRACETAM Advertencia: describimos productos comercializados por laboratorios legales, no drogas prohibidas. El propósito de este artículo es informar sobre ciertas sustancias, no recomendar ninguna de ellas. Tan sólo citamos principios activos, sin marcas españolas, para evitar hacer publicidad de medicamentos con receta. No fomentamos el uso de fármacos y estamos en contra del consumo no responsable. En el artículo anterior tratamos el piracetam, el primer nootrópico, el que sirvió de punto de referencia para crear este grupo de sustancias. El piracetam potencia la actividad colinérgica, lo que resulta beneficioso para las facultades cognitivas y perceptivas. Su eficacia está fuera de toda duda, y no obstante su efecto se ha intentado potenciar mediante dos métodos: asociándolo a otra sustancia con la que actúe sinérgicamente y obteniendo por síntesis química derivados suyos más potentes. Asociaciones piracetam + otras sustancias La acetilcolina es el principal neurotransmisor implicado en las facultades cognitivas. Se forma a partir de la colina, una sustancia antaño incluida dentro del complejo de vitaminas B y actualmente considerada un vitaminoide. Tomar colina junto con piracetam parece aconsejable para potenciar la acción este último, ya que aporta “materia prima” sobre la cual actuar. Los pioneros de las drogas inteligentes afirman1 que existe un efecto sinérgico en la toma de colina con piracetam, y hay varios estudios sobre el tema. Por ejemplo, en uno de Bartus y colaboradores2, las ratas a las que se administró piracetam y colina mostraban mejor retención relacionada con ciertas tareas que las que recibieron sólo piracetam o sólo colina. También existen estudios con humanos que han mostrado que la combinación de piracetam con colina o con lecitina (fosfatidilcolina) es más beneficiosa que tomar sólo piracetam, en lo que respecta a la producción de acetilcolina. Por ejemplo, un estudio de Reisberg y Ferris que llegó a convertirse en patente3 concluía que la asociación de piracetam con lecitina o colina mejoraba la condición de pacientes de Alzheimer y las facultades cognitivas generales. La colina puede obtenerse de un alimento tan común y saludable como la lecitina de soja; también de suplementos dietéticos, por ejemplo los que contienen fosfatidilserina. En los últimos años se ha puesto de moda la L-alpha glicerilfosforilcolina, o alpha-GPC, un precursor de los fosfolípidos que, según muestran algunos ensayos, aporta colina al cerebro al traspasar la barrera hematoencefálica. Un estudio italiano4 ha investigado su eficacia en trastornos cognitivos derivados del infarto cerebral y el Alzheimer, y se ha confirmado cierta recuperación en tres de las cuatro escalas de medición del rendimiento. Guiada por estos hallazgos, una empresa norteamericana ha elaborado una gama de suplementos en la que combina piracetam (o derivados suyos) y fosfolípidos, con el nombre de Synaptine®5. En uno de ellos une piracetam y bitartrato de colina, en otro ginkgo biloba con gotu kola y otras plantas, y en otro aniracetam (un análogo al piracetam) y alpha GPC. Otra opción es tomar piracetam junto con un fármaco colinérgico que se retiró hace años y que ha vuelto a comercializarse en farmacias españolas, la citicolina6. Si además se consume lecitina simultáneamente, la mejora cognitiva es mucho mayor. La última posibilidad es tomar piracetam junto con algún vasodilatador. En farmacias españolas existen productos en que se asocia con dihidroergotoxina, dihidroergocristina o vincamina. Es preferible la combinación con dihidroergotoxina, que es la mezcla de tres derivados del ergot (dihidroergocornina, dihidroergocristina y dihidroergocriptina) y el principio activo de la popular Hydergina®, creación de Albert Hoffman, el querido abuelo psicodélico. Hay estudios que muestran que la administración de esta fórmula a ratones a los que se había inducido hipoxia, y en los que se medía la capacidad de aprendizaje y retención, ejercía un efecto más potente que la suma de los componentes por separado. En cuanto a las asociaciones con vincamina, un vasodilatador, hace años había varios productos disponibles, pero en la actualidad —según mis referencias— sólo queda uno. De todas formas, también existe la posibilidad de tomar piracetam y vincamina a partir de dos suplementos distintos. LA FAMILIA DEL PIRACETAM El piracetam dio inicio a toda una gama de fármacos derivados suyos, los racetams, mediante pequeñas modificaciones en la estructura química realizadas con el objetivo de potenciar su acción. Algunos de esos “retoques” han dado lugar a nootrópicos más potentes que su “padre”, aunque también a sustancias con otras indicaciones. El piracetam, además de la primera droga inteligente, fue también la primera sustancia de la familia de las pirrolidonas. No todas las pirrolidonas son nootrópicos, sino que algunas presentan otras propiedades. Se han sintetizado unas mil seiscientas, y más de trescientas han llegado a ensayarse en pruebas preclínicas. Una docena de ellas están autorizadas para el consumo humano o se encuentran en un estado avanzado de desarrollo. Su semejanza estructural con el neurotransmisor GABA ha llevado a estudiar su influencia sobre este neurotransmisor, pero ésta suele darse raramente. Tampoco hay marcados efectos dopaminérgicos, serotoninérgicos o adrenérgicos. En los últimos treinta y cinco años se han publicado más de 1.000 estudios sobre la eficacia del piracetam y sus principales derivados, realizados con ratas, ratones, cobayas, conejos, perros, gatos, monos y humanos. Además de su eficacia, se ha demostrado que no presentan toxicidad, o que es extremadamente baja. Un artículo de Gouliaev y Senning7 de 1994 pasaba revista al piracetam y sus derivados. Reconocían que, tras muchos años de uso e investigación, aún no se ha establecido el mecanismo de acción exacto. El artículo revisaba más de cuatrocientas investigaciones sobre estos fármacos y concluía que pueden revertir la amnesia inducida por ciertas drogas, electroshock o hipoxia cerebral. También afirmaba que presentan una toxicidad muy baja, prácticamente sin efectos secundarios. Sobre el mecanismo neuronal —si bien aún desconocido—, sugerían que no generan ninguna actividad nueva, sino que potencian alguna ya presente, lo cual explica su baja toxicidad y la ausencia de efectos adversos importantes. La lista de derivados del piracetam es larga: oxiracetam, pramiracetam, etiracetam, nefiracetam, aniracetam, rolziracetam, fenilpiracetam, levetiracetam, nefiracetam, rolziracetam, nebracetam, fasoracetam, coluracetam, brivaracetam, seletracetam… La mayoría tiene efectos nootrópicos y algunos son anticonvulsionantes que se emplean para prevenir los ataques epilépticos. Los más utilizados como drogas inteligentes son el aniracetam, el oxiracetam y el pramiracetam. Aniracetam

Es más potente que el piracetam a igual dosis. No parece actuar directamente sobre sistemas neurotransmisores del GABA, acetilcolina, catecolaminas o serotonina y, no obstante, ejerce efectos colinérgicos. Parece que tiene una acción agonista sobre los receptores AMPA, encargados de la transmisión sináptica rápida, y que simultáneamente protege contra la toxicidad generada por el glutamato, un neurotransmisor activador. Presenta una ligera actividad anticonvulsiva. Se han demostrado sus efectos beneficiosos a nivel cognitivo sobre animales a los que se había tratado con electroshock o que presentaban síntomas de senilidad. En cuanto a los ensayos con humanos en pruebas cognitivas, hay estudios positivos y otros que sugieren que su eficacia es dudosa. Entre los positivos, un estudio alemán de 1983 con pacientes geriátricos8 concluye que el aniracetam es eficaz para la insuficiencia cerebrovascular y que los pacientes se sienten más activos y notan más deseos de participar en actividades sociales. Un estudio realizado en 1984 con humanos9 concluye que el aniracetam atenúa las alteraciones cerebrales y la disminución del rendimiento cognitivo inducidas por hipoxia (falta de oxígeno). El aniracetam parece actuar sobre la comunicación entre hemisferios, según un estudio de Okuyama y Aihara10 en el que se comprobó la respuesta transcallosa (a través del cuerpo calloso, el haz de fibras nerviosas que comunica los hemisferios cerebrales) en ratas. Se concluyó que el aniracetam facilita esta transferencia, y que este efecto puede implicar una mejora de las funciones cognitivas. El cerebro humano está dividido en los hemisferios izquierdo y derecho; en la mayoría de las personas el izquierdo es el dominante y el centro del lenguaje, y tiende a ser lógico, analítico y secuencial en el procesamiento de la información. En cambio, el derecho es intuitivo, holístico e imaginativo. Casi todos somos propensos a lateralizar, a favorecer un hemisferio en detrimento del otro, lo cual no sólo es evidente en cuestiones individuales, sino también en aspectos socioculturales como la dicotomía entre lógica e intuición, razón y emoción, análisis y síntesis, ciencia y arte, etc. Sin embargo, los dos están unidos por el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura posterior, y —al menos en teoría— una buena comunicación o, mejor aún, un funcionamiento sincronizado, aumentaría en gran medida nuestras capacidades. Aquí es donde cobran sentido los estudios sobre el potencial de los nootrópicos para mejorar la comunicación entre hemisferios. Dimond, utilizando la escucha dicótica (experimento en el que al sujeto se le colocan auriculares en los que se ofrece una información por el oído izquierdo y otra distinta por el derecho) comprobó la capacidad del piracetam para este propósito11. Como en la mayoría el hemisferio dominante es el izquierdo y la dominancia en el cuerpo es contralateral (hacia el lado contrario), casi todos recordaban más palabras escuchadas por el oído derecho que por el izquierdo, puesto que van directamente al hemisferio izquierdo, a los centros del lenguaje; mientras que la información que entra por el oído izquierdo llega al hemisferio izquierdo indirectamente, tras pasar por el derecho y cruzar luego el cuerpo calloso. Las investigaciones de Dimond con jóvenes voluntarios sanos mostraron que el piracetam mejoraba el recuerdo de palabras escuchadas por el oído izquierdo, lo cual indica que incrementa la comunicación. Como hemos mencionado, el aniracetam parece tener esas mismas propiedades, pero no se ha comprobado aún en humanos. Oxiracetam Fue desarrollado por la compañía farmacéutica italiana ICF e introducido en el mercado italiano en 1989. Está autorizado para el consumo en Italia y Portugal, y su aprobación se está estudiando en otros países. Tiene más efectos que el piracetam a igual dosis. Se ha demostrado que mejora el aprendizaje y la memoria en ratas, y también hay estudios que muestran efectos significativos en ancianos y personas que sufren de demencia, con mejoras en la memoria a corto plazo y la ansiedad12. Tiene actividad anticonvulsiva en ratones, pero no se ha probado en pacientes epilépticos humanos. En un estudio de Giaquinto y colaboradores13 se concluyó que el oxiracetam devuelve a valores normales el electroencefalograma de personas que consumen el tranquilizante diazepam, a la que vez se mantienen sus efectos ansiolíticos. Esto indica que restablece las funciones cognitivas alteradas por el uso de benzodiacepinas, una indicación muy útil en estos tiempos en que tanto se abusa de los psicofármacos. Pramiracetam La compañía Parke Davis desarrolló este derivado del piracetam que —igual que los ya mencionados— es eficaz a dosis menores que el piracetam. En Italia está autorizado como potenciador cognitivo, pero en Estados Unidos se ha retirado. Tampoco se conoce exactamente su mecanismo de acción, pero existe evidencia de que posee efectos colinérgicos. Revierte los trastornos de memoria en ratas con déficits colinérgicos inducidos y en casos de amnesia originada por electroshock, e incrementa el nivel de colina y de acetilcolina. Es un fuerte potenciador de las anfetaminas. Algunos estudios recientes han mostrado ciertos resultados positivos en pacientes con trastornos cerebrales; por ejemplo, hay un ensayo realizado con hombres jóvenes que presentaban problemas cognitivos derivados de haber sufrido anoxia (ausencia de oxígeno) o traumatismo craneal14. En él se concluye que la administración de pramiracetam mejora el rendimiento en pruebas de memoria, efecto que se prolongó durante los dieciocho meses del estudio y que permaneció un mes tras la retirada del fármaco. Nefiracetam No está aún autorizado para el consumo. Parece ser beneficioso para mejorar las facultades cognitivas y proteger las neuronas. Ejerce efectos sobre la función colinérgica y el GABA. Mejora el aprendizaje en ratas con defectos de memoria inducidos por beta-amiloides, lo cual puede tener implicaciones para el Alzheimer, ya que una de las características de esta enfermedad es la presencia de placas beta-amiloides en el cerebro15. Puede ser beneficioso también para controlar los ataques epilépticos. El mayor problema es que tal vez sea teratogénico (perjudicial para el embrión, en mujeres embarazadas) y tóxico para la vejiga y la función testicular. Nebracetam Mejora la neurotransmisión colinérgica por su acción sobre los receptores muscarínicos. Es neuroprotector en animales con hipoxia e hipoglucemia. En animales con demencia mejora el rendimiento de la memoria operativa. Tiene posibles propiedades antidepresivas. En estudios clínicos con humanos no ha mostrado tantos beneficios, por lo que prácticamente se ha abandonado su investigación, excepto en Japón, donde está a punto de autorizarse. Coluracetam Tiene propiedades nootrópicas, aunque se ha investigado poco. Puede tener efectos beneficiosos para la isquemia retinopática y el daño del nervio óptico. SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA EL INTELECTO Describamos algunas sustancias y productos consumidos usualmente por un elevado porcentaje de la población, y que perjudican a nuestro rendimiento intelectual y a nuestra salud Empezamos por las bebidas alcohólicas, tan utilizadas en nuestra cultura cristiana. Una pequeña cantidad de alcohol produce desinhibición, lo cual nos hace olvidar de momento timidez y problemas personales y complejos. Sin embargo, el alcohol produce depresión del sistema nervioso central, con disminución de las facultades. Lo que no puede negarse es que destruye varias vitaminas en el organismo y disminuye los niveles de testosterona; por eso es tan difícil mantener relaciones sexuales en estado de ebriedad, a pesar de que el consumo de una pequeña cantidad nos haga ser más abiertos y extravertidos. El tabaco produce una estimulación momentánea debido a la acción de la nicotina sobre los receptores nicotínicos del cerebro. Pero ya saben que todo lo que sube baja, así que después de esa estimulación artificial viene la caída, que puede evitarse tomando otra dosis, y así hasta el tabaquismo crónico, con sus problemas pulmonares y cardiovasculares. Además, como en el caso del alcohol, destruye varias vitaminas en el organismo. La píldora anticonceptiva también destruye vitaminas. Su

mecanismo consiste en la introducción en el organismo de hormonas femeninas para que, ante un exceso, no se produzca la ovulación por efecto rebote. Ese exceso de hormonas femeninas provoca un descenso en la ya baja cantidad de testosterona que tiene la mujer, con lo que disminuye su agresividad, capacidad de decisión, ganas de luchar, competitividad, etc. Los antibióticos perjudican, porque destruyen la flora bacteriana del colon, la cual sintetiza, en condiciones normales, algunas vitaminas. A ello se debe el cansancio que se siente cuando se toman tales medicamentos, usados indiscriminadamente en todo tipo de resfriados y gripes, cuando el agente causante es un virus, contra los que no pueden hacer nada, puesto que su acción es antibacteriana. Los antidiabéticos orales son también perjudiciales, por destruir vitamina B12. Los antiepilépticos destruyen ácido fólico y vitamina D. Cuidado también con algunos antidiarreicos y antitusígenos (medicamentos para la tos) bastante populares, porque contienen opio o derivados suyos. Lo mismo ocurre con algunos jarabes para la tos. Acabamos citando algunos alimentos que contienen antivitaminas. La clara de huevo cruda contiene avidina, que destruye biotina (vitamina B8). El pescado crudo contiene tiaminasa, la cual destruye tiamina (vitamina B1). Eviten también seguir regímenes adelgazantes inapropiados, tan de moda. El consumo de productos light lleva a tomar lácteos desnatados, los cuales pierden la vitamina D. El esfuerzo de algunos fabricantes por reintroducir después esta vitamina es infructuoso, por mucho que digan en los envases, puesto que es liposoluble y sólo puede existir en un medio graso. La ausencia de vitamina D hará que el calcio no se fije en los huesos, así que por mucho calcio artificial que añadan a los lácteos desnatados, no se consigue nada. Con el proceso de desgrasado también se pierde la vitamina A, fundamental para la vista y la piel. No olviden que lo que engorda no es la grasa, la cual circula por el torrente sanguíneo durante bastante tiempo antes de acumularse, sino la hipersecreción de insulina producida por la ingestión de carbohidratos de alto índice glucémico (pan, pastas, cereales refinados, dulces). Ese exceso de insulina es lo que lleva la grasa circulante a los adipocitos, engordando. Si se tomara sólo grasa, sin carbohidratos, nunca se engordaría. Pero no caigan en el extremo de las dietas a base de grasas y proteínas exclusivamente. Es cierto que hacen perder peso de forma dramática, pero en su mayoría es tejido proteico y agua. Además, cuando el organismo no recibe la cantidad de carbohidratos necesaria para el cerebro (96 gramos de glucosa diarios) y para mantener el metabolismo activo, obtiene la glucosa de las proteínas, produciendo durante el proceso una gran cantidad de toxinas y cayendo en un estado de cetosis, intoxicación que pasa factura a la larga. Es mejor obtener la glucosa necesaria para el organismo de las frutas, verduras, legumbres y cereales sin refinar, con lo que se consigue un estado plenamente energético y de paso se evita la hipersecreción de insulina, con los problemas que conlleva: obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes del adulto, sin olvidar un estado de somnolencia y de apatía que perjudica a toda actividad. ALIMENTOS PERJUDICIALES PARA EL INTELECTO Citamos ahora algunos tipos de alimentos que no por ser comúnmente ingeridos dejan de ser nocivos para el funcionamiento de nuestro cerebro. 1. Carbohidratos de alto índice glucémico (dulces, pan, pastas, chocolate y derivados, y, en general, todos los productos ricos en glucosa y/o sacarosa). El índice glucémico es la velocidad con que un carbohidrato (alimento fuente de energía) se convierte en glucosa en el torrente sanguíneo (la glucosa es el azúcar directamente utilizable por el organismo y el combustible del cerebro). A la glucosa se le da el valor estándard de 100. La ingestión de glucosa pura produce una elevación brusca de su nivel en sangre, lo cual incita al páncreas a producir una elevada cantidad de insulina para metabolizarla (los diabéticos necesitan inyectarse la insulina para absorber ese azúcar sanguíneo). El resultado es que poco tiempo después, dependiendo de la sensibilidad del individuo a la glucosa, el nivel de azúcar en sangre está más bajo de como estaba antes de la comida, con la consiguiente sensación de cansancio, adormecimiento y bajo rendimiento. No olvidemos que si hay poca glucosa en sangre, el cerebro lo nota rápidamente y tiende a aletargarse. Los alimentos con índice glucémico cercano a 100 ejercen este efecto sobre el organismo. Entre ellos tenemos a la sacarosa (el azúcar común de mesa, con la cual se fabrican todos los productos dulces al paladar). Pero no es el azúcar el único malo de la película. Hasta hace unos años se consideraba que la clasificación fundamental de los glúcidos consistía en dividirlos en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entre los primeros están la citada sacarosa, la fructosa y la glucosa. Los últimos son los polisacáridos, entre los que se incluyen féculas y almidones. Se decía que estos últimos, al estar formados por una gran cantidad de los azúcares simples y pasaban gradualmente a la sangre, con lo que no provocaban esa excesiva producción de insulina, nefasta como hemos dicho. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Hay un azúcar simple, la fructosa, que se convierte lentamente en glucosa, y no origina esa reacción corporal tan nociva. Su índice glucémico es de alrededor de 20. En cambio, las pastas (macarrones, spaguettis, etc) están compuestas de polisacáridos, pero su índice glucémico ronda el valor de 70, por lo que van a perjudicarnos de la manera en que hemos explicado. Los carbohidratos de alto índice glucémico tienen aún otro efecto adverso sobre el rendimiento intelectual. Todos nuestros procesos cerebrales (cognitivos y emotivos) están dirigidos por unas sustancias llamadas neurotransmisores. El organismo los produce a partir de unos determinados aminoácidos, llamados precursores. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas, el principio alimenticio encargado, entre otras funciones, de aportar la materia prima para construir y regenerar el organismo. Son alimentos ricos en proteínas la leche, los huevos, la carne y el pescado. Los productos vegetales también aportan proteínas (algunos en cantidades considerables, como la soja), pero son incompletas por ser deficitarias en alguno de los aminoácidos esenciales. Es decir, todas las proteínas vegetales tienen una cantidad muy pequeña de alguno o varios aminoácidos esenciales, con lo que no hay prácticamente síntesis proteica. La solución para los vegetarianos consiste en mezclar un alimento al que le falte un determinado aminoácido con otro que lo contenga en abundancia, y que el primero, a su vez, supla las deficiencias del segundo. Se trata de una tarea difícil y que requiere estar bien informado sobre la composición de cada tipo de proteína vegetal. De lo contrario, pueden aparecer problemas de salud y, por supuesto, bajo rendimiento intelectual. Paradójicamente, el triptófano, aminoácido precursor del neurotransmisor encargado del sueño y de la estabilidad emocional (serotonina), no atraviesa la barrera sangre/cerebro al ingerir proteínas, aunque esté contenido en éstas, porque siempre llegan antes los aminoácidos precursores de los neurotransmisores activadores (tirosina y fenilalanina) y los aminoácidos neutros. Esto impide que el triptófano acceda al cerebro y que se eleven significativamente nuestros niveles de serotonina. El triptófano llega al cerebro cuando se ingiere un alimento con una cantidad prácticamente nula de proteínas y rico en carbohidratos de alto índice glucémico. Por eso, cuando comemos dulces, patatas, pan o pastas, si no tomamos una cierta cantidad de proteínas, el aletargamiento será doble: por un lado, el producido por la bajada de la glucosa sanguínea, y por otro el provocado por el acceso del triptófano al cerebro, ahora no dificultado por los otros aminoácidos, que va a elevar significativamente nuestro nivel de serotonina, la cual nos va a incitar a descansar y no a forzar el intelecto. El índice glucémico de un carbohidrato se reduce al acompañarlo con otro alimento, puesto que se retarda la absorción. Es difícil calcular el índice de una comida compleja, pero lo dicho anteriormente vale como esquema a seguir. Me van a permitir hacer un comentario curioso. Los famosos productos light, a los que se les quita casi todo su contenido en grasa, pueden engordar más que el original no desgrasado, ya que el índice glucémico se eleva al eliminarla. Por tanto, se produce más insulina y mayor almacenamiento en el tejido adiposo. No olvidemos que la grasa se almacena por la acción de la insulina. Eso explica que nuestra sociedad esté cada día más mentalizada en un bajo consumo de grasa y, sin embargo, la obesidad vaya en aumento. 2.Exceso de grasas en la dieta. Los alimentos ricos en grasa son los que más tiempo tardan en pasar del estómago al intestino, donde son absorbidos. Requieren una digestión lenta, por lo que se envía una gran cantidad de sangre a la zona abdominal, para facilitar la tarea. Por tanto, va a llegar menos sangre al cerebro. Al

estar peor irrigado, su funcionamiento no va a ser óptimo. Igual que en el apartado anterior, en lugar de pensar, tendremos ganas de echarnos la siesta. 3.Una dieta baja en proteínas Los médicos llevan décadas diciéndonos que un exceso de proteínas es perjudicial porque satura los riñones. Se ha venido recomendando una ingestión de aproximadamente un 15-20% de proteínas del total de calorías, incluso en deportistas. No vamos a tratar aquí -porque no es el lugar apropiado para hacerlo- cuál debería ser el reparto del total de calorías entre proteínas, carbohidratos y grasas. Se trata de un tema muy debatido en nutrición, aparte de que no me gusta hacer afirmaciones dogmáticas sobre ningún tema, porque cada individuo es distinto, y lo que funciona para uno puede no servir para otro. Me limito a señalar que algunos expertos recomiendan un reparto de un 40% para los carbohidratos, un 30% para las proteínas, y un 30% para las grasas. Entre los dietistas que defienden esta postura está Barry Sears, quien describe en sus obras cómo de esta forma puede regularse la secreción de insulina y de glucagón, de manera que disfrutemos de una buena salud, un perfecto rendimiento físico e intelectual, y evitemos la obesidad y el exceso de insulina, causas de los males del hombre moderno. Lo importante es consumir una cantidad suficiente de proteínas completas para asegurarnos la producción de los neurotransmisores activadores (dopamina y noradrenalina). PSICOFÁRMACOS Los primeros medicamentos de este tipo fueron creados en los años cincuenta. Fueron los neurolépticos, de gran utilidad para aliviar a personas con psicosis y esquizofrenia, permitiéndoles en muchos casos llevar una vida casi normal, sin tener que estar internados. Pero lo que mejora las condiciones de vida de ciertas personas puede estar contraindicado para otras que sufren males menores que los citados. De este modo, se recetan neurolépticos también a personas con ansiedad o con depresión. Por supuesto que se les tapa sus síntomas, pero a un alto precio, porque al dejarles sin dopamina activa no se sienten motivados por nada, tienen grandes problemas para la creación intelectual y no presentan la normal búsqueda del placer que se da en todos los seres vivos, incluido, por supuesto, el sexual. Dicho en términos más sencillos, se les ha quitado las ganas de vivir. Hay gran cantidad de marcas de neurolépticos en nuestras farmacias. Curiosamente, a pesar de su potencial de intoxicación se venden sin necesidad de receta médica por no considerarse psicotropos peligrosos. Los más clásicos son la clorpromazina, el haloperidol y el sulpiride. Con los más modernos se intentan aminorar los efectos secundarios sobre la neurotransmisión, pero siempre afectan a la dopamina, con lo que se producen los problemas señalados más arriba. Hablemos de los psicofármacos más utilizados, los tranquilizantes benzodiazepínicos. Las benzodiazepinas son los tranquilizantes por antonomasia por haber desplazado a todos los demás fármacos de estas características, incluyendo a los barbitúricos cuando el problema es el insomnio (culpables de muchas muertes por ingestión de fármacos, algunas accidentales, otras por voluntad propia). Tienen la ventaja de que hay que tomar una dosis muy grande para que resulten tóxicos, pero dejar de usarlos tras un largo periodo de consumo producirá un síndrome de abstinencia más suave que el del alcohol, pero más fuerte, en la mayoría de los casos, que el de la heroína. La persona a la que le son recetados suele sentir en los primeros días de uso una especie de paz desconocida para ella. Con el tiempo, se toman, no para sentirse bien, sino porque el no tomarlos hace sentirse mal. Para el fin que nos ocupa, los efectos a la hora de rendir intelectualmente consisten, sobre todo, en una dificultad progresiva para recordar cosas (amnesia), en una ralentización de los reflejos, en un embotamiento generalizado, y en una indiferencia emocional que al principio es deseada, pero que luego pasa factura, puesto que está probado que se recuerdan mejor los conocimientos y hechos a los que va asociado algún sentimiento, por lo que si nuestra emotividad está bloqueada se pierde el incentivo para recordar cosas por asociación. Conclusión: utilizarlos sólo durante cortos periodos de tiempo, cuando sean totalmente necesarios. El rendimiento intelectual desminuye considerablemente mientras se están tomando. Es mejor acudir a algún remedio menos agresivo, como por ejemplo las plantas tranquilizantes como la valeriana, passiflora, melisa, azahar, amapola californiana, espino blanco, etc. Ayuda también bastante practicar relajación, sobre todo el entrenamiento autógeno de Schultz, el cual no sólo relaja, sino que con la práctica se llega a conseguir un estado de autohipnosis que es aprovechado para formularse propósitos que se desean conseguir. Algunos dirían que se aprovecha que el cerebro está en estado alfa para autoprogramarse mejor. Citando algunos suplementos naturales, el magnesio reduce el nerviosismo y la ansiedad, lo mismo que el calcio, que también ayuda a dormir. La lecitina, rica en colina, de la cual se extrae la fosfatidilcolina, precursor directo de la acetilcolina, ayuda a relajarse y a concentrarse y memorizar. También ayuda, por supuesto, la práctica regular de algún deporte, preferentemente aeróbicos: bicicleta o correr. Junto a las benzodiazepinas, los psicofármacos más utilizados, tendencia que va aumentando, son los antidepresivos. No queremos perdernos en cuestiones farmacológicas y sí más bien atenernos a lo que nos concierne, el rendimiento intelectual. Los antidepresivos son anticolinérgicos, es decir, dificultan la acción de la acetilcolina, el neurotransmisor encargado de la concentración, memoria, relajación, etc. Por ello, perjudican las actividades intelectuales. Algunos de ellos pueden producir ansiedad, así que será más difícil todavía concentrarnos. Otros pueden provocar sedación y somnolencia, tampoco demasiado beneficiosas, como es lógico suponer. El efecto secundario más perjudicial a la larga consiste en que todos ellos pueden producir una desensibilización e incluso destrucción de los receptores de los neurotransmisores, por lo que cuesta bastante dejar de tomarlos después de un largo periodo de uso. Algunos estudios indican que esos receptores vuelven a la normalidad con el tiempo y otros indican lo contrario, así que no se conoce todavía con exactitud el daño que pueden causar a largo plazo. La explicación es fácil de entender: si se aumenta el tiempo de contacto entre un neurotransmisor y sus receptores, éstos se acomodarán a la nueva situación y tenderán a la baja. La toma de un antidepresivo, excepto en algunos pocos casos, no hace nada por aumentar la producción de ese neurotransmisor, así que si en algún momento se suprime su uso podemos encontrarnos ante un desastre neuronal por la razón que hemos expuesto. Otro efecto secundario bastante molesto es una especie de bloqueo emocional, precisamente lo que se busca al principio, pero que después resulta perjudicial. A nivel puramente físico, se manifiesta en una pérdida de sensibilidad sexual en varones, que lleva a eyaculación retardada o impotencia. Conclusión: si están con la "depre", intenten localizar la causa. Si se trata de algo externo, seguramente se sentirán mejor si cede lo que hizo comenzar ese estado de ánimo bajo. No tomen antidepresivos a la ligera. Si ese acontecimiento externo que hizo aparecer el problema persiste mucho tiempo, entonces es cuando puede verse perjudicada la biología cerebral, y ahora sí que hablaremos propiamente de depresión. Para evitarlo, les recomendaría acudir a remedios menos agresivos, más naturales y prácticamente sin efectos secundarios. El hipérico, tan de moda ahora, es una buena ayuda. El ginkgo biloba es también de utilidad. También parece lógico tomar los aminoácidos precursores de los neurotransmisores: L-Triptófano para la producción de serotonina, siempre con el estómago vacío y al menos media hora antes de comer; varias dosis pequeñas repartidas durante el día si lo que se desea es combatir la depresión, una dosis más grande antes de dormir si se padece insomnio, siempre empezando con dosis mínimas que se aumentan progresivamente, y L-Tirosina para la producción de dopamina y noradrenalina, también con el estómago vacío, dos o tres veces al día, y nunca por la noche, puesto que dificultaría conciliar el sueño. Puesto que hemos hablado de deportistas en artículos anteriores, debemos señalar que existen dos fármacos prohibidos por los reglamentos de control de dopaje de las federaciones deportivas que mejoran las depresiones producidas por un problema con la dopamina: la selegilina y el amineptino. Pueden mejorar el rendimiento intelectual, sobre todo a la hora de conseguir una mayor creatividad, pero son perjudiciales a largo plazo por la misma razón que los antidepresivos convencionales.

Para terminar diremos que, si se quiere mantener una buena actividad intelectual a todos los niveles, es mejor evitar cualquier tipo de psicofármaco. Como es mejor prevenir, recomendamos llevar una vida sana sin tensiones ni estrés, factores que producen una excesiva secreción de cortisol, la hormona más perjudicial de nuestro organismo. Si no podemos evitarlos debido a nuestro trabajo, deberíamos practicar relajación y por supuesto alimentarnos correctamente. Si ya nos sentimos mal, podemos acudir a algunos de los remedios naturales que hemos citado. Tengan en cuenta que los psicofármacos son drogas en el sentido peyorativo del término, y que sólo deberían tomarse cuando no queda más remedio y durante breves periodos de tiempo. http://sobredrogues.net/investigacioncannabis ÚLTIMAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON CANNABIS José Carlos Bouso El cannabis (Cannabis sativa) es una planta de crecimiento anual que crece en casi cualquier lugar del planeta. Sus flores son lo que se conoce por marihuana y de la resina de las mismas se obtiene el hachís. Tanto el hachís como la marihuana contienen compuestos psicoactivos que son los responsables de los efectos fisiológicos y psicológicos cuando se ingiere (fumado, comido, etc). Estos compuestos son principalmente el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol) y tienen acción sobre nuestro cerebro debido a que son capaces de unirse a un amplio grupo de neuronas, las cuales constituyen el sistema cannabinoide endógeno. "Endógeno" quiere decir que dentro de nuestro cerebro hay sustancias químicas idénticas (principalmente anandamida y el 2-Araquidonil-glicerol -2-AG) a las sustancias presentes en el cannabis y lugares específicos en las neuronas donde esas sustancias químicas (llamadas neurotransmisores) se unen para ejercer efectos fisiológicos. Los lugares donde los neurotransmisores se acoplan a la neurona se llaman receptores. Hay dos tipos de receptores cannabinoides, los llamados CB1 y CB2. El cannabis pues, al unirse a los receptores CB1 y CB2, ejerce así sus efectos sobre el organismo. A día de hoy parece que ya nadie discute el potencial terapéutico de la planta del cannabis y de sus derivados. Tanto es así, que incluso hay una medicina ya comercializada en algunos países (como Canadá y Reino Unido) y que muy pronto se comercializará en todos los países de la Unión Europea, incluido España, y que está basada en un extracto estandarizado de la planta que contiene a partes iguales THC (2,7 mg/dosis) y CBD (2,5 mg/dosis), los dos principales cannabinoides presentes en la planta y los que supuestamente tienen mayores propiedades terapéuticas. De hecho, en Cataluña, el uso de Sativex ya es una realidad y se prescribe como medicina de "uso compasivo" para los pacientes para los que así lo solicitan sus respectivos médicos. Si bien existen algunas enfermedades para las que los cannabinoides se han mostrado eficaces (esclerosis múltiple, dolor neuropático, control de náuseas, vómitos y apetito en enfermos sometidos a quimioterapia, etc), existen algunos trastornos relacionados con el cerebro y a día de hoy de difícil tratamiento para los que los derivados cannabinoides se están mostrando útiles en modelos de investigación, si bien su paso a la clínica está aún por establecerse. Estos trastornos son la esquizofrenia, el trastorno de estrés postraumático y la enfermedad de Alzheimer. En este artículo se resumirán estas importantes líneas de investigación. Para Woody Allen el cerebro es su "segundo órgano favorito" (1) y, lamentablemente, el cerebro, como todo órgano, también puede enfermar. Si bien igualmente Mr. Allen piensa que "el cerebro es el órgano más sobrevalorado" (2), lo cierto es que cuando ese órgano enferma las consecuencias para la persona que sufre la enfermedad, así como para las de su entorno, suelen ser demoledoras pues no se lidia con algo tangible, como ocurre con la mayoría de otras enfermedades, sino con un cambio de identidad. La esquizofrenia es una enfermedad universal que padece cerca del 1% de la población de cualquier lugar del planeta. Si bien en su evolución el medio social juega un papel importantísimo, a día de hoy, sin medicación, es imposible mantener la enfermedad estable. Cuando se administra THC intravenoso en un laboratorio los voluntarios puntúan alto en las escalas de esquizofrenia y ansiedad y lo contrario ocurre cuando se administra CBD: los voluntarios puntúan alto en efectos antipsicóticos y en efectos relajantes. Además, si se administra una dosis de CBD antes de inyectar THC se inhiben los efectos psicotomiméticos y ansiogénicos (3). De hecho, el CBD ha mostrado buenos resultados en pacientes para el tratamiento de la psicosis inducida por cannabis (4) y se tiene la esperanza puesta en que también sea de utilidad en otros tipos de psicosis ya que teniendo resultados similares a los nuevos fármacos antipsicóticos en modelos animales, carece de sus efectos secundarios. El Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) es un trastorno de ansiedad que tiende a la cronicidad y para el cual el único tratamiento posible es volver a reexperimentar bajo supervisión experta el suceso traumático con el fin de que el control sobre las reacciones asociadas a su recuerdo esté bajo el control del individuo. La amígdala es la estructura cerebral encargada de recordar las experiencias negativas y en poner en alerta al organismo ante la posibilidad de que una experiencia desagradable pasada se repita. La amígdala es rica en receptores CB1 y cuando se produce un evento desagradable se libera anandamina (THC endógeno) para que la experiencia no quede anquilosada pudiéndose así olvidar sin causar excesivos traumas. Ratones carentes de receptores CB1 no pueden extinguir el miedo condicionado y ratones condicionados extinguen más rápidamente el miedo si se les administra cannabinoides (5). Experiencias suficientemente estresantes pueden dar lugar a que la liberación de anandamida no sea suficiente para extinguir el recuerdo del miedo, quedando así el miedo condicionado y perpetuándose en el futuro. De hecho, el TEP no es otra cosa que una fobia al recuerdo. Por eso el gobierno croata ha reconocido el derecho a sus soldados a consumir cannabis (6) y se ha propuesto el uso de cannabinoides no sólo como tratamiento farmacológico para el TEP, sino como coadyuvante en tratamientos psicoterapéuticos de descondicionamiento (7). La ONU estima que en 2050 uno de cada 85 ciudadanos tendrá Alzheimer (8). Según el farmacólogo Jordi Camí, presidente de la Fundación Pasquall Maragall de lucha contra el Alzheimer, "si no encontramos soluciones para el alzheimer tendremos un problema de sostenibilidad del sistema sanitario (...). Aunque sólo consiguiéramos retrasar su aparición en cinco años, ya tendría una gran repercusión sanitaria" (9). A día de hoy no se dispone de ningún tratamiento eficaz y a lo máximo que se llega es a "frenar" la enfermedad durante unos meses, si bien la vida de los enfermos puede alargarse años desde el inicio de la enfermedad. En autopsias se ha visto que hay un déficit en la expresión de receptores CB1 y una pérdida de neuronas en determinadas áreas cerebrales (hipocampo y corteza prefrontal). Paradójicamente, los cannabinoides, sustancias que preocupan a las autoridades sanitarias por su potencialidad para inducir déficits cognitivos, han sido las únicas sustancias que a día de hoy se han mostrado eficaces en modelos animales para prevenir la aparición de deterioro cognitivo, de marcadores bioquímicos de la enfermedad y de pérdida neuronal en ratas a las que previamente se les había inducido la enfermedad (10). Igualmente, el THC se ha mostrado más útil para evitar la agregación de placas fibrilares (una de las sospechosas causas de la enfermedad) que los fármacos al uso (11), así como para reducir la inflamación cerebral asociada a dicho proceso, con su consecuente mayor capacidad neuroprotectora. Si bien los datos provenientes de la investigación animal son contundentes en este sentido, aún no se han dedicado recursos a desarrollar ensayos clínicos encaminados a probar su aplicación en humanos. Tres enfermedades cerebrales graves (por no decir devastadoras) para las que el cannabis y/o algunos de sus derivados pueden ser de utilidad. Será una cuestión de gestión de recursos el estudiar a fondo su aplicabilidad clínica.Referencias: 1 http://es.wikiquote.org/wiki/Woody_Allen 2 http://es.wikiquote.org/wiki/Woody_Allen 3 http://www.nature.com/npp/journal/v35/n3/pdf/npp2009184a.pdf 4 http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/192/4/306 5 http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6897/pdf/nature00839.pdf 6 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-06-2009/abc/Internacional/croacia-reconoce-el-derecho-de-los-veteranos-de-guerra-a-consumir-

cannabis_921498260924.html 7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19157983 8 El País, 13/3/09 9 El País, 14/2/09 10 http://www.jneurosci.org/cgi/reprint/25/8/1904 11 http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2562334&blobtype=pdf LOS CAMINOS QUÍMICOS: DROGAS PSICODÉLICAS EN LA ADOLESCENCIA Fernando Caudevilla Los psicodélicos son drogas potentes que inducen cambios profundos en el estado de conciencia. La percepción a través de los sentidos, los filtros de información, el sentido del paso del tiempo o el contenido del pensamiento se modifican de forma radical durante unas horas, lo que posibilita observar la realidad desde otras perspectivas mentales. El uso de psicodélicos con fines espirituales, terapéuticos y/o recreativos está documentada en casi todas las culturas desde el inicio de la Historia. El continente americano la zona del mundo donde crecen de forma nativa la mayor cantidad de plantas, hongos y cactus con potentes efectos psicoactivos y escasa toxicidad a nivel orgánico, que han sido utilizados de forma ritual durante siglos. En Asia, Europa y África también está documentado históricamente el uso de sustancias como la Amanita muscaria, el cannabis o la iboga. Los efectos de algunos psicodélicos como la mescalina o la ayahuasca se empiezan a documentar en Europa a partir del siglo XVI. Los psicodélicos se describen como costumbres exóticas o demoniacas de los nativos americanos, pero no despiertan excesivo interés en Europa hasta mediados del siglo XIX. El uso de psicodélicos va a estar circunscrito a ambientes muy restringidos hasta ese momento y la curiosidad científica hacia sustancias como los hongos psilocibios comienza a principios del siglo XX. Durante el siglo pasado se desarrolla la química, lo que dará lugar a la aparición de nuevas sustancias más potentes y selectivas. Dos de ellas van a marcar la historia de las culturas juveniles de los últimos cincuenta años: la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y la 3,4- metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis). La LSD fue descubierta de forma casual por Albert Hoffmann, un químico que trabajaba para la farmacéutica Sandoz. Hasta mediados de los sesenta, la LSD se consideró como un fármaco de investigación con prometedores aplicaciones en psiquiatría, hecho que está documentado en cientos de artículos científicos hasta 1970. De forma paralela, su uso recreativo experimenta un crecimiento exponencial, en un principio asociado a la cultura hippy. En 1970 la LSD fue ilegalizada, lo que no fue impedimento para la expansión de la cultura psicodélica ligada a esta sustancia. Sus repercusiones a nivel cultural, social y artístico trascenderán después al público general y la cultura de masas. La historia de la MDMA (éxtasis) presenta muchos paralelismos con la de la LSD. Una vieja patente de Merck no comercializada fue redescubierta por el toxicólogo y químico Alexander Shulgin a mediados de los 60. La MDMA pasó desapercibida para el público general hasta mediados de los 80, y se difundió entre psiquiatras y terapeutas como coadyuvante a la psicoterapia. La MDMA es un psicodélico con características particulares, que produce experiencias más controlables en la que predomina la amplificación de lo emocional. Pero la mezcla de esta sustancia con la naciente cultura de la música electrónica de los ochenta produjo un coctel cultural explosivo entre las culturas juveniles cuyas consecuencias se han hecho notar hasta el momento actual. El hecho de que estas sustancias sean ilegales no ha servido para disminuir las prevalencias de consumo entre los jóvenes. Además, se han añadido riesgos como la adulteración, las sobredosis y un mercado vinculado a la criminalidad. La desinformación y la ignorancia son otros de los riesgos importantes. Por supuesto cualquier sustancia de estas características presenta riesgos y peligros. Algunos de ellos son consustanciales a sus propiedades farmacológicas pero en la mayoría de los casos van a depender de factores modificables, como la dosis, el contexto y la actitud del usuario. Desde el ámbito de la medicina y la prevención únicamente se presta atención a los riesgos, peligros y problemas, que suelen presentarse de forma exagerada. La idea de que “aumentar la percepción del riesgo” disuadirá a los consumidores del uso se ha demostrado ineficaz además de contraproducente. Hablar exclusivamente de los aspectos negativos contrasta con la percepción de los usuarios, que lógicamente utilizan estas sustancias por los aspectos deseados que tienen. Además, maximizar los riesgos impide distinguir entre aquellos que son graves, frecuentes o prevalentes, de aquellos que no lo son. En definitiva, el uso de psicodélicos por parte de nuestros jóvenes no está exento de riesgos y problemas, pero constituye una realidad cultural amplia y compleja a la que podemos articular nuevas respuestas más allá del consabido, repetitivo e ineficaz “NO”. THOMAS SZAZS, EL PSIQUIATRA LIBERTARIO Por J. C. Ruiz Franco Artículo publicado originalmente en la revista Cannabis Magazine: http://www.cannabismagazine.es/digital/ El 8 de septiembre de 2012 murió en Manlius, Nueva York, uno de las máximas figuras de la cultura actual, el doctor Thomas Szasz, psiquiatra, escritor y, por encima de todo, gran defensor de las libertades individuales y del consumo de sustancias psicoactivas. “Si hablas con Dios, estás rezando. Si Dios te habla a ti, es porque tienes esquizofrenia” (Thomas Szasz) Ha fallecido el psiquiatra anti-psiquiatra, el que se atrevió a levantar la voz para denunciar los errores epistemológicos y metodológicos de la disciplina médica dedicada a las enfermedades mentales, así como toda la violencia moral y social que conlleva. Este humilde redactor, que cuando ha rendido homenaje a otros prestigiosos autores se ha limitado a un trabajo casi puramente descriptivo, en este caso —para entender bien el legado de Szasz— no tiene más remedio que meterse en complicadas disquisiciones filosóficas. Avisado queda el lector. Biografía Thomas Stephen Szasz (pronunciado “Sass”) nació el 15 de abril de 1920 en Budapest, Hungría. De familia judía acomodada, en 1938 viajó a París para estudiar Medicina, pero ante la expansión territorial de los nazis en el centro de Europa, su acoso a los judíos y la inevitable guerra que parecía a punto de desencadenarse, los padres decidieron emigrar a Estados Unidos, donde desde 1933 residía Otto, tío de Thomas y prestigioso matemático. Otto trabajaba como profesor en la Universidad de Cincinatti, así que a esa ciudad se dirigieron, allí fue donde se instalaron, y en 1944 todos los miembros de la familia se nacionalizaron estadounidenses. Al principio estudió Física, estudios en los que se graduó en 1941, si bien pronto fue consciente de que lo que realmente le interesaba era conocer el funcionamiento de nuestro organismo, así que se pasó a la Medicina. Tuvo algunos problemas para ser admitido en las facultades de esta disciplina debido a su origen judío, pero logró ingresar en la Escuela Médica de Cincinatti. Cuando llegó el momento de elegir especialidad, todo parecía indicar que se dedicaría a la medicina interna, pero se dio cuenta de que no era de su interés porque no tenía ninguna relación con los temas culturales que tanto le gustaban. En aquel momento la psiquiatría no era aún tan biologicista como en la actualidad y estaba muy influida por el psicoanálisis, lo que conllevaba la inclusión de temas religiosos y literarios, así que decidió convertirse en psiquiatra y estudiar la especialidad en la Universidad de Chicago. En 1944 ya era doctor en Medicina, y durante los años siguientes cursó estudios de postgrado en el Instituto de Psicoanálisis de Chicago. Sin embargo, no debemos pensar que Szasz fuera un freudiano en este momento de su carrera, ya que se mostró igualmente crítico con esta tendencia que con el biologicismo, la dominante posteriormente. En octubre de 1951 se casó con Rosine Loshkajian, fallecida en 1971. Con ella tuvo dos hijas, Margot y Susan. Entre los años 1951 y 1954 pasó consulta privada de psiquiatría en Chicago, a la vez que trabajaba en el Instituto de Psicoanálisis de la misma ciudad. Después tuvo que servir dos años en la reserva de la Armada, durante la Guerra de Corea (1954-1956), lo cual le permitió alejarse de la práctica clínica, que ya le

empezaba a cansar. Él mismo reconocía que esos dos años consistieron principalmente en recibir a pacientes militares que fingían problemas mentales para evitar que les enviaran al frente de guerra. La labor de certificar su no-aptitud para el servicio le ocupaba pocas horas al día, por lo que tuvo más tiempo para estar con su familia, leer y escribir. Al salir del ejército volvió a practicar el psicoanálisis, pero este trabajo ya le resultaba agotador por todas las horas que debía dedicar, incluso durante los fines de semana. Además, afirmaba que las necesidades económicas del psicoanalista llevan —a veces inconscientemente— a convertir al paciente en dependiente del terapeuta, exactamente lo contrario de lo que se debería hacer. Quería apartarse de esa vida, así que en 1956 consiguió una plaza de profesor asociado en la Universidad Estatal de Nueva York, y en 1962 pasó a ser profesor titular. Por sus ideas, su forma de enseñar y sus dotes para la polémica, pronto se hizo muy popular, tanto dentro como fuera de las aulas. Sus clases siempre estaban llenas, eran muy emocionales, y no sólo congregaban a alumnos, sino también a curiosos y a periodistas, deseosos de escuchar al profesor de psiquiatría al que no importaba criticar a su propia disciplina y renegar de todo lo negativo que ella incluía. Hasta el final de su carrera profesional Szasz conservó ese puesto en la universidad, y tras su jubilación en 1990 fue nombrado profesor emérito. Desde que se jubiló aumentó su actividad literaria, y llegó a publicar más de treinta libros y cientos de artículos. Entre sus obras más conocidas están Placer y dolor, su primer libro, publicado en 1957; Ideología y locura, publicado en 1970; Ley, libertad y psiquiatría, de 1973; y Nuestro derecho a las drogas, obra de 1992 que por supuesto abordaremos más adelante. El mito de la enfermedad mental El libro que le catapultó a la fama fue El mito de la enfermedad mental, publicado en 1961. Allí diseñó su feroz crítica a los aspectos de la medicina —y más en concreto de la psiquiatría— que le parecían sospechosos, y desde entonces fue ampliando su círculo de intereses a otros temas relacionados, todo lo cual reflejó en sus escritos. Los ataques van dirigidos principalmente contra la psiquiatría tradicional y su idea de enfermedad mental. La mente no es un órgano como el corazón, el riñón o el hígado. La “mente” es un constructo, el modo en que denominamos a la experiencia de la actividad neuroquímica del cerebro. Es el concepto y el término que utilizamos para nombrar la experiencia subjetiva propia de cada sujeto —de cada uno para sí mismo—, sin que los demás puedan compartirla, excepto por lo que se les pueda transmitir verbalmente. La máxima entidad que se puede otorgar a la “mente” es la de ser el vocablo con que designamos el conjunto de procesos cerebrales de cada individuo. Por eso —afirma Szasz—, cuando hablamos de “enfermedad mental” estamos hablando de modo metafórico, igual que cuando decimos que “la economía está enferma”. Es evidente que la economía no es una entidad material ni un órgano del cuerpo, por lo que no se puede hablar de “enfermedades de la economía” a no ser metafóricamente; pues bien, lo mismo sucede con la mente y sus supuestas enfermedades. Digresiones filosóficas útiles para entender las tesis de Szasz (A continuación ofrecemos unos comentarios de quien esto suscribe, que servirán para entender mejor lo que Szasz dijo en sus obras sobre la psiquiatría y la mente. El lector impaciente o poco amigo de perder el tiempo en cuestiones filosóficas hará bien en saltarse esta sección; no obstante, según la humilde opinión de un servidor, no podrá captar a fondo las tesis de Szasz, a no ser que ya tenga formación en este ámbito) Las personas con escasos conocimientos filosóficos y humanísticos en general suelen rendir una especie de culto a los términos lingüísticos, especialmente cuando son de uso común. Se trata de un fenómeno que suele ser propiciado por los medios de comunicación, a su vez influidos o dirigidos por ciertos grupos de presión o corrientes ideológicas. Siempre que existe una palabra para designar algo, a ese “algo” el común de los mortales le suele atribuir cierta entidad real; por el simple hecho de poder nombrar una cosa, ya se tiende a creer que existe en la realidad física (la única que estamos seguros de que existe y que compartimos todos los seres humanos, aunque no podamos llegar a conocer en qué consiste, su esencia) y que es algo más que un simple concepto. No se debe olvidar que una entidad ideal puede estar en nuestras mentes, pero no tiene por qué existir en la realidad su correlato material, una cuestión muy distinta. Es lo que sucede cuando se pronuncian o escriben palabras como “dios”, “alma”, “espíritu”, “fantasma”, “karma” y similares. Si de verdad hay en esas palabras algo más que ideas; si realmente existen dioses, almas, espíritus, fantasmas o karmas, quien sostiene tal creencia y desea compartirla con otras personas tiene la obligación de demostrar su existencia, ya que no son entidades empíricamente verificables ni su existencia puede demostrarse por procedimientos racionales —por mucho empeño que pongan los creyentes—, tal como nos demuestra la historia de la filosofía. Si alguien afirma que sí, la carga de la prueba está de su parte y es él quien debe demostrarlo, no al contrario (puesto que está hablando de cosas que no pueden percibirse ni son demostrables racionalmente). Si no fuera así, cualquiera podría inventar el ser más extraño (por ejemplo, un gallifante) y, aunque sólo existiera en su imaginación, podría afirmar que los gallifantes existen mientras no se demuestre lo contrario (esto nos suena de algo, ¿verdad?). Por supuesto, todo lo que estamos contando concierne al ámbito del conocimiento; el de la creencia es cuestión privada de cada uno, y toda persona tiene derecho a creer en lo que le venga en gana, siempre que no moleste a los demás, y menos aún que pretenda estar en posesión de la verdad absoluta y se dedique a convencer a toda la humanidad y eliminar a los infieles (esto también nos suena de algo, ¿verdad?). Quien carezca de una mínima capacidad autorreflexiva o metacognitiva para poner en duda sus propias creencias tal vez no sepa qué queremos decir con todo esto. Me refiero a que el simple hecho de poder mencionar algo —de poner nombre a algo—, para muchos parece implicar que esa entidad ya existe de algún modo, fenómeno que podemos denominar “fetichismo verbal”, ya que quien lo comete rinde veneración a las palabras otorgando existencia a las ideas en ellas contenidas, sin necesidad de ninguna prueba. Otro problema añadido —aunque muy relacionado— consiste en que las lenguas occidentales son dualistas, es decir, diferencian entre términos referentes a entidades físicas o materiales (“cuerpo”, “cerebro”, “tocar”, “mover”, “contacto”) y términos referentes a entidades espirituales o mentales (“dios”, “alma”, “mente”, “pensar”, “creer”). El mero hecho de disponer de palabras que se refieren a entidades y procesos espirituales (o mentales) nos induce a creer que las entidades a las que se refieren esos términos mentalistas existen de la misma manera —están en la misma categoría, tienen la misma forma de existencia— que las entidades materiales, las del mundo físico que todos compartimos. Este problema es insoslayable, en primer lugar porque probablemente el lenguaje sea dualista por su misma naturaleza, ya que por fuerza conlleva una separación entre la cosa real (el referente) y el símbolo que la designa (la palabra), que no es físico (material), sino conceptual (propio del ámbito de lo mental, no de lo físico). En segundo lugar, nuestro pensamiento está íntimamente ligado a nuestro lenguaje, y aunque puede existir pensamiento sin lenguaje, desde que hay sobre la Tierra sociedades humanas —y por tanto es necesaria la comunicación— los pensamientos se procesan y se transmiten mediante el lenguaje. No obstante, aunque el problema sea inevitable, es importante conocer en qué consiste para ser conscientes de que se trata de un verdadero problema que nos afecta continuamente, es decir, para tenerlo en cuenta. Según Salvador Pániker, los idiomas occidentales —por la fuerte carga greco-judeo-cristiana de nuestra civilización— son los que han alcanzado un mayor grado de abstracción. Por eso, los occidentales no dominamos nuestro lenguaje, sino que somos dominados y condicionados por él, hasta el extremo de que lo que solemos llamar “mundo” o “realidad” es sólo lo contenido en los conceptos de los términos de nuestro lenguaje y lo que sus categorías pueden llegar a asimilar, nada más. En cambio —sigue diciendo Pániker—, las culturas orientales, a medida que desarrollaron sus idiomas, fueron conscientes de su artificialidad, de sus límites y de la inevitable falacia dualista que estamos describiendo, y por eso quisieron seguir manteniendo el contacto con el estado original presimbólico, por ejemplo a través de los haikus japoneses o los koans budistas, que sirven para mostrar las paradojas a las que conduce el lenguaje abstracto. Volviendo al tema de la enfermedad mental…

Después del -para algunos- infumable rollo filosófico, y para otros digresión necesaria para sentar las bases del pensamiento de Thomas Szasz, sigamos exponiendo el legado conceptual de El mito de la enfermedad mental -publicado en 1961-, junto a las aportaciones de quien esto suscribe. No señalaré dónde terminan las ideas de Szasz y comienzan las nuestras, por motivos de comodidad y para que el lector se tome la molestia de acudir a la obra original y lo compruebe por sí mismo. En cualquier caso, puedo prometerle que me he limitado a llevar sus tesis a sus últimas consecuencias. La idea principal de esta obra es que el uso metafórico del concepto y el término “enfermedad” —cuando hablamos de “enfermedad mental”— se ha tomado en serio, como si de verdad tuviera entidad real y se correspondiera con algo físico y material. Posteriormente lo han difundido los medios de comunicación y ha pasado a formar parte del acervo lingüístico, con lo que se ha introducido en nuestras vidas un tremendo error de carácter lógico, categorial y conceptual; un error que beneficia a determinados gremios que todos conocemos. Según Szasz, hablando con propiedad -y con la razón por delante-, no existen las enfermedades mentales. Lo que existen son conductas que podemos llamar “no-normales” o “extrañas”. Son enfermedades reales una infección o un tumor, porque están localizadas en una o varias partes concretas del cuerpo, porque conllevan determinadas alteraciones o lesiones perjudiciales para quien las padece, se pueden detectar y diagnosticar mediante algún procedimiento observacional y existen terapias o fármacos para curarlas, combatirlas o minimizar los daños. Si el lector reflexiona sobre lo que estamos diciendo, se dará cuenta de que ninguna de estas condiciones se da en las denominadas “enfermedades mentales”. No tienen una base orgánica -una lesión en las neuronas o una alteración en los neurotransmisores-, ni hay un gen defectuoso que las desencadene. Sólo en un pequeño porcentaje de los problemas psíquicos que se presentan en las consultas de medicina general, psiquiatría o psicología clínica existe un correlato orgánico del padecimiento que presenta el (supuesto) paciente, en cuyo caso estaremos ante una enfermedad neurológica o cerebral: depresiones endógenas (de carácter biológico, donde sí hay un déficit de neurotransmisores), demencias por lesiones neurológicas o trastornos neuroquímicos, esquizofrenias de base orgánica, neurosífilis, tumores en ciertas zonas del cerebro, corea de Huntington, etc. Sin embargo, muy pocas de las personas diagnosticadas como deprimidas tienen un bajo nivel de serotonina, dopamina o cualquier otro neurotransmisor. ¿Y qué sucede con la ansiedad, otra supuesta enfermedad muy común? ¿A qué déficit o superávit de neurotransmisores se achaca? Aún estamos esperando a que algún especialista en la materia nos lo aclare. Si hablamos de padecimientos más etéreos y relacionados con el ámbito social o moral -fobia social, estrés, narcisismo-, en mayor aprieto pondremos a los maniáticos de las etiquetas. Por cierto, en su querido manual de referencia –el DSM- ya no aparece la homosexualidad; pero se suprimió en una fecha tan tardía como 1973, y sólo porque no les quedaba más remedio que adaptarse a la modernidad y ceder a la creciente influencia de los colectivos gays. Los sacerdotes de nuestro tiempo Resumiendo, la mayoría de los problemas mentales no se corresponden con lesión orgánica alguna, y por tanto no pueden considerarse enfermedades, a no ser en sentido metafórico, como cuando se dice que la economía está enferma. Pero la psiquiatría oficial, el sínodo de sacerdotes de nuestra época -con su Biblia en la mano, el bendito DSM- ha pretendido solucionar el problema inventando un término menos comprometido a modo de justificación: “de acuerdo, no son enfermedades, pero sí son trastornos, conjuntos de síntomas”. No obstante, a pesar del aplacamiento verbal, tratan esas dolencias como si fueran enfermedades reales; eso es lo que transmiten a los pacientes y a la sociedad. Y entonces, ¿cómo se legitima el uso de medicamentos que modifican el funcionamiento neuronal, si en realidad no existe ningún problema a este nivel? Es cierto que algunos fármacos pueden mejorar los síntomas al producir un exceso o déficit de neurotransmisores, un desequilibrio que antes no existía, pero ese tipo de intervenciones generan alteraciones neuronales con graves efectos secundarios que los grandes recetadores intentarán tapar con otras sustancias, hasta alcanzar un estado en que el individuo quedará fuertemente medicado y convertido en todo un señor zombi. Según Szasz, lo que los modernos sacerdotes llaman “enfermedades mentales” son en realidad ciertos comportamientos que perturban nuestros esquemas. Se clasifican como locura las conductas distintas a lo normal, a lo aceptado; y los mecanismos de control social las categorizan de este modo para legitimar el acto de eliminar o tapar los síntomas perturbadores con fármacos, o mediante la reclusión de esos individuos “diferentes”. La esencia de la locura es el disturbio social, y el tratamiento aplicado a quienes la padecen es el propio de los disidentes. La psiquiatría es –junto a la religión, los espectáculos de masas y las drogas bendecidas por el sistema- uno de los mecanismos de control utilizados por el moderno estado terapéutico, en el que la industria farmacéutica es una de las más rentables y maneja a sus marionetas mediante los hilos del poder. La legitimidad de las terapias Szazs aclara que con este discurso no pretende negar la existencia de los problemas psíquicos ni la necesidad de tratarlos. Lo que se pone en cuestión es la legitimidad científica de considerarlos enfermedades y la legitimidad moral de tratarlos como tales (con medicamentos). Por eso, en un magistral ejemplo de honradez, la psiquiatría –su especialidad- le parece una actividad pseudomédica que trata sobre falsas enfermedades, pero que puede llegar a constituir una verdadera ciencia si sus practicantes deciden sentar las bases de lo que él llama “una teoría sistemática de la conducta personal”. Evidentemente, el proceso de cambio implicará acabar con gran parte de las bases del pensamiento psiquiátrico, por muy doloroso que resulte, y “sentar los cimientos para una comprensión de la conducta en términos de proceso”. Lo que llevamos dicho conlleva consecuencias a otros niveles. Como los psiquiatras y los psicólogos clínicos -en términos generales- no tratan enfermedades en sus clientes, sino problemas éticos, sociales y personales, no deben fomentar en ellos la dependencia a fármacos, a terapias, ni a su autoridad (la conocida “transferencia” entre el terapeuta y el paciente), sino la responsabilidad y la autoconfianza. Para librarse de los problemas mentales hay que tener “el deseo sincero de cambiar”, lo cual implica mantener una posición escéptica ante todo tipo de maestros espirituales (sacerdotes antiguos o modernos) y “aprender a aprender”, para lo cual el individuo debe tener el don de la flexibilidad, que el terapeuta puede y debe inculcarle. Repercusión de El mito de la enfermedad mental Como era de suponer, el libro generó un acalorado debate entre partidarios y detractores de sus tesis. Los primeros consideraron que era la obra de un genio; los segundos se limitaron a defender sus intereses y afirmar que se trataba de un ataque perjudicial para una prestigiosa rama de la medicina. Paul Hoch, psiquiatra, comisionado para la higiene mental en Nueva York, financiado por la CIA durante los años cincuenta para administrar dosis elevadas de LSD a pacientes por vía intraespinal y luego someterles a electrochoques y lobotomías estando bajo los efectos de esta sustancia, quiso que se expulsara a Szasz del Hospital Psiquiátrico de Siracusa, donde impartía las prácticas de sus clases. El jefe del departamento propuso una solución intermedia que en esencia consistía en desplazarle. Nuestro protagonista no accedió y surgieron fuertes protestas ante el intento de entorpecer su labor como profesor e investigador. Finalmente, la Asociación Americana de Profesores de Universidad le dio la razón y pudo continuar tranquilamente su labor. En cualquier caso -y aunque nos duela reconocerlo-, la influencia de esta obra de Szasz ha tenido lugar en sectores científicos considerados poco ortodoxos y nunca reconocidos por la “ciencia oficial” (la antipsiquiatría), en el ámbito de la lucha contra el prohibicionismo en materia de drogas (Escohotado le cita en numerosas ocasiones en su Historia general de las drogas, además de haber dedicado el libro a él y a Albert Hofmann; además, ha traducido al castellano Nuestro derecho a las drogas, La teología de la medicina y Drogas y ritual, y ha prologado el mencionado El mito de la enfermedad mental) y en algunas obras de filosofía, junto a Michael Foucault, cuando se aborda la historia de la locura y del internamiento forzado. Como bien dice un feroz crítico suyo, la enfermedad mental como tema legítimamente médico forma parte tan fundamental de la medicina y la cultura norteamericanas, que la respuesta más común a sus argumentos es: “Mire a su

alrededor: niños distraídos, adolescentes angustiados, adultos deprimidos. Sólo un imbécil creería que la enfermedad mental es un mito”. El mismo crítico añade que negar que los problemas psíquicos sean enfermedades no sólo es un error, sino también un acto de inhumanidad porque deja a los enfermos sin esperanza de curación. Quien esto suscribe reconoce que bien podría ser así… para los norteamericanos. Nosotros somos europeos, y afortunadamente tenemos una larga tradición cultural y filosófica que nos permite saber que no todo es blanco o negro, sino que hay una gama infinita de grises, y que un problema mental no tiene por qué considerarse una enfermedad para que deba ser atendido. Lo que sucede es que la medicina goza de tanta autoridad y mueve tanto dinero que los terapeutas de la mente quieren asimilarse a esa ciencia tan prestigiosa, y los psiquiatras en concreto lo consiguen porque su disciplina se considera una especialidad médica. Una didáctica anécdota Se cuenta que en la universidad, durante una clase, un alumno recomendó la administración de fármacos para una mujer diagnosticada de depresión crónica y severa. El profesor Szasz le preguntó: “¿Entonces usted trataría esta ‘enfermedad’ con fármacos? Pero, ¿qué está usted tratando exactamente? ¿Sentirse triste -y necesitar a alguien con quien hablar- es una enfermedad médica?”. El estudiante, confuso y sin saber qué argumentar, contestó a modo de protesta: “No entiendo; sólo estamos intentando hacer un diagnóstico”. “¿De qué?”, volvió a preguntar Szasz. “¿Esa mujer tiene una enfermedad llamada ‘depresión’, o más bien tiene muchos problemas personales que hacen que esté triste”. Szasz se dirigió a la pizarra y escribió en mayúsculas y grandes letras: ‘DEPRESIÓN’, y debajo ‘PERSONA TRISTE’. Continuó preguntando al estudiante: “Dígame: ¿el término psiquiátrico hace algo más que limitarse a describir? ¿Hace algo que no sea convertir a una persona con problemas en un paciente con una enfermedad?”. Szasz no dijo nada más, soltó la tiza y se dirigió hacia su mesa mientras los alumnos se quedaron callados y sorprendidos. El maestro había terminado la lección del día. Hemos dado un buen y bien merecido repaso a la más prestigiosa de las pseudociencias actuales basándonos en los argumentos que el genial Thomas Szasz nos legó en su libro El mito de la enfermedad mental. El ataque no es a toda la psiquiatría en general, sino que las críticas de Szasz y las conclusiones que extrae quien esto suscribe se aplican a la corriente más oficial, la biologicista a ultranza, la que se limita a etiquetar a las personas dentro de unas categorías imaginarias y recetar fármacos a discreción. Como ya hemos dicho, una enfermedad realmente lo es porque hay algo material, fisiológico, subyacente a ella; no porque los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana lo decidan en sus reuniones. Pero lo más interesante y paradójico a la vez es que -aunque defiendan el carácter biológico de los trastornos mentales y sean muy amigos de la psicofarmacología- si los trastornos de los que hablan tuvieran de verdad un trasfondo biológico, se conociera su mecanismo y existiera tratamiento para ellos, se quedarían sin trabajo porque pasarían a ser objeto de la neurología. La psiquiatría convencional simplemente desaparecería porque perdería el poco sentido que tiene. Pero debe dar gracias a que la psicofarmacología tenga aún mucho camino por delante y a que posiblemente nunca llegue a explicar todo. La fabricación de la locura Volviendo a lo que de verdad nos interesa, Szasz siguió profundizando en el tema tratado en El mito de la enfermedad mental, y en 1970 publicó La fabricación de la locura: Estudio comparado de la Inquisición y el Movimiento de la Salud Mental, obra en la que trata la relación del moderno estado terapéutico (formado por la alianza entre poder y psiquiatría) con el antiguo estado teocrático (donde el poder lo ostentan los sacerdotes, los representantes de los dioses en la Tierra). La unión entre los gobernantes y la psiquiatría ha generado una especie de religión secular que sirve a fines de control social. Y de este modo, en nuestra época, el diagnóstico de “locura” ha sustituido a las antiguas acusaciones de “herejía” y “brujería”. Hace unos siglos, el dogmatismo religioso eliminaba a los desviados en nombre de la fe, mientras que en la actualidad los psiquiatras, los modernos inquisidores, en nombre de la ciencia recluyen (en manicomios) o neutralizan (mediante fármacos: neurolépticos, tranquilizantes y antidepresivos) a quienes diagnostican como desviados respecto a los cánones normales, que curiosamente se encarnan en el buen ciudadano que trabaja, paga sus impuestos, acata las leyes sin protestar y no toma drogas. Cualquier atisbo de anormalidad es rápidamente etiquetado con el nombre de algún trastorno, y para ello es suficiente que cumpla varios de los síntomas descritos en el DSM, sin más comprobación que una breve entrevista y el ojo clínico del sacerdote de bata blanca. Lo más sangrante de esta situación es que en muchos casos tiene lugar con la connivencia y complacencia del propio afectado. No hay duda de que muchas personas prefieren vivir tranquilamente, no pensar demasiado y no desviarse de lo establecido. En ese afán por disfrutar de la vida en paz, prefieren descargar toda la responsabilidad de sus actos y endosársela a cualquier otro ente que no sean ellos mismos. Para Szasz, este es uno de los fundamentos de la medicalización de la sociedad moderna: la negativa a considerar al ser humano como un individuo libre y responsable. Al etiquetar a alguien como “paranoico”, “maníaco-depresivo”, “obsesivo” o “toxicómano”, se está dando a entender que lo que le sucede es que está enfermo, que la culpa del problema no es suya, que no tiene que hacer nada para curarse excepto tomar lo que le recetan, y que deje todo en manos de los terapeutas, los expertos en la materia, igual que para el catolicismo el creyente no debe estudiar los libros sagrados –y menos aún los testimonios históricos reales de su religión-, sino dejarse guiar por la jerarquía eclesiástica. Ese es el sentido que tiene la afirmación de Szasz de que la psiquiatría cumple en la actualidad las funciones que antaño desempeñaba el clero. Por supuesto, nunca nos cansaremos de decir que debemos hacer la salvedad de quienes están enfermos de verdad, los que padecen algún problema médico-biológico. Los demás -la inmensa mayoría- no son más que individuos alienados por el deseo de control y poder del estado y sus modernos sacerdotes, y autoengañados para poder descargar la responsabilidad de lo que son y de su conducta. “No puedo evitarlo, yo soy así”. “No soy yo, es mi carácter obsesivo”. “No es culpa mía, es que soy maníaco-depresivo”. “No puedo hacer nada para evitar mis conductas inadecuadas porque están determinadas por mi biología, y yo no puedo cambiar eso”. “Soy toxicómano porque tengo un tipo de personalidad que me hace ser propenso al abuso de sustancias, y esto a su vez está determinado por un gen”. Dice Szasz que hasta hace unas décadas a los ladrones siempre se les consideraba culpables de sus robos, y por tanto eran castigados. Pero cuando el ladrón deja de serlo y se convierte en cleptómano, ya no es responsable de sus delitos, sino que actúa impulsado por mecanismos que no puede controlar. Del mismo modo, el incendiario se convierte en pirómano y el asesino actúa guiado por algún trastorno de personalidad, o por la socorrida “enajenación mental transitoria”. Se trata de un mal que azota a nuestra sociedad y que lamentablemente va en aumento, una situación penosa, se mire por donde se mire. Hace siglos, los culpables eran el demonio y las brujas, no los endemoniados ni los embrujados. Ahora nadie es culpable porque todo es biológico, y ya sabemos que la naturaleza no depende de nosotros, no podemos controlarla ni cambiarla. Además, tenemos a nuestro servicio a unos eminentes especialistas que nos pueden recetar pastillas de diversos nombres, tamaños, colores y sabores para compensar nuestro déficit o superávit de neurotransmisores. ¡Menos mal que tenemos Ciencia! ¡Cómo podríamos vivir sin ella! Espero que el lector capte la ironía que deseo transmitir con estas frases. Por supuesto, se siguen buscando culpables, chivos expiatorios a los que echar la culpa de los males. Como ya no somos nosotros los responsables (¡lo dice la Ciencia!), hay que buscar nuevas cabezas de turco. Uno de esos nuevos chivos expiatorios es la DROGA (con mayúsculas y en singular; no una u otra droga, sino la DROGA en general, sinónimo del demonio). Y aquí llega el otro gran tema de los escritos de Thomas Szasz, que abordaremos a continuación, pero antes mencionaremos de pasada sus otros dos libros dedicados a la enfermedad mental. El mito de la psicoterapia Szasz aún publicó dos obras más sobre este tema: La teología de la medicina y El mito de la psicoterapia. Este último es muy interesante y conserva toda su actualidad porque nuestro biografiado -frente a las escuelas que afirman, en mayor o menor medida, que quien tiene un problema

mental está enfermo, y que sus practicantes curan esa enfermedad, o ayudan a mitigarla o sobrellevarla- aboga por las corrientes que sostienen que la terapia debe consistir en un diálogo abierto entre el terapeuta y el cliente que haga la vida de éste más consciente, libre y responsable. Como ya hemos explicado, en la mayoría de los casos no hay enfermedades mentales ni nada que curar –decir lo contrario constituye para Szasz una estafa-, así que el objetivo legítimo es conseguir que el cliente modifique su forma de vida, sus valores, su manera de pensar, su modo de abordar los problemas, etc.; es decir, asumir lo que es y lo que tiene, e intentar vivir lo mejor posible. Estas terapias tienen por un lado una base humanista, en cuanto se inspiran en figuras tan importantes como Viktor Frankl y Abraham Maslow, y por otro un enfoque científico heredado del conductismo. La síntesis entre las dos tradiciones la realizó por primera vez Albert Ellis, el padre de la tendencia cognitivo-conductual, con su terapia racional emotiva conductual, y posteriormente han surgido otras corrientes. Algunas están muy en boga en la actualidad, aunque lamentablemente la tendencia predominante en psicoterapia sigue siendo la psicología clínica que intenta equipararse al estamento psiquiátrico, siempre más favorecido por el poder gracias a su titulación en medicina: el ejemplo más claro es la reivindicación de su reconocimiento como profesión sanitaria. Con esa actitud no hace sino caer en los disparates de la psiquiatría: aunque intente atenuarlos con procedimientos distintos y alternativos a la prescripción de pastillas, comparte con ella el mismo modelo médico de los problemas mentales (por intereses corporativos y económicos, evidentemente), y por tanto sus errores categoriales de base. Si la psicología puede ayudarnos a vivir mejor, forzosamente tendrá que ser marcando distancias respecto a la psiquiatría, no anhelando conseguir su mismo estatus. Thomas Szasz y las drogas Pasemos al tema que más interesará al lector de esta revista, el de las sustancias psicoactivas. Veamos qué nos dice sobre el origen social del llamado “problema de las drogas”: «¿Dónde radica nuestro problema con las drogas? Las drogas que deseamos son literalmente ilegales, constituyendo su posesión un delito, o son médicamente ilegales y requieren la receta de un médico. En pocas palabras, hemos tratado de resolver nuestro problema con las drogas prohibiendo las drogas “problema”; encarcelando a las personas que comercian, venden o usan tales drogas; definiendo el uso de tales drogas como enfermedades; y obligando a sus consumidores a ser sometidos a tratamiento. Ninguna de estas medidas ha funcionado. Algunos sospechan que tales medidas han agravado el problema. Yo estoy seguro de ello». Szasz defiende el derecho inalienable de toda persona a consumir las sustancias que desee: «¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de “abuso del esquí” o de un “problema con las motosierras”? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica». Szasz nos legó varios libros sobre el tema de las drogas y su prohibición, pero el más representativo es sin duda Nuestro derecho a las drogas. En él expone varios de los argumentos que actualmente utilizamos los antiprohibicionistas y reivindica el derecho inalienable a consumir las sustancias que queramos, sin ningún tipo de intromisión por parte de nadie. Frente a esta prerrogativa, que nace del derecho a la propiedad y a decidir sobre nuestras vidas por nosotros mismos, se alza la guerra contra las drogas en la que está inmerso el mundo desde hace un siglo. Por virtud de ella se han aprobado leyes según las cuales comerciar con psicoactivos es delito, cuando en realidad no se cobra víctimas, porque ¿qué víctima hay en el hecho de vender cierta cantidad de cocaína, heroína o marihuana? El daño puede sobrevenir después, pero siempre depende del uso que el comprador dé a la sustancia, es decir, depende del usuario, y no del hecho de producirla o venderla. Para Szasz, lo que constituye un verdadero delito es la prohibición, ya que impide al individuo el libre consumo y a ciertos países la producción y comercialización de sustancias obtenidas de plantas o mediante procedimientos de síntesis química. Como por arte de magia, nos han robado el derecho a tomar ciertas sustancias que los gobernantes han decidido llamar peligrosas, ante la flagrante contradicción de que otras —el alcohol, el tabaco y los psicofármacos— generan muchos más problemas de salud y se venden libremente. La sinrazón de la prohibición El estado de ningún modo debe poder decidir sobre nuestra voluntad, dado que es una entidad que existe para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ello, puede prohibir ciertos actos sólo mientras esté respaldado por quienes hacen posible que él mismo exista, pero no puede auto-otorgarse la facultad de prohibir a su antojo. ¿En qué cabeza cabe que el estado pueda decidir que tal o cual objeto (una planta, un libro o una sustancia) sea legal o ilegal? ¿Quién es él —o sus representantes— para hacer tal cosa? ¿Quién le ha dado ese poder? Lo que sucede es que vivimos sujetos a un estado terapéutico, tal como explicamos en las entregas anteriores: los gobernantes se sienten en la obligación de defendernos de todo aquello que puede hacernos daño, y nosotros ya lo asumimos como algo normal. Esto conlleva la ausencia de libertad, puesto que ese organismo que sólo debe existir para garantizar nuestros derechos —no para quitárnoslos— es quien en realidad controla nuestras vidas. Szasz defiende que haya comercio de drogas libre y sin ninguna restricción. Estamos en un sistema capitalista, y dos de sus características son el derecho a la propiedad privada y el libre mercado. El estado debe proteger a las personas de la violencia de quienes quieren imponerse por la fuerza y garantizar los derechos de los ciudadanos, no violarlos, que es lo que hace cuando reprime el libre comercio y consumo de drogas. La humanidad ha usado siempre sustancias como la marihuana, la coca, el opio, el alcohol y el tabaco, y nunca ha habido ningún contratiempo social (cada individuo se ocupaba de los posibles problemas personales que le pudiera ocasionar el abuso) ni se ha hablado de drogadicción. No había nada de eso hasta que se aprobaron las primeras leyes antidroga; después la psiquiatría remató la cuestión al considerar trastorno mental el consumo de las sustancias que los políticos habían declarado ilícitas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde la fundación de las primeras colonias, hasta finales del siglo XIX, el cáñamo era una materia prima fundamental. Nunca antes del siglo XX existió el llamado “problema de la droga”, ni la misma palabra “droga” tenía ese sentido peyorativo que en la actualidad posee por culpa de los gobernantes y los medios de comunicación alarmistas que hacen de pregoneros. Pero comenzó la persecución policial; con ella nació un nuevo tipo de delito, y entonces ya sí lograron crear un problema donde antes no lo había. Y lo peor es que la mayoría, por falta de información e instrucción, vive engañada y cree las proclamas que afirman que la culpa es de las drogas y de los malvados traficantes, cuando en realidad el origen de todo es la ilegalidad de algo tan natural como la vida misma. La cruzada farmacológica Desde hace cien años existe una cruzada que evidentemente no puede acabar con las sustancias psicoactivas por mucho que quiera. Enlazando con el tema de la crítica a la psiquiatría, la lucha contra el abuso de drogas es en realidad una guerra para acabar con las que no gustan al estado y para fomentar las que aprueba, que son las que prescribe el gremio médico, especialmente la psiquiatría. Fruto de ese matrimonio entre el estado

represor de libertades y la medicina/psiquiatría controladora de cuerpos y conciencias es el estado terapéutico, en cuyo contexto se ha forjado a su vez el concepto de drogadicción como enfermedad. Para Szasz, la dependencia a las drogas no es una enfermedad, y menos aún debe curarse con drogas legales que sustituyan a las ilegales (metadona por heroína, antidepresivos por cocaína, tranquilizantes para todos los casos en general). El consumo de sustancias psicoactivas es simplemente un hábito social que surge de una decisión personal. Ha habido muchas cruzadas a lo largo de la historia, muchos chivos expiatorios a los que se ha culpado de los males que siempre ha habido y habrá en la sociedad. El ser humano posee en su interior un ansia de libertad y de constante mejora, pero también un deseo de seguridad —relacionado con el miedo a lo extraño y desconocido— que suele ser directamente proporcional al grado de ignorancia. El hombre siempre ha tenido algo que temer, y descargar ese temor mediante algún procedimiento ha demostrado ser beneficioso. De ahí nace el fenómeno del chivo expiatorio, y de ahí nace también el poder que en todas las culturas han tenido las castas sacerdotales, que han jugado con el sentimiento del miedo, han prometido la seguridad y la salvación y han afirmado poder acabar con los males de la sociedad. Fueron chivos expiatorios los judíos, los herejes, las brujas, los anarquistas, los masones, los comunistas… Ahora son las drogas, y los modernos sacerdotes son los psiquiatras, como ya hemos expuesto en las entregas anteriores. El mito del drogadicto A quien se automedica con sustancias mal consideradas socialmente le llamamos ‘drogadicto’, decimos que está abusando de las drogas y presuponemos que se está haciendo daño a sí mismo y cometiendo un acto inmoral y antisocial. Cualquier persona con un mínimo de cultura sabe que la marihuana, la coca y el opio son plantas que existen de forma silvestre en la naturaleza y que numerosas civilizaciones han utilizado desde tiempos inmemoriales. Siempre ha existido el peligro de que alguien las consuma en exceso o de forma inadecuada; pero se trata de un problema suyo, no de la sociedad. Y él debe ser quien pague el posible daño; porque aquí entra en juego la otra cara de la prohibición, la del dependiente que asegura ser un enfermo y que la culpa de sus males no es realmente suya, sino de la sustancia. Con ello nace el mito del adicto, ya que a éste le conviene serlo para reclamar la atención y los cuidados de los demás, después de no haber sido capaz de manejar adecuadamente la droga. La adormidera se ha utilizado como analgesico y tranquilizante, la coca para trabajar más y mejor, los psiquedélicos para tener experiencias distintas a lo normal. Siempre ha sido posible utilizar esas sustancias con pleno derecho, pero ahora ya no. Para mayor escarnio, las autoridades y el gremio medico no hacen nada por evitar los daños derivados del abuso de fármacos legales, que generan más efectos secundarios y sobredosis que las drogas ilícitas. En el caso de los fármacos psiquiátricos, muchos son además altamente adictivos y si se toman durante algún tiempo pueden ocasionar un fuerte síndrome de abstinencia. Ahora bien, a los gobernantes y a la psiquiatría no les importa esto, ya que los consumidores de estas drogas se comportan como buenos ciudadanos, y sobre todo son conformistas. La pregunta que lanza Szasz es por qué el uso de esas drogas se ha convertido en un asunto de interés social y politico en el siglo XX, comenzando por los Estados Unidos. La respuesta es evidente: intereses económicos y relacionados con el control social. Ahora bien, lo único que hace esta guerra es perjudicarnos. Sólo cuando se asuma esto por parte de la ciudadanía terminará la situación actual, que es totalmente inmoral e irracional. Unas palabras de despedida Para terminar, y como sabrosa guinda del pastel que hemos ofrecido, acogiéndonos al derecho de citar y reproducir parte del contenido de un libro mencionando adecuadamente la fuente, nada mejor que incluir unos párrafos destacados de Nuestro derecho a las drogas que, dicho sea de paso, es de obligada lectura para todo drogófilo y está a la venta a un precio realmente bajo. Leerlo es el mejor homenaje que podemos hacer a este estudioso que tanto nos ha aportado y que nos ha dejado hace unos meses. “Todos nosotros —sin consideración de edad, educación o competencia— hemos sido privados de nuestro derecho a substancias que el gobierno ha decidido llamar ‘drogas peligrosas’. Sin embargo, irónicamente, muchos americanos padecen la creencia —errónea— de que disfrutan ahora de muchos derechos que antes tenían solamente unos pocos (verdad parcial para negros y mujeres), y siguen ignorando por completo los derechos que perdieron. Más aún, habiéndonos habituado ya a vivir en una sociedad que libra una implacable Guerra contra las Drogas, hemos perdido también el vocabulario capaz de hacer inteligibles, y analizar adecuadamente, las consecuencias sociales desastrosas de nuestro propio comportamiento político-económico frente a las drogas”. “A mi juicio, lo que llamamos ‘problema con las drogas’ es un complejo grupo de fenómenos interrelacionados, producidos por la tentación, la elección y la responsabilidad personal, combinadas con un conjunto de leyes y políticas sociales que genera nuestra renuencia a encarar este hecho de una manera franca y directa. Si tal cosa es falsa, prácticamente todo lo que contiene este libro es falso. Pero si es verdad, prácticamente todo lo que piensan y hacen el gobierno americano, la ley americana, la medicina americana, los medios de comunicación americanos y la mayoría del pueblo americano en materia de drogas es un error colosal y costoso, dañino para americanos y extranjeros inocentes, y autodestructivo para la nación misma. Pues si el deseo de leer el Ulises no puede curarse con una pildora anti-Ulises, tampoco puede curarse el deseo de utilizar alcohol, heroína o cualquier otra droga o alimento mediante contradrogas (por ejemplo, Antabuse contra alcohol, metadona contra heroína), o mediante los llamados programas de tratamiento antidroga (que son coacciones enmascaradas como curas)”. “El resultado de nuestra prolongada política proteccionista con respecto a las drogas es que ahora nos resulta imposible relegalizar las drogas; carecemos tanto de la voluntad popular para ello como de la infraestructura política y legal indispensable para respaldar ese acto. Decidimos hace tiempo que es moralmente censurable tratar las drogas como una mercancía (especialmente las drogas derivadas de plantas foráneas). Si estamos satisfechos con este estado del asunto y con sus consecuencias, así sea (…) De acuerdo con ello, apoyo un mercado libre de drogas no porque piense que sea —en este momento, en Estados Unidos— una política práctica, sino porque creo que es un derecho, y porque creo que —a largo plazo, en Estados Unidos— la política correcta puede ser también la política práctica”. Bibliografía Oliver, Jeffrey, “The Myth of Thomas Szasz”, The New Atlantis, verano 20 Pániker, Salvador, Aproximación al origen, Editorial Kairós. Szasz, Thomas, El mito de la enfermedad mental, Círculo de Lectores. Prólogo de Antonio Escohotado (http://www.escohotado.com/articulosdirectos/szasz.htm) Szazs, Thomas, Nuestro derecho a las drogas. Editorial Anagrama. Traducción y prólogo de Antonio Escohotado. Szazs.com (http://www.szasz.com/). Cybercenter for Liberty and Responsability. Wikipedia. Entrada “Thomas Szazs” (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz). ALEXANDER SHULGIN, EL ÚLTIMO ALQUIMISTA Biografía del más notable psiconauta y creador de drogas de nuestro tiempo J. C. Ruiz Franco Biografía de una de las figuras más importantes de la historia de la farmacofilia; sin duda la más fructífera en cuanto a producción de sustancias y la más legendaria en la actualidad, después del fallecimiento de Albert Hofmann en 2008. Fue publicada por entregas en la revista Cannabis Magazine (http://www.cannabismagazine.es) y mantenemos la división en partes original. Alexander Shulgin, ese bioquímico y psicofarmacólogo que en las fotografías se nos muestra como una entrañable mezcla sinérgica a partes iguales de Einstein, el mago Merlín y el “Doc” de Regreso al Futuro, nació el 17 de junio de 1925 en Berkeley

(California), de padre ruso y madre estadounidense, ambos profesores de ideas avanzadas para la Norteamérica de la gran crisis de 1929. En un ambiente liberal de clase media, rodeado de libros y de visitantes que entablaban largas y sesudas charlas con sus progenitores creció nuestro amigo. El pequeño Sasha era un niño pacífico que odiaba las peleas y las discusiones y que se retiraba en cuanto surgía alguna situación conflictiva, sin importarle que le consideraran un cobarde. Fue un niño prodigio, su inteligencia era muy superior a la de los jóvenes de su edad; dominaba el ruso y el francés —aparte del inglés, su lengua materna—; tocaba el piano, la viola y el violín y escribía poesía. Él hacía todo lo posible por no destacar, sabedor de que así evitaría despertar resentimientos y envidias, y no tenía amigos íntimos de su edad, pero sí se relacionaba con personas mayores, de las cuales obtenía estímulos para su curiosidad intelectual. Según ha comentado en diversas ocasiones, le gustaban mucho los sótanos, que no sólo utilizaba para esconderse cuando quería evitar algo, ya que en el de su casa montó su primer laboratorio de química con sólo siete años. Acudía en bicicleta a la droguería (así se llamaban los establecimientos que vendían todo tipo de productos químicos, es decir, drogas), donde compraba bicarbonato sódico, sulfato magnésico y otras sustancias necesarias para sus primeros experimentos que después fueron prohibidas. También durante sus años de adolescente, mientras cursaba la enseñanza secundaria, pasó totalmente desapercibido y sin demostrar su valía en público. La psicofarmacología y el poder de la mente Con dieciséis años consiguió aprobar el examen de acceso a la Universidad de Harvard. Allí inició sus estudios de química gracias a una beca que le concedieron, pero la experiencia fue un completo desastre porque sus compañeros eran hijos de personas importantes y adineradas, y en cambio su familia no era rica ni famosa. Después de ser ignorado e incluso despreciado durante un curso, decidió abandonar la carrera y enrolarse en la marina cuando los Estados Unidos ya se habían unido a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Le destinaron a un barco de guerra en la zona norte del Océano Atlántico, y aunque no resultó herido vio la muerte muy de cerca. No obstante, no todo fueron experiencias negativas, ya que le sucedió algo que le marcó para el resto de su vida al permitirle descubrir el mundo de la psicofarmacología y el poder de la mente. Shulgin sufrió una infección severa en el pulgar de la mano izquierda y le administraron inyecciones de morfina. Le fascinaba que una pequeña cantidad de sustancia química, gracias a su acción sobre el cerebro, convirtiera el dolor en algo sin importancia. Al llegar a tierra, antes de entrar en el quirófano, una enfermera le ofreció un vaso de zumo de naranja y el muy observador Sasha vio en el fondo una capa de pequeños cristales blancos no disueltos. Inmediatamente pensó que contenía algo que no querían que supiera, seguramente algún anestésico o sedante fuerte, pero a él no podrían engañarle. Decidió poner a prueba su hombría vaciando el contenido del vaso, con la firme intención de mantenerse despierto y alerta en todo momento. Su deseo no funcionó: sucumbió al efecto de la droga, quedó inconsciente y ni siquiera sintió la inyección de pentotal que le administraron para la operación. Le eliminaron la infección y un centímetro de dedo, pero lo mejor fue su sorpresa cuando se enteró de que el zumo que había bebido no contenía nada extraño y de que los cristalitos no disueltos eran sólo azúcar. Una pequeña cantidad de azúcar le había hecho perder la consciencia por estar convencido de que en realidad era una droga sedante. Le impresionó tanto el poder de un placebo para alterar su mente que en ese mismo instante decidió dedicar su vida a la psicofarmacología. En 1946 se licenció de la marina en calidad de veterano y, después de dos intentos en el examen de acceso, logró entrar en la Universidad de Berkeley. Cuando aún estaba estudiando se casó con una compañera llamada Helen —a pesar de la oposición de los padres de los dos— con quien tuvo un hijo, de nombre Theo. En 1954 se doctoró en bioquímica. Posteriormente amplió estudios en la sede de la Universidad de California en San Francisco y trabajó en los laboratorios Bio-Rad. Poco después ingresó en la compañía Dow Chemical, en sus laboratorios de Pittsburg y Walnut Creek. Al comienzo tuvo que limitarse a su trabajo como químico y no pudo dedicarse a lo que más le interesaba, pero consiguió sintetizar el primer insecticida biodegradable —llamado Zectran—, lo que supuso toda una revolución en el sector y enormes beneficios para la empresa. La recompensa de Dow Chemical fue darle carta blanca para que investigara lo que quisiese, el mayor premio que puede recibir un químico. Sus primeras investigaciones En los inicios de su carrera mostró interés por la mescalina, sobre la cual había habido poco interés durante la década de los cuarenta, aunque anteriormente ya se habían escrito artículos sobre la llamada “psicosis de mescalina” y Kurt Beringer había publicado su prestigioso tratado en 1927. Al principio se limitó al trabajo técnico, sin probarla, porque siempre había algo que le impulsaba a no hacerlo. Leyó los libros de Huxley, Las puertas de la percepción y Cielo e infierno, que le parecieron un testimonio inmejorable, y en abril de 1960 tuvo su primera experiencia visionaria con 400 miligramos de sulfato de mescalina, su primer viaje psíquico, que le sirvió para confirmar el rumbo que iba a tomar su vida en el futuro. En aquel tiempo los animales de laboratorio más comunes eran las arañas y los peces luchadores siameses. Junto con su compañero, Shulgin administró LSD a una gran cantidad de peces, pero no pudieron observar nada relevante relacionado con el efecto de la droga. Por eso decidió ensayar él mismo todas las sustancias, labor que ha realizado desde entonces y a la que después se uniría un grupo de amigos íntimos. Gracias a la mescalina comprendió que todo el universo está contenido en nuestra mente, que la realidad en sí no existe o no podemos conocerla, y que el mundo en el que vivimos no es más que una construcción nuestra. Pronto llegó a una profunda conclusión: la droga sólo funciona como catalizador. Es nuestra psique la que genera las visiones alteradas o amplificadas, de la misma forma que construye el mundo de la vida cotidiana. Y surge otra inevitable cuestión: “¿Qué hay dentro de nosotros a lo cual no tenemos acceso?”. Si el objetivo del investigador es profundizar en la naturaleza humana para incrementar nuestro autoconocimiento, que a su vez es la base para comprender lo que nos rodea, entonces sobrepasa la barrera de lo puramente científico para alcanzar el terreno de lo meta-científico —lo filosófico— y puede ser considerado un alquimista en el mejor de los sentidos. Eso es Shulgin: un alquimista moderno que intenta ampliar los límites del conocimiento utilizando drogas psiquedélicas. Aquí llegamos a otro punto muy importante que debemos aclarar antes de seguir con su biografía: ¿qué son las drogas para nuestro venerable doctor? Shulgin y las drogas Para Shulgin, todas las drogas, legales o ilegales, ofrecen alguna clase de recompensa, presentan algún riesgo y puede abusarse de ellas. Los beneficios son numerosos: curar enfermedades, aliviar el dolor físico y psíquico, producir relajación o embriaguez placentera. De todas las drogas existentes, algunas nos permiten bucear en nuestro interior, ejercer de psiconautas y expandir nuestros horizontes: las sustancias psiquedélicas. Los posibles riesgos son también numerosos: daños fisiológicos y psicológicos, dependencia y problemas legales. Todo adulto debe decidir si consumirá o no un tipo u otro de drogas, independientemente de que sea lícita —y se consiga con receta— o ilícita. Aquí es donde entra en juego la importancia de la información disponible, y el lema de Shulgin es: “Infórmate y después decide”. Él mismo ha elegido utilizar las drogas que considera valiosas y que compensan los posibles riesgos que conllevan. Otras, en cambio, las ha tomado en menor medida o no han pasado a formar parte de su vida. Por ejemplo, bebe vino de forma moderada y nunca le ha generado problemas de salud. La heroína le proporcionaba un estado de tranquilidad beneficioso, pero notaba una falta de motivación, un estado de autocomplacencia que le llevaba a la inactividad. No dejó de tomarla por miedo a caer en la adicción, sino porque esa indiferencia generalizada no le parecía beneficiosa. Tanto la heroína como la cocaína ofrecen un breve respiro de lo que uno es y evitan el enfrentamiento con el propio yo. En cambio, las sustancias psiquedélicas nos permiten aprender porque no nos evaden de nuestros problemas, sino que nos incitan a afrontarlos y a superarlos. Por eso merece la pena correr los pequeños riesgos que entrañan, y por eso mismo decidió dedicar su vida a ellas. Hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos, mucha información inserta en nuestro interior —en nuestro cerebro—, desarrollada a partir de nuestro código genético. Se trata de un enorme tesoro de

conocimientos, pero para acceder a ellos debemos dar con una puerta de entrada. Las drogas psiquedélicas son un atajo excelente para llegar a nuestro universo interior; tal vez no el único, pero sí uno de los que podemos utilizar si sabemos hacerlo correctamente. Por eso Shulgin afirma que estas sustancias son poderosas y valiosas herramientas cuyo uso correcto depende de cada persona. Pueden aportar intuiciones enormemente pedagógicas, y también una forma de entretenerse, sin llegar a mayores trascendencias. Todo depende del individuo, de su formación y de su objetivo: quien busque introspección y muestre la actitud correcta, la encontrará; quien no busca profundizar y quiere quedarse en el plano superficial, sólo encontrará diversión. Una vez dicho esto, y abordando el tema del estatus legal de estas drogas, Shulgin dice que nuestra generación es la primera que se ha encontrado con que el deseo de alcanzar la sabiduría por medio de estas herramientas se ha convertido en delito, a pesar de que son consustanciales al hombre y de que desde el comienzo de los tiempos ha habido especialistas encargados de probar lo que la naturaleza ofrece de manera espontánea para evaluar sus propiedades y compartirlas con la colectividad. Es evidente que, por mucho que quieran prohibirse estas llaves que abren el compartimento más oculto de nuestra mente, nunca podrá acabarse por decreto con el anhelo personal de conocimiento, que es precisamente el objetivo que ha guiado la vida de Shulgin, la cual seguiremos narrando en la próxima entrega. La utilidad de las drogas A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado e investigado plantas para modificar su conciencia y su cuerpo y beneficiarse con ello. Por eso en todas las culturas ha habido chamanes, curanderos, médicos y terapeutas que se han especializado en las disciplinas relacionadas con la curación del cuerpo y de la mente. Además, gracias a sus conocimientos entraban en estados alterados para potenciar la capacidad de influir en los demás, ya sea por encontrar de ese modo caminos insospechados estando sobrios, o bien por lograr una mejor comprensión de sus semejantes. Esos conocimientos milenarios han permitido mitigar el dolor físico y el sufrimiento mental mediante el uso del opio, la datura y las solanáceas, que han sido los analgésicos más utilizados durante siglos. Esos conocimientos han permitido también encontrar fuentes de energía para poder realizar trabajos y esfuerzos muy exigentes, y por eso el té, la coca, el mate o la nuez de cola han sido los estimulantes de nuestros antepasados. También han hecho posible profundizar en la esencia del mundo exterior (nuestro entorno) y del mundo interior (nuestra mente) mediante el uso de peyote, psilocibes, ayahuasca y cannabis, sustancias psiquedélicas tan antiguas como la humanidad. A pesar de no haber existido prohibiciones relativas a su consumo hasta comienzos del siglo XX, no tenemos noticias de abusos en ninguno de estos tres tipos de fármacos. ¿Por qué entonces los gobernantes están tan obsesionados con prohibir esta última clase de sustancias y algunas de las pertenecientes a las dos primeras? Para Shulgin, dos de los factores principales son el paternalismo y lo que él llama “provincialismo”, que podríamos traducir al español más propiamente como “etnocentrismo”. Por el primero, los estados, a cambio de cuidarnos, protegernos y satisfacer nuestras necesidades, se arrogan el derecho a entrometerse en nuestra vida pública y privada. El etnocentrismo, por su parte, consiste en verlo todo desde las normas de vida y de conducta consideradas normales en una cultura determinada, en aceptar sólo lo tradicional y rechazar lo diferente, otras costumbres y formas de vida. Por ejemplo, para las sociedades cristianas el consumo de bebidas alcohólicas es algo natural y plenamente aceptado, mientras que el de cannabis no lo es; en cambio, para las musulmanas ha sido al contrario. Cada cultura tiene sus propios prejuicios; a esto se refiere Shulgin. La consecuencia evidente de lo que estamos diciendo es que por culpa de estos prejuicios —y bajo la amenaza de sanciones y penas de cárcel— nos perdemos sustancias curativas y energizantes muy eficaces; además, el uso de drogas psiquedélicas para aumentar nuestro conocimiento se ve coartado. A pesar de todas estas trabas, Shulgin decidió dedicar su vida a la investigación con psiquedélicos y siempre ha sido su paladín, un alquimista que se encierra en su laboratorio para sintetizar y probar innumerables fármacos antes de darlos a conocer al resto de la humanidad. La mescalina Los años 50, década en que comenzó la carrera profesional de Shulgin, fue la época dorada de los estudios con psiquedélicos. Artistas, intelectuales y escritores experimentaban con mescalina, y a finales del decenio también con LSD y psilocibina. Huxley publicaba Las puertas de la percepción y Cielo e Infierno. Estrellas de cine como Cary Grant se sometían a terapia con LSD para superar sus problemas y la creación de Albert Hofmann pronto se difundiría por todo el mundo como una medicina maravillosa. Shulgin se unió a esa tendencia y se impuso como objetivo conseguir el mayor número de sustancias posible, a fin de poder investigar toda la variedad que le podía ofrecer la química, su ciencia.No obstante, antes de comenzar su titánica labor, quiso experimentar con la sustancia psiquedélica tradicional, la mescalina, la que había revelado a Huxley un nuevo mundo de ideas y sensaciones. Ya dijimos que el primer contacto de Shulgin con ella tuvo lugar en 1960. En el Pihkal recomienda una dosis de 200 a 400 miligramos, si es en forma de sulfato, y de 178 a 356 miligramos, si es en clorhidrato. Tradicionalmente se la ha considerado activa a 3,75 miligramos por kilogramo de peso corporal. Shulgin también ofrece una breve introducción diciéndonos que el principal componente activo del peyote es uno de los psiquedélicos más antiguos, y nos da algunos detalles de su uso por parte de los indios norteamericanos. La mescalina se ha utilizado como el punto de referencia para las demás drogas de este tipo, que se miden en “unidades de mescalina” (M.U. = “mescaline units”) o indicando que tienen X veces su potencia. Esto, que para los biólogos de tendencia más conductista era todo un adelanto porque ya disponían de una fórmula numérica para expresar sus propiedades psíquicas, para Shulgin no es gran cosa porque no sirve para representar sus propiedades reales, su naturaleza intrínseca y sus efectos “mágicos”. Por esa razón se detiene en ella más que en otras sustancias, para comentar sus efectos psicoactivos a distintas dosis. En la entrada número 96 del Libro II del Pihkal, después de describir la fórmula y el procedimiento de síntesis, Shulgin describe sus ensayos con 300, 350 y 400 miligramos de mescalina. Con 300 miligramos notó bastante energía, pero también inquietud y como si estuviera cerca de experimentar algo trascendente, pero sin llegar a alcanzarlo. Se dio cuenta de la importancia de la meditación para el ser humano; sabía que podía llegar a conocer lo divino, pero no parecía el momento oportuno. Escuchando el Requiem de Mozart tuvo una bella experiencia estética, pero nada más. Pudo reflexionar sobre problemas como la energía nuclear y el hambre en el mundo, gracias al estado empático proporcionado por la sustancia. La conclusión fue que aprendió bastante sobre sí mismo. Con 400 miligramos las percepciones se alteraron notablemente, las caras de las personas parecían caricaturas, al ver el tráfico de las calles creía que los coches se perseguían entre ellos. El cambio más fuerte fue en los colores, captaba todos los matices y las más leves diferencias eran percibidas como un fuerte contraste. También notaba una gran empatía por todas las cosas pequeñas, las que parecen más insignificantes en nuestra vida cotidiana, y se sentía incapaz de dañarlas, ni siquiera de arrancar una flor o pisar una piedra. En otro ensayo con 400 miligramos, todo su entorno se transformó y los objetos brillaban. Sentirse vivo dentro de su cuerpo le hizo feliz. Su gata se convirtió en una diosa que se desnudaba y bailaba. Poco después desaparecía y sólo quedaba la danza sin ningún animal que bailara, el concepto puro. El Pihkal también incluye el ensayo con 350 miligramos de mescalina por parte de Ann Shulgin, cuya experiencia tuvo un carácter menos filosófico y más estético que los de su marido. Estando bajo los efectos de la mescalina salió a la calle, donde notó una intensificación de los colores y un cambio en las formas y las texturas. Le divertía ver a la gente normal haciendo sus tareas habituales. Otras drogas Además de sus experiencias químicas y personales con la mescalina, a comienzos de los sesenta Shulgin ensayó con la TMA, sintetizada a finales de los cuarenta. Esta droga no le satisfizo en lo relativo a sus efectos y no volvió a investigarla, pero mediante un sutil cambio en su estructura obtuvo la MMDA (3-metoxy-4,5-metilenedioxiamfetamina), con interesantes propiedades psiquedélicas. Entre 1963 y 1964, mediante modificaciones de la molécula de TMA, sintetizó el compuesto llamado DOM. Ensayó con dosis de entre 2 y 4 miligramos y comprobó sus

excelentes propiedades psiquedélicas, experimentadas por él y su círculo de amigos. Lamentablemente, en 1967 apareció la sustancia en la calle, donde se distribuía en dosis de hasta 20 miligramos. Shulgin había oído rumores sobre una sustancia que llamaban STP (“Serenidad, Tranquilidad, Paz”) y se preguntó de qué se trataría. La analizó y vio que en realidad era DOM, que posiblemente alguien había conocido por algún seminario impartido algún tiempo atrás, o tal vez habían leído la patente y la habían sintetizado sin que Shulgin tuviera noticia. Algún tiempo después se supo que el químico neoyorquino Nick Sand había sido el responsable. Miles de personas que tomaron DOM en el apogeo de la época hippie acabaron ingresadas en hospitales debido a los delirios producidos por la droga, y un usuario se clavó una espada en el vientre estando bajo sus efectos. La sustancia aún no había sido identificada por las autoridades, pero pronto lo consiguieron y supieron el nombre del creador. Era el momento en que el gobierno estadounidense estaba a punto de prohibir la LSD y la psilocibina, cuando muchos investigadores dejaron de trabajar con psiquedélicos. Por ello, no es de extrañar que el DOM se convirtiera en el “hijo problemático” de Shulgin, igual que la LSD lo fue de Albert Hofmann. Sin embargo, Shulgin aseguró que nunca abandonaría el camino que había tomado. Químico por cuenta propia Shulgin trabajó en Dow Chemicals durante diez años, pero a mediados de los sesenta las relaciones con la empresa fueron empeorando progresivamente. Seguía produciendo patentes, pero se trataba de sustancias no comercializables porque eran de carácter psicoactivo, que por supuesto no formaban parte del objetivo de la compañía, dedicada a fabricar insecticidas y herbicidas. Dice Shulgin en el Pihkal que la actitud de la empresa hacia él fue pasando del estímulo a la tolerancia, que después se convirtió en desaprobación y más tarde en prohibición total. Siguió publicando en revistas científicas como Nature y Journal of Organic Chemistry artículos sobre los psiquedélicos que creaba, pero llegó el día en que Dow Chemicals le pidió que no utilizara su nombre en lo que escribía. Empezó a poner su dirección en los artículos, con lo que dejaba implícito que la investigación la llevaba a cabo en casa, así que a finales de 1966 le pareció una buena idea montar allí un laboratorio, dejar su puesto en la empresa y trabajar por cuenta propia. También decidió dedicar unos años a estudiar medicina, a fin de conocer mejor los mecanismos del funcionamiento de las drogas en el cerebro. Asimismo, pasó unos meses trabajando para un proyecto de investigación del que nunca llegó a conocer el propósito. No obstante, todo parecía indicar que se trataba de experimentos químicos para el ejército, así que lo abandonó. En 1967 asistió a la conferencia sobre etnofarmacología celebrada en la Escuela Médica de San Francisco, titulada “Búsqueda etnofarmacológica de drogas psicoactivas”, en la que también participaron Andrew Weil, Gordon Wasson y Richard Evans Schultes. En un período de descanso un joven químico le presentó a una de sus estudiantes, quien a su vez le habló sobre un experimento con dos amigos en el que habían tomado 100 miligramos de cierto derivado de la MDA y que había sido una experiencia bastante emocional, rozando lo extraordinario. No era la primera vez que Shulgin oía hablar de esa sustancia aún poco conocida que había sido creada a comienzos de siglo, ya que en realidad la había sintetizado en 1965 sin haberla probado. El lector ya puede imaginar a qué sustancia nos referimos… pero eso será materia de nuestra próxima entrega. III Dijimos en la entrega anterior que Shulgin abandonó su puesto en Dow Chemical el año 1966 para establecerse por su cuenta como químico investigador. Aunque en los inicios de su carrera utilizó —como es habitual— animales de laboratorio para probar las sustancias, ya desde el comienzo de su labor en solitario decidió ensayar los compuestos en sí mismo, comprobar los efectos físicos en su cuerpo y atender introspectivamente a cualquier posible modificación mental. Siempre empezaba administrándose una dosis prudente, y si esa primera cantidad no surtía efecto la iba incrementando progresivamente hasta lograr una descripción de las acciones del compuesto a distintos niveles. De este modo, desarrolló un procedimiento de asignación de símbolos para describir la intensidad de las experiencias —muy conocido por los psiconautas— utilizando los signos “+” y “-”. Cómo clasifica Shulgin las sustancias según su intensidad Nivel –. Cuando Shulgin asigna un “-” a una droga es porque no produce efecto de ningún tipo. Las sensaciones físicas y mentales del sujeto son las mismas que antes de ingerir la droga. Nivel ±. Cuando otorga este signo es porque se detecta cierta modificación respecto al estado normal, pero no se sabe con seguridad si se debe a la sustancia o no. Bien pudiera tratarse de la imaginación del sujeto o del efecto placebo. Nivel +. Existe un efecto real y se puede medir su duración, pero no se puede decir nada sobre el carácter de la experiencia. Pueden aparecer ciertos signos físicos como náuseas, vómitos, mareos, inquietud, pero desaparecen en el transcurso de la primera hora. Nivel ++. Hay un efecto innegable producido por la droga y se puede evaluar su duración y su naturaleza, aunque las facultades cognitivas se conservan intactas. Cuando se alcanza este nivel, Shulgin intenta clasificar la sustancia y se la ofrece a su mujer, Ann, para que ella también la valore. Nivel +++. Es la intensidad máxima posible de una sustancia. En este nivel se puede describir el patrón cronológico de su acción: los primeros síntomas, la fase de transición, la meseta y la bajada. Las facultades cognitivas se alteran considerablemente. Después de dársela a probar a Ann, comparten la experiencia con lo que Shulgin llama su “grupo de investigación”, compuesto por unos siete amigos íntimos al principio de su carrera y por once en los últimos años, ninguno de los cuales ha sufrido nunca daño físico o mental, aunque sí momentos pasajeros de malestar. De este modo ha evaluado más de cien sustancias psicoactivas, algunas de las cuales han demostrado tener gran valor terapéutico. Nivel ++++. Es una categoría especial, en el sentido de que no consiste en una acción más potente que la del nivel anterior, sino que se trata de una “experiencia cumbre” —en términos de Maslow— de carácter cualitativo, no cuantitativo: una experiencia mística inolvidable y que conlleva algún tipo de cambio vital en el sujeto. La historia de la MDMA Ya mencionamos que Shulgin sintetizó MDMA por primera vez en 1965, y que en 1967 el comentario de una estudiante renovó su interés por ella. Esta sustancia se produjo por primera vez en 1912, en los laboratorios de la compañía farmacéutica Merck. El objetivo no era conseguir un anorexígeno —un supresor del apetito—, como puede leerse en algunos sitios. Una posible explicación de la incorrecta asociación de la MDMA con los anorexígenos —dejando a un lado el típico sensacionalismo de la prensa amarilla, siempre interesada en asociar las sustancias psicoactivas con cosas negativas— es que la MDA, un análogo suyo, fue estudiada como potencial antidepresivo y supresor del apetito entre 1949 y 1957. El verdadero propósito de Merck era sintetizar sustancias hemostáticas (coagulantes de la sangre) similares a la hidrastinina, cuya patente ostentaba una empresa competidora. Los doctores Walter Beckh y Otto Wolfes pensaron que la metilhidrastinina, un análogo metilado, sería igual de efectiva, y encargaron la tarea al doctor Anton Köllisch. El nuevo fármaco demostró su eficacia, fue ensayado en humanos y se patentó el 24 de diciembre de 1912. La especificación de la patente describía con ejemplos las reacciones químicas del proceso de producción a partir de distintos compuestos básicos. En uno de esos ejemplos se mencionaba la fórmula de la MDMA (sin designarla de ningún modo) como uno de los numerosos productos intermedios obtenidos, citando alguna de sus propiedades químicas y su síntesis mediante la adición de ácido hidrobrómico al safrol. Posteriormente, en el informe anual de la compañía aparecía con el nombre de “metilsafrilamina”. Todas esas reacciones intermedias se incluyeron en la patente de la compañía Merck, y la MDMA no se volvió a mencionar durante quince años. En 1927 la compañía mostró su interés por sustancias similares a la adrenalina y la efetonina, y el doctor Max Oberlin realizó los primeros tests farmacológicos con la MDMA, observó el parecido entre su estructura y la de las dos sustancias mencionadas y la llamó “safrilmetilamina”. Nada más se hizo en aquella época con esta droga tan popular en nuestros días. Veinticinco años después, en 1952, el doctor Albert van Schoor consultó los archivos antiguos de la compañía y

efectuó con la metilsafrilamina un ensayo toxicológico sin mayor trascendencia. Durante los años 1953 y 1954, en el contexto de los experimentos que realizaron la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses con distintas drogas con el objetivo de obtener una sustancia útil en el interrogatorio de espías enemigos y como posible arma química, Hardman y colaboradores estudiaron los efectos tóxicos en animales de la MDMA, a la que se dio el nombre codificado de “EA 1475”. En 1959, el doctor Wolfgang Fruhstorfer ensayó con nuestra sustancia en su intento de obtener nuevos estimulantes. En 1960, dos químicos polacos, Biniecki y Krajewski, publicaron un artículo que describía su síntesis como producto intermedio. El redescubrimiento de la MDMA por Shulgin En 1965 Shulgin pasa a formar parte de la historia de esta droga (o tal vez sea al contrario, la MDMA entra en la biografía de nuestro ilustre químico). El caso es que ese año la sintetizó por su cuenta sin tener noticias de que nadie la hubiera probado en sí mismo. En 1967 es cuando el comentario de una estudiante reforzó su interés, pero durante varios años se limitó a ensayar con ella en privado, y sólo posteriormente la administró a otras personas y recopiló comentarios sobre sus efectos. A pesar de no haberse publicado nada sobre sus propiedades, en 1970 se detectó la droga en Illinois y Chicago, y en 1972 se habló sobre ese consumo callejero en ciertos informes. Cuenta Shulgin en el Pihkal que, en aquellos primeros tiempos de la MDMA, un estudiante que tenía problemas de habla mostró un gran interés por ella y un tiempo después resolvió esas dificultades casi por completo gracias a sus beneficios. Fruto de sus experimentos, en 1976 ofreció una conferencia (“La psicofarmacología de los alucinógenos”) y en 1978 publicó un artículo en colaboración con David Nichols (“Caracterización de tres nuevos psicotomiméticos”), donde describió sucintamente las alteraciones emocionales y sensitivas que producía, y la comparaba con la marihuana, con una psilocibina desprovista de propiedades psiquedélicas y con dosis bajas de MDA. En agosto de 1985 ofreció una presentación oral ante la Asociación de Toxicólogos de California, titulada “¿Qué es la MDMA?”, que luego publicó en forma de artículo. En ella afirmaba que es una sustancia psiquedélica, pero en un sentido distinto a como lo son la mescalina y la LSD, ya que no produce alteraciones visuales ni pérdida de control; en realidad es única en lo que respecta a su acción. También aseguraba que proporciona un breve período de apertura psíquica y ausencia de miedos que permite establecer un contacto especial entre el paciente y el psicoterapeuta: elimina todas las neurosis, hay una abrumadora sensación de paz y el individuo se siente a gusto con el mundo y con lo que le rodea. Bajo sus efectos, es difícil que alguien quiera cerrarse en sí mismo o ponerse a la defensiva. En el Pihkal, después de describir el proceso de síntesis, narra algunas de sus experiencias. Antes de tomarla por primera vez le intrigaba que cada vez que preguntaba a alguien “¿Cómo es?”, la respuesta fuera “No lo sé”. Si preguntaba “¿Qué ocurre?” la respuesta era “Nada”. Al rato de ingerir sus primeros 100 miligramos entendió esas respuestas. Tampoco le ocurrió nada, pero es evidente que algo cambiaba. Antes de que se abriera completamente la “ventana”, tuvo algunos efectos somáticos, como por ejemplo sensación de hormigueo en los dedos y en las sienes. Poco después notó un ligero mareo, como cuando uno se excede con el alcohol. Todos esos síntomas desaparecieron en cuanto salió a dar un paseo. Su humor podía describirse como feliz, pero con la convicción de que algo importante iba a ocurrir. Notó cierta alteración en la percepción de la distancia y la perspectiva. Su visión, habitualmente mala, se agudizó. Contempló detalles de objetos lejanos que normalmente no podía ver. Después de pasar el período de máximos efectos, entró en un estado de relajación. Se daba cuenta de que podía hablar sobre asuntos íntimos con especial claridad, con un discurso excelente y un gran poder analítico. En otra ocasión ingirió 120 miligramos y se sintió completamente limpio en su interior, con nada más que pura euforia, hasta el extremo de pensar que nunca había estado mejor. Ese estado se prolongó durante todo el día, e incluso el día siguiente. Además de estos ensayos personales, en el Pihkal añade comentarios sobre la práctica habitual, en los primeros años de su uso psicoterapéutico, de ingerir una dosis menor adicional cuando ya ha transcurrido hora y media de la experiencia, lo cual permite prolongar los efectos una hora más. Esto es algo que todos los psiconautas conocen a la perfección y que se conoce como “refuerzo”. Los estudios sobre la tolerancia demostraron que, tras cinco días de consumo diario (120 miligramos el primer día y 160 miligramos los siguientes), no se obtenía ningún efecto excepto midriasis (dilatación de las pupilas). Seis días sin consumir MDMA ni ninguna otra droga similar permitieron revertir la tolerancia y volver a obtener los efectos originales. Lamentablemente, añade Shulgin, la inclusión de esta sustancia en la categoría I de la lista de drogas prohibidas imposibilitó realizar más estudios. En un plano más personal y menos científico, podemos decir algo sobre la historia que cuenta Ann en el Pihkal. Cuando aún no era la señora Shulgin visitó a Sasha, quien le narró la historia de la droga y los maravillosos efectos que parecía producir en muchas personas, algunas de las cuales lograron cambiar su vida. También le relató la posibilidad de sufrir experiencias negativas, especialmente cuando alguien no deseaba tomarla. Decidieron tomar MDMA juntos, y la experiencia fue para los dos muy reveladora, especialmente para Ann. En la próxima entrega seguiremos describiendo las aplicaciones terapéuticas de la MDMA. Como podrá notar el lector, hemos evitado deliberadamente el término “éxtasis”. Esto se debe a que nos repugna el amarillismo mediático tan propenso a las etiquetas sensacionalistas, pero también a que Shulgin, su padrino (pero no el padre, ya que no fue su creador) habría preferido que su apodo hubiera sido “empatía”. IV Shulgin pensó que la MDMA podía ser útil en el ámbito de la psicoterapia, y por ello informó sobre sus propiedades a sus colegas y a varios psicólogos. Uno de ellos —a quien Myron Storaloff llama “Jacob” en su libro The Secret Chief— quedó tan impresionado con sus efectos que salió del retiro en que se encontraba y se dedicó a presentarla a otros terapeutas, lo cual permitió su difusión a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, procurando siempre que pasara desapercibida para las autoridades y los medios de comunicación de masas. Ann Shulgin calcula que unos cuatro mil terapeutas aprendieron a utilizar la MDMA bajo los auspicios de Jacob. Totalmente convencidos de sus bondades y con el objetivo de lograr una mayor expansión, en marzo de 1985 el grupo de doctores y terapeutas formado por Deborah Harlow, Rick Doblin y Alise Agar —por medio de la organización Earth Metabolic Design Laboratories— patrocinaron un encuentro en el Instituto Esalen, en Big Sur, California, al que invitaron a numerosos psicólogos y psiquiatras. Decidieron llamar “Adán” a la sustancia para relacionarla con la condición de inocencia primigenia y la unidad de toda la vida que describe el relato del Génesis de la Biblia. Recordando lo que había sucedido con la LSD —que había sido una herramienta médica muy útil durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, pero que se había prohibido en pleno apogeo del movimiento hippie—, los entusiastas de la MDMA decidieron no hacer demasiado ruido y no permitir que la prensa difundiera datos, por lo que fuera de este círculo se supo muy poco hasta que el San Francisco Chronicle publicó el artículo “The yuppie psychedelic” (“La sustancia psiquedélica del yuppie”) en junio de 1984. La MDMA llega al público (y a las autoridades) A comienzos de los ochenta, un grupo de empresarios de Texas comenzó a producir y distribuir MDMA en pequeñas botellas de color marrón, con el nombre comercial de “Sassyfras”, haciendo mención al safrol, su precursor químico. Al no estar prohibida, la gente podía llamar a un número gratuito y encargar cierta cantidad pagando con su tarjeta de crédito. También podía adquirirse en algunos clubes nocturnos de Texas. Los usuarios de carácter lúdico adoptaron la denominación de “éxtasis”, creada principalmente por razones de márketing por un vendedor —que ha querido permanecer en el anonimato—que le pareció más comercial que “empatía”, el término que hubiera preferido Shulgin. Éste habría sido más apropiado, sin duda, pero —añadía— ¿cuántas personas saben lo que significa? Estas actividades comerciales y el artículo citado atrajeron la atención del senador demócrata por Texas, Lloyd Bentsen, quien animó a la DEA (Drug Enforcement Administration, el cuerpo policial estadounidense encargado de controlar todo lo referente a las drogas) a que investigara el asunto y tomara medidas. Así, durante el verano de

1984, la DEA manifestó su intención de incluir la MDMA en la Lista I de las sustancias controladas, la de las drogas prohibidas sin uso médico reconocido y que no pueden ser prescritas por un médico. En respuesta a la propuesta, un grupo de psiquiatras, psicoterapeutas e investigadores remitieron una carta a su director solicitando que el caso se decidiera en los tribunales. Sin embargo, el 31 de mayo de 1985 la DEA anunció que no esperaría a que finalizaran las audiencias, ya que sus datos más recientes indicaban que se estaba abusando de la droga en veintiocho estados. Mediante un procedimiento de emergencia, incluyó la MDMA entre las sustancias controladas alegando una ley que permitía hacerlo durante un año sin necesidad de decisión judicial, siempre que hubiera motivos suficientes relacionados con la salud pública. La MDMA es la única droga que se ha prohibido de esta forma, y la decisión entró en vigor el 1 de julio de 1985. Después de las alegaciones ante los tribunales, y a pesar del juego sucio de la DEA, el juez Francis Young sugirió su inclusión en la Lista III, lo cual permitiría las aplicaciones clínicas, las investigaciones y su prescripción por parte de los médicos. Sin embargo, la recomendación fue ignorada y, tras varios procesos legales y diversas triquiñuelas por parte del cuerpo policial, el 23 de marzo de 1988 fue incluida definitivamente en la Lista I. En cuanto a la prensa, al principio actuó de modo imparcial, pero pronto la asoció con el MPTP, una droga que causa Parkinson, lo cual repercutió negativamente en la opinión pública y causó alarmismo, que era precisamente lo que buscaban las autoridades. De forma simultánea a estos acontecimientos, y debido a la gran cobertura mediática, la sustancia se difundió a partir de los años 1985 y 1986 en el ámbito de las fiestas y la música acid house —las famosas raves—, especialmente en Ibiza, de larga tradición psiconáutica desde que llegaran los primeros hippies a finales de los sesenta. Esta moda se copió después en Inglaterra y Estados Unidos. A comienzos de los noventa, el consumo de MDMA creció enormemente y el fenómeno de las raves se extendió por casi todo el mundo civilizado. Las fuentes de suministro eran diversos laboratorios clandestinos y antiguas compañías farmacéuticas de Europa del Este que cambiaron sus productos después de la caída del bloque soviético. Las contribuciones de los “científicos” A la política represiva se añadió pronto el intento de mentalizar a la juventud para que se mantuviera apartada de las llamadas “drogas de diseño”, mediante las campañas antidroga que todos conocemos. La comunidad científica no se mantuvo ajena al asunto: los defensores del libre uso de sustancias siguieron defendiendo la responsabilidad individual y la información; en el lado contrario, los que tenían menos escrúpulos y más ansia de dinero y poder se alinearon con el bando que más podía pagar. En efecto, la drogabusología supo beneficiarse del empeño de los estados por controlar el uso de MDMA, y el caso más sangrante fue la investigación de George Ricaurte —profesor de la Universidad Johns Hopkins— publicada en la prestigiosa revista Science, según la cual el consumo de esta sustancia causa una grave depleción dopaminérgica y puede producir graves trastornos neuropsiquiátricos, el Parkinson entre ellos. Ricaurte llegó a esta conclusión extrapolando a humanos unos experimentos en los que administraba dosis enormes (una inyección de 2 miligramos por cada kilogramo de peso corporal, cada tres horas) a sus animales de laboratorio. Como era de esperar, los políticos prohibicionistas y la prensa sensacionalista sacaron el máximo jugo del informe, los primeros para reforzar sus tesis represoras y los segundos para vender titulares y crear alarmismo injustificado. Después de una larga polémica de un año de duración en la que Ricaurte mantuvo su postura a ultranza, no le quedó más remedio que reconocer su error, que consistía no sólo en haber administrado dosis masivas, sino en algo aún peor: no había utilizado MDMA, sino d-metanfetamina. Sin embargo, como es también habitual, los políticos y los periodistas no dieron a esta retractación la publicidad que habían ofrecido a los supuestos peligros de la sustancia. Las aplicaciones terapéuticas del éxtasis Lo cierto es que la MDMA —como el cannabis, como cualquier otra sustancia psicoactiva y como todas las cosas que tenemos a nuestra disposición en el mundo que nos rodea— puede utilizarse de forma adecuada o inadecuada, para obtener beneficios o, por el contrario, para crearnos problemas vitales. Nuestro propósito no es describir su empleo lúdico y los potenciales riesgos, por lo que recomendamos al lector que consulte las tres primeras obras de la bibliografía que ofrecemos al final de este artículo. Afortunadamente, en nuestro país contamos con científicos independientes y con entidades como Energy Control o Ai Laket!, que tienen entre sus miembros médicos e investigadores comprometidos con la labor de informar objetivamente sobre todos los aspectos relacionados con las drogas y reducir los posibles daños a la salud. En lo relativo a los beneficios de la MDMA, el psicólogo José Carlos Bouso, compañero de esta revista, investigó su utilidad en mujeres con trastorno de estrés post-traumático por abusos sexuales y logró excelentes resultados. Ciertamente, las víctimas de secuestros, asaltos, abusos, torturas y guerras pueden identificar la causa del problema y superarlo con mucha menos ansiedad, ya que destapar los recuerdos reprimidos y hablar sobre ellos de manera abierta y calmada —con ayuda de sustancias como la que nos ocupa— es el primer paso hacia la mejora. Por desgracia, poco después de aparecer un reportaje en la revista Interviú, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid le negó el permiso para seguir utilizando el hospital donde realizaba el estudio. La doctora y profesora Judie Holland asegura que la MDMA es una medicación sin igual, distinta a todas las utilizadas en psiquiatría. En psicoterapia se han utilizado otras sustancias psicoactivas —por ejemplo, la LSD o la psilocibina—, pero la MDMA es más fácil de manejar por su breve duración y sus alteraciones menos marcadas. Es un antidepresivo de gran potencia y acción inmediata, mientras que la mayoría de estos fármacos tardan semanas o meses en hacer efecto, y no hay nada en todo el arsenal médico que permita sentir felicidad y relajación en sólo una hora. Por eso puede utilizarse para acabar inmediatamente con la depresión, las ideas de suicidio, la desesperanza y el aislamiento. Es también un ansiolítico no sedante: los ansiolíticos de acción inmediata —como por ejemplo las benzodiacepinas— causan somnolencia y trastornos de memoria, pero la MDMA no tiene estos efectos secundarios. Es útil para los trastornos mentales porque enseña al paciente a sentirse relajado y a liberarse de las defensas propias de la neurosis. Bajo su influencia es posible identificar y entender mejor los estímulos que causan reacciones de ansiedad, y algunas fobias pueden eliminarse en una sola sesión. La MDMA puede emplearse en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, para ayudar a tener una visión menos distorsionada del propio cuerpo y desarrollar sentimientos de autoaceptación más fuertes. Es también útil como ayuda paliativa para los moribundos, a fin de reducir su sufrimiento. En este sentido, es un analgésico muy efectivo, con un mecanismo de acción complemente distinto a los opiáceos, que también sirve para superar el miedo a morir y para aceptar el inevitable desenlace. Como ha podido ver el lector, hemos resumido las propiedades terapéuticas de la sustancia que Shulgin sacó a la luz. Aunque no fue su descubridor, le dio el impulso que necesitaba para que fuera conocida por la comunidad científica y el gran público. V Shulgin siguió con su labor y realizando sus ensayos de la forma que ya hemos descrito. Después de retocar un átomo aquí y allá en sus queridas moléculas, cuando creía encontrar algo de interés desde el punto de vista psicoactivo, se lo daba a probar a su mujer, Ann. Si ésta también consideraba interesante el compuesto, reunían a su “grupo de investigación” personal y tomaban la droga colectivamente. Este procedimiento, que le categoriza como un verdadero alquimista de la psiconáutica, ha sido criticado por los defensores a ultranza de los estudios-aleatorizados-controlados-doble-ciego-con-grupo-placebo debido a su implicación personal, que —según los adalides de lo políticamente correcto en ciencia— impide contar con la objetividad y rigor necesarios. Lo cierto es que, teniendo en cuenta las restricciones que siempre ha habido en este ámbito, los Shulgin lo hicieron lo mejor que pudieron. Seguramente habrían hecho experimentos controlados si les hubiera sido posible, y sin duda los psiconautas de todo el mundo se habrían beneficiado si las sustancias psicoactivas estuviesen totalmente probadas y sus efectos descritos por completo. Sin embargo, ya sabemos que esto no es posible por culpa de la prohibición y las limitaciones impuestas al estudio de todo lo que se

salga de los cauces legales, marcados por las autoridades y dictados por los intereses de las multinacionales farmacéuticas y otros sectores. A pesar del duro golpe que supuso la inclusión de la MDMA en la lista de sustancias controladas, siguió colaborando con organismos oficiales. En concreto, su relación con la DEA (Drug Enforcement Administration) fue muy buena gracias a su amistad con Bob Sager, director de los laboratorios de la agencia en el oeste del país. Impartió seminarios de farmacología a los agentes, sintetizó muestras para los equipos forenses, y en 1988 publicó un libro de referencia sobre la aplicación de las leyes a las sustancias controladas, Controlled Substances: A Chemical and Legal Guide to the Federal Drug Laws. Sus vínculos con la DEA eran tan estrechos que Sager ofició como ministro de la Iglesia de la Vida Universal en la boda de Sasha y Ann Shulgin, en julio de 1981. Para poder trabajar libremente, obtuvo una licencia especial de la misma DEA que le permitía poseer y sintetizar cualquier droga. Durante estos años elaboró la mayor parte de las 179 sustancias que describe en la parte técnica de PIHKAL, muchas de las cuales son de su propia invención. Sin embargo, su creciente dedicación a esta rama de la bioquímica, considerada contracultural y subversiva desde que en los sesenta se ilegalizara la LSD y se aprobaran los tratados internacionales para el control de drogas, hizo que le resultara cada vez más difícil publicar sus trabajos. Por esta razón los reunió en la obra que hemos citado. Shulgin describe en este libro la estructura química, procedimiento de síntesis, dosis y efectos de sustancias como la MDMA, MDA, 2C-B, 2C-I… La parte narrativa cuenta hechos biográficos reales, pero cambiaron los nombres propios para evitar problemas legales, principalmente los relacionados con el reparto de drogas a su grupo de investigación. El libro, acrónimo de “Phenethylamines I Have Known And Loved” (“Fenetilaminas que he conocido y amado”), se publicó en 1991, en una editorial creada para tal fin, Transform Press, y ha vendido hasta el momento alrededor de 50.000 ejemplares. Dos años después de la publicación, y a pesar sus estrechos vínculos con altos cargos de la DEA, la agencia obtuvo una orden para registrar a fondo su laboratorio, tras lo cual se le impuso una multa de 25.000 dólares y se le solicitó que devolviera su licencia, aunque en años anteriores había pasado dos inspecciones y nunca había tenido problemas. Según parece, algunas personas influyentes de Washington pensaron que PIHKAL enseñaba a sintetizar drogas ilegales, después de que sus agentes comprobaran que en algunos laboratorios clandestinos había ejemplares del libro. Los Shulgin están seguros de que los motivos fueron políticos, ya que, después de difundir por escrito sus conocimientos químicos, las autoridades pensaron que debían hacer algo para dificultar esa labor. El asalto de la DEA a la casa de los Shulgin «Durante más de veinte años, Shura tuvo una licencia de análisis de la DEA que le permitía poseer, identificar y analizar drogas de las cinco categorías legales. Tenía que pasar inspecciones ocasionales (cada cierto número de años) en su laboratorio, realizadas por agentes expertos en detectar indicios de actividad ilegal. En los quince años que le conozco le han hecho dos inspecciones, y ninguna ha generado reclamaciones ni sugerencias sobre la obligación de realizar cambios, así como ningún problema para renovar su licencia cada año. Shura cometió un error. Supuso que, puesto que su licencia tenía que renovarse cada año, la DEA le notificaría en caso de que hubiera nuevas normas que tener en cuenta. Como supimos más tarde, la DEA espera que el poseedor de cualquier laboratorio con licencia les pregunte sobre la aprobación de modificaciones. Hubo otra razón para la falta de curiosidad de Shura sobre posibles nuevas normas relativas a su licencia. Durante treinta años, uno de sus mejores y más queridos amigos fue el administrador de los laboratorios de la DEA en el oeste, Paul Freye [Bob Sager]. Paul invitó a Shura varias veces para hablar sobre drogas psiquedélicas a los químicos del laboratorio de la DEA en San Francisco. En su estudio había una fotografía en la que estrechaba la mano de Paul mientras sostenía una placa que celebraba sus “significativos esfuerzos personales por ayudar a eliminar el abuso de drogas”, con fecha de 1973. Cerca había otra condecoración, concedida casi una década después. Eran agradecimientos por su integridad como científico, y por su empeño en difundir información sobre drogas psiquedélicas, su estructura química y sus efectos a cualquier interesado, incluido el gobierno. Paul ofició, como ministro de la Iglesia de la Vida Universal, en nuestra boda, celebrada en el jardín que hay detrás de nuestra casa. Un año después, cuando se casó con una agente de la DEA llamada Elena, la ceremonia tuvo lugar en el mismo sitio. En ambas ocasiones nuestra casa estuvo llena de químicos y agentes de la DEA. Unos dos años después de jubilarse Paul, se publicó nuestro libro PIHKAL. La primera parte de la obra narraba nuestra biografía. Fue la segunda parte del libro la que causó revuelo en ciertos sectores. Incluía 179 recetas, procedimientos para elaborar drogas psiquedélicas. Fue escrita al estilo del respetado Journal of Medicinal Chemistry para que la entendieran los químicos profesionales. Sabíamos que había algunos hombres poderosos en Washington, en las oficinas centrales de la DEA, con sentimientos hostiles hacia Shura. Dos años después de publicarse PIHKAL, un martes de finales de septiembre de 1994, un coche rojo subió por la carretera que conduce hacia nuestra casa y aparcó delante de nuestra vieja granja. Salieron tres hombres que se presentaron como agentes de la DEA. Los agentes traían una orden. Esto era un tanto amenazador; ninguna inspección anterior se había hecho con una orden. ¿Por qué iban a necesitar tal cosa? La inspección se realizó en términos amables, pero el jefe del grupo aseguró que había detectado algunas violaciones de las normas. Shura preguntó a qué normas se refería. Se suponía que debía haber una caja fuerte en el laboratorio, donde debían estar guardadas las drogas controladas para que estuvieran seguras; debería haber un sistema mediante el cual la oficina de policía fuera alertada mediante alarma si alguna persona no autorizada intentara acceder al contenido de la caja fuerte. Además, Shura había ido recibiendo, a lo largo de los años, muestras de drogas enviadas por personas anónimas, para que analizara su composición. El jefe de los agentes aseguró que ese tipo de actividad requería otra licencia distinta. Shura se mostró colaborador y preguntó dónde podía conseguir una copia del libro con la nueva normativa y por qué nadie le había informado sobre ellas. El jefe se limitó a decir que le enviarían una copia en cuanto volvieran a la oficina». La inspección fue relativamente amable, cierto, pero un mes después recibieron una nueva visita, en esta ocasión con treinta agentes y ocho vehículos. Después de mucho buscar e interrogar, lo único que pudieron llevarse fueron los peyotes que Sasha cultivaba desde hacía años y a los que tenía mucho cariño. El día siguiente le dijeron que las autoridades querían que devolviera su licencia para manipular drogas. También le impusieron una multa de 25.000 dólares.«Shura nunca volverá a trabajar sintiéndose totalmente libre; ha sufrido la forma peculiar de poder ejercida por las personas que trabajan para los organismos gubernamentales. Las autoridades querían asustarle y tal vez silenciarle, pero eso no es ni será posible, mientras estemos vivos y podamos hablar y escribir. Creíamos, y aún creemos, que el consumo de drogas es un derecho del ciudadano adulto libre, siempre que haya información sobre el uso adecuado y seguro de cada droga. Creemos que el abuso de drogas debería ser un problema propio de los médicos, no de la policía. La educación y el acceso legal eliminarían, de manera casi inmediata, los cárteles de la droga, las batallas callejeras y los asesinatos asociados con el circuito droga-dinero-poder. Pero la educación tendría que ser sólo eso: educación, no propaganda». La vida sigue A pesar del duro golpe, los Shulgin continuaron desarrollando sustancias psicoactivas, con mucho cuidado de no infringir las leyes, y en 1997 publicaron TIHKAL (“Tryptamines I Have Known And Loved”: “Triptaminas que he conocido y amado”), también con una parte biográfica y otra química. Ésta incluye 55 triptaminas, con descripción de su estructura, síntesis y dosis, igual que el libro anterior. Una vez retirado de todo trabajo activo remunerado, los ingresos de los Shulgin han procedido de una pequeña pensión de jubilación de Sasha y del dinero que dos compañías telefónicas le pagan por tener torres de comunicaciones en su terreno. En cuanto a su actividad literaria, en el año 2002 publicó, junto con Wendy Perry, The Simple Plant Isoquinoline, sobre las plantas que contienen isoquinolinas, y en 2011, en colaboración con Tannia Manning y Paul Daley, The Shulgin Index, un extenso catálogo técnico sobre fenetilaminas. En el año 2008, Sasha tuvo que operarse una válvula cardíaca defectuosa. A finales de 2010 sufrió un derrame cerebral. Además, debió someterse a una operación para evitar que se le amputara un pie como consecuencia de

una úlcera. Todos estos problemas de salud han repercutido negativamente en la situación económica del matrimonio, por lo que se ha abierto una cuenta en la que todo el mundo puede hacer una aportación (http://www.erowid.org/donations/project_shulgin.php y http://www.facebook.com/helpsashashulgin). ¡Larga vida a Alexander Shulgin, el último alquimista! VI Después de haber ofrecido la biografía de Shulgin, incluimos dos interesantes textos suyos pertenecientes a Tihkal, inéditos en español. El primero de ellos no es sólo una explicación de las motivaciones de su labor como bioquímico dedicado a la síntesis de drogas, sino también una acertada descripción de nuestra sociedad actual. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué en los últimos veinticinco años no he dejado de investigar el desarrollo, la preparación y la evaluación de nuevas y diferentes drogas psicotrópicas, algunas de ellas alucinógenas, otras psiquedélicas, otras disociativas, y otras simplemente embriagantes? La respuesta más frívola está al alcance de la mano: lo he hecho porque es lo que había que hacer. Es igual que si a la pregunta “¿Por qué escalas el Monte Everest?” contestamos “Porque está ahí”. Sin embargo, esa no es la razón por la que yo investigo. Siempre que me hacen esta pregunta durante un seminario o presentación académica, me gusta mencionar el término “psicotomiméticos”, una palabra que utiliza la comunidad científica para referirse a las drogas psiquedélicas. En su origen, es una mezcla del prefijo “psicoto”, relacionada con “psicosis”, y de “mimesis”, que significa “imitar”. Así, el término describe una de las primeras propiedades asignadas a este tipo de sustancias: pueden, en cierta medida, imitar los síntomas de la enfermedad mental y, por ello, servir como herramienta de exploración en el estudio de algunas formas de psicosis y trastornos sensoriales. Para justificar por qué hago lo que hago, esta explicación es sistemática y segura. Es sistemática porque casi todas las drogas psiquedélicas conocidas —actualmente cerca de doscientas— se pueden clasificar, según su estructura, en dos grupos: el de las fenetilaminas y el de las triptaminas. Los dos principales neurotransmisores del cerebro son precisamente una fenetilamina (la dopamina) y una triptamina (la serotonina). Con ello los neurocientíficos cuentan con un incentivo para investigar los neurotransmisores utilizando drogas psiquedélicas, ya que están relacionados químicamente. La explicación es también segura porque resulta inofensiva y fácilmente aceptable por la comunidad académica y por los que deciden quién recibe subvenciones del gobierno. Sin embargo, esto no es verdad. Mi trabajo en realidad ha consistido en dedicarme al desarrollo de herramientas, pero unas herramientas con un objetivo muy distinto. Durante los primeros siglos del segundo milenio tuvieron lugar algunas de las guerras más terriblemente inhumanas conocidas por la humanidad, todas ellas en nombre de la religión. Los horrores de la Inquisición, con su intolerancia hacia los disidentes (llamados herejes), están bien documentados. Y sin embargo, fue durante esos oscuros años cuando se estableció la institución de la alquimia, con el objetivo de adquirir conocimientos mediante el estudio de la materia. El objetivo que suele citarse, la conversión del plomo en oro, no era lo que en realidad se pretendía. El valor de la búsqueda consistía en hacer y re-hacer —y de nuevo volver a hacer— ciertos procesos de destilación y sublimación, junto a una comprensión más exacta de estos procesos que pudiera dar lugar a una síntesis, a una unión entre los mundos físico y espiritual. En los últimos cien años, este proceso de aprendizaje se ha convertido en lo que ahora llamamos “ciencia”. Sin embargo, en esta evolución se ha producido un cambio gradual desde el proceso en sí mismo a los resultados del proceso. En la actual era de la ciencia es sólo el resultado final, el “oro”, lo que realmente importa. Ya no es la búsqueda en sí misma o el proceso de aprendizaje, sino el logro material, lo que permite a alguien el reconocimiento de sus iguales y con ello el del resto del mundo, además de las riquezas, influencias y poder que acompañan a ese reconocimiento. Pero estos logros, estos resultados finales, todos ellos muestran la misma estructura yin-yang (el bien y el mal), en la que cada extremo contiene un poco del otro. Así ha sido nuestra historia durante los siglos pasados. Se nos ha enseñado a decir que los frutos de la ciencia no tienen nada que ver con la ética, y que no hay bien ni mal intrínsecos en el mundo objetivo de la investigación científica académica. Y también, por supuesto, que no tiene sentido la idea de mantener algún tipo de equilibrio. En relación con esto, me gustaría ilustrar algunas coincidencias cronológicas que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, en 1895 Wilhelm von Roentgen observó que, cuando se aplicaba electricidad a un tubo vacío que contenía ciertos gases, un plato cercano cubierto con cierta película inorgánica emitía una luz visible. Y el año siguiente, en 1896, Antoine Henri Becquerel descubrió que estas mismas emanaciones, que traspasaban los metales y generaban zonas de luz y color en una placa cubierta con cianuro de platino, se debían al uranio. Se había descubierto la radiactividad. Poco tiempo después, en Leipzig, Alemania, a las 11:45 del 23 de noviembre de 1897, Arthur Heffter consumió un alcaloide que se había conseguido aislar de una especie de cacto traído al mundo occidental por el memorable farmacólogo Louis Lewin. Se acababa de descubrir la mescalina Durante los años 1920 y 1930, los dos ámbitos, el de las ciencias físicas y el de los psicofármacos, continuaron desarrollándose sin que aún existiera la dualidad consistente en “lo mío es bueno y lo tuyo es malo” que estaba a punto de llegar. En el transcurso de la II Guerra Mundial hubo una coincidencia casual que, vista en retrospectiva, constituyó el inicio de la división de la ciencia en dos caminos divergentes. A finales de 1942, Enrico Fermi y otros científicos de la Universidad de Chicago demostraron, por primera vez, que la fisión nuclear se podría lograr y controlar por el hombre. La era del poder humano sin límites había comenzado. Al año siguiente, el 16 de abril, el doctor Albert Hofmann, en el Laboratorio de Investigación Sandoz, en Suiza, absorbió de alguna manera una cantidad desconocida de una sustancia química que había sintetizado unos cinco años antes, y que acababa de resintetizar. Sufrió una perturbadora sensación de inquietud y un mareo que duró un par de horas. Tres días más tarde, a las 16:20 del 19 de abril, tomó una dosis de 250 microgramos y posteriormente informó sobre la experiencia. Acababa de descubrirse la LSD. En los años siguientes, la energía nuclear, con su potencial ilimitado, fue el símbolo de la esperanza de la humanidad. En cambio, las sustancias alucinógenas se clasificaron como psicotomiméticos (“que imitan las psicosis”), y por tanto negativos en general. Hubo que esperar a la década de los sesenta para que tuviera lugar un extraño y fascinante cambio de roles. La fisión nuclear fue tomando un cariz negativo a los ojos del público, a medida que se iba incrementando el grupo de países con capacidad para acabar con la vida sobre la Tierra. Pero apareció también un aumento en el interés por la espiritualidad humana y por el deseo de comprender su psique. Las que antes se habían considerado herramientas para el estudio de las psicosis (en el mejor de los casos) o formas de autogratificación evasora (en el peor) —las drogas psiquedélicas—, ahora se veían como herramientas para la iluminación y la transformación espiritual. En las últimas décadas, los avances en física, química, biología, electrónica, matemáticas y difusión de la información se han producido a una velocidad nunca antes vista en la historia humana. Esta explosión de conocimiento sobre la naturaleza del mundo físico no ha tenido su contrapartida necesaria en una mayor comprensión de la psique humana. Se ha descubierto mucho sobre el cerebro, pero no sobre la mente. No ha habido ningún avance en nuestra comprensión de los arquetipos inconscientes, de las emociones y las energías que determinan el modo en que utilizamos los nuevos conocimientos científicos. Dado que casi todos los descubrimientos sobre el mundo físico pueden utilizarse con fines benéficos o letales, es esencial desarrollar procedimientos para explorar y comprender las fuerzas inconscientes internas que influyen en la toma de decisiones. Las drogas psiquedélicas no son la única clave para entender la parte inconsciente de nuestra mente; no todas las personas pueden utilizarlas para el aprendizaje y el crecimiento personal. No hay ni un solo fármaco que beneficie a todos los psiconautas por igual. Todas las drogas abren una puerta en el interior del usuario, y las diversas drogas abren distintas puertas, lo que significa que cada psiconauta debe recorrer su propio camino por cada nuevo espacio interior que descubre. Dejando a un lado todas las advertencias anteriores, estas herramientas —las drogas y las plantas psiquedélicas— ofrecen un procedimiento mucho más rápido que la mayoría de las alternativas clásicas para lograr los objetivos que deseamos: la comprensión de nuestro funcionamiento interno y una mayor

claridad sobre la responsabilidad respecto de nuestra especie y de todas las demás con las que compartimos este planeta. Es en la elaboración de estas herramientas esenciales donde creo que residen mis habilidades, y esa es exactamente la razón por la que hago lo que hago. Al igual que en el pasado, las personas que nos lideran funcionan guiadas por el arquetipo del poder, ese aspecto de la psique humana que está en la base de la estructura, el control y la producción de normas y sistemas. El poder moldea nuestro mundo, y sin él la humanidad habría perecido hace mucho tiempo. Cuando se mantiene en equilibrio con las otras energías básicas complementarias, va dando forma a la humanidad y construye civilizaciones. Pero cuando se altera este precario equilibrio y aflora demasiada energía de este arquetipo, la estructura se convierte en represión, el control se convierte en dictadura, la enseñanza degenera en advertencias y amenazas, la visión y la intuición crean dogmas, y la precaución llega a la paranoia. Se pierde la comunicación con la reconfortante energía interior y con su habilidad para tomar sabias decisiones. Los sacerdotes, los reyes, los emperadores, los presidentes y todos aquellos que se encuentran cómodos y seguros en las estructuras mantenidas por el poder, tienden a sentirse molestos y enfadados ante las personas que insisten en explorar nuevos caminos, haciendo caso omiso de lo que marcan los líderes. Para quienes tienen algún tipo de autoridad, siempre existe la amenaza inconsciente del caos, de la ruptura con los conocido, familiar y seguro. La respuesta a esta amenaza puede tomar muchas formas, desde matar al ofensor (la quema de brujas) hasta amenazarle para que se guarde sus conocimientos y opiniones para sí mismo (como ocurrió con Galileo).Así ha transcurrido la historia humana, un equilibrio entre la necesidad de control y la necesidad de cambio y crecimiento. Y esta es la forma en que debió haber continuado siempre, pero el boom tecnológico que se ha producido desde mediados del siglo XX ha puesto en manos de la humanidad un conjunto de conocimientos que ha modificado la situación. No obstante, igual que las armas nucleares y químicas han escapado a nuestro control y parece que nunca volverán a estar bajo él, de igual modos las sustancias psiquedélicas se quedarán con nosotros para siempre.Pertenecer al género humano implica tener una mente que elige —consciente o inconscientemente— lo que hará y en qué se convertirá. Por mi parte, prefiero tener la mayor cantidad de información posible, para tomar mis decisiones con fundamento. Mi labor consiste en descubrir nuevas claves para la comprensión de la mente humana, y en dar la máxima difusión a los conocimientos que yo he obtenido. VII Para finalizar esta serie dedicada a Shulgin, ofrecemos el capítulo que dedica a España en su Tihkal. La Ruta del Bakalao En alguna ocasión se ha intentado rememorar —o incluso revivir— lo que fue la famosa Ruta del Bakalao de finales de los ochenta y principios de los noventa, esa movida que tuvo lugar en Valencia, que consistía —a partes iguales— en música machacona y ciertas drogas de moda, y a la que acudían los fines de semana jóvenes de todos los rincones de España. Quienes por aquel entonces estábamos en nuestros veintitantos recordamos la canción “Así me gusta a mí” (1991) de Chimo Bayo (el conocido “exta-sí, exta-no, exta me gusta, me la como yo” que tanto sonaba en las emisoras de radio) y los alarmistas reportajes que se emitían en televisión. Como suele suceder, fue creciendo el control policial, las detenciones y el cierre de salas, todo lo cual, junto a algunos lamentables accidentes por parte de jóvenes alocados (siempre los hay, para qué vamos a negarlo) acabó con este fenómeno que los más conservadores consideraban obra del diablo.La principal droga de la Ruta del Bakalao comenzó siendo la denominada “mescalina valenciana”, cuyo contenido exacto se desconoce (probablemente MDA con anfetaminas) y que seguramente variaba dependiendo del proveedor. Un tiempo después fue el speed lo que más abundaba en las discotecas, pero pronto el protagonismo pasó a la MDMA, que entonces llegaba a España procedente de Holanda. Lo que probablemente no sepan los lectores —ni siquiera los cuarentones, cincuentones, etc.— es que nuestro querido Sasha Shulgin visitó nuestro país por aquella época en diversas ocasiones. En el año 1993 vino para participar en los Cursos de Verano de El Escorial —invitado por Antonio Escohotado—, junto a Jonathan Ott y Albert Hofmann, y el año siguiente acudió como testigo pericial a un juicio y como invitado en un congreso científico-psiconáutico. Shulgin, testigo en un juicio por drogas A comienzos del año 1994, Shulgin vino a España para hacer de testigo en un juicio a un grupo de acusados de traficar con pastillas de MDMA que tuvo lugar en la Audiencia Nacional. Así decía la edición del diario El País del 23 de enero de 1994: «La Audiencia Nacional, en una sentencia conocida ayer, señala que el éxtasis es una droga que no causa grave daño a la salud y la diferencia de la píldora del amor, a la que erróneamente se ha llamado por el mismo nombre. Por ello ha rebajado en un grado la pena a imponer a dos traficantes de la citada sustancia, A. A. C. R. A. y J. M. N., y les ha condenado a penas de 5 años y multa de 52 millones de pesetas cada uno. La decisión de la Audiencia se ha basado en la prueba pericial practicada durante el juicio en la que un grupo de peritos encabezados por Alexander T. Shulgin, profesor en la Universidad americana de Berkeley, y José María Poveda, profesor de psiquiatría de la Autónoma de Madrid, diferenciaron ambas drogas. Los peritos explicaron que los efectos del MDMA son distintos, y en gran medida opuestos, a los de las anfetaminas, y menos fuertes que los del MDA. Respecto a esos efectos la sentencia recoge: “No son claramente alucinógenos, consisten en provocar anormales sentimientos perceptivos de aumento de la agudeza visual, acústica y tactil, sentimientos emocionales artificialmente placenteros y sentimientos sociales de mayor empatía; no se origina conocidamente dependencia física ni psíquica; la vida de los efectos es muy corta, entre dos y tres horas; no se conoce que produzca deterioro orgánico permanente ni psicopatologías valorables”». Shulgin, en un congreso psiconáutico español Los primeros días de octubre de 1994, Shulgin participó en el Congreso Internacional para el Estudio de Estados Modificados de Conciencia, que se celebró en Lérida, organizado por el antropólogo e investigador Josep Mª Fericgla.Xavier Vidal, director de la revista Ulises (http://www.ulises.in/) y miembro de la editorial La Liebre de Marzo (http://www.liebremarzo.com/), acompañó a los Shulgin en su estancia en Cataluña y tomó fotografías que nos ha cedido amablemente para este artículo. Xavi describió en un artículo el carácter campechano del matrimonio Shulgin y el ataque de risa infantil que Sasha sufrió al ver el Citroen Dos Caballos de uno de los acompañantes, decorado a la moda hippie, porque daba la casualidad de que era el primer coche que había tenido en su juventud. También esta visita a nuestro país suscitó titulares en diarios de gran tirada. Por ejemplo, decía El País, en su edición del 6 de octubre de 1994: «El encuentro congrega en el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) a 150 especialistas de todo el mundo en drogas, sus efectos y su presencia en las diferentes culturas (…) Ya ha provocado problemas importantes. El martes, el PSC pidió que se suspendiera la reunión al no tener en cuenta los debates a las víctimas de la droga (…) En la sociedad actual, las drogas juegan el mismo papel que hace 10.000 años, y si dentro de otros 10.000 años todavía seguimos aquí, seguirán ejerciendo la misma función. Las drogas constituyen una manera de estar entretenido, de estudiarse a sí mismo, un medio de descubrimiento espiritual». La Ruta del Bakalao, según Shulgin Y pasamos por fin al testimonio del propio Shulgin, con la descripción que en su libro Tihkal hace de sus visitas a España: Sobre la participación en los Cursos de Verano de El Escorial (1993) «Recibí una invitación provisional de un encantador filósofo, experto en drogas y escritor llamado Antonio Escohotado, para dar clase en los Cursos de Verano de El Escorial, cerca de Madrid, en 1993 (…) Pero eso no fue todo. Recibí una carta de un bufete de abogados español preguntándome mi opinión, por escrito, sobre el grado de daño que puede conllevar el consumo de MDMA. Bueno, este tipo de preguntas es bastante común, así que contesté con una carta en la que afirmaba que la MDMA es una de las drogas más seguras que conozco (…) Unas semanas después llegó una invitación formal que me enviaba Antonio. La conferencia tendría lugar el próximo

verano en la ciudad de El Escorial, e iba a tratar sobre el tema de la desobediencia civil, la contracultura y la farmacología utópica (…) Yo no esperaba que el gobierno destinara fondos a cursos educativos que incluían temas como éstos. Antonio figuraba como organizador. También estarían Jonathan Ott, Thomas Szasz y Albert Hofmann. La estructura de estos cursos de verano es notable, y podría servir a otras comunidades como un modelo para el uso de los fondos destinados a la educación (…) Al volver, decidí que lo lógico sería comenzar a estudiar seriamente el idioma para mi próximo viaje a Barcelona, en caso de que realmente se produjera en 1994. En ese momento descubrí que el idioma que se habla en Barcelona (y a lo largo de la Costa Brava, desde los Pirineos hasta Valencia, y en las Islas Baleares) es el catalán (…) Así que comencé a tomar clases de catalán, idioma que me pareció muy bello (…) Sobre su papel como testigo en un juicio por venta de drogas Recibí un fax del bufete de abogados de Madrid comunicándome que querían que acudiera a esa ciudad durante un día o dos para prestar testimonio en un caso relacionado con la MDMA (…) De nuevo viajaba a España (…) En mis conversaciones con los abogados del caso de la MDMA, me informaron sobre el fenómeno de las raves españolas. Comienzan los viernes por la tarde, en Madrid, y se dirigen a la ciudad costera más cercana, que es Valencia, situada al este. Los grupos se detienen en bares y sitios de baile a lo largo del camino, para consumir pastillas y comprar agua a cinco dólares la botella. La fiesta puede no llegar hasta Valencia, sino volver a Madrid el domingo por la noche o incluso el lunes por la mañana (…) La prensa presentaba la situación de una forma completamente negativa, diciendo que la MDMA está corrompiendo a la juventud. En realidad, no se había determinado qué drogas estaban implicadas. Me informaron de que había mucho speed, y seguramente alcohol y cannabis. Pero la palabra más llamativa y que vende más titulares es “éxtasis”, y a esta sustancia se le echaba la culpa de los problemas. Y allí fui yo, para defender ante tres magistrados (que seguramente leen periódicos) que la MDMA no es una droga “muy peligrosa” desde el punto de vista sanitario. Los acusados se enfrentarían a penas de unos diez años de prisión por las pastillas que vendieron si éstas contenían una droga oficialmente considerada “muy peligrosa” (como la cocaína, la heroína o la LSD), y unos tres años si la droga no se consideraba “muy peligrosa” (como la marihuana y el hachís). Con toda la publicidad negativa sobre la MDMA y la Ruta del Bakalao, era un momento poco propicio para la celebración este juicio (…) A la pregunta “¿produce la adicción a la cocaína daños permanentes?”, contesté honestamente que, excepto la posible erosión de la mucosa nasal, había pocas consecuencias a largo plazo (…) Durante la fase de adicción a la cocaína o la heroína, hay un gran deterioro de los patrones de conducta que viene dictado por la búsqueda compulsiva de una fuente continua de droga. Nada de esto puede verse en el caso de la MDMA, ya que no existe adicción (…) Se me preguntó si la MDMA debería estar en la categoría de drogas controladas más peligrosas. Mi respuesta fue que por supuesto que no. Se me preguntó si la MDMA tenía algún valor intrínseco. Contesté que sí, que estaba bien demostrado, y que hay pruebas clínicas realizadas en varios países. A la pregunta de si es letal, contesté que unos cinco millones de personas han consumido MDMA en Inglaterra y sólo se ha informado de cinco muertes. Por eso concluía que la MDMA es una de las drogas más seguras entre todas las conocidas (…) Pero lo mejor llegaría al final. El fiscal volvió a la carga con un recurso que obviamente se había estado reservando. Anunció que acababa de recibir la publicación más reciente y actualizada sobre la MDMA, procedente del Ministerio de Sanidad español y proporcionada por la UNESCO. Me preguntó si yo la conocía. Dio unos cuantos papeles al alguacil para que se los entregara al traductor. Éste los miró y comenzó a traducir al español la primera línea: “MDMA, metilin-dioxi-metanfetamina…”. “No”, dijo el fiscal, “traduzca el título de la publicación”. “Pihkal”, dijo el traductor. “¿Conoce usted este material de referencia?”, me preguntó el fiscal. “Sí, lo hemos escrito mi mujer y yo”, contesté. “¿Usted es el autor?”, preguntó. “Sí”, contesté. Vi una fugaz sonrisa en la cara del juez, y en menos de veinte minutos ya me encontraba, junto con todos los testigos y abogados (al menos los de nuestro bando), cruzando la calle, desde el edificio del juzgado, hasta un lugar de tapas llamado “Río Frío”, para disfrutar de un vaso de vino tinto. Seis meses después recibí una llamada de un amigo de Madrid que me informó, con evidente placer, que mi cara había salido en todos los periódicos y en televisión porque la MDMA había sido oficialmente clasificada como una droga sólo ligeramente peligrosa. Habíamos ganado».
Sasha Shulgin con Gaspar Fraga (Foto de Xavier Vidal) Bibliografía y referencias utilizadas: Obras de Alexander Shulgin: - Shulgin, Alexander, “What is MDMA?”, Summer meeting of the California Association of Toxicologists, Sacramento, California, 3 agosto 1985. - Shulgin, A & Nichols, David, “Characterization of three new psychotomimetics”. En: Stillman, R.C. & Willette, R.E. (eds.), The Pharmacology of Hallucinogens. New York: Pergamon, 1978. - Shulgin, Alexander & Ann, PIHKAL y TIHKAL, Transform Press. Otras obras: - Antón, Jacinto, “Alexander Shulgin, investigador del éxtasis”, El País, 6 octubre 1994. - Benneth, Drake, “Dr. Ecstasy”, The New York Times. - Boal, Mark, “The agony & ecstasy of Alexander Shulgin”, Playboy, marzo 2004. - Bouso, José Carlos, Qué son las drogas de síntesis, RBA, 2000. - Brown, Ethan, “Professor X”, Wired, septiembre 2002. - Caudevilla, Fernando, Éxtasis (MDMA), Ediciones Amargord, 2005. - Freudenmann, Roland W y otros, “The origin of MDMA (ecstasy) revisited: the true story reconstructed from the original documents”, Addiction 101, 1241–1245. - Halem, Dann, “Altered statesman”, Time Out, marzo 2002. - Holland, Julie (editor), Ecstasy: The complet guide, Park Street Press, 2001. - Morris, Hamilton, “The last interview with Alexander Shulgin” (http://www.vice.com/read/the-last-interview-with-alexander-shulgin-423-v17n5)

- Ricaurte, G. & colaboradores, “Severe Dopaminergic Neurotoxicity in Primates After a Common Recreational Dose Regimen of MDMA (Ecstasy)”, Science 27, sept. 2002. 2260-2263. Sobre los errores metodológicos de Ricaurte: http://www.erowid.org/chemicals/mdma/references/journal/2002_ricaurte_science_1/2002_ricaurte_science_1_review.shtml. El escrito en que Ricaurte se retractó de lo afirmado en su primer artículo: http://maps.org/media/science9.12.03.pdf. - Vidal, Xavier, “Recordando la visita de los Shulgin a Barcelona”, Revista Ulises (http://revistaulises.wordpress.com/2011/03/10/recordando-la-visita-de-los-shulgin-a-barcelona-xavier-vidal/). Recomendamos su lectura para conocer más anécdotas sobre una de las visitas de Shulgin a España. - Williams, Luke, “Human Psychedelic Research. A Historical and Sociological Analysis”. Tesina de grado. Universidad de Cambridge, abril de 1999. - Yoldi, José, “El 'éxtasis' no causa grave daño a la salud, según la Audiencia Nacional”, El País, 23 enero 1994. ANTONIO ESCOHOTADO: FILÓSOFO, ESCRITOR Y PSICONAUTA (I) Por J. C. Ruiz Franco No hay duda de que el nombre de Antonio Escohotado Espinosa resulta familiar a todos los lectores, ya que es uno de los autores más importantes de la actualidad, no sólo por la relevancia de sus obras, sino también por la amplia variedad de los temas que trata. Para los drogófilos es, sobre todo, el autor de Historia de las drogas y la celebridad que, en sus artículos y apariciones en los medios de comunicación, defiende la ‘normalización’ de las sustancias psicoactivas (devolverles su estatus de cosas normales en el mundo en que vivimos); no tanto la ‘legalización’, que en cierto modo implicaría reconocer su condición de objetos prohibidos, una situación a todas luces anormal. Un filósofo de nuestro tiempo Escohotado está incluido en el diccionario de pensadores del siglo XX. Políticamente se define como liberal, en la línea de David Hume y Thomas Jefferson. No entra en la dicotomía izquierda-derecha, sino que le interesa más el debate entre libertad-autoritarismo; toma partido por el primer término y rechaza toda versión del segundo, sin importar su procedencia. Como estudioso y erudito ha investigado numerosos campos del saber (Aristóteles, Hegel, filosofía presocrática, filosofía de la ciencia, pensamiento económico…), y como ensayista ha escrito sobre todos ellos, despertando en ocasiones la ira de muchos supuestos expertos, esos que no toleran que alguien ajeno se entrometa en lo que consideran de su exclusiva propiedad. Es difícil encasillarle, y reconoce que no le gustan los calificativos, pero tal vez el de ‘filósofo’, en su sentido más amplio, sea el que mejor le defina: “Lo que en esta vida me ha mantenido en una actitud de independencia es muchísimo amor y curiosidad intelectual. No admito estancamientos porque a mí lo que me gusta es estudiar y conocer; eso no tiene fin” (1). Es lógico que dos de sus pensadores predilectos sean Aristóteles y Hegel, los máximos exponentes del saber enciclopédico. Este profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales que aprovecha el silencio de la noche para estudiar y escribir declara que sus valores supremos son, en primer lugar, el cultivo del conocimiento; en segundo lugar, el amor; y tercero, la ebriedad, el consumo de sustancias psicoactivas (2). Una lista de preferencias que constituye todo un reto para el mundo en que vivimos, tan mediocre, ramplón y apegado a lo inmediato y lo material. Años de juventud Filósofo, jurista, sociólogo, escritor, traductor, psiconauta; padre de siete hijos, fruto de tres matrimonios…, Antonio Escohotado nació en Madrid en 1941. Vivió en Río de Janeiro desde 1946 a 1956 porque su padre era agregado de prensa en la embajada española en Brasil. Volvió a España y, como él mismo dice, pasó “del trópico pagano al nacional-catolicismo (expresión acuñada por su amigo Carlos Moya, catedrático de Sociología) mesetario de nuestros años cincuenta”: del paganismo y el carnaval brasileños a la represión y los grises españoles. Su vocación fue, desde muy joven, la Filosofía con mayúsculas, con la utópica idea de elaborar una ‘Historia del pensamiento occidental’. Por eso eligió esta carrera cuando le llegó el momento de iniciar estudios universitarios, si bien se matriculó también en Derecho haciendo caso a aquel viejo y conocido consejo familiar de “la Filosofía no tiene salidas profesionales, y en cambio el Derecho sí”, que algunos hemos vivido y soportado. A pesar de las altas metas que desde tan joven se marcara, Antonio también tuvo su niñez, edad en la que todos hemos hecho trastadas. Y así, en una entrevista reconocía que le quisieron expulsar dos veces del colegio por blasfemo, tras haber metido sapos en el sagrario, la caja donde se guardan las hostias que se reparten durante el acto de la comunión cristiana (2). Los primeros años de universidad supusieron un golpe para su espíritu independiente, y con el paso de los años sufriría unos cuantos más. La (por aquel entonces) Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central —después Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense— era “un diálogo de sordos entre neotomistas, neopositivistas y neomarxistas”. Quien esto suscribe puede dar fe de que la situación continuaba igual treinta años después, si bien el número de neotomistas se había reducido debido a las bajas forzosas por jubilación y fallecimiento; pero para compensar apareció una nueva especie en crecimiento durante la década de los ochenta, la de los posmodernos, que ahora —veinte años más tarde— tal vez se llamen “neoposmodernos”; no lo sé con seguridad. Escohotado se libró de soportarlos cuando estudiaba porque la madre Francia aún no los había parido, pero posteriormente llegó a conocerlos muy bien: “Hoy hemos llegado a intelectuales tipo Baudrillard, por ejemplo, y los que seguirán, de pensamiento débil, posmodernos, pajilleros mentales que protestan y protestan básicamente porque les hacen menos caso cada vez. Se extinguirán, y me alegro. No son científicos, ni exploradores, ni aventureros, ni vividores. Son simplemente dogmáticos vestidos de no dogmáticos” (2). En vista de la penosa situación en que se encontraba la fábrica del título oficial de filósofo, decidió terminar solamente la carrera de Derecho, después de lo cual sacó unas oposiciones del Instituto de Crédito Oficial —tan popular en la actualidad por los créditos concedidos a empresas en tiempos de crisis—, donde trabajó como asesor jurídico, además de ejercer simultáneamente como profesor ayudante en varias facultades. El joven Escohotado ya apuntaba buenas maneras psiconáuticas, y su primer artículo publicado fue “Alucinógenos y mundo habitual” —en Revista de Occidente, en el año 1967 (3)—, con sus primeras investigaciones sobre el tema, tras haberse iniciado en la LSD un par de años antes. Usó le incluye entre el grupo de jóvenes intelectuales (junto a González Noriega, Martínez Marzoa, Fernando Savater, Carlos Moya, Mariano Antolín Rato, Leopoldo María Panero y otros) que se inició en el consumo de LSD a mediados de los sesenta. La droga aún no estaba prohibida en España y las primeras dosis llegaron gracias a dos americanos de la base de Torrejón de Ardoz, al exorbitado precio de 1.000 pesetas la unidad. Tras esa experiencia inicial siguió una intensa actividad psiquedélica y en el artículo mencionado se intuía una demanda de ilustración farmacológica frente a la barbarie y la ignorancia (4). Su carácter de estudioso y erudito quedó patente ya en esta época porque, a pesar de no conseguir el premio extraordinario de licenciatura, redactó su tesis doctoral antes de terminar la carrera. El trabajo trataba sobre Hegel, y el catedrático de Filosofía del Derecho, Luis Legaz, lo leyó y le indicó que bastaría añadir un capítulo dedicado a Kant. La tesis debió haberse leído en 1968, con lo que habría sido el primer ensayo presentado en España sobre Hegel; sin embargo, el decano de la facultad, Luis García Arias, también presidente del tribunal de doctorado, consideró la tesis anticatólica y consiguió ir retrasando su lectura pública en varias ocasiones. Se presentó por fin en 1970, con el título de “La filosofía moral del joven Hegel, con especial referencia al concepto de la ley” (5). Fue publicada en 1972 en Revista de Occidente como “La conciencia infeliz. Ensayo sobre la filosofía hegeliana de la religión”, y recibió reseñas positivas, además del premio de la Nueva Crítica de ese mismo año. Los problemas para leer la tesis obligaron a que su primer libro publicado fuese Marcuse: utopía y razón (Alianza Editorial, 1969), escrito años después del primero. El propósito de esta obra era analizar la fusión que hacía Marcuse de Hegel con Marx y Freud. En 1970 deja su trabajo en el ICO y se marcha a Ibiza, en pleno apogeo del movimiento hippie. “Dejé aquello —buen empleo, buen sueldo, importante status— por irme de aventura, a descubrir otros

mundos, otros valores. Eso no gustó a mis amigos que nunca entendieron mi decisión. Y es que mi necesidad va más por el terreno de la investigación que por la acumulación de capital” (1). Casi no tenían dinero, vivían con lo justo, pero eran felices. Dice Juan Carlos Usó que, una vez liquidado el Verano del Amor (California, 1967) y tras la resaca del agitado mayo del 68 en París, se produjo una gran diáspora juvenil. La isla de Ibiza y Katmandú, capital de Nepal, se convirtieron en santuarios, en reductos donde los jóvenes podían vivir con total libertad y en armonía con la naturaleza (6) y donde de hecho llevaron a cabo la revolución sexual española. Sigue contando Usó que los primeros hippies llegaron a España en 1967 atraídos por la devaluación de la peseta, y con ellos llegó la LSD y otras drogas. Escohotado se estableció en la Isla Pitiusa a comienzos de los setenta, y allí se quedó hasta 1983, dedicándose a estudiar y a traducir. Vivió en una casa humilde, pero ideal para estudiar, escribir, traducir, ensayar con drogas y experimentar en primera persona sus efectos sobre la mente. Eran los tiempos de la Ibiza libre, muchos años antes de la movida ibicenca de la ‘beautiful people’ y los famosillos de turno: “Más que hippy, fui freak: quería vivir en la naturaleza, hacer la revolución sexual e investigar con las drogas, pero sin creer en místicas (…) Vivíamos en una choza sin luz ni agua, y trabajaba haciendo traducciones o en lo que salía” (7). Independientemente de la moda imperante, una persona con su carácter y formación no podía identificarse con gente ansiosa por encontrar gurúes, ni tampoco caer en cosas como dietas macrobióticas, atuendos orientales y venta de hebillas y escayolitas en mercadillos. Escribía años después: “El ácido, como el peyote y el hongo psilocibe, fue estandarte para una contracultura algo pueril y abrumadoramente victoriosa al nivel del gusto, que por eso mismo se disolvió sin holocausto dejando una estela de fenómenos tan dispares como ecologistas, toxicómanos sórdidos y el grupo de quienes podían llamarse tolerantes o iniciados” (8). Ya hemos dicho que en lo relativo a las relaciones sentimentales, fue una época bastante liberal, en la que primero se hacía el amor y después se hablaba de otros temas. En lo que respecta a las ideas políticas, Escohotado estuvo cercano a la izquierda, como casi todos los jóvenes españoles universitarios de los sesenta y comienzos de los setenta; según confiesa, en la embajada de Vietnam del Norte de París intentó alistarse en el Vietcong para luchar contra el imperialismo yanki, pero tuvo la suerte de que le dijeran que allí no podría sobrevivir ni una semana. Afortunadamente, pronto se le pasaron las veleidades izquierdistas. En Ibiza llegó a regentar el famoso club ‘Amnesia’, donde se consumía libremente cannabis y ácido, lo cual le causó sus primeros roces con las autoridades, que ordenaban continuos registros. Esta discoteca nació de una finca rural y una casa construida a finales del siglo XVIII. En ella vivieron cinco generaciones de la familia Planells, y allí cultivaron la tierra y construyeron un molino. En 1970, la familia decide irse a la ciudad y vende la finca a María Fuencisla Martínez de Campos y Muñoz, una viuda de origen aristocrático. En ese momento se convierte en punto de reunión de los hippies de la isla: tocan grupos de música, bailan toda la noche, fuman hierba y toman LSD. En mayo de 1976, Escohotado, junto a Manuel Sáenz de Heredia, alquila la finca por la entonces respetable cantidad mensual de 20.000 pesetas (120 €) para abrir una discoteca. El primer nombre ideado por nuestro psiconauta fue “Taller del olvido”, para “reflejar que cuando la gente sale de noche es para olvidarse de los problemas y sumergirse en un mundo no aprendido y no rutinario”. Pronto se dio cuenta de que la palabra ‘Amnesia’ expresaba su idea inicial, y que era además mucho más sugerente y filosófico; y con ese nombre se quedó lo que hoy es sitio de referencia de la movida. Al año vendió el negocio, que después se convirtió en una de las discotecas más famosas del mundo (9). A pesar del poco tiempo que dirigió la discoteca, para algunos fue todo un símbolo, hasta el extremo de que identifican el fin del flower power español con el momento en que Escohotado traspasó el local (8). Durante su estancia en Ibiza se incrementó su actividad intelectual. En 1975 publicó De physis a polis. La evolución del pensamiento griego desde Tales a Sócrates (Editorial Anagrama), un texto que se cita como bibliografía sobre los filósofos presocráticos en las facultades de Filosofía. Este libro era, en realidad, un apéndice al trabajo de ontología fundamental que en principio llamó Física como sistema de la lógica, y que tras varias reescrituras se publicó con el título Realidad y substancia, editado por Editorial Taurus en 1985. Ya en esta época comienza a dedicarse menos a la filosofía pura y más a investigar fenómenos humanos complejos. El libro Historias de familia, publicado por Anagrama en 1978, es un ensayo sobre sociología del género, que después amplió en Rameras y esposas (publicado por la misma editorial en 1993). Madurez Siempre relacionado con el mundo de las sustancias psicoactivas y apologista de la ilustración farmacológica, en los ochenta tuvo varios problemas con las ridículas y sangrantes leyes antidroga que todos conocemos, por los cuales estuvo cuatro veces en la cárcel. A comienzos de esta década, cuando considera que Ibiza no le aporta nada más, regresa a Madrid. Los problemas con la policía y una trampa que le tendieron —con droga de por medio— le convencieron para finalizar su experiencia ibicenca. Una vacante en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) —la de adjunto para Ética y Sociología— le permitió volver a la universidad. En esta institución ha sido profesor de Derecho, de Filosofía, de Sociología y, finalmente, de Filosofía y Metodología de la Ciencia, junto a su buen amigo Carlos Moya, otro gran psiconauta. Si en su época de estudiante había sido víctima de la censura académica, ahora —como docente— comenzaría a sufrir en sus propias carnes las acciones de la endogamia y el corporativismo universitarios. Y así, en 1983, cuando varios miles de profesores adjuntos contratados se convirtieron en profesores titulares, fue uno de los pocos —cuatro o cinco— suspendidos, con siete ceros impuestos por un tribunal formado por siete catedráticos, a pesar de su currículo y de su larga lista de publicaciones (o tal vez precisamente por ello en este país de cainitas, expresión muy utilizada por su amigo Sánchez Dragó). Ante la injusticia de la situación hizo un recurso para que los catedráticos justificaran su nota, y tras un año de espera —sin sueldo— el tribunal le dio un condescendiente ‘5’, sin más explicaciones. Fue entonces cuando decidió pasarse del área de Filosofía a Sociología. Continuando con sus obras, en 1987 publica Majestades, crímenes y víctimas, “un ensayo sobre sociología del poder que examina delitos aparentemente tan dispares como propaganda ilegal, homosexualidad, apostasía, eutanasia, blasfemia, prostitución, prácticas mágicas, idiosincrasia farmacológica, pornografía y contracepción” (10). En 1989 publica Filosofía y metodología de las ciencias sociales, manual de la asignatura que imparte en la UNED. Su obra más conocida es, sin duda, Historia de las drogas, en tres volúmenes, que empezó a publicar Alianza Editorial en 1989, y cuya redacción dio comienzo durante su estancia en prisión. Casi simultáneamente salió al mercado la parte dedicada a la descripción de las sustancias psicoactivas, con distintos títulos: El libro de los venenos (Mondadori, 1990), Para una fenomenología de las drogas (Mondadori, 1992) y Aprendiendo de las drogas (Anagrama, 1995). Esta sección fue incluida en la edición de Historia general de las drogas (Espasa-Calpe, 1998), de un solo volumen. El propósito de este libro fue, por un lado, una especie de venganza intelectual contra los policías y los mafiosos que le habían perjudicado en Ibiza; por otro, existía un enorme agujero negro en este ámbito de conocimiento y, al creer que se estaba iniciando un movimiento de investigación sobre el mismo, quiso darle un buen impulso (11). Como presentación, nada mejor que lo que él mismo cuenta en el prólogo. En 1988 la Audiencia de Palma le condenó a dos años y un día de reclusión por un delito de narcotráfico. A pesar de lo dudoso de la imputación (quienes ofrecían comprar y vender eran policías o compinches suyos), y de que el juez redujo a un tercio los seis años solicitados por el fiscal porque el delito se hallaba “en grado de tentativa imposible”, prefirió cumplir la condena sin más demora. Solicitó ingresar en el penal de Cuenca, donde le concedieron todo lo necesario para dedicarse a escribir con total tranquilidad, así que “durante aquellas vacaciones humildes, aunque pagadas, se redactaron cuatro quintas partes de esta obra”. Por supuesto, había fraguado unos años antes el proyecto, el cual fue posible porque conoció directamente las fuentes originales del experimento prohibicionista gracias a su trabajo como traductor free-lance para Naciones Unidas en 1983 y 1984: “La biblioteca de la Narcotics Division en su central de Viena me ofreció el fenómeno con todo lujo de detalles, algo inestimable cuando hasta entonces el tema ofrecía unos pocos estudios de naturaleza científica, y estaba oprimido por toneladas de sensacionalismo y desinformación” (10). Sin duda, la persona más

apropiada estaba en el sitio adecuado, en el mejor momento. Fue en aquel tiempo, aprovechando una escala en Suiza, cuando decidió escribir a Albert Hofmann —una leyenda para alguien que tanto había experimentado con la LSD— con el objetivo de conocerle. Se vieron por primera vez en Basilea, en 1983, pronto entablaron una buena relación y Escohotado fue un “hijo espiritual” para Hofmann, a pesar de que su descreimiento daba algo de miedo a una persona tan espiritual. De hecho, alguna vez ha manifestado que perdió a sus padres siendo muy joven, el buen doctor le adoptó y pasó a ocupar el papel de progenitor. Hofmann vino a España en diversas ocasiones para dar conferencias. Incluso se le pudo ver en 1991 en el programa televisivo de Sánchez Dragó, El mundo por montera, cuando asistió al acto de concesión del doctorado ‘honoris causa’ a su amigo Ernst Jünger por la Universidad de Deusto (12). Escohotado llegó a visitar varias veces la estupenda y modernista casa del descubridor de la LSD en Rittimatte, en un maravilloso entorno situado en la frontera de Suiza con Francia. Poco podemos decir que no se haya dicho ya sobre Historia general de las drogas, de obligada lectura para quien desee conocer la historia y los usos de los psicoactivos, y obra de referencia para los estudiosos del tema; probablemente la más extensa, rigurosa y mejor documentada. La reseña que podemos leer en la web de la Librería Muscaria destaca el gran número de fuentes históricas y literarias y su estilo ameno, así como las diversas aproximaciones posibles: de un tirón, para consultar temas específicos o para ampliar información gracias a sus numerosas citas a pie de página y su bibliografía (13). El mismo autor comenta que quedó como obra de referencia y que contribuyó a la ilustración farmacológica porque planteó el ámbito de las drogas como un objeto de conocimiento, para acabar con la ignorancia, que es donde realmente radica el peligro (10). Aparte de esta edición, existe la versión resumida Historia elemental de las drogas (Anagrama). También ha escrito Las drogas: de ayer a mañana (Talasa Ediciones) y La cuestión del cáñamo (Anagrama), además de numerosos artículos en periódicos y revistas, algunos de los cuales pueden leerse en http://www.escohotado.com. Llega la fama Es en esta época, finales de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando Escohotado se convierte en un personaje público y en toda una celebridad gracias a sus apariciones en televisión, en las que es el primero en defender el libre consumo y circulación de sustancias psicoactivas. Ya a comienzos de los ochenta pudimos verle en la pequeña pantalla, momento en que la heroína parecía un problema social; pero es a finales de esta década cuando se hace más popular. En ocasiones se enfrenta a tertulianos de verbo fácil, voz estridente y mala educación; otras veces aguanta las encerronas que la dirección del programa le tiende en forma de madre de toxicómano que achaca a ‘la droga’ todos los males de su hijo, sin pararse a reflexionar sobre la neutralidad de las sustancias, sobre el mal uso como fuente de todos los problemas, ni sobre las conocidas citas favoritas de los drogófilos “Sólo la dosis hace al veneno” (Paracelso) y “No hay drogas buenas y malas, sino usos sensatos o insensatos de las mismas” (Escohotado) (14). Las drogas son consustanciales al ser humano: “Para la juventud son el auténtico rito de pasaje, la ceremonia de maduración, social e individual. Para la gente de 40, 50, 60 años —muchos de ellos prisioneros de los psicodélicos años 60— son una reiteración de costumbres. Pero para los jóvenes son una manera de ponerse a prueba social e individualmente” (15). En el caso de las sustancias modificadoras de la conciencia, de poco sirve la teoría si no se pone en práctica, y su carácter de investigador inagotable le ha llevado a conocer de primera mano los efectos de una gran cantidad de drogas, todo lo cual ha plasmado en los libros citados: “A mí me sigue interesando consumir drogas y descubrir sus efectos en la mente humana. Mi propia actitud intelectualista en este campo hace que no me quede mucho tiempo en ninguna de ellas” (1). Quizá ese enfoque intelectualista es lo que le lleva a criticar a quienes las sacralizan, a quienes las convierten en objeto de culto; frente a este acercamiento místico propone mantener una visión científica. En 1991 publica El espíritu de la comedia (Anagrama), obra acerca de la sociología del poder político que recibió el Premio Anagrama de Ensayo ese mismo año. En 1997 publica Retrato del libertino (Espasa-Calpe), donde describe el exceso como forma de vida, hace una apología a favor de la ebriedad y en contra de su censura, defiende la eutanasia y habla sobre Ernst Jünger y Albert Hofmann, entre otros temas. En 1999 sale al mercado Caos y orden (Espasa-Calpe), un manifiesto epistemológico bien recibido por los críticos y reeditado seis veces en tres meses, un verdadero récord para un libro de este tipo, que además recibió el Premio Espasa de Ensayo en 1999. Sin embargo, cuatro profesores universitarios de física y de filosofía de la ciencia criticaron esta obra desde su academicismo integrista, llegando uno de ellos al extremo de dirigir un escrito a los miembros del premio mencionado. Fue un nuevo golpe de la universidad a Escohotado, ya acostumbrado a esto desde su tierna juventud. La universidad española tiene muchos defectos y la endogamia es uno de ellos, cuya manifestación más evidente y sangrante consiste en vetar el acceso a las plazas de profesor a los considerados extraños, y en reservarlas para quienes se han formado en sus centros. El otro gran defecto de los profesores de universidad es arremeter, a base de embestidas dialécticas, contra los extraños considerados intrusos que se atreven a hablar sobre lo que consideran su propiedad exclusiva, contra quienes no han estudiado en sus departamentos y no utilizan su jerga; tal vez porque sienten peligrar sus poltronas, tal vez porque no desean que se demuestre su ignorancia de especialistas en pequeñeces; o quizá simplemente porque les duele que una persona que ha escrito sobre tantas temáticas se atreva con uno de los pocos asuntos a los que ellos han dedicado su vida. Quienes se creen propietarios del conocimiento (de la filosofía de la ciencia, en este caso) no pueden soportar que un ‘outsider’, gracias a su erudición, estudio y buena pluma, publique sobre temas que consideran sólo suyos (16). En cuanto a lo personal, los noventa son un poco más calmados para nuestro pensador, ya cincuentón. Sin embargo, su eterno espíritu crítico le sigue creando problemas vitales. Por ejemplo, en junio de 1996 viajó a Argentina para presentar su Historia elemental de las drogas y participar en el programa de debate Memoria. En el transcurso de éste —como es lógico y habitual en él— reconoció haber tomado muchos tipos de drogas y aconsejado a sus hijos mayores de edad sobre las sustancias que podían consumir. Esto, que afortunadamente sólo sirve para escandalizar a algún bienpensante en nuestro país, fue motivo para que dos fiscales solicitaran varias medidas de forma inmediata. Un juez federal dictó orden de detención por presunta apología del consumo de drogas, prohibición de salir del país, allanamiento de su domicilio en Buenos Aires y el secuestro de la grabación del programa. La acción judicial y policial fue tan rápida que una brigada de la División de Drogas Peligrosas de la policía se presentó en los estudios de televisión tras la emisión, con la intención de detenerle. Escohotado tuvo suerte de que el programa se emitiera en diferido y de encontrarse ya en Madrid. Varios personajes influyentes criticaron públicamente su intervención en el citado programa, entre ellos nada menos que Maradona, quien afirmó que discursos de esa clase animan a los jóvenes indecisos a entrar en el mundo de la droga; y el entonces presidente Carlos Menem, quien declaró —sin reparar en su propia contradicción— que “hay total libertad de prensa y si se transgreden algunas normas del Código Penal, hay que asumir la responsabilidad” (17). Escohotado posteriormente respondió a la orden de busca y captura compareciendo en Argentina de forma voluntaria, y la causa fue sobreseída con todos los pronunciamientos favorables. Volviendo a su trabajo como escritor, en el año 2003 publica Sesenta semanas en el trópico, la primera con toques narrativos, tras un año de estancia en el sudeste asiático. Se trata de un libro de diarios y de viajes que contiene numerosas reflexiones sobre pensamiento económico y que alaba los logros del liberalismo. El autor reconoce que este libro nace de una inquietud sobre “la cuestión de la pobreza y la riqueza en el mundo en el que vivimos”, y de la preocupación por “los resortes o motivos que hacen que en unas partes sobre de todo y en otras falte de todo”. Escohotado hizo este largo viaje tras un cambio en su vida personal y familiar, y lo presenciado en Tailandia, Vietnam, Birmania y Singapur da contenido a esta historia que, según él mismo, es un ajuste de cuentas con su generación y consigo mismo. En lo que respecta a su labor como docente, en el año 2006 decidió presentarse a cátedras por el área de Sociología. Sin embargo, ya en la primera parte del examen —en la que se valora el currículo— volvió a cosechar siete ceros, a pesar de (o quizá otra vez debido a) su larga trayectoria intelectual. No obstante, él mismo asume la situación y no desea entrar en más polémicas: “Me costó anormalmente ser doctor, coseché otros siete ceros en 1983 cuando quise ser titular, y me jubilaré sin llegar al

último escalón del oficio. Pero detesto el victimismo y pago sin vacilaciones el peaje de la independencia” (10). A fin de cuentas —concluye su reflexión—, se ha mantenido independiente durante toda su vida y ha podido vivir de estudiar, su sueño desde que era niño. En lo que respecta a su relación con las sustancias psicoactivas, actualmente sigue experimentando de forma racional. No son el tema de sus escritos actuales porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir —que es mucho—, pero siguen formando parte de su vida —el cannabis entre ellas—, dando ejemplo de la ilustración farmacológica que siempre ha preconizado. La obra de su vida Los enemigos del comercio es su última obra. Ha publicado el primer volumen, está redactando el segundo y desea publicar un tercero con las conclusiones. Antes de que saliera al mercado el primero, anunció que el libro se titularía ‘Crítica a la conciencia roja’ o ‘La conciencia roja’, y que analizaría “las categorías de la ideología de izquierdas, que nace en el Evangelio, se consolida con Karl Marx y se diluye con la caída del Muro de Berlín”. De joven, igual que gran parte de la intelectualidad española de los sesenta y los setenta, estuvo próximo al Partido Comunista: “Había que atacar a Franco y la única facción que parecía capaz de hacerle daño era el PC. Efectivamente, me integré en una célula, repartía Nuestra Bandera y Mundo Obrero, iba a algunas manifestaciones a recibir porrazos”. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todo eso no iba con él: “Pero desde el principio, aunque no hubiese estudiado economía, ya me parecía todo aquello de un tosquedad dantesca. Les parecía a mis camaradas un ‘esteticista’, y cuando empezaron las drogas, el sexo y el rock & roll me convertí en un decadente vicioso” (2). A medida que fue estudiando economía se fue dando cuenta de ‘las memeces’ propias del marxismo, de las otras teorías comunistas y de la izquierda en general. Fruto de sus investigaciones sobre pensamiento social y económico es este libro, al que él mismo llama “la obra de mi vida”. En él hace una historia completa del comunismo, desde sus primeras manifestaciones en Grecia y Roma, pasando por el surgimiento del cristianismo (Jesús fustiga a los mercaderes y los expulsa del templo, imagen utilizada para la portada), y terminando este primer volumen con la Revolución Francesa. Santiago Navajas, en una reseña publicada en el suplemento de libros de Libertad Digital, califica a esta obra como “una especie de Fenomenología hegeliana del Espíritu Capitalista explicada con el lenguaje sencillo y analítico, no por ello menos complejo, de un profesor de Oxford” (18). El segundo volumen arrancará del siglo XIX, momento en que aparecen los teóricos ‘comunistizantes’ más conocidos: Proudhon, Marx, Bakunin, etc. Actualmente se encuentra redactando esta segunda entrega, una labor titánica que le llevará meses terminar. Labor como traductor En cuanto a traducciones, ha realizado muchísimas, entre las cuales podemos destacar la del Leviatán de Thomas Hobbes, libro publicado por Editora Nacional en 1979, que yo compré siendo un adolescente, y gracias al cual leí por primera vez a Escohotado (traductor) y a Carlos Moya (autor de la introducción, que por su extensión es casi un libro). También es digna de señalar su traducción al español —con un riguroso y documentado estudio preliminar— de los Principios matemáticos de la filosofía natural (1982), la principal obra de Isaac Newton, el científico más influyente de todos los tiempos. También en esta ocasión el corporativismo universitario hizo de las suyas. Un tiempo después de publicarse la versión de Escohotado salió al mercado otra traducción de este clásico, realizada por un profesor de filosofía de la ciencia. Hasta aquí no hay nada extraño: dos personas traducen al español la misma obra. Sin embargo, un compañero de ese docente, antes de que se editara esta segunda traducción, publicó en el diario El País una crítica muy negativa de la versión de Escohotado, en la que se ensañaba contra él y sobrepasaba los límites de la crítica literario-científica. Que el lector extraiga sus propias conclusiones. Miscelánea Escohotado ha sido también divulgador de la obra de Thomas Szasz y Ernst Jünger. Ha traducido al primero: La teología de la medicina (Tusquets), Drogas y ritual (FCE) y Nuestro derecho a las drogas (Anagrama); y ha escrito artículos sobre el segundo (19), además de hablar sobre él en Retrato del libertino. También ha colaborado en numerosos periódicos y revistas, entre ellos El País y El Mundo, por citar los más conocidos. Su verbo fácil y rico léxico le permite ser un buen conferenciante. Ha dirigido varios cursos de verano sobre drogas organizados por la Universidad Complutense de Madrid y la UNED. No acaba aquí su labor intelectual, sino que es autor de la letra de la canción De la piel pa’dentro mando yo, una declaración antiprohibicionista del grupo de rock experimental Mil Dolores Pequeños. También colaboró en el disco Alta Suciedad (1997), del cantante argentino Andrés Calamaro, en concreto en la canción Nunca es igual. En los últimos años aparece menos en debates televisivos, pero sí pudimos disfrutar viéndole en los programas Carta Blanca y La noche de Quintero (20). De la piel pa' dentro mando yo, manifiesto psiconáutico de Antonio Escohotado (21) Escucha una cosa que te voy a decir; Sólo de la piel pa dentro mando yo. Si no hay nadie en casa, escondido en el armario, de la piel pa' dentro comienza mi exclusiva jurisdicción, puedo elegir en un arrebato de alborozo, puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado mando y soberano sin moneda, y las lindes de mi piel me resultan más sagradas que los confines de cualquier país. El mundo está lleno de bocas hambrientas, de estómagos repletos, de uñas con ojos que te clavan la mirada, y de colonias de hongos, que no siempre huelen bien. Referencias: 1. Hidalgo, Mariló. “Seducido por el caos”. Entrevista en Revista Fusión (http://www.revistafusion.com/2000/junio/entrev81.htm). 2. Entrevista publicada en el blog de Javier Abdel-Malek (http://teresartieda.blogspot.com/2007/09/entrevista-antonio-escohotado.html, 25 de septiembre de 2007), procedente de los fragmentos de la entrevista de Antonio Ortega publicada en la revista Rolling Stone (nº 32, junio 2002) que no llegaron a publicarse en esta revista. 3. Escohotado, Antonio. “Los alucinógenos y el mundo habitual”. En http://www.escohotado.com/articulosdirectos/los_alucinogenos_y_el_mundo_habitual.html. 4. Usó Arnal, Juan Carlos. Drogas y cultura de masas. Editorial Taurus. 5. Tesis doctoral registrada en la Universidad de Madrid 1970, Derecho, 390 págs., T8759. Director: Luis Legaz Lacambra. 6. Usó Arnal, Juan Carlos. “Historia de la psiquedelia. 50º aniversario de la LSD”. Revista Ajoblanco nº 50, marzo de 1993. En http://www.imaginaria.org/uso.htm.

7. González, Maribel. “Aquellos rebeldes: La versión española”, segunda parte. Diario El Mundo, Magazine 489 (http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/489/1233748029.html). 8. Usó Arnal, Juan Carlos. Spanish Trip. La aventura psiquedélica en España. La liebre de marzo. 9. Información de la web http://www.amnesia.es. 10. Escohotado, Antonio. “Autoexposición académica”. En http://www.escohotado.com/articulosdirectos/curriculum.htm. 11. Ansótegui, Jimena. Entrevista para Diario de Ibiza, 4 de octubre de 2009. En http://www.diariodeibiza.es/portada/2009/10/04/mercado-negro-impide-arte-drogas-arte-dosificar/363545.html. 12. Ver http://www.imaginaria.org/entr_hof.htm. 13. http://www.muscaria.com/historia.htm 14. En http://www.escohotado.com/articles/cartaalamadredeuntoxicomano.htm 15. Entrevista con Juan Rendón, publicada en Revista Loft nº 12, mayo 2003. En http://www.escohotado.com/articles/consejosdeabuelo.htm. 16. Izquierdo, Javier. “Leviatán y el atractor extraño. Escohotado, Sokal y la vida editorial”. Empiria, nº 3, año 2000. Fernández-Rañada: “Del caos posmoderno”. Revista de Libros, 40, año 2000. Peregrín Gutiérrez, Fernando. “A la atención de los miembros del Premio Espasa de Ensayo, 1999”. Teira, David. “La divina espontaneidad del caos”. Anabasis 3, 2000. 17. J. J. Aznárez y M. Mora, “Orden de detención en Argentina contra Escohotado por defender la droga”. Diario El País, 28/06/1996 (http://www.elpais.com/articulo/cultura/ESCOHOTADO/_ANTONIO/ARGENTINA/Orden/detencion/Argentina/Escohotado/defender/droga/elpepicul/19960628elpepicul_2/Tes/). 18. Reseña de Santiago Navajas. En http://libros.libertaddigital.com/jesus-de-nazaret-contra-los-mercaderes-1276236916.html. 19. Ver http://www.escohotado.com/articles/ernstjunger.htm y http://www.escohotado.com/articulosdirectos/goceyexigenciasdelalibertad.htm. 20. Antonio Escohotado en Carta Blanca: http://www.youtube.com/watch?v=zTCdX0qCaYo. Antonio Escohotado en La noche de Quintero: http://www.youtube.com/watch?v=H5mHg0FB2J8. 21. Vídeo del tema en http://www.youtube.com/watch?v=HcJxdjAhILo. Otras fuentes: Barba, David. 100 españoles y el sexo. Random House Mondadori. Barcelona, 2009. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Escohotado Índice de contenidos del libro: - Historia de la coca y la cocaína J. C. Ruiz Franco - Coca (Erythroxylon coca) Barón Ernst von Bibra - Nuestra Señora de Yungas Mordecai Cooke - Las drogas que consumimos. La coca Johnston - El efecto fisiológico y la importancia del cloruro de cocaína Theodor Aschenbrandt - Sobre la coca Sigmund Freud - La cocaína y sus sales E. Merck - Sobre el uso de cocaína para anestesiar el ojo Karl Koller - La coca erythroxylon y sus derivados Parke, Davis & Company - La coca y sus aplicaciones terapéuticas Ángelo Mariani - Cocaína Aleister Crowley - La coca: Una tradición andina Movimiento Tupay Katari - Observaciones sobre la neurobiología de la cocaína y la adicción a esta sustancia José Carlos Bouso y Jordi Riba - Efectos y riesgos de la cocaína Fernando Caudevilla Gálligo EL TRIPTÓFANO Y LA DEPRESIÓN (I) J. C. Ruiz Franco Aunque últimamente existe menos optimismo sobre la bondad de la psicofarmacología y el estudio de la psique tiene en cuenta otros factores, no podemos negar la importancia de los neurotransmisores para las funciones del sistema nervioso central. En esta serie de artículos nos vamos a ocupar de la serotonina —seguramente el más conocido— y de su optimización mediante el consumo de un aminoácido, el triptófano, así como de temas relacionados, por ejemplo los fármacos antidepresivos. Si el lector encuentra reiteraciones a lo largo del texto y piensa que el material no está completamente ordenado, tenga en cuenta que en realidad se trata de seis artículos publicados por separado que aquí hemos unido en un solo archivo. La serotonina, un neurotransmisor fundamental La serotonina juega un papel importante como sustancia neurotransmisora en fenómenos tan dispares como la agresividad, la regulación de la temperatura corporal, el estado de ánimo, el sueño, el deseo sexual y el apetito. Unos niveles más altos o más bajos de serotonina parecen influir positiva o negativamente en estas características tan humanas. A su vez, el nivel de serotonina aumenta al atardecer para que la glándula pineal sintetice melatonina, la hormona reguladora del sueño, al caer la noche. La serotonina también influye en el funcionamiento de otros neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina y la noradrenalina. De todas las características mencionadas, ninguna es tan interesante como el estado de ánimo, y un adecuado funcionamiento de este neurotransmisor se asocia a bienestar, buen humor y ausencia de estados depresivos. Si nuestro objetivo es regular el nivel de serotonina, parece que la solución más fácil sería administrárnosla. Sin embargo, si se ingiere no entra a las vías serotoninérgicas del sistema nervioso central porque no cruza la barrera hematoencefálica, y lo mismo sucedería si se inyectara. Los antidepresivos de uso psiquiátrico La solución que nos ofrece la psicofarmacología —y la psiquiatría como representante suyo en el ámbito de la medicina— consiste en modificar algún mecanismo neuronal para potenciar la acción de la serotonina. En las dos últimas décadas del siglo XX se confió bastante en la utilidad de regular y modificar los niveles de neurotransmisores; tanto que la hipótesis aminérgica era la predominante a la hora de explicar los trastornos afectivos. A pesar de que en la actualidad las expectativas son menos optimistas, el funcionamiento correcto de estos mecanismos es sin duda importante para el equilibrio mental y el normal desempeño de las actividades cotidianas. Por eso los antidepresivos más utilizados de las últimas generaciones de psicofármacos inciden de una u otra forma sobre el metabolismo de la serotonina: - Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina Han sido los más utilizados desde que en 1987 saliera al mercado el famoso Prozac® (fluoxetina), su buque insignia. Como su nombre indica, sólo modifican la metabolización de la serotonina, y aumentan su acción al inhibir la recaptación de este neurotransmisor después de ser liberado en las

sinapsis que hay entre las neuronas. Además de la fluoxetina, los más comúnmente prescritos en las consultas de psiquiatría y medicina general son la paroxetina, la sertralina y la fluvoxamina. - Los IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina Este grupo de antidepresivos actúa sobre la serotonina y la noradrenalina. La venlafaxina es un ejemplo de este tipo de fármacos. - Noradrenérgicos y antidepresivos serotoninérgicos específicos (NaASE) Actúan aumentando la liberación de noradrenalina y serotonina, y tienen un efecto tranquilizante debido a sus propiedades antihistamínicas. Un ejemplo de este tipo de antidepresivos es la mirtazapina. - Potenciadores selectivos de la recaptación de serotonina (PSRS) La tianeptina es su principal representante. Aunque por su estructura es un tricíclico, no tiene relación con ese grupo en lo relativo a sus propiedades. Su acción se debe al aumento de la recaptación de la serotonina en las terminales nerviosas serotoninérgicas de la corteza, el hipocampo y el sistema límbico, sin unirse a ningún receptor, lo cual disminuye los posibles efectos adversos. Además de su potente efecto antidepresivo, ofrece un efecto ansiolítico adicional que no llega a producir sedación. - Antidepresivos tetracíclicos Componen un grupo heterogéneo cuyos miembros tienen en común su estructura molecular. El más famoso es la trazodona, si bien en las últimas dos décadas se ha utilizado muy poco. - Otros antidepresivos Otros grupos de antidepresivos modernos son los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina (ISRD), los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (ISRN) y los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina y noradrenalina (IRDN), que son utilizados en menor medida que los descritos en primer lugar. También se prescriben muy poco los antidepresivos de las primeras generaciones, que eran menos específicos y afectaban a un gran número de neurotransmisores, por lo que el número de efectos secundarios era mayor: - Antidepresivos tricíclicos Los antidepresivos tricíclicos impiden la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, lo que da lugar a un aumento de sus niveles en el cerebro. El primero fue la imipramina, que se conoce desde mediados de la década de los cincuenta. Prácticamente no se utilizan debido a sus numerosos efectos secundarios. - Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs) Actúan bloqueando la acción de la enzima monoaminooxidasa. Fueron los primeros antidepresivos existentes en el mercado. Prácticamente están abandonados debido a que son poco selectivos: al inhibir la MAO actúan sobre numerosas funciones, no sólo sobre la depresión, lo cual conlleva más efectos secundarios, algunos bastante graves, que se evitan en parte con los IMAOs selectivos y reversibles. Mejorar la serotonina por medios más naturales El enfoque convencional de los psiquiatras consiste en prescribir antidepresivos que modifiquen la forma en que se metaboliza la serotonina en las sinapsis neuronales. Dejando aparte los efectos secundarios de esos productos —bastante numerosos—, el principal problema es que con su uso estamos realizando modificaciones neuronales que más adelante, una vez abandonado el fármaco, tal vez no vuelvan a su estado original. Si la depresión es de carácter endógeno, se debe a que hay un desequilibrio interno, y por tanto está justificado recetar antidepresivos; pero si se padece un bajón de ánimo producido por algún factor externo (por ejemplo, la muerte de un familiar, la ruptura de una pareja, dificultades para la vida social, frustración o similares) no será apropiado tratar químicamente algo que tiene una causa personal, vital o social. No resolverá el problema, y aunque se logre elevar el estado anímico, con el tiempo podrá surgir un problema médico que antes no se tenía por haber tomado fármacos sin necesitarlos. En realidad, la prescripción indiscriminada de antidepresivos y tranquilizantes se debe más a los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas y a que las salas de espera de las consultas están llenas de personas que no tienen ningún padecimiento físico, sino somatizaciones de origen psíquico. Si de todas formas estamos convencidos de que debemos tomar algo para mejorar nuestro tono vital, será menos agresivo aumentar el material con el cual el organismo produce su propia serotonina. Puesto que los neurotransmisores se sintetizan a partir de ciertas sustancias, parece lógico potenciar los niveles de dichos precursores. Dos precursores de la serotonina, el aminoácido triptófano y el 5-hidroxitriptófano, un derivado suyo, pueden cruzar la barrera hematoencefálica y elevar el nivel de serotonina en el cerebro. Éste puede ser un enfoque más adecuado cuando el problema no tiene un origen biológico claro, ya que es más natural aumentar la cantidad de las sustancias utilizadas para sintetizar el neurotransmisor que modificar el proceso por el cual, después de liberado en el espacio sináptico y cumplida ya su función, se reabsorbe por las vesículas presinápticas. La eficacia de este planteamiento está demostrada por muchos estudios, que no obstante son menos numerosos que los que aconsejan la aplicación de antidepresivos psiquiátricos, por motivos comerciales que el lector podrá adivinar. Por tratarse de productos que no pueden patentarse, los aminoácidos precursores son sustancias menos interesantes para las multinacionales farmacéuticas, las entidades que más fomentan la prescripción de psicofármacos por parte de psiquiatras y médicos de cabecera, mediante los distintos métodos de que disponen: anuncios publicitarios en revistas médicas, artículos supuestamente científicos que en realidad son publicitarios, visitadores que acuden a las consultas con maletines llenos de folletos y cajas de medicamentos de muestra, simposios patrocinados por compañías farmacéuticas, etc. En cuanto a la población general, esta publicidad llega a través de carteles y revistas de farmacia, artículos de prensa y publicidad directa e indirecta en prensa, radio y televisión. De hecho, la mayor parte del presupuesto de esta industria no se destina a la producción de medicamentos ni a la investigación, sino a estudios de mercado, publicidad y marketing. La medicalización de la vida cotidiana Vamos a permitirnos hacer una digresión sobre lo que estamos comentando. Actualmente no sólo se consideran cuestiones médicas ciertos problemas que antes eran parte normal de la vida (ánimo bajo por alguna pérdida familiar o afectiva, que ahora se ha incluido dentro de la elástica categoría de “depresión”; tensión por exceso de responsabilidades o de trabajo que ahora se denomina “estrés”; el envejecimiento, la menopausia …), sino que las compañías farmacéuticas inventan enfermedades, y curiosamente cuentan con la solución para ellas: medicamentos fabricados por las mismas empresas que antes no tenían indicaciones terapéuticas definidas. Pero no sólo eso, sino que cuando el supuesto problema de salud no puede llegar a considerarse enfermedad, queda catalogado como trastorno. Éste tiene una entidad menor que una enfermedad porque no existe una causa biológica clara, pero —también curiosamente— siempre existe alguna pastillita milagrosa para tratarlo. Vivimos en una sociedad que se define por varias características. Una es, como todos sabemos, el consumismo; otra, relacionada con la primera, es el constante deseo de encontrar una respuesta fácil y rápida a las dificultades vitales o personales, que antes se aceptaban como parte normal de la vida y ahora en cambio son problemas que hay que solucionar a cualquier precio. Nos estamos refiriendo a la terapeutización de ciertos ámbitos que hasta hace poco eran fenómenos normales y actualmente se consideran enfermedades. Medicina, psiquiatría, psicoterapia, fisioterapia, geriatría, osteopatía, naturopatía, fitoterapia, oligoterapia, homeopatía, acupuntura, kinesiología, aromaterapia, reflexología, reiki y un largo etcétera son disciplinas terapéuticas —unas con más base científica y otras con menos— que en algunos casos pretenden hacernos creer que determinados estados normales de nuestra existencia son patológicos, y que ellas nos ofrecen la solución haciéndonos pasar por caja después de convertirnos en enfermos. Ciertamente, el porcentaje de personas que desean mejorar su estado de ánimo y su calidad de vida mediante un acto tan sencillo como

tomar una pastilla —en lugar de modificar costumbres, conductas, hábitos y aspectos de la personalidad— está en constante ascenso. Nos convertimos, cada vez más, en pacientes-clientes de terapeutas de todo tipo, dentro de la vorágine de consumismo y deseo de vida fácil que va creciendo hasta niveles insospechados. Con ello logramos descargar la responsabilidad del cuidado de nuestra salud física y mental y se la endosamos a un ente tan prestigioso como la ciencia —en sus diversas manifestaciones y ramificaciones—, que promete curarnos a cambio de cierto desembolso de dinero, lo cual contribuye a que la rueda del sistema siga girando y esté bien lubricada. La salud mental no es ajena a este fenómeno, que en el ámbito de las disciplinas psi tiene su máximo exponente en la categoría de “enfermedad mental”, que en realidad no existe y es sólo un constructo inventado. Con ello se consigue relacionar las dolencias psíquicas con la medicina, la disciplina terapéutica por excelencia, y que parezca necesario su tratamiento. Quien tiene el ánimo bajo por algún motivo externo (procedente de su entorno, como por ejemplo pérdida de algún familiar, desengaño amoroso, frustración, etc.) y acude al médico para que le recete un antidepresivo se está equivocando por completo ya que la causa de su problema es exógena, no endógena. Tomar un fármaco tal vez le ayude en cierto modo proporcionándole más energía y haciéndole insensible al problema, pero no lo solucionará (precisamente porque es externo), y la alteración de los mecanismos neuronales normales no conllevará ningún beneficio a largo plazo, sino más bien todo lo contrario. Es una forma como otra cualquiera de buscar una solución fácil, en el ámbito médico, a problemas que deben afrontarse de manera personal, no tomando una pastillita que lo máximo que puede hacer es taparlos, pero nunca resolverlos. En cuanto a los efectos adversos de estos productos, en sus prospectos tenemos los detectados a corto y medio plazo —que son numerosos—, pero no se conocen bien aún los que pueden aparecer a largo plazo, dado que llevan utilizándose pocos años, y salvo error u omisión no hay estudios de seguimiento para todos los efectos secundarios a diez, veinte y treinta años, por ejemplo. Más pensamiento y menos medicamentos Si algo bueno hay en el famoso libro Más Platón y menos Prozac, es el título y la primera parte (el resto es claramente prescindible, en nuestra opinión). El autor nos propone un nuevo tipo de terapia, la terapia filosófica. ¿Otra más? ¿Y por qué no? Una más no se va a notar, y el sufrimiento de muchas personas que creen tener trastornos mentales consiste en realidad en falta de conocimientos, errores conceptuales y procesos cognitivos defectuosos, aspectos que pueden generar innumerables problemas vitales y en los cuales nadie es más experto que un filósofo profesional. En Alemania hay asesores filosóficos desde hace más de veinte años, y en Estados Unidos aparecieron un poco más tarde, coincidiendo con la publicación del libro de Marinoff, a finales del siglo pasado y comienzos del presente. En nuestro país, menos dado a este tipo de cosas, la terapia filosófica está muy poco extendida porque la gente siempre ha tenido a mano al cura del barrio —el confesor que aguantaba el chaparrón de las miserias mentales de los pecadores—, además de los numerosos establecimientos expendedores de bebidas repartidos por nuestra geografía —bares, tabernas, cafeterías— donde, además de alcohol, hay siempre alguien a quien contar las penas cuando el nivel etílico ha llegado al punto en que el sujeto se desinhibe. El triptófano Decíamos —después de explicar que la serotonina es un neurotransmisor que contribuye a la estabilidad emocional y a la ausencia de estados depresivos— que es menos agresivo incrementar el material con el que el organismo produce su propia serotonina que alterar los mecanismos neuronales tomando antidepresivos psiquiátricos. El triptófano, precursor de la serotonina, es uno de los aminoácidos esenciales; es decir, debemos ingerirlo diariamente porque nuestro organismo no puede sintetizarlo. Como aminoácido que es, forma parte de las proteínas, por lo que una dieta con una cantidad adecuada de proteínas nos proporcionará el que necesitamos. Es abundante en alimentos como la leche, el queso, los huevos, los cereales integrales, la soja y las carnes en general. Por lo que llevamos dicho, parece que, para disfrutar de energía durante todo el día y evitar los bajones de ánimo, la opción más recomendable sería tomar alimentos ricos en triptófano. Sin embargo, lo importante no es la cantidad ingerida, sino la que llega al cerebro, y las investigaciones indican que los niveles de este aminoácido en el sistema nervioso central no pueden modificarse mediante la dieta. El triptófano procedente de las proteínas de la dieta no atraviesa la barrera sangre/cerebro porque tienen preferencia otros aminoácidos, gracias a su peso molecular más bajo. Esto impide que el triptófano de los alimentos acceda al cerebro y que se eleven nuestros niveles de serotonina. Aunque resulte paradójico, el triptófano ve facilitado su acceso al cerebro cuando ingerimos alimentos con una cantidad prácticamente nula de proteínas y ricos en carbohidratos de alto índice glucémico. Esto ocurre porque los niveles altos de insulina que se consiguen arrastran a los otros aminoácidos hacia los tejidos, el triptófano queda solo en el torrente sanguíneo, y de esa forma no debe competir con sus compañeros. Comer alimentos ricos en glúcidos tiene un efecto tranquilizante, y muchas personas reducen su ansiedad intuitivamente comiendo dulces. Por un lado, la ingesta de alimentos con alto contenido en hidratos de carbono produce una subida de los niveles de glucosa sanguínea, que tranquiliza cuando la causa del nerviosismo es el bajo nivel de azúcar en sangre (intranquilidad, falta de energía y temblores). Por otro lado, la elevación de los niveles de insulina subsiguiente a la ingestión de carbohidratos ayuda a metabolizar los aminoácidos. El triptófano, que tiene un peso molecular más elevado que el resto de sus compañeros, queda en el torrente sanguíneo y puede así acceder más fácilmente al cerebro que en condiciones normales, con lo que se produce una elevación de los niveles de serotonina y la consiguiente estabilización del estado de ánimo. Ese es el motivo por el que muchas personas sienten la necesidad de ingerir dulces cuando se sienten nerviosas. Tomar triptófano solo Puesto que el triptófano de las proteínas de la dieta no produce efectos beneficiosos sobre los niveles de serotonina de forma directa, podemos pensar en ingerirlo aisladamente. En ese caso habría que hacerlo fuera de las comidas, media hora antes de ellas o cuando tengamos el estómago vacío, o de lo contrario se unirá a los demás aminoácidos de la dieta para que el organismo sintetice proteínas, pero no servirá para el propósito que pretendemos, como ya hemos explicado. Esta forma de administración se hizo muy popular a finales de los setenta y década de los ochenta, gracias a una serie de artículos de autores norteamericanos que hablaban sobre sus propiedades inductoras del sueño, para combatir el insomnio por medios naturales. Personalmente, recuerdo haber leído en la revista Scientific Body Flex, a mediados de los ochenta, un artículo sobre el triptófano escrito por Frank Zane, campeón de culturismo, que me resultó muy revelador y que contribuyó a mi interés por este tipo de sustancias. A pesar de que la difusión se hacía casi exclusivamente en revistas de divulgación —por aquel tiempo no existía Internet—, a finales de esa década cientos de miles de personas, la mayoría en Estados Unidos, tomaban triptófano para mejorar el humor, reducir la irritabilidad y dormir mejor, entre otras indicaciones. Se convirtió, por tanto, en un producto muy popular que se utilizaba para mejorar la calidad de vida y el rendimiento. Sin embargo, no era controlado por el gremio médico ni por las compañías farmacéuticas, y eso iba a influir en su destino. ¿Intereses comerciales o preocupación por nuestra salud? Durante varios años, millones de personas utilizaron triptófano en todo el mundo sin que surgiera ningún problema de salud debido a su consumo. Sin embargo, a finales de los ochenta, la compañía japonesa Showa Denko —el principal fabricante de este aminoácido— modificó el proceso de elaboración. Por un lado —según consta en ciertos documentos—, en 1988 la propia compañía había detectado que el producto que suministraba a todo el mundo —especialmente a Estados Unidos— contenía cuerpos extraños no identificados. Por otra parte, en aquel momento comenzaron a utilizar en la síntesis una nueva cepa de bacterias modificadas por ingeniería genética. Showa Denko no informó sobre las impurezas ni sobre la modificación de la producción; tampoco comprobó la seguridad del producto para el consumo humano, aunque la FDA estadounidense (Food and Drug Administration) había advertido de que los artículos obtenidos por biotecnología debían probarse antes de distribuirlos. Según parece, en lugar

de potenciar la fase de filtrado —en la que se eliminan parte de las impurezas—, la compañía incrementó el ritmo de producción para cubrir la creciente demanda de triptófano, en un momento en que un número cada vez mayor de consumidores tomaba este aminoácido. El resultado fue que varios lotes presentaron impurezas que causaron en cientos de usuarios un problema de salud llamado síndrome de eosinofilia-mialgia, caracterizado por fiebre, un recuento muy elevado de eosinófilos en sangre —con todo lo que eso implica—, un dolor muscular fuerte e incapacitante y unos efectos muy graves que consistían en daños sobre varios órganos; entre ellos el corazón, los pulmones, los músculos, el hígado, la piel y el sistema nervioso. Podía llegar a causar la muerte o el padecimiento crónico de dolor muscular y articular, calambres musculares, fatiga severa y trastornos en el sistema nervioso. En la actualidad, más de veinte años después, aún no se ha encontrado una solución terapéutica. Se calcula que hubo unos 1.500 afectados graves —de los cuales murieron unos cuarenta—, y alrededor de 5.000 personas con secuelas en distinto grado. A pesar de las evidencias en contra, y de que todos los estudios indicaron claramente que el triptófano no era el responsable, se achacó el problema al aminoácido, en lugar de a su adulteración o a algún tipo de negligencia por parte del fabricante, y la FDA prohibió su venta en 1991. Poco después de detectarse los primeros casos, en agosto de 1989, un grupo de investigadores dirigido por Edward Belongia, del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, en Atlanta, EEUU) había publicado un estudio en el que se afirmaba que “los datos indican que el síndrome no se ha producido por el triptófano en sí mismo”. El doctor Gerald Gleich, del Departamento de Inmunología de la Clínica Mayo resumió la situación de este modo: 1) El triptófano no es la causa del síndrome de eosinofilia-mialgia, ya que quienes consumieron triptófano procedente de otras compañías no desarrollaron la enfermedad; 2) Todos los datos apuntan al producto de Showa Denko como el culpable, y a su contaminación como la causa. Sin embargo, la FDA ignoró todos estos datos y prohibió la comercialización del aminoácido, sin importarle que había otros cinco proveedores sin relación alguna con la adulteración. La empresa responsable nunca ha informado sobre las características de las cepas de bacterias que causaron el problema, y por ello los investigadores interesados en el tema no han podido estudiar su origen. El fabricante asegura que las destruyó cuando comenzaron a aparecer los primeros casos de toxicidad. Sin duda, haber contado con ellas habría sido muy útil para los afectados. Las víctimas y sus familias demandaron a la empresa, que entre decisiones por mutuo acuerdo y juicios en tribunales tuvo que pagar más de dos mil millones de dólares por indemnizaciones. Los Estados Unidos prohibieron la venta de triptófano y otros países hicieron lo mismo, tal como suele suceder cuando el Gran Hermano toma alguna decisión importante. A partir de ese momento sólo se permitió la distribución a una empresa para la elaboración de alimentos para bebés. Al decretar la prohibición, la FDA no informó de que la eosinofilia-mialgia había sido causada por la contaminación que hemos descrito (tengamos en cuenta que aún no existía Internet), y cuando el asunto se hizo público siguió asegurando que no era seguro consumir el aminoácido triptófano. Muchos otros países siguieron el ejemplo, también sin tener en cuenta que el problema no radicaba en el triptófano (¿cómo va a ser tóxico un aminoácido que forma parte de las proteínas que comemos normalmente y de nuestros tejidos?), sino en algún fallo de producción: en lugar de culpar a los métodos empleados por el fabricante se culpó a la sustancia. Personalmente, recuerdo que, cuando comprábamos suplementos alimenticios de aminoácidos a comienzos y mediados de los noventa, éstos no incluían este aminoácido esencial, sin el cual de nada sirve ingerir los demás. En cuanto a los suplementos de proteínas, solían llevar el aviso de “No triptófano añadido” para dejar bien claro que, si lo incluían, era sólo la cantidad presente de forma natural en las proteínas. Aún tuvieron que pasar diez años para que la FDA suavizara su postura, pero en el año 2001 todavía expresaba de esta forma sus reservas: “Basándonos en la evidencia científica disponible en la actualidad, no podemos determinar con total certeza si la aparición del síndrome de eosinofilia-mialgia en personas susceptibles que consumen suplementos de L-triptófano se debe al aminoácido, a alguna impureza que pueda contener, o a una combinación de estos dos factores junto a otros factores externos aún desconocidos”. ¿La píldora de la felicidad? Casualmente (o tal vez causalmente, o al menos correlacionalmente), acababa de salir al mercado el Prozac®, uno de los primeros ISRS (principio activo: fluoxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina; ver la primera entrega de este artículo) y muy pronto el antidepresivo por antonomasia. La prohibición del triptófano creó un vacío —en lo que respecta a la optimización de la serotonina— que el Prozac® podía llenar, lo cual contribuyó a sus espectaculares cifras de ventas. No menos importante fue todo el ruido mediático generado por lo que lo que se presentó como la píldora de la felicidad, un fármaco que todo el mundo podía tomar para elevar su estado de ánimo y que parecía no tener efectos secundarios. La compañía farmacéutica Eli Lilly llevaba tiempo investigando y sabía muy bien que el lanzamiento de un producto que aliviara la depresión —una supuesta enfermedad que, igual que el estrés y la ansiedad, comenzaba a ponerse de moda a finales de los ochenta— y que no tuviera los efectos adversos de los antidepresivos antiguos, los IMAOs y los tricíclicos, sería todo un éxito. Ya en 1974 David Wong había publicado el primer artículo sobre la sustancia en cuestión. El año siguiente recibió el nombre de fluoxetina y la empresa le dio el nombre comercial de Prozac®. En 1977 la compañía solicitó la licencia para el nuevo fármaco, que salió al mercado por primera vez en Bélgica en 1986, y en Estados Unidos el año siguiente. A pesar de que no fue el primer antidepresivo de este tipo en ponerse a la venta, la fuerte campaña publicitaria de Eli Lilly hizo creer que así era y que su aparición marcaba un hito en el campo de la psicofarmacología. El Prozac® ha llegado a formar parte de la cultura moderna y a representar uno de sus símbolos, el de un producto al alcance de todos y que puede tomarse como si de un complejo vitamínico se tratara, con el objetivo de adaptarse a las exigencias de la vida moderna y sin efectos secundarios apreciables. En 1993, el psiquiatra Peter Kramer publicó Escuchando al Prozac, y en 1994 Elizabeth Wurtzel publicó Prozac Nation, un libro autobiográfico que narra la vida de una joven estudiante y su experiencia con el antidepresivo, que fue llevado al cine el año 2001. La invención de enfermedades En aquellos años se creó toda una categoría de problemas supuestamente médicos que no ha dejado de crecer. Los medios de comunicación hablaban de estrés, ansiedad y depresión como enfermedades propias de la sociedad moderna, cosas que antes llamábamos “estar nervioso” o “tener un carácter triste o melancólico”. El lector ya sabe que constantemente se inventan nuevas enfermedades para las cuales las compañías farmacéuticas tienen la solución: tomar el medicamento que ellas comercializan. Como la depresión, el estrés y la ansiedad ya se han incorporado a la cultura y al lenguaje común, las nuevas creaciones de los expertos en inventar dolencias son cosas como “el síndrome postvacacional”, “el trastorno disfórico premenstrual” o “el trastorno de déficit de atención por hiperactividad”. Cuando amplios sectores de la sociedad están convencidos de que existen tales enfermedades y va creciendo el número de personas diagnosticadas, el fármaco que nos presentan para curarlas parece un remedio indispensable. El último ejemplo —y tal vez el más escandaloso— es el de la gripe A, que hace un año y medio nos metieron por los ojos y los oídos todos los medios de comunicación, y que luego resultó no ser más que un simple bulo, pero que sirvió para vender millones de vacunas. El periodista australiano Ray Moynihan es autor del libro Selling Sickness (“Vendiendo enfermedades”; no existe traducción al español que conozcamos), que añadimos a nuestra biblioteca de desenmascaradores de los modernos vendedores de aceite de serpiente. En él cuenta que hace treinta años Henry Gadsden, director de la compañía farmacéutica Merck, en una entrevista publicada en la revista Fortune en 1978, comentó que su sueño era parecerse a la marca de chicles Wrigley: producir medicamentos para las personas sanas y así poder venderlos a todo el mundo. Ciertamente, su sueño se ha convertido en realidad gracias a los métodos empleados por la industria farmacéutica, que actualmente es una de las más influyentes del mundo, su facturación anual se mueve en cifras de cientos de millones de dólares y su presencia se deja notar en las consultas médicas y en la vida cotidiana.

EL COMEDOR DE HACHÍS – VIDA Y OBRA DE FITZ HUGH LUDLOW (I) J. C. Ruiz Franco Fitz Hugh Ludlow, un norteamericano que vivió a mediados del siglo XIX, simboliza las virtudes y los posibles peligros del cannabis. Un joven nacido en Nueva York de sólo diecisiete años se dedicó a comer, día tras día, durante un período de varios meses, grandes cantidades de hachís. El lector sabe bien que no es lo mismo fumar cannabis que ingerirlo; que por vía oral suele ser más potente y aumenta la posibilidad de efectos adversos. Además, no se trataba de ese hachís que se vende en la actualidad, normalmente procedente de Marruecos, que se elabora con plantas macho y plantas hembras, que lo que menos contiene es resina de cannabis y se suele cortar con goma arábiga, restos de otras plantas, cera, aceites, etc. Nada de eso: era una de las potentes presentaciones que existían en aquella época anterior a la prohibición de las sustancias psicoactivas. Las cantidades que Ludlow ingería eran “heroicas”, afirmaban sus coetáneos y los comentaristas de su obra. Y con la ingestión continuada del extracto de la divina planta sucedió lo que tenía que suceder: un joven con un enorme talento literario vio disparada su imaginación, visitó países exóticos sin moverse de su ciudad, caminó por los más maravillosos paisajes sin levantar un pie y redactó hermosos escritos cargados de fantasía. Así transcurrieron algo más de dos años, con su preceptiva toma diaria de hachís durante varios meses seguidos. En cierto momento, ya preocupado por una dependencia que le resultaba imposible abandonar —no porque existiera adicción física, imposible con el cannabis, sino porque le dolía dejar su mundo de ficción y volver a contemplar la mediocre realidad—, y bajo los efectos de la droga decidió escribir primero un artículo y después un libro sobre el tema. Las obras estaban destinadas al público, a modo de confesión, para que los lectores evitaran caer en el mismo problema; pero también a sí mismo, para expresar sus vivencias, describir sus pautas de consumo y facilitar la tarea de dejar el hábito. De este modo legó a la posteridad El comedor de hachís, libro que escribió de un tirón, sin corregir casi nada de lo que salía de su pluma: un verdadero frenesí cannábico en todos los sentidos, tanto en el contenido como en la forma. Resulta interesante que en el período de unos cuantos años coincidan los pioneros de la literatura cannábica. En 1839, William Brooke O'Shaugnessy publicó “On the Preparations of the Indian Hemp, or Gunjah”. En 1843, Francois Lallemand publicó, bajo el seudónimo de ‘Germanos’, su libro Le hachych, el primer texto que utiliza el hachís como argumento principal de una narración. El libro se hizo muy popular, el autor lo reimprimió varias veces, y en esas ocasiones sí lo hizo con su nombre. Théophile Gautier publicó el artículo “Le hashish” en 1843. El doctor Jacques-Joseph Moreau publicó Du Hachisch et de l'Alinéation Mentale: Études Psicologiques en 1845. Gautier publicó el artículo “Le Club des Hachichins” en 1846. En 1854, el viajero escritor Bayard Taylor publicó The Lands of the Saracen, donde se incluía el capítulo “The vision of hasheesh”; en 1856, mismo autor publicó anónimamente el artículo “The hasheesh eater”, que tanto influyó en Ludlow. A finales de ese mismo año Ludlow publicó el artículo “The apocalypse of hachis”, y en 1857 el libro The hasheesh eater. En el mismo año, el doctor John Bell publicó “On the Haschisch or Cannabis Indica”, y en 1860 Baudelaire publicó Los paraísos artificiales. La lista continúa durante los años siguientes, pero basta esto como muestra. Dejémonos de digresiones históricas y vayamos con nuestro protagonista. Fitz Hugh Ludlow nació el 11 de septiembre de 1836 en Nueva York, segundo hijo de la pareja formada por Henry Ludlow y Abigail Welles (el primer hijo de la pareja murió a los pocos días de nacer). El padre, el reverendo Henry G. Ludlow (1797-1867), había estudiado Teología en la Universidad de Yale, era ministro de la iglesia presbiteriana, decidido partidario de la abolición de la esclavitud y miembro del Amistad Committee de Nueva York, entidad que ayudaba a los esclavos a conseguir la libertad. En aquella época era tan poco popular ser abolicionista en los Estados Unidos que, unos meses antes del nacimiento de nuestro protagonista, una multitud entró en la casa de su familia, expulsó a su padre y a su madre, y la destrozó por completo. Su posición convertía a Henry en blanco frecuente de los ataques de los esclavistas. Además del altercado en su casa, una de las iglesias donde predicaba fue parcialmente destruida en 1834, durante una noche de furia antiabolicionista. Para nuestra historia es más importante saber que era también miembro de la American Temperance Society, una organización dedicada a difundir los principios de la abstinencia del alcohol, y en sus sermones criticaba el consumo de opio y bebidas alcohólicas. La American Temperance Society fue fundada en Boston, en 1826, en medio de un ambiente puritano que propició un renovado interés por la religión y las buenas costumbres. En sólo doce años ya contaba con 8.000 organizaciones locales, más de un millón y medio de miembros y dieciocho publicaciones periódicas. Aunque al principio sólo preconizaba la moderación, después pasó a fomentar la abstinencia completa, y más tarde a presionar al gobierno para que tomara la decisión de prohibir el alcohol, medida que consideraban la receta mágica para acabar con la pobreza, el crimen y la violencia. De hecho, fue uno de los movimientos que influyeron en el establecimiento de la Ley Seca y el control de las drogas a partir de comienzos del siglo XX. Volviendo a la religión, Henry sintió la vocación del sacerdocio en la época del llamado Second Great Awakening (Segundo Gran Despertar), que dio lugar a numerosas nuevas sectas cristianas, entre ellas los adventistas y los mormones, creadas con el objetivo de remediar los males de la sociedad antes de la segunda llegada de Cristo. Hasta ese momento, el todavía joven Henry no había sido precisamente un cristiano ejemplar, pero su conversión fue especialmente intensa. HISTORIA Y PIONEROS DE LA COCA Y LA COCAÍNA (I) J. C. Ruiz Franco No hay duda de que, gracias a sus propiedades, la cocaína es una droga de permanente actualidad desde que fuera sintetizada a mediados del siglo XIX y el médico y psiquiatra Sigmund Freud la pusiera de moda años después. Su estatus de sustancia prohibida no disuade a sus usuarios, y en las últimas décadas su consumo ha aumentado por la elevación del nivel de vida medio en los países occidentales, y porque la estimulación que genera es percibida como beneficiosa para sobrevivir en nuestro agitado y competitivo mundo. El presente artículo es una introducción al libro Pioneros de la coca y la cocaína La hoja de coca se obtiene de un arbusto originario de Sudamérica que crece en las zonas cálidas y húmedas de los Andes (Colombia, Bolivia y Perú), y su uso es casi tan antiguo como la humanidad. Se han encontrado restos arqueológicos que demuestran que se utilizaba ya en la zona noroeste de Perú, en el sexto milenio antes de nuestra era. No obstante, su consumo parecía estar limitado a ciertos individuos, ya que en realidad era un privilegio exclusivo de unos pocos, reservado a los nobles y los sacerdotes. Su uso creció después de la destrucción del Imperio Inca en el siglo XVI por los españoles, ya liberadas las clases bajas de las restricciones; pero los conquistadores lo prohibieron por motivos religiosos debido a que el catolicismo de aquella época era bastante intransigente con cualquier creencia que no fuera la suya propia. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que podía ser una excelente fuente de ingresos y de que los indios trabajaban y rendían mucho más si tomaban coca que si no la tomaban, así que decidieron permitirla. Pronto aparecieron los primeros testimonios escritos. El médico español Nicolás Monardes trató la coca en su libro Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, publicado en 1574. Trajo hojas a Europa, pero no despertó demasiado interés, ni tampoco lo consiguieron otras publicaciones de los dos siglos siguientes. La coca tuvo que esperar hasta mediados del siglo XIX para hacer su entrada en Europa por la puerta grande, después de que varios científicos viajaran a Sudamérica y observaran su forma de administración y las proezas físicas que realizaban los nativos gracias a ella. Uno de esos científicos fue Eduard Pöppig (1798 – 1868), botánico y zoólogo alemán que entre 1826 y 1832 efectuó investigaciones en Brasil, Chile y Perú, estudió las ruinas de la civilización inca, recorrió el río Amazonas en canoa e identificó más de cuatro mil especies de plantas desconocidas en Europa. Ernst von Bibra (1806 – 1878) —científico y escritor alemán, a quien ya dedicamos varias entregas en esta sección de la revista hace unos meses— cita, en su libro Las drogas beneficiosas para el hombre, algunos pasajes escritos por Pöppig, quien parecía no tener muy buena opinión sobre la coca: “Las hojas de coca, cosechadas y secadas cuidadosamente, son objeto de trueque, y su uso es tan viejo como la más

antigua tradición peruana. El indio permanece tumbado a la sombra, ingiriendo alternativamente hojas de coca y lima en polvo para aderezarla. En silencio, y tal vez molesto si se le interrumpe, disfruta de esto durante media hora, traga lo que tiene en la boca y, de vez en cuando, reemplaza las hojas mascadas por otras nuevas. Si alguna obligación le impide satisfacer su deseo, nada puede evitar que lo haga en la primera ocasión en que pueda, ya que su ansia por la coca es similar a un apetito voraz. Nunca se ha podido acabar con el vicio de un coquero, el nombre que se da en Perú a los adictos a la coca. Todos los coqueros afirman que preferirían quedarse sin los bienes más esenciales para la vida. El consumo de la hoja atrae en tal grado que el deseo por ella aumenta con el paso de los años, independientemente de lo perjudiciales que sean sus consecuencias. El principio excitante de la coca es de naturaleza volátil. Parece estar contenido en las hojas en pequeñas cantidades, porque para sentir el efecto, el coquero y el experimentador necesitan una gran cantidad de hojas. Es dudoso que la química de nuestra época pueda llegar a aislar este principio activo porque, incluso en las regiones donde se cultiva coca, la planta se considera inútil cuando han pasado más de doce meses después de la cosecha. El consumo de coca es siempre perjudicial para la salud de las personas. El abuso aumentado o continuado se convierte en una enfermedad incurable llamada opilación. Uno de los primeros síntomas de esta enfermedad es una ligera molestia que puede confundirse fácilmente con la indigestión; sin embargo, pronto empeora terriblemente. Aparecen dolores biliares, junto con todos los problemas que surgen en un clima tropical. El estreñimiento en particular se hace tan frecuente y molesto que debido a su prevalencia se le puso ese nombre a la enfermedad. Aparece la ictericia, y después, de forma gradual, los síntomas de destrucción se hacen más visibles en el sistema nervioso; hay dolor de cabeza y otros problemas similares. El enfermo se debilita más, a duras penas puede ingerir comida y adelgaza rápidamente. Después aparece un insomnio incurable, incluso en quienes no consumen demasiada coca”. Otro de los científicos viajeros de aquella época fue Hugh Algernon Weddell (1819 - 1877). Médico, botánico y micólogo inglés, dedicó seis años a explorar Sudamérica y se centró especialmente en las plantas. Weddell no tenía una opinión tan negativa sobre la coca como Pöppig, no encontró ninguna de las patologías mencionadas por este último y sólo descubrió efectos perjudiciales en los europeos no acostumbrados a ella desde la niñez. Johann Jakob von Tschudi (1818 - 1889), médico y naturalista suizo, también exploró Sudamérica, especialmente Perú y Brasil. Su opinión sobre la coca era netamente positiva y le atribuía excelentes propiedades, algunas de ellas casi milagrosas. Según cuenta von Bibra, contrató a un indio para cinco días de trabajo agotador, quien durante todo ese tiempo no tomó un solo bocado de comida; durmió sólo dos horas por la noche y mascaba coca sin cesar, hasta el extremo de consumir por lo menos treinta gramos cada tres horas. Posteriormente, el nativo acompañó a Tschudi en un viaje por las montañas que duró dos días; corrió todo el tiempo al lado de la mula y descansaba sólo para prepararse la coca. Lo más sorprendente es que el hombre tenía sesenta y dos años, se sentía completamente bien y aseguraba que nunca había estado enfermo. El propio von Bibra narra en Las drogas beneficiosas para el hombre sus experiencias sudamericanas con la coca: “Los mineros de Algodón Bay habían bajado de regiones más altas de los Andes para encontrar trabajo. No tenían nada especial en su apariencia y me recordaban simples trabajadores europeos que comen un bocado en su hora de descanso. Eran cuatro hombres en total, empleados de una mina que, como ya he mencionado, permitía a sus trabajadores esos períodos de descanso. En esas minas, el transporte del metal se hace sobre las espaldas de los trabajadores, normalmente unos sesenta kilogramos por viaje. Se trata de una labor extenuante porque la ascensión se realiza por unos troncos de árbol ligeramente rotos, algo muy distinto de lo cómodo que es subir una escalera. Por esa razón, en el camino hay una pequeña cabaña donde los hombres pueden descansar. De los que se encontraban descansando en aquella ocasión, algunos comían guisantes, otros fumaban cigarrillos y otros se colocaban en cuclillas sin otra ocupación que mirarme fijamente, siguiendo todos mis movimientos con sus ojos negros, mientras los cuatro trabajadores mencionados permanecían sentado en bancos de madera y mascaban coca. Se metían en la boca las hojas mezcladas con tonra, y diez minutos después sustituían las hojas usadas por otras nuevas, preparadas de modo similar. Sus caras no mostraban placer ni ninguna especie de bienestar especial. Parecían estar completamente apáticos, aunque de vez en cuando miraban alrededor. No hablaban, pero tampoco lo hacían los demás. Después de una media hora, los hombres se levantaron y volvieron al trabajo, en calma y en silencio. Aunque yo tenía cierta cantidad de coca, intenté comprarles más, pero, como había imaginado, no se dignaron en contestarme. En varias ocasiones, en el transcurso de mis expediciones a la región de Valparaíso, vi que de las cordilleras venía gente para vender, a los habitantes de las tierras bajas y de la costa, plantas y otros artículos, como por ejemplo medicinas. De todas las sustancias que adquirí, sólo llevé coca a Europa porque las demás se echaron a perder. Pude ver por primera vez coca y la tonra que se usa con ella en la cabaña de un indio viejo y sucio que estaba increíblemente cubierto de raíces y semillas secas. Después de haber comido con ese viejo indio, más sucio que venerable, que deglutió una gran cantidad de carne de vaca —por supuesto a mis expensas—, se puso a la sombra de su cabaña y comenzó a mascar coca en lugar de tomar café. No noté ningún síntoma especial de felicidad en este viejo indio, igual que antes no la había observado en los mineros. Media hora después me marché tras comprarle toda la que tenía. Las hojas frescas tenían un color marrón verdoso y un perfume ligeramente aromático. La tonra consistía en varias bolas de material terroso de color verde azulado, del tamaño de un huevo de gallina, que olían a lejía, y que, si se metían solas en la boca, tenían un sabor desagradable. Mascar coca no me produjo ninguna sensación que pudiera indicar una estimulación nerviosa. En cuanto a sus cualidades anorexígenas, pude comprobarlas. Aunque no tenía comida, resistí muy bien hasta la tarde. Cuando volví a casa y me senté para comer, no tenía ninguna gana. Sin embargo, cuando empecé a comer, lo hice normalmente. Creo que podría haberlo hecho en el camino si hubiera surgido la oportunidad, pero la coca eliminó la sensación de hambre. Por poner un ejemplo, puedo comparar este fenómeno con el hecho de saltarse una comida habitual, una sensación que todos conocemos y que yo suelo hacer cuando viajo o realizo pruebas fisiológicas. Se nota el hambre en cuanto llega la hora habitual para comer, pero cuando pasa o se salta, desaparece hasta la hora de la comida siguiente. Si se le ofrece comida entre esas horas, una persona podría tomarla con buen apetito”. Las drogas de la vida cotidiana Unos meses antes de publicarse el libro de Ernst von Bibra (1806 – 1878), James Johnston (1796 – 1855) había publicado The Chemistry of Common Life (La química de la vida cotidiana), el primer tratado general sobre drogas. Johnston nació el 13 de septiembre de 1796 en Paisley, Escocia. Estudió teología, filosofía y química, y tras diversas peripecias y trabajos, en 1830 se casó con una rica heredera, lo cual le permitió dedicarse plenamente a su afición, la ciencia. Fue uno de los fundadores de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia y miembro de otros importantes organismos de Inglaterra, Escocia y Estados Unidos relacionados con la investigación. Sus obras más importantes son Conferencias sobre química agrícola y geología (1841), Catecismo de química agrícola y geología (1844) y, por supuesto, The chemistry of common life, publicada entre 1853 y 1855, el año de su muerte. Por primera vez en la historia, un autor se dedicaba a recopilar en un solo libro todo lo conocido hasta ese momento en materia de sustancias psicoactivas, incluyendo algunas tan actuales y familiares para nosotros como la coca, el opio, el tabaco, la lechuga silvestre y el cannabis. Su publicación fue rápidamente emulada por el alemán von Bibra (1855) —de quien ya hemos hablado—, por el inglés Mordecai Cooke con su libro Las siete hermanas del sueño (1860); y, ya en el siglo XX, por los alemanes Carl Hartwich, con Las drogas del hombre (1911), y Louis Lewin, con Phantastica (1931). Leyendo algunos de los pasajes en los que Johnston habla sobre la coca podemos darnos cuenta de la relevancia de su obra: “La coca, el narcótico de los Andes, tiene el mismo interés que los narcóticos de los países europeos y asiáticos, tanto en el ámbito fisiológico como en el social. Es poco conocida en Europa, y su consumo está mayormente limitado a los indios nativos de Bolivia y Perú (…) Las hojas de coca poseen dos extraordinarias cualidades desconocidas en cualquier otra sustancia. En primer lugar, cuando se mastican reducen el deseo y la necesidad de comer. No sólo permiten a quien las mastica, como hacen los licores y el opio,

desarrollar más energía nerviosa durante algún tiempo, sino que en realidad, con la misma cantidad de comida, pueden realizar un trabajo más agotador o de mayor duración. Con una pequeña ración de maíz seco o de harina de centeno, el indio, si se le suministra coca, carga los fardos más pesados por las laderas de las montañas o cava durante años en las minas más profundas, insensible al cansancio, el frío y el hambre (…) La otra propiedad extraordinaria de la hoja de coca consiste en que, cuando se mastica o se toma en forma de infusión, al estilo del té, previene la aparición de la dificultad para respirar que se suele sentir al ascender las largas y escarpadas laderas de los Andes”. Las siete hermanas del sueño Así se titula el tratado de Mordecai Cooke (1825 – 1915), una obra más literaria y menos rigurosa que sus dos predecesoras, pero igualmente informativa en lo que a drogas se refiere. En sus veintiséis capítulos cubre todas las sustancias psicoactivas conocidas, incluidos el cannabis y la coca. Lo que nos dice sobre ésta no es menos interesante que el anterior texto de Johnston: “La palabra con la que se conoce esta planta ha sido atribuida, por su etimología, a la lengua aymara, en la cual khoka significa ‘árbol’ o ‘planta’. Este arbusto crece hasta alcanzar una altura de entre 1,2 y 2,4 metros. El tallo está cubierto por tubérculos blanquecinos que parecen estar formados por dos líneas curvas enfrentadas. Las hojas son oblongas, agudas en los extremos, y miden entre 4 y 5 centímetros de longitud. Las hojas son la única parte que se utiliza, y para este propósito son recogen y se secan. Se cultiva extensamente en el clima suave, pero muy húmedo, de los Andes del Perú, a una altura de entre 600 y 1600 metros sobre el nivel del mar; en climas más fríos suele morir, y en los más cálidos se pierde el aroma de la hoja (…) La planta de coca se germina en semilleros, donde se riega con cuidado. Cuando alcanza unos 40 ó 45 centímetros de altura se trasplanta a plantaciones llamadas cocales, en pendientes situadas en las laderas de las montañas. Después de un año y medio la planta da su primera cosecha, y sigue dando cosechas desde ese momento hasta que tiene cuarenta años, o incluso más. Han existido casos de plantaciones de coca que han llegado a durar casi un siglo, pero las plantas que tienen entre tres y seis años son las que dan más abundancia de hojas. Hay cuatro cosechas durante la estación; la primera tiene lugar durante el período de floración, y consiste tan sólo en las hojas más bajas. Éstas son más largas, tienen menos aroma que las que se recolectan después, y en su mayor parte se consumen inmediatamente. La siguiente y más abundante recolección tiene lugar en marzo; la tercera, y más escasa, en junio o julio; y la última en noviembre Las hojas se recogen de manera similar a las del té. Para ello se utilizan mujeres y niños. El recolector se pone en cuclillas, sujeta la rama con una mano y le quita las hojas, una a una, con la otra. Se depositan en una tela, y después se meten en sacos para transportarlas fuera de la plantación. Los sacos llenos de hojas se trasladan a las haciendas, donde se extienden sobre el suelo de pizarra negra para secarlas al sol. Después se empaquetan en fardos hechos con hojas de banano, muy comprimidas, y cada fardo contiene unos 11 kilogramos por término medio. El precio que obtiene el cultivador es de unos dos chelines por kilogramo (…) La coca posee un olor ligeramente aromático y agradable, y cuando se mastica desprende una agradable fragancia; su sabor es moderadamente amargo y astringente, y se parece en cierto modo al té verde; tiñe la saliva de un color verdoso. Sus efectos sobre el organismo son estomacales y tónicos, y se dice que es beneficiosa para prevenir las fiebres intermitentes, endémicas en esta región”. Paolo Mantegazza, el pionero italiano de la coca Pero no sólo en Gran Bretaña y Alemania hubo científicos que se dedicaron a describir los beneficios de las drogas. En Italia, el neurólogo y fisiólogo Paolo Mantegazza (1831 – 1910) investigó y experimentó con coca y otras sustancias. Nació en Monza en 1831, viajó por Sudamérica, practicó la medicina en Argentina y Paraguay, y al volver a Italia le fue concedido el puesto de cirujano en el Hospital de Milán y el de profesor de Patología en la Universidad de Pavía. En 1870 añadió a sus cargos la cátedra de Antropología del Instituto de Estudios Superiores de Florencia, donde fundó el Museo de Antropología y la Sociedad Antropológica Italiana. También se implicó en política, y fue elegido diputado y después senador. Desde su liberalismo en lo político y su darwinismo en lo científico se opuso a la enorme influencia del catolicismo en su país. Consumió hojas de coca durante muchos años, y los resultados que obtuvo fueron espectaculares. En 1858 publicó un artículo titulado “Sulle virtù igieniche e medicinali della coca e sugli alimenti nervosi in generale” (“Sobre las virtudes higiénicas y medicinales de la coca y sobre la nutrición nerviosa en general”), y el año siguiente “Sull'introduzione in Europa della coca, nuovo alimento nervoso” (“Sobre la introducción en Europa de la coca, un nuevo alimento nervioso”), en los que describió sus efectos positivos sobre el rendimiento físico y mental. Mantegazza aseguraba que un hombre adulto puede utilizar coca en abundancia sin inconvenientes, y consideraba que las drogas son sustancias beneficiosas y necesarias, hasta el extremo de que podrían mejorar la humanidad en el futuro. Sin duda, tal como reivindica el etnobotánico, investigador y escritor Giorgio Samorini, debemos incluir a Mantegazza entre los pioneros de la psicofarmacología, junto a Johnston, von Bibra, Cooke, Hartwich y Lewin. Seguramente el hecho de haber sido italiano y de haber escrito en ese idioma le ha negado mayores honores. Samorini ofrece un comentario de Albert Hofmann al respecto: “Es verdaderamente extraño que una obra tan importante como la de Paolo Mantegazza no haya recibido la atención que merecía en los libros ingleses y alemanes sobre drogas”. Históricamente, fue el principal responsable de que la coca se pusiera de moda, y todos los ensayos de investigadores posteriores se basaron en lo que él estableció. Además, sus intereses fueron mucho más amplios, ya que en su libro Descripciones de la naturaleza humana. Fiestas y embriagueces (1871) presentó una clasificación de todas los psicoactivos sesenta años antes que Lewin, y estudió con todo detalle el alcohol, el café, el té, el mate, la guaraná, el tabaco, el opio, el cannabis y la coca, entre otros. Incluso trató la ayahuasca, si bien la clasificó de forma incorrecta. Para finalizar, ofrecemos un pasaje que resume perfectamente su opinión sobre la coca: “Me burlaba de los pobres mortales condenados a vivir en este valle de lágrimas mientras yo, impulsado por las alas de dos hojas de coca, recorría volando los espacios de 77.438 mundos, cada uno más espléndido que el anterior… Una hora más tarde tenía la tranquilidad suficiente para escribir estas palabras con mano firme: Dios es injusto por no hacer al hombre capaz de sostener el efecto de la coca durante toda su vida. Prefiero disfrutar de una vida útil de diez años con coca que otra de 10.000.000 (podemos añadir todos los ceros que queramos) siglos sin coca”.Con el científico-político italiano finalizamos la exposición de los pioneros europeos de esta planta originaria de Sudamérica. En la próxima entrega hablaremos sobre la síntesis de la cocaína y las primeras investigaciones farmacológicas y médicas relacionadas con ella. También diremos algo sobre el Vino Coca Mariani, el tónico reconstituyente más famoso de la historia, cuyo principal ingrediente el lector puede fácilmente adivinar y que fue el padre de la omnipresente Coca-Cola. En nuestra historia aparecerá también el neurólogo, psiquiatra y escritor Sigmund Freud, ferviente defensor del consumo de cocaína con fines medicinales. Todos estos autores (y algunos más) están presentes en Pioneros de la coca y la cocaína. Esperamos que estos artículos que les estamos ofreciendo sean la mejor introducción posible a nuestro libro. (Continuará) Referencias - Pioneros de la coca y la cocaína, Biblioteca Letras Psicoactivas, Ediciones El Peón Espía, 2011. Autores: Aleister Crowley, José Carlos Bouso, Jordi Riba, Fernando Caudevilla, Karl Koller, Ángelo Mariani, J. C. Ruiz Franco y otros. - Von Bibra, Ernst, Las drogas beneficiosas para el hombre, Biblioteca Letras Psicoactivas. Publicación: año 2012. En Pioneros de la coca y la cocaína está incluido el capítulo que von Bibra dedica a la coca. Obra original: Von Bibra, Ernst, Die narkotischen Genussmittel und der Mensch, Wilhelm Schmid, Nuremberg, 1855. - Samorini, Giorgio, “Paolo Mantegazza (1831-1910): Italian pioneer in the studies on drugs”, Eleusis, nº 2, pp. 14-20, 1995. En: http://www.samorini.it/doc1/sam/sam-1995-manteg.pdf. - Mantegazza, Paolo, Quadri della natura umana - Feste ed ebbrezze, Milano, Bernardoni Edit. 1871.

- Mantegazza, Paolo, “Sulle virtù igieniche e medicinali della coca e sugli alimenti nervosi in generale”, Ann. Univ. Med., 167: 449-519 (1858). - Mantegazza, Paolo, “Sull'introduzione in Europa della coca, nuovo alimento nervoso”, Ann. Chim. Appl. Med., 29 (3°s.) :18-21 (1859). - Portal en Internet de Biblioteca Letras Psicoactivas: http://www.letras-psicoactivas.es. SOBRE EL AUTOR DE ESTA WEB J. C. Ruiz Franco Curriculum Formación académica: Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación - Universidad Complutense de Madrid. Especialista Universitario en Sociología - “Ciencia, Tecnología y Sociedad”. Especialista Universitario en Nutrición Deportiva. DEA - Diploma de Estudios Avanzados - Programa de doctorado del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia - UNED Formación complementaria: Título de monitor de ajedrez - Federación Madrileña de Ajedrez. Experiencia laboral: Profesor de instituto. Asignatura: Filosofía. Autor de libros. Traductor de libros. Autor de los siguientes libros: - DROGAS INTELIGENTES - Plantas, nutrientes y fármacos para potenciar el intelecto. - Coautor de DROGAS - ALGUNAS RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS SOBRE PSICOACTIVOS Y OTRAS SUSTANCIAS. La mayor parte del libro la ocupan los artículos de Fernando Caudevilla. Alejo Alberdi redactó la introducción. José Carlos Aguirre y Javier Esteban también contribuyeron con escritos. - Coautor, traductor y director de colección: PIONEROS DE LA COCA Y LA COCAÍNA Varios autores Traductor al español de los siguientes libros: Libros de nutrición: La guía de nutrición deportiva de Nancy Clark, primera edición en español. Traducción de la segunda edición de la misma obra. Programación nutricional deportiva. Autores: John Ivy & Robert Portman. Tratado General de la Nutrición. Autores: Eleonor Whitney & Sharon Rolfes. La guía completa de la nutrición del deportista. Autor: Anita Bean. Sports Nutrition for Endurance Athletes. Nutrición deportiva para deportistas de resistencia. Próxima aparición. Nutrition for Health, Fitness & Sport. Una verdadera enciclopedia sobre nutrición para la salud, la condición física y el deporte. Próxima aparición. Autores: M. H Williams, D. E. Anderson y E. S. Rawson Libros de deporte Royal Marines Fitness. Manual de entrenamiento físico de los marines reales británicos. Autor: Sean Lerwill. Entrenamiento con kettlebell. Todo sobre las pesas rusas y cómo utilizarlas para entrenar. Autor: Dave Randolph. Training and Racing with a Power Meter, sobre el uso de los potenciómetros en el ciclismo y el triatlón. Qué son, cómo se utilizan y cómo sacarles el máximo rendimiento. Próxima aparición. The Barefoot Running Book. Todo sobre la afición de correr descalzo, para evitar lesiones y participar en las competiciones de esta disciplina. Próxima aparición. Salud 7 Things Your Doctor Forgot to Tell You, "7 cosas que tu médico olvidó decirte". Sobre medicina, medicina alternativa y quiropraxia. The pH Miracle for Weight Loss Temáticas variadas Cómo sobrevivir al fin del mundo tal como lo conocemos. El mejor manual de supervivencia. Autor: James Wesley Rawles. Manual de Orientación. Para exploradores, excursionistas, etc. Autor: Lyle Brotherton. El libro de la elaboración de bombones Autor: Elizabeth Labau. Soldier Dogs, un homenaje a los perros más valientes del mundo. Autor: Maria Gooadavage. Próxima aparición. The SAS Self-Defense Handook, un manual de autodefensa para todos los públicos. Próxima aparición. Autor: John Wiseman Libros de ajedrez La esencia del juego del ajedrez. Autor: Gran maestro Andrew Soltis. Escuela de ajedrez para jóvenes. Autor: Robert Snyder. Obras completas de Reti (I). Autor: Richard Reti. Traducción e introducción de J. C. Ruiz Franco. Cómo me convertí en gran maestro y otros escritos. Autor: Aaron Nimzovich. Traducción de J. C. Ruiz Franco. Versiones en libro electrónico (para PC y dispositivos móviles Apple) de los libros de ajedrez (disponibles en http://www.chessapps.net/tienda) Co-autor del libro digital Magistral de Ajedrez Linares 2002 (en soporte CD).