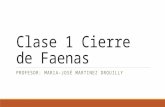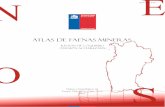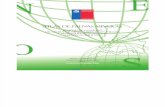Construyendo territorios sustentables · Ph.D. de la Universidad de California, ... suerte bloquean...
Transcript of Construyendo territorios sustentables · Ph.D. de la Universidad de California, ... suerte bloquean...
© 2016 www.sustentabilidades.usach.cl
Sustentabilidad(es) vol 7, núm. 14: 107 – 120
107
Artículo original | Original article
Construyendo territorios sustentables
[Building Sustainable Territories]
Andrés Yurjevic Marshall
Ph.D. de la Universidad de California, Berkeley y director del Centro Latinoamericano de Desarrollo
Sustentable (CLADES)
Contacto | Contact: [email protected]
Abstract: This article is the Epilogue to the book Miradas, Voices, and Latin American Images, published by
UNIVA, Catholic University of Mexico, and CLADES, the Latin American Center for Sustainable
Development, published by Pandora Impresores in 2016. The author, after confirming the expansion of Latin
American civil society, offers this approach. But to familiarize the reader with the past and present history of
the region, he makes a series of trips in search of his grandparents: Asian, Indian, Black and White, as well as
novel, poetry, travel chronicle and cinema Latin American.
Keywords: sustainable territories, competitive economies, human capacities
.
Resumen: El presente artículo constituye el Epílogo del libro Miradas, Voces, e Imágenes Latinoamericanas,
publicado por la UNIVA, Universidad Católica de México, y CLADES, el Centro Latinoamericano de
Desarrollo Sustentable, publicado por Pandora Impresores en 2016. El autor luego de constatar la expansión
de la sociedad civil latinoamericana, entrega este planteamiento. Pero para familiarizar al lector con la historia
pasada y presente de la región, hace un conjunto de viajes en busca de sus abuelos: asiático, indígena, negro y
blanco, así como por la novela, la poesía, la crónica de viajes y el cine latinoamericano.
Palabras clave: territorios sustentables, economías competitivas, capacidades humanas
.
Recibido | Recibed: 21 de mayo de 2016
Aceptado | Accepted: 14 de septiembre de 2016
Este artículo puede ser citado como | This article must be cited as: Yurjevic, A. (2016) Construyendo territorios sustentables,
Sustentabilidad(es), vol 7, núm.14: 107 – 120.
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
108 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
Reflexión inicial
América Latina se encuentra, como nunca
antes, frente a un ciudadano empoderado
al que se le ha expandido su autoestima,
evidenciándosele que posee el derecho a
plantearse el tipo de sociedad en la que
quisiera vivir. Estas gentes captan que el
tiempo en que debían ser súbditos de un
cacique local, que los transformaba en
piezas desechables de una maquinaria de
poder que buscaba perpetuarse, se ha
comenzado a agotar. Saben que poseen
voz y han aprendido a actuar
colectivamente. En México, el pueblo ha
marchado por las calles contra la
narcoviolencia, cuestionando la capacidad
del Estado para garantizarle su seguridad;
en Guatemala, un movimiento social
diverso ha logrado que el presidente
dimita y sea enjuiciado por corrupción; en
Brasil, la ciudadanía se moviliza
masivamente denunciado la corrupción
política y empresarial; en Perú, las
comunidades indígenas abandonadas a su
suerte bloquean caminos a las faenas de
las grandes empresas extractivas, en
defensa de sus territorios, cultura y acceso
al agua; en Argentina, la movilización
social ha apuntado contra la impunidad y
la corrupción pública; y en Chile, la gente
demanda educación de calidad y gratuita,
y se rechaza la deshonestidad política.
Curiosamente, estas movilizaciones
ocurren en la etapa final de un ciclo
económico que alejó a una importante
cantidad de gentes de la pobreza, quienes
pasaron a tener una vida más digna, a la
espera de que llegue el día en que
formarán parte en plenitud de la clase
media. No hay que olvidar que entre el
2000 y el 2012, América Latina expandió
su producto interno bruto en un 80%,
reduciendo el número de pobres en un
30%, y aumentando en un 50% los
participantes del sector medio. En toda
América Latina, la misma gente que
valora la experiencia social vivida
recientemente, se manifiesta en contra de
la sociedad política por considerarla
inepta y corrupta.
Por lo que podemos observar las
demandas sociales actuales son muy
variadas. Están las que exigen respuestas
a las necesidades básicas insatisfechas;
las que piden el fin de la discriminación
en todas sus formas; lasque demandan el
término de la violencia y la corrupción; y
las que denuncian a las grandes empresas
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
109 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
sea por eludir la competencia y coludirse
fijando precios, o porque les han
arrebatado a comunidades campesinas y
pescadoras sus recursos naturales. Esto
hace que en las movilizaciones sociales
converjan aspiraciones étnicas, sociales,
ambientales, éticas, de género, y por la
paz y la igualdad. Ninguno de los motivos
enumerados es nuevo, lo que sucede
ahora es que se han convertido en factores
activadores de una población cada vez
más consciente de sus derechos, que
comprende que para progresar el enfoque
de desarrollo económico debe ser cada
vez más cercano a las personas y a las
comunidades, para invitarlas a integrarse
con sus motivaciones, capacidades y
recursos.
A la protesta social se suman los
impactos de una situación económica que
se deteriora rápidamente, y el regreso a
las divisas caras. La nueva estrategia de
crecimiento económico tiene que
reindustrializar América Latina para que
salga al mundo con exportaciones no
tradicionales. Pero, ahora habrá que
hacerlo en el contexto del desafío
planetario del cambio climático, y de una
conciencia ecológica que discrimina a
favor de productos ambientalmente
compatibles. Ello obliga a que las
innovaciones se hagan fundadas en
conocimientos y tecnologías que emitan
cada vez menos gases de efecto
invernadero, y no deterioren el ambiente.
Por tanto, ha llegado el momento de
educar a la población en esta nueva
perspectiva, para que la sociedad civil, el
Estado y el mercado aborden esta tarea de
manera consensuada. Si los ciudadanos
comienzan a buscar estilos de vida
propios de una ciudadanía consciente,
muy posiblemente se pondrá en
movimiento una energía renovadora
nacida al interior de las comunidades, que
además de traerles bienestar les permitirá
confrontar la violencia que las tiene
secuestradas.
La historia del desarrollo latinoamericano
ha dejado su marca negativa en el Estado
y el mercado, pero -también- en las
comunidades y en las personas, las cuales
han acumulado vicios y debilidades que
hay que superar. Al funcionamiento del
Estado lo condicionan la corrupción
funcionaria, judicial y policial, las leyes y
las disposiciones injustas, su incapacidad
para controlar los excesos del mercado y
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
110 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
proveer servicios sociales adecuados, así
como su precariedad financiera. Al
mercado capitalista lo dominan
oligopolios que abusan de los
consumidores, y condena a una mera
subsistencia a las empresas de menor
tamaño, inhibiéndoles toda posibilidad de
expansión a estas importantes
proveedoras de empleos. Las
comunidades al verse carentes del capital
social requerido no pueden gestionar bien
sus iniciativas de bien común, ni luchar
con posibilidades de éxito contra los
poderes como el del narcotráfico y bandas
delictuales que operan en sus territorios.
Y, las personas, al no sentirse en dominio
de sus capacidades, no logran organizar el
mundo en que viven para enfrentar con
éxito sus vidas. Tampoco adquieren el
capital humano que les permite competir
en el mercado del trabajo, o emprender
proyectos económicos independientes.
Desde mediados del siglo pasado hasta
hoy día, la discusión sobre la mirada al
desarrollo ha girado en torno a dos ejes.
Los neoliberales, por ejemplo, desde la
década de los ochentas hasta principios de
los años 2000, lograron que las
estrategias de desarrollo se construyeran
desde la pregunta ordenadora: ¿Cuánto
mercado queremos? El mercado fue
considerado “la marea que levantaría a
todos los barcos”,1 lo que no sólo resultó
ser falso, sino que hizo más ricos a los
ricos. Esto no podía ser de otra manera en
países en los cuales la propiedad de las
grandes empresas está en manos de un
grupo pequeño de personas, hábiles para
navegar en las inestabilidades
económicas, y expertas en usar
mecanismos y prácticas que les permitan
eludir sus obligaciones fiscales. Cuando
la pregunta neoliberal clásica ha
comenzado a desmoronarse, han surgido
desde las bases conservadoras
reformulaciones como: “Todo el mercado
posible, y todo el gobierno necesario”,2
que intentan salvar lo fundamental de la
premisa neoliberal, pero aceptando
indirectamente las limitaciones del
mercado auto-regulado. En los años 60 y
70, y en especial a partir de los 2005 en
adelante, los sectores progresistas han
levantado la pregunta opuesta: ¿Cuánto
Estado queremos? A este enfoque
1 Expresión usada por el neoliberalismo, para
señalar que el libre mercado beneficia a todas las
empresas. 2 Lema del presidente colombiano Juan Manuel
Santos.
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
111 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
concurren las más diversas tendencias,
desde las que estuvieron histórica e
ideológicamente comprometidas con el
estatismo y la propiedad social, hasta las
que sabiendo que el mercado requiere de
políticas correctoras para su
funcionamiento, sólo le asignan un rol en
su logro a la política pública. Finalmente,
podemos observar que ha emergido una
tercera mirada, que nace de la inquietud
que subyace en los discursos sociales, y
que se ha fortalecido en los últimos años,
la que podríamos formular en los
siguientes términos: ¿Cuánta sociedad
queremos? Es evidente que la sociedad
sabe que requiere del Estado y del
mercado, que sin ellos su desarrollo sería
una vana ilusión, pero intuye que si estas
instituciones carecen de un sentido social
claro, los intereses creados terminan
desviándolas de sus propósitos. De aquí
que el desafío actual consiste en
transformar a la sociedad civil en el eje de
la prosperidad buscada. Ello supone una
aproximación territorial al desarrollo, que
aproveche creativamente la efervescencia
cultural y social existente, que ayude a
que la gente cuente con esa capacidad de
gestión que permite armonizar la vida
afectiva con la vida social y la vida
económica.
Una proposición
Considerando el despertar social que ha
estremecido América Latina, ha llegado
el momento de privilegiar una estrategia
de desarrollo que sea tan próxima a las
gentes como sea posible, con el fin de
movilizarles toda su capacidad creativa.
Hay que hacerlo profundizando la
democracia y abordando armónicamente
sus tres mayores desafíos: la igualdad
social, la competitividad económica y la
sustentabilidad ambiental, pero de manera
tal que además signifique una renovación
de la política y un combate a las tres
lacras sociales que a su amparo han
proliferado: la corrupción, la violencia y
la impunidad. Ello permitirá que desde la
base social se inicie un proceso de a
renovación ética significativo.
Por lo dicho, nos parece que la tarea
central de América Latina consiste en:
“Construir territorios sustentables guiados
por gobiernos ciudadanos, dotados de
economías competitivas, con
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
112 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
comunidades movilizadas por la
expansión de las capacidades humanas de
sus gentes para gestionar y enriquecer las
fuentes de bienestar.”
Los tres ejes del desarrollo a potenciar
Primer eje. Construir territorios
sustentables conducidos por gobiernos
ciudadanos dotados de economías
competitivas.
El territorio no es sólo un concepto
geográfico, sino que además posee una
dimensión psicosocial, histórica,
económica, ambiental y cultural. En cada
uno de ellos, los actores sociales
comparten una cultura local que les
permite dialogar, y construir acuerdos
durables que redunden en escenarios
compartidos de desarrollo. Estas
conversaciones son indispensables para
revalorar los patrimonios ecológicos
como una fuente fundamental de
bienestar, de la cual hay que hacer un
buen uso respetando sus dinámicas y
fragilidades. Al plantearnos el desarrollo
desde los territorios también somos
consecuentes con la necesidad de que sea
cercano a gente y, por tanto, inclusivo.
Para avanzar en el diseño de territorios
sustentables, los países deben promover
amplias y profundas reformas
descentralizadoras que efectivamente
permitan contar con autoridades elegidas
por el voto popular. Parte integral de este
esfuerzo lo constituye la creación de
mecanismos institucionales que facilitan
los compromisos formales entre la
autoridad central y las autoridades
locales, para impulsar proyectos claves
para cada territorio. Estos proyectos
estratégicos deben potenciar los caminos
diseñados localmente para superar los
males sociales graves, y construir una
economía competitiva.
El nuevo estilo de desarrollo obliga a
pensar el presente con una visión de
futuro. Esto exige una nueva comprensión
del tiempo, ya que ese concepto que nos
muestra caminando de espaldas al futuro
viendo desplegarse al pasado ante
nuestros ojos, nos daña por ser limitante;
ahora hay que anticiparse a los hechos
mirando hacia adelante, ampliando el
ángulo y el zoom de nuestra mirada para
percibir lo que no habíamos visto, y
anticiparnos a lo que vendrá. Por ejemplo,
nuestra perniciosa propensión a
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
113 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
sobrevalorar el presente nos impulsa a
vivir con más de lo que disponemos,
hipotecando el futuro de otras
generaciones, o a luchar sólo por intereses
personales, subvalorando la importancia
de los intereses colectivos.
Contar con una economía competitiva
exigirá centrar las inversiones en tres
ámbitos críticos, y lograr que los
territorios que tengan intereses
coincidentes desarrollen acciones
coordinadas. Los ámbitos a privilegiar
son: la innovación tecnológica que hace
posible aumentos de productividad
realizados con tecnologías
ambientalmente amigables; las políticas
de fomento sectorial que facilitan contar
con productos que tengan una demanda
interna y externa; y el fortalecimiento de
la capacidad de gestión que impulse una
constante modernización de los
emprendimientos. La acción colectiva con
otros territorios debe permitir acceder a
los mercados relevantes. Supongamos
que el diagnóstico para determinar las
ventajas competitivas de un territorio
privilegia la actividad agrícola ligada a la
pequeña propiedad campesina-indígena, a
la minería trasnacional y al turismo. El
primer desafío de la autoridad política
consistirá, entonces, en comprender cómo
los estímulos que crea la política
económica nacional pueden beneficiar a
esos sectores productivos. El segundo,
apoyarlos con estímulos locales para que
puedan efectivamente captarlos. Por
ejemplo, en el caso de la agricultura local
aprovechar la buena oportunidad para
inducir una transformación productiva de
base agroecológica que mejore su
productividad. Esto supone expandirle su
acceso a los mercados locales para que
venda directamente sus productos a los
consumidores, y facilitarle sus vínculos
con mercados internacionales para
rentabilizarla, lo cual a su vez requiere
respetar normas técnicas que cada día
serán más exigentes. El tercero,
identificar emprendimientos que deberían
ser incentivados para aprovechar la
demanda por servicios de esos sectores
productivos. En nuestro caso, muy
posiblemente sea la minería el sector más
dinámico para potenciar nuevos
emprendimientos, sin por ellos disminuir
la importancia de la agricultura orgánica
y del turismo. En un período en que la
minería aporta menos divisas, haría un
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
114 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
gran servicio al desarrollo territorial si
parte de su demanda por servicios la
canaliza a nivel local. Y, el cuarto,
resolver los posibles conflictos por el
acceso a recursos compartidos como es,
por ejemplo, el uso del agua disponible.
En cuanto a trabajar oportunidades con
otros territorios para expandir la
economía, se pueden articular ofertas
turísticas que en lo posible dinamicen una
amplia base de servicios ofrecidos por
pequeños y medianos emprendimientos.
El turismo, también, puede ser un
incentivo para que la población local
eleve su nivel cultural, por los beneficios
económicos que le puede reportar.
La ausencia de una cultura ambiental
explica la existencia de políticas públicas
que entregan incentivos equivocados, o
de prácticas empresariales depredadoras,
o de conductas sociales oportunistas en el
trato de los bienes y espacios colectivos.
Hasta hace muy poco, el sentido común
parecía señalarles a las personas que el
medio natural poseía recursos ilimitados,
apreciación que facilitó que se le
extrajeran recursos sin intentar
comprende la naturaleza de esta fuente
proveedora. Se pensaba que los desechos
y la contaminación podían ser vertidos al
ambiente como un hecho inevitable, sin
que ello motivara preguntas sobre su
capacidad de reciclaje. Se asumía,
además, que los mecanismos de
regulación interna del sistema ecológico,
así como la estabilidad de las relaciones
entre ellos, estaban fuera del ámbito de la
preocupación ciudadana, pública o social.
Por eso no se desarrollaron criterios para
normar los impactos de los grandes
proyectos de inversión, o no se evaluó el
efecto de los incentivos gubernamentales,
o no se educó a la ciudadanía sobre los
alcances de algunas de sus conductas.
Afortunadamente se está verificando una
nueva forma de actuar en esta materia.
Muchas comunidades están tratando de
revertir los daños ocasionados por el
descuido a que fueron sometidos sus
recursos naturales, aprovechando el
conocimiento existe para restaurarles su
salud ecológica. Los organismos
internacionales se han comenzado a
movilizar por la salud del planeta,
impulsando iniciativas pro-naturaleza y
ayudando a los gobiernos a evaluar con
criterios ambientales sus políticas
económicas. Y, un número creciente de
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
115 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
empresas ha asumido su responsabilidad
ambiental como un componente central
de su gestión, para competir con éxito en
el mercado internacional. Posiblemente
en un futuro cercano, todas estas energías
comenzarán a potenciarse mutuamente,
modificando el curso de las acciones
depredadoras y acelerando las acciones
colectivas restauradoras. Aquellos
pueblos que logren un cambio en su
percepción ambiental, serán quienes
primero se acoplen a esa parte lúcida de
la humanidad, que ya se encuentra
renovando los criterios con que toman sus
decisiones.
El segundo eje. Desarrollar las
capacidades humanas.
Las capacidades de una persona son las
que le permiten la práctica de su libertad
paradesempeñarse adecuadamente, es
decir, para organizar y transformar el
mundo que la rodea y poder obtener lo
que requiere o valora. También para
reencontrar nuestra sintonía con el mundo
cada vez que sufrimos un hecho que nos
resulta traumático. Aunque la naturaleza
nos ha hecho diferentes, todos tenemos
necesidad de disfrutar de nuestras
capacidades para poder vivir la vida con
un estado de ánimo que renueve nuestra
energía física, intelectual y afectiva. Son
potencialidades que al expandirse
adecuadamente empoderan a las personas
permitiéndoles llevar una vida digna. Son
las que hacen posible que ellas adquieran
el capital humano adecuado, y las
comunidades un capital social que las
dote de liderazgos que las vinculen al
mundo y sus redes. Son las que permiten
construir una familia funcional, así como
crear, innovar y perfeccionar las
organizaciones sociales, y construir junto
a otros satisfactores que resuelvan
adecuadamente sus necesidades, deseos y
aspiraciones. Los logros obtenidos
producto de un mejor funcionamiento
individual y colectivo, acrecientan el
anhelo de las personas por tener un mayor
protagonismo en sus vidas, y diseñar
estilos de vida que les aseguran un
bienestar continuo. Por esta razón, el
desarrollo hace pleno sentido cuando se le
asocia con las capacidades humanas,3 y
3VerWomen and Human Development.The
Capabilities Approach.Martha Nussbaum.
Cambridge Press University. 2000. La autora lista
10 capacidades humanas.
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
116 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
también con el derecho que asiste a las
personas de tener las mismas
oportunidades para desarrollarlas.
Para poder apreciar los beneficios que
acarrea la expansión constante de las
capacidades humanas como meta del
desarrollo, intentaremos responder la
siguiente pregunta: ¿cómo se vería una
mujer latinoamericana que tuvo la
oportunidad de ensanchar armónicamente
sus capacidades humanas? Podríamos
decir que vivió con la tranquilidad
existencial de quien sabe que
posiblemente gozará de una vida
deduración y calidad razonable, por haber
contado con los conocimientos y saberes
requeridos y con un adecuado dominio de
las artes, debido a que cultivó su
intelecto, sentidos e imaginación. Se
sintió segura por haber podido sustentar
su vida con actividades laborales afines a
su vocación, lo cual le permitió
confrontar las discriminaciones que pudo
haber padecido. Le fue posible acceder a
la vida íntima anhelada, gracias a se vio
protegida del abuso en todas sus formas,
y no padeció bloqueos psicológicos por el
miedo o la ansiedad abrumadora. Gozó de
una convivencia social fundada en
valores, y pudo expandir su fe religiosa,
interactuando con otros. Sintió el deseo
de vivir con y para otros, porque cultivó
la amistad y aceptó la justicia. Jugó, rió y
disfrutó sus experiencias placenteras,
expresando también su rabia de manera
moderada. Experimentó la nostalgia y la
gratitud, viéndose a sí misma con la
capacidad para querer a otros. Se
involucró en múltiples tipos de
interacciones sociales que le fortalecieron
su autoestima. Ejerció la compasión y la
preocupación por el bienestar de los
animales y por la salud ambiental de su
entorno. Tuvo la motivación necesaria
para participar en la vida social o política
del país, y gracias a su formación cívica
ayudó a ensanchar los espacios de
libertad existentes. Contó con acceso a la
propiedad de los bienes que le eran
necesarios, contando con una vivienda (si
fue una habitante urbana) o un trozo de
tierra (si fue campesina) provistos de
servicios básicos como agua limpia,
electricidad y aire puro. Y, con la
libertad para moverse por el territorio de
su país.
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
117 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
Evidentemente, que para lograr un
desarrollo personal como el señalado, es
necesario que en América Latina se siga
extendiendo y profundizando la
educación como un derecho social,
financiado con impuestos a quienes han
acumulado la riqueza. Hay que terminar
con todo tipo de práctica discriminatoria:
derogando disposiciones legales
excluyentes y ampliando el ordenamiento
jurídico con las libertades individuales
faltantes. Mejorar la distribución del
ingreso, equilibrando la relación entre el
capital y el trabajo, avanzando en la
equidad de género y étnica. Ensanchar el
capital social de las comunidades, que les
permite implementar sus iniciativas. Sólo
una sociedad dotada de una activa
participación social podrá (1) constituirse
como un colectivo que define
democráticamente cómo vivir, (2)
dialogar con las políticas públicas para
orientarlas con sus aspiraciones sociales,
ayudando en sus diseños y
complementándolas en sus
implementaciones, (3) convertirse en
consumidores organizados dispuestos a
interactuar de manera activa con el
mercado; (4) emprender acciones que
ayuden a prevenir que grupos de interés
presionen por beneficios inmerecidos,
arrinconando o corrompiendo al gobierno,
a las organizaciones políticas o a otros
poderes del Estado; y (5) ser la
contraparte que requieren los partidos
políticos al momento de levantar
programas de gobierno que interpreten
realmente las aspiraciones ciudadanas.
El tercer eje. Potenciar las fuentes del
bienestar humano
En el ser humano moderno existe una
confusión creciente entre la anhelada
meta del bienestar material individual, al
que se le asocia con el poder de compra
en el mercado, con la desdibujada meta
del bienestar humano, que es una
respuesta social armónica a sus múltiples
necesidades. La confusión se explica
porque no se tiene claro lo que este
concepto significa, ni el modo de
conseguirlo. Se trata en gran medida de
una ignorancia inducida por grupos
hábiles en manipular los deseos de las
personas y confundir sus aspiraciones.
Para avanzar hacia el bienestar humano
hay que abandonar la senda del
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
118 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
consumismo como vía de progreso. El
consumismo no es una expresión de la
libertad humana, ya que supone intereses
de terceros que nos alejan de la aspiración
de ser hombres verdaderos (homo
sapiens) o personas felices,
reduciéndonos a la condición de hombres
consumidores (homo consumens).4La
vida orientada por el consumo conduce a
contravalores desorientadores que inhiben
la formación del humus moral que
requiere la sociedad, que hace posible la
convivencia, la superación individual, la
renovación constante de la política, y la
ética en los negocios. Por tanto, la nueva
senda a recorrer es la del consumo
humano que responde a las múltiples y
complementarias necesidades que tienen
las personas, que son de carácter
biológico (comida, techo, abrigo),
psicobiológico (ocio, afecto), psicológico
(entendimiento, creatividad), psicosocial
(trabajo, hábitat sano), social
(participación, conducta ética),
socioespiritual (libertad) y espiritual
(consciencia religiosa). Quienes así lo
hacen desarrollan de manera más plena
4Idea planteada por la filósofa española Adela
Cortina en Ética del Consumo. Taurus. 2002.
sus capacidades biológicas, emocionales,
sociales, estéticas, intelectuales y
espirituales.
El bienestar integral nos obliga a centrar
la atención en aquellas fuentes que
contribuyan a este propósito, y que
permiten que las personas se nutran de
una diversidad de bienes y servicios y
cuenten con las indispensables relaciones
sociales. Las fuentes básicas de bienestar
humano son: 1) La sociedad, la cual opera
a través de múltiples mecanismos: a) La
familia, por ser el núcleo básico que
provee afectos, identidad, seguridad y que
aporta valores que permiten aprender a
buscarle sentido a la vida; b) La amistad,
porque expande y diversifica la provisión
de afectos que entrega la familia,
ensanchando las relaciones humanas.
Facilita las actividades de entretención,
permite el encuentro afectivo entre
personas para formar pareja o familia,
ayuda a que se construyan sociedades
para emprender negocios, o comunidades
para abordar intereses culturales o
sociales; c) La comunidad, porque da una
pertenencia social a un espacio de
referencia mayor, donde las personas y
las familias suman sus esfuerzos y
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
119 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
recursos. Este espacio aporta identidad
social, expande las posibilidades de
compartir lo disponible o de enfrentar
grupalmente una necesidad. La
comunidad hace posible acceder a bienes
sociales y ayudas que provee el Estado,
como donaciones para iniciar actividades
generadoras de ingreso o contar con una
infraestructura comunitaria. Permite
defender bienes comunitarios amenazados
por intereses privados o por bandas
delictuales. Y, hace posible la ayuda
mutua para salir de apuros o contar con
información para conseguir trabajo, entre
tantos otros. También, permite
encontrarse con otros para responder a las
necesidades espirituales, formando
comunidades de fe. 2) El mercado,
porque provee una enorme cantidad de
bienes y servicios económicos de amplia
naturaleza. Hay un mercado capitalista
movilizado por el lucro, y otro de tipo
solidario impulsado por el legítimo deseo
de sus participantes de ganarse la vida
ofreciendo una multiplicidad de bienes,
algunos de los cuales resaltan por su valor
cultural, artesanal o ecológico. Además,
existe una amplia franja de negocios que
son administrados con un criterio que
combina -en distintas proporciones-
ambas motivaciones. 3) El Estado, que
entrega bienes y servicios públicos y
sociales. Son propios del primer grupo los
caminos, el alumbrado, la seguridad
pública, la democracia y la justicia; y
pertenecen al segundo tipo, la vivienda
social, la salud, la educación y los
subsidios monetarios. Además, es la
entidad que hace posible que existan las
reglas del juego que permiten que las
fuentes de bienestar puedan operen
sincronizadamente. Y, 4) El medio
ambiente, por ser una fuente proveedora
de servicios ecológicos fundamentales,
sin los cuales la vida se hace imposible.
Aporta -a modo de ejemplo- recursos
naturales renovables y no renovables,
servicios de reciclaje de desechos y
contaminantes, aire puro, paisajes, clima
y biodiversidad. Pero, también, hace
posible las actividades económicas
aportando materias primas y bellezas
paisajísticas que permiten múltiples
formas de turismo, una actividad
económica que puede captar recursos
externos para beneficio de las
comunidades locales.
Yurjevic, A. Construyendo territorios sustentables
120 Sustentabilidad(es), vol 7, núm. 14: 107 – 120.
Pero, hay que tener consciencia que no
basta con identificar dichas fuentes de
bienestar, también, hay que aprender a
relacionarse con ellas para manejarlas
adecuadamente y así obtener lo deseado.
Para ello, los aprendizajes y los
conocimientos, así como el uso de las
nuevas tecnologías de la información, son
vitales. Por ejemplo, para interactuar con
el Estado es indispensable construir
organizaciones capaces de hacerse
escuchar; para ingresar a una empresa,
hay que estudiar o capacitarse en una
institución especializada hasta lograr las
competencias demandadas; para recibir
los beneficios de la amistad, hay que
aprender a actuar con lealtad; para
construir una familia, hay que desarrollar
la capacidad de amar y saber administrar
los recursos disponibles; para formar
parte de organizaciones comunitarias, hay
que cultivar el compromiso social y la
solidaridad; para recibir los servicios
ecológicos, hay que cuidar y saber
intervenir los ecosistemas que proveen los
recursos naturales necesarios. Es verdad
que -en los tiempos modernos- hemos
sobredimensionado el aporte del mercado,
porque creemos que permite compensar
los posibles déficits en los servicios que
entregan las otras fuentes de bienestar.
Ello no constituye una práctica sana,
debido a que se trata de fuentes de
bienestar complementarias, entre las
cuales existe una sustitución imperfecta,
es decir, cada vez que una de ellas deja de
hacer su aporte, la vida humana se
empobrece.