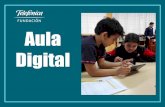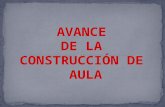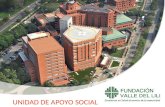Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
-
Upload
javiera-espinola -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
1/11
1
Organización y Gestión Educativa (2004), nº 2, 19-24
LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA COMO COMUNIDAD DE TODOS
Ángeles Parrilla Latas
U.Sevilla
“Una comunidad se desintegra en cuanto consiente en abandonar al más
débil de sus miembros”. (Amín Maalouf: León el Africano)
Resumen
En este artículo se plantea que avanzar en la creación de aulas inclusivas supone pensar
la educación en el aula desde la perspectiva de la misma como comunidad acogedora e
integradora de la diversidad. Tomando como punto de partida la idea de comunidad, el
artículo desarrolla el sentido del aula como comunidad de diversidad, como comunidad
social, comunidad de aprendizaje y comunidad de apoyo. El trabajo finaliza con algunas
sugerencias que podrían servir de marco para avanzar en la dirección señalada.
0. Introducción
Según Paula, una alumna de Primaria con la que hablaba hace muy pocos días,
sus compañeros se muestran conformes en su mayoría con que Mery, una niña de su
clase realice normalmente tareas distintas a las del resto del grupo, abandone a media
mañana la clase para ir a un aula de apoyo, y sea evaluada sin necesidad de hacer los
controles y exámenes que hacen los demás. Cree Paula que esto es así “ porque Mery es
distinta y lo necesita”, “ porque es lo que se hace con los otros que son como ella” y
porque además “tiene que estar en una clase no, ¿por qué no la nuestra?. La
ingenuidad del razonamiento de mi interlocutora, y la bondad de sus intenciones están
fuera de toda duda. Pero también es patente y manifiesto en su pensamiento la divisiónque establece entre “los otr os” (los que son como Mery) y nosotros (los demás)” entre
“nuestra” aula (el aula les pertenece) y la forma (en cierto modo condescendiente) en
que se acoge a Mery en la misma. Hasta tal punto es así que se podría decir que Mery
tiene todas las papeletas para ser percibida en el aula como alguien en realidad unido
por lazos más bien débiles a la misma.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
2/11
2
Frente a esta situación tantas veces común, aún desde los planteamientos
integradores, la educación inclusiva propone y plantea una imagen del aula bien distinta
a la que se perfilaba en el ejemplo anterior. El aula inclusiva es, o ha de ser un espacio
de todos, pensado y desarrollado como una comunidad de participación. Esta defensa
de escuelas y aulas pensadas por todos y para todos hoy suscrita – al menos como
orientación en la política educativa- de numerosos sistemas democráticos no es un mero
capricho o moda, sino algo fundamental para proteger a los alumnos del abuso y las
fuerzas excluyentes de la sociedad y sus instituciones. No es esta sólo una preocupación
de los profesionales interesados en la inclusión. Además de educadores, filósofos,
sociólogos y profesionales de diversos ámbitos, han denunciado la despersonalización
de las escuelas, la pérdida del sentido comunitario en el funcionamiento de centros
escolares, la escasa flexibilidad de las aulas pensadas de manera excluyente para
alumnos-tipo, y en general el fuerte individualismo y competitividad escolar(Arnaiz,
2003; Hargreaves, 1996; Fullan y Hargreaves, 1997; Holmes, 1998). Frente a ello han
planteado una única idea: la necesidad de restablecer en su seno el sentido de
comunidad.
Pero, como es lógico, establecer comunidades que escuchen, apoyen y atiendan
a todos los alumnos, no que seleccionen y gradúen, exige modificaciones sustanciales
en los centros escolares y sus aulas.
Cuatro ideas sobre el sentido y concepto de comunidad, constituyen desde mi
punto de vista el punto de partida para intentar perfilar desde un referente claro la
imagen del aula inclusiva.
- En primer lugar, la noción de comunidad supone la asunción de pertenencia de todos
sus miembros a la misma, teniendo todos y cada uno derechos iguales como personas y
como seres sociales.
- En segundo lugar la noción de comunidad supone el derecho de cada miembro a
sentirse actor social , a sentir que interviene en su medio y que es reconocido como tal,
asegurándose con ello el derecho de desarrollar la propia identidad individual en el seno
social de la comunidad y no fuera de ella
- En tercer lugar la noción de comunidad supone la posibilidad de participar como
miembros de pleno derecho de todos y cada uno de sus miembros -sean cuales sean las
características de cada uno- en las actividades de la misma. Es en definitiva el derecho
a ejercer e insertarse en las actividades de la comunidad.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
3/11
3
- En cuarto lugar la noción de comunidad supone el compromiso con la idea de
construcción conjunta de esa comunidad. No es suficiente la participación individual,
sino que la comunidad supone vivir junto a y con los demás, teniendo metas comunes.
Vamos a ver en los puntos que siguen algunas ideas que nos ayuden a perfilar
las barreras y dificultades para trabajar en la dirección del aula como contexto
comunitario, como escenario educativo de todos y para todos. Me voy a apoyar para ello
en las ideas expresadas por algunos jóvenes a los que en el marco de una investigación
en desarrollo1 hemos preguntado por sus sentimientos y preferencias durante los años de
su escolarización.
1. El aula: ¿comunidad de diversidad?
“ Había momentos, muchos, en los que deseaba ser normal, ser
como todo el mundo. Yo hacía lo posible para ser normal, para
parecer normal ” (Daniela, 21 años).
Frente a nuestro reconocimiento y nuestras declaraciones a veces superfluas o
ingenuas sobre la aceptación de la diferencia y el valor de la diversidad algunos jóvenesnos dan respuestas tan sencillas y desconcertantes como ésta que nos introduce de golpe
en una realidad difícil de frenar en muchas aulas: la negación sino explícita sí encubierta
de la diversidad hasta el punto de intentar ocultar sus manifestaciones.
No nos interesa juzgar en este momento los motivos que llevan a que las
respuestas a la diversidad en el aula no siempre apunten en la dirección de construir una
comunidad de diversidad. Sí es pertinente que pensemos en cómo transformar esa
situación para caminar en la mencionada dirección. No es una tarea fácil, pero hay
algunas ideas y reglas que podrían ayudarnos.
La primera regla es hacer presentes las diferencias en el aula. Significa no
ignorar ni omitir la diversidad. El principio de igualdad no puede llevar a ignorar las
diferencias argumentando que hacerlas visibles es en sí mismo un hecho diferenciador y
1Parrilla, A. y Susinos, T (Dirs.) La construcción del proceso de exclusión social: origen, formas, consecuencias
e implicaciones formativas. Material Inédito, en desarrollo.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
4/11
4
etiquetador. Todo alumno debe sentirse representado en el conjunto de la clase más
allá de su propia “singularidad” y peculiaridad. La tendencia a reducir la diversidad
a casos individuales, cuando la diversidad es expresión de una realidad global, no
meramente individual, es un planteamiento más cercano a la negación de la diversidad
que a su aceptación. Es la propia diversidad del conjunto lo que ha de remarcarse y
tener presencia en el aula.
La segunda regla es reconocer la normalidad de la diversidad. Reconocer la
diversidad en el aula es admitir y hacer pública y manifiesta la igualdad en la diferencia.
Somos iguales en nuestras diferencias, y es esa situación la habitual y normal. La
descripción meramente puntual, acrítica, pretendidamente neutral y circunstancial (el
día del pueblo Saharaui por ejemplo) de las diferencias, tan frecuente en determinados
contextos escolares, no conlleva más que una peligrosa aceptación pasiva y hasta
“f olklórica” de la diversidad.
Valorar la diversidad es la tercera regla básica en la construcción en el aula de
una comunidad de diversidad. Significa dar contenido y valor a esas diferencias
descritas, supone invertir los valores tradicionales (lo diferente es negativo) y reconocer
las distintas y valiosas posibilidades de la diferencia y la diversidad.
La cuarta regla supone Aprender a aprender de la diferencia es una meta que se
da la mano con la anterior. Significa como Ainscow (2004) ha señalado abrir la escuela
y el aula a nuevas voces (las no familiares) y escucharlas activamente. Esto supone
asumir una actitud de apertura ante las perspectivas y presupuestos de los demás y
conlleva una nueva forma de aprender desde parámetros y valores que no son los
habituales.
La quinta regla nos lleva a actuar desde la diversidad combatiendo las
desigualdades. Supone asumir como meta educativa el compromiso con la búsqueda de
modos de combatir las desigualdades (Stainback y Stainback, 1998). Es enseñar a los
alumnos la forma de oponerse y resistir a los estereotipos y la discriminación y el modo
de actuar en contra de la desigualdad .En definitiva el aula, como espacio por excelencia
para la diversidad, debe comprometerse en la lucha contra las reacciones que devalúan,
niegan o rechazan la misma.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
5/11
5
2. El aula: ¿una comunidad de Aprendizaje?
“ Estaba con ellos, pero no, no siempre hacía lo mismo. Si ellos,
por ejemplo, hacían matemáticas yo llevaba mi carpeta aparte,
distinta, sólo. Para mí sol o…. Había veces en que eso me
causaba bastante mosqueo. Pero cuando me sacaban de clase
era una alegría. Sí porque me libro de una clase de matemáticas
¿Qué más quiero?” (Alvaro, 20 años).
La experiencia tan común y cotidiana para la gran mayoría de alumnos de
compartir pupitre, tareas, deberes, hasta juegos, es muchas veces extraña para algunos
alumnos que ven como de una forma u otra van siendo desligados de la participación en
el aprendizaje de la clase, con las consecuencias que ello tiene para todos (ellos y los
otros).
Sin embargo, un compromiso básico e irrenunciable en el planteamiento
inclusivo es la construcción de una educación de calidad, para todos, lo que supone
pensar en el aula ordinaria como espacio de aprendizaje instructivo para todos los
alumnos, en el que el aprendizaje es un derecho y una posibilidad que ha de concretarse
en la participación en el proceso de aprendizaje.
Por eso la no curricularidad, o la idea de que algunos alumnos (por ejemplo los
alumnos con necesidades educativas especiales), no pueden desarrollar un curriculum
formalizado en el aula, sino fichas y breves actividades atomizadas, desconectadas de la
actividad global del resto es sinónimo de abandono en la búsqueda de comunidad de
diversidad. También la excesiva diferenciación, las adaptaciones individuales (cuando
se conciben como punto de partida, y no de llegada) suponen poco más que tener
presente el hecho de las diferencias en el aula. El aprendizaje y las posibilidades de
acceso al mismo no han de basarse en oportunidades de diferenciación sino más bien de
búsqueda de caminos comunes que se diversifiquen atendiendo a las distintas
necesidades.
Hoy sabemos que tenemos que planificar el aprendizaje pensando en todos los
alumnos (Ainscow, 2000) y que concebir el aula como comunidad de aprendizaje exige
planificar la incorporación de todos los alumnos al trabajo global (incluso aun en el caso
de que existan diferencias significativas en el mismo).La búsqueda de un desarrollo práctico heterogéneo y diversificado del
curriculum común (Gimeno, 2000), manteniendo la igualdad es otra de las grandes
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
6/11
6
señas de identidad del currículum inclusivo. Sapon Shevin (1999) ha señalado que se
reconoce el derecho a ser diferente cuando se prevén estrategias que se adaptan a esa
diversidad natural, no cuando se aísla y separa como reconocimiento de la diferencia.
Este ideal lleva a centrar el interés del currículum inclusivo en las medidas de atención a
la diversidad, denominadas ordinarias y no en las especiales. Supone, por tanto, trasladar
el debate del aprendizaje, desde el alumno (cómo adaptar el currículum al alumno)
hasta el aula, y la búsqueda desde el currículum común de aula de aquellas pedagogías y
metodologías que respondan a la diversidad. Obviamente la individualización tiene
cabida en estos planteamientos, pero nunca como punto de partida de la propuesta
educativa de una persona, y tampoco como punto de llegada (por lo que podría suponer
de otorgar un carácter terminal a la propuesta educativa común de un alumno), sino
siempre como un paso más de un proceso que debe devolver y restituir a los alumnos al
seno de su comunidad, de su cultura y valores.
Las frases de algunos jóvenes entrevistados sobre cómo aprenden mejor son bastantes
sencillas, pero ilustrativas de algunas ideas que bien merece la pena recordar. Dicen que
han aprendido trabajando juntos, con ayuda, vinculando el aprendizaje a su experiencia,
etc. ¿No deberíamos reconocer en estas afirmaciones algunas importantes bases del
aprendizaje escolar?
Pequeños pasos,
no grandes desafíos Echarle imaginación
Ayuda de compañeros.
No hacer siempre las
cosas solo
Aprender cosas que
sirven
Un trato que en
ningún momento te
hace sentirte
diferente
Haberme escuchado.
Preguntarme
En casa mi padre me
explicaba todos los días
la lección
Hacíamos todos lo mismo,
pero el profesor iba uno por
uno…
Figura 1: Las mejores condiciones y características de los procesos de aprendizaje según los alumnos.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
7/11
7
3. El aula: ¿una comunidad social?
“Se reían de mí,… Me apartaban en los juegos y no podía hacer las cosas con ellos. Nome querían en su mesa. ¿Por qué? No sé… porque era distinta a ellos… pues a lo mejor porque pensaban que era mongolita” (Laura, 21 años)
¿Cómo intentaban solucionar los profesores mi comportamiento?: Nada me mandaban al Jefede Estudios, a la biblioteca. Nunca hablaban conmigo, directamente firmaban el papel y nadaal director ” (Curro, 18 años)
Estos chicos hablan de situaciones de marginación y aislamiento, y no piden otra
cosa que dejarse ver y existir para los demás. Hacer del aula una comunidad social
requiere como nos señalan Laura y Curro, que todos los alumnos asuman un papel
protagonista, que se disponga de adecuados espacios de participación y expresión y la
conciencia – por encima de todo- de que los profesores y los compañeros están
dispuestos a tener en cuenta a todos y cada uno de los miembros del grupo clase.
Supone por eso convertir a los alumnos en aliados privilegiados para la creación de un
contexto inclusivo. No podemos construir una comunidad social al margen de ellos.
La construcción en el aula de una comunidad social exige revisar y atender
algunos aspectos organizativos y culturales muy importantes en el funcionamiento de
las aulas.
Como toda organización no meramente formal el aula tiene reglas y rutinas,
genera su propia cultura, sus valores y normas susceptibles de análisis y mejora para
adaptarse a la diversidad de los alumnos en la misma. Pero las reglas y rutinas no
siempre se declaran o son enseñadas explícitamente.
También el ambiente de clase, sus determinantes y efectos, ha merecido desde siempre
la atención de numerosos estudiosos del aula. El clima y atmósfera del aula, la cohesión
satisfacción, competitividad y fricciones dentro del grupo marcan en gran medida lo que
allí ocurre. Y eso depende de las metodologías, las actividades planteadas, losagrupamientos, etc.. Los roles de los alumnos y el profesor dentro del aula son pues
roles creados dentro de una situación social Si la educación y formación de la persona
es algo más que un proceso meramente instructivo, la dimensión social del aula es un
elemento de referencia básico a considerar, programar y evaluar por el profesor, y no,
como parece en ocasiones, una dimensión que se asume como dada, como si fuera un
dato curioso, ajeno o simplemente una cuestión de índole psicológica -no estrictamente
pedagógica- y por eso secundario en la vida del aula.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
8/11
8
Además los factores ambientales como las características físicas del contexto
(Thomas, Walker y Webb, 1998), tienen que ver con el comportamiento en clase y su
capacidad de acogida. La organización y distribución espacial es ya de por sí un
indicador de las interacciones sociales que pueden darse en el aula.
Estos mismos autores han analizado los procesos de comunicación y relaciones Thomas,
Walker y Webb (1998) en los grupos en los que se producen más interacciones inclusivas,
identificando las siguientes como características que suelen darse en las comunidades
sociales acogedoras y respetuosas con la diversidad:
Participación de todos en la elaboración de normas del grupo
Definición clara y comprensible de las normas
Flexibilidad en los acuerdos
Relaciones que potencian los aspectos más positivos
Relaciones simétricas entre alumnos y con los alumnos
4. El aula: ¿una comunidad de Apoyo?
“H asta sexto estuve en una clase normal, y yo…pues me iban
bien los estudios, iba igual que mis compañeros, pero decidieron
ponernos todos juntos a unos cuantos gitanos. Estuvimos así dos
años. Ellos lo llamaban clases de apoyo, pero bueno.. Me retrasé ahí
un montón” (Manuel, 18 años)
Este chico plantea con sencillez y cierto escepticismo una situación realmente
paradójica: el riesgo de convertir una herramienta al servicio de la inclusión (el apoyo)
en todo lo contrario: en mecanismo de segregación y exclusión. Sin duda que el interés
porque este alumno recibiese apoyo no se correspondió con el interés del propio alumno
que lo ha vivido como respuesta excluyente por su pertenencia a un grupo cultural
minoritario, y como una etapa con efectos negativos en su proceso de aprendizaje.
Con independencia de lo acertado o no de la medida tomada en este caso
concreto (que obviamente no podemos juzgar con la información disponible) lo que sí
es cierto es que el apoyo es una opción frecuente ante la diversidad que no suele
cuestionarse ni analizarse críticamente al darse por sentada su bondad y su necesidad. El
apoyo se asume como idóneo y “naturalmente” bueno.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
9/11
99
Por ejemplo, se tiende a enviar a apoyo “f uera del aula” a un alumno para que se adapte
la enseñanza al mismo, para que pueda aprender a su ritmo, para que reciba un trato y
una enseñanza más personalizada… Se asume así que el aula de referencia de ese
alumno, y su tutor no pueden o no están preparadas para hacer ese tipo de enseñanza…
Sin embargo, el apoyo puede ser necesario pero no adecuado en su forma y modos a
las necesidades de los alumnos.
En un aula que no excluye a sus alumnos el apoyo ocupa un espacio realmente
diferente a como se concibe tradicionalmente. En primer lugar el apoyo no es ni ha de
ser concebido como algo ajeno o externo a la vida del aula. En segundo lugar, el
principio básico para el desarrollo del mismo es el apoyo al aula, más que al alumno.
En tercer lugar el apoyo no puede convertirse en un elemento penalizador de
determinadas situaciones y alumnos. A la inversa, debe ser elemento de inclusión y
reconocimiento, de unión y potenciación dentro del grupo.
El apoyo que el aula inclusiva plantea, no es un apoyo experto ni prescriptivo,
es por el contrario un apoyo que promueve la indagación, la búsqueda conjunta de
soluciones, el diálogo y la confrontación entre profesores en la escuela. Dyson (2000)
llama a esta concepción del apoyo como “apoyo crítico”. La principal característica
del mismo es que parte de la deconstrucción y el cuestionamiento de cualquier práctica
en curso, tanto en sus asunciones éticas, como políticas, pedagógicas, etc. y se preocupa
del análisis de las alternativas que se rechazan así como de aquellas por las que se toma
partido
Pero ¿cómo puede articularse ese apoyo? ¿cómo puede en la práctica convertirse
el aula en una comunidad de apoyo? Stainback y Stainback plantean algunas formas
básicas de conducir el aula hacia lo que Strully y Strully (1990) denominan una
comunidad de ayuda, aquella que fomenta las redes naturales de apoyo existentes
avanzándose así hacia aulas que aceptan y usan positivamente las diferencias entre
alumnos. Esto supone plantear la enseñanza contando con los propios alumnos como
apoyo: los sistemas de aprendizaje en grupo cooperativo, los sistemas de aprendizaje
apoyados en las tutorías entre compañeros, (Ovejero, 1990; Pujolas, 1999) así como la
creación de comunidades y redes de ayuda entre compañeros tanto siendo estos los
propios profesores (véase por ejemplo Parrilla y Daniels, 1998) o los mismos alumnos
(Snow y Forest, 1987).
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
10/11
10
5. Algunas claves en la construcción de comunidades inclusivas:
Para terminar quisiera plantear algunas claves que pueden servir de guía para el trabajo
de aquellos que estamos empeñados en ir construyendo comunidades educativas, tanto
en centros como en aulas, orientadas desde el respeto a la diversidad, y la construcción
conjunta del proceso educativo que sustentan.
- Denunciar la exclusión. Quizás el discurso políticamente correcto – pero hasta
ahora poco eficaz en nuestras prácticas- de la inclusión, deba dejar paso al discurso de la
exclusión como herramienta de cambio. Eso significa asumir e incorporar la idea de
construcción social de la exclusión a las agendas de investigación y al propio ejercicio
profesional. El papel que la investigación educativa (sobre todo de la llamada
investigación participativa, biográfica-narrativa y emancipatoria), pero también el papel
que distintas asociaciones (de padres, ciudadanas etc.) deben jugar en la identificación y
difusión de los procesos de exclusión y las barreras al aprendizaje en los centros
educativos y la sociedad, es una vía que en nuestro contexto se tiene que desarrollar.
-Colaborar en la construcción del conocimiento de la Inclusión. Los obstáculos
y la complejidad de la educación inclusiva me llevan a persistir en la idea de caminar
por aquella vía de construcción del conocimiento que enfatiza el carácter crítico y
dialógico del mismo, su fundamentación en la “conversación” y discusión entre teoría y
práctica, y su apoyo en la construcción -compartida- de discursos y profesionales. Esto
supone superar las ideas simplistas sobre la colaboración (como mero trabajo en grupo),
y avanzar desde la colaboración entre iguales hacia la colaboración entre profesionales y
agencias diversas, con distinto estatus profesional y adscripción disciplinar.
- Establecer vínculos entre comunidades educativa y social . Es necesario pensar la
educación inclusiva desde el marco amplio de la comunidad social, entendiendo y
aprovechando la capacidad educadora de la misma. La escuela tiene que abrirse al
entorno y a la comunidad. Esa apertura ha de ser dinámica, no meramente burocrática o
testimonial. Las posibilidades que una sociedad y una escuela ofrecen para la
participación en condiciones de igualdad son un buen barómetro para medir su
compromiso con la inclusión.
-
8/18/2019 Construcción Del Aula Como Comunidad de Todos
11/11
11
Referencias bibliográficas
Ainscow, M. (1999) Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid. Narcea
Ainscow, M. (2004) Investigación Acción: Una propuesta para el desarrollo de prácticas
inclusivas. Cuadernos de Pedagogía, nº 331, pp- 54-59.
Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.Dyson, A. (2000). Questioning, Understanding and supporting the Inclusive School. En
H. Daniels (Ed.) Special Education Re-formed. Beyond Rhetoric?. Londres:
Falmer Press, 85-100.
Fullan, M. y Hargreaves, A. (1997). ¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la
escuela?. Sevilla: Publicaciones M.C.E.P.
Gallego (2000) El apoyo entre profesores como actividad educativa inclusiva. Revista
de Educación, 327, 83-105
Gimeno, J. (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social . Madrid:
Morata.Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad . Madrid: Morata.
Hargreaves, D. et al. (1978). Deviance in classrooms. Londres: Routledge and Kegan
Paul.Holmes, M. (1998). Change and Tradition in Education: The lost of Community. En A.
Hargreaves et al. (Eds.) International handbook of Educational Change,
London: Kluwer Academic Pub., 242-260.
Ovejero, A. (1990). Aprendizaje cooperativo e integración escolar. En Ovejero (Ed.),
Aprendizaje Cooperativo. Barcelona: P.P.U.
Parrilla, A.(2000). Acerca del sentido y origen de la educación inclusiva. Revista de
Educación, 327,
Pujolás Maset, P. (1999). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la ESO.
Revista de Educación Especial , 26, 43-98.
Sapon-Shevin, M. (1999). Celebrar la diversidad, crear comunidad. En S. Stainback y W.
Stainback, (Ed). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea, 37-54.
Snow, J. y Forest, M. (1987). Circles. En M. Forest (Ed.). More education integration.
Downsviewe, Ontario: G. Allan Roeher Institute, 169-176.
Stainback, S. Stainback, W. (1999), Aulas inclusivas. Madrid: Narcea,
Strully, J. y Strully, C. (1990). Foreword. En W. Stainback y S. Stainback (Eds.),Support networks for inclusive schooling: interdependent integrated education.
Baltimore: Paul H. Brokes Publ. Co., ix-xi.
Thomas, G. , Walker, D. y Webb, J. (1998). The making of the Inclusive School .
London: Routledge