CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD - antroposmoderno.com€¦ · Web view"Una lectura de Thomas Khun y...
Transcript of CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD - antroposmoderno.com€¦ · Web view"Una lectura de Thomas Khun y...
CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD"Una lectura de Thomas Khun y Michel Foucault"
Edna Muleras
Ediciones P.I.Ca.So. (Programa de Investigaciones sobre Cambio Social)Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Colección Cuadernos de Trabajo Nº 1
Ediciones P.I.Ca.So. (Programa de Investigaciones sobre Cambio Social)Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Colección Cuadernos de Trabajo Nº 1
Responsable de la edición: Leandro Caruso
Arte y diseño de tapa: Guadalupe Marín Burgin
© Ediciones P.I.Ca.So.I.S.B.N. XXXXXXXXXXXXX
Buenos Aires, República Argentina1ra. edición Noviembre de 2004 Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
INDICE
Nota editorial
Pensar en voz alta – Prólogo de Juan Carlos Marín
Agradecimientos
I. Introducción: el problema y sus problemas
II. Primera parte: La dimensión social en la producción del conocimiento científico: “La estructura de las revoluciones científicas” de Thomas Kuhn
1) La dimensión social en la producción del conocimiento científico:“La estructura de las revoluciones científicas” de Thomas Kuhn
a) Entre la teoría de la cohesión social de Durkheim y la teoría de las “ventajas comparativas”b) Razón y Valores: el “creyente” en el progreso científico
2) Nuestra perspectiva: algunos antecedentes teóricos del problema
a) La sociología del conocimiento: Marx, Weber, Mannheim
a) 1. La incidencia de los procesos histórico sociales en la constitución del conocimiento humanoa) 2. La dimensión ideológica en la construcción del conocimiento humano: la superación de una teoría de la ideología por la
sociología del conocimientoa) 3. Efectos de la sociología del conocimiento en los postuladosde la epistemología.
b) La sociogénesis del conocimiento: una “vuelta de tuerca”a la sociología del conocimiento
b) 1. Problemas comunes a la psico y sociogénesis del conocimiento: la constitución del sujeto y objeto epistémico
3) Efectos de la epistemología genética en la filosofía e historia de laciencia: los alcances y límites de las propuestas de Khun
4) Bibliografía citada
III. Segunda parte: “Episteme y Subjetividad en “Las palabras y las cosas” de Michel Foucault” 1) La “episteme”: lo que no es, lo que es
2) Algunas dimensiones del concepto de “episteme”
a) Espacio cultural y Temporalidad Histórica b) Carácter de la relación de cambio de una unidad epistémica a otra: la ruptura y la discontinuidad.
c) Los “principios organizadores de empiricidades” c) 1. La semejanza de las signaturas y el saber de revelación
c) 2. La mathesis y la taxinomia: la representación del orden c) 3. La organización de los sistemas vivos, productivos y
lingüísticos: el saber histórico y causal
d) El régimen general de los signos: lo visible y lo invisible
e) El proyecto del saber
3) El sujeto epistémico
a) Conceptualización de la relación subjetividad/ saber en la episteme
b) Relación subjetividad/ conceptualización en la formulación delconcepto de episteme, desde la perspectiva de la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget
4) Bibliografía citada
Nota editorial
El Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.CA.SO.) presenta el Cuaderno de Trabajo Nº 1, “Conocimiento y Sociedad” de Edna Muleras. 1
I
El PICASO se inicia en el año 1986 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, inicialmente como un Seminario de Investigación y posteriormente como el Taller de de Cambio Social en la Carrera de Sociología y, simultáneamente, como el Programa de Investigaciones sobre Cambio Social, en ese entonces en el Instituto de Sociología y actualmente incorporado al Instituto de Investigaciones “Gino Germani” (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales, siempre bajo la dirección de Juan Carlos Marín.
El Programa constituye un agrupamiento de investigadores vinculados al trabajo docente de la Universidad de Buenos Aires, interesados en el desenvolvimiento de una orientación política cultural en el campo de la investigación científica; los cuales asumen su tarea desde la perspectiva de una específica cultura política, vinculada en origen a Karl Marx e incorporando en la misma la actualización de las investigaciones de la epistemología de las ciencias de la escuela de Jean Piaget.
Agruparse en un Programa de Investigaciones se constituyó, para nosotros, en el modo:
de compatibilizar y afianzar estratégicamente una acumulación investigativa que redundara en el desarrollo del conjunto de los trabajos de los investigadores;
de crear conocimiento original y condiciones de reflexión para avanzar creativamente sobre los presupuestos teóricos que los articulaban cultural y políticamente;
de organizarse para lograr encontrar y administrar los recursos institucionales y extrainstitucionales, necesarios al desempeño del conjunto de sus actividades investigativas;
de expresar y realizar sus deseos de participar en la direccionalidad conciente del proceso de cambio social.
Este modo de enfrentar la enseñanza y la investigación produjo, a lo largo de los años, investigadores (como Edna Muleras quien hoy publica este libro), investigaciones y publicaciones, cuya lectura recomendamos para conocer más cabalmente el sentido y el resultado de nuestro trabajo. Entre todos esos textos queremos destacar:
- Las razones de nuestro Programa de Investigación, PICASO, 1988.- La Desobediencia Debida. Conocer y enfrentar lo inhumano. PICASO,
presentado en el Congreso de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en 1994.
- Los Hechos Armados, de Juan Carlos Marín. Publicado en 1995 (Primera edición) y 2003 (Segunda Edición) por ediciones PICASO / La Rosa Blindada.
- Pensar en voz alta. Cuadernos de Extensión Universitaria del PICASO. Publicado por Ediciones PICASO / CBC - UBA en 1995
- Conversaciones sobre el poder (una experiencia colectiva), de Juan Carlos Marín. Publicado por el Instituto Gino Germani y la Oficina de Publicaciones del CBC – UBA en 1995.
- Manifiesto a los estudiantes de sociología. El inicio de la desobediencia debida. Presentado en las V Jornadas de Sociología de la UBA en 2002.
1 Simultáneamente el PICASO edita también el Cuaderno de Trabajo Nº 2, “Desobedeciendo al desempleo” de Julián Rebón.
Los Cuadernos de Trabajo que el PICASO está presentando pretenden constituirse en instrumentos que colaboren funcionalmente a generar la necesaria crítica y autocrítica de nuestros avances investigativos. Instrumentos que nos posibiliten nuestro descentramiento como investigadores, y nos orienten hacia una necesaria mayor amplitud en la construcción social de nuestro conocimiento. Se trata de generar condiciones para crear una fuerza social que nos trascienda positivamente.
Nuestras publicaciones son nuestra manera de “pensar en voz alta” junto con todos aquellos que –por muy diversas razones- enfrentan problemas semejantes a los nuestros. Por eso queremos compartir estos Cuadernos de Trabajo con todos. No porque sean el “punto de llegada” de nuestro conocimiento, sino porque necesitamos discutir nuestros borradores para seguir avanzando.
Los textos citados del PICASO, estos Cuadernos de Trabajo y los varios avances de investigación que los investigadores del PICASO hemos escrito, se inscriben en lo que fue nuestro sentido intelectual fundacional: la valorización de la investigación de base en el trabajo científico sociológico.2
II
Edna Analía Muleras (1968) es socióloga (UBA). Como investigadora integra el Programa de Investigaciones sobre Cambio Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencia Sociales (UBA), dirigido por Juan Carlos Marín, desde el año 1990 a la fecha.
Además es Jefe de trabajos Prácticos, del Taller de Cambio Social de la Carrera de Sociología (UBA), desde el año 1991. Coordina el Equipo de formación en investigación en ciencias sociales para estudiantes y jóvenes graduados “Las formas de la conciencia obrera y el cambio social en Argentina del siglo XXI” (IIGG).
Ha integrado profesionalmente el Programa de Medición y Análisis de la Estructura Ocupacional, dirigido por María Laura Elizalde, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde 1992 a 1999.
Es becaria de nivel doctoral en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), bajo la dirección de la Dra. María Teresa Sirvent. Actualmente se encuentra en la etapa final de elaboración de su tesis de doctorado, dirigida por Juan Carlos Marín.
Entre sus publicaciones se cuentan:
“La conciencia sacralizada de los trabajadores, Argentina, siglo XXI”, en Argumentos, Revista Electrónica del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. En edición año 2004.
“El conocimiento sacralizado de lo social en los trabajadores devotos de San Cayetano”; en prensa 2004 publicación conjunto de ponencias al Mid Term Conference, Research Committee 04, Sociology of Education, International Sociological Association (ISA)-2004. “Globalización, Educación, Resistencia y Tecnologías: la responsabilidad social de la sociología de la educación frente a los Movimientos sociales emergentes”, Buenos Aires, Argentina, 25 al 28 de agosto de 2004.
“Orden social: formas embrionarias de conocimiento”, en Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Edición Aniversario, Nº 50, Sección Avances de Investigación. Setiembre 2002.
2 Ver el Prólogo de Juan Carlos Marín a este Cuaderno de Trabajo donde se presenta con mayor desarrollo esta orientación programática investigativa del P.I.Ca.So.
“La religiosidad más que la crisis. Investigadores analizan quienes y por qué van”, Diario Página 12, pag. 16, agosto 2002.
“El desenvolvimiento del genocidio según los asistentes a la concentración de San Cayetano", en coautoría con Verónica Maceira y Ana Pereyra, IV parte, cap. 17 del texto “Violencia Social y Derechos Humanos”, compilado por Inés Izaguirre, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.
“El proceso San Cayetano: un momento en la formación social y cultural de la clase obrera", Informe Final Beca UBACyT, categoría Iniciación. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA, marzo de 1997.
"¿Una concentración multitudinaria? Notas y observaciones preliminares acerca de un registro cuantitativo", Revista Delito y Sociedad, Nº 4 y 5, Buenos Aires, segundo semestre de 1994 y primer semestre de 1995.
III
Las investigaciones sobre las luchas sociales en Argentina, sobre la conciencia de ciertas fracciones de la clase obrera de este país, sobre el rol de lo social en la génesis del conocimiento científico, sobre el diagnóstico social de una Villa de Emergencia o sobre el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores –por citar algunos ejemplos de investigaciones del PICASO- intentan dar respuestas a interrogantes académicos con rigor científico, pero las motivaciones que las originan no son meramente “académicas”: se fundan en la posibilidad de que ciertas resultantes de estas investigaciones pueden tener algún efecto en los procesos analizados.
En esta direccionalidad Edna Muleras durante muchos años ha estado investigando las formas de conocimiento de diferentes fracciones de la clase obrera argentina. Durante este tiempo, junto con quienes la acompañaron en el trabajo, ha realizado una importante acumulación empírica, fundamentalmente (aunque no solamente) en el proceso social recurrente de las concentraciones en la parroquia de San Cayetano.
Pero si algo ha caracterizado el trabajo de Muleras ha sido la permanente actualización teórica con la que ha potenciado sus avances de investigación. Conocedora de las investigaciones de la Escuela de Epistemología Genética, su trabajo es un excelente ejemplo de la “dialéctica” entre el sujeto epistémico y el objeto de conocimiento, que Jean Piaget analiza en “La toma de conciencia” (entre otros). En este Cuaderno de Trabajo Nº 1 se intentan explicitar, al menos parcialmente, algunos de los elementos teóricos que han alimentado el trabajo en estos años.
Y una buena investigación no sólo consiste en construir conocimiento original acerca del objeto analizado y sus transformaciones. Construcción que tiene como contrapartida necesaria el proceso de toma de conocimiento del sujeto investigador sobre su propia estructura de asimilación, en los sucesivos avances de la investigación.
En esta dirección este libro que se presenta resulta de sumo interés, tanto como cuerpo teórico acerca de la sociogénesis del conocimiento en general, como acerca de la sociogénesis del conocimiento científico en particular.
En la medida que lo social se conoce, lo social es y/o puede ser “cambiado”.
Pero sabemos que plantearse una práctica científica acerca del “Cambio Social” tiene como prerrequisitos, no sólo, la generación de conocimiento científico sobre las condiciones que se desea transformar, sino también un proceso de confrontación con los modos en que la sociedad defiende los privilegios y exclusiones que produce.
Así es que en nuestro trabajo como investigadores, hemos tenido que luchar contra las condiciones institucionales adversas que en la Universidad nos obstaculizaban sistemáticamente el avance investigativo –negándonos financiamiento, expulsando investigadores, expropiándonos del resultado de nuestro trabajo-.
Frente a ello, el P.I.Ca.So. intenta continuar investigando, porque creemos que “cuando la investigación llega al conocimiento, alcanza la ética”3
Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.CA.SO.)Noviembre de 2004
3 frase que Tununa Mercado utiliza en la presentación de “Los Hechos Armados” de Juan Carlos Marín
Pensar en voz alta – Prólogo de Juan Carlos Marín
La construcción del Programa de Investigación sober Cambio Social (P.I.CA.SO.) fue posible a partir de una acumulación preliminar resultante de reflexiones y avances de investigación que alumnos y docentes realizaron durante el desarrollo de un conjunto de Seminarios y Talleres de Prácticas de Investigación del Cambio Social en la Carrera de Sociología a partir de 1986. En ellos nos planteábamos, en ese momento, la realización de: 4
“dos objetivos como metas centrales de su organización y desarrollo:
a. colaborar en la formación de investigadores en el ámbito del conocimiento de lo social y;
b. iniciar e implementar un Programa de investigación con relación a la temática del "cambio social".
Estas metas debían ser desarrolladas, y logradas, en el plano mismo de la forma organizacional de las actividades implementadas por los seminarios y por el Taller. 5
Ahora bien, para ello, era necesario no confundir la especificidad de ambas metas: la experiencia nos advertía que la realización de una de ellas no presupondría necesariamente, como consecuencia, el logro de la otra en la dirección deseada. 6 El proceso de formación de investigadores no podía ser identificado, ni reducido, a la "realización de una investigación"; y mucho menos aún, esperar, lo contrario. 7
Pero presuponíamos, al menos parcialmente, que entre esos diferentes procesos cabía encontrar ciertas correspondencias y encajamientos a partir de un territorio común: los procesos constitutivos de la "toma de conciencia". 8
Presentíamos, desde el conocimiento embrionario que teníamos de las investigaciones Piagetianas -en el campo de la epistemología-, que el proceso de constitución y desarrollo de una investigación podía tener un isomorfismo con los procesos constitutivos de la "toma de conciencia", tal cual había sido analizado e investigado por Jean Piaget. Al mismo tiempo nos planteábamos, desde una perspectiva coincidente, que una experiencia "crucial" en la formación de un investigador estaría vinculada a la experiencia personal del "descubrimiento", a la toma de conciencia de una problemática hasta ese momento inobservable para el alumno. A partir de estos primarios prejuicios metodológicos, comenzamos a organizar nuestros trabajos, en el Taller, en su doble carácter: el inicio de una investigación y la incorporación en la misma al conjunto de los alumnos. Buscando fundar en ellos -en una doble realidad- la problemática de investigación elegida y colaborar en su formación como investigadores.”
A su vez, conviene recordar cuáles eran las condiciones académicas en que iniciamos nuestras tareas en 1986, ellas estuvieron fuertemente presionadas por los efectos sociales y políticos dramáticos de lo que había sucedido en el país. Decíamos en la presentación de las razones de nuestro programa de investigaciones, que, “El uso en nuestro país, en su pasado inmediato, de un "terror" 4 1 A continuación citamos el texto de presentación del Primer Cuaderno del Taller de Cambio Social, año 1987. 5 ? inicialmente comenzaron un seminario de investigación y una unidad de computación.
6 ? ver "Psicogénesis e Historia de la Ciencia", Jean Piaget y Rolando García, Siglo XXI, México, l978.
7 ? es verdad que la participación en una investigación es un contribuyente en la formación de un investigador; pero, su carácter e intensidad es dependiente en extremo de la especificidad de la experiencia.
8 ? ver "La toma de conciencia" Jean Piaget, Ediciones Morata, Madrid, l976.
triunfante y adverso, como antesala de un reordenamiento y fundación normativa en el ámbito del orden de lo político nos preocupa. Tememos sus consecuencias, sobre todo cuando se han creado las condiciones de una "natural" inobservabilidad de la forma en que sus efectos actúan en las actuales circunstancias.Por otra parte, el conocimiento del "terror" ocurrido ha sido fragmentariamente establecido formando parte de un tratamiento judicial, proceso original y de enorme amplitud; su conocimiento, ritualizado por la televisión en imágenes "sin palabras", ha terminado encerrando su contenido discursivo en el ámbito del "secreto sumarial". Su interrupción como proceso de conocimiento judicial ha hecho el resto del silencio. 9
En realidad, la sociedad careció de las condiciones para realizar una toma de conciencia de lo realizado; se transitó un período en que "conocer" expresó una manera de prolongar las confrontaciones políticas del período anterior. 10
Una vez más y con dramatismo la articulación del conocimiento y el poder, en el campo de los procesos políticos y sociales, se mostraron rígidamente ligados; su posibilidad de escisión, para el desarrollo autónomo del conocimiento riguroso de los hechos, requería de una fuerza histórico social de mayor envergadura moral.Consideramos que importa avanzar en esa dirección al conjunto de la sociedad. Tarea compleja y llena de contradicciones y quizás excesivamente ambiciosa. Nuestra proposición investigativa intenta insertarse con recursos humildes en dicha empresa.Pero estimamos que su abordaje debe, intentar al menos, introducirse teniendo presente una aproximación a lo que consideramos -desde nuestra experiencia investigativa anterior- central en el modo de producirse los procesos sociales: expresan y realizan formas de confrontación. 11
Es con relación a las presunciones, acerca del modo en que se producen los hechos sociales, que es necesario interrogarse.Las etapas preliminares, fundacionales, del conocimiento sociológico y su desenvolvimiento han sido dependientes o al menos contrapartida, por implicación, de la concepción que se asumiera acerca del ámbito de lo "social"; su historia está abierta a polémicas científicas que nunca llegaron a consolidar su cierre. Situación quizás afortunada para el desarrollo y prolongación de la investigación. 12 Por otra parte, el conocimiento sociológico avanza al igual que en el conjunto del conocimiento científico, construyendo nuevos observables; lo cual depende, entre otras cosas, de la capacidad de generar técnicas y métodos que permitan enfrentar las condiciones que obstaculizan su desenvolvimiento. Abandonar una imagen de presupuesto acrítico de lo social, admitir la necesidad de desplazar las respuestas acerca del "por qué" o el "para qué" y emplazar, en su lugar, la necesidad de reconocer en dónde anida el carácter real y sustantivo de nuestras ignorancias respecto a ciertos procesos "sociales".Ver más significa, probablemente la mayoría de las veces, ver diferente a las maneras convencionales y dominantes, señalar diferencias entre otras cosas; enfrentar los presupuestos teóricos que imperceptiblemente se han constituido en verdaderos obstáculos al ejercicio de la investigación. 13
9 ? es interesante recordar los trabajos de Noam Chonsky, a propósito de la incidencia de la guerra de Viet Nam en la opinión pública norteamericana; una vez terminada la odisea comenzó el procesamiento de silenciamiento y olvido, para finalmente reins-talar a la cultura política dominante en una recuperación belicista a partir de "recordar" la experiencia triunfante en la segunda guerra mundial.10 ? las "reglas" judiciales expresan un procedimiento que busca constituir y localizar su objeto de conocimiento en términos de un orden que no se identifica ni reemplaza el orden científico constituyente del objeto de las ciencias sociales. 11 ? nuestra sugerencia no es original, por supuesto; nos sentimos científicamente comprometidos con una tradición que se origina en K.Marx y cuya prolongación es más un desafío que una realidad.12 ? al respecto, Jean Piaget "La explicación en sociología" en "Introducción a la epistemología genética", tomo III, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1975.
Desde este señalamiento es posible comprender y admitir, quizás, una sugerencia acerca de la necesidad -en el terreno de la sociología- de orientar la investigación hacia la determinación del conocimiento acerca del "cómo se produce lo social"; es decir, no dar por descontado la existencia de ámbitos en la esfera de las relaciones sociales en circunstancias en que aún ellas no han sido constituidas o, en el mejor de los casos, están en un proceso de formación cuya vección se desconoce.En la búsqueda de un orden de los hechos políticos es plausible aceptar que la tendencia dominante y frecuente con que se intenta construir los órdenes políticos es una resultante a partir de presupuestos acerca del cómo se produce el orden de lo social. El orden buscado de lo político es propuesto como una alternativa de reforzar o confrontar y corregir los efectos de un orden social que se desea, o no, prolongar. Dar por descontado un conocimiento de la manera en que se constituye el ámbito de lo social ha sido fuente no sólo de errores en la reflexión sino de catástrofes en la realidad. 14
El carácter social que se le atribuye, luego, a esos hechos "catastróficos" no trasciende el terreno especulativo y discursivo de los estados de ánimos a que han dado lugar; para quedar finalmente encasillados en una suerte de localización nominalista y triunfalista desde la perspectiva de cada uno de los bandos preexistentes a la situación desencadenante, prolongándola, sin saberlo ni admitirlo.Sospechamos y pensamos que no se trata de un problema de falta de información sino de un "rechazo" a aceptar como formando parte del procesamiento de lo social el ámbito de la "agresión"; al extremo, que toda referencia a ese ámbito es de alguna u otra manera objeto de un encasillamiento que desplaza el conocimiento acerca del ¿cómo sucede? y sólo recibe una valoración moral. El intento de construir un orden de lo político, a partir de un desconocimiento del orden de lo social, corre el riesgo sin llegar a comprender que su empresa puede ser la resultante de un orden que se desconoce pero que, quizás, exprese y ayude a prolongarlo.Quizás se comprenda con más claridad, a partir de este momento, por qué comenzamos nuestra presentación haciendo referencia a lo que considerábamos un punto de partida necesario de valorizar y tener presente al considerar este Programa de investigación:
la valorización del trabajo de base en la investigación científica sociológica.
Consideramos que la temática acerca del cómo se produce el ámbito social debe ser enfrentada a partir de la implementación de estudios de base en los que su abordaje esté sólidamente articulado con un conjunto de observaciones preliminares. 15
Ellas se organizan alrededor de lo que, en inicio, consideramos primariamente un operador metodológico, con sus correspondientes implicancias teóricas:
los llamados, tradicional y convencionalmente, procesos de "socialización", con sus resultantes en el campo de la "indivi-
13 ? entre los obstáculos que consideramos más significativos están, justamente, aquellos derivados de la reificación y cristalización del campo de la teoría y que detienen su desarrollo. Al respecto, Jean Piaget y Rolando García, "Psicogénesis e Historia de la Ciencia", Editorial siglo XXI, México, 1981.14 ? el "genocidio" ocurrido en nuestro país podría ser un buen ejemplo. Pero para ser más consecuente, con lo señalado en el texto, tendríamos que aclarar con todo tipo de genocidio. Al respecto, entre otros, Konrad Lorenz, "La agresión ese pretendido mal", Editorial Siglo XXI, México, 1974.15 ?quizás este es el momento de aclarar: larga sería la referencia bibliográfica posible de ser transcripta, como exigencia a una deuda intelectual de quién hace esta presentación; pero, por supuesto, nadie más es responsable de su uso y abuso. Prometo, en un orden adecuado, expresar mis usos y abusos a medida que el Programa haga su avance.
dualización", constituyen un conjunto de referencias a hechos sociales los cuales pueden ser estudiados como enfrentamientos sociales, constituyen:
a/ situaciones en las que se utiliza la "agresión" como un instrumento dominante y determinante de las relaciones sociales que establecen;
b/ el uso de la "agresión" no tiene un carácter errático individual sino que sigue determinados ordenamientos;
c/ dichos procesos tienen como resultante la construcción de individualidades sociales, "personificaciones", las cuales están en correspondencia con el ejercicio de diferentes formas de utilización de la "agresión";
d/ dichas identidades están vinculadas a conjuntos sociales mayores en las formas de articulación y utilización instrumental de la "agresión";
e/ los llamados "sistemas normativos" constituyen expresiones "tácticas" de órdenes estratégicos en la producción del orden de lo social. 16
Se trata, en definitiva, de retomar lo que en repetidas ocasiones han sido esfuerzos considerables para introducirse y avanzar en el conocimiento de las formas de "agresión" humanas; planteándonos en qué medida ellas constituyen la resultante de un estadio en el orden de lo social o un operador inexcusable del ordenamiento social. Pero interesa además, captar el carácter de operador social del mismo así como conocer si está dotada de una vección de carácter sistémico. 17
Desde esta perspectiva es que hemos localizado al Programa de investigación como congruente de un esfuerzo de investigación de base en el terreno de la sociología; por supuesto, no nos es difícil prever que su camino nos obligará a ser dependientes crecientemente de un esfuerzo de carácter transdisciplinario.Difícilmente el trabajo sociológico podría plantearse, con sus únicas fuerzas, tamaña empresa pero, inversamente, difícilmente en estos momentos se pueda soslayar dicha empresa. 18 La sugerencia de introducirnos hacia el campo de la acción social enfatizando la presencia y el orden de la "agresión" en los sistemas normativos dominantes no presupone, en nosotros, el abandono de la temática de la implicación y causalidad del orden de lo social a partir de "la construcción de las condiciones materiales de existencia" sino, por el contrario: intentamos investigar y conocer el orden de lo social a partir, justamente, de dichos presupuestos teóricos generales; quizás, como manera de avanzar en la inteligibilidad de la ligazón que se produce, en las sociedades, en el enfrentamiento de las condiciones naturales y humanas. En verdad, creemos que el "sistema normativo" implica un campo tecnológico de diferentes y complejos niveles de realidad social; cuyo carácter instrumental no agota ni constriñe, en él, al conjunto de las acciones sociales determinantes del orden de lo social. Pero, dicho sistema normativo, crea y mantiene las condiciones fundamentales de la territorialidad social a partir de la cual es posible, en una sociedad, el ejercicio y mantenimiento de una heteronomía impune y despótica; con la cual se produce y
16 ? Consideramos que el uso de la amenaza de coacción es una agresión.17 ? demás está decir, lo intelectualmente presionados que nos sentimos acerca de los trabajos de Ilya Prigogine y René Thom; así como con los de Jean Piaget y la colaboración en sus trabajos de Rolando García.18 ? no es este el modo, ni el momento, adecuado de extendernos en las implicancias teóricas y de aplicación que tendría el avance investigativo en el campo profesional.
reproduce, en forma ampliada, el proceso de desigualdad social entre los individuos con relación a su participación en los procesos de génesis normativa. 19 La tendencia a sistematizar, concentrar y centralizar, la acumulación de la capacidad instrumental del uso de la agresión es lo que expresa y realiza el orden del sistema normativo.” 20
Hasta aquí, el enunciado de nuestro diagnóstico y las metas que nos propusimos en nuestros comienzos. Nuestros esfuerzos, en la docencia y en la investigación, han estado orientados, con relación a las dimensiones metodológicas y teóricas de la cultura científica, desde dos perspectivas:
por un lado, buscando desarrollar, aplicar y enfatizar el conocimiento de la teoría social con relación a la sociogénesis de las identidades y procesos sociales;
y, por otro, la difusión y utilización en nuestros trabajos de investigación y docencia de los resultados de las investigaciones del campo de la epistemología científica con relación a los procesos de psicogénesis del conocimiento.
En este sentido, las contribuciones de Karl Marx y Jean Piaget han sido, a lo largo del desenvolvimiento de nuestros trabajos, el manantial primordial de sugerencias substantivas. Tarea de articulación facilitada, en gran medida, por las contribuciones de las investigaciones de la epistemología genética de la escuela piagetiana, a mediados del siglo XX. 21
“Con el modelo explicativo de Karl Marx, encontramos el ejemplo de un análisis que tiene como objeto a las interacciones como tales, y que regula en forma distinta los elementos de causalidad y de implicación según sus diferentes tipos. El punto de partida de la explicación marxista es causal: lo que determinan las primeras formas del grupo social son los factores de producción, considerados como interacción estrecha entre el trabajo humano y la naturaleza. Sin embargo, ya desde este punto de partida se manifiesta un elemento de implicación: el trabajo, en efecto, está asociado con valores elementales y un sistema de valores es un sistema implicativo; además, también el trabajo es una acción y la eficacia de las acciones realizadas en común determina un elemento normativo. De este modo, y desde el principio, el modelo marxista se sitúa en el terreno de la explicación operatoria, ya que la conducta del hombre en sociedad determina su representación y no a la inversa, y la implicación se desprende poco a poco de un sistema causal previo al que en parte supera, pero que no reemplaza. Al producirse la diferenciación de la sociedad en clases y con las diversas relaciones de cooperación (en el seno de una clase) o de lucha y de coacción, las normas, valores y signos (incluidas las ideologías) dan lugar a superestructuras diversas. Ahora bien, se podría sentir la tentación de interpretar el modelo marxista como una desvalorización de todos estos elementos de implicaciones, por oposición a la causalidad que caracteriza la infraestructura. Pero basta considerar la forma en que Marx interpreta el equilibrio social, que según él se logra cuando se instaura el socialismo, para comprobar el papel creciente que él atribuye en dicho equilibrio a las normas morales (que
19 ? como la correspondencia de un doble proceso, complejamente articulado, mediante el cual "unos serán armados para la agresión" y otros, en cambio, "desarma-dos".20 ? al respecto, Juan Carlos Marín, "La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder"; "Leyendo a Clausewitz"; "El ámbito de la guerra en la dimensión poder"; "Acerca del origen del poder, ruptura y propiedad" corresponden a los Cuadernos CICSO números 8, 10, 11 y 12.21 Ver “La explicación en sociología”, Jean Piaget, en Introducción a la epistemología genética, tomo 3, Editorial Paidos, 1975
absorben entonces las reglas jurídicas y al propio estado) y racionales (la ciencia absorbe por su lado las ideas metafísicas), así como los valores culturales en general. Ello permite comprender también el papel creciente que Marx le atribuye a las implicaciones conscientes en las interacciones: hechas posibles por un mecanismo causal y económico subordinado a tales fines, las normas y los valores constituirían, en un estado de equilibrio, un sistema de implicaciones liberado de la causalidad económica y no ya alterado por ella.” Ahora bien, desde el momento en que iniciamos nuestros trabajos –en la investigación y en docencia- hasta la actualidad, hemos producido un conjunto muy amplio de experiencias y materiales de muy diversos grados de desarrollo. Nos ha parecido oportuno comenzar a difundir, de manera progresiva, parte de esos materiales, sin alterar el carácter exploratorio e instrumental con que inicialmente fueron construidos. Es decir, la gran mayoría de ellos están en procesamiento; constituyen momentos de reflexión y construcción instrumental destinados a la formalización conceptual y a la elaboración de instrumentos para la realización de las actividades docentes e investigativas del PICASO. Obedecieron a nuestro modo de resolver y enfrentar nuestros trabajos a partir de nuestras condiciones materiales de recursos humildes y escasos.
Son estos tiempos difíciles para el trabajo de los investigadores.
Es cierto que en el pasado más inmediato, el trabajo de los investigadores ha sido material y socialmente difícil y, muchas veces, ha sido más que eso, ha sido adverso y peligroso. Pero, hoy día, una nueva forma de coacción se ha instalado entre nosotros, no es ya el ejercicio de una dictadura militar que actúa de manera directa; se trata de una coacción social e institucional mucho más compleja e íntimamente más agresiva. La normatividad para acceder a las condiciones institucionales y materiales que permitan el ejercicio de la docencia y de la investigación, es producto del efecto de una heteronomía fundada en una coacción disciplinaria creada e instalada desde la perspectiva del dominio hegemónico de los organismos crediticios financieros de nivel mundial. La institucionalización creciente de una cultura del pensamiento único, mediante el ejercicio de una sistemática vigilancia y control a través de la exigencia –reiterativa hasta el absurdo- de informar y llenar formatos de dudosa universalidad científica, a efectos de demostrarse dócil y disciplinado ante el dominio despótico de esa heteronomía coactiva. Para su aplicación se han creado en el país y en la comunidad universitaria, lenta e imperceptiblemente, una burocracia de la gobernabilidad; mediante la verticalidad de un sistema clandestino de cooptación política de los profesionales intelectuales realizada alternativamente por los dos movimientos políticos en que se resume actualmente el carácter político del capitalismo de las clases dominantes. 22 Cooptación clientelística que mediante su socialización ideológica han creado el personal adecuado de dicha burocracia. Con la apariencia y justificación de administradores democráticos de las condiciones de pobreza...han legalizado la ilegitimidad del estilo sórdido de todo orden burocrático. 23 Llegando al extremo de criminalizar –en algunos casos- las demandas sociales 22 nos referimos a las experiencias sucedidas a lo largo de los gobiernos constitucionales desde 1984.23 “el espíritu burocrático es un espíritu totalmente jesuítico, teológico. Los burócratas son los jesuitas de Estado... La autoridad es, en consecuencia el principio de su sabiduría y la idolatría de la autoridad constituye su sentimiento. Pero en el propio seno de la burocracia el espiritualismo se hace un materialismo sórdido, se transforma en el materialismo de la obediencia pasiva, de la fe en la autoridad, del mecanismo de una actividad formal fija, de principio e ideas y tradiciones fijas. En cuanto al burócrata tomado individualmente la finalidad del Estado se hace su finalidad privada: es la lucha por los puestos más elevados; hay que abrirse camino.” , Karl Marx en “Crítica de la filosofía del Estado y del derecho de Hegel”, Ediciones Cultura popular; México, 1975.
germinadas genuinamente en la comunidad universitaria.No se trata de defender ciegamente el egocentrismo del investigador, lo cual produciría la alternativa de una situación anómica en el proceso general; pero tampoco de permitir y contribuir pasivamente al dominio de una heteronomía característica de la coacción, cuyo efecto es la pérdida de la autonomía de los investigadores en la capacidad creativa en que se construyen los nuevos observables que desencadenan y posibilitan el avance teórico y metodológicamente cualitativo del conocimiento científico. 24
El uso del dominio de la fuerza del aparato burocrático administrativo, en cualquiera de sus formas, no puede –ni debe- reemplazar el dominio del uso de la razón en los procesos constitutivos de las tareas de investigación. Es necesario crear condiciones de cooperación creciente entre el producto del trabajo de los investigadores para lograr un estado de equilibración ecuánime que busque integrar el diverso conjunto de conocimientos que el desarrollo de las diferentes orientaciones de la teoría social produce permanentemente. Esto último está subordinado y solo es posible en una situación social de cooperación autónoma, basada en la igualdad creciente y en la reciprocidad solidaria de los participantes de la tarea universalista de construir conocimiento. 25 Integrar conocimientos, producto de la diversidad teórica, es una empresa de enorme complejidad. Constituye una moral de la lógica de la acción del investigador, pero para que ello sea una empresa humanamente posible es necesario un ordenamiento social que no sólo tenga presente las normas crecientemente universales de la ética científica sino que, simultáneamente, se constituyan las condiciones sociales y materiales que posibiliten el desenvolvimiento de la autonomía del investigador en la creación científica.Desde esta perspectiva, legítimo mandato ético de los investigadores, es que la Lic. Edna Muleras ha orientado su esfuerzo de reflexión original en los trabajos que presentamos en este libro, producto de su formación como investigadora. Estos trabajos de la Licenciada Edna Muleras, expresan y transcriben los resultados de diferentes etapas monográficas, resultantes de un proceso progresivo de creación a partir de condiciones favorables a pensar en voz alta; intentan estos materiales –cada uno en su tema- constituirse en medios para compartir entre iguales el desenvolvimiento del modo en que se reflexiona a partir de usar la autonomía del pensamiento y de la diversidad teórica. Consideramos el trabajo de Edna Muleras un ejemplo audaz y creativo de avanzar en el conocimiento de las dimensiones de la socio y psicogénesis del conocimiento científico. Lo realiza mediante un proceso de integración teórica, articulando rigurosamente de manera crítica y constructiva, los trabajos pertinentes de Emile Durkheim, Max Weber, Karl Mannheim, Karl Marx, Tomas Kuhn, Michel Foucault, Jean Piaget. Quisiera, por último, recordarles a la burocracia de la gobernabilidad académica que,
“El uso de la violencia en cualquiera de sus formas es inhumana para quien la recibe e
irreversiblemente destructiva de la humanidad de quien la ejerce” (P.I.CA.SO.)26
Juan Carlos Marín, octubre de 2004
24 Ver Jean Piaget, “La equilibración de las estructuras cognoscitivas” , Siglo XXI, México, 198025 Con relación a las condiciones científicas necesarias de esta empresa ver párrafos * 7.Lógica y sociedad. Las operaciones formales y la cooperación. En la “Explicación en sociología”, Jean Piaget.26 Cita correspondiente al CD-interactivo “El Castigo”/PICASO.
Agradecimientos
Este libro, a pesar de la individualidad de quien lo escribe, es un producto colectivo. Es el resultado del trabajo de investigación y reflexión compartido con mis compañeros del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.Ca.So) y del Taller de Cambio Social, de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, durante muchos años.
En diferentes etapas y de múltiples maneras contribuyeron solidariamente a mi deseo de formarme como investigadora ; con todos ellos estoy en deuda: Marta Abergo, Jaime Alazraqui, Marcelo Esses, Ricardo Jaldín, Eduardo Kimelman, Karina Kloster, Claudio La Roca, Julián Rebón, Daniela Roldán, Daniel Rodríguez, Carlos Simonelli, Ricardo Spaltenberg, Mariana Wirth.
Quiero mencionar especialmente a mis compañeras del equipo de investigación que a inicios de la década del noventa comenzó el estudio exploratorio sobre la génesis social de las diversas formas de conciencia obrera, abordando el universo de los trabajadores devotos de San Cayetano: Ana Pereyra y Verónica Maceira.
También a los estudiantes y jóvenes graduados de la carrera de sociología, que en los últimos años se involucraron en la empresa y la hicieron propia: Leila Abduca, Juan Miguel Ainora, Gustavo Antón, María Soledad González Ferrín, Rosario Godoy, Martín Santellán.
No puedo soslayar la mención de los Profesores Dr. Ricardo Gómez y Dr. Etienne Balibar, por haberme brindado absoluta libertad intelectual para la elaboración de las reflexiones volcadas en este Cuaderno.
Estoy en deuda con Guadalupe Marín, quien con tanta calidez y sensibilidad imaginó la tapa de este libro.
Quiero expresar mi enorme gratitud a mis compañeros de tantas batallas: Gustavo Forte y Leandro Caruso. Generosamente no dejaron de estimular la publicación de lo que en origen fue un conjunto de escritos monográficos de integración teórica, tomándose el trabajo de corregir y supervisar su edición.
Por último, el profundo reconocimiento al “alma mater” de este libro: el trabajo paciente y generoso de docencia e investigación del Profesor Juan Carlos Marín. Vaya aquí mi ferviente deseo de que este trabajo pueda retribuir, aunque más no sea en parte, su permanente confianza; su invalorable estímulo al trabajo intelectual; el privilegio social y personal de aprender a investigar a su lado.
Edna A. Muleras, 16 de noviembre de 2004
I. INTRODUCCIÓN
El problema y sus problemas
Los procesos que configuran los diversos modos de conocimiento humano son objeto de estudio de diversas disciplinas. La epistemología se propone interpretarlos como sistemas resultantes de la actividad mental del hombre. La psicología cognitiva - en particular la constructivista o psicogénesis del conocimiento - arroja luz sobre los instrumentos de la inteligencia que operan en la adquisición subjetiva del conocimiento, los procesos que resultan de su aplicación y los mecanismos de conjunto que los sintetizan e imprimen una dirección general. La lógica tiene como objeto de estudio el sistema de operaciones (y sus normas) actuantes en el pensamiento. La neurobiología se centra en la escala neuronal de los procesos cerebrales de la cognición.
Por otra parte, disciplinas como la historia de las ideas y de la ciencia, la filosofía de
la ciencia, la sociología del conocimiento y la antropología cultural, nos señalan la incidencia de los procesos históricos, culturales, políticos y socioeconómicos, en el origen y evolución de los diversos sistemas de conocimiento de los grupos sociales, advirtiéndonos de la imposibilidad de abstraerlos de la conformación y significación del sujeto y objeto epistémicos.
Esta pluralidad disciplinaria torna observable el carácter multidimensional de los diversos modos de conocimiento. Multidimensionalidad que advierte al investigador de su constitución y desarrollo, en sus diversas manifestaciones, la necesidad de asumir una perspectiva integradora, que no reduzca los múltiples aspectos del problema, ni subsuma unos en otros, aunque el análisis de cada especialista haga foco en uno de ellos.
Como socióloga, precisamente es la dimensión social del problema, la que abordaré en estas páginas. La cuestión se vincula directamente al problema de investigación afrontado en el marco de la realización de mi tesis doctoral. 27
El objetivo general de nuestro estudio es localizar los modos de conocimiento involucrados en la concepción del mundo de individuos pertenecientes a distintas fracciones obreras del principal mercado laboral argentino- el Area Metropolitana de Buenos Aires - a fines de los noventa del siglo XX y primer quinquenio del siglo XXI.
La “concepción del mundo” involucra al menos las siguientes dimensiones:
27 Socióloga, investigadora en formación, integrante del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social dirigido por el Prof. Juan Carlos Marín, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Becaria Doctoral UBACYT, en el Programa de Desarrollo Sociocultural y Educación Permanente, dirigido por la Dra. María Teresa Sirvent, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
El material presentado es también resultado de la discusión y reflexión realizada en el marco de dos seminarios doctorales: 1) “Kuhn y los Estudios Sociales de la Ciencia” dictado por el Dr. Ricardo Gómez en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el segundo cuatrimestre de 2002; 2) “El estructuralismo: ¿destitución del sujeto?” dictado por el Prof. Etienne Balibar (Université Paris X, Nanterre) en el Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2001.
el contenido y la estructura de causalidad atribuido a la realidad, en términos de representación y explicación de los procesos (tanto sociales como naturales)28
el ethos, mentalidad, conjunto de ideas o “espíritu”, que impulsan psicológicamente la acción individual, según un conjunto de valores morales/normativos29
la ideología propia de cada etapa histórica del desenvolvimiento del orden social, expresión de las relaciones de fuerza propias de la estructura social y que en cada período, en tanto visión parcial no consciente, contribuye a la reproducción de la dominación de la/s clase/s o fracciones sociales hegemónicas30
la “episteme” como condición de posibilidad de “pensar un pensamiento” y sus efectos estructurantes de un orden de cosas resultante31
En la línea de la tradición cultural iniciada con la sociología del conocimiento de Karl Mannheim, y reestructurada por la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget con la observabilidad de la dimensión sociogénetica de los procesos cognitivos, involucramos en la acción de conocimiento no sólo un aspecto cognitivo individual (con sus propias leyes biológicas y psicológicas de constitución y desarrollo), sino – y muy especialmente – una dimensión social en la que el carácter de las relaciones interpersonales e histórico sociales desempeñan un papel clave.
Se trata entonces de identificar algunos de los procesos que operan en la consti-tución del aspecto social del “marco epistémico”32que obstaculiza, limita o promueve en los grupos sociales – en particular en nuestro universo de estudio - el proceso de conocimiento del orden histórico y social en el que sus vidas se desenvuelven. En la medida en que consideramos que ciertos atributos de los procesos histórico sociales generan inobservabilidad de las condiciones reales de su desenvolvimiento33, nos preguntamos por las condiciones sociales necesarias para el desarrollo de sujetos capaces de observar, en el proceso de conceptualización, ciertas dimensiones de la realidad que en otras condiciones, tienden a ser dominantemente inobservadas.
Hemos tomado la decisión metodológica de abordar empíricamente estos problemas en el “laboratorio” que nos ofrece un proceso masivo y recurrente en Argentina: la concentración de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. Probablemente, fuera de los espectáculos de fútbol, no haya en la Argentina otro proceso
28 Ver de Jean Piaget: “La representación del mundo en el niño”, Ed. Morata, Madrid, 1984 29 Ver de Max Weber: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Ed Península, Barcelona, 1999. 30 Ver de K. Marx, y F. Engels: “La ideología alemana”, Ed. Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1985.31 “ ... recorta un campo posible de saber dentro de la experiencia, define el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada cotidiana, y define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido como verdadero sobre las cosas.” Ver de M. Foucault: “Las palabras y las cosas”, Siglo XXI Editores, México, 1999.32 El concepto de “marco epistémico” (Piaget J. Y García R: “Psicogénesis e Historia de la Ciencia”, Siglo XXI Editores, México, 1989) hace referencia a la articulación de los mecanismos e instrumentos propios del sistema cognoscitivo del individuo (invariantes históricamente) y la forma en que social y culturalmente son presentados los objetos que van a ser asimilados, dependientes de las interpretaciones provistas por el contexto social..
33 Una ejemplificación sugerente se puede encontrar en Karl Marx: “El Capital”, sección I, cap.1 La mercancía, punto 3. la forma del equivalente , y su análisis del problema de conceptualización de la noción de valor en Aristóteles.
social con capacidad de convocatoria reiterada y de tal magnitud de la clase obrera metropolitana. Esta recurrencia sistemática por una parte, nos posibilita volver a terreno para observar y registrar ciertos modos de comportamiento y pensamiento de un contigente importante de los trabajadores del Area Metropolitana. Se trata de los devotos de San Cayetano -aproximadamente 70.000 personas según nuestro conteo del año 1993- quienes desde hace más de tres décadas 34participan cada 7 de agosto de la celebración de su día, en el santuario homónimo del barrio de Liniers de la Capital Federal. Además, varios miles también concurren los día 7 de cada mes.
Por otra parte creemos que la magnitud y recurrencia del proceso, con sus ritmos anual y mensual, lo tornan relevante a la hora de identificar modos sustantivos de expresión de la cultura de la clase obrera en Argentina. En particular, el carácter sacralizado del proceso, nos posibilita observar y registrar una identidad representativa en acción -la cultura del realismo mágico/ religioso- en sus diversos grados de desenvolvimiento y articulación con una concepción secularizada del mundo, en algunas fracciones obreras del principal mercado de trabajo de Argentina.35
Plan de exposición
Hemos diseñado el siguiente plan a desarrollar en dos partes:
Primera parte:
a. Por una lado, nos proponemos analizar cómo ha sido abordada la dimensión social y de qué modo se articula con la dimensión epistemológica, en una obra contemporánea (y ya clásica) de filosofía y epistemología del pensamiento científico: “La estructura de las revoluciones científicas”, de Thomas Khun.36
34 Registro diario Clarín. Fuentes parroquiales San Cayetano.35 Se pueden ver avances exploratorios de la investigación publicados en: *"¿Una concentración multitudinaria? Notas y observaciones preliminares acerca de un registro cuanti-tativo", Revista Delito y Sociedad, Nº 4 y 5, Buenos Aires, 1994/ 1995."Las fracciones de clase involucradas en el proceso San Cayetano: su caracterización social en relación a la inserción productiva de la población del Area Metropolitana", II Congreso de Asociación de Especialistas del Trabajo (ASET), Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 23 al 26 de agosto de 1994. * "El proceso San Cayetano: un momento en la formación social y cultural de la clase obrera" Beca UBACyT, categoría Iniciación, Informe Final, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Marzo de 1997.*”El desenvolvimiento del genocidio según los asistentes a la concentración de San Cayetano", Cuarta Parte, capítulo 17, en colaboración con Verónica Maceira y Ana Pereyra, en “Violencia Social y Derechos Humanos” compilado por Inés Izaguirre, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.* “Las formas embrionarias de conocimiento del orden social”; X Jornadas sobre Alternativas Religiosas “Sociedad y Religión en el Tercer Milenio”, Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Buenos Aires, Octubre de 2000.*“San Cayetano, un fenómeno que une la fe, el mito y los negocios. Investigadores analizan quiénes y por qué van. La religiosidad, más que la crisis.” Diario Página 12. Fecha: 8 de agosto de 2000.
*“Orden social: formas embrionarias de conocimiento”, en Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Edición Aniversario, Nº 50, Sección Avances de Investigación, Setiembre 2002.
*”La conciencia sacralizada de los trabajadores. Argentina. Siglo XXI”, Argumentos, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Edición 2004.
36 Kuhn, Thomas: “La estructura de las revoluciones científicas”, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
b. Por otro lado, intentaremos plantear nuestro enfoque -y nuestros propios interrogantes- sobre el modo en que los procesos histórico sociales inciden en la génesis y desenvolvimiento del conocimiento humano en su estadio de mayor complejidad, el científico- localizando sus antecedentes en la teoría social y epistemológica (Marx, Weber, Mannheim, Piaget).37 Nos interesa centralmente localizar las consecuencias teóricas de estas tradiciones para una reformulación conceptual de la epistemología de la ciencia.
c. Por último, a la luz de la perspectiva propia, analizaremos los alcances, potencialidades y limitaciones de la concepción del desarrollo científico en la obra de Khun.
Segunda Parte
Reflexionaremos sobre algunas dimensiones involucradas en el concepto de “episteme”, desarrollado por Michel Foucault en “Las Palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas” (1966)38.
El problema de la episteme, a nuestro juicio, instala un interrogante clave en las ciencias sociales: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de un pensamiento? En los términos de Foucault, planteados por la positiva: ¿qué es posible pensar y de qué posibilidad se trata?39
Hay una segunda razón por la cual el tema de la “episteme” ocupa nuestro interés. Por un lado, las implicancias del concepto nos permiten reflexionar sobre los postulados básicos comprometidos en el marco conceptual que otorga inteligibilidad a nuestras preguntas e hipótesis sobre la génesis de los procesos de conocimiento. Por el otro, el problema que afrontamos está estrechamente emparentado con la cuestión del papel de la subjetividad en el campo epistemológico. El texto seleccionado para abordarla, por otra parte, es especialmente representativo del movimiento teórico estructuralista, por su intento de sistematización de este punto de vista en filosofía.
El aporte relevante del estructuralismo a la filosofía y a las ciencias sociales, en
sus diversas corrientes, como programa científico nacido del campo lingüístico, ha sido precisamente replantear el problema de la subjetividad. Se constituye como tal amparándolo en su centralidad, aunque asuma en su seno posiciones heterogéneas o conflictivas. Sería un error reducirlo, a banderas tales como “fin del imperialismo del sujeto” o “muerte del hombre”40 con las que confrontó la dominancia del existencialismo y la fenomenología en la filosofía contemporánea francesa en la
37 Tomamos como obras fundamentales sobre la cuestión, además de las anteriormente mencionadas (en notas al pie nº 2 a 6 ): de Marx, K.: “El Capital”, punto 4 cap. 1, tomo 1, Fetichismo de la Mercancía y su secreto, Siglo XXI Editores, México, 1985; “Prólogo (1859)a la Contribución a la Crítica de la Economía Política” en Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857)”, Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI Editores, México, 1985; Piaget, J.: “La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo”, Siglo XXI Editores, Madrid, 1990; “La toma de conciencia”, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987; “La explicación en sociología”; “Las operaciones lógicas y la vida social” en “Estudios Sociológicos”, Ed. Planeta Agostini, España, 1986; “El criterio moral en el niño”, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1984. 38 Siglo XXI Editores, México, 1999.39 “¿Qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? “ (Ob. cit, prefacio, pag.1).40 Georges Canguilhem, “Mort de L’Homme ou épuisement du cogito? (1967) . Trad. “Muerte del hombre o desgaste/ agotamiento del cogito?.
segunda posguerra. El estructuralismo problematiza la primacía ontológica y epistemológica del sujeto cartesiano, en la acción y la reflexión; pone en duda la posibilidad de basar la certeza en el fenómeno de la conciencia y su capacidad de comprenderse a sí misma. Nos interroga: ¿Se puede, luego de las revoluciones teóricas de Freud y Marx, no sustituir la soberanía del sujeto por la de la causalidad de estructuras objetivas -inconsciente, lenguaje, lógica, historia, sistema, lucha de clases, etc.? ¿Se puede no desplazarlo de su posición constituyente, a posición constituida? ¿Cómo obviar el hecho de que “sujeto” designa simultáneamente al individuo consciente de su propio pensamiento y acción, y al individuo sometido a una dominación, a una normatividad, a un autoridad, a una violencia? ¿Se puede prescindir de la tensión del sujeto entre subjetivación y sujeción, modos de sujeción en los cuales se produce inevitablemente la subjetivación, la subjetividad? Estas preguntas, a modo de ejemplificación, evidencian que la cuestión del sujeto no es eliminada por el estructuralismo -¿es que podría serlo?-, sino que es deconstruida en sus formas clásicas -como origen, causa o principio- y reconceptualizada.41
No es difícil hallar un común denominador entre estas premisas generales y las involucradas en el marco conceptual inherente a nuestro problema de investigación. La Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget, localiza, a nivel experimental, dos aspectos centrales sobre la génesis de los procesos cognitivos42. El primero de ellos postula que la realización de una acción no implica el conocimiento de la misma. La acción y el conocimiento de la acción – la conceptualización- son dos acciones diferentes.43 La segunda tesis estipula que el conocimiento no surge espontáneamente del funcionamiento psíquico de los sujetos, sea porque se lo considere innato, surgido a partir de categorías “a priori”, sea porque se lo interprete como producto de una “iluminación” subjetiva cuya fuente radica en condiciones psicológicas primarias cómo la percepción o la sensación. Más bien es una compleja construcción en la que intervienen factores de orden biológico, psicológico e histórico social. No es este el lugar para desarrollar los mecanismos que intervienen en él, pero si es necesario hacer ciertas referencias mínimas que permitan comprender cómo y porqué la acción -“piedra fundacional” del constructivismo epistemológico- desplaza la subjetividad como origen unívoco del conocimiento.44
En una mirada sociológica del proceso cognitivo, la tradición clásica de Karl Marx nos advierte que las “formas de conciencia” en sus diversas expresiones -religiosas, filosóficas, ideológicas- son modos de conocimiento y resolución -reproductiva o superadora- de los conflictos y contradicciones inherentes al
41 Dr. Etienne Balibar, Seminario Doctoral “El estructuralismo: ¿destitución del sujeto?”,ob. cit.42 Muchas de sus tesis, habían sido enunciadas en el sXIX por Karl Marx.43 Piaget, J., “La toma de conciencia”, p.268/70, ed. Morata, Madrid, 1985.
44 “La actividad cognoscitiva del sujeto consiste, desde el comienzo en la organización de sus acciones, en construir formas organizativas de sus propias acciones que le permiten ir incorporando nuevos elementos del entorno, los cuales irán adquiriendo nuevas significaciones puesto que en eso consiste la asimilación. El tan incomprendido ‘estructuralismo’ piagetiano tiene aquí sus raíces más profundas, porque las ‘formas organizativas’ no son otra cosa que estructuraciones, que constituyen sistemas de interrelaciones. Y la génesis de esas estructuraciones está -repitámoslo una vez más- en la coordinación de las acciones... la noción central del estructuralismo genético no es el sustantivo ‘estructura’ sino el verbo ‘estructurar’, sinónimo en este contexto del verbo ‘organizar’.” Rolando García, “El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2000, pag. 102/103.
desenvolvimiento de un orden social.45 De modo tal que analizar las formas de conciencia propias de un grupo social, o de un individuo, no puede escindirse del análisis de las dimensiones constitutivas de la infraestructura de un orden social y de la localización precisa que los individuos asumen en esa estructura de relaciones sociales. En otros términos, no pueden ser escindidas del análisis del carácter de su identidad social. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, sería incorrecto reducir esta identidad estrictamente al ámbito de la producción de la vida material, pues otro amplio conjunto de relaciones en el que se manifiestan los modos que asume el conocimiento de los procesos aseguran en mayor o menor medida las condiciones de su viabilidad.46 Las relaciones de correspondencia entre estas distintas dimensiones es compleja -un problema de conocimiento del que no mucho se sabe- y no pensamos que pueda reducirse a una relación mecanicista infraestructura / superestructura en la que las formas de conciencia cumplen un papel reproductivo de lo existente ad infinitum.
El tipo de reflexión presente en el Foucault de “Las palabras y las cosas” interroga por las condiciones de posibilidad de constitución de un saber. El mismo Foucault nos advierte que esta es una pregunta que sólo puede surgir en el marco de la episteme moderna47 y a través de este concepto Foucault intenta una respuesta, una respuesta que nos interroga: ¿es el orden propio de las cosas, su ser, el que impone, constriñe, el modo de concebirlas (el contenido atribuido a su ser) y la forma de pensarlas (la lógica de las relaciones y operaciones que con ellas podemos establecer)? o ¿es la posibilidad de pensarlas, el modo de concebir la posibilidad de su existencia y su ser, el que establece el orden de las cosas y delimita su visibilidad y su orden de relaciones?
Para abordar estas cuestiones, trazamos el siguiente plan:45 La obra investigativa del Prof. Juan Carlos Marín, sienta los fundamentos teóricos para reconceptualizar “formas de conciencia” –que siempre son “ formas de conciencia de clase” (en sus diversas formas de expresión y estadios de desarrollo)-, como “modos de conocimiento”. Ver “Conversaciones sobre el Poder. Una experiencia colectiva”, Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, UBA, Buenos Aires, 1995. 46 Gino Germani, en el trabajo de investigación fundador de la sociología científica en Argentina “Estructura social de la Argentina” (1955), nos advierte: “No bien se reflexione un poco resulta claro que una investigación sobre la estructura social, es decir, sobre la formación, composición, e interdependencia de los grupos sociales, presupone un conocimiento de la estructura cultural. Porque un grupo social no es una categoría aislada en base a una clasificación arbitraria, sino un conjunto de individuos que se distinguen por ciertas formas de obrar y de pensar que le son propias, o sea, por una ‘cultura’, en el sentido generalísimo que se la ha asignado. En efecto, nuestra percepción de un grupo social determinado, es en realidad percepción de una diferencia de significado sociológico, es decir una diferencia ‘cultural’”( Introducción, pag. 10, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987).
47 ¿Cuál es pues la relación y difícil pertenencia entre el ser y el pensamiento? ¿Qué es ese ser del hombre y cómo puede hacerse que este ser, que podría caracterizarse tan fácilmente por el hecho de que ‘posee pensamiento’ y que quizá sea el único que lo tenga, tenga una relación imborrable y fundamental con lo impensado? Se instaura una forma de reflexión muy alejada del cartesianismo y del análisis kantiano en la que se plantea por primera vez la interrogación acerca del ser del hombre en esta dimensión de acuerdo con la cual el pensamiento se dirige a lo impensado y se articula con él... A partir del momento en que el hombre se constituyó como una figura positiva en el campo del saber, el viejo privilegio del conocimiento reflexivo, del pensamiento que se piensa a sí mismo, no podía menos que desaparecer, pero que por ese mismo hecho era dado a un pensamiento objetivo el recorrer el hombre por entero- a riesgo de descubrir allí precisamente aquello que jamás puede darse a su reflexión y ni aun a su conciencia: mecanismos oscuros, determinaciones sin figuras, todo un paisaje de sombras que directa o indirectamente ha sido llamado inconsciente.... El hombre no pudo dibujarse a si mismo como una configuración en la episteme, sin que el pensamiento descubriera al mismo tiempo un impensado en el cual se encuentra preso. Lo impensado es lo otro” Ob. cit. pag. 316.
a. En primer lugar localizaremos como Foucault delimita el concepto en términos generales.
b. En segundo lugar, desagregaremos algunas de las dimensiones centrales comprometidas en él, y sus referentes empíricos, de modo de especificar ciertos aspectos de su objeto.
c. En tercer lugar, nos concentraremos en el planteo del autor sobre las mutaciones históricas en la conceptualización de la relación sujeto/ saber, de modo de identificar la mirada de Foucault sobre el lugar de la subjetividad en la “episteme”, propia de los períodos abordados en el texto, y el papel de la “episteme” en la constitución y transformación del concepto de sujeto.
d. Para finalizar, reflexionaremos sobre el papel de la subjetividad en la constitución del concepto de “episteme”, a partir de los aportes experimentales sobre los procesos cognitivos de la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget en el sXX.
II. PRIMERA PARTE :La dimensión social en la producción del conocimiento científico: “La estructura de las revoluciones científicas” de Thomas Kuhn
1. La dimensión social en la producción del conocimiento científico: “La estructura de las revoluciones científicas” de Thomas Kuhn
a) Entre la teoría de la cohesión social de Durkheim y la teoría de las “ventajas comparativas”
En el prefacio de “La estructura...”, Khun relata que en su paso de la física a la
historia de la ciencia, y de ella a las inquietudes filosóficas que inicialmente lo habían conducido a la historia, descubre y explora un conjunto de campos disciplinarios cuyos problemas de investigación son similares a los presentados por la historia de la ciencia. Menciona la investigación experimental de Jean Piaget sobre el origen y evolución de la concepción infantil de las nociones de causalidad, movimiento y vitalidad, enfatizando el problema del pasaje de un estadio conceptual al siguiente.48 También los descubrimientos de la psicología de la gestalt; los efectos del lenguaje en la visión del mundo analizados por Whorf; los estudios filosóficos de Quine49; las ideas de Fleck antecedentes de muchas de las suyas, que Kuhn considera necesario reinstalar en una “sociología de la comunidad científica”50. Reconoce en su estadía con psicólogos y sociólogos del Centro de Estudios Avanzados sobre las ciencias de la Conducta, en la etapa final de elaboración de su texto (1958/9), una experiencia que lo lleva a tomar conciencia de las controversias respecto a los fundamentos de la naturaleza de los problemas y métodos aceptados en ciencia. Una discusión endémica en ciencias sociales, y sin embargo, absolutamente pertinente en las llamadas ciencias “duras”, como la astronomía, la física, la química o la biología. En la búsqueda del origen de las diferencias entre los científicos de ambas comunidades, surgirá el concepto de paradigma cuyo papel en la investigación científica define como“realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad.” 51
El papel central atribuido a la comunidad científica como sujeto epistémico por excelencia, pone de manifiesto la relevancia que Kuhn da a la dimensión sociológica en la producción de la ciencia. Lo social, entendido en términos de las características específicas de las prácticas de un grupo humano particular: la“comunidad científica”. Un colectivo con atributos muy específicos, caracterizado por relaciones endógenas que acentúan su aislamiento respecto a otros grupos sociales, en las que el trabajo creador individual está dirigido a otros miembros de la profesión, con permanente evaluación intracomunitaria. Kuhn propone una caracterización – a nuestro juicio muy durkheimiana52 - de este grupo social: lo define por el conjunto de creencias que comparten, y del que se deriva el sistema valorativo y normativo que rige sus prácticas en un período histórico dado. El sistema educativo científico refuerza el aislamiento
48 Menciona las investigaciones presentadas en “The Child ‘s Conception of Causality”, Londres, 1930 y “Les notions de mouvemente et de vitesse chez l’enfant” ,París, 1946. 49 “From e logical point of view”, Cambridge, Mass.; 1953. 50 Ob. cit, pag. 11.51 Ob. cit. pag. 13.52 Retomadas en las tradiciones sociológicas de Talcott Parsons y Merton.
respecto a la sociedad en sentido amplio, asemejando su estrechez y rigidez a las de la teología ortodoxa.
Es importante aclarar, que “lo social”, en términos de las condiciones que imponen al desarrollo científico los procesos políticos, sociales, económicos e intelectuales son pensadas por Kuhn como condiciones “externas”,“ajenas.” Es decir, asume la existencia de procesos inherentes y procesos externos al desarrollo científico. 53
Sin embargo, los reconoce como “una dimensión analítica de importancia primordial para la comprensión del progreso científico”54, aunque carente de incidencia central en las tesis principales desarrolladas en su ensayo. Si bien los ha estudiado en trabajos como “ “The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Developmente of Western Thought”, considera que el papel de las condiciones externas es menor respecto a los problemas estudiados en “La estructura...”. Aunque en este texto procure discursivamente reintegrar la ciencia al contexto histórico que la produce – “un papel para la historia”- el intento queda acotado al papel de los libros de texto en la formación científica. Como señala Gómez55, en su enfoque de la evolución del pensamiento científico, los factores históricos no son introducidos como variables empíricas concretas a analizar.
Kuhn identifica una dimensión clave para comprender la direccionalidad que asume el carácter de las prácticas de la comunidad científica: su concepción de la naturaleza, su modo de ver el mundo. Toda la visión social-comunitaria en Kuhn es claramente influida por la teoría social de Emile Durkheim: de la vigencia o crisis de las creencias comunitarias que fundamentan la concepción de la naturaleza, depende la cohesión y estabilidad grupal. Es la visión compartida – y naturalizada - la argamasa que posibilita la existencia de la comunidad. Esta “mentalidad” responde a preguntas tales como : ¿de qué entidades se compone el universo y como interactúan entre sí y con los sentidos? ¿qué preguntas pueden plantearse legítimamente sobre ellas y qué técnicas pueden emplearse para buscar las soluciones? Las respuestas a estas preguntas son transmitidas generacionalmente en la educación y formación de nuevos científicos, a partir de los libros de texto que enfrentan.56 En la actividad de la ciencia normal se predica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo, suprimiendo lo que puede subvertir esos compromisos básicos.
La concepción de la naturaleza expresa la imaginación científica.57 Según ella se transforme, se transforma el mundo en que se lleva a cabo el trabajo científico:”las entidades que contiene y no contiene el Universo.”58 La concepción de la naturaleza proporciona el sistema o marco teórico y conceptual que constituye los hechos que estudia la ciencia: “Los hechos y las teorías científicas no son categóricamente separables”59 Un descubrimiento se transforma en un nuevo concepto de la teoría, sólo cuando la comunidad profesional reevalúa sus procedimientos experimentales,
53 Ob. cit, pag. 16.54 Ob. cit. pag. 1755 Seminario Doctoral, Fac. Filosofía y Letras, ob. cit., desgrabación clase nº2: 9 de septiembre de 2002. 56 “...tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza a entrar en los cuadros conceptuales proporcionados por la educación profesional” , cap. 1. Introducción: Un papel para la historia Ob. cit. pag. 26.57 Ob. cit., , pag. 28.58 Ob. cit, pag. 29.59 Ob. cit, pag. 29.
reestructura los viejos conceptos con los que está familiarizada, es decir, modifica el sistema teórico por el cual se ocupa del mundo.
La concepción del mundo de la comunidad supone un conjunto de compromisos “consensuados” entre sus miembros, de los que surgen el conjunto normativo y valorativo que rige sus prácticas: las normas y criterios que regulan la aceptación o rechazo de teorías por parte de la comunidad, los problemas admisibles y las soluciones viables a esos problemas. Estos compromisos desempeñan un papel clave, pues de ellos depende cuál será el sistema teórico operante en la producción científica. Cuando extraordinariamente, los compromisos se rompen, se inicia una época de revolución científica, que originará finalmente un nuevo conjunto de compromisos. El reconocimiento de anomalías no resueltas por la tradición científica vigente, no es causa suficiente para la sustitución de una vieja teoría por una nueva. La comunidad está compuesta por fracciones o subgrupos que compiten entre sí y el resultado de este intercambio competitivo, dirime la adopción o el rechazo de una nueva teoría.
Toda ciencia normal es producto de la investigación científica pasada reconocida como fundamento para la práctica científica posterior. Su definición de problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos –ley , teoría, aplicación e instrumentación – proporcionan modelos de los que surgen tradiciones coherentes de investigación científica: los paradigmas. En la Postdata de 1969 nos aclara que hay un sentido estrictamente sociológico en la definición de paradigma: “toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc. que comparten los miembros de una comunidad dada.”60 Precisamente la estructura comunitaria de la ciencia la convierte en objeto de indagación sociológica e histórica.
El paradigma como matriz disciplinaria surgida de la interrelación de los miembros de la comunidad científica expresa entonces, una doble objetivación:
1- la objetivación de una cosmovisión o concepción compartida sobre el Universo y la Naturaleza en términos de presuposiciones, puntos de vista, creencias y perspectivas de índole valorativa, filosófica y metafísica
2- la objetivación de un cuerpo normativo, derivado de la anterior, que regula la práctica investigativa de los miembros de la comunidad, delimitando de antemano el campo de observabilidad de objetos, problemas, leyes y teorías. Es decir, delimitando los ejemplares o ejemplos concretos de problemas y soluciones que caracterizan el paradigma, y que se transmiten en la educación de los investigadores en su carrera científica a través de los libros de texto.61
Kuhn atribuye la posibilidad de esta objetivación a la interacción de los miembros de la comunidad en términos del consenso necesario que hace del paradigma la fuente de coherencia de las tradiciones de la ciencia normal. Una tradición que se transmite intergeneracionalmente, en la formación de nuevos científicos, en base a criterios de autoridad emanada del consentimiento recíproco intracomunitario.
60 Ob. cit, Postdata 1969, pag. 269.61 “Examinada de cerca, tanto históricamente como en el laboratorio contemporáneo, esa empresa parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites preestablecidos y relativamente inflexible que proporciona el paradigma. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos; en realidad a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados frecuentemente ni siquiera se los ve.” , cap. 2 El camino hacia la ciencia normal, pag. 53.
Sin embargo, no desconoce que los períodos en que la comunidad aparece cohesionada y unificada – la ciencia normal – son los resultantes de otros previos en los cuales las fracciones que componen la comunidad científica entran en conflicto. La ciencia normal supone una etapa de equilibrio en la confrontación, por un período más o menos prolongado de la historia científica, producto de la equilibración en un período de previo desequilibrio o disputa entre fracciones, en el cual una de ellas logra imponerse.62 Kuhn – a diferencia de un Durkheim- asume explícitamente la confrontación entre fracciones comunitarias como un inobservable para los científicos, por la misma dinámica de la ciencia entre períodos revolucionarios y normales: la autoridad emanada de los libros de textos científicos y obras de divulgación de los resultados vigentes en el paradigma triunfante, material educativo de los nuevos investigadores, ocultan las revoluciones científicas que dieron origen a esos resultados, ofreciendo una versión lineal y acumulativa de la historia de esa disciplina.63 “El miembro de una comunidad científica madura es, como el personaje típico de 1984 de Orwell, la víctima de una historia rescrita por quienes están en el poder.”64 Cuando se prescinde de una visión diacrónica y genética de la historia, el paradigma triunfante se naturaliza en un pretendido consenso comunitario, pues este supuesto es la condición de existencia de la comunidad científica. De este modo, dice Kuhn, se tornan inobservables los cambio históricos de la jerarquía de criterios, la relevancia de los supuestos metafísicos usados, los ejemplares, la misma idea de ciencia.
Sin embargo, el reconocimiento khuniano de los factores que otorgan “un papel para la historia” no son analizados en su interacción con los factores epistémico – normativos inherentes al conocimiento científico, hasta las últimas consecuencias. Una de las resultantes de esta omisión analítica, es el desdibujamiento de las implicancias de la dinámica social conflictiva, clave para entender el modo en que ciertas normas logran la institucionalización. En otros términos, necesaria para comprender la interacción entre lo que Kuhn denomina períodos de ciencia normal y períodos de ciencia revolucionaria. En lugar de ello, nos ofrece dos clases de explicación diferentes y contradictorias entre sí. Por un lado describe en varios capítulos la que acabamos de sintetizar. Paralelamente, ofrece una versión reduccionista, en términos de la teoría de la competencia y las ventajas comparativas. En esta última, la conversión de una teoría en paradigma –nos dice - radica en su capacidad de mayor persuasión de la comunidad científica de sus virtudes y ventajas respecto a las otras competidoras, sin necesidad de explicar todos los hechos que con ella se confrontan. Como el paradigma explica más y mejor, los hombres de ciencia tienen dos alternativas: o se convierten, o se excluyen de la profesión.
Las reglas del paradigma que establecen cómo es el mundo y qué es la ciencia, le
permiten al investigador abocarse a su tarea: resolver enigmas. El científico tiene que resolver problemas y en tal sentido la racionalidad que involucra es absolutamente instrumental. El paradigma con su determinación de leyes y teorías, sus procedimientos y aplicaciones, restringen el campo fenomenológico: determina qué es observable y qué
62 “La competencia entre fracciones de la comunidad científica es el único proceso histórico que da como resultado, en realidad, el rechazo de una teoría previamente aceptada o la adopción de otra.” Ob. cit. pag. 30.63 “Los libros de texto comienzan truncando el sentido de los científicos sobre la historia de su propia disciplina y a continuación proporcionan un substituto para lo que han eliminado”. Ob. cit., cap. XI “La invisibilidad de las revoluciones, pag. 214. 64 Ob. cit. cap. 13 Progreso a través de las revoluciones, pag. 257.
no.65 Proporciona un marco de inteligibilidad de los hechos y procesos, y los instrumentos para operar con ellos. Incluso la aparición de anomalías no previstas por el paradigma es registrable sólo si el investigador dispone de cierta capacidad observacional y conceptual como para poder percibirlas. “La anomalía sólo resalta contra el fondo proporcionado por el paradigma.“66 Una vez percibidas se abre un período de ajuste de las categorías conceptuales, dentro de la ciencia normal. El paradigma ofrece herramientas para la resolución de problemas y dichos instrumentos no se abandonan, excepto que sea absolutamente necesario hacerlo. Aún ante muestras reiteradas de incapacidad resolutiva, ese paradigma se abandona sólo cuando se dispone de un candidato alternativo a ocupar su lugar. No es posible pensar fuera de un marco conceptual para hacerlo; ni resulta económico la construcción de nuevas herramientas cuando las anteriores pueden operar.
¿Cómo y por qué se da entonces el proceso de sustitución paradigmática? La situación de crisis del paradigma vigente es causa necesaria, pero no suficiente. Las anomalías o ejemplos en contrario encontrados por los científicos, los llevan más a reformulaciones ad hoc que al rechazo inmediato por los científicos. Ningún paradigma resuelve completamente todos los problemas. ”Ningún proceso descubierto hasta ahora por el estudio histórico del desarrollo científico se parece en nada al estereotipo metodológico de la demostración de falsedad, por medio de la comparación directa con la naturaleza. Esta observación no significa que los científicos no rechacen las teorías científicas o que la experiencia y la experimentación no sean esenciales en el proceso en que lo hacen Significa (lo que será al fin de cuentas un punto central) que el acto de juicio que conduce a los científicos a rechazar una teoría aceptada previamente, se basa siempre en más de una comparación de dicha teoría con el mundo. La decisión de rechazar un paradigma es siempre, simultáneamente, la decisión de aceptar otro, y el juicio que conduce a esa decisión involucra la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza, y la comparación entre ellos”67
Sin embargo esta apelación de Kuhn a la comparación y evaluación consciente de dos paradigmas en competencia, para la determinación de la supremacía de uno sobre otro, no condice con su enumeración de manifestaciones reales del proceso de crisis científica: la proliferación de teorías en competencia, la disposición a ensayar novedades, el recurso a análisis y debates filosóficos de los fundamentos de la práctica de investigación. Estos síntomas son los retazos de un proceso cuya plena conciencia no alcanza el investigador individual, enfrentado a anomalías no resueltas en el paradigma vigente. Kuhn mismo nos advierte que la confrontación no es dirimible en los términos evaluativos y comparativos conscientes de la ciencia normal.
El proceso de sustitución paradigmática que describe Kuhn, nuevamente da cuenta de su introducción de la dimensión social en su análisis de la génesis y transformación del pensamiento científico.“Las revoluciones científicas son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible.”68
65 “Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preprado a ver”, Ob. cit, cap. 10 Las revoluciones como cambios del concepto del mundo, pag. 179. 66 Ob. cit. , cap. 6 La anomalía y la emergencia de los descubrimientos científicos, pag. 111.67 Ob. cit., cap. 8 La respuesta a la crisis, pag. 128/9. 68 Ob. cit., cap. 9 Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas, pag. 149.
La analogía del concepto de revolución científica con el de revolución política, el paralelismo metafórico entre el desarrollo político y el científico, es precisamente inteligible a la luz de la dimensión social inherente al proceso. Dimensión de la cual Kuhn no hace abstracción, aunque la haga operar en la especificidad del funcionamiento epistemológico.
La revolución pone de manifiesto los rasgos “sociales” de la comunidad científica: la existencia de subdivisiones o fracciones enfrentadas (respecto a las potencialidades funcionales del paradigma vigente en la interacción con la naturaleza); la confrontación institucional (la pugna entre el viejo y nuevo orden); la existencia de heterogeneidad en los modos posibles de vida (incompatibles entre sí) y el sentimiento de mal funcionamiento; las heterogéneas visiones o formas del mundo (gestalt); la consiguiente necesaria persuasión /imposición de los miembros de la comunidad respecto de las bondades de la nueva propuesta (por medios pacíficos o por el uso de la fuerza).
Precisamente, que la nueva propuesta se establezca consensuadamente por medio de la persuasión de una fracción comunitaria por otra, a través de la competencia argumentativa racional consciente, no es exactamente lo mismo que la imponga la fracción comunitaria por medio de la fuerza (aunque su poder se fundamente en argumentos epistémico racionales). Se expresa nuevamente la dualidad presente en Kuhn respecto al objetivo funcionamiento comunitario, oscilante entre una dinámica competitiva y una dinámica confrontativa.
b) Razón y Valores: el “creyente” en el progreso científico
¿Cómo se decide la comunidad científica entre dos paradigmas rivales? Este es un problema en la teoría de Kuhn. No se resuelve por la comparación de la capacidad de las teorías para explicar las pruebas que tienen a mano, o por construcción imaginaria de esas pruebas, con un lenguaje observacional neutro, ajeno a un paradigma determinado.69 Tampoco por falsación en la que una prueba contraria a la teoría establecida impone su rechazo, lo que llevaría a criterio de Kuhn a rechazar teorías en todo momento.70 Es obvio que las experiencias anómalas producen competidores para el paradigma vigente. Sin embargo, quienes proponen paradigmas en competencia se encuentran por lo menos en pugna involuntaria. “Ninguna de las partes dará por sentadas todas las suposiciones no empíricas que necesita la otra para poder desarrollar su argumento; como Proust y Berthollet, cuando discutieron sobre la composición de los compuestos químicos, estarán, hasta cierto punto, obligadas a hablar sin entenderse; aunque cada una de ellas podrá esperar poder convencer a la otra de su modo de ver su ciencia y sus problemas, ninguna podrá esperar probar su argumento. La competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que pueda resolverse por medio de pruebas”71 La inconmensurabilidad interparadigmática hace que la comunicación a través de la línea de división revolucionaria, sea inevitablemente parcial.
No hay norma superior que regule la elección de un paradigma más que la aceptación de la comunidad pertinente. Lo que explica la supremacía de un paradigma
69 Como postulan las teorías de verificación de probabilidades. Ver de E. Ángel, “Principles of the Theory of Probability”, Vol 1, num 6, International Encyclopedia of Unified Science..70 K. Popper, “The Logic of Scientific Discovery”, New York, 1959.71 Kuhn, ob. cit., pag. 230.
sobre otro, es la conversión de la comunidad al nuevo paradigma: la conversión a un nuevo mundo, en el que otros son los interrogantes y sus respuestas Lo que determina la conversión - la elección de un paradigma respecto a otro por su mayor significación, por la mayor relevancia de los problemas que enfrenta – son los valores de la comunidad. Pero estos valores tienen un carácter muy particular: se trata de criterios específicamente intraepistémicos - predictibilidad, rigor, precisión cuantitativa, simplicidad, capacidad abarcativa - cuyo aspecto “valorativo” reside en su jerarquía y ordenamiento cambiante en cada paradigma.
La connotación del proceso de sustitución paradigmática en Kuhn no es unívoca: se trata nuevamente de decisiones valorativas, aunque de carácter epistémico, sustentadas en última instancia en concepciones filosóficas y metafísicas del universo. No se trata de una lógica neutral. Se trata de la fe 72 en el éxito del nuevo paradigma, no de una decisión exclusivamente racional, aunque el logro de la persuasión comunitaria se fundamente básicamente en las “buenas razones”, racionales, de carácter epistémico. Es por este doble carácter valorativo/ epistémico que muchas veces este proceso no se produce, y si lo hace, transcurren décadas, no tanto por la conversión de los mismos científicos a lo nuevo, sino por la formación de los nuevos científicos bajo los criterios del nuevo paradigma. Es decir, se trata de un proceso intergeneracional, más que intrageneracional. La larga duración histórica del proceso es la escala necesaria para analizarlo en su justa dimensión, en la que el sujeto de conversión no es el individuo sino la comunidad.
El énfasis khuniano puesto en el “internalismo” de los procesos que rigen la ciencia, no es completo. El paradigma es definido en términos de una red de compromisos de orden conceptual, teórico, metodológico e instrumental, estrictamente intraespecíficos de la dinámica de la producción científica de conocimiento. Una red que atraviesa tanto el objeto a estudiar, como al sujeto epistémico que lo aborda: la comunidad científica como tal. Si bien los valores propios de una matriz disciplinaria refieren a la práctica de investigación científica , es indudable que su origen como el de todos los compromisos conceptuales y teóricos paradigmáticos, es de carácter filosófico y hasta metafísico. Por una parte, la significación de la práctica científica excede el aspecto normativo entendido como el conjunto de reglas que la regulan. Lo que define a un científico como tal es su interés “por comprender el mundo y por extender la precisión y el alcance con el que ha sido ordenado”.73 Esta meta se asienta en valores, y es ella la que lleva al investigador a analizar todo tipo de detalles empíricos en la naturaleza. El refinamiento de sus técnicas de investigación, la articulación más precisa de sus teorías tienen sentido en función de esta meta de “extender la precisión y el alcance con que el mundo ha sido ordenado”. Al mismo tiempo, es evidente que los consensos comunitarios primarios no son de carácter normativo, sino de orden filosófico, de los cuales se deriva una metodología del trabajo científico. 74 Con la derivación de los 72 Ob. cit., pag. 244.73 Ob. cit. , cap. 4, La ciencia normal como resolución de enigmas, pag.78.74“Desde aproximadamente 1630, por ejemplo, y sobre todo después de la aparición de los escritos científicos de Descartes que tuvieron una influencia inmensa, la mayoría de los científicos físicos suponían que el Universo estaba compuesto de partículas microscópicas y que todos los fenómenos naturales podían explicarse en términos de forma, tamaño, movimiento e interacción corpusculares. Este conjunto de compromisos resultó ser tanto metafísico como metodológico. En tanto que metafísico indicaba a los científicos qué tipo de entidades contenía y no contenía el Universo: era sólo materia formada en movimiento. En tanto que metodológico, les indicaba cómo debían ser las leyes finales y las explicaciones fundamentales: las leyes deben especificar el movimiento y la interacción corpusculares y la explicación deber reducir cualquier fenómeno natural dado a la acción corpuscular conforme a esas
compromisos metodológicos a partir de esta concepción filosófica del universo, la escisión neopositivista entre un contexto de descubrimiento influido por factores extraciencia y un contexto de justificación inherentemente epistemológico y normativo, se diluye.
En la Postdata de 1969, Kuhn nos advierte que su análisis de los procesos de conversión paradigmática y su concepto de inconmensurabilidad han llevado a muchos lectores especializados en filosofía de la ciencia75, a atribuirle una versión subjetiva, mística e irracional de la ciencia. Como si en la elección de teorías no intervinieran decisiones racionales inherentes a los procesos epistémicos. Lo que su visión enfatiza – contra el neopositivismo o el popperianismo - es la imposibilidad de seleccionar teorías por medio de pruebas matemáticas o lógicas concluyentes, tal cual consignamos anteriormente. No hay un procedimiento sistemático de decisión.¿Cómo se da la conversión? Kuhn atribuye un rol preponderante a las “técnicas de argumentación persuasiva”, en las que intervienen toda clase de razones. Aunque admite razones en las que los factores externos (idiosincrasia, reputación, nacionalidad) juegan un rol importante, reconoce como más efectivas para la persuasión, las razones de índole intraepistémica: invocar la pretensión de resolver los problemas que llevaron a la crisis del paradigma anterior, la demostración de mayor precisión cuantitativa, la capacidad predictiva, el sentido estético de la nueva teoría, la sencillez, la utilidad, etc. Sin embargo, enfatiza que estas razones “racionales” funcionan como valores comunitarios, y entonces pueden aplicarse diferencialmente por los individuos y los grupos.
“Lo que debe comprenderse, en cambio, es el modo particular en que un conjunto de valores compartidos interactúa con las experiencias particulares que comparte toda una comunidad de especialistas para determinar que la mayoría de los miembros del grupo a fin de cuentas encuentre decisivo un conjunto de argumentos por encima del otro. Tal proceso es la persuasión.”76
Subsiste el problema de cómo se comunican, en su recíproco intento de persuasión, dos visiones del mundo inconmensurables. Estas dos visiones incompatibles, tienen a pesar de todo, cosas en común: los mismos estímulos actuando sobre ellos, un aparato neuronal general, una historia de programación neuronal compartida, a pesar de las últimas divergencias. Aunque Kuhn advierte que el problema no es meramente lingüístico, la solución que ofrece no sale de esos términos. Los paradigmas ahora (1969) redefinidos como “comunidades lingüísticas”, pueden ser traducidos, aunque sea parcialmente. Se trata de intentar descubrir lo que otro subgrupo ve, incluso pronosticar su posible comportamiento. Es esto lo que la historia de la ciencia hace cuando se enfrenta a teorías científicas antiguas.
Hay cierta contradicción, a mi criterio, en la resolución de Kuhn. Por un lado, la persuasión por “buenas razones” no implica conversión necesariamente. La “extranjería” no se supera totalmente, aún en el esfuerzo conciente de hacerlo y la inconmensurabilidad persiste. Por otro lado, en caso de conflicto de valores en la comunidad científica, identifica un criterio aplicable a los paradigmas enfrentados, un
leyes. Lo que es todavía más importante, la concepción corpuscular del universo indicó a los científicos cuántos de sus problemas de investigación tenían razón de ser.” Ob.cit., pag. 77. 75 Cita a Dudley Shapere “Mind and Cosmos: Essays on Contemporary Sciencie and Philosphy”; Israel Scheffler “Science and Subjectivity”; los ensayos de Karl Popper , Imre Lakatos y Stephen Toulmin en “Growth of Knowledge”.76 Ob. cit., Posdata 1969, pag. 305.
común denominador que usualmente opera en la historia de la ciencia para dirimir el conflicto: la mayor precisión cuantitativa (accuracy) en la capacidad para plantear y resolver enigmas. La identificación de esta norma prevaleciente, le permite enfrentar las críticas sobre su posición “relativista cultural”, admitiendo la superación de teorías precedentes por las posteriores en su capacidad resolutoria, aún cuando los enigmas sean diferentes en cada marco. No se trata de un progreso en el sentido de mayor adecuación de la nueva teoría a la naturaleza, o a la verdad.77 La mecánica de Newton representa una mejora sobre la de Aristóteles y la de Einstein sobre la de Newton en la medida en que resuelven sus enigmas con mayor precisión cuantitativa. Ante las acusaciones de relativismo, se autodefine como “un convencido creyente en el progreso científico.” 78
Podemos trazar una primer conclusión de la lectura del texto de Kuhn: si bien hay un esfuerzo, en relación a la tradición empirista y neopositivista, por atribuir un papel analítico a la dimensión histórica y social en la dinámica del conocimiento científico, esta dimensión se superpone, a veces confusamente, a la dimensión propiamente cognitivo-epistémico. La imbricación entre ambas limita la profundidad del estudio específico de cada una de ellas y suplanta el análisis del problema de su interrelación.
Desde nuestra perspectiva, esta interrelación comienza a ser planteada como objeto de estudio e investigación a partir de la sociología del conocimiento de Mannheim, sustentada en las tradiciones de Karl Marx y Max Weber, y la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget, en los siglos XIX y XX.
2. Nuestra perspectiva: algunos antecedentes teóricos del problema
a) La sociología del conocimiento: Marx, Weber, Mannheim.
Varios son los antecedentes de la formulación del interrogante sobre la incidencia de los procesos sociales en la construcción de las diversas formas que asume el conocimiento humano. El de mayor sistematización conceptual dentro de la sociología, tal vez sea el aportado por Karl Mannheim, en la década del treinta en Alemania, quien sienta los fundamentos teóricos y metodológicos de la “sociología del conocimiento”.79 Esta disciplina es tributaria de dos grandes vertientes de la teoría sociológica: las teorías de Max Weber y Karl Marx, cuyos principales aportes señalaremos a continuación.
El principal mérito de la sociología del conocimiento de Mannheim, es a nuestro juicio, el haber puesto de relevancia dos dimensiones centrales en la configuración de los distintos modos que puede asumir el pensamiento de los grupos sociales, incluido el pensamiento científico:
1- la orientación del sentido de las acciones que constituyen el conocimiento humano según normas, valores, y motivaciones cuya génesis es explicable y comprensible en relación al carácter de la estructura social en cada momento histórico. En consecuencia 77 “La idea de una unión de la ontología de una teoría y su correspondiente ‘verdadero’ en la naturaleza me parece ahora, en principio, una ilusión.” Ob. cit, pag. 314.78 Ob. cit, pag. 313.79 La primera edición en alemán de “Ideología y Utopía. Introducción a la sociología del conocimiento.” (ob. cit.) es del año 1936.
es la práctica social - observable en el plano de la acción, tanto individual, como colectiva – la que otorga sentidos a las diversas concepciones del mundo existentes en cada etapa.
2- la significación del concepto de ideología para analizar el desenvolvimiento intelectual colectivo de los grupos humanos en el devenir histórico (sean clases sociales, partidos, sectas religiosas, etc.), entendiendo por ella no un conjunto de representaciones o ideas que disfrazan más o menos conscientemente una situación - como un engaño deliberado para proteger intereses - sino más bien la correspondencia localizable entre la perspectiva o mentalidad de un grupo – la concepción del mundo - y su posición en la estructura social. Es decir se reconocen diferencias estructurales en las mentalidades que operan sobre una base social diferente.
En lo que sigue, procuraremos una descripción de cada uno de estos dos aspectos y sus efectos en algunos postulados epistemológicos básicos.
a) 1. La incidencia de los procesos histórico sociales en la constitución del conocimiento humano
Mannheim asigna a la sociología del conocimiento la tarea de resolver el problema de las condiciones sociales en que nace el pensamiento. Como teoría, la define como una investigación empírica que describe y analiza la estructura de las formas en que las relaciones sociales – la situación vital – lo influencian, de hecho. 80 En segundo lugar es una indagación epistemológica que trata de la influencia de esta interrelación sobre el problema de la validez.
Se trata de captar el pensamiento dentro del marco de la situación histórico social de la cual emerge. Su enfoque confronta el método de la psicología y epistemología individualistas que tradicionalmente habían explicado el sentido de los fenómenos culturales estudiando su origen en el sujeto y la psiquis individual. La ficción del individuo aislado y autosuficiente81 es superada con la asunción del conocimiento como proceso cooperativo, de hombres pertenecientes a grupos que han desarrollado un estilo particular de pensamiento en una interminable serie de respuestas a ciertas situaciones típicas que caracterizan su posición común, más allá de las participaciones individuales diferentes. El individuo encuentra en la sociedad modos preformados de pensamiento y conducta.
Así como el análisis tradicional ha separado el pensamiento individual de su situación de grupo, de igual modo, ha separado el pensamiento de la acción, en el supuesto tácito de que, o bien las relaciones entre el pensamiento y la actividad colectiva humana, carecen de significación para el conocimiento “correcto” 80 “En cuanto es una teoría, se esfuerza en analizar las relaciones que existen entre el conocimiento y la existencia; en cuanto es una investigación histórico-sociológica, procura trazar las formas que ha asumido esta relación en el desarrollo intelectual del género humano.” (Mannheim, K., ob. Cit, punto V Sociología del Conocimiento, 1. Naturaleza y fin de la sociología del conocimiento, pag. 231) 81 El individualismo metodológico y teórico es producto del florecimiento del liberalismo individualista del renacimiento, período histórico caracterizado por la desintegración del orden social característico de la Edad Media, en los albores del naciente capitalismo. La disgregación social, la competencia entre individuos pertenecientes a las minorías dominantes, su aparente iniciativa en la acción y en el saber, son factores que contribuyeron, a los ojos de Mannheim, a tornar inobservable la interconexión original del orden social, y el consecuente descubrimiento tardío del factor social del conocimiento por parte de la psicología y la epistemología.
(epistemológicamente normado) o bien puede ser segregados sin dificultad alguna. Sin embargo puede corroborarse históricamente diferencias significativas en las formas de pensamiento de los grupos sociales según sea la actividad colectiva de la que participen.
La influencia de la sociología de Marx es innegable:
“La producción de las ideas y las representaciones, de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres como el lenguaje de la vida real. Los hombres son los productores de su representaciones, de su ideas, etc. pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de las fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente , y el ser de los hombres es su proceso de vida real...Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan, o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos, y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica, y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden , así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan si producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.” 82
Los factores existenciales característicos de cada período histórico, influyen en la génesis de la forma y contenido de las ideas, determinando el alcance y la intensidad de la perspectiva del sujeto epistémico.83Así una perspectiva involucra, entre otros 82 En Karl Marx: “La ideología alemana”, Ediciones Pueblos Unidos y Editorial Cartago, Buenos Aires, 1986, I. Feurbach contraposición entre la concepción materialista y la idealista, pag. 26.
“En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se alza un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina [bedindgen] el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia....Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las que resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores, antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee sólo tareas que puede resolver, pues considerándolo más profundamente siempre hallaremos que la propia tareas sólo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos, se hallan en proceso de devenir.” En Karl Marx: “Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”, Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI Editores, México, 1985, pag. 66/7.83 “Perspectiva, en este sentido, significa la forma en que contemplamos un objeto, lo que percibimos de él, y como lo reconstruimos en nuestro pensamiento. Por tanto, la perspectiva es algo más que una determinación meramente formal del pensamiento. Se refiere también a los elementos cualitativos de la estructura del pensamiento, elementos que forzosamente debe dejar pasar por alto la lógica puramente formal. Precisamente, esos factores son responsables del hecho de que dos personas, aún cuando
factores: el análisis del sentido de los conceptos que se usan, el fenómeno del contraconcepto, la estructura del aparato categorial, los modelos dominantes de pensamiento, el nivel de la abstracción y la ontología que se presupone. Estos principios organizativos y ordenadores de la experiencia y observación, arraigan en lo más profundo de la psiquis, pero su origen no es de carácter subjetivo.
La tesis de la sociología del conocimiento respecto del origen y radio de acción de un modelo de pensamiento estipula una “peculiar afinidad” entre la posición social de determinados grupos y su modo de interpretar el mundo.
“Por esos grupos no entendemos meramente clases, como lo haría cierto tipo dogmático de marxismo, sino también, generaciones, grupos estatutarios, sectas, grupos de trabajadores, escuelas, etc. De no concederse cuidadosa atención a agrupaciones sociales de esa índole, altamente diferenciadas, y a las corrientes diferenciaciones en los conceptos, categorías y patrones de pensamiento, y de no sutilizar las relaciones entre la super y la infraestructura, sería imposible demostrar que, en relación con la riqueza de los tipos de conocimiento y las perspectivas que han aparecido en el curso de la historia, existen relaciones similares en la subestructura de la sociedad. Por supuesto, no pretendemos negar que de todas las agrupaciones y unidades antes mencionadas la estratificación clasista es la más importante, ya que, en último análisis, todos los demás grupos surgen como partes de las condiciones más esenciales de producción y dominación. Sin embargo, el investigador que, frente a la variedad de tipos de pensamiento, trata de situarlos exactamente, no podrá seguir conformándose con el concepto indiferenciado de clase, sino que habrá de reconocer además las unidades sociales existentes, y los factores que condicionan la posición social, fuera de los de clase.” 84
De este modo el método de la sociología del conocimiento permite conocer al investigador la concepción del mundo de un grupo social, como su orientación a ciertos sentidos, valores y propósitos inherentes a determinada posición social. En esta definición es palpable la influencia de la sociología de Max Weber. La concepción del mundo es un “ethos”, una mentalidad o “espíritu”, que conlleva un estilo de vida, el cual impulsa psicológicamente la acción individual, según una ética definida como conjunto de valores morales/ normativos que otorgan sentido “obligatorio” a ciertos cursos de acción. Es claro el combate de Weber contra las perspectivas mecanicistas de la relación entre la esfera económico- productiva y las dimensiones políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, etc., en la explicación causal de los procesos sociales.85
apliquen en idéntica forma las mismas leyes de lógica formal, es decir, el principio de contradicción o la fórmula del silogismo, pueden juzgar el mismo objeto de un modo enteramente distinto.” (Mannheim, ob. cit. punto 2.Las divisions de la teoría del conocimiento, pag. 238) 84 Ob. cit, pag. 241.85“La médula más difícilmente accesible del problema: determinar la influencia de ciertos ideales religiosos en la formación de una ‘mentalidad económica’, de un ethos económico, fijándonos en el caso concreto de las conexiones de la ética económica moderna con la ética racional del protestantismo ascético. Por tanto nos limitamos a exponer aquí uno de los aspectos de la relación causal ( no la causalidad de la economía y la estructura social en la religión )”....”Querer hablar a cuenta de todo esto de un reflejo de las relaciones materiales en la superestructura ideal, sería un craso contrasentido. Por tanto henos de preguntarnos: ¿qué ideas fueron las determinantes de un tipo de conducta, sin más finalidad aparente que el enriquecimiento, fuese integrado en la categoría de ‘profesión’, ante la que el individuo se sentía obligado? Pues esta ‘obligación’ es justamente lo que suministra apoyo y base ética a la conducta del empresario de ‘nuevo estilo’ En Weber, M: La ética protestante y el espíritu del
La determinación de la particularidad de una perspectiva se convierte en un índice cultural e intelectual de la posición del grupo en cuestión. El objeto de la sociología del conocimiento es afinar el sentido en la esfera del pensamiento, perfeccionando la técnica de la historia social a tal grado que permita percibir la estructura social como un todo, es decir como la trama de fuerzas sociales que actúan unas sobre las otras, de las que han surgido las varias maneras de observar y pensar las realidades existentes en las que tropezamos en las diferentes épocas.
a) 2. La dimensión ideológica en la construcción del conocimiento humano: la superación de una teoría de la ideología por la sociología del conocimiento
Mannheim nos advierte que el analista de la génesis social del conocimiento - en sus diversas expresiones incluida la ciencia - no puede prescindir del concepto de ideología para evaluar las formaciones intelectuales de una época determinada. Si bien la dimensión ideológica de los procesos sociales y políticos ha sido históricamente puesto de relevancia por la teoría de Marx, el significado del concepto se remota más allá del marxismo, y sin duda ha cobrado diversos sentidos a lo largo de la historia.
Una de las acepciones comunes del término refiere al escepticismo de un individuo respecto a las ideas de otro, evaluándolas como mentiras conscientes, semiconscientes o involuntarias disimulaciones hacia el prójimo o hacia uno mismo, en función de la preservación conciente de sus intereses. Su sentido particular, cobra evidencia cuando lo confrontamos con otra acepción del concepto, al que adscribe Mannheim. Este último remite a la estructura total de la mentalidad de una época o un grupo histórico social concreto. Una concepción del mundo o sistema de pensamiento que involucra modalidades de experiencia, observación y conceptualización específicas, producida por la vida colectiva.
El sujeto de ideología precisamente es el grupo social, pues ni los individuos concretos ni la suma abstracta de todos ellos son portadores de este sistema total. En la acepción particular del término, el contenido individual del pensamiento se remite a los intereses del sujeto, y en tal sentido este análisis se acerca a una “psicología de las masas” o psicología social, la cual estudia el comportamiento del individuo en la muchedumbre o bien, la integración a las masas de la experiencia psíquica de muchos individuos. Pero este análisis psicocolectivo no agota la complejidad del problema. Se trata de determinar las implicancias teóricas del modo de pensar individual y colectivo.
Precisamente el tránsito de una concepción particular a una total de la ideología se manifiesta en el desarrollo histórico del concepto. Mannheim localiza numerosos antecedentes. 86
capitalismo”, Editorial Península, Barcelona, 1999,( pag. 18 y 78). El método sociológico weberiano retoma la sugerencia de Dilthey respecto a la captación comprensiva de las conexiones vitales originales – la comprensión del sentido u orientación de la acción en base a una técnica de intelección- basado en la consideración de que el orden de causalidad externa de la conducta, en término de correlaciones estadísticas probabilísticas y mensurables, no es suficiente para interpretar la conexión recíproca de las experiencias psíquicas y las situaciones sociales.86 La teoría de los idola de Bacon, su precursor: los ídolos son fantasmas, preconcepciones, fuentes de error que brotan de la propia naturaleza humana, obstáculos en el camino del verdadero conocimiento. Maquiavelo también relacionó variaciones en las opiniones de los hombres, con variaciones en sus intereses. El método del análisis racional del comportamiento humano de Hume reconoce en los hombres una tendencia innata a fingir y engañar a sus semejantes. Junto con la psicología de los intereses se duda
¿Qué factores contribuyeron a pasar de una historia de las ideas al concepto total de ideología? Mannheim enumera, en primer lugar, la contribución de la filosofía de la conciencia. Ella sustituye un mundo infinitamente variado por una organización de la experiencia dada por la unidad del sujeto que percibe. El sujeto no tanto refleja sino que experimenta el mundo, desarrollando espontáneamente en ese curso los principios de organización que permite comprenderlo. En lugar de la unidad objetiva y ontológica, cristiana y medieval del mundo, surge la unidad subjetiva del sujeto absoluto de la época de las luces: la conciencia de sí.87 Pero este sujeto no es concreto , sino abstracto. Este es el primer paso hacia el concepto total de ideología, desprovisto todavía de significado sociológico. La noción total pero supratemporal será desarrollado por Hegel y la escuela histórica. La unidad del sujeto cognoscente es sometida a una constante transformación histórica. El volksgeist o espíritu del pueblo expresa los elementos históricamente diferenciales de la conciencia – el espíritu del mundo.
La filosofía comienza a ser influenciada por procesos políticos y corrientes de pensamiento histórico político. Esta transición del sujeto unificador abstracto de la conciencia de sí al espíritu del pueblo diferenciado de nación a nación, es despertado no tanto por una revolución filosófica interna sino por el sentimiento popular nacionalista surgido durante las guerras napoleónicas. La incidencia de los procesos políticos en la evolución del concepto también se pone de manifiesto cuando la clase sustituye al pueblo como portadora de la conciencia que se transforma históricamente. Comienza la puesta en correspondencia de la estructura de relaciones entre las clases sociales y las formas intelectuales. Así se llega a un concepto que varía con las naciones y clases sociales históricamente constituidas.
La sociología del conocimiento - que a diferencia de la historia de las ideas, no se propone seguir su evolución desde los orígenes remotos, sino observar el modo en que la vida intelectual en determinado período histórico se relaciona con las fuerzas sociales y políticas- atribuye a las confrontaciones políticas el significado que el concepto de ideología asume en la democracia moderna: la ligazón de los grupos dominantes en su pensamiento a los intereses de una situación les obstaculiza percibir los hechos que podrían amenazar su dominación.88
Mannheim reconoce en la teoría de Marx la fusión de la concepción particular y total de ideología, concediendo por primera vez la debida importancia al papel que
de los motivos del adversario, dando lugar al concepto particular de ideología de las primeras décadas del siglo XX.87 “Por tanto, el mundo como ‘mundo’ sólo existe con referencia al sujeto cognoscente, y la actividad mental del sujeto determina la forma en que se representa el mundo.” Ob. cit. II Ideología y Utopía, punto 2. Del concepto particular al concepto total de ideología, pag. 58. 88 “Lo inconsciente colectivo de ciertos grupos obscurece el verdadero estado de la sociedad, tanto para esos grupos como para los demás, y que, por lo mismo, la estabiliza. El concepto de pensar utópico refleja el otro descubrimiento opuesto que se debe a la lucha política, a saber, que algunos grupos oprimidos están intelectualmente tan interesados en la destrucción y en la transformación de determinado orden social que, sin saberlo, sólo perciben aquellos elementos de la situación que tienden a negarlo. Su pensamiento es incapaz de diagnosticar correctamente una situación real de la sociedad, no les interesa en forma alguna la realidad; antes bien se esfuerzan en su pensamiento en cambiar el orden vigente. Su pensamiento nunca es un diagnóstico de la situación; sólo puede servir para orientar la acción...Lo inconsciente colectivo y la actividad determinada por él sirven para disfrazar ciertos aspectos de la realidad en dos direcciones...la ideología y la utopía.” Ob. cit. I Consideraciones Preliminares, Control de lo Inconsciente Colectivo, pag. 35
representan la posición y los intereses de clase en el pensamiento. Sin embargo, el descubrimiento de cimientos ideológicos bajo el pensamiento, es propuesta por Mannheim como arma teórica del análisis del pensamiento en general, y no exclusivamente una caracterización del pensamiento burgués.
Con la enunciación general del concepto total de ideología, la nueva teoría de la ideología se convierte en sociología del conocimiento: un método de investigación para la historia social e intelectual. El descubrimiento de la heterogeneidad en el modo de pensar como patrimonio de diversas culturas y diversas épocas es fruto de un período histórico- primeras décadas del siglo XX – caracterizado por una situación socialmente desorganizada y cambiante, con conflictos de clase muy fuertes, amenazando la estabilidad del orden social y político (el avance del comunismo, la contrautopía fascista, etc.). Precisamente la crisis en la estabilidad de un orden social torna observable lo que hasta entonces permanecía oculto: la constante reorganización de los procesos mentales que constituyen nuestros mundos se articula a las transformaciones de la situación social.
a) 3. Efectos de la sociología del conocimiento en los postulados de la epistemología
La sociología del conocimiento conduce a la revisión de la epistemología. Se presenta como un obstáculo a la “construcción de una esfera de validez en la cual los criterios de la verdad sean independientes de su origen”.89
En la medida que la sociología del conocimiento se pregunta por la relación existente entre los fenómenos intelectuales y la estructura social e histórica de la que surgen, su método es necesariamente “relacional”.
“El conocimiento que se deriva de la experiencia de situaciones reales de vida, aunque no es absoluto, no por eso deja de ser conocimiento. Las normas que surgen de semejantes situaciones reales de la vida no existen en un vacío social, sino que son eficaces como garantías reales de conducta. El relacionismo significa meramente que todos los elementos significantes o de sentido de una determinada situación están relacionados unos con otros y derivan su sentido de esa correlación recíproca dentro de determinada armazón de pensamiento. Semejante sistema de sentidos sólo es posible y válido en cierto tipo de experiencia histórica, a la que proporciona durante algún tiempo, una expresión adecuada. Cuando una situación social cambia, el sistema de normas que había producido anteriormente, deja de estar en armonía con él. La misma separación se produce respecto del conocimiento y la perspectiva histórica. Todo el conocimiento se orienta hacia algún objeto y su método se halla influenciado por la naturaleza del objeto que estudia. Pero el modo de enfocar el objeto que se trata de conocer, depende también de la naturaleza de la persona que conoce. Esto es cierto, en primer lugar, en cuanto a se refiere a la profundidad cualitativa de nuestro conocimiento (en particular, cuando intentamos llegar a una ‘comprensión’ de algo en que el grado de penetración que se trata de adquirir presupone una afinidad psíquica o intelectual entre la persona que comprende y el objeto que se trata de comprender). Es asimismo cierto, en la posibilidad de formular intelectualmente nuestro conocimiento, sobre todo, porque para que cualquier percepción se transforme en conocimiento debe
89 Ob. cit. , pag. 251. Este axioma epistemológico elevado a “categoría de verdad a priori” - nada hay en el mundo de los hechos empíricos que tenga que ver con la validez de las afirmaciones - es a juicio de Manneheim producto de la autodefensa de la epistemología respecto al avance del empirismo.
ser ordenada en categorías. Ahora bien, el grado en que podemos expresar y organizar nuestra experiencia e tales formas conceptuales, depende a su vez de los trasfondos de referencia de los que se dispone en determinado momento histórico. Los conceptos que poseemos y el universo discursivo en que nos movemos, junto con las direcciones con arreglo a las cuales tratan de organizarse, dependen, en gran medida, de la situación histórico social de los miembros intelectualmente activos y responsables del grupo”90
Este “relacionismo” es explícitamente diferenciado por Mannheim del relativismo filosófico prevaleciente en la epistemología de la época, que cuestiona el postulado de objetividad en el conocimiento científico. La arbitrariedad del relativismo se reemplaza con una validez de las afirmaciones y proposiciones dentro del contexto o perspectiva de determinada situación. No se trata de una validez absoluta sino “particularista”. Se reduce la pretensión de validez absoluta a proporciones más humildes.
El método particularizador situará a la epistemología tradicional entre las otras formas particulares del pensamiento humano, confrontando su pretensión de mantener autonomía y primacía sobre todas las ciencias particulares. La concepción sobre la naturaleza del conocimiento no escapa a la determinación impuesta por las condiciones - sociales e históricas - a la ciencia de cada época. La teoría del conocimiento - como fundamentación de sus distintas formas fácticas -deriva de dichas condiciones concretas y sólo puede fundarse en la forma específica que asume la ciencia. Es decir que los principios epistemológicos a la luz de los cuales se critica el conocimiento, sólo pueden ser aplicados a determinados períodos históricos y a los tipos de conocimiento que en ellos prevalecen.91 Son estos modos representativos del pensamiento y su estructura la base sobre la que se edifica una concepción de la naturaleza de la verdad en general.
En síntesis, Mannheim visualiza un nexo entre la epistemología, las formas dominantes del pensamiento y la situación general, social e intelectual, de determinada época, concibiendo la epistemología como la subestructura adecuada a determinada forma de conocimiento. La independencia de un dominio de la “verdad en sí”, completamente independiente del sujeto cognoscente, se derrumba.
¿Es posible aún el conocimiento “objetivo” siendo inevitable la impronta del sujeto cognoscente en todo conocimiento? La sociología del conocimiento resuelve - parcialmente - el interrogante, sustituyendo el falso problema de limitar la incidencia de la perspectiva subjetiva en la visión del objeto, por el de cómo yuxtaponer diversos puntos de vista o perspectivas, logrando un nuevo ideal de objetividad. Estas pueden traducirse unas a otras, encontrando comunes denominadores y neutralizando elementos arbitrarios, dando preeminencia a la que demuestre tener mayor comprensión y fecundidad al tratar materiales empíricos (mayor grado de abstracción y
90 Ob. Cit, II. Ideología y Utopía, punto 6 Concepción no valoradora de la Ideología, pag. 76.91 “...las teorías del conocimiento científico se desarrollan de acuerdo con el trabajo empírico y aquellas corren la misma suerte que éste. Las revoluciones en la metodología y la epistemología son siempre consecuencias y repercusiones de procedimientos empíricos inmediatos para llegar al conocimiento. Sólo recurriendo constantemente a los procedimientos de las ciencias especiales y empíricas, los fundamentos epistemológicos podrán ser lo bastante flexibles y extensos, para que no sólo sancionen las pretensiones de antiguas formas de conocimiento ( su propósito original) , sino que den su apoyo a nuevas formas. Esta situación peculiar es característica de todas las disciplinas teóricas y filosóficas.” (Ob. cit. pag. 252)
formalización). Las valoraciones pueden controlarse y someterse a verificación crítica, es decir, se socializa el método de verificación empírica. No se trata de renunciar al postulado de objetividad, sino el de reconocer los límites y alcances de la propia perspectiva del observador. No se trata de relativismo, en el sentido de que una afirmación vale como cualquier otra, sino de relacionismo. Es un relacionismo análogo al expresado en la teoría de los quanta, en la que el resultado de la medición de los electrones no puede ser formulado independientemente de los instrumentos de medición. El instrumento de medición se interpreta como un objeto que influye en la posición y velocidad de los electrones por medir. Las mediciones de posición y velocidad se pueden expresar únicamente como relaciones indeterminadas que especifican el grado de indeterminación. El conocimiento expresa determinaciones relacionales.
De este modo, el conocimiento en sí, asentado en una esfera de validez sobrehumana, trascendente, intemporal, pierde sentido. También se derrumba tanto la concepción filosófica de desarrollo inmanente de los procesos intelectuales (idealismo hegeliano), como la simplificación de un sujeto que conoce, por propia iniciativa, los objetos del mundo, por mera yuxtaposición empírica con ellos (empirismo).
El fenómeno de conocer es un acto de un ser viviente e importa toda la complejidad de los procesos que caracterizan a los seres vivos. El acto cognoscitivo – incluido el propiamente científico - es “un instrumento para tratar con situaciones vitales que está a disposición de una cierta especie de ser vital colocado en determinadas circunstancias. Esos tres factores – la naturaleza y la estructura del proceso que consiste en tratar situaciones vitales; el propio acomodamiento del individuo (en su aspecto biológico e histórico social) y la peculiaridad de las condiciones de vida, en particular el lugar y la posición del pensador- todo ello influencia los resultados del pensamiento; pero también condiciona el ideal de verdad que ese ser viviente es capaz de construir con los productos de su pensamiento.”92
b) La sociogénesis del conocimiento: una “vuelta de tuerca” a la sociología del conocimiento
En el transcurso del siglo XX, las investigaciones de la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget, aportan a la tradición de la sociología del conocimiento un caudal experimental significativo acumulado en el estudio de la psicogénesis cognitiva.93
92 Ob. cit. , punto 4 El papel positivo de la sociología del conocimiento, pag. 260.93 La psicogénesis, involucra dos terrenos de investigación: “1)la psicogénesis de los conocimientos o estudio de la formación y de la naturaleza de los instrumentos cognoscitivos, en tanto están sometidos a las normas que se da o acepta el sujeto en sus actividades intelectuales (sean endógenas o referidas al objeto); y 2) la psicogénesis de los procesos fácticos, en tanto que, independientes de todo proceso normativo, es decir, de la verdad o falsedad (desde el punto de vista del sujeto), y sin más referencia que al funcionamiento psicofisiológico de los comportamientos(mecanismo material de las acciones, estados de conciencia, memoria, imágenes mentales, etc.).” En Piaget, Jean y García, Rolando: “Psicogénesis e historia de la ciencia”, Siglo XXI Editores, México, 1989, introducción, pag. 12
Es este enorme caudal experimental el que permite a Jean Piaget y su Escuela sentar las bases, la piedra fundacional, de una sociogenésis del conocimiento. La enunciación de una dimensión social constitutiva de los procesos cognitivos, necesaria de ser captada a nivel empírico experimental, reestructurando enfoques y perspectivas de abordaje, inaugura todo un campo de investigación no desarrollado hasta el momento: el que estudia la compleja imbricación entre psico y sociogénesis.
Apelar a los factores sociales o a la vida social en bloque, sin especificar de qué estamos hablando, corre el riesgo de caer en un mero nominalismo carente de significación. Porque...¿qué es lo social? La sociología del conocimiento de Mannheim, a partir de los aporte teóricos de Marx y Weber, sin duda alguna avanzó en su caracterización y especificación (a qué tipos de procesos remite). La Escuela de Piaget contribuye a precisar y disociar metodológicamente de qué sistema de relaciones específicas trata lo social cuando se instala en el campo epistemológico, y bajo qué mecanismos actúan las concepciones dominantes de un grupo social – en este caso de la comunidad científica en el contexto de la sociedad más amplia – en el desarrollo cognoscitivo individual.
Este desplazamiento permite pasar de una sociología del conocimiento a una sociogénesis del conocimiento, estipulándose así un nuevo campo de indagación. 94
De acuerdo con la evidencia empírica disponible se identifican dos escalas en que los procesos socio políticos y culturales inciden en la construcción de los cognitivos: una escala individual – manifestándose en la socialización interviniente en la evolución de las funciones mentales del sujeto- y una escala social referente a los productos intelectuales de los grupos sociales, tanto precientíficos (filosofías, ideologías, representaciones mítico simbólicas, religiosas, etc.) como científicos en el curso del desarrollo histórico.
Está claro que la cognición humana no se agota en las características estructurales y funcionales de los instrumentos y procesos mentales que norman las actividades intelectuales del sujeto epistémico (estudiados en su formación y naturaleza por la psicogénesis). Los objetos y situaciones que se asimilan en los procesos cognitivos (individuales y colectivos) se inscriben en un sistema social de significaciones y es un problema determinar en qué aspectos y en qué medida la interpretación de cada experiencia y situación por parte del sujeto epistémico (individual o colectivo) está condicionada por este sistema social.95
94 Piaget y García reconocen el menor grado de desarrollo del aspecto sociogenético respecto al psicogenético, al que Piaget consagró gran parte de su tarea de investigación, cuando afirman que la influencia del medio social en el proceso cognoscitivo ha sido mejor indagada en la historia de la ciencia, que a nivel del desarrollo intelectual del niño, terreno en el que hay insuficiencia de datos experimentales y de documentación histórica. Ver el capítulo 9 del texto “Psicogénesis e Historia de la Ciencia”, Siglo XXI Editores, México, 1989. 95 “El conocimiento sociológico condiciona a la epistemología en su propio objeto o contenido, puesto que el conocimiento humano es esencialmente colectivo y la vida social constituye uno de los factores centrales de la formación y del aumento de los conocimientos precientíficos y científicos”... “A este respecto la epistemología genética, que estudia el aumento de los conocimientos en el doble plano de su formación psicológica y de su evolución histórica, depende tanto de la sociología como de la psicología, y no se puede decir que la sociogénesis de los diversos modos de conocimiento tenga ni mayor ni menor importancia que su psicogénesis, pues se trata de dos aspectos indisociables de toda formación real. Desde este punto de vista hay que discutir sobre todo dos cuestiones, porque de su solución depende en definitiva toda la epistemología genética: las relaciones entre la sociogénesis y la psicogénesis en la
En la historia de la ciencia tal vez se visualice con mayor facilidad la incidencia de lo social, pero probablemente sea más dificultoso observar la interacción entre la escala individual y la social.96
Sin embargo, la complejidad de la dinámica de los procesos cognitivos radica en la profunda interrelación entre la dimensión psicogenética y la dimensión sociogenética del conocimiento humano. Esta interacción es el objeto central de una de las investigaciones que Piaget realizó, casi al final de su vida, junto con Rolando García.97
En dicha investigación, toda la acumulación investigativa de la psicogénesis resulta una heurística para analizar la secuencia histórica de cierta evolución de las teorías y conceptos científicos propios del pensamiento matemático y físico. El parentesco localizado por los investigadores entre los estudios histórico-críticos y psicogenéticos en epistemología, radica en que los dos tipos de análisis conducen en todos los niveles a encontrar instrumentos comunes en la adquisición de conocimientos, similares procesos que resultan de su aplicación y mecanismos de conjunto que imprimen a los procesos una dirección general. La identidad de los factores comunes a ambos dominios es de naturaleza funcional y no estructural. Los contenidos y órganos de estructuración de estas funciones cambian constantemente, deviniendo parte integrante del desarrollo histórico.
Sus conclusiones los habilitan a formular los mismos problemas generales comunes a todo desarrollo epistémico. Obviamente que el análisis exhaustivo de estos procesos, excede las posibilidades de este trabajo, pero permítaseme hacer algunas referencias mínimas que configuren un contexto interpretativo adecuado a la sociogénesis del pensamiento científico.
La fuente o instrumento de adquisición cognitiva es la asimilación de los objetos a los esquemas o estructuras anteriores del sujeto, desde los reflejos a nivel de la psicogénesis a las formas más elevadas del pensamiento científico. Conocer, desde la perspectiva de una epistemología constructivista, no significa incorporar un nuevo
formación de las nociones del niño en el curso de su socialización y la de las mismas nociones en la elaboración de las nociones científicas y filosóficas que se han sucedido en la historia.” En Jean Piaget: “La explicación en sociología” en “Estudios Sociológicos”, Ed. Planeta Agostini, España, 1986, Introducción, pag. 17/ 25.96
? “Tal vez, en el terreno de la psicología del niño esta interdependencia sea más evidente que en el dominio de la historia del pensamiento científico. Es obvio que no existe la posibilidad de estudiar la formación de sus nociones y operaciones intelectuales independientemente de la influencia del adulto y la vida social. No hay niños sin relación a un medio colectivo determinado y la denominación de psicología del niño al desarrollo mental individual refiere más a los métodos experimentales propios de esa disciplina que a las nociones explicativas que utiliza o a su objeto de investigación.” Ob. cit., pag. 22. Como nos advierte Piaget, todas las prácticas cognitivas comportan un aspecto biológico (el organismo determinados por caracteres heredados y mecanismos ontogenéticos), un aspecto mental y un aspecto social. Así la psicología y la sociología, tratan el mismo objeto desde dos puntos de vista complementarios.97 El Dr. García es físico y epistemólogo, ex Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (1957/1966). La investigación de referencia fue comenzada en el año 1967, sus resultados fueron redactados entre 1974 y 1980 , editándose por primera vez en 1982 con el título “Piscogénesis e Historia de la Ciencia”. La versión en la que me baso es la de Siglo XXI Editores, México, 1989.
elemento a un ámbito dado anteriormente con todos sus caracteres: la “conciencia”. Esta perspectiva se opone al positivismo que postula un asociacionismo empírico, en el que por mero contacto o experiencia con el mundo exterior se produce conocimiento, por relación de similitud o continuidad entre objetos conocidos, resultando una acumulación de observables clasificados por medio de un lenguaje puro lógico matemático. Tampoco se trata de una iluminación interior o de un “darse cuenta” a través de categoría innatas o a priori.98 Más bien consiste en una elaboración verdadera: una construcción, que procede a través de mecanismos y relaciones muy específicas, con una legalidad que las regula. Un proceso complejo, en el que intervienen factores de orden biológico, psicológico e histórico social..
En el proceso constructivo, integrador y estructurante, el carácter indisociable de la relación sujeto/ objeto se debe al carácter de la fuente primordial del proceso, presente en los procesos funcionales básicos que operan a lo largo de todas las etapas del desarrollo cognitivo: la práctica, en términos de esquemas de acción. 99 La acción de un organismo que interactúa con el medio desde las etapas más primarias. El contenido del objeto impone al sujeto ajustarse a él, en sus acciones y operaciones para poder aprehenderlo, modificando sus esquemas de asimilación por medio de acomodaciones, es decir, diferenciaciones en función del objeto a asimilar. El carácter general de la asimilación contradice el concepto del conocimiento “copia” del empirismo, reemplazándolo por el de una estructuración continua. Si bien las formas biológicas de la asimilación son hereditarias, lo propio de la asimilación cognitiva es la construcción de nuevos esquemas en función de los precedentes, imponiendo un estructuralismo genético o constructivo.100 98 Las tesis del “sentido común“ respecto a que el niño no inventa nada y recibe por educación todo lo que aprende, es fácilmente refutable con la sola observación del desarrollo espectacular que se produce en los primeros dieciocho meses de vida. Aún así cabe el problema de si este progreso se debe a una especie de “programación hereditaria” o a una verdadera construcción. En la perspectiva de la Epistemología Genética, el ser humano, además de un ser social y cultural, es primeramente, producto de la organización biológica, y en tal sentido, el factor necesario, aunque no suficiente, de la potencialidad de la evolución intelectual no es el conjunto de caracteres heredados, innatos, sino un sistema de autorregulaciones de origen biológico. (Se puede ver sobre el modelo de la equilibración “La equilibración de las estructuras cognitivas”) 99 “ Uno de los dos principales resultados de nuestras investigaciones, junto al análisis de la toma de conciencia como tal, es el de demostrarnos que la acción constituye, por sí sola, un saber, autónomo y de un porvenir ya considerable, porque si sólo se trata de un “saber hacer” y no de un conocimiento consciente en el sentido de una comprensión conceptualizada, constituye, sin embargo, la fuente de ésta última, dado que la toma de conciencia se halla, en casi todos los puntos, retrasada – y a menudo de manera muy sensible – respecto de ese saber inicial que tiene una eficacia notable, aunque no se conozca...El problema estriba en saber cómo evoluciona la acción en sus relaciones con la conceptualización que caracteriza la toma de conciencia.” Ob. cit. pag. 270.100En el nivel primario sensorio motriz, la repetición de acciones con un objetivo determinado es la fuente generadora de los primeros esquemas o totalidades organizadas que progresivamente integran y diferencian sus componentes. Se verbalizarán en conceptos e interiorizarán en operaciones mucho después. Cada esquema de acción es fuente de correspondencias en la medida en que se aplica a situaciones u objetos nuevos, mientras que la coordinación de los esquemas es fuente de transformaciones en la medida que engendra nuevas posibilidades de acción. Como la toma de conciencia está en un comienzo orientada hacia el exterior (resultado de las acciones) y no hacia el interior (coordinación endógena de las acciones), por largo tiempo las correspondencia permanecerán independientes de las transformaciones, antes de entrar en interacción. La tematización o conceptualización de una operación es siempre ulterior a una fase de utilización no reflexiva. “En la medida en que se desea señalar y conservar las diferencias entre lo inconsciente y la conciencia, es preciso que el paso de lo uno a la otra exija reconstrucciones y no se reduzca, simplemente, a un proceso de esclarecimiento; por eso cada uno de nuestros capítulos ha mostrado que la toma de conciencia de un esquema de acción transforma a éste en un concepto, ya que esa toma de conciencia consiste esencialmente en una conceptualización... que reconstruye y luego
Queda claro que no se trata de los esquemas de acción de un sujeto interactuando sobre un “objeto liso y llano”, ni en las etapas más primarias - en las que operan esquemas de índole sensoriomotriz - ni en la más evolucionadas , en las que se trata de esquemas conceptuales inherentes a la lógica de las operaciones reversibles propias de la ciencia. En las iniciales, las acciones repetidas con un “algo” externo al organismo generan esquemas como totalidades organizadas y al mismo tiempo organizantes de ese algo exterior que adquiere significación en la acción (por ejemplo si el bebé agarra un juguete y lo chupa reiteradamente, ese objeto se le torna “chupable”, “agarrable”, etc.). En la constitución de estos esquemas organizados y organizantes, se produce simultáneamente la conceptualización del sujeto y la conformación del primer “periférico”101 del objeto, es decir, de los aspectos del objeto que el sujeto logra hacer observable en su acción, dejando otros inobservados. La idea de la asimilación es que jamás un elemento exterior nuevo da lugar a una adaptación perceptiva, motora o inteligente sin estar relacionado con actividades anteriores: no se percibe un objeto, no se lo mueve o no se mueve el sujeto en relación a él y no se le comprende sino respecto de otros o en relación con las acciones precedentes que tengan que ver con el mismo objeto.
En los niveles más complejos -por ejemplo la lógico- matematización de los observables físicos - la conquista de los hechos experimentales también procede por aproximaciones sucesivas ligadas a la construcción de aparatos de registro, dependientes a su vez de modelos teóricos y de nuevos problemas suscitados por ellos. La matematización cada vez más compleja de los observables, su variación en el curso de la historia, da cuenta de dos factores articulados: el pimero, que todo observable corresponde a un dato exterior al sujeto, aún cuando las aproximaciones que permiten acercarse a ellos no los alcancen jamás de manera exhaustiva, y que permanezcan en
sobrepasa, en el plano de la semiotización y de la representación, lo que se había adquirido en el de los esquemas de acción.” En Jean Piaget,: “La toma de conciencia”, Ed. Morata, Madrid, 1985,. Conclusiones generales, pag. 254.
101 “La ley general que parece resultar de los hechos estudiados es que la toma de conciencia va de la periferia al centro, si se definen tales términos en función del recorrido de un comportamiento dado. Este comienza, efectivamente, por la persecución de un fin; de ahí los dos observables iniciales que podemos denominar periféricos como unidos al desencadenamiento y al punto de aplicación de la acción: la conciencia del objetivo que alcanzar, o dicho de otro modo, de la intención como dirección global del acto, y la toma de conciencia de su terminación en fracaso o acierto. Más precisamente no definiremos la periferia por el objeto ni por el sujeto, sino por la reacción más inmediata y exterior del sujeto frente al objeto: utilizarlo según un fin (lo que, para el observador, significa asimilar ese objeto a un esquema anterior) y tomar nota del resultado obtenido. Esos dos términos son conscientes en toda acción intencional, mientras que el hecho de que el esquema asignador de un fin a la acción desencadene inmediatamente la puesta en marcha de los medios más o menos apropiados, puede continuar siendo inconsciente .Diremos entonces, que la toma de conciencia, que parte de la periferia (objetivos y resultados), se orienta hacia las regiones centrales de la acción cuando trata de alcanzar el mecanismo interno de ésta: reconocimiento de los medios empleados, razones de su elección o de su modificación durante su ejercicio, etc... Esos factores internos escapan (...) a la conciencia del sujeto. La segunda, muy general, es que, ateniéndonos a las reacciones de éste, el conocimiento parte no del sujeto ni del objeto, sino de la interacción entre los dos; es decir, del punto P de la figura, punto que es efectivamente periférico con relación tanto al sujeto (S) como al objeto (O). De allí la toma de conciencia se orienta hacia los mecanismos centrales C de la acción del sujeto, mientras que la toma de conocimiento del objeto se orienta hacia sus propiedades intrínsecas, y en este sentido, igualmente centrales, C´) y no ya superficiales, aunque aún relativas a las acciones del sujeto. (...) Los pasos cognitivos hacia C´y hacia C son siempre correlativos, y esa solidaridad constituye la ley esencial de la comprensión de los objetos, como de la conceptualización de las acciones.” Ob. cit, pag. 255/ 256
estado de límites; el segundo, no sólo no existe frontera delimitable entre los aportes del sujeto y el objeto (el conocimiento sólo llega a sus interacciones), sino que uno no se aproxima jamás al objeto sino en función de sucesivas logizaciones y matematizaciones. Más aún, la objetividad misma aumenta en la medida que los procesos de logicización y matematización se enriquecen. Así se destierra la suposición de que el hecho físico como tal no importa una dimensión lógico-matemática sino que es el sujeto epistémico quien se la atribuye, pudiéndose así trazar una frontera estable entre la matematización y los objetos.102
El proceso de asimilación origina dos nuevos instrumentos cognitivos: las generalizaciones y las abstracciones. En la reorganización nivel por nivel, con integración de caracteres que se remontan hasta las fases iniciales, el desarrollo cognoscitivo resulta de la iteración de un mismo mecanismo renovado y ampliado por alternancia de nuevos contenidos y de elaboración de nuevas formas o estructuras. Las construcciones más elevadas permanecen en parte solidarias con las más primitivas en razón del doble hecho de la integración sucesiva e identidad funcional de un mecanismo que se renueva sin cesar en virtud de su repetición misma en diferentes niveles. En la relación acomodación / asimilación se produce un equilibrio dinámico entre las diferenciaciones y las integraciones, que hablan de la compleja relación entre un sujeto que se aproxima sin cesar al objeto y un objeto que retrocede a medida que el descubrimiento de nuevas propiedades cognoscibles presentan nuevos problemas En el proceso de equilibración cognitiva se produce el pasaje de una fase anterior donde ciertas operaciones desempeñan un papel instrumental sin toma de conciencia suficiente, a una fase ulterior donde esta operación es tematizada, conceptualizada, dando lugar a nuevas teorías, como prolongamiento de las abstracciones reflexivas en reflexionadas. 103
Todos estos instrumentos dan lugar a diversos procesos. El más importante es el de la búsqueda de razones que justifiquen las abstracciones y generalizaciones. Este proceso general de análisis de causas, consiste en un camino que va de un conjunto de posibles a una necesidad concebida como el único posible actualizado. Ni lo posible, ni lo necesario son observables: ambos son producto de la actividad inferencial del sujeto epistémico.
102 “En efecto, el objeto elemental y perceptivo es en parte logicizado desde el comienzo, aunque es menos ‘objetivo’ que el objeto elaborado. Esta logicización se debe a que para recortar en objetos los cuadros perceptivos globales, y luego para atribuir a estos objetos la permanencia que les es constitutiva, es necesario que las acciones relativas a ellos se coordinen según formas asimilatorias de orden, de imbricación, de correspondencias, etc. que ya son de naturaleza lógico –matemática: la interdependencia de las relaciones espaciales, de las cuantificaciones (en más y en menos) de tales formas y de los contenidos inaccesibles fuera de esos marcos debidos a las actividades cognoscitivas del sujeto, es pues general a todos los niveles y sólo puede ser verificada por el análisis psicogenético.” En J. Piaget: “Picogénesis e Historia de la Ciencia, ob. cit., Introducción, pag. 12.103 En primer término hay que distinguir la abstracción empírica que extrae sus informaciones de los objetos mismos y la abstracción reflexiva que procede a partir de acciones y operaciones del sujeto. La última procede por “reflejamiento” en un nivel superior (representación) de lo extraído en un nivel inferior (acción) y una “reflexión” que reconstruye y reorganiza, ampliándolo, lo que fue transferido por reflejamiento. Si el reflejamiento consiste en una puesta en correspondencia, en el nivel superior este mecanismo conduce a nuevas correspondencias, asociando los contenidos transferidos a nuevos contenidos, generalizando la estructura inicial. También permite descubrir nuevos contenidos, próximos pero no asimilables a la estructura precedente, produciéndose una transformación de la misma, por un proceso completivo, integrándola como subestructura de una más amplia. Este modo de construcción por abstracción reflexiva y generalización completiva se repite, indefinidamente nivel por nivel.
La conclusión central de su investigación postula la identificación – funcional , no estructural – de instrumentos, mecanismos y procesos análogos en la evolución cognitiva psicogenética y en la evolución sociogenética ejemplificada en la historia del pensamiento científico. En particular localizaron el modo en que se logra progresar de una etapa cognitiva a la siguiente, a través del mecanismo general de la equilibración. Se trata de la identificación de la secuencia en que se produce el desarrollo cognitivo. Cada estadio involucra diferentes grados de conocimiento que evolucionan como grados de integración. Comportan ciertas formas de equilibrio no permanente, dinámico, de intercambio con el exterior. Tanto en la psicogénesis como en la historia de la ciencia, en el estadio intra se descubre un conjunto de propiedades de los objetos, sin otras explicaciones que no sean locales y particulares. Las razones sólo son identificable a nivel “inter”, producto del descubrimiento de transformaciones y relaciones entre objetos características de esta etapa. Las razones que vinculan las transformaciones, permiten construir las estructura características del trans.
“Ahora bien, estos mecanismos de pasaje” que constituyen, pues, el objetivo central de nuestra obra presentan por lo menos dos caracteres comunes a la historia de la ciencia y a la psicogénesis: uno acerca del cual hemos insistido muchas veces, pero otro que nos parece nuevo. El primero de esos mecanismos está constituido por un proceso general que caracteriza a todo progreso congnoscitivo: consiste en que, cada vez que hay un rebasamiento, lo que fue rebasado está de alguna manera integrado en el rebasante (lo cual está lejos de ser el caso fuera de los rebasamientos cognoscitivos, ni aún en biología). El segundo mecanismo de pasaje, que hasta ahora no había sido estudiado pero que constituye el tema central de esta obra, es un proceso que nos parece también de naturaleza completamente general: el proceso que conduce de lo intra-objetal (o análisis de los objetos) a lo inter-objetal (o estudio de las relaciones y transformacio-nes) y de allí a lo trans-objetal (o construcción de estructuras). El hecho de que esta tríada dialéctica se reencuentre en todos los dominios y en todos los niveles, nos parece la principal adquisición a la cual alcanzamos con nuestro esfuerzo comparativo. En efecto, la generalidad de esta tríada intra, inte., trans, y el hecho de que se la encuentre tanto en el seno de las sucesiones globales como en las subetapas que la integran, constituye sin duda el mejor argumento en favor de una epistemología constructivista.”104
Este descubrimiento echa por tierra dos creencias generalizadas tanto entre los científicos como en los historiadores de la ciencia: la primera, que no existe relación entre la formación de nociones y operaciones en los estadios más elementales del conocimiento (precientíficos) y su evolución en los niveles superiores (científicos); la segunda, que la significación epistemológica de un instrumento de conocimiento es independiente del modo de su construcción.
La escisión entre estadios elementales y más evolucionados o complejos del conocimiento se asienta en la convicción de un desarrollo evolutivo en la cual unas etapas reemplazan a otras sin ninguna vinculación entre sí. Ejemplos extraídos de la historia de la ciencia y la psicogénesis de los sistemas nocionales (mecánicas, geométricas y algebraicas) en el individuo demuestran la falsedad de esta hipótesis.105 104 J. Piaget. Y R. García, “Psicogénesis e Historia de la Ciencia”, ob. cit., Prefacio, pag. 33/4.105 Las explicaciones sucesivas que los niños dan de la transmisión del movimiento, que se elaboran en función de las operaciones de su propio pensamiento, son sorprendentemente comparables a las explicaciones del ímpetus dadas en épocas sucesivas por pensadores como Aristóteles, Buridan o Benedetti. En cuanto a la historia de la geometría sus tres grandes etapas - del pensamiento griego hasta el s XVIII; la geometría proyectiva de Poncelet y Chasles; la concepción global introducida por Klein
Piaget y García, a través de ellos, ilustran no sólo como los estadios sucesivos en la construcción de las diferentes formas del saber son secuenciales - cada uno resultado de las posibilidades abiertas por el precedente y condición necesaria de la formación del siguiente - sino que cada nuevo estadio comienza por una reorganización, a otro nivel, de las principales adquisiciones logrados en los precedentes.
Precisamente es un problema para la epistemología comprender cómo el sujeto partiendo de niveles muy bajos con estructuras prelógicas arribará más tarde a normas racionales isomórficas a las que caracterizan el nacimiento de la ciencia; en otros términos, el mecanismo de evolución de las normas precientíficas hasta su fusión con las del pensamiento científico. En la historia de la ciencia, es más fácilmente aceptado que en la evolución cognitiva individual, el proceso de transformación de la significación epistémica de ciertas nociones, integrándose algunas y rectificándose otras permanentemente. Pero el problema no está centrado en la discusión sobre continuidad o discontinuidad en la ciencia, dado que ambas son admitidas por Piaget como características de este desarrollo (aceleraciones, regresiones, rupturas epistemológicas), sino en la necesidad de localizar y caracterizar los grandes períodos sucesivos en el desarrollo de un concepto o perspectiva de conjunto de una disciplina dada. Es decir, reconocer la existencia de las etapas mismas y plantearse sobre todo, el porqué de su sucesión.
b) 1. Problemas comunes a la psico y sociogénesis del conocimiento: la constitución del sujeto y objeto epistémico
El carácter constructivo de sujeto y objeto epistémicos no está dado solamente por la naturaleza de la cognición a nivel de su génesis psíquica. La incidencia de lo social en la determinación de las significaciones culturales de los objetos, situaciones y experiencias a asimilar es la otra fuente de alimentación del carácter constructivo.
La sociología del conocimiento, como ya lo advertimos, ha puesto de relevancia la influencia que en la comunidad científica tiene la concepción del mundo como estructura total ideológica prevaleciente en cada momento histórico. Sin embargo, no ha dilucidado los mecanismos por los cuales actúa sobre el desarrollo cognoscitivo de un científico en su producción intelectual. En este campo de estudio, como hemos consignado, la sociogénesis del conocimiento ha sentado las bases fundacionales .
Este tipo de análisis genético, nos aporta el concepto de marco epistémico social para la comprensión del sistema de relaciones operantes en la conformación y legitimación del conocimiento en cada período histórico. El marco determina los interrogantes y los problemas que el investigador formula, la concepción de las situaciones experimentales en las cuales las soluciones son verificables o refutables, el aparato conceptual y el conjunto de teorías que constituyen la ciencia aceptada en un momento determinado, orientando la direccionalidad de la investigación científica. En
(pasando por la geometría descriptiva de Descarte y Fermat y el cálculo diferencial entre la primera y la segunda, y la teoría de los grupos de la segunda a la tercera) – tiene su paralelo en las representaciones espaciales y geométricas del niño, que van de las intuiciones topológicas, la elaboración posterior de nociones proyectivas hasta la construcción de sistemas de referencia abstractos. Para mayor desarrollo se puede ver en la obra citada, los capítulos: 1- De Aristóteles a la Mecánica de Ímpetus, 2- Psicogénesis y Física prenewtoniana; 3- El desarrollo histórico de la geometría, 4- La psicogénesis de las estructuras geométricas.
la selección de los criterios de aceptabilidad o rechazo de un conocimiento como científico, intervienen dos tipos de factores:
1- Factores sociales. Es obvio que los consensos explícito o implícito de la comunidad científica en la determinación de lo que considera perteneciente a su campo de acción, y con prioridad para su desarrollo, es clave. Y los consensos o las disputas intracomunitarias a su vez están determinadas por factores intracientíficos ( como remover contradicciones de una teoría que demostró ser aplicable a diversos dominios, o la búsqueda de explicaciones a nuevos fenómenos) y factores extracientíficos propios de la interacción ciencia/ sociedad, promovidos por intereses y necesidades provenientes de otros grupos y sectores sociales ( el caso típico es la tecnología aplicada a la industria, o la tecnología militar y los conflictos bélicos en el desarrollo de la energía nuclear). Obviamente el proceso no es unidireccional. En este sentido, se trata más bien de la aceptación de ciertos problemas y temas como prioritarios, a partir de ciertas normas socialmente establecidas - más allá del impulso que pueda dar al desarrollo científico - y no de la aceptación o rechazo de ciertos esquemas conceptuales como válidos. Es decir, no se basa en razones de índole estrictamente epistemológica.
2- Factores epistémicos. Los factores epistémicos refieren a un modo “natural” de considerar la ciencia en un período dado, por el individuo dedicado a ella, sin imposición externa explícita (aunque sí obviamente implícita). Es una concepción inherente al saber aceptado, que se transmite generacionalmente La aceptación o rechazo de un conjunto de conocimientos como científicos se da en función del aparato conceptual y los esquemas de asimilación, validados por la comunidad científica. Piaget y García ofrecen el ejemplo de la mecánica de Newton que tardó más de treinta años en ser aceptada en Francia - no por error de cálculo ni por resultados experimentales que refutaran sus afirmaciones, sino simplemente por no considerarla “física”, por cuanto no daba explicaciones físicas de los fenómenos. El mismo concepto de explicación física estaba en tela de juicio. Las mismas explicaciones newtonianas que décadas después serían universalmente aceptadas como modelo de la explicación científica.
¿Por cuáles mecanismos actúan los factores sociales del marco epistémico social?Ya señalamos que el sujeto asimila los datos de los objetos circundantes con un arsenal de instrumentos cognoscitivos. También este arsenal le permite asimilar la información transmitida socialmente. Esta información refiere a objetos y situaciones previamente interpretados por la sociedad. A partir de la adolescencia, con el desarrollo de las estructuras lógicas fundamentales necesarias a la constitución de los instrumentos básicos del desarrollo cognitivo posterior , además de estos instrumentos, el sujeto dispone de una weltanschauung o concepción del mundo que condiciona la asimilación ulterior de cualquier experiencia. Ella actúa en diferentes niveles y de diferente manera en cada nivel.106
106 Los autores nos proveen de un ejemplo histórico de dos concepciones del mundo que conducen a dos explicaciones físicas diferentes. La mecánica que va de Aristóteles a Galileo no sólo no llegó a formular el principio de inercia sino que rechazó como absurda la idea de un movimiento permanente no ocasionado por la acción constante de una fuerza. Su concepción del mundo era estática, el reposo era el estado natural de los objetos del mundo físico. Contrariamente, ya en el s V a. c. un pensador chino afirmaba que la cesación del movimiento se debía a una fuerza opuesta, sin la cual éste nunca se detendría. El mundo era pensado en constante devenir y por tanto el movimiento no necesitaba explicarse, sino el cambio y el reposo. La civilización occidental tardó dos mil años en arribar a esta concepción.
El sujeto está inmerso en un contexto social, cultural e ideológico determinado, lo mismo que el objeto, cuya significación también opera en un sistema de relaciones sociales, que predeterminan el modo en que se vincula con otros objetos y sujetos. En el proceso de interacción, ninguno de los dos son neutros.
Si la influencia social es tan importante ¿cómo explicar la localización de los mismos procesos cognitivos en acción en todos los períodos históricos y grupos sociales? Debemos diferenciar los mecanismos de adquisición de conocimiento que el sujeto tiene a su disposición, la dimensión ideológico cultural del sujeto epistémico constituida en un sistema de relaciones sociales específicas, y la significación del objeto a asimilar. La influencia social es patente en lo segundo y tercero, pero no en lo primero. Que la atención se dirija a ciertos objetos y no otros, que los objetos se sitúen en determinados contextos, que las acciones del sujeto se dirijan en ciertas formas y no otras es influido por el contexto social. Los mecanismos cognitivos del ser humano para adquirir el conocimiento de esos objetos en dichos contextos con sus significaciones socialmente determinadas (el paradigma epistémico) no son modificados por dichas condiciones sociales.
En la articulación de ambas dimensiones, lo absurdo y lo evidente, lo observable e
inobservable – los obstáculos para la observabilidad de objetos, situaciones y problemas107 - está determinado por el marco epistémico social. Como la “episteme” de Foucault108, puede pensarse en términos de las precondiciones intelectuales e históricas que posibilitan “pensar un pensamiento” o no pensarlo, y transformar el orden de lo real. En buena parte a ella contribuyen factores políticos, económicos, filosóficos y religiosos - la “concepción ideológica/ utópica del mundo” (en términos de Mannheim). Cada cambio de marco epistémico supone una ruptura.
A diferencia de Bachelard que identifica al irracionalismo precientífico como el mayor obstáculo epistémico para el pensamiento científico, presuponiendo una ruptura absoluta entre ambos, Piaget y García localizan una continuidad entre el pensamiento científico y el precientífico por la identidad de los procesos que están en juego en el proceso cognoscitivo, aceptando una ruptura epistemológica cada vez que se da el pasaje de un estadio a otro del proceso. Pero ruptura en el sentido de cambio del marco epistémico social.
Una vez constituido es a juicio de los autores, indiscernible la contribución proveniente de los factores sociales y la de los factores intrínsecos al sistema cognitivo, invariantes históricamente. Objetivado como un todo articulado, opera como una ideología que condiciona el desarrollo ulterior de la ciencia. Esta ideología es el obstáculo epistemológico para lo observabilidad de problemas fuera del marco conceptual aceptado. Sólo en las épocas de crisis hay una ruptura de la ideología dominante y se pasa a un estadio diferente con un nuevo marco epistémico.
Desde mi humilde perspectiva, considero metodológica y analíticamente necesaria desarrollar una línea de trabajo que permita escindir los componentes estrictamente
107 El concepto de obstáculo epistemológico fue formulado por Gastón Bachelard en “La formación del espíritu científico”, Siglo XXI Editores, México, 1987. 108 Michel Foucault: “Las palabras y las cosas”, Siglo XXI Editores, México, 1999.
cognitivos de los específicamente sociales, avanzando en el análisis de su compleja interacción.
3. Efectos de la epistemología genética en la filosofía e historia de la ciencia: los alcances y límites de las propuestas de Khun
La articulación de las teorías de Marx, Weber, Mannheim y Piaget en una concepción histórica, genética y constructiva del conocimiento científico, echa por tierra tanto las visiones aprioristas o preformacionistas, como las tesis empiristas de la epistemología y la filosofia de la ciencia. Hemos expuesto sus argumentos en los puntos anteriores.109
¿Cuánto es compartido – tal vez sin saberlo – por Kuhn en “La estructura...“, y en cuánto se distancian?
Hemos mencionado en qué sentido su perspectiva se opone al apriorismo innatista y al empirismo. Su enfoque constitutivista - conceptual / perceptual / óntico / instrumental manipulativo - aunque no genético/ constructivo en el sentido piagetiano- se expresa con claridad en su definición de la “imaginación científica” como la concepción del universo, dominante en una comunidad científica en un momento histórico determinado. Según ella se transforme, se transforma el mundo en que se lleva a cabo el trabajo científico: las entidades que contiene y no contiene el universo. El autor nos advierte la imposibilidad de escindir categóricamente los hechos estudiados por la ciencia y los paradigmas que los tornan observables. Por otra parte, nos propone como eje central de análisis la actividad productiva misma del conocimiento científico, en el que la pregunta por el cómo se produce conocimiento es central.110
También hemos enfatizado su visión social del desarrollo científico, expresamente
reconocida por el mismo Kuhn cuando describe el funcionamiento de la “estructura comunitaria de la ciencia”. Una visión, que a nuestro parecer, denota la influencia de la teoría social de Durkheim. La posibilidad de objetivar la ciencia como producto social colectivo de la comunidad , radica en la cohesión del conjunto de perspectivas, puntos de vista, creencias, compartidas por los miembros de dicha comunidad: el paradigma. Es la existencia de un paradigma lo que garantiza la existencia de una comunidad científica madura. Y recíprocamente, la cohesión comunitaria es la que permite instalar la dominancia de un paradigma. El paradigma define el conjunto de factores inherentes a las prácticas epistémicas: los ejemplares (es decir, tanto el sistema teórico y
109 “El empirismo podría, en rigor, dar cuenta del pasaje del intra al inter, puesto que se trataría de sustituir los predicados iniciales por relaciones (y las relaciones podrían ser sugeridas por simples verificaciones).Pero el pasaje del inter al trans implica rebasamientos con todo lo que ello involucra en términos de construcciones necesarias. En cuanto al apriorismo, si bien podría justificar el trans, considerado en tal caso como preformado, no podría explicar por qué los rebasamientos en el seno de las transformaciones deben de estar preparados por etapas de tipo intra e inter. La sucesión obligada de los intra a los inter, y solamente de allí a los trans, muestra así, con toda evidencia, el carácter constructivista y dialéctico de todas las actividades cognoscitivas, y constituye, a nuestro juicio, una justificación de alcance no despreciable.” J. Piaget. Y R. García, “Psicogénesis e Historia de la Ciencia”, ob. cit., Prefacio, pag. 33/4.110 “Lo que sucede es que esta objetividad es, en el caso de Kuhn, traducible en términos del modo en que la comunidad científica procede , o sea, es la objetividad resultado de un modo particular en que los científicos proceden...” Dr. Ricardo Gómez, Desgrabación clase nº2, Seminario “Thomas Kuhn y los estudios sociales de la ciencia”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 9 de septiembre de 2002.
conceptual que hace inteligibles los objetos de conocimiento, como el conjunto de normas metodológicas necesarias para su correcto abordaje) y los instrumentos y herramientas con que operan los miembros de la comunidad científica. Pero su raíz tiene carácter social/ comunitario: los valores epistémicos jerarquizados por el paradigma se asientan en presupuestos de carácter filosófico y hasta metafísico. La cohesión social de un grupo, en la visión de Durkheim- es posible por la existencia de creencias y valores compartidos –estados fuertes de la conciencia colectiva. Es este el fundamento, la fuente de legitimidad de la normatividad resultante: normatividad que será naturalizada como precondición para el funcionamiento y existencia social.
Kuhn no desconce el carácter conflictivo de lo social, manifestado en las crisis que excepcionalmente sacuden a la ciencia normal, abriendo paso a períodos de ciencia “revolucionaria”. Si bien enfatiza discursivamente, la historicidad de toda tradición científica, producto de la confrontación intracomunitaria, o analiza la interacción concreta de los factores sociales, culturales, políticos y económicos – que se modifican históricamente- con el tipo de ciencia producida por la comunidad en el marco del paradigma dominante. Señala que los efectos de la historia y la confrontación social resultan inobservables para la comunidad científica por la dinámica de los procesos de socialización y educación que naturalizan y “eternizan” el contenido y los procedimientos vigentes en la ciencia normal: la historia científica oficial escrita por la fracción comunitaria triunfante en la imposición de un nuevo paradigma. Incluso, como sólo en los períodos de ciencia normal el científico puede abocarse a profundizar y ajustar el alcance del cocimiento vigente, proporcionándole un marco y un sentido a su tarea, la resistencia a la reestructuración paradigmática por parte de la comunidad científica es enorme.
Sin embargo, Kuhn oscila entre este tipo de explicación de la dinámica social comunitaria y otra diferente: la teoría de la competencia entre grupos. En ella los conflictos por la predominancia paradigmática, se resuelven en términos de una decisión conciente y racional respecto a las ventajas comparativas de un paradigma sobre otro: su mayor capacidad y precisión cuantitativa en la resolución de enigmas. Como en la teoría social de Durkheim, en la teoría de la competencia intergrupal, la confrontación social se torna inobservable: los conflictos se conceptualizan en términos de “anomia”. Desde esta perspectiva, cuando un nuevo paradigma cuestiona las normas vigentes en el anterior, se corre el riesgo de disolución comunitaria por la pérdida de legitimidad normativa, pues como ya hemos mencionado, sin paradigma no hay comunidad. Solamente la capacidad superior del nuevo paradigma para resolver enigmas, reestructurando simultáneamente legitimidad y normatividad, le permitirá instalarse como el paradigma dominante. El conocimiento científico se explica entonces por la alternancia de períodos de cohesión comunitaria y períodos de crisis normativa. La temporalidad de este proceso es de larga duración: se trata de un proceso intergeneracional.
Esta ambigüedad/ dualidad de Kuhn en su descripción respecto al objetivo desarrollo de la historia de la ciencia se manifiesta también en otros sentidos. Por una parte, analiza la historia de la ciencia enfatizando la incidencia social comunitaria en la configuración del paradigma dominante en cada período. Se trata aquí de una historia de rupturas epistemológicas, no acumulativas, de tradiciones no conmensurables. Por otra parte, identifica en los paradigmas la jerarquización de criterios intraepistémicos racionales que regulan la práctica científica: rigor y precisión; simplicidad,
predictibilidad, capacidad abarcativa. Pero al mismo tiempo, nos advierte que estos criterios epistémicos, funcionan en la comunidad como valores: cada comunidad los jerarquiza diferencialmente. Los criterios standard que determinan “buenas razones” varían, son relativos, a cada comunidad y contexto científico.
A pesar de ello, un criterio intraepistémico funciona como la unidad de medida comparativa que le permite evaluar el sentido del progreso científico transparadigmático. A nivel de los ejemplares - entendidos como enigmas arquetipos con su respuesta standard correspondientes- constata en la historia de la ciencia una creciente capacidad resolutoria, en términos de mayor precisión cuantitativa, aunque el enigma sea otro en cada paradigma. Y esto permite reconocer en la teoría de Kuhn su posición favorable a la racionalidad del progreso científico. Una racionalidad instrumental para maximizar el logro del objetivo: resolver enigmas.
Sin embargo, este aumento en la precisión y capacidad de planteo y resolución problemáticos - característica distintiva del progreso científico de Aristóteles a Einstein, pasando por Newton – al mismo tiempo funciona valorativamente. Es una concepción filosófica el trasfondo desde el cual jerarquizar la capacidad resolutoria “crecientemente precisa” para resolver enigmas. Esta imbricación de lo valorativo/ social y lo epistémico, también se manifiesta en su autoidentificación como ferviente “creyente” en el progreso de la ciencia.
¿Es este un contrasentido? Probablemente, como Helen Longino111 señala, la dicotomía racional/ social es un falso camino analítico en la filosofía de la ciencia, en la medida en que toda racionalidad involucra una socialidad. Sin embargo, a mi juicio, el supuesto contrasentido “del creyente en la racionalidad”, sólo es superable en un análisis del conocimiento científico que involucre todas las dimensiones intervinientes en juego, no subsumiendo ni superponiendo unas en otras, sino localizando y desglosando su especificidad para luego poder desentrañar su articulación funcional objetiva. El desconocimiento del proceso objetivo de interacción entre las escalas sociogenética y la psicogenética, en que se desenvuelven los procesos epistémicos, llevan a acotar lo social a lo valorativo e ideológico, y lo individual a lo racional, normativo y cognitivo, sin comprender que todas esas dimensiones de lo epistémico operan en ambas escalas de análisis. Es cierto que está es una línea de investigación en ciernes aún.112 Quienes han iniciado un camino de indagación experimental sobre esta interrelación multidimensional – Piaget y García – precisamente critican en Kuhn su omisión de los mecanismos específicos en que estos factores de consenso social comunitario se articulan con los estrictamente epistémicos del marco.
No le niegan a Kuhn la incuestionable influencia de la concepción de la comunidad científica en el carácter que adquiere el desarrrollo de la investigación y el conocimiento. Más aún, consideran sugerente la posición de Khun contraria al empirismo lógico, respecto a la inexistencia de un lenguaje observacional neutro, independiente de toda teoría. Lo que en Kuhn no queda claro –señalan - es de qué modo concreto, específico, las creencias de la comunidad científica actúan sobre el proceso cognitivo individual del investigador. Piaget y García se preguntan: ¿prolongan
111 Longino, Helen: “The fate of knowledge”, Princeton University Press, New Jersey, 2002. 112 Debo la toma de conocimiento de su existencia al trabajo investigativo y docente del Prof. Juan Carlos Marín Menchaca, Director de mi tesis doctoral y del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.Ca.So.) de la UBA en el que estoy realizando mi formación.
los científicos en su actividad los mecanismos operantes en el pensamiento de todo individuo, o constituyen una clase aparte, diferente del resto de los mortales, cuyas normas y procesos epistemológicos son heterogéneos a los del pensamiento no científico?
La definición de paradigma, y la dinámica histórica de su dominancia y crisis, no responde esta pregunta; más bien es fuente de controversia en la filosofía de la ciencia. Piaget y García encuentran el concepto de paradigma englobado en lo que ellos han conceptualizado como marco epistémico social. Consideran que el énfasis de Kuhn está puesto en los compromisos de la comunidad científica, el sujeto epistémico determinante de su configuración, objeto de estudio de la sociología del conocimiento. El marco epistémico social, en cambio, no refiere tanto a normas socialmente establecidas que imponen explícitamente la direccionalidad de la investigación científica, sino a la manera naturalizada de considerar la ciencia en un período dado. Una weltanschauung, cuyo origen, en última instancia se articula a factores de carácter político y social pero que no se agota en ellos.
Los largos períodos de ciencia normal interrumpidos por períodos excepcionales de ciencia revolucionaria - la discontinuidad en ciencia - no es analizada en los mecanismos específicos que permiten sustituir un paradigma por otro. Kuhn constata este hecho en la historia de la ciencia pero no explica cómo opera objetivamente el proceso y si lo hace, lo hace en términos superficiales y contradictorios. Como hemos dicho, ofrece simultáneamente una versión confrontativa y una versión competitiva, sin ir a fondo en el análisis de ninguna de las dos. La dualidad se manifiesta también en la solución valorativa de la conversión epistémica definida por la creencia comunitaria en las virtudes del nuevo paradigma, y la relevancia otorgada al criterio epistémico de mayor precisión cuantitativa en la capacidad de resolver enigmas. Es decir, mientras que en la primera el cambio paradigmático no se reduce a términos estrictamente racionales, en la segunda, nos ofrece una versión racional del progreso científico en la que en el transcurso de la historia objetivamente las teorías se fueron superando en la medida en que plantearon mejor los problemas y encontraron soluciones de mayor alcance y precisión para los mismos.
El concepto de inconmensurabilidad paradigmática instala una concepción del descubrimiento o nuevo conocimiento, como hecho primigenio, independiente de los precedentes. En los períodos revolucionarios, el pasaje de un paradigma a otro implica una ruptura epistemológica, en la que el viejo paradigma no es traducible al nuevo, ni viceversa: son incompatibles. 113 El cambio paradigmático –como cambio de forma o gestalt - supone un cambio del mundo en el que trabaja el investigador. Los objetos a estudiar se transforman: son otros datos los que resultan de su práctica, y no una simple reinterpretación de los mismos datos estables. 114 Si las operaciones y mediciones que realiza un científico en el laboratorio no son “lo dado” por la experiencia sino un punto
113 “Después del período anterior al paradigma, la asimilación de todas las nuevas teorías y de casi todos los tipos nuevos de fenómenos ha exigido, en realidad, la destrucción de un paradigma anterior y un conflicto consiguiente entre escuelas competitivas de pensamiento científico. La adquisición acumulativa de novedades no previstas resulta una excepción casi inexistente a la regla del desarrollo científico” Kuhn, ob. cit, cap. 9 naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas, pag. 155.114 “Al mirar la Luna, el convertido a la teoría de Copérnico no dice: ‘antes veía un planeta,pero ahora veo un satélite’. Esta frase implicaría un sentido en el que el sistema de Tolomeo hubiera sido correcto alguna vez. En cambio, alguien que se haya convertido a la nueva astronomía dice: ‘antes creía que la Luna era un planeta (o la veía como tal); pero estaba equivocado.”, ob. cit. pag, 182.
de llegada dentro del paradigma vigente, si éste cambia, cambian las manipulaciones concretas. No existe un lenguaje observacional neutro ni percepciones puras. Todo lenguaje supone un conjunto de expectativas sobre la naturaleza. “Las generaciones anteriores se ocuparon de sus propios problemas, con sus propios instrumentos y sus propios cánones de resolución. Tampoco son sólo los problemas los que han cambiado; más bien todo el conjunto de hechos y teorías, que el paradigma de los libros de texto ajusta a la naturaleza, ha cambiado.”115 En tal sentido, el conocimiento resultante no resulta más objetivo en el nuevo paradigma que en el anterior. Simplemente es otro conocimiento, no traducible ni comparable al anterior.
En Kuhn, la acumulación y continuidad en ciencia se acota al desarrollo de la ciencia normal, en la medida en que se precisan y especifican los detalles de funcionamiento de los objetos del universo. En la medida en que no están en discusión los fundamentos disciplinarios como en épocas de crisis, su naturalización permite a los investigadores abocarse al estudio de fenómenos más sutiles y esotéricos. Y eso posibilita el progreso científico, a partir del aumento del vigor y la eficiencia de la comunidad en la resolución problemática, así como en el aumento de articulación y especialización disciplinaria.
Sin embargo, de la tesis kuhniana del paradigma como marco constitutivo del objeto de conocimiento (histórica y cualtitativamente diverso), no se desprende el corolario necesario de la ausencia de acumulación y progreso hacia una mayor objetividad cognitiva. Toda la investigación experimental de la epistemología genética demuestra lo contrario: básicamente, que el marco epistémico que rige el estadio cognitivo actual, se constituye a partir de la reestructuración del marco epistémico del estadio anterior, aunque esta transformación suponga una ruptura entre ambos . Es decir, en la construcción de conocimiento no hay novedades surgidas exabrupto. El mismo Khun presenta contradicciones al respecto. Al mismo tiempo que nos habla de ruptura entre paradigmas, inconmensurabilidad e historia no acumulativa, nos propone una definición del progreso, a través de la historia de las revoluciones científicas. El progreso científico no se define en términos de aproximación a la verdad – como explicación plena y objetiva de la naturaleza - sino como una “evolución a partir de lo que conocemos.”116 Se cuida muy bien de no caer en explicaciones teleológica ni finalistas, pero conceptualiza el progreso como proceso que se desarrolla a partir de los comienzos primitivos.117
También reconoce que luego de una revolución científica en la que la mayoría de las manipulaciones y mediciones del viejo paradigma son remplazadas por perder su sentido, el cambio nunca es total. La ciencia posrevolucionaria involucra mucha de las mismas manipulaciones, llevadas a cabo con los mismos instrumentos y descriptas en los mismos términos que empleaban los predecesores a la época revolucionaria. Sin embargo, la operación ligada a la naturaleza a través de un paradigma diferente puede convertirse e un indicio completamente diferente de la regularidad de la naturaleza. La antigua manipulación en sus nuevas funciones da resultados concretos diferentes.118
115 Ob. cit, cap. 10 Las revoluciones como cambios del concepto del mundo, pag.219.116 Ob. cit. cap 13 Progreso a través de las revoluciones, pag. 263.117 “Cualquier concepción de la naturaleza que sea compatible con el crecimiento de la ciencia por medio de pruebas, es compatible con la visión evolutiva de la ciencia que hemos desarrollado.”Ob. cit., pag. 267. 118 Es sugerente el ejemplo propuesto sobre la teoría atómica química de Dalton. Su aplicación a la química de conceptos anteriormente restringidos a la física y a la meteorología, reorientó las preguntas y
La epistemología genética en su comparación de la evolución de la psicogénesis y la historia de la ciencia demostró el sentido y alcance de la continuidad en el desarrollo cognitivo del niño, el adulto “normal”, y el hombre de ciencia. El conocimiento no es un estado, sino un proceso influido por las etapas precedentes del desarrollo. La naturaleza funcional del desarrollo cognoscitivo, en la cual la transformación del conocimiento procede por reequlilibración, paso a paso, sin preformación, vinculando la asimilación de lo nuevo a estructuras precedentes, refutan la tesis del carácter cualitativamente diverso del pensamiento científico respecto al no científico. Las normas científicas prolongan normas de pensamiento y prácticas anteriores incorporando dos exigencias nuevas: la coherencia interna del sistema total y la verificación experimental. Está claro que el pasaje de una estructura a otra de orden superior supone un salto, una ruptura, una discontinuidad. Piaget y García reconocen los avances y regresiones que se dan en todo proceso cognitivo. Sin embargo, localizan una secuencia progresiva hacia una mayor aproximación objetiva, en la que las rupturas y saltos, no son en el vacío: su lógica interna se origina en la reestructuración y superación de la lógica anterior.
Por otra parte esta lógica no se reduce al aspecto normativo de su funcionamiento. Kuhn mismo critica una filosofía de la ciencia concentrada en determinar las normas metodológicas que operan en la aceptación o rechazo de teorías (Popper) o en el establecimiento de la superioridad de una teoría sobre otra (Lakatos). Es innegable su esfuerzo por diferenciarse de ciertas tradiciones propias del positivismo y neopositivismo en la primera mitad del siglo XX en el mundo anglosajón.119 Impugna el análisis de la ciencia reducida al análisis de la estructura y justificación de las teorías, confrontando una perspectiva dicotómica entre proceso constructivo y método de validación, donde no se aclara cuál es el papel del sujeto epistémico en el proceso de adquisición de conocimientos. La unidad de análisis de la filosofía e historia de la ciencia se amplía con Kuhn: el paradigma es un objeto multidimensional.
Por otra parte ¿ puede tomarse la reconstrucción consciente de las normas precisas que los hombres de ciencia aplican en cada etapa de su tarea - descubrimiento, invención, verificación, explicación - como el proceso objetivo en el cual se elabora el conocimiento científico? Es obvio, que como todos los seres humanos, los científicos son parcialmente conscientes de lo que hacen. Pueden utilizar estructuras sin clara conciencia de esa utilización. Un ejemplo clásico es el de Aristóteles utilizando la lógica de relaciones en su discurso, e ignorándola por completo en la construcción de su propia lógica. Para poder determinar las normas que utiliza el científico habría que pesquisar cada una de las operaciones que realiza, pues la toma de conciencia al respecto es siempre incompleta. Solamente la investigación científica puede explicar qué lógica opera en el proceso cognitivo del hombre de ciencia, cuya fuente se remonta al nivel mismo de las acciones.
conclusiones de los químicos a partir de datos antiguos. Ob. cit, pag. 207/ 208/209.119 El neopositivismo de Reichenbach distingue radicalmente la lógica y funcionamiento del proceso de descubrimiento científico - el modo en que el hombre de ciencia concibe un nuevo concepto o construye una nueva teoría - denominado “contexto de descubrimiento”, y la forma de validarla, su justificación racional o legitimación en un conjunto de conocimientos aceptados – el “contexto de justificación”. Reichenbach considera que sólo el segundo es objeto de la filosofía de la ciencia, en tanto el estudio del contexto de descubrimiento pertenece a la filosofía y a la historia. Por otra parte, a su juicio la validación del conocimiento requiere despojarse de las connotaciones adquiridas en el proceso de descubrimiento. La tarea de la filosofía de la ciencia precisamente es la de reconstruirlo, poniéndose en evidencia su coherencia o lógica interna y su confirmabilidad o adecuación a la realidad.
4. Bibliografía citada
*Gastón Bachelard en “La formación del espíritu científico”, Siglo XXI Editores, México, 1987. *Michel Foucault: “Las palabras y las cosas”, Siglo XXI Editores, México, 1999
*Ricardo Gómez, Desgrabación clase nº2, Seminario “Thomas Kuhn y los estudios sociales de la ciencia”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 9 de septiembre de 2002.
*Thomas Khun: “La estructura de las revoluciones científicas”, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
*Helen Longino: “The fate of knowledge”, Princeton University Press, New Jersey, 2002.
* Karl Mannheim: “Ideología y Utopía. Introducción a la sociología del conocimiento.”, Fondo de Cultura Económica, México, 1993
* Karl Marx: “El Capital”, Siglo XXI Editores, México, 1985; “Prólogo (1859)a la Contribución a la Crítica de la Economía Política” en Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857)”, Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI Editores, México, 1985.
*Karl Marx, y Frederich Engels:“La ideología alemana”, Ed. Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1985.
* Jean Piaget y colaboradores.: “ Estudios de Epistemología Genética”, PUF, París, 1961/1971 ;“Introducción a la Epistemología Genética”, París, PUF, 1950; “La toma de conciencia”, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987; “La explicación en sociología”; “Las operaciones lógicas y la vida social” en “Estudios Sociológicos”, Ed. Planeta Agostini, España, 1986; “La representación del mundo en el niño”, Ed. Morata, Madrid, 1984; “El criterio moral en el niño”, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1984.
* Jean Piaget y Rolando García: “Psicogénesis e historia de la ciencia”, Siglo XXI Editores, México, 1989.
*Max Weber: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Ed. Península, Barcelona
III. SEGUNDA PARTE:Episteme y Subjetividad en “Las palabras y las cosas” de Michel Foucault
1. La “episteme”: lo que no es, lo que es.
“Cuando levantamos una clasificación reflexionada, cuando decimos que el perro y el gato se asemejan menos que dos galgos, aún si uno y otro están en cautiverio o embalsamados, aún si ambos corren como locos o acaban de romper el jarrón, ¿cuál es la base a partir de la cual podemos establecerlo con certeza? ¿A partir de qué “tabla”, según que espacio de identidades, de semejanzas de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? ¿Cuál es la coherencia –que de inmediato sabemos no determinada por un encadenamiento a priori y necesario, y no impuesta por contenidos inmediatamente sensibles?” Acto seguido nos advierte: “Porque no se trata de ligar las consecuencias, sino de relacionar y aislar, de analizar, de ajustar y empalmar contenidos concretos; nada hay más vacilante, nada más empírico (cuando menos en apariencia) que la instauración de un orden de las cosas... No existe, ni aun para la más ingenua de las experiencias, ninguna semejanza, ninguna distinción que no sea resultado de una operación precisa y de la aplicación de un criterio previo. Un ‘sistema de los elementos”- una definición de los segmentos sobre los cuales podrán aparecer las semejanzas y las diferencias, los tipos de variación que podrán afectar tales segmentos, en fin, el umbral por encima del cual habrá diferencia y por debajo del cual habrá similitud es indispensable para el establecimiento del orden más sencillo. El orden es, a la vez, lo que se da en las cosas como su ley interior, la red secreta según la cual se miran en cierta forma unas y otras, y lo que no existe a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje; y sólo en las casillas blancas de este tablero se manifiesta en profundidad como ya estando ahí, esperando en silencio el momento de ser enunciado.”120
La episteme- como condición de que un sistema de pensamiento pueda ser pensado- designa un”dominio intermediario”o “región media”, que ni se circunscribe a “los códigos fundamentales de una cultura –los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos,sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas- y fijan de antemano para cada hombre los ordenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los cuales se reconocerá”, ni tampoco a “las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos que explican porqué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por que razón se establece este orden y no aquel otro.”121 Tampoco designa la historia del progreso del conocimiento y la racionalidad, ni refiere a la historia del pensamiento, de las opiniones, en función de los temas de debate, o de los intereses en pugna de los individuos o grupos sociales.122
120 Foucault, ob. cit., prefacio, pag.5. 121 Ob. cit. pag. 6.122 “ No está constituido por un grupo de problemas constantes que los fenómenos concretos plantean sin cesar como otros tantos enigmas para la curiosidad de los hombres; tampoco está formado por cierto estado de los conocimientos, sedimentado en el curso de las edades precedentes y que sirve de suelo a los progresos más o menos desiguales o rápidos de la racionalidad; tampoco está determinado por la mentalidad o los ‘marcos de pensamiento’ de una época dada, si con ello debe entenderse el perfil histórico de los intereses especulativos, las credulidades o de las grandes opciones teóricas.” Ob. cit, cap. 5 Clasificar, punto 7. El Discurso de la Naturaleza, pag. 158.
Desagregar las implicancias del concepto es propósito del texto: “Lo que se intentará sacar a luz es el campo epistemológico, la episteme en la que los conocimientos considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o sus formas objetivas, hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente sino la de sus condiciones de posibilidad; en este texto lo que deben aparecer son, dentro del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del conocimiento empírico. Más que una historia, en el sentido tradicional de la palabra, se trata de una arqueología.”123
Es la arqueología la que permite delimitar las configuraciones, las figuras del espacio del saber –la episteme- en su singularidad y sistema de relaciones. Estas figuras posibilitan la conformación de nuevos objetos, conceptos y métodos. Estos objetos no surgen por atención a fenómenos antes descuidados, ni los nuevos conceptos por nuevos métodos que surgen con el progreso de la racionalidad y la ciencia. A criterio de Focault el proceso es inverso: “son modos fundamentales del saber que sostienen en su unidad sin fisura la correlación secundaria y derivada de las ciencias y de las técnicas nuevas con objetos inéditos”124
El dominio del saber involucra no sólo a la ciencia -caracterizada por los criterios de objetividad y sistematización- sino a un conjunto de saberes cuya relación con su objeto está determinada por su positividad sola. Hay que analizarlos en términos positivos y no negativos, tomando la ciencia de parámetro. La arqueología tiene dos tareas respecto a estos saberes: determinar la manera en que se disponen en la episteme en la que están enraizados y mostrar en qué se diferencian respecto de la ciencia.
El análisis de la episteme, como experiencia desnuda del orden...“es más bien un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a partir del cual han sido posibles conocimientos y teorías; según cuál espacio de orden se ha constituido el saber; sobre el fondo de que a priori histórico y en qué elemento de positividad han podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto” 125
La episteme define un campo de observabilidad, no para ver más y mejor, sino para restringir, acotar, el campo de la experiencia; es el modo en que una cultura plantea la manera en que se experimenta la proximidad de las cosas, sus semejanzas y diferencias. “Este a priori histórico, es lo que, en una época dada, recorta un campo
123 Ob. cit., pag. 7.124“ Lo que ha cambiado a fines de siglo y ha sufrido una alteración irreparable es el saber mismo como modo de ser previo e indiviso entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento...es porque en el nivel arqueológico el cambio ha sido sustituido como figura fundamental en el espacio del saber por la producción, haciendo aparecer por un lado nuevos objetos cognoscibles (como el capital) y prescribiendo, por el otro, nuevos conceptos y nuevos métodos (como el análisis de las formas de producción). De igual modo, si se estudia, a partir de Cuvier, la organización interna de los seres vivos y si se utiliza, para hacerlo, los métodos de la anatomía comparada, es porque la Vida, como forma fundamental del saber, ha hecho aparecer nuevos objetos (como la relación del carácter con la función) y nuevos métodos (como la investigación de las analogías). Por último si Grimm o si Bopp tratan de definir las leyes de alternancia vocálica o de mutación de las consonantes, es porque el Discurso como modo del saber ha sido reemplazado por el Lenguaje que define los objetos, hasta entonces no aparentes (familias de lenguas en las que los sistemas gramaticales son análogos) “Ob. cit., pag. 247.125 Ob. cit. pag. 7.
posible de saber dentro de la experiencia, define el modo de ser de los objetos que aparecen en é,l otorga poder teórico a la mirada cotidiana, y define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido como verdadero sobre las cosas.”126
2. Algunas dimensiones del concepto de “episteme”
La episteme nos permite a nosotros observar distintos aspectos del espacio de orden que configura el saber. Es decir, las dimensiones que hacen del saber una resultante, que en el movimiento de su constitución a su vez delimita la configuración un “orden de las cosas”. El orden de las cosas surge entonces como resultante de una resultante. Al mismo tiempo como objeto de reflexión de Foucault, la episteme es pensada también a partir de determinados criterios de observación y conceptualización. Este doble movimiento debe ser diferenciado aunque se nos presente superpuesto. A continuación procuraremos desdoblarlo.
a) Espacio cultural y Temporalidad Histórica
Dos criterios implícitos le permiten a Foucault recortar, del campo de la experiencia, conjuntos epistémicos a los que someterá a análisis. El primero remite a una localización espacial que no prescinde de lo geográfico, aunque no se subsume en él. Los observables empíricos que le permiten distinguir una unidad epistémica y su mutación histórica se circunscriben a la cultura de “Occidente”, propia de las poblaciones humanas que habitan ese recorte del globo. Pero este recorte, más que un territorio o topología, es una concepción amplia del mundo. Las fronteras geográficas se establecen a partir de los límites de una cultura.127
Si nos instalamos en un plano diacrónico, el segundo criterio, en un ejercicio análogo al anterior, refiere a la delimitación histórico/ temporal. Podemos sumar a las dos “discontinuidades” consignadas, la que va del siglo XV hasta fines del SXVI y/o principios del SXVII, tradicionalmente nominada como “renacimiento” (también analizada en el texto). Lejos de la voluntad de Foucault plantear en estos recortes temporales una periodización dibujada en una línea continua y progresiva128. Se instala entonces el tercer criterio constitutivo de la episteme: el que refiere al carácter de la relación entre una unidad epistémica y otra a lo largo del tiempo.
b) Carácter de la relación de cambio de una unidad epistémica a otra: la ruptura y la discontinuidad
Podríamos preguntarnos ¿cuál es el vínculo entre una episteme y otra en el seno de una misma cultura, desde una perspectiva diacrónica? Foucault tal vez nos objetaría: 126 Ob. cit., pag. 158. 127 “Ahora bien, esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la cultura occidental: aquella con la que se inaugura la época clásica (hacia mediados del siglo XVII) y aquella que, a principios del siglo XIX, señala el umbral de nuestra modernidad.”Prefacio, pag. 7.128 “...constitución de ciencias positivas, la aparición de la literatura, el repliegue de la filosofía sobre su propio devenir, el surgimiento de la historia como saber y como modo de ser de la empiricidad a la vez, no son sino otros tantos signos de una ruptura profunda.” Ob. cit., pag.216/7.
¿es que hay alguna relación entre una episteme y otra? ¿cuál es el carácter del cambio de una a otra? Y nosotros le volveremos a interrogar ¿es posible pensar algún tipo de enlace entre las unidades que articulan elementos del saber en una perspectiva histórica? Si tomamos por ejemplo la mutación ocurrida a fines del siglo XVIII y principios del XIX en la que se registra la alteración de las positividades propias de la episteme clásica, sustituyéndose el análisis de las representaciones, la gramática general, la historia natural, y las reflexiones sobre riqueza y comercio por nuevos saberes como la economía política, la filología y la biología.¿De qué tipo de transformación se trata?
Sin duda para Foucault se trata de una alteración radical, en la cual el momento posterior está absolutamente desvinculado del anterior.129 El saber no se acumula, ni se solidifica, más bien es un conjunto de pliegues, de capas heterogéneas, de fisuras. En otros términos, no hay acumulación o progresión epistémica: el énfasis de su mirada está puesto en el volver a empezar cada vez. No se conoce a partir de un conocimiento adquirido anteriormente, ni confrontando un conocimiento adquirido anteriormente. Más aún, en la misma episteme pueden coexistir, sincrónicamente, pensamientos heterogéneos que beben de la misma fuente de posibilidad.130
Esta perspectiva tiene que ver con su concepción “genealógica” 131 de la historia: se trata de captar la singularidad de los sucesos -el “acontecimiento”-. No se trata de mirar la curva evolutiva de los mismos, sino de ver su devenir, el azar. No se opone tanto a la historia como al despliegue metahistórico de las significaciones ideales, a la teleología, a la búsqueda del origen, lo que está dado, la esencia. Nos advierte que no se trata de ver el pasado en el presente, imponiendo en el recorrido un preformacionismo. Se trata de identificar la procedencia de los hechos: sus marcas individuales y singulares que se entrecruzan, los accidentes y las desviaciones, inscriptas en la superficie del cuerpo. La genealogía trata de captar la emergencia, la ley
129 “¿De dónde proviene bruscamente esta movilidad imprevista de las disposiciones epistemológicas, la derivación de las positividades unas con relación a las otras y, más profundamente aún, la alteración de su modo de ser?¿Cómo sucede que el pensamiento, se separe de esos terrenos que habitaba antes – gramática general, historia natural, riquezas – y que deje de oscilar en el error, la quimera, el no saber, lo mismo que menos de veinte años antes era planteado y afirmado en el espacio luminoso del conocimiento?¿A qué acontecimiento o a qué ley obedecen estas mutaciones que hacen que, de súbito, las cosas ya no sean percibidas, descritas, enunciadas, caracterizadas, clasificadas y fatigadas de la misma manera y que, en el intersticio de las palabras o bajo su transparencia, no sean ya las riquezas, los seres vivos, el discurso lo que se ofrezcan al saber, sino seres radicalmente diferentes? Para una arqueología del saber, esta abertura profunda en la capa de las continuidades, si bien debe ser analizada, y debe serlo minuciosamente, no puede ser ‘explicada’ ni aún recogida en una palabra única. Es un acontecimiento radical que se reparte sobre toda la superficie visible del saber y cuyos signos, sacudidas y efectos pueden seguirse paso a paso....La arqueología debe recorrer el acontecimiento según su disposición manifiesta; dirá cómo las configuraciones propias de cada positividad se modifican....; analizará la alteración de los seres empíricos que pueblan las positividades; estudiará el desplazamiento de las positividades unas en relación a las otras...”Ob.cit.,cap. 7, pag. 214.130 Lejos está en este punto Foucault de nuestra perspectiva que localiza en las estructuras conceptuales constituidas en un momento previo la posibilidad o dificultad de una asimilación actual, o de un Gastón Bachelard, por ejemplo, que considera que “siempre se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que, en el espíritu mismo, obstaculiza la espiritualización...es en el acto mismo de conocer donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos” Gastón Bachelard, “La formación del espíritu científico”,cap I, pag 15, Siglo XXI Editores, México, 1987. 131 Michel Foucault, “Nietzche, la genealogía, la historia” en “Hommage a Jean Hyppolite” Ed. PUF, París, 1971, pag. 145-172. “Microfísica del Poder”, Ed. de La Piqueta, Madrid, 1980.
singular de su aparición, nunca a partir de la finalidad, de los “fines últimos”.132 No va a la reconstrucción de las raíces, el origen metafísico, sino que intenta reconstruir todas las discontinuidades que nos atraviesan. La identidad unívoca de los procesos se trastoca por el “plural” que los habita, por los sistemas que se entrecruzan y que no se sintetizan, por el juego de sus luchas.133
La concepción genealógica de la historia compromete –cuestión central de nuestra reflexión- el “sacrificio del sujeto de conocimiento”.134 La conciencia histórica neutra, despojada de pasión, apegada sólo a la “verdad”, es desplazada por la voluntad de saber que siempre es inquisidora, descubridora de los partidos tomados, de las confrontaciones que involucra, de las protecciones ilusorias. Deshace la unidad del sujeto y evidencia en él todo lo que lo disocia y destruye. El azar de las confrontaciones se instala en el cuerpo del sujeto de conocimiento.
c) Los “principios organizadores de empiricidades”135
Hemos señalado ya que la episteme delimita los alcances de un orden de cosas que se da al saber. Este orden empírico resultante nace de un conjunto de operaciones conceptuales que los sujetos efectúan, para relacionarlas, y que de modo no conciente
132 Está claro que Foucault combate contra la ilusión antropocéntrica dominante de sistemas religiosos, filosóficos y seudo científicos – animismos, vitalismos, cientificismos - que postulan una ontegenia y evolución (de la biosfera, del universo, del orden social) guiada u orientada por principios iniciales teleológicos y finalistas. De este modo revaloriza el aspecto de “indeterminación o contingencia” que interviene en todo proceso. Sin embargo esta confrontación no debiera descartar, a nuestro juicio, la posibilidad brindada por el conocimiento científico de desentrañar la lógica, la direccionalidad explicativa de un proceso, en la que las variables que intervienen expresan relaciones de causalidad (cuya jerarquía es heterogénea) y relaciones de implicancia. “La tesis que aquí presentaré es que la biosfera no contiene una clase previsible de objetos o de fenómenos, sino que constituye un acontecimiento particular, compatible seguramente con los primeros principios, pero no deducible de estos principios. Por lo tanto, esencialmente imprevisible. Espero que se me comprenda bien. Diciendo que los seres vivos, en cuanto clase, no son previsibles a partir de los primeros principios, no pretendo en modo alguno sugerir que no son explicables según esos principios, que los trascienden de algún modo, y que otros principios, sólo aplicables a ellos, deban ser invocados. La biosfera es, en mi opinión, imprevisible en el mismo grado que lo es la configuración particular de los átomos que constituyen ese guijarro que tengo en mi mano. Nadie reprocharía a una teoría universal el no afirmar y prever la existencia de esta configuración particular de átomos; nos bastaría con que este objeto actual, único y real, sea compatible con la teoría. Este objeto no tiene, según la teoría, el deber de existir, más tiene el derecho. Esto nos basta si se trata de un guijarro, pero no si se trata de nosotros mismos. Nosotros nos queremos necesarios, inevitables, ordenados, desde siempre. Todas las religiones, casi todas las filosofías, incluso una parte de la ciencia, atestiguan el incansable, heroico esfuerzo de la humanidad negando desesperadamente su propia contingencia.” Jacques Monod, “El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna”, cap. 2 Vitalismos y Animismos, pag. 49 y 50.133 “Hay toda una tradición de la historia (teológica o racionalista) que tiende a disolver el suceso singular en una continuidad ideal al movimiento teológico o encadenamiento natural. La historia’efectiva’ hace resurgir el suceso en lo que puede tener de único, de cortante. Suceso –por esto es necesario entender no una decisión, un tratado, un reino o una batalla, sino una relación de fuerzas que se invierte, un poder confiscado, un vocabulario retomado y que se vuelve contra sus utilizadores, una dominación que se debilita, se distiende, se envenena a sí misma, algo distinto aparece en escena, enmascarado. Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino el azar de la lucha” (ob. cit. pag. 20) 134 Ob. cit. pag. 27.135 “Las palabras y las cosas”, ob. cit., pag. 214.
son proyectadas como vínculos de las cosas entre sí. Foucault discierne notablemente el cambio cualitativo de estos principios con la mutación de una episteme a otra.
c) 1. La semejanza de las signaturas y el saber de revelación
El principio fundamental que articula las cosas en la episteme renacentista (sXV/ sXVI), es el de semejanza. Revela la repetición, lo idéntico, el común denominador, la afinidad, los parentescos. Las semejanzas pueden establecerse por “convenientia”: son convenientes las cosas que se unen, se tocan. La vecindad es un oscuro signo de parentesco entre las cosas. La similitud es la razón de la vecindad, la semejanza, el efecto visible de la proximidad. Puede darse “por aemulatio”, la vecindad espacial a distancia, reuniéndose así cosas dispersas en el mundo. Las cosas se imitan de un extremo al otro del universo, en una especie de gemelidad natural, sin encadenamiento ni proximidad. El tercer tipo de similitud se da por analogía. Su poder es inmenso pues las similitudes de las que trata no son visibles, si no sutiles. Tiene un campo universal de aplicación, se relaciona por ella todas las figuras del mundo. Por último, el vínculo es el de la simpatía, que suscita el movimiento de las cosas y provoca los acercamientos más distantes. Al atraer las cosas por movimiento exterior suscita un movimiento interior, un deslazamiento de cualidades. Su figura gemela es la antipatía. La identidad de la cosa, el hecho de que se asemeje a otras conservando su singularidad es explicado por el balance de simpatía y antipatía. Por este juego, el mundo permanece idéntico. Lo mismo sigue lo mismo. La jerarquía analógica permite ordenar las cosas en un juego infinito de similitudes, en la finitud de un mundo encerrado entre micro y macrocosmos.
El saber de esta episteme es un conocimiento de revelación, un saber de adivinación: se trata de develar las marcas, descifrar los signos, interpretar los textos sagrados. La adivinación e interpretación de los signos ocultos al mismo tiempo permite operar sobre lo que indican en secreto. La hermenéutica apropiada a esta concepción del saber -tanto en su modo de constituirse como de aplicarse para incidir en el curso de los hechos- es la de la magia136 y la erudición.
Foucault ejemplifica con una cita de Paracelso, en “Archidoxis magica” (texto de 1559): “Nosotros, los hombres, descubrimos todo lo que está oculto en las montañas por medio de signos y de correspondencias exteriores; así, encontramos todas las propiedades de las hierbas y todo lo que está en las piedras. Nada hay en la profundidad de los mares, nada en las alturas del firmamento que el hombre no sea capaz de descubrir. No hay montaña tan vasta que esconda a la mirada del hombre lo que contiene; esto le es revelado por los signos correspondientes... Dime, pues -pide Paracelso- ¿por qué la serpiente en Helvecia, Algoria, Suecia, comprende las palabras 136 Las formas mágicas de pensamiento, conforme a la definición de Levy -Bruhl, proceden de la ‘participación’, es decir, de la relación que el pensamiento primitivo cree percibir entre dos seres o dos fenómenos que considera ya como parcialmente idénticos, ya como influenciados estrechamente, aunque no haya entre ellos ni contacto espacial ni conexión causal inteligible. La ‘magia’ es el uso que el individuo cree poder hacer de las relaciones de participación con el propósito de modificar la realidad. La incidencia sobre sucesos deseados, o temidos puede darse por: 1) participación entre los gestos (u operaciones mentales) y las cosas, en los que los gestos tienden a ser simbólicos llegando a ser meros signos; 2) participación del pensamiento y las cosas, en los que una mirada, un pensamiento o una palabra pueden modificar la realidad, en actos que tienden también al simbolismo; 3) participación de sustancias (dos o más cuerpos se consideran obrando unos sobre otros, atrayéndose o rechazándose), y la magia consiste en utilizar ese cuerpo para obrar sobre otros; y por último, 4) magia por participación de intenciones, en la cual la voluntad de un cuerpo, considerado vivo e intencionado, obra sobre otro. Su forma más habitual es la magia por mandato.
griegas osy, osya, osy?... ¿en qué academia las han aprendido para que, apenas oída la palabra, vuelvan de inmediato la cola a fin de no oírla de nuevo? Tan pronto como han oído la palabra, a pesar de su naturaleza y de su espíritu permanecen inmóviles y no envenenan a nadie con su picadura ponzoñosa”... “Si escribes, en tiempo favorable, estas solas palabras sobre vitela, pergamino, papel y las impones a la serpiente, ésta permanecerá inmóvil como si las hubiera articulado en voz alta.” 137
La erudición opera del mismo modo: en el legado de la antigüedad el lenguaje es un signo de las cosas “No existe diferencia alguna entre estas marcas visibles que Dios ha depositado sobre la superficie de la tierra, a fin de hacernos conocer sus secretos interiores, y las palabras legibles que la Escritura o los sabios de la Antigüedad, iluminados por una luz divina, han depositado en los libros salvados por la tradición. La verdad de todas estas marcas -sea que transpasen la naturaleza o se alineen en los pergaminos o en las bibliotecas- es siempre la misma: tan arcaica como la institución de Dios”.138 Se trata entonces de recoger estas interpretaciones y para ello es necesario conocer su idioma, leer sus textos y comprender lo que han dicho. Así hay que destacar los signos y hacerlos hablar. Si la adivinación va de la marca muda a la cosa misma; la erudición avanza del grafismo inmóvil a la palabra clara. Los signos se ligan a las cosas que indican por su semejanza; los discursos de los antiguos son la imagen de lo que enuncian: espejo y emulación de la verdad eterna. Tienen con las cosas que develan una afinidad intemporal. En esto consiste el juego del signo y lo similar.
El lenguaje del siglo XVI es una experiencia cultural global entre el primer texto y el infinito de la interpretación. Se habla a partir de una escritura que forma parte del mundo; se habla al infinito de ella y cada uno de sus signos se convierte en escritura para nuevos discursos y cada discurso promete el retorno a la escritura primigenia. El lenguaje es la escritura material de las cosas.“Así, pues, saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en restituir la gran planicie uniforme de las palabras y las cosas. Hacer hablar a todo. Es decir, hacer nacer por encima de todas las marcas el discurso segundo del comentario. Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar.”139
137 Traducción Fancesa, 1909, pp 21-3, citado en “Las palabras y las cosas”, ob. cit., pag 40-1. 138 Ob. cit. pag. 41/2.139 Esta materialidad de las palabras y los signos – la “reificación ” de los productos del pensamiento humano -es explicada por Piaget como resultante de un estadio realista de pensamiento, es decir, es el efecto de la exteriorización ilegítima de los procesos intelectuales: “...Tres variedades de realismo, o si se prefiere tres ‘adualismos’, nos han parecido caracterizar, en efecto, las ideas de los niños sobre el pensamiento y las palabras. Los tres se encuentran con motivos de los sueños y desaparecen poco a poco en el mismo orden que con motivo de los nombres.
En primer término, los niños confunden el signo con lo significado, o el objeto mental y la cosa que representa. En lo que concierne al pensamiento en general, la idea y el nombre del sol, por ejemplo, se conciben como formando parte del sol y como emanando de él. Tocar el nombre del sol es tocar el sol mismo. En lo referente al sueño hemos hallado una cosa semejante: la imagen soñada es considerada como emanada de la cosa o de la persona que representa esa imagen... hay confusión del sueño con la cosa soñada.
En los dos casos este realismo da lugar a sentimientos de participación. El nombre del sol parece al niño que implica el calor, el color, la forma del sol...
...Una segunda confusión es la de lo interno y lo externo. Las palabras están situadas primitivamente en las cosas, después en todas partes, particularmente en el aire ambiente, luego en la boca solamente, y por último en la cabeza. Los sueños obedecen a un proceso exactamente semejante... En el caso del pensamiento, esta confusión de lo interno y externo da lugar, en los estados primitivos, a
c) 2. La mathesis y la taxinomia: la representación del orden
Un cambio cualitativo en las operaciones conceptuales que organizan la
empiricidad surge con la episteme de los siglos XVII y XVIII. Así como el saber renacentista era un conocimiento de revelación y adivinación, el saber clásico establece el conocimiento verdadero por intuición –acto de la inteligencia pura-140 y por la deducción que liga entre sí las evidencias. Sin embargo la vinculación intuitiva o deductiva de las evidencias es posible a través de principios organizadores de lo empírico muy específicos: la mathesis, la taxinomia y el análisis genético son los operadores de la configuración general del saber clásico. Estos principios epistémicos definen simultáneamente la ley general de las cosas y las condiciones bajo las cuales se las puede conocer.141 Organizan un cierto visible como dominio del saber.
El acto racional de comparación se universaliza a través del análisis de las
identidades, diferencias, medida y orden. La comparación por medida remite a las relaciones aritméticas de igualdad y desigualdad. Se analiza lo semejante según la forma calculable de la identidad y la diferencia, a partir de una unidad común. La comparación por orden se establece sin referencia a unidad exterior, remitiendo toda medida (por igualdad o desigualdad) a una puesta en serie que, a partir de lo simple, haga aparecer las diferencias como grados de complejidad. Si se trata de ordenar las naturalezas simples, se recurre a mathesis -cálculo de igualdades, atribuciones y juicios, ciencia de la verdad- cuyo método universal es el álgebra. Si se pone en orden las naturalezas complejas, las representaciones tal como se dan en la experiencia, se constituye una taxinomia y para ello se instaura un sistema de signos.142 La taxinomia implica un cierto continuum entre las cosas que se saca a la luz con imaginación. La génesis es el análisis de la constitución de los órdenes (cronología) a partir de series empíricas.
La taxinomia es una mathesis cualitativa, es la ciencia de las articulaciones y las clases, el saber acerca de los seres. El vehículo por excelencia de la representación del saber empírico es el cuadro. El cuadro, como dominio de la región de los signos, es un sistema simultáneo en el que las representaciones manifiestan su proximidad o alejamiento, sus identidades y diferencias. Si el orden de las cosas se establece en su encadenamiento en el conocimiento, todo conocimiento puede cuadricularse, constituyendo una red exhaustiva de saber empírico.
creencias paradójicas, como aquella según la cual el pensamiento es un soplo situado a la vez en la cabeza y fuera de ella. Finalmente, una tercera variedad de realismo da lugar a la confusión entre el pensamiento y la materia. El pensamiento es, para aquellos niños que se han planteado la pregunta, un soplo, tomando como base que se piensa con la vos. Es también un humo en tanto que el aliento se confunde con la voz. El sueño, para aquellos niños que se han planteado la pregunta, es igualmente aire o humo.” Piaget, J., “La representación del mundo en el niño”, pag. 109/ 111.140 “...darse por intuición una representación clara y distinta de las cosas y apresar con claridad el paso necesario de un elemento de la serie al que le sucede inmediatamente” Foucault, “Las palabras y las cosas”, ob cit, pag. 62.141 “...recubre una serie de operaciones complejas que introducen en un conjunto de representaciones la posibilidad de un orden constante. Constituye, en cuanto descriptible y ordenable a la vez, todo un dominio de empiricidad.“ Ob cit, pag. 158/9 cap. 5.142 “Los signos que el pensamiento mismo establece constituyen algo así como un álgebra de las representaciones complejas; y a la inversa, el álgebra es un método para proporcionar signos a las naturalezas simples y para operar sobre estos signos.” Ob. cit. pag. 78.
Dos tipos de técnicas permiten constituir un saber taxinómico. La primera es el método, que procede por comparaciones totales al interior de grupos empíricamente configurados con elevado número de semejanzas, lo que permite identificar pronto las diferencias. Deduce progresivamente los caracteres de la totalidad descrita. Por ejemplo en el caso de la historia natural, partiendo arbitrariamente de una especie elegida al azar, se la describe por entero, fijando todos los valores que las variables toman en ella. Se hace lo mismo en la especie siguiente, mencionando solamente las diferencias respecto a la primer descripción. Se repite el procedimiento indefinidamente. Los rasgos diferentes no se mencionan más de una vez. Al agrupar en torno a las primeras descripciones las posteriores se va dibujando el cuadro general de los parentescos. El carácter de cada especie es el único rasgo mencionado sobre el fondo de las identidades. El conocimiento de cada especie puede hacerse fácilmente a partir de la caracterización general. Se dividen los reinos en muchas familias que agrupan los seres con relaciones notables y se pasa revista a todos los caracteres generales y particulares de los seres contenidos en estas familias. El método es impuesto desde afuera, por las semejanzas globales entre las cosas. Permanece cerca de la percepción y la descripción, pero siempre es posible rectificarlo (agregar al carácter general otro rasgo).
La segunda técnica es el sistema. Consiste en elegir un número limitado de rasgos -estructura privilegiada- de un grupo de individuos, y se estudian las constantes y las variaciones. La resultante es el carácter: la estructura común de diferencias e identidades de dos o más individuos. Es arbitrario en su punto de partida pues descuida las identidades y diferencias no incluidas. A través de esta técnica se procura algún día tener el sistema natural en los dominios del mundo vegetal o animal. El método yendo de identidades y diferencias generales a menores puede hacer surgir relaciones de subordinación. Permite ver los caracteres más importantes en una familia.
Pero tanto en el método como en el sistema el conocimiento de los individuos empíricos se adquiere sobre el cuadro continuo, ordenado y universal de todas las diferencias posibles. Conocer lo propio de un individuo implica la posibilidad de clasificar al conjunto de los otros. Nada existe en sí mismo sino en la medida en que se distingue de otra cosa. Las identidades se definen por la red general de las diferencias.
La posibilidad de una ciencia de los ordenes empíricos requiere un análisis del conocimiento que muestra como la continuidad del ser puede reconstituirse mediante representaciones discontinuas. Con la episteme clásica surgen cierto número de dominios empíricos no configurados hasta entonces -gramática general, historia natural, análisis de las riquezas- entendidos como ciencias del orden en el dominio de las palabras, los seres y las necesidades.
Podemos tomar un ejemplo de conocimiento taxonómico (mathesis) extraído de la Historia Natural. Foucault nos advierte: no es esta una historia de la vida pues la vida misma, como concepto no existe en esta episteme. Lo único que existen son los seres vivientes que aparecen a través de la reja del saber constituida por la historia natural.143
143 “En efecto, hasta fines del siglo XVIII, la vida no existía. Sólo los seres vivos. Estos forman una clase o, más bien, varias en la serie de todas las cosas del mundo: y si se puede hablar de vida es sólo como un carácter –en el sentido taxinómico de la palabra- en la distribución universal de los seres...La vida no constituye un umbral manifiesto a partir del cual se requieren formas completamente nuevas de saber. Es una categoría de clasificación, relativa, lo mismo que todas las demás, al criterio que uno se fije. Y como todas las demás, cometida a ciertas imprecisiones en cuanto se trata de fijar sus fronteras....Con Maupertuis, se la define por la movilidad y las relaciones de afinidad que atraen los elementos unos hacia
Su existencia es el a priori histórico que en el sXVIII, fundamentó las investigaciones o los debates sobre la existencia de los géneros, la estabilidad de las especies, la transmisión de los caracteres a través de las generaciones. Cuatro variables definen su objeto: la extensión de la que están constituidos los seres de la naturaleza ofrecidos a la representación; la forma de los elementos; la cantidad y manera en que se distribuyen en el espacio los unos en relación a los otros; por último, la magnitud relativa de cada uno. Cada objeto es descriptible según los valores que asumen en las variables que constituyen la “estructura” del elemento a clasificar. Estas variables son simultáneas, concomitantes, y no se subordinan unas a otras. El objeto de la ciencia natural está dado por superficies y líneas y no por funcionamientos o tejidos invisibles, no se ven por su unidad orgánica sino por el corte visible de sus órganos. La gran proliferación de seres entran en la mathesis a través de un visible descrito: la constitución de un espacio de vecindades en el que cualquier individuo, sea el que fuere, puede colocase.
c) 3 La organización de los sistemas vivos, productivos y lingüísticos: el saber histórico y causal
La episteme moderna inaugurada en el sXIX pondrá en crisis el modo de ser común de las cosas y el conocimiento, la visibilidad empírica y las reglas esenciales, que unía las regularidades de la naturaleza y las semejanzas de la imaginación en el cuadriculado de las identidades y las diferencias. Cuestionará la sucesión empírica de las representaciones en un cuadro simultáneo que recorre, paso a paso, de acuerdo con una sucesión lógica, el conjunto de los elementos de la naturaleza.
Con la ruptura epistémica, el saber se delimita en un espacio de organizaciones, no de los elementos en sí, sino del sistema de relaciones internas entre los elementos, cuyo conjunto asegura una función. Los criterios de organización y función permiten tornar observables nuevas relaciones entre las cosas: la coexistencia entre sistemas diferentes, las relaciones de concomitancia o de jerarquía interna por necesidades funcionales, la preeminencia de ciertas funciones sobre otras en un plan de organización.
Estas relaciones no son evidentes ni inmediatamente visibles en la experiencia y en tal sentido el isomorfismo entre delimitación y denominación del objeto propias de la clasificación de los espacios visibles del saber clásico –nominalismo- entra en crisis. La continuidad de los seres buscada en la episteme clásica se trastoca en una discontinuidad de los organismos vivientes del sXIX. El continuo de la representación (dada por los signos y los caracteres) y el continuo de los seres (indicada por la proximidad extrema de las estructuras en sus diferencias progresivas y graduadas) se desgarra y con ellos el proyecto clásico de corpus de conocimientos unificado, la posibilidad universal de una ordenación, la unidad de la mathesis.
Dos principios epistémicos centrales configuran el saber moderno. El primero
remite al concepto de Historia. La identidad y las diferencias organizativas no surgen ya de un espacio clasificatorio, sino del devenir histórico:
otros y los mantienen unidos...es necesario alojar la vida en las partículas más simples de la naturaleza..Linneo, al fijar el nacimiento, la nutrición, el envejecimiento, el movimiento externo, la propulsión interna de líquidos, las enfermedades, la muerte, la presencia de vasos, glándulas, epidermis y utrículos.” Ob. Cit., cap. 5, pag. 161.
“... la Historia no debe entenderse aquí como la compilación de las sucesiones de hecho, tal cual han podido ser constituidas; es el modo fundamental del ser de las empiricidades, aquello a partir de lo cual son afirmadas, puestas, dispuestas, repartidas en el espacio del saber para conocimientos eventuales y ciencias posibles. Así como el Orden en el pensamiento clásico no era la armonía visible de las cosas, su ajuste, su regularidad o su simetría comprobada, sino el espacio propio de su ser y aquello que, antes de todo conocimiento efectivo, las establecía en el saber, así la Historia, a partir del siglo XIX define el lugar de nacimiento de lo empírico, aquello en lo cual, más allá de cualquier cronología establecida, toma el saber que le es propio... A partir del siglo XIX, la Historia va a desplegar en una serie temporal las analogías que relacionan unas con otras a las organizaciones distintas. Es esta historia la que impondrá sus leyes al análisis de la producción, al de los seres organizados, y, por último, al de los grupos lingüísticos. La Historia da lugar a las organizaciones analógicas, así como el Orden abrió el camino de las identidades y las diferencias sucesivas”144
La historia atraviesa el segundo principio organizador de los dominios empíricos: el concepto de causa y de ley. Configura así la positividad de los nuevos dominios empíricos ( la economía política, la biología, la lingüística): sus objetos (la producción, la vida, el lenguaje), sus conceptos y sus métodos. Todos ellos se ligan a reflexiones sobre el ser humano, la subjetividad y la finitud.145 Por otra parte, también a partir de aquí es pensable la disociación de un campo trascendental y uno formal. El dominio de formas puras del conocimiento –la formalización de lo concreto- toma autonomía y soberanía respecto a todo saber empírico.
Foucault toma el saber biológico como referente de operación de estos principios. El principio de organización, extraño al dominio de lo visible, es irreductible al dominio de las representaciones. Clasificar ya no es referir lo visible a sí mismo, encargando a uno de sus elementos la representación de los otros; será relacionar lo visible con lo invisible: el análisis va de la arquitectura secreta a los signos manifiestos en la superficie de los cuerpos. Los métodos y técnicas de taxinomia son modificados por Lamarck, Jussieu, Vicq d’ Azyr. La obra de un Cuvier libera a los caracteres de su función taxonómica y los hace entrar en los planes de organización de los seres vivos. Los órganos, eran leídos por los clásicos por su estructura y función como dos dimensiones independientes una de otra -lo utilizable y lo identificable- el papel que desempeñan y su morfología (forma, tamaño, disposición y número). Cuvier somete la
144 Ob. Cit, cap. 7, pag. 214/215. 145 “Lo que ha cambiado a fines de siglo y ha sufrido una alteración irreparable es el saber mismo como modo de ser previo e indiviso entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento...es porque en el nivel arqueológico el cambio ha sido sustituido como figura fundamental en el espacio del saber por la producción, haciendo aparecer por un lado nuevos objetos cognoscibles (como el capital) y prescribiendo, por el otro, nuevos conceptos y nuevos métodos (como el análisis de las formas de producción). De igual modo, si se estudia, a partir de Cuvier, la organización interna de los seres vivos y si se utiliza, para hacerlo, los métodos de la anatomía comparada, es porque la Vida, como forma fundamental del saber, ha hecho aparecer nuevos objetos (como la relación del carácter con la función) y nuevos métodos (como la investigación de las analogías). Por último si Grimm o si Bopp tratan de definir las leyes de alternancia vocálica o de mutación de las consonantes, es porque el Discurso como modo del saber ha sido reemplazado por el Lenguaje que define los objetos, hasta entonces no aparentes (familias de lenguas en las que los sistemas gramaticales son análogos).” Ob. cit., pag. 247.
disposición del órgano a la soberanía de la función. Así la diversidad visible de estructuras no surge del fondo de un cuadro de variables sino del fondo de grandes unidades funcionales susceptibles de realizarse y de cumplir su cometido de diversas maneras. La semejanza entre órganos se constituye por la homogeneidad funcional. Lo vivo dibuja una organización que mantiene relaciones ininterrumpidas con el exterior a través de los elementos que utiliza -en la respiración, en la alimentación- para mantener o desarrollar su propia estructura. Esta circulación afuera/adentro, adentro/afuera, constante y fijada en ciertos límites, constituye el espacio interior de las coherencias anatómicas y compatibilidades fisiológicas y el espacio exterior de los elementos en los que reside para hacer de ellos su propio cuerpo. El ”espacio taxonómico” se trastoca en “condiciones de vida”.
Foucault nos advierte que no debemos pensar las condiciones epistémicas de este saber en los términos planteados por la cronología de las ideas y de las ciencias, es decir, como el surgimiento de los temas vitalistas.146 Lo que fundamenta la posibilidad de una clasificación, de una ordenación de los seres naturales, es la vida en lo que tiene de no perceptible, de puramente funcional. Si antes el ser vivo era una clasificación natural, ahora el ser clasificable es una propiedad de lo vivo.147 Y es este paso de la noción taxonómica a la noción sintética de vida la que instaura las condiciones de posibilidad de una biología.
d) El régimen general de los signos: lo visible y lo invisible
Hay una constante en las epistemes renacentista, clásica y moderna que Foucault enfatiza: las cosas, y sus relaciones, no se ofrecen al conocimiento en forma directa, sino que se expresan, mediatizadamente, a través de signos. Se plantea entonces al sujeto de conocimiento un problema: ¿cómo se torna observable una cosa, o el vínculo entre las cosas, como objetos del saber? ¿cómo reconocer su existencia? Foucault también subraya la diferencia sustantiva en cada episteme respecto a este régimen de signos. Lo que un signo es, su estructura y funcionamiento, responden a interrogantes diferentes en cada contexto epistémico. En el renacimiento la pregunta al respecto se podría formular así:¿cómo reconocer que un signo designa lo que significa? En cambio, a partir del sXVII se preguntaría ¿cómo un signo puede estar ligado a lo que significa? ¿Qué es lo que significa? La respuesta de cada épisteme también es diferente.
En la episteme del siglo XVI las marcas y signaturas permiten al hombre sacar a luz los secretos a las cosas, su naturaleza, sus virtudes. Existen más allá del conocimiento sobre ellos. No es el conocimiento sino el lenguaje mismo de las cosas lo que los instaura en su función significante. ¿Cómo saber, por ejemplo, que la nuez
146 Reclutados primero entre los biólogos y luego entre los físicos, el vitalismo postula la existencia de unos principios que operan únicamente en la materia viva. Las leyes físicas resultan en esta perspectiva insuficientes para explicar la embriogénesis. Cuando el conocimiento avanza en este campo, el vitalismo se acota al de la subjetividad y la conciencia. Ver de Monod, El azar y la necesidad, ob. cit.147 “En efecto, hasta fines del siglo XVIII, la vida no existía. Sólo los seres vivos. Estos forman una clase o, más bien, varias en la serie de todas las cosas del mundo: y si se puede hablar de vida es sólo como un carácter –en el sentido taxinómico de la palabra- en la distribución universal de los seres...La vida no constituye un umbral manifiesto a partir del cual se requieren formas completamente nuevas de saber. Es una categoría de clasificación, relativa, lo mismo que todas las demás, al criterio que uno se fije. Y como todas las demás, sometida a ciertas imprecisiones en cuanto se trata de fijar sus fronteras....” Ob. cit, cap. 5, pag. 161.
triturada sana nuestros dolores de cabeza? Por una marca. Las similitudes ocultas se señalan en la superficie de las cosas. Se trata de marcas visibles de analogías invisibles.“El conocer las similitudes se basa en el registro cuidadoso de estas signaturas y su desciframiento”148. Las semejanzas exigen una signatura para ser notadas pero ¿por cuáles signos?
“¿Qué forma constituye el signo en su singular valor de signo? La semejanza. Significa algo en la medida en que tiene semejanza con lo que indica. ...es otra semejanza, una similitud vecina y de otro tipo que sirve para reconocer la primera, pero que es revelada a su vez por una tercera. Toda semejanza recibe una signatura; pero esta no es sino una forma medianera de la misma semejanza... el signo de la simpatía, reside en el de la analogía, el de la analogía en el de la emulación, el de la emulación en la conveniencia, que requiera a su vez para ser reconocida la señal de la simpatía... La signatura y lo que designa son exactamente de la misma naturaleza; sólo obedecen a una ley de distribución diferente; el corte es el mismo.” 149
La forma designante y la forma designada son semejantes, vecinas. Es lo más visible pero a la vez hay que describirlo por ser lo más oculto, lo que determina la forma del conocimiento y lo que garantiza su contenido. Si se advierten los signos y se considera lo que indican, se visualiza la semejanza. Se superponen hermenéutica (sentido de los signos) y semiología (donde están los signos, por qué son signos, sus ligas y leyes de encadenamiento). Buscar el sentido es sacar a luz lo que se asemeja. Buscar la ley de los signos es descubrir cosas semejantes. La naturaleza de las cosas no es misteriosa ni está velada, se ofrece al conocimiento que se desvía algunas veces por esta superposición de hermenéutica de semejanza y semiología de signaturas que no siempre coinciden bis a bis. No es entonces inmediato y evidente. Pero la naturaleza está allí y es necesario emplear los signos para conocerla.
El lenguaje es una cosa opaca, mezclada con las cosas del mundo, formando una red de marcas con ellas en las que se puede desempeñar el papel de contenido o signo, de secreto o indicio. No es un sistema arbitrario, está depositado en el mundo “porque las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma como un lenguaje y porque las palabras se proponen a los hombres como cosas que hay que descifrar... Los nombres estaban depositados sobre aquello que designaban, tal como la fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila y tal como la influencia de los planetas está marcada sobre la frente de los hombres: por la forma de la similitud.”150
148 Foucault, ob. cit., cap. II, punto 2 Las signaturas, pag. 35.149 Ob. cit., pag. 37.150 Ob. cit., pag. 43/ 44. Esto nos recuerda una conversación entre Jean Piaget y los niños en los que investiga como se manifesta la materialidad del pensamiento y las palabras en los primeros estadios representativos:
“-¿Tienen fuerza las palabras? –Sí. -Dime una palabra que tenga fuerza -El viento. -¿Porqué tiene fuerza la palabra viento? -Porque va de prisa. -¿Es la palabra o el viento lo que va de prisa? -El viento. –Dime una plabra que tenga fuerza -Cuando se da un puntapié”...” -¿tiene fuerza una palabra? –no. -Di una palabra que tenga fuerza. -Papá, porque es un papá y después es fuerte... -La palabra “paraguas” sólo la palabra, no el “paraguas”, ¿es fuerte? -Un poco, porque podemos metérnoslo en los ojos y puede matarnos”...” -¿Dónde está el nombre del sol? –Dentro. -¿qué cosa? -Dentro del sol.. -¿Cómo está en el sol el nombre del sol?¿Cómo ocurre esto? -Porque hace calor.” J. Piaget, “La representación del mundo en el niño”, ob.cit. pag. 57/71.
El lenguaje es el lugar de las revelaciones, parte del espacio en que la verdad se manifiesta y se enuncia a la vez. Tiene con el mundo una relación de analogía, se superpone su función de duplicación y su valor de signo. A partir del gran acontecimiento occidental de la imprenta, el lenguaje escrito, depositado por Dios en el mundo (la Ley en las Tablas), precede a lo hablado en la naturaleza.151 Estas marcas o caracteres pueden actuar sobre las cosas, las atraen o rechazan, figuran sus propiedades, virtudes y defectos. De esta escritura primitiva natural se conserva fragmentariamente memoria a través de los saberes esotéricos y la cábala del primer jefe. Hay una obvia pertenencia del lenguaje y el mundo, con primado de la escritura, en la cual se entrecruzan indefinidamente lo visto y lo oído, lo visible y lo enunciable. 152
La operación conceptual característica de la episteme renacentista –la semejanza – es un sistema unitario y triple: lo marcado, lo que marca y lo que permite ver en aquello la marca de ésto. El signo marca en la medida en que es casi la misma cosa que lo que designa.
La “historia natural” del sXVI hasta mediados del sXVII es un buen ejemplo: la historia era un tejido unitario de lo que se ve de las cosas y de todos los signos descubiertos o depositados en ellas. “Hacer la historia de una planta o un animal era lo mismo que decir cuáles son sus elementos o sus órganos, qué semejanzas se le pueden encontrar, las virtudes que se le prestan, las leyendas e historias en las que ha estado mezclado, los blasones en los que figura, los medicamentos que se fabrican con su sustancia, los alimentos que proporciona, lo que los antiguos dicen sobre él, lo que los viajeros pueden decir. La historia de un ser vivo es este mismo ser, en el interior de toda esa red semántica que lo enlaza con el mundo. La partición, para nosotros evidente, entre lo que nosotros vemos, y lo que los otros han observado o transmitido, y lo que otros por último han imaginado o creído ingenuamente, esta gran tripartición, tan sencilla en apariencia y tan inmediata; entre la observación, el documento y la fábula no existía aún. Y no era que la ciencia vacilara entre una vocación racional y todo el peso de una tradición ingenua, sino que había una razón muy precisa y apremiante: los signos formaban parte de las cosas, en tanto que en el siglo XVII se convierten en modos de representación.” 153
151 “-¿Cómo se ha sabido que el sol se llamaba de este modo? -Porque nos lo decían. -¿Quién? –Es Dios quien nos lo ha dicho... -¿Cómo han sabido los primeros hombres que el sol se llamaba sol? –Porque Dios lo ha dicho a Noé. -¿Cómo se ha sabido que el Salève se llamaba Salève? -Dios lo ha dicho a Noé y éste lo ha dicho a todos los sabios.” (ob. cit. pag. 69). El Salève es el nombre de un lago suizo. 152 Ya hemos señalado que es propio del pensamiento realista –propio de las formas embrionarias del desarrollo psicogenético del pensamiento localizadas experimentalmente por Jean Piaget– considerar a las palabras formando parte de la realidad material, y al mismo tiempo como producto de una actividad no subjetiva. Al mismo tiempo se da la confusión entre significante y significado: no hay arbitrariedad en el signo. Si las palabras participan de las cosas nombradas, tienen capacidad de obrar sobre las cosas mismas. Un proceso análogo sucede con los nombres (realismo nominal): el nombre es considerado consustancial a la cosa, propiedad de la cosa y expresión de su esencia y origen. No es arbitrario porque implica la idea de la cosa y fue creado con la cosa misma. El nombre está en la cosa como un carácter invisible del objeto. No hay distinción entre la interioridad psíquica y la exterioridad material. Es sugestivo el hecho de que la atribución a dios del origen de las palabras y los nombres se corresponda a un estadio realista que, si bien supone una disminución gradual del nominalismo, conserva todavía la creencia en la consustancialidad de las palabras y la esencia de las cosas. Al mismo tiempo reifica la inmutabilidad histórica de los nombres.153 Ob. Cit., cap. 5, pag. 130.
A fines del sXVII, la episteme clásica trastoca el régimen de los signos y las condiciones en las que ejercen su función. El signo se constituye como tal a partir del momento en que se conoce la posibilidad de una relación de sustitución entre dos elementos ya conocidos. La relación del signo con su contenido no está asegurada dentro del orden de las cosas mismas. No se trata, como en el renacimiento, de reconocerlos, sino que son resultantes de un acto de conocimiento. El signo despliega el mundo con sus infinitos sustitutos. La episteme clásica es una análitica de la representación, en la que todo lenguaje vale como discurso: se significa una cosa y se dispone signos en torno a ella, se nombra, y por duplicación demostrativa y decorativa se capta el nombre y se lo designa con otros nombres, como signo “segundo”. El signo manifiesta lo directamente visible y perceptible. Entre el signo y la cosa que representa no hay opacidad.
En el signo de la episteme clásica “la relación de lo significante con lo significado se aloja ahora en un espacio en el que ninguna figura intermediaria va a asegurar su encuentro: es dentro del conocimiento, el enlace establecido entra la idea de una cosa y la idea de otra.” Se constituye una organización binaria del signo: “En su ser simple de idea, imagen o percepción, asociada o sustituida por otra, el elemento significante no es un signo. Sólo llega a serlo a condición de manifestar la relación que lo liga con lo que significa. Es necesario que represente, pero también que esta representación se encuentre representada en él... La idea significante se desdobla, ya que a la idea que reemplaza a otra se superpone la idea de su poder representativo. ¿Acaso no se tiene así tres términos: la idea significada, la idea significante y, en el interior de esta última la idea de su papel de representación?” 154
Se trata de un sistema dual pues el significante no tiene más contenido, función y determinación que lo que representa. Lo significado se aloja sin residuo alguno ni opacidad en el interior de la representación del signo. El signo es una representación desdoblada y duplicada sobre sí misma. Indicación y aparecer, relación con un objeto y manifestación de sí. Una idea puede ser signo de otra no sólo porque se pueda establecer entre ellas un lazo de representación, sino porque esta representación puede representarse siempre en el interior de la idea que representa. Es la representatividad de la representación en la medida en que esta es representable.
“El orden de las riquezas, el orden de los seres naturales se instauran y descubren en la medida en que se establecen entre los objetos de la necesidad, entre los individuos visibles, sistemas de signos que permiten la designación de las representaciones entre sí, la derivación de las representaciones significativas con relación a las significadas, la articulación de lo representado, la atribución de ciertas representaciones a otras (cuatro funciones del signo verbal). En ese sentido puede decirse que, para el pensamiento clásico, los sistemas de la historia natural y las teorías de la moneda y del comercio tienen las mismas condiciones de posibilidad que el lenguaje mismo. Esto quiere decir dos cosas: primero, que el orden de la naturaleza, y el orden en las riquezas tienen, para la experiencia clásica, el mismo modo de ser que las representaciones tal como es manifestado por las palabras; en seguida, que las palabras forman un sistema de signos lo suficientemente privilegiado, cuando se trata de hacer aparecer el orden de las cosas... Lo que el álgebra es con respecto a la
154 Ob. cit., cap. 3, pag. 70.
mathesis, lo son los signos, y en particular las palabras con respecto a la taxinomia: constitución y manifestación evidente del orden de las cosas.” 155
La relación fundamental entre lo visible, el lenguaje y las cosas excluye la incertidumbre. Se excluye todo lo que por su incertidumbre o variabilidad no permite hacer un análisis de los elementos que sea universalmente aceptable. Es obvio el privilegio casi exclusivo de la vista, de lo evidente, de las representaciones visuales en esta episteme. Observar, es contentarse con ver: aquello que en la riqueza de la representación puede ser analizado, reconocido por todos y recibir un nombre que cualquiera puede entender. Los procedimientos para describir la estructura pueden ser la medición cuyo resultado se expresa en el número y la magnitud, o bien, las formas geométricas o analogías “evidentes” que describen formas complejas a partir de semejanzas muy visibles con el cuerpo humano. El cuerpo sirve como una especie de reserva de los modelos de visibilidad articulando lo que se puede ver y lo que se puede decir. La estructura, al filtrar lo visible permite la transcripción al lenguaje, al discurso. Así se remite el campo de lo visible a un sistema de variables cuyos valores pueden ser asignados en una descripción perfectamente clara.156
Un cambio radical se da en la episteme a partir del sXIX. El lenguaje deja de ser un sistema de representaciones que recortan otras. Más que lo que se ve, quiere decir lo que se hace o padece; y si muestra las cosas con el dedo es en la medida en que son resultado, instrumento u objeto de la acción El lenguaje se enraiza no por el lado de los objetos percibidos, sino por la actividad del sujeto. Si el lenguaje expresa algo, no es porque duplique o imite las cosas sino porque traduce el querer de los que hablan. La actividad y la historia de un pueblo lo modifican. La historicidad aparece en este dominio. La historia de las lenguas no es una evolución en términos de continuidades ontológicas: es posible encontrar heterogeneidad de los sistemas gramaticales, en las leyes que fijan sus cambios y su evolución.
En la época clásica el lenguaje es un conocimiento y el conocimiento un discurso. Las cosas sólo son cognoscibles pasando por él . No porque forme parte ontológica de las cosas del mundo, como en el renacimiento, sino porque instaura un orden de las representaciones, de representar las representaciones. Es profundamente
155 Ob. cit, cap. 6, pag. 201/2. 156 “En el cuadro se cruzan las funciones del lenguaje ya que se le debe que las representaciones puedan figurar en una proposición. También que el discurso se articule sobre el conocimiento. Hay lenguaje por virtud de la proposición: sin la presencia, al menos implícita, del verbo ser y de la relación de atribución que autoriza, no se tendría lenguaje sino signos como los demás. La forma proposicional exige como condición del lenguaje la afirmación de una relación de identidad o de diferencia: no se habla sino en la medida que es posible esta relación... para que haya derivación de palabras a partir de su origen, para que haya una pertenencia originaria a una raíz a su significación, en fin, para que haya un recorte articulado de las representaciones, es necesario que haya, desde la experiencia más inmediata, un rumor analógico de las cosas, de las semejanzas que se dan de entrada. Si todo fuera una diversidad absoluta, el pensamiento estaría destinado a la singularidad.... No serían posibles, ni la memoria ni la imaginación, ni en consecuencia la reflexión. Sería imposible comparar las cosas entre sí, de definir sus rasgos idénticos y de fundar un nombre común. No habría lenguaje. Si el lenguaje existe es porque, debajo de las identidades y las diferencias, está el fondo de las continuidades, de las semejanzas, de las repeticiones, de los entrecruzamientos naturales. La semejanza excluida del saber desde principios del sXVII, constituye siempre el límite exterior del lenguaje: el anillo que rodea el dominio de lo que se puede analizar, ordenar y conocer. Es el murmullo que el discurso disipa, pero sin el cual no se podría hablar.” Ob. Cit., pag. 124.
nominalista. En el siglo XIX, por el contrario, despliega unas leyes, una historia y una objetividad: se convierte en un objeto de conocimiento entre tantos otros.
Esta conversión del lenguaje en objeto se compensa. Por un lado, es una mediación necesaria para todo conocimiento científico que quiera manifestarse como discurso. Surge del lado del sujeto cognoscente, pues él trata de enunciar lo que sabe. De allí dos preocupaciones constantes en el siglo XIX: primero, la de neutralizar el lenguaje científico como si pudiera ser el reflejo límpido de un conocimiento no verbal; segundo, buscar una lógica independiente de las gramáticas, que localice las implicaciones universales del pensamiento, las formas y los encadenamientos del pensamiento fuera de todo lenguaje. Así nace la lógica simbólica con Boole en la misma época que se constituyen las filologías. “Los hombres que creen, al expresar sus pensamientos en palabras de las que no son dueños, alojándolas en formas verbales cuyas formas históricas se les escapan, que su propósito les obedece, no saben que se someten a sus exigencias. Las disposiciones gramaticales de una lengua son el a priori de lo que puede enunciarse en ella .La verdad del discurso está atrapada por la filología. De allí la necesidad de remontar las opiniones, las filosofías y, quizá, aun las ciencias, hasta las palabras que las han hecho posibles, y por ello, hasta un pensamiento cuya vivacidad no estaría apresada aún por la red de las gramáticas... La interpretación, en el siglo XVI, iba del mundo (cosas y textos a la vez) a la Palabra divina que se descifraba en él; la nuestra, en todo caso la que se formó en el siglo XIX, va de los hombres, de Dios, de los conocimientos o de las quimeras a las palabras que los hacen posibles; y lo que descubre no es la soberanía de un discurso primero, es el hecho de que nosotros estamos, antes aun de la menor palabra nuestra, dominados y transidos ya por el lenguaje.” 157
Al disiparse la unidad de la gramática general -el discurso- apareció el lenguaje disperso en múltiples modos de ser: para los filólogos, objetos construidos y depositados por la historia; para los formalistas, despojado de su contenido concreto con formas universalmente válidas del discurso; para los que quieren interpretar, localizado en el sentido oculto del texto; para la literatura, designándose a sí mismo en el acto de escribir.
e) El proyecto del saber
La episteme del sXVI articula su saber por experiencia, tradición o credulidad. La creencia, es el carácter que asume la lógica egocéntrica de este saber . No tiene otro fin que revelar e interpretar, con la ayuda de la magia y los saberes esotéricos, lo que ya está inscrito en las cosas del mundo. La “Adivinatio” revela en ellas un lenguaje repartido por dios. Por una implicación esencial se adivina lo divino: la interpretación es el conocimiento de la similitud en las cosas y la divinidad es su referente último.
En la episteme clásica, en cambio, la tarea fundamental del saber es dar un nombre a las cosas y nombrar su ser en este nombre; discernir para representar. Los fenómenos se dan en una representación. La representación es una “disposición general” que define los métodos, los conceptos y los modos de ser de los individuos de la naturaleza.
157 Ob. cit, cap. 8, punto 5 El lenguaje convertido en objeto, pag. 292.
Si se atribuye a cada cosa el nombre que le conviene, disponiendo de la red de una lengua bien hecha se hace ciencia. La ciencia es nomenclatura y taxinomia, simultáneamente teoría general del discurso y mathesis universal. El nombre del ser de toda representación en general es filosofía, teoría del conocimiento y análisis de las ideas. La puesta en orden por medio de signos es posible sólo en el interior del conocimiento: de él toma su certidumbre o su probabilidad. Los signos ya no son los vehículos del conocer ni claves de un saber como en el renacimiento: son coextensivos a la representación. Los signos no son el acto constitutivo de la significación ni tienen su origen en la conciencia: entre el signo y su contenido no hay intermediario, ninguna opacidad. El sentido aparece en la totalidad de los signos desplegada en su encadenamiento. El cuadro de los signos será la imagen de las cosas.158
En las palabras recae la tarea de representar el pensamiento: no se trata de traducir, ni fabricar un doble material que reproduzca el pensamiento. Se trata de “oir”: el lenguaje representa el pensamiento como éste se representa a sí mismo. No surge ningún signo, ninguna palabra respecto a un contenido, sino por el juego de una representación que se pone a distancia de sí misma, se desdobla y se refleja en otra representación equivalente a ella. No es el lenguaje un efecto del pensamiento sino pensamiento en sí mismo. El lenguaje funciona. Toda su existencia tienen lugar en su papel representativo. Cuando desaparece el texto primero del SXVI, la representación desarrollada en signos verbales se transforma en “discurso”. Cuando se convierta el discurso en objeto del lenguaje, no se le pregunta por lo que oculta bajo los signos sino cómo funciona, que representaciones designa, cómo se recorta y compone, que juego de sustituciones le permite asegurar su papel de representación.159
“El saber del renacimiento se disponía de acuerdo con un espacio cerrado. La ‘Academia’ era un círculo cerrado que proyectaba a la superficie de las configuraciones sociales la forma esencialmente secreta del saber. Y la primera tarea de este saber era el hacer hablar a los signos mudos: debía reconocer sus formas, interpretarlas y retranscribirlas en otros trazos que, a su vez, debían ser descifrados... En la época clásica, conocer y hablar se entremezclan en la misma trama: se trata, con respecto al saber y al lenguaje, de dar a la representación signos por medios de los cuales se la pueda desarrollar según un orden necesario y visible. Al ser enunciado, el saber del siglo XVI era un secreto, aunque compartido. Al estar oculto, el de los siglos
158 Teoría general de la representación:” Si el signo es el puro y simple enlace de un significante y un significado (enlace arbitrario o no, impuesto o voluntario, individual o colectivo), de todas maneras la relación sólo puede ser establecida en el elemento general de la representación: el significante y el significado no están ligados sino en la medida en que uno y otro son (han sido o pueden ser) representados y el uno representa de hecho al otro. Así pues, fue necesario que la teoría clásica del signo tuviera como fundamento y justificación filosófica, una ‘ideología’, es decir, un análisis general de todas las formas de la representación, desde la sensación elemental hasta la idea abstracta y compleja.” Ob. cit., pag. 73. 159 “El lenguaje es el análisis del pensamiento: no un simple recorte sino la profunda instauración del orden en el espacio. Allí se sitúa este dominio epistemológico nuevo al que la época clásica le dio el nombre de “gramática general”...el estudio del orden verbal en su relación con la simultaneidad que está encargado de representar. Así, pues, no tiene como objeto propio ni al pensamiento ni al lenguaje, sino al discurso, entendido como sucesión de signos verbales. Esta sucesión es artificial respecto a la simultaneidades de las reflexiones y en esta medida el lenguaje se opone al pensamiento como lo reflexionado a lo inmediato...Con relación al orden evidente, necesario, universal, que la ciencia, y en especial, el álgebra, introducen en la representación, el lenguaje, es espontáneo, irreflexionado, es por así decirlo, natural ...es el lazo concreto entre la representación y la reflexión.”Ob. cit., cap. 4, pag.88.
XVII y XVIII es un discurso sobre el cual se ha corrido un velo... Hablar, aclarar y saber son, en el sentido estricto del término, de un mismo orden” 160
Si tomamos la historia natural del siglo XVII- la primera historia que se constituye según Foucault - no necesita más que palabras para hacerlo, aplicadas, sin intermediarios, a las cosas mismas.161 La historia natural tiene como condición de posibilidad la pertenencia común de las cosas y del lenguaje a la representación; pero no existe como tarea sino en la medida en que las cosas y el lenguaje se encuentran separados. Así, pues, deberá reducir esta distancia para llevar el lenguaje lo más cerca posible de la mirada, y a las cosas miradas lo más cerca de las palabras. La historia natural no es otra cosa que la denominación de lo visible. Los documentos en esta nueva historia no son otras palabras, textos o archivos sino espacios claros donde aparecen cosas: herbarios, colecciones, jardines, en los cuales los seres despojados de todo comentario o lenguaje, se presentan unos al lado de los otros, con sus superficies visibles, aproximados por sus rasgos comunes y con ello virtualmente analizados y portadores de su solo nombre. El gabinete de historia natural y el jardín sustituye el desfile circular del espécimen por la exposición en cuadro de las cosas. La conservación de los escrito, la instauración de archivos, su clasificación, la reorganización de las bibliotecas. Catálogos, registros, inventarios no implican una nueva sensibilidad con respecto al pasado o la historia sino una manera de introducir en el lenguaje ya depositado y sus huellas un orden, del mismo tipo que se estableció entre los seres vivientes.
A fines del siglo XVIII, la modernidad introduce una profunda mutación epistémica que pone en duda la relación del sentido con la forma de la verdad y la forma del ser. Del conocimiento de lo inmediatamente visible, evidente y enunciable se pasa al conocimiento de lo inobservable. Se torna observable sólo en la conceptualización. Clasificar de aquí en más será relacionar lo visible con lo invisible; analizar, ir de la arquitectura secreta a los signos manifiestos, y a las funciones que aseguran. Se comienza a hablar de cosas que tienen lugar en un espacio distinto de las palabras.
En la episteme del sXIX el orden definido de las multiplicidades empíricas, no se funda ya sobre el desdoblamiento de la representación en relación consigo misma, pues lo que valoriza los objetos es algo irreductible a esta representación. Se define en condiciones externas a la representación: la legalidad y causalidad de los procesos. Lo que ha mutado -el “acontecimiento”- no concierne, según Foucault, a los objetos propuestos, analizados o explicados por el conocimiento, ni tampoco a la manera de conocerlos o racionalizarlos, sino, a la relación de la representación con lo que se da en ella.
“Lo que se produjo con Adam Smith, o los primeros filólogos, con Jussieu, Vicq d’Azyr o Lamarck, es un desplazamiento ínfimo, pero absolutamente esencial y que hizo oscilar todo el pensamiento occidental. La representación perdió el poder de fundar, a partir de sí misma, en su despliegue propio y por el juego que la duplica en sí, los lazos que pueden unir sus diversos elementos... La condición de estos lazos reside a partir de ahora en el exterior de la representación, más allá de su visibilidad inmediata, en una especie de trasmundo más profundo que ella y más espeso. Para volver al punto en que 160 Ob. Cit., pag. 94.161 “El nombre genérico, es por así decirlo, la moneda de buena ley en nuestra república botánica.” Linneo, Philosophie botanique, pag. 284, citado en ob. cit., pag. 142.
se anudan las formas visibles de los seres –la estructura de los vivientes, el valor de las riquezas, la sintaxis de las palabras– es necesario dirigirse hacia esta cima, hacia ese punto necesario pero siempre inaccesible que se hunde, fuera de nuestra mirada, hacia el corazón mismo de las cosas.”162
Este espacio interno de las cosas se da fragmentaria, parcialmente a la representación. “El espacio del orden que servía de lugar común a la representación y las cosas, a la visibilidad empírica y a las reglas esenciales, que unía las regularidades de la naturaleza y las semejanzas de la imaginación en el cuadriculado de las identidades y las diferencias, que exponía la sucesión empírica de las representaciones en un cuadro simultáneo y permitía recorre, paso a paso, de acuerdo con una sucesión lógica, el conjunto de los elementos de la naturaleza hechos contemporáneos de sí mismos...este espacio del orden va a quedar roto desde ahora: habrá cosas con su organización propia, sus nervaduras secretas, el espacio que las articula, el tiempo que las produce; y después la representación, pura sucesión temporal, en las que ellas se anuncian siempre parcialmente a una subjetividad, a una conciencia, al esfuerzo singular de un conocimiento, al individuo ‘psicológico’ que, desde el fondo de su propia historia, o a partir de la tradición que se le ha transmitido, trata de saber. La representación está en vías de no poder definir ya el modo de ser común de las cosas y el conocimiento. El ser mismo de lo que va a ser representado va a caer ahora fuera de la representación misma.” 163
La formalización y la interpretación, son posibles por el ser del lenguaje en el
umbral de la modernidad. La elevación crítica del lenguaje, convertido en objeto de la ciencia, implica que éste sea transparente a las formas del conocimiento puro de toda palabra (formalismo del pensamiento de Russell) y de aquello que no se conoce en ningún discurso, hundido en los contenidos del inconsciente (descubrimiento de Freud). El estructuralismo y la fenomenología encuentran su lugar.
3. El sujeto epistémico
En este último apartado, para finalizar la exposición, procuramos abordar dos cuestiones. En primer lugar, tal cual lo adelantamos en la Introducción, analizamos la reconceptualización del papel que se atribuye al sujeto en la constitución del saber, con las distintas mutaciones históricas de la episteme. En segundo lugar reflexionaremos sobre la relación subjetividad / conceptualización en la propia formulación del concepto de episteme, en base a la acumulación investigativa realizada por la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget en el sXX sobre estos procesos. a) Conceptualización de la relación subjetividad / saber en la episteme.
El saber de adivinación y revelación propio de la episteme del sXVI, propio de un individuo con el poder de descifrar los secretos de las cosas a partir de las marcas y signaturas visibles que se le ofrecen, instala un sujeto fundido -confundido- mágicamente en las cosas, no disociado y participante (en el sentido de Levy-Bruhl) del orden externo y con incuestionable capacidad de incidir sobre su curso si emplea los procedimientos adecuados - magia y erudición -. No se trata ni de ver, ni de demostrar: se trata de adivinar e interpretar. 162 Ob. Cit, cap. 7, pag. 234.163 Ob. cit, pag. 235.
Jean Piaget -estudioso del isomorfismo entre el desarrollo histórico que la concepción del mundo asume en el desenvolvimiento de la especie humana y la psicogénesis del pensamiento individual- analiza de qué tipo de subjetividad se trata. El pensamiento mágico, característico de los estadios primarios de la representación de la realidad, es el modo de conocimiento de un sujeto egocéntrico o no descentrado. En su origen se localiza un proceso de indisociación entre el pensamiento y las cosas (con sus adualismos interno / externo; físico / psíquico; subjetividad / objetividad) como el fenómeno social de transposición sobre el mundo físico de las actitudes que provocan en el sujeto sus relaciones con las personas que lo rodean: el “pensamiento realista”.164
El sujeto de conocimiento no está constituido como tal en la medida en que el descentramiento, la disociación, respecto al objeto a conocer no se ha producido todavía. Mutuamente imbricados uno en el otro, el conocimiento es simultáneamente saber y poder de incidir en el curso de las cosas. Un curso que no es evidente ni está dado inmediatamente al saber, sino que hay que develar, interpretar. El punto de vista propio no se reconoce como tal en la medida en que se ignora la posibilidad de una pluralidad de puntos de vista sobre las cosas. La perspectiva propia se absolutiza, sin necesidad de confrontación con otras para imponerse. El sujeto es un sujeto de revelación, y la revelación siempre es una actividad que rosa el orden de lo divino. El orden de las cosas se presenta al sujeto con absoluta exterioridad y extrañeza; resultante de la creación divina, o en otros términos, originado en procesos de índole no humana. Recíprocamente, todos los procesos intelectuales, el conjunto de actividad subjetiva, se exteriorizan ilegítimamente.
La episteme clásica transforma radicalmente esta concepción. Lo que antes era atribuido al orden arbitrario de las cosas (si se entiende que las signaturas que permiten al sujeto descifrarlas también son cosas); ahora es subsumido al poder absoluto de la representación subjetiva.
“El discurso que en el siglo XVII, enlazó entre sí el ‘pienso’ y el ‘soy’ de quien trataba con él, este discurso permanece, bajo una forma visible, como esencia misma del lenguaje clásico, pues lo que se anudaba en él, con pleno derecho, eran la
164 “Desde el momento en que el realismo consiste en considerar como perteneciente a las cosas y emanando de ellas lo que procede de hecho de la actividad propia, es natural que la actividad propia se conciba, en reciprocidad, sumergiéndose inmediatamente en las cosas y con omnipotencia sobre ellas... La distinción entre el pensamiento y el mundo exterior no es innata en el niño sino lenta en destacarse y construirse. De ahí una consecuencia capital para el estudio de la causalidad: el pensamiento del niño es realista y el progreso consiste en desembarazarse de este realismo inicial. En efecto, en las etapas primitivas, no teniendo el niño conciencia de su objetividad, todo lo real se extiende sobre un plano único por confusión de las aportaciones externas y las aportaciones internas. Lo real está impregnado de las adherencias del yo, y el pensamiento es concebido bajo las especies de la materia física. Bajo el punto de vista de la causalidad todo el universo está en comunión con el yo y obedece al yo. Hay participación y hay magia. Los deseos y las órdenes del yo son considerados absolutos porque el punto de vista propio es considerado como el único posible. Hay egocentrismo integral por falta de conciencia del yo... Del mismo modo que el niño hace su verdad, hace su realidad: no tiene ya el sentimiento de la resistencia de las cosas cuando no tiene el de la dificultad de las demostraciones. Afirma sin prueba y manda sin limitación. La magia en el plano ontológico y la creencia inmediata en el plano lógico, la participación en el plano del ser y la transducción en el plano del razonamiento son, pues, los dos productos convergentes del mismo fenómeno. En la raíz de la magia y de la creencia inmediata se encuentra la misma ilusión egocéntrica: la confusión del pensamiento propio y el de los demás y la confusión del yo con el mundo exterior.” Piaget, J., “La representación del mundo en el niño”, ob. cit., pag. 116, 120, 121, 149.
representación y el ser. El paso del ‘pienso’ al ‘soy’ se realizaba bajo la luz de la evidencia, en el interior de un discurso cuyo dominio completo y cuyo funcionamiento completo consistían en articular una en otro lo que uno se representa y lo que es.”165
Se trata de un sujeto de representación, que por el doble hecho de pensar y nombrar los objetos, puede aprehender el orden las cosas tal cual se le presenta, evidente, por la observación. Y en ese ejercicio de representación, en esa práctica discursiva y nominalista constituye el orden de las cosas. Los objetos son objetos de representación, de discurso, de lenguaje. Y esta triple “raíz subjetiva” del objeto es posible porque opera el “principio del continuo”: el continuo de la representación y el ser, una representabilidad general del ser y el ser manifestado por la presencia de la representación. El ser de las cosas –como objetos del saber- nace en el interior del pensamiento del sujeto, en su lenguaje discursivo.
Sólo a fines del sXVIII se constituye“un ser cuya naturaleza sería el conocer la naturaleza y a sí mismo en cuanto ser natural”.166 Una profunda mutación arqueológica permitirá al hombre aparecer en su posición ambigua de objeto de un saber y de sujeto que conoce, el “soberano sumiso” y “espectador contemplado”, el lugar del Rey en “Las Meninas”, el cuadro de Velásquez analizado por Foucault en el texto. El “hombre” como tal, nos dice el autor, es una criatura muy reciente. La conversión del hombre en objeto de la ciencia es un acontecimiento en el orden del saber que trae consigo la conciencia epistémica de nuevos objetos de conocimiento -un dominio de la vida, la fecundidad del trabajo y la producción, la historicidad del lenguaje-. El hombre como objeto de conocimiento -ya no tan sólo sujeto- es la precondición de existencia de saberes contemporáneos como la biología, le economía y la filología. El ser del hombre es el fundamento de las positividades.
La representación es ahora un efecto de una conciencia que aprehende los seres vivos, la producción, historia. Es el fenómeno de un orden que pertenece a las cosas mismas y su ley interior. De acuerdo con las leyes de la vida, de la producción y el lenguaje el hombre es designado, ya que es él que habla, el que vive, el principio y medio de toda producción. Por un lado está dominado por ellos (no es posible tener acceso a él sino a través de sus palabras, de su organismo, de los objetos que fabrica), y él mismo puesto que piensa, no se revela ante sus propios ojos sino como un ser que es ya un ser vivo, un instrumento de producción, un vehículo para palabras que existen previamente a él.
Ahora el lugar del análisis es el hombre en su finitud: se trata de ver las condiciones del conocimiento a partir de los contenidos empíricos que son dados en él.167 Lo vivido es el espacio donde se dan los contenidos empíricos a la experiencia, la formas que los hace posible en general. El saber del hombre es finito pues está preso en los contenidos positivos del lenguaje, el trabajo y la vida. Los límites del conocimiento
165 Ob. cit, cap. 9, pag. 303.166 Ob. cit., pag. 302.167 “Todos estos contenidos que su saber le revela como exteriores a él y más viejos que su nacimiento, lo anticipan, desploman sobre él toda su solidez y lo atraviesan como si no fuera más que un objeto natural o un rostro que ha de borrarse en la historia. La finitud del hombre se anuncia, y de manera imperiosa, en la positividad del saber, se sabe que el hombre es finito del mismo modo que se conoce la anatomía del cerebro, el mecanismo de los costos de producción o el sistema de conjugación indoeuropeo”. Ob. cit., pag. 305, punto 5, cap. 9.
fundamentan positivamente la posibilidad del saber en una experiencia limitada: la vida, el lenguaje, el trabajo. Lo vivido comunica el espacio del cuerpo con el tiempo de la cultura, las determinaciones de la naturaleza con la pesantez de la historia. De este modo el “hombre” involucra el “duplicado empírico-trascendental”.
Así es posible hacer un análisis de la naturaleza del conocimiento humano: el conocimiento tiene condiciones anátomo-fisiológicas, cuyas formas no pueden disociarse de su funcionamiento. También puede hacerse una “historia del conocimiento humano”: muestra las condiciones sociales, históricas o económicas del conocimiento, formadas en el interior de las relaciones interhumanas. Dos particiones se producen: la que distingue el conocimiento rudimentario, mal equilibrado, naciente, de aquel que se constituye en sus formas estables (estudio de las condiciones naturales del conocimiento); la que distingue la ilusión de la verdad, la quimera ideológica de la teoría científica (estudio de las condiciones históricas del conocimiento).
El reverso de un hombre objeto de conocimiento es la emergencia del hombre como sujeto de desconocimiento. Si bien los contenidos empíricos del conocimiento entregan en sí las condiciones que los han hecho posibles, el hombre no puede darse en la trascendencia soberana de un cogito, pero tampoco en la inercia objetiva de lo que nunca llegará a la conciencia de sí. Se funda una dimensión infinitamente recorrida que va desde una parte de sí mismo que no reflexiona en un cogito, al acto de pensar por medio del cual la recobra. Todo el pensamiento moderno está atravesado por la ley de pensar lo impensado, de reflexionar para sí de los contenidos del en sí, de desajenar al hombre reconciliándolo con su esencia, de levantar el velo de lo inconsciente. El hombre, ligado a una historicidad hecha, nunca contemporáneo del origen, sólo puede pensar el origen sobre el fondo de algo ya iniciado. Es esta una relación insuperable del ser del hombre con el tiempo.
“... El hombre es también el lugar del desconocimiento - de este desconocimiento que expone siempre su pensamiento a ser desbordado por su ser propio y que le permite, al mismo tiempo, recordar a partir de aquello que se le escapa... discurso virtual, de ese no-conocido a partir del cual el hombre es llamado sin cesar al conocimiento de sí. La pregunta no es ya ¿cómo hacer que la experiencia de la naturaleza de lugar a juicios necesarios? Sino:¿cómo hacer que el hombre piense lo que no piensa, habite aquello que se le escapa en el modo de una ocupación muda, anime por una especie de movimiento congelado, esta figura de sí mismo que se le presenta bajo la forma de una exterioridad testaruda?¿Cómo puede ser el hombre esta vida cuya red, cuyas pulsaciones, cuya fuerza enterrada desbordan infinitamente la experiencia que de ellas le es dada de inmediato? ¿Cómo puede ser este trabajo cuyas exigencias y leyes se imponen con un rigor extraño?¿Cómo puede ser el sujeto de un lenguaje que desde hace millares de años se ha formado sin él, cuyo sistema se le escapa, cuyo sentido duerme un sueño casi invencible en las palabras que centellean un instante por su discurso y en el interior del cual está constreñido, desde el principio del juego, a alojar su palabra y su pensamiento, como si éstos no hicieran más que animar por algún tiempo un segmento sobre esta trama de posibilidades innumerables?.”168
Foucault nos advierte que “el cogito moderno es tan diferente del de Descartes como nuestra reflexión trascendental está alejada del análisis kantiano. Para Descartes se trataba de sacar a luz el pensamiento como forma más general de todos los
168 Ob. cit.,pag. 314
pensamientos que son el error o la ilusión, de manera que se conjurara su peligro, con el riesgo de volverlos a encontrar, al fin de su camino, de explicarlos y dar, pues, el método para prevenirse de ellos. En el cogito moderno, se trata, por el contrario, de dejar valer, según su dimensión mayor, la distancia que a la vez separa y liga el pensamiento presente a sí mismo y aquello que, perteneciente al pensamiento está enraizado en lo no-pensado; le es necesario... recorrer, duplicar, y reactivar en forma explícita la articulación del pensamiento sobre aquello que, en torno a él y por debajo de él, no es pensado, pero no le es a pesar de todo extraño, según una exterioridad irreductible e infranqueable. En esta forma el cogito no será pues el súbito descubrimiento iluminador de que todo pensamiento es pensado, sino la interrogación siempre replanteada para saber como habita el pensamiento fuera de aquí y, sin embargo, muy cerca de sí mismo cómo puede ser bajo las especies de lo no pensante...”169
El modo de ser del hombre en la episteme moderna se define en el enlace de las positividades con la finitud; en la duplicación de lo empírico en lo trascendental, en la relación perpetua entre el cogito y lo impensado; en el retiro y el retorno del origen. No se alojan en el interior de una teoría de la representación sino que su tarea es mostrar cómo es posible que las cosas en general se den a la representación; en qué condiciones, sobre cuál suelo, pueden aparecer en una positividad más profunda que los diversos modos de percepción.
El saber contemporáneo sobre el hombre se caracteriza por la disociación entre la representación y la conciencia. Las empiricidades pueden darse a la primera (la función, el conflicto y la significación son la manera en que vida, necesidad y lenguaje son duplicados por la representación) pero en una forma perfectamente inconsciente. La finitud puede darse a la representación bajo una forma positiva y empírica pero no transparente a la conciencia ingenua: ni la norma, ni la regla, ni el sistema, se dan a la experiencia cotidiana. La atraviesan, dan lugar a conciencias parciales, pero no pueden ser aclarados enteramente por un saber reflexivo. Y para Foucault lo inconsciente, como límite infranqueable de todo saber, es al mismo tiempo el suelo desde el cual configurar un saber del hombre sobre el hombre.
“Las ciencias humanas no hablan más que en el elemento de lo representable, pero de acuerdo con una dimensión consiente –inconsciente, tanto más marcada cuanto que se trata de sacar a luz el orden de los sistemas, las reglas y las normas... La importancia cada vez más marcada de lo inconsciente para nada compromete el primado de la representación. Esta primacía plantea, sin embargo un importante problema. Ahora que los saberes empíricos como los de la vida, el trabajo y el lenguaje escapan a su ley, ahora que se trata de definir fuera de su campo el modo de ser del hombre ¿qué es la representación sino un fenómeno del orden empírico que se produce en el hombre y que se podría analizar como tal? Y si la representación se produce en el hombre ¿qué diferencia hay entre ella y la conciencia? Pero la representación no es sólo un objeto para las ciencias humanas, es como acabamos de ver el campo mismo de las ciencias humanas y en toda su extensión; es la base general de esta forma de saber, aquello a partir de lo cual es posible... Hay ciencia humana no por todas aquellas partes en que se trata del hombre, sino siempre que se analiza, en la dimensión propia
169 Ob. Cit. pag. 315.
de lo inconsciente, las normas, las reglas, los conjuntos significativos que develan a la conciencia las condiciones de sus formas y de sus contenido.”170
b) Relación subjetividad-conceptualización en la formulación del concepto de episteme desde la perspectiva de la Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget.
La Escuela de Epistemología Genética de Jean Piaget es el programa investigativo que en el siglo XX desentraña a nivel experimental cuál es el papel del sujeto epistémico en el proceso de formulación de todo concepto, incluido el de episteme. En otros términos, cuál es el lugar del sujeto en el proceso de construcción de conocimiento. Porque conocer equivale a conceptualizar.171
En primer término debemos señalar que conocer, desde esta perspectiva, no quiere decir hacer la incorporación de un nuevo elemento a un ámbito dado anteriormente con todos sus caracteres -la “conciencia”-. No se trata ni de una iluminación interior ni de un “darse cuenta”. Más bien se trata de una elaboración verdadera: una construcción, que procede a través de mecanismos y relaciones muy específicas, con una legalidad que las regula. Un proceso complejo, en el que intervienen –como señalamos en la Introducción- factores de orden biológico, psicológico e histórico social.
En este proceso constructivo, integrador y estructurante, el sujeto y objeto desempeñan un papel indisociable. Indisociable por el carácter de la fuente primordial del proceso, y por los procesos funcionales básicos que operan a lo largo de todas las etapas del desarrollo cognitivo. Me refiero a la “acción”, que interviene en el proceso de asimilación del objeto por el sujeto, y de acomodación del sujeto al objeto para que éste pueda ser aprehendido. Es la acción –en términos de esquemas- el punto de partida inicial. La acción de un organismo biológicamente estructurado, que interactúa con el medio desde las etapas más primarias. La repetición de acciones con un objetivo determinado, (que incluyen componentes motores, sensoriales, perceptivos, afectivos y volitivos) es la fuente generadora de estos esquemas o totalidades organizadas que progresivamente integran y diferencian sus componentes.
Pero no se trata de los esquemas de acción de un sujeto interactuando sobre un “objeto” liso y llano. Sus acciones repetidas con un algo externo al organismo, en esos encuentros generan esquemas como totalidades organizadas y al mismo tiempo organizantes de ese algo exterior que adquiere significación en la acción (por ejemplo si el bebé agarra un juguete y lo chupa reiteradamente, ese objeto se le torna “chupable”, “agarrable”, etc.). En la constitución de estos esquemas organizados y organizantes, se produce simultáneamente la conceptualización del sujeto (en las etapas iniciales se trata de esquemas de índole sensoriomotriz y en las más avanzadas esquemas conceptuales
170 Ob. Cit., cap. 10, pag. 352/4. 171“En la medida en que se desea señalar y conservar las diferencias entre lo inconsciente y la conciencia, es preciso que el paso de lo uno a la otra exija reconstrucciones y no se reduzca, simplemente, a un proceso de esclarecimiento; por eso cada uno de nuestros capítulos ha mostrado que la toma de conciencia de un esquema de acción transforma éste en un concepto, ya que esa toma de conciencia consiste esencialmente en una conceptualización... que reconstruye y luego sobrepasa, en el plano de la semiotización y de la representación, lo que se había adquirido en el de los esquemas de acción.” Jean Piaget, “La toma de conciencia” Ob. cit. Conclusiones generales, pag. 254.
inherentes a la lógica de las operaciones reversibles) y la conformación del primer periférico, es decir, de los aspectos del objeto que el sujeto logra hacer observable en su acción, dejando otros inobservados. La idea de la asimilación es que jamás un elemento exterior nuevo da lugar a una adaptación perceptiva, motora o inteligente sin estar relacionado con actividades anteriores: no se percibe un objeto, no se lo mueve o no se mueve el sujeto en relación a él y no se le comprende sino respecto de otros o en relación con las acciones precedentes que tengan que ver con el mismo objeto.
Este objeto así constituido le impondrá al sujeto nuevas condiciones a las que tendrá que acomodarse para la asimilación de la siguiente etapa y a su vez, los esquemas de conocimiento constituidos en esta nueva relación con el objeto amplían el campo de operaciones posibles del sujeto en el espacio objetual así configurado. Se trata de una relación pendular creciente entre el sujeto y los objetos, no aprendiendo a conocerse aquél, sino actuando sobre éstos, y no siendo éstos cognoscibles, sino en función del progreso de las acciones ejercidas sobre ellos.
“Uno de los dos principales resultados de nuestras investigaciones, junto al análisis de la toma de conciencia como tal, es el de demostrarnos que la acción constituye, por sí sola, un saber, autónomo y de un porvenir ya considerable, porque si sólo se trata de un “saber hacer” y no de un conocimiento consciente en el sentido de una comprensión conceptualizada, constituye, sin embargo, la fuente de ésta última, dado que la toma de conciencia se halla, en casi todos los puntos, retrasada –y a menudo de manera muy sensible– respecto de ese saber inicial que tiene una eficacia notable, aunque no se conozca... El problema estriba en saber cómo evoluciona la acción en sus relaciones con la conceptualización que caracteriza la toma de conciencia.”
Si el proceso va de la periferia (interacción inicial entre la acción y los objetos) al centro, la evolución de la acción representa una serie de transformaciones del propio centro. En cada uno de los peldaños del proceso, se produce un intercambio entre lo que proporcionan los observables sobre la acción propia y sobre el objeto, y luego entre las coordinaciones relativas a una y a las otras. La dialéctica de los observables supone una acción recíproca, pero alternada de los observables del objeto sobre los de la acción, e inversamente; luego, cuando hay puesta en relación entre ellos, siguen las coordinaciones inferenciales, que rebasan el ámbito de los observables y permiten al sujeto comprender causalmente los efectos observados, todo lo cual conduce a un análisis ulterior más agudo de los observables, lo que mantiene y renueva el juego de “lanzadera” precedente.
Pero ese cambio continuo de informaciones entre la toma de conciencia de la acción y la toma de conocimiento de su objeto, va acompañado de dos clases de asimetrías, solidarias, además. La primera responde al hecho de que si las dos proporcionan observables susceptibles de esclarecer a la otra y se transmiten, pues en el sentido objeto→acción, tanto como en el sentido contrario, se unen a ello las coordinaciones inferenciales que enlazan esos observables, que sólo pueden actuar en el sentido acción→objeto.172 Dado esto, parece claro que los observables de cualquier
172 El observable es todo lo que puede ser captado por una sencilla comprobación de hecho (o empírica): un acontecimiento singular, una relación repetible, una co–variación momentánea o incluso regular, que permitan hablar de dependencia funcional o de ley. En ese amplio sentido, una relación o una función regulares entre dos observables son también observables. Las coordinaciones inferenciales son
grado pueden ser suministrados tanto por los objetos como por las acciones, mientras que una coordinación inferencial incluso aplicada o (finalmente) atribuida a los objetos, sólo puede tener como fuente la lógica del sujeto, es decir, que saca coordinaciones inferenciales de sus propias acciones. Es claro pues, que si cualquier abstracción que parta de los objetos es entonces “empírica”, en cambio el polo de la acción da lugar a las dos formas: empírica en lo que atañe a los observables sobre la acción como proceso material y “reflexiva” en lo concerniente a las inferencias surgidas de las mismas coordinaciones.
En los dos casos, el de la acción como el de su conceptualización, el mecanismo formador es, a la vez, retrospectivo, puesto que saca sus elementos de fuentes anteriores, y constructivo, como creador de nuevas relaciones. Los progresos logrados de una etapa a la siguiente pueden ser seriados como estadios secuenciales –grados de conocimiento interpretados como grados de integración- en los que cada uno se ha hecho posible por los precedentes y prepara a las siguientes.
Las leyes funcionales y los mecanismos involucrados en el proceso de toma de conocimiento comprometen una consecuencia clave para pensar la subjetividad: la relación de conocimiento entre el sujeto y un orden de cosas no supone un vínculo inmediato sujeto-cosa, sujeto-orden de lo real, sujeto-objeto. Siempre compromete una relación entre el sujeto conceptualizador - objeto conceptualizado, en el que ambos se estructuran u organizan. El conocimiento no es la posibilidad de aprehender absolutamente el orden de lo real sino la práctica histórica y psicológica de una especie que se vincula con lo real para integrarlo y transformarlo progresivamente. En ese ejercicio que siempre va de un “menos conocimiento” a un “más conocimiento”, la especie humana como tal se modifica, en sus posibilidades de acción y reflexión.
La episteme entonces, puede pensarse no sólo en términos de las precondiciones intelectuales e históricas que posibilitan “pensar un pensamiento”, sino también en términos de las precondiciones necesarias para transformar el orden de lo real.
4. Bibliografía citada
- Bachelard, G., “La formación del espíritu científico”, Siglo XXI Editores, México, 1987.
- Canguilhem, G., “Mort de L’Homme ou épuisement du cogito? Traducción “Muerte del hombre o desgaste/ agotamiento del cogito”, Critique, 1967.
- Foucault, M., “Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas”, Siglo XXI Editores, México, 1999
- Foucault, M., “Nietzche, la genealogía, la historia” en “Hommage a Jean Hyppolite” Editorial PUF, París, 1971, en“Microfísica del Poder”, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1980.
conexiones no comprobadas o deducidas por composición operatoria (y o por simple generalización extencional) que rebasan así el ámbito de los observables, particularmente en cuanto introducen relaciones de necesidad; por ejemplo, las coordinaciones fundadas en la transitividad (o en la conservación de los movimientos y su dirección, etc.)
- García, R., “El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2000.
- Germani, G., “Estructura social de la Argentina”, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987.
- Marín, J.C., “Conversaciones sobre el Poder. Una experiencia colectiva”, Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, UBA, Buenos Aires, 1995
- Marx, K., “El Capital”, Siglo XXI Editores, México, 1985.
- Marx, y F. Engels, “La ideología alemana”, Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1985
- Monod, J., “El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna”, Tusquets Editores, Barcelona 2000.
- Piaget, J. “La representación del mundo en el niño”, Editorial Morata, Madrid, 1984.
- Piaget, J., “La toma de conciencia”, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987.
- Piaget J. y García R., “Psicogénesis e Historia de la Ciencia”, Siglo XXI Editores, México, 1989.
- Weber, M., “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Ediciones Península, Barcelona, 1999.
























































































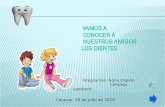











![[34]enseñando a pensar [edna]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55b44383bb61eb6c1b8b4583/34ensenando-a-pensar-edna.jpg)


![[34]Enseã±Ando A Pensar [Edna]](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/55c232b6bb61eb84288b46a0/34enseaando-a-pensar-edna.jpg)
