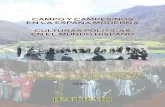Conclusión...suponía pareja al aislamiento del grupo conyugal como ese presu-puesto por el que la...
Transcript of Conclusión...suponía pareja al aislamiento del grupo conyugal como ese presu-puesto por el que la...

Conclusión


Con nuestro estudio hemos intentado aproximarnos a la familiapartiendo de su análisis desde la óptica del hogar asociado al trabajo,la propiedad y su transmisión, una vía extraordinariamente útil paraaproximarnos a las bases y mecanismos de funcionamiento del siste-ma social. Así, a lo largo de nuestra investigación, hemos ido más alládel análisis del agregado o unidad residencial estrictamente al inte-rrelacionarlo con la propiedad o no de medios de producción, basesobre la que hemos situado los grupos sociales y observado sus dife-rentes estrategias de reproducción. Con ello, el significado de lastipologías morfológicas alcanza una nueva dimensión al contextuali-zarlas dentro del sistema social y conectarlas con las redes de paren-tesco y las relaciones de trabajo, ayuda y solidaridad, lo que nos hapermitido, por otra parte, captar tanto ciertos procesos de movilidadsocial como explicar relaciones clientelares y de dependencia.
Desde una perspectiva meramente estructural hemos puesto demanifiesto cómo no necesariamente ni mecánicamente un tipo dehábitat y de sistema agrícola implicaba una determinada estructuratipológica del hogar. Así, en general, en nuestra comarca no se cum-ple: ni la propuesta laslettiana sobre el modelo de familia mediterrá-nea; ni la supuesta mayor complejidad que caracterizaba a las zonascon caracteres montañosos o con una red de poblamiento no total-mente articulada y consolidada; ni que la superior nuclearización ola mayor proporción de hogares solitarios se vincule, en relación a laciudad de Alcaraz, con una mayor urbanización; y, en fin, ni que for-zosamente un sistema agrícola-ganadero extensivo llevara acarreadoun abultado tamaño del hogar. Pero es más, incluso dentro de unmismo espacio y ante una misma coyuntura demográfica y econó-mica (como fue la del Catastro del Marqués de la Ensenada), y conun mismo sistema jurídico, las soluciones fueron también diferentes.Todo apunta hacia una explicación fundamentalmente social.
Tierra, bosque, ganado y telar configuraban el cuadro estructu-ral sobre el que se apoyaba todo el sistema social en la Sierra de
311

Alcaraz. Sistema caracterizado por su enorme polarización y marca-do desequilibrio ya desde finales del medievo donde se configuraronlos principales rasgos de su estructura agraria y económica. La con-tradicción, abundancia de tierra, pero desigualmente distribuida(sobre todo concentrada en manos de los concejos, y abrumadora-mente por el de la ciudad de Alcaraz), implicaba un débil aprove-chamiento del suelo con un claro predominio del monte en relacióna la combinación de una agricultura-ganadería extensiva frente a lareducida superficie en manos de los vecinos seglares, a su vez muymal repartida socialmente. Si a esto unimos la presencia de un siste-ma hereditario que se prestaba a la continua división, es lógico queademás de la generalización de los lazos de dependencia contractual(cómo pone de maniiiesto el elevado número de criados, mozos delabor y jornaleros), fuera necesario adoptar mecanismos de adapta-ción de acuerdo a sus recursos y a sus necesidades productivas. Y esen este contexto, entre la dialéctica de la acumulación y la pauperi-zación, donde la familia juega un papel fundamental. La presenciade un sistema de herencia ya arraigado que hacía del matrimonio lamejor vía para la transmisión de la propiedad conllevaba a su vez elrecurso generalizado al mismo, primando así los factores espaciales,sociales, productivos y reproductivos que éste llevaba acarreados, yque, al basarse en el principio de la alianza, tanto el parentesco comola consanguinidad y la afinidad recibían su impronta.
Basándonos en ello era lícito cuestionarnos la validez de con-ceptos empleados unilateralmente como "familia nuclear" o"resi-dencia neolocal", y, efectivamente, hemos comprobado cómo ennuestro espacio era falsa tanto esa imagen de desarraigo que sesuponía pareja al aislamiento del grupo conyugal como ese presu-puesto por el que la contracción del grupo doméstico conllevaba ladesaparición de las relaciones de parentesco.
En este sentido, la ayuda mutua, tanto en relación al trabajocomo en casos de necesidad o enfermedad; la colaboración a travésde los distintos sistemas de explotación (especialemente desde losarrendamientos); el acceso a los medios de producción paternos sinimplicar todavía su propiedad (sobre todo del ganado de labor); y lapropia unidad de residencia, que a pesar de todo trascendía la divi-sibilidad de la casa o la separación de la vivienda, cuestionan elconcepto de familia nuclear asimilado a la idea de familia aislada,corroborando nuestra concepción de la familia como continuidadque está por encima de la fragmentación espacial. Se trata, en defi-
312

nitiva, de una realidad más compleja que el profesor Chacón hadefinido como "la falsa nuclearidad o la casa del vecino"'. Unaimagen que a lo largo de nuestro trabajo hemos comprobado cómose acentuaba sutilmente conforme descendíamos en la escala socialdando lugar a una contradictoria situación ya que en la misma medi-da que el hogar se constreñía la familia se ampliaba; es decir, antela disminución de recursos económicos, la familia actuaba comouna entidad de protección superando las teóricas barreras espacialesque el hogar suponía z.
Hogar que, entre otras cosas, era también el reflejo de unas cal-culadas estrategias de supervivencia y de unas prácticas culturales.Así, frente a los grupos de élite y administrativo-burocráticos másproclives a que sus hijos continuaran durante algún tiempo corresi-diendo en sus casas como reflejo de unos comportamientos ]igadosa su status y al cumplimiento de ciertas normas, la poca frecuenciacon que en general los novios aportaban bienes a la hora de contra-er esponsales, y su escaso valor cuando lo hacían, corroboran nosólo que para la mayoría de la población no era indispensable dis-poner de abundantes medios económicos y recursos para acceder almatrimonio y seguir la regla neolocal (confirmándose así que nosiempre debía haber coincidencia entre casamiento y propiedad),sino que apuntan cómo en realidad los apoyos del nuevo núcleofamiliar se basarían más bien en las relaciones familiares de traba-jo y en los lazos de parentesco y solidaridad. Todo ello conllevaba,efectivamente, la reproducción del hogar de estructura nuclear aun-que vaciado, como vimos, de aquellas características que en teoríaíban indisolublemente unidas a aquél: la idea de independenciatanto económica como residencial. En este sentido, de la mismaforma que la regla de residencia neolocal era una práctica y unanorma cultural aceptada universalmente, también las relaciones de
^(1993: 166 y ss). En este sentido, nuesvo trabajo está en línea también con Casey, ].-Vincent, B., (1987:210-211) o Reher, D., (1988: I1-12). Igualmente por lo que se refiere a suaspecto más íntimo, como ha señalado Segalen, M., (1992: 84) "la mayor parte de las familiasno se viven como "nucleares", sino que se saben encuadradas por sus parientes más próximos".
2 Algo que se ponía de manifiesto sobre todo entre los hogares "solitarios", es[adística-mente situados en los niveles más inferiores de la propiedad. Hogares en los que se resumíanen gran medida todos los problemas de definición entre los concepros de hogar y familia: uni-dades unipersonales en el momento de la encuesta censal, pocos se consideran sin familia yaque por encima de la fragmentación espacial predominaba la continuidad de las relacionesfamiliares, vecinales o amistosas. Una realidad que aún hoy, al contrario de lo que se podríapensar, es válida, como señala Durán, M.A. (1988:18).
313

parentesco, trabajo y solidaridad eran rasgos estructuralmente liga-dos al sistema. Estrategias todas ellas tendentes a superar la contra-dicción entre la reproducción de individuos y la reproducción deunidades domésticas y cuyo resultado era en definitiva la reproduc-ción del propio sistema social en su conjunto.
Pero lejos de una visión excesivamente "sentimentalista", endicho proceso subyace también una clara racionalidad. La precarie-dad, como sabemos, de la mayoría de las unidades familiares con-dicionaba actitudes y comportamientos que se traducían en un com-plejo sistema de relaciones, obligaciones y dependencias, que efec-tivamente se reflejaban en el necesario fortalecimiento de los lazosde solidaridad; pero a la vez, también conllevaban una generalizadatendencia hacia lo que se ha denominado la "renta del afecto" (inter-dependencia afectiva asumida como un deber y una obligaciónmoral aunque también presentada en términos de intercambio, con-fundiéndose así amor y recompensa), aparte de una conflictividad,que, por otro lado, siempre estaba latente en el interior del grupodoméstico y, por ende, de la estructura social3. Tensión que sinembargo era necesario atenuar, y aquí es donde operaban los facto-res ideológicos y mentales. Así, desde el mismo discurso religiososobre la familia hasta la suprema autoridad concedida también porel Estado al pater familias, todo tendía a transformar una imposiciónlegal en algo propio de los usos y costumbres de la población, y porlo tanto indisolublemente unido a su horizonte mental'. Ideologíaque justificaba, por otro lado, el hecho de que los grupos situadosen la cúspide de la pirámide social incorporaran modificacionespara adaptar la norma a sus necesidades con el objetivo de resolverel problema de la transmisión del status social, económico o políti-
3 De hecho, como recuerda Levi, G., (1990:9), "conflicto y solidaridad se mezclan en larealidad".
° Esta idea de igualdad incluida dentro de las expectativas vitales de.la población quedefiende por ejemplo Baulant, M., (1985: 299) para la región francesa de Brie en los siglosXVII y XVIII o Reher, D. S., (1988: 210-211) en el caso conquense, creemos que sin embar-go se explica teniendo en cuenta la visión antropológica que apunta Roigé Ventura, X., (1991:462) y que nosotros compartimos. Véase igualmente en este sentido Iturra, R. (1991: 494-496)y su noción de "garantía" (conjunto de normasjurídico-culturales que guían la acción y lasconduc[as y, en definitiva, los comportamientos, £ijando opciones) vinculada indisolublemen-te al proceso reproductivo, dotándolo así de una clara racionalidad. Las ideas sobre el deber, elhonor, el pecado, la jerarquía y la autoridad, etc, modelan un sistema de representación sobrela sociedad que tiene en la familia su principal agente canalizador. También vid. la reflexión deComas D'Argemir, M. D., (1992: 161-162, 168) sobre este tema. En concreto para el AntiguoRégimen véanse las esclarecedoras páginas de Rodríguez Sánchez, A., (1990) sobre la patriapotestad, el dirigismo familiar y el sistema de consentimientos preestablecidos.
314

co a la nueva generación, y por lo tanto de perpetuar la desigualdadsocial y las distintas formas de control y dominio.
En este sentido, hemos comprobado cómo efectivamente elmatrimonio, aparte de su faceta reproductiva desde el punto de vistabiológico 5, era instnamentalizado como el mejor medio para conti-nuar reproduciendo las estructuras sociales y cómo al mismo tiem-po el parentesco jugaba un papel clave en la configuración de lasuniones. De hecho, a través del análisis de los agregados domésti-cos incluidos en los distintos grupos de propiedad se observa unarelativa homogeneidad social en las alianzas, reproduciéndosedichos agregados en el interior de sus grupos superponiendo asíredes sociales y familiares. El juego social, pues, se traducía en rea-lidad en un juego de las parentelas que tendía a expresarse en unatupida red de relaciones, algo que hemos observado sobre todo entrelos miembros situados en la cúspide de la escala social, donde gene-alogía familiar y grupo social prácticamente se confundían. Y esque, con el objetivo de preservar el status adquirido dentro de lacomunidad, las alianzas perseguían la igualdad en la condiciónsocial de los nuevos esposos. Y aquí, el sistema de la dote, jugabaun papel clave al proporcionar los medios necesarios para ello: almismo tiempo que se invertía en parentesco se invertía en perpe-tuación.
En este sentido, la reciprocidad en los intercambios inherente alestablecimiento de las alianzas dio lugar en nuestra comarca a unasignificativa relación por la que labradores enriquecidos, cuyoúnico objetivo era obtener el prestigio ligado al ejercicio de cargosy funciones públicas, proyectaron sus estrategias matrimonialeshacia las viejas familias que patrimonializaban estos oiicios. Fami-lias cuya antigiiedad y reputación eran su patrimonio principal; uncapital simbólico, no obstante, que debían asegurarse continuamen-te como ilustra el caso del jurado arruinado D. José de VargasMachuca. De ahí que este tipo de alianzas, por otro lado, sean unamuestra al mismo tiempo del interés cada vez mayor por la tierrademostrado por los miembros de los grupos burocrático-adminis-
5 Y en este pun[o se caracterizaba por no seguir unas pau[as nada restrictivas, es decir, unaelevada nupcialidad; una relativa precocidad femenina de acceso al mismo frente a la modera-damen[e tardía del varón; una marcada universalidad para ambos sexos, con una reducida [asade celibato y la frecuencia de volver a contraer segundas nupcias, lo que en conjunto implica-ba una natalidad y unos índices de fecundidad elevados.
315

trativos (escribanos, abogados, notarios, procuradores, etc). Algu-nos ricos labradores lo consiguieron a través del matrimonio deellos mismos o de sus hijos con las hijas de aquéllos.
De otra parte, los miembros del clero (sacerdotes y religio-sos/as) aunque evidentemente quedaban al margen del proceso dereproducción biológica de la familia, sin embargo jugaban unimportantísimo papel en las estrategias de reproducción social deaquélla. Colocar a uno o varios hijos/as en la Iglesia, era signo deprestigio pero además, una forma de evitar la degradación delpatrimonio familiar. Así, por un lado, con la creación de patrona-tos, obras pías y sobre todo de beneficios, se favorecía la conti-nuidad familiar en el ámbito eclesiástico y por otro se asegurabanunas rentas que podían garantizar, en caso de necesidad, el man-tenimiento de la familia.
En este sentido, casos como el de la familia Asenjo ejemplificanperfectamente los procesos de movilidad y de apropiación familiarde las distintas formas de poder dentro de los grandes propietarios.Tanto la propiedad como el status conseguido (una importante exten-sión de tierra, un oficio de regidor y dos beneficios eclesiásticos enla ciudad de Alcaraz) pasaron de ser individuales y personalizados aser algo propio de la familia al permanecer vinculados a la misma ypor lo tanto ser indivisos. A partir de ese momento transmisión delpoder y del patrimonio, hacienda y prestigio, irían parejos.
Por su parte, la nobleza local se caracterizaba por ser un grupoendogámico, aunque exogámico desde el punto de vista geográfico.Ante la dificultad de encontrar pretendientes de su mismo rango enla zona, tuvieron que contraer nupcias con otros procedentes delexterior, a veces de lugares muy distantes, aunque, a pesar de ello,de nuevo se tendería a que fuera dentro de la línea de parentesco ylinaje, como en el caso de la familia Montoya.
En definitiva, entre los miembros situados en la cúspide de laescala social, riqueza y prestigio, es decir, el control de los mediosde producción y el de los medios de reproducción simbólica ligadosal sistema de valores imperante, les permitían desarrollaz estrategiasque difícilmente podrían llevar a cabo miembros de otros grupossociales. De esta forma, patrimonio-matrimonio (como agente de sutransmisión) y herencia actuaban muy activamente en la estructura-ción de la jerarquía social ya que mientras que estos grupos máspudientes utilizaban dichas estrategias para perpetuar las desigual-dades sociales (sobre todo gazantizando la continuidad de sus pro-
316

piedades, bien en forma de mayorazgos, bien a través de otrosmecanismos más sutiles), los más desfavorecidos, en general, sólopodían reproducir su precariedad. Pero incluso aquí, a pesar de ello,el matrimonio resultaba una estrategia vital para la supervivencia.
Como sabemos, las dos principales situaciones de inestabilidada las que debía hacer frente el grupo doméstico eran la viudedad yla movilidad geográfica, situaciones que afectaban negativamentesobre todo a la pequeña propiedad y, en concreto, a la mujer. Lamuerte del marido, la ausencia del mismo o la del hijo mayor cuan-do se era ya viuda (algo frecuente en la Sierra de Alcaraz si tene-mos en cuenta que lo más normal era que aquéllos se incluyerandentro de un grupo extraordinariamente móvil como eran los mozosde labor) ponía en peligro la supervivencia de la propia unidaddoméstica. Sería en este momento cuando las redes de parentesco yvecindad se mostrarían más activas pero también cuando las segun-das nupcias se harían más necesarias. En este sentido, ante la fragi-lidad de la vida en el Antiguo Régimen, de nuevo se recurría al "cír-culo restringido del interconocimiento" como diría André Burguié-reb, es decir, se tendería a establecer alianzas dentro del ámbito máspróximo del individuo, la familia. Precariedad y estrategias desupervivencia se confundían así dando como resultado una latentetransgresión de las reglas, como se pone de manifiesto significati-vamente en la siguiente partida de bautismo de la pequeña villaserrana de Villapalacios, donde el párroco registraba que se habíadado a luz
"una niña que nació el dia quinze deste dho mes hija
de Josepha Garzia, viuda, y segun su declaración, de
Juan Cano, mozo soltero, ya difunto, con quien tenía tra-tado casamtO y necesitar de dispensacion de parentescoy no tener medios algunos no se havia fechado el matri-
monio" ^.
Testimonio que evidencia las dificultades de una existenciasiempre sometida en el Antiguo Régimen a lo inexorable de lamuerte y a la que se añadían obstáculos económicos, sociales y jurí-
6 (1988: 89).^ ADA, Libro de Bautismos de la villa de Villapalacios (1717-1774), Lib. Vip 5, fol. 36.
El subrayado es nuesvo.
317

dicos. Como consecuencia, la mayor parte de la población viviríabajo una intensa -aunque soterrada- presión derivada de esa cons-tante tensión entre lo lícito y lo ilícito, entre lo normativo y lo real.
Con todo, si para las mujeres más pobres las segundas nupciaseran algo absolutamente vital para su supervivencia y la de su fami-lia, las necesidades eran diferentes cuando la propiedad era más omenos importante. Así, entre la mediana propiedad las nuevas nup-cias cumplían fundamentalmente el objetivo de seguir identificandoel grupo doméstico como una unidad de producción (y para ello elnovio no tenía que ser forzosamente de su mismo status) y entre losgrandes propietarios ni siquiera eso ya que no sería algo imprescin-dible al disponer de la suficiente capacidad de trabajo para conti-nuar con la explotación.
En cualquier caso, la tendencia a dejar a la viuda la mayorparte de la herencia, bien en propiedad (cuando existían bienesgananciales), bien en usufructo como tutora y curadora de sushijos, las convertía, como a los viudos, en un buen partido dentrodel mercado matrimonial de la comarca (no olvidemos que más deun 30% de los matrimonios contraídos a lo largo de la centuriatuvieron como protagonista a un viudo/a), y más si tenemos encuenta la poca frecuencia con que los jóvenes solían llevar bienesal matrimonio y la escasa cuantía cuando lo hacían. La mujerviuda saldría así normalmente beneficiada con la posibilidad decontraer nuevas nupcias. Algo que, como los Libros Parroquialesnos informan, volvía a hacer más con otro viudo que con un sol-tero, dando lugar así a situaciones realmente complejas en el inte-rior del hogar al confundirse hijos y bienes, e incluso, a veces,parientes de distintos matrimonios. Sin embargo, nuestros datostambién confirman que cuantas menos posibilidades económicas ymayor edad se tenía, menos facilidades para ello disponían, corro-borando así esa imagen de feminización de la pobreza. En estecaso vivirían solas, aunque manteniendo fuertes lazos con sus res-pectivas redes de parentesco. Pero aquí, de nuevo, el azar de lademografía con la anuencia del sistema de herencia reflejado en ladivisibilidad de la casa podría dar lugar a situaciones realmentecomplejas, al contrario de lo que la aparente simplicidad de loscensos nos indicaría: madres, padres, hijos, hermanos, cuñados yotros familiares viudos o solteros podían venir registrados enhogares solitarios cuando en realidad vivían en el mismo edificioaunque en "casas" distintas. Así, a pesar de asumirse el principio
318

de independencia residencial, una vez más, difícilmente seríaefectivo en un mundo tan inestable como el del Antiguo Régimen,donde el respaldo de la red de parientes y amigos se haría impres-cindible.
En definitiva, la elevada mortalidad que caracterizaba a nuestracomazca se traducía en una nada desdeñable proporción de viu-dos/as que, volviendo o no a contraer matrimonio, desde el punto devista familiar se traducía sin duda en una importante complejidad yen el surgimiento de configuraciones familiares imprecisas.
Y es que los acontecimientos demográficos y económicos sereflejaban efectivamente en la estructura del agregado doméstico,sobre todo en coyunturas negativas como recogía el Catastro delMarqués de la Ensenada. Coyuntura que no sólo influyó en el ade-lantamiento en el acceso a la jefatura del hogaz, y por lo tanto a losmedios de producción, sino que desde el punto de vista morfológi-co se tendió también hacia su constreñimiento en forma de hogar"solitario" o hacia su extensión con la corresidencia de algúnpariente. Era, pues, en situaciones adversas en las que se intensifi-caba el recurso al sistema del parentesco y en las que se mostrabade forma evidente la flexibilidad que caracterizaba a las relacionesentre las unidades residenciales. Sin embargo, el hecho de que tantoel status social como el tipo de economía familiar, con medios pro-pios o dependiendo exclusivamente de su fuerza de trabajo, se refle-jara nítidamente en la configuración tipológica del hogar, indicacómo status y propiedad actuaban como un factor de diferenciación:la complejidad y la dimensión del agregado aumentaban con eltamaño de la explotación y a medida que ascendemos en la escalasocial, lo que podría apuntaz cómo al mismo tiempo que estaríanvinculadas a determinadas pautas de comportamientos y conductasociales inherentes al prestigio, la jerarquía y la autoridad, en cier-to modo también las obligaciones de solidazidad se identificaríancon los lazos de sangre y trabajo, y más cuando entre los mismospredominaban los parientes colaterales. Por contra, se reducía y suestructura se simplificaba, con una clara tendencia al hogaz solita-rio, a medida que se descendía en los niveles de riqueza y statussocial.
Sin embazgo, ha sido desde el momento en que hemos analiza-do el comportamiento colectivo del grupo donde se inserta el cabe-za de familia en su perspectiva diacrónica y desde dos ópticas dis-
319

tintas cuando los resultados obtenidos han sido sumamente revela-dores:
si la referencia es la propiedad, comprobamos cómo, efecti-vamente, la dimensión y la complejidad familiar estabanestrechamente relacionadas con la riqueza, pero ademásambas variables aumentaban con la edad del vecino. Pero,aunque se tendía al incremento patrimonial a medida queavanzaba el curso vital, las desigualdades entre los diferentesgrupos de propietarios se mantendrían e incluso se acentua-rían con la edad si comparamos los respectivos cursos vita-les de los mismos. Se evidencia así la nítida diferencia socialen relación a la mayor tendencia a perpetuarse de los gruposque controlaban la propiedad.
y si atendemos a la categoría socio-profesional solamente, dela comparación entre el Libro de Familias del Catastro y elPadrón calle-hita del Censo de Floridablanca, no sólo obser-vamos una clara tendencia hacia la asalarización de la pobla-ción a medida que avanzaba la centuria, sino que desde elpunto de vista del ciclo vital, sociológicamente la composi-ción de los cabezas de familia también había variado al per-manecer a lo largo del mismo durante más tiempo comopoblación dependiente en forma de jornaleros o mozos delabor, fenómeno que curiosamente coincidió con una mayornuclearización de las unidades residenciales.
Pero frente a la normalidad estadística, los itinerarios vitalesreconstruidos resultan extraordinariamente signifi ĉativos para lacomprensión de las estructuras configuradas y de los procesos dereproducción social. A pesar de la enorme heterogeneidad de situa-ciones que podrían darse, expresión en definitiva de la complejidaddel tiempo social (labradores convertidos en jornaleros y vicever-sa, artesanos en importantes labradores y ganaderos, mozos delabor en jornaleros, jornaleros en arrieros, etc.), es posible detectarsin embargo una serie de prácticas y comportamientos que reflejanla existencia de unas determinadas lógicas reproductivas. Así,hemos comprobado cómo la posesión de tierra no implicaba "feli-cidad inmediata" ya que no era sólo necesario heredar o disponerde las mismas sino también poder hacerles frente, y aquí no siem-pre fue posible establecer alianzas estratégicas con otros parientes,vecinos o amigos. Heredar una irnportante cantidad de tierra, pues,
320

no implicaba mecánicamente el cambio de condición dentro de laestructura de clases agraria, y más en una zona como ésta caracte-rizada por la baja calidad del suelo. AI contrario, como ilustra elcaso paradigmático de los hermanos y labradores sirvientes Juan yJacinto Fernández, bien podía ocurrir que fueran situaciones tran-sitorias (como se confirma aquí al comprobar que poco tiempo des-pués habían vendido sus más de 100 hectáreas). Por ello, era másbien la desequilibrada combinación o no entre composición/estruc-tura del agregado doméstico (claramente influida por la particularfase del ciclo reproductivo en la que se encontraba), las caracterís-ticas de la explotación y la capacidad de trabajo (sobre todo enforma de bestias de labor) lo que en realidad estaba en la base dela desigual configuración de la estructura de clases agraria. La ten-dencia a la concentración de la propiedad que parece apuntarse a lolargo de la segunda mitad de la centuria en este territorio, con laampliación a través de los mecanismos de compra-venta de las uni-dades de producción por parte de ricos labradores, estaría relacio-nada con dicho desequilibrio y con los procesos de movilidad des-cendente a que dio lugar, acentuados especialmente en una coyun-tura de crisis como era la del Catastro y cuyos efectos desde elpunto de vista de la propiedad fueron perfectamente recogidos ensu posteriores Comprobaciones.
En este sentido, mecanismos de compra, pero también prácticasde herencia y sistemas de explotación, se conjugaban para reprodu-cir en el tiempo el típico paisaje agrario comarcal y la estructuraagraria a la que iba ligado: explotaciones compuestas por grandesparcelas de tierras frente a otras caracterizadas por su extremadominifundismo; un reducido grupo de ricos labradores y ganaderosfrente a un abundante número de desposeídos y pequeños propieta-rios. Todo ello dentro de un marco caracterizado por el predominioabrumador de la amortización civil (nobleza y, sobre todo, conce-jos) y la importancia estratégica de la amortización eclesiástica.
Aunque, como sabemos, la Sierra de Alcaraz la casa no llevabanecesariamente anejo un patrimonio ni identificaba a sus morado-res, la casa de campo, cortijo o quintería tenía para los grandes pro-pietarios una cierta dimensión simbólica. A1 configurarse comoexplotaciones unitarias, compuestas por tierras de labor, regadío ypasto, a su posesión iban parejas reputación, renombre y prestigiodentro de la comunidad, de ahí el esfuerzo, como ejemplifica per-fectamente el caso de la familia Valero-Henares de la villa de Bien-
321

servida, por evitar su salida del ámbito familiar, mantener su inte-gridad y las estrategias encaminadas hacia ello para recomponer loque la herencia fraccionaba: matrimonios entre primos hermanos;mejora a uno o dos de los herederos reservándole dichas tierras, lle-gando incluso a su vinculación; intercambio o compra del resto delas partes por uno de los herederos, etc. Pero en la misma direcciónirían igualmente la compra de enormes parcelas a veces cuasiimproductivas, normalmente también con su casa de campo, comomedio, aparte de su orientación ganadera, para reafirmar su presti-gio dentro de la comunidad aldeana, y más si tenemos en cuenta,como hemos dicho, la incapacidad del pequeño, y a veces, delmediano propietario para su explotación, roturación o mejora, causade que muchos tuvieran que desprenderse de ellas.
Pero además, la desigual distribución de la propiedad de la tie-rra no se vería compensada desde el punto de vista dé su explota-ción por un disfrute más equitativo. A1 contrario, el control de lamisma, bien mediante arrendamientos, bien a través de su adminis-tración, conllevaba el mismo efecto para la perpetuación del siste-ma agrario establecido. Así, sólo una minoría de grandes y media-nos propietarios (en este caso normalmente asociados) se haríacargo de la gestión de la mayor parte del territorio (dehesas conce-jiles; tierras conventuales y del clero en general; o de la nobleza ydones foráneos). Propietarios con importantes intereses ganaderosque orientaban incluso las tierras productivas al cultivo extensivodel cereal cuyas largas barbecheras beneficiaban a una ganaderíapoco exigente. De nuevo la propiedad, o bien su control, seguiríancondicionando el tipo de aprovechamientos; de nuevo la ciudad deAlcaraz, como la mayor propietaria de la zona y como monopoliza-dora del excedente, saldría beneficiada de la continua transferenciade rentas del campo; y de nuevo el sistema de arrendamientos con-tribuiría a perpetuar la profunda desigualdad que caracterizaba alespacio comarcal, tanto espacial (la ciudad frente a villas y aldeas)como social.
Por otro lado, por lo que se refiere a la reproducción del mini-fundismo, ante la contradicción del propio sistema de herencia (loshijos recibirán mucho menos tierra que sus padres) se adoptarondistintas estrategias en función de las posibilidades del patrimoniopaterno. En general, los medianos propietarios, con objeto de con-seguir su reproducción y evitar los procesos de movilidad descen-dente trataron de asegurar a sus herederos la disponibilidad de
322

medios de producción en forma de bestias de labor o algunas cabe-zas de ganado vacuno. Con ello, junto a la adopción de estrategiasde colaboración con otros parientes, vecinos y amigos, podríantomar tierras en arrendamiento o continuaz cón las ya disponibles.De ahí que entre estos propietarios, matrimonio, familia, explota-ción y trabajo se confundieran. Como consecuencia, los lazos conlos hijos se mantenían aún después de la instalación del nuevo hogarpor lo que el efecto sobre el trabajo doméstico de la aparición denuevos agregados no tenía que ser necesariamente negativo para elhogar de partida ni tampoco tenía que coincidir la instalación delnuevo agregado doméstico con la sucesión en la dirección de laexplotación paterna.
De la misma forma, a pesaz de la precariedad de muchas explo-taciones, en absoluto perdería su importancia el patrimonio familiar.En una proporción nada desdeñable los agregados domésticós dejornaleros y mozos de labor no eran sólo unidades de residencia yconsumo sino que contaban, como base económica parcial de lavida familiaz, al margen del trabajo, con algunas parcelas, cabezasde ganado o algún pollino. Bienes, sobre todo el ganado asnal, quepor lo menos les servían como base para establecer en términos deigualdad sus relaciones con otros de su misma condición en los pro-cesos de trabajo por cuanto que, si bien existía, como sabemos, todauna variada gama de colaboración y solidaridad posible entre veci-nos, ésta se sustentaba en los beneficios materiales que aportaba laasociación 8. Por ello, en el Antiguo Régimen no debemos dejarnosllevar por esa idea más propia de la sociedad actual en la que el sala-rio conlleva la progresiva desvinculación entre el sistema producti-vo y reproductivo, privatizándose también el espacio familiaz con ladisminución del papel del parentesco en la formación de las unida-des de convivencia. Sin embargo, la realidad es que las relacionesde vecindad se entrecruzaran con las del parentesco (especialmenteen los pequeños núcleos localizados dentro del territorio aldeanodonde su crecimiento dependía del comportamiento demográfico deun reducido número de hogares) y que en absoluto el salario seríaalgo incompatible con la interdependencia familiar. La escasez con-vertía a la familia en una entidad de protección y auxilio. De esta
$ Paza Iturra, R. (1991: 494), en los procesos de reproducción social de los sistemasrurales tanto la "emoción" como el "interés" estaban convencionalmente distribuidos ygazan[izados.
323

forma, entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, flexi-bilidad y relaciones informales primaban por encima de la indepen-dencia residencial como medio para su supervivencia. A1 contrario,más que en ningún otro grupo, comprimirse parece que era una delas estrategias para sobrevivir. Por ello, junto a la influencia de fac-tores estrictamente demográficos (sobre todo la mortalidad), noextraña que el hogar en la Sierra de Alcaraz tuviera un tamaño redu-cido y una estructura simple: el imprescindible recurso a la solida-ridad ante la adversidad no conllevaba en la mayoría de los agrega-dos necesariamente la corresidencia en el hogar paterno o de otrosparientes. Pero de la misma forma, aunque la práctica de la particiónigualitaria bien podía resultar improductiva desde el punto de vistaeconómico, gracias a la importancia estratégica de la propiedadminifundista, en esta zona la emigración no se observa como un fac-tor demográfico decisivo.
Por contra, el sistema de la pequeña propiedad conllevaba, ine-vitablemente, el recurso al trabajo asalariado o a una serie de acti-vidades complementarias entre las que destacaban en esta comarcael artesanado (sobre todo el sector textil, clave al permitir que todoslos miembros del agregado, especialmente el elemento femenino,participaran en la estructura productiva), la arriería y otras ocupa-ciones ligadas al aprovechamiento del bosque (carboneo, corte demadera, leña, etc). Sin embargo, por lo que se refiere a este últimoy al aprovechamieto de los espacios de uso público, la restrictivaregulación del modo en que el campesino debía establecer su rela-ción productiva con aquél poco contribuía a debilitar su dependen-cia de la gran propiedad. Por ello, en realidad, la lógica de la repro-ducción del minifundismo de propiedad y explotación implicaba lageneralización de las relaciones de dependencia y un elevado gradode proletarización (casi una cuarta parte de los hogares ni siquieratenía una parcela o cabeza de ganado).
Así, la reconstrucción no sólo de genealogías familiares, sinotambién sociales, nos ha permitido observar cadenas de dependen-cia, en unas ocasiones, verticales (sirviente/patrón; sirvientes conlazos de parentesco entre sí/patrón), y en otras todavía más com-plejas, en las que ambos, sirvientes y patrones, eran parientes. Deesta forma, la enorme polarización de la propiedad conllevaba quelos lazos de dependencia fueran más allá de las simples relacionescontractuales para convertir al "amo" en protector y valedorfomentándose así en esta zona unas fuertes relaciones oligárquicas
324

y caciquiles que pasarían a formar parte de la realidad cotidiana desus moradores.
En este sentido, el hecho de asumir el concepto de familia comored de relaciones sociales nos ha permitido captar los lazos de inte-racción presentes en el espacio elegido. Lazos cuyo carácter e inten-sidad en gran medida dependían del lugar que el individuo ocupara,no sólo en la organización del parentesco, sino también en la rela-ción con los medios de producción, lo que se reflejaba a su vez enaspectos como la residencia, el trabajo o la alianza. Por todo ello,superado el mero análisis del agregado doméstico como unidadresidencial, creemos que, teniendo como referente teórico a la fami-lia, su estudio resulta ser una vía extraordinariamente fructífera parala comprensión de todo el sistema de reproducción social.
325