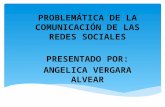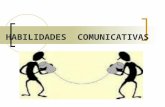Competencias comunicativas genero.
-
Upload
cesar-herrera -
Category
Documents
-
view
216 -
download
4
description
Transcript of Competencias comunicativas genero.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Competencias Comunicativas
Género.
Una perspectiva desde diversos ámbitos
Cesar Alejandro Herrera Delgado
Matricula. 139670
Ciudad Juárez Chihuahua
11 de Marzo de 2015
1
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
Género.
La palabra Género tiene una amplia cantidad de significados dependiendo desde el ámbito en el que se le quiera estudiar, la real academia de la legua española define género como “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas” 1, en biología se refiere a “una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie; así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies” 2, mientras que en sociología se define como “conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres” 3. Al hablar de género nos remitimos a una categoría relacional4 no solo a la clasificación de sujetos en grupos que los identifiquen, de acuerdo a la organización mundial de la salud, el termino se refiere a “los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres”5, de esta forma podemos decir que en términos generales es una relación con las diferencias sociales6.
De acuerdo a las definiciones podemos observar que la palabra género es en sí compleja de estudiar dependiendo de la perspectiva del campo de estudio desde el cual se aborde, en este trabajo trataremos de analizar el género y su participación entendiendo por esto al hombre y a la mujer, macho y hembra en diversos ámbitos.
Sexualidad.
Cada uno de nosotros tiene un sexo biológico, ya sea femenino, masculino o intersexual. El género es el estado social y legal que nos identifica como hombres o mujeres. Y orientación sexual es el término que se utiliza para describir si una persona siente deseo sexual por personas del otro género, del mismo género o por ambos géneros7.
Los individuos tienen un género y una identidad de género. La identidad de género es nuestro sentimiento más profundo sobre nuestro género. Expresamos nuestra identidad de género en la forma en que actuamos, que puede ser: masculina o femeninamente, de ninguna de las dos maneras o en ambas maneras. Algunos de nosotros somos transgénero, lo que significa que nuestro sexo biológico y nuestra identidad de género no coinciden7.
Junto a esto todos tienen además una orientación sexual. Puedes ser bisexual, gay, lesbiana o heterosexual. O quizás tengas "dudas", no estás seguro acerca de tu orientación sexual7.
2
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
Además la sexualidad esta encasillada de acuerdo al género de quien la expresa, socialmente los comportamientos sexuales se esperan sean de una forma determinada si se es hombre o mujer no tomando en cuenta que los gustos y actividades llevadas a cabo no tienen que ver con el género.
Naturaleza.
El generaron en la naturaleza está presente desde luego si lo vemos del punto biológico, sin embargo, como es que esta perspectiva del género en la naturaleza afecto el pensamiento de la sociedad o llevo a metáforas que permitieran la opresión de un género sobre el otro.
El imperialismo ecológico y biológico europeo, como forma de imponer la opresión cultural europea sobre las demás regiones del planeta. Y la extensión del patriarcado. La dialéctica social de estas opresiones estructurales ha logrado imponer una modelo de ciencia que representa un determinado tipo de pensamiento, el “pensamiento opresor” (Gil de San Vicente, 2005).
De este modo, estos aspectos generaron la cosmovisión que propició el cambio de paradigma en la búsqueda de conocimiento tuvo mucho que ver con la extensión del patriarcado, puesto que, entre otras cosas, su imposición se vio reforzada por la asunción de un conjunto de dicotomías imprescindibles para su desarrollo, a través de metáforas sexuales. En este sentido, debe afirmarse que el cosmos se sintió, durante la Edad Media, como un inmenso organismo donde todo lo conocido formaba parte. Los seres humanos, desde tiempos inmemoriales, habían vivido cotidianamente relacionados con lo natural en una relación de colaboración. Esta visión organicista del universo enfatizaba la interdependencia entre personas y Naturaleza y la concepción de ésta como un organismo vivo. La Naturaleza se tenía como una madre que nutría a sus hijos, quienes, salvo raras circunstancias, debían respetarla (Merchant, C. 1996).
Dentro de esta tradición se encontraban los alquimistas seguidores de la obra de Paracelso. El tumultuoso cambio que se produjo a mediados del SXVII hacia una visión más reduccionista del empirismo alquimista, dio origen a un cambio en la visión del universo que tendió más hacia el orden y el mantenimiento del statu quo. La diferencia fundamental entre la nueva visión, encarnada en figuras como Descartes y Bacon, y la visión de Paracelso, estribó en la definición operativa del poder que cada uno utilizaba (Fox Keller 1991).
Así, la metáfora del poder y del conocimiento alquímico era el coito, la unión o conjunción de mente y materia, masculino y femenino. En cambio, en la nueva
3
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
visión de Bacon, el ideal era el hombre viril que pusiera, mediante un maridaje “casto y legal” a la Naturaleza en su lugar, con el objeto de dominarla y sonsacarle sus verdades. En un caso se subrayó la colaboración; en el otro, la dominación. En un caso la visión del cosmos era organicista; en el otro, comenzó a ser mecanicista11.
Cultura.
Cada vez más, la acepción del género hace referencia al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de la interpretación y valoración que se hace de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esta diferenciación se plasma no solo en la división de las actividades que realiza cada sexo, sino incluso en las identidades e interacciones de hombres y de mujeres. En general, la investigación realizada en torno al entendimiento de esta percepción diferencial ha dejado en claro que por encima de una esencia biológica, hay un proceso de construcción social alrededor de la pertenencia a un sexo. Así, cada cultura desarrolla una serie de pautas normativas y significados que delimitan la actuación de hombres y de mujeres12.
Todos los procesos de vida, son procesos culturales y todas las personas son seres de cultura, aprenden cultura, generan cultura y viven a través de su cultura (Díaz Guerrero, 2003).
De esta forma, ser hombre o ser mujer, tiene algo de natural, empero, más bien es resultado de todo un proceso psicológico, social y cultural a través del cual cada individuo se asume como perteneciente a un género, en función de lo que cada cultura establece. Es decir, a través de un proceso de socialización permanente, cada persona incorpora el contenido de las normas, reglas, expectativas y cosmovisiones que existen alrededor de su sexo. En este sentido, cada cultura define, establece, da forma y sentido a un conjunto de ideas, creencias y valoraciones sobre el significado que tiene el ser hombre y el ser mujer, delimitando los comportamientos, las características e incluso los pensamientos y emociones que son adecuados para cada ser humano, con base a esta red de estereotipos o ideas consensuadas. A través de sus premisas, cada cultura entreteje las creencias relacionadas con el papel que hombres y que mujeres juegan en la sociedad (Díaz Guerrero, 1972), dando lugar a los estereotipos de género.
4
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
Los estereotipos parecen inamovibles y delimitan el conjunto de creencias y prescripciones sobre el significado que tiene ser hombre y ser mujer en una cultura determinada. Es decir, se configuran a partir del significado que es otorgado ante la diferenciación sexual en los seres humanos (Pastor y Martínez-Benlloch, 1991). De acuerdo con algunas investigaciones los estereotipos de género tienen un carácter prescriptivo en el sentido de que determinan lo que debería ser la conducta de mujeres y de hombres, pero a su vez tienen un carácter descriptivo en el sentido de asumir que hombres y mujeres poseen características de personalidad diferenciales.
A su vez, estas prescripciones y parámetros sobre los hombres y las mujeres se vinculan innegablemente a las ampliamente estudiadas dimensiones de la masculinidad y la feminidad (Spence y Helmreich 1974; Spence, 1993; Díaz-Loving, Rivera y Sánchez, 2001), las cuales de manera global establecen la existencia de dos mundos diferentes, el mundo de lo masculino versus el mundo de lo femenino. Partiendo de que los estereotipos de género están ligados a la masculinidad y la feminidad, al menos en la cultura mexicana se encuentra que la visión del hombre está ligada al prototipo del rol instrumental, que se traduce en las actividades productivas, encaminadas a la manutención y provisión de la familia, caracterizándose por ser autónomo, orientado al logro, fuerte, exitoso y proveedor, en tanto la visión de la mujer se vincula a las actividades afectivas encaminadas al cuidado de los hijos, del hogar y de la pareja, así como a la posesión de características tales como la sumisión, la abnegación y la dependencia (Rocha, 2000)
Religión.
La Encuesta Nacional de la Juventud 2005 estudia las diferencias, por adscripción religiosa, en las actitudes sobre la igualdad de género y las expectativas sobre los roles de género de los jóvenes mexicanos, usando Los resultados del análisis multivariado indican que los hombres protestantes e indiferentes o no creyentes tienden a valorar más la igualdad de género que los católicos (practicantes o no practicantes), y que entre las mujeres, las católicas practicantes aprecian menos este valor. Además, se encuentra la existencia de una asociación positiva en los jóvenes varones entre el porcentaje de evangélicos en el municipio y las actitudes de género más igualitarias. Por su parte, los resultados de las expectativas sobre roles de género corroboran la centralidad de la familia y los hijos en los hombres protestantes y el menor interés por el éxito económico entre las mujeres católicas practicantes y evangélicas18.
Gracias a los movimientos feministas y las políticas asociadas al desarrollo, que promueven herramientas de análisis social con una perspectiva de género, se
5
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
han develado las desiguales relaciones que existen entre los sexos y las repercusiones que éstas tienen para hombres y mujeres y para la sociedad en general (Ballinas, 2008; Marshall, 2010). Se espera que las nuevas generaciones asuman actitudes más equitativas hacia las relaciones de género, ya que el marco tradicional está siendo cuestionado en todas las áreas de la vida social y modelos más equitativos se están implementando en algunos contextos (Brugeilles, 2011).
Sin embargo, la desigualdad en las representaciones de género, prevalece en nuestro país, ya que tiene sus raíces en procesos culturales que cambian lentamente o bien se resisten a los nuevos esquemas de roles de género Una de las fuerzas sociales más importantes en la definición de los roles de género ha sido la religión, ya que provee modelos de género y normas y sanciones para su seguimiento.
En general, las instituciones religiosas han respaldado los valores familiares tradicionales en México. Sin embargo, se ha argumentado que con las conversiones del catolicismo a religiones protestantes o comunidades eclesiales de base, las mujeres han ganado agencia individual y mayor participación social dentro de las comunidades religiosas, mientras que los hombres han experimentado importantes cambios en la concepción de su masculinidad y definición de roles de género en la familia, ligados a los estilos ascéticos de vida que promueven estas corrientes religiosas (Brusco, 1993; Rostas, 1999; Ballinas, 2008).
A pesar de que más de las tres cuartas partes de los jóvenes mexicanos consideran que la religión es un aspecto importante o muy importante en sus vidas, no se ha profundizado en el vínculo entre la adscripción religiosa y las actitudes y expectativas de género de los jóvenes desde el punto de vista socio-demográfico.
Sin embargo, con base en la evidencia encontrada en otros países, así como de la importancia de la religión en los comportamientos individuales de ciertos sectores de la sociedad mexicana, suponemos que la adscripción y la práctica religiosas podrían estar ligadas a las actitudes sobre los roles de género que los jóvenes tienen y a los roles que ellos esperan desempeñar en el futuro.
Bibliografía.
6
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
1. Género. (n.d.). Retrieved March 20, 2015, from http://lema.rae.es/drae/?val=género
2. Genus. (n.d.). Retrieved March 20, 2015, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/genus
3. Blanco Prieto, Pilar (2004). La violencia contra las mujeres: prevención y detección, cómo promover desde los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. p. 269. ISBN 978-84-7978-628-1.
4. Berga, Anna (2006). «Jóvenes 'latinos' y relaciones de género». En Feixa, Carles; Porzio, Laura; Recio, Carolina. Jóvenes latinos en Barcelona: espacio público y cultura gastronómica. Anthropos Editorial. p. 334. ISBN 978-84-7658-796-6.
5. WHO (2013). «What do we mean by "sex" and "gender"?». Gender, women and health (en inglés). Consultado el 22 de febrero de 2013.
6. United Nations Population Fund, ed. (2012). «Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia». Gruía complementaria de aprendizaje virtual. Consultado el 23 de noviembre de 2011.
7. Orientación sexual y género. (n.d.). Retrieved March 20, 2015, from http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero
8. Gil de San Vicente (2005): “Emancipación nacional y praxis científico-técnica”, www.rebelion.org
9. Merchant, C. (1996): Earthcare: woman and environment, Routledge, London
10.Fox Keller (1991): Reflexiones sobre género y ciencia, Alfonso el Magnànim, Valencia.
11. Chodorow, N. (1989): Feminism and psychoanalitic theory, Yale University Press, New Haven.
12.Rocha, T. (2005, January 1). Cultura de género: La brecha ideológica entre hombres y mujeres. Retrieved March 20, 2015, from http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/05-21_1.pdf
13.Díaz-Guerrero, R. (2003). Bajo las garras de la Cultura. México: Trillas.14.Díaz-Guerrero, R. (1972). Hacia una teoría histórico-bio-psico-socio-cultural
del comportamiento. México: Trillas.15.Pastor, R. y Martínez-Benlloch, I. (1991). Roles de género: aspectos
psicológicos de las relaciones entre los sexos. Investigaciones Psicológicas,9, 117-143.
7
Género. Una perspectiva desde diversos ámbitos
16.Spence, J. T. y Helmreich, R. L. (1974). The Personal Attributes Questionnaire. A measure of sex role stereotypes and masculinity and feminity. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 29-39.
17.Rocha, S. T. (2000). Roles De Género en los Adolescentes y Rasgos de MasculinidadFeminidad. México: Facultad de Psicología, UNAM Tesis de Licenciatura (no publicada).
18.Martinez, G. (20505, January 1). Género y religión: Actitudes y expectativas de los jóvenes mexicanos. Retrieved March 20, 2015, from http://www.somede.org/xireunion/ponencias/Adolescentes y jovenes/672012_Martinez,_Vargas_SOMEDE.pdf
19.Ballinas, María Luisa (2008), “Religión, salud y género en la comunidad de el Duraznal”, Espiral, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, vol. 14, núm. 41, pp.141-167.
20.Brugeilles, Carole (2011), Entre familia y trabajo, roles de género desde la21.perspectiva de las y los adolescentes estudiantes de preparatoria en
Tijuana, en Norma22.Ojeda De la Peña y María Eugenia Zavala-Cosío (coord.) Jóvenes
fronterizos/Border youth. Expectativas de vida familiar, educación y trabajo hacia la adultez, Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 103-137.
23.Brusco, Elizabeth (1993), “The reformation of machismo: asceticism and masculinity among Colombian Evangelicals” en Rethinking Protestantism in Latin America, en Virginia Garrard-Burnett and David Stoll (coord.), Philadelphia: Temple University Press, pp.143-58.
24.Rostas, Susana A. (1999), “A grass roots view of religious change amongst women in an indigenous community in Chiapas, México”, Bulletin of Latin American Research, vol. 18, núm. 3, pp.327-341.