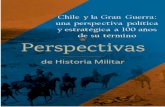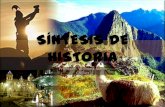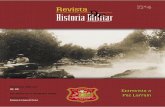Compendio de Historia Militar
-
Upload
carlos-alberto-gallardo-velasquez -
Category
Documents
-
view
133 -
download
0
Transcript of Compendio de Historia Militar
COMPENDIO DE HISTORIA MILITAR PARA FINES EXCLUSIVAMENTE DIDCTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA DE GUERRA DE LA FUERZA TERRESTRE DE ECUADOR. COORDINADOR - RESPONSABLE: CRNL. EMC. EDUARDO VACA RODAS PROGRAMA DE CLASES MATERIA: CURSO: HISTORIA MILITAR II AO DE ESTADO MAYOR
CARGA HORARIA: 16 HORAS PROFESOR TITULAR: CRNL. EMC. EDUARDO VACA RODAS TEMA GENERAL INTRODUCCIN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA MILITAR Y DE LA GUERRA. EVOLUCIN DEL ARTE DE LA GUERRA DESDE LA ANTIGEDAD HASTA EL PRESENTE. 1. OBJETIVO Al trmino de la materia los alumnos quedarn en condiciones de: a.- Tener una comprensin clara del planeta tierra con sus diferentes elementos, como el espacio geogrfico y social en donde el ser humano escribe su historia. b.- Tener una aproximacin antropolgica a los orgenes y evolucin del ser humano y su naturaleza agresiva como el germen para el conflicto y la guerra. c.- Tener claro lo que es la historia militar en el mbito de la historia general. d.- Tener la concepcin de las causas de la guerra desde diferentes teoras y sus efectos en la sociedad humana. e.- Conocer en los diferentes perodos histricos desde la antigedad hasta nuestros das los principales hechos blicos, los escenarios geogrficos y los grandes conductores militares. f.- Conocer y discutir la obra el Porvenir de una ilusin de Sigmund Freud, y obtener conclusiones sobre el pasado y el futuro de la humanidad. 2. METODOLOGA A EMPLEAR
Las clases sern de discusin de las exposiciones y/o presentaciones realizadas por el profesor y de anlisis de lecturas entregadas previamente las mismas que sern expuestas por los grupos de trabajo. Para la evaluacin conceptual cada grupo de trabajo presentar un anlisis de las lecturas entregadas y/o un hecho blico empleando la modalidad dada conocer por el profesor de la materia durante las primeras horas de clases. 1
3. ORGANIZACIN DE LOS CONTENIDOS TEMTICOS Y CALENDARIOSesin nmero uno 04- diciembre 2006. 1 hora
Tema: Introduccin a la materia: a.b.c.d.Visin general desde un punto de vista geogrfico acerca del planeta Tierra. Los grandes conjuntos de la Tierra. Evolucin de la poblacin y su distribucin geogrfica. Teora evolucionista del ser humano y las primeras civilizaciones.. 05- diciembre2006. 2 horas
Sesin nmero dos
Tema: El comportamiento agresivo del ser humano: a.Extracto de los libros nuestra especie y el mono desnudo, que desde un enfoque antropolgico, sociolgico, psicolgico y etolgico explican la conducta agresiva del ser humano. Anlisis y discusin de la lectura presentada sobre el tema a cargo del grupo nmero uno. Sesin nmero tres 07-diciembre2006. 1 hora
Tema: La importancia del estudio de la historia militar. a.Presentacin de dos lecturas de la importancia del estudio de la historia militar y su relacin con el conflicto. Anlisis y discusin de la lectura presentada sobre el tema a cargo del grupo nmero dos. Sesin nmero cuatro 11-diciembre2006. 2 horas
Tema: Teoras sobre las causas de la guerra. a.Presentacin de la lectura teoras sobre las causas de la guerra.
Anlisis y discusin de la lectura presentada sobre el tema a cargo del grupo nmero tres. Sesin nmero cinco 12-diciembre2006. 2 horas
Tema: La guerra en la antigedad. a.b.La Batalla de Kadesh. La Batalla de Cannas.
2
Presentacin a cargo del profesor de la materia. Sesin nmero seis 13-diciembre2006. 2 horas
Tema: La guerra en la Edad Media. Presentacin a cargo del grupo nmero cuatro Sesin nmero siete Tema: 14-diciembre2006. 3 horas
La guerra en la Edad Moderna y poca revolucionaria.
Presentacin a cargo del grupo nmero cinco y seis. Sesin nmero ocho 15-diciembre2006. 2 horas
Tema: La guerra en el siglo XX. Presentacin a cargo del grupo siete. Sesin nmero nueve 18-diciembre2006. 1 hora
Tema: El porvenir de una ilusin. Presentacin a cargo del grupo nmero ocho. 4. BIBLIOGRAFA a.- Extractos de lecturas seleccionadas, en donde consta la autora de los escritores. ( Democracia y Paz: Ensayo sobre las causas de la guerra de Juan Salgado Brocal, Biblioteca Militar del Ejrcito de Chile; El Mono Desnudo: un estudio del animal humano de Desmond Morris de editores PLAZA & JANES, S.A.; NUESTRA ESPECIE de Marvin Harris, de Alianza Editorial) b.- Enciclopedia del Arte de la Guerra, de Antonio Martnez Teixid. c.- Historia del Arte de la Guerra, del Mariscal Montgomery, Vizconde de Alamein, EDITORIAL AGUILAR.
5. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EXPOSICIN DE LOS TRABAJOS.Cuando se describe un hecho blico se debe tener en cuenta especialmente estos aspectos, sin que necesariamente constituya una camisa de fuerza, pueden incorporarse o eliminarse de acuerdo a las necesidades de los investigadores, una secuencia tambin es la del libro Enciclopedia del Arte de la Guerra: 1. Antecedentes. 2. Geografa en la que se desarroll. 3. Objetivo poltico. 4. Estrategia utilizada. 5. Tctica o medios con los que cuentan los mandos de los contendientes. 6. Operativo o desarrollo.
3
7. Conductores polticos y militares8. Balance de resultados. 9. Bibliografa. En el caso de las exposiciones de las lecturas se sugiere la siguiente secuencia: 1. Introduccin. 2. Marco terico. 3. Anlisis( este punto debe ser dividido en varios enfoques). 4. Conclusiones. 5. Enseanzas concretas para nuestro quehacer. Para que una accin de guerra sea calificada como batalla debe tratarse del enfrentamiento de dos o ms ejrcitos, dotados de todos los principales elementos de los que en esa poca se dispone, (infantera y caballera en la antigedad; infantera, caballera y artillera en pocas posteriores; infantera, artillera, carros blindados, aviacin armada, medios de comunicacin, servicios sanitarios, en la actualidad). En las batallas pueden llegar a ser empleados cientos de miles de combatientes (as, en la Batalla de Iwo Jima, para la toma de un islote de 20 kilmetros cuadrados, Estados Unidos hizo participar a 250.000 hombres). Se considera que se ha ganado una batalla cuando el oponente se ha rendido, dispersado, ha sido obligado a retirarse, o se le ha dejado militarmente intil para acciones posteriores. Pueden ocurrir enfrentamientos previos a una batalla como:
Escaramuza - una lucha a pequea escala que involucra a un nmero relativamente pequeo de combatientes; habitualmente sin un objetivo, simplemente dos grupos que se enfrentan cuando entran en contacto. Refriega - una escaramuza que incluye el uso de armas de fuego, habitualmente de poco calibre, de manera intensa.
"http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla" 6. COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
a.
b.
El da sbado 02 de diciembre en el canal TELEAMAZONAS en el programa ECOS, se pasar un documental sobre los orgenes del ser humano, favor verlo en familia y de ser posible grabarlo, esto nos permitir comentar el da 05 de diciembre. Para el da 04 de diciembre, tener repasado la divisin poltica de los continentes, en especial Europa y Asia.
4
(CONSIDERACIONES ETOLOGICAS Y ANTROPOLGICAS RESPECTO A LAS CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD HUMANA) Con el propsito de adentrarnos en el estudio de las causas de la guerra y debido a que es un hecho en el cual convergen los tratadistas de este tema a continuacin se exponen algunas consideraciones antropolgicas de la conducta humana que permiten comprender por qu en ltima instancia es la naturaleza humana la principal variable en la gestacin y desarrollo del fenmeno social llamado guerra. Por esa razn, a continuacin se reproduce un extracto de la obra NUESTRA ESPECIE, de Marvin Harris, editora Alianza Editorial. Les interesa tanto como a m saber cmo, cundo y dnde surgi por primera vez la vida humana, cmo eran las primeras sociedades y los primeros lenguajes humanos, por qu han evolucionado las culturas por vas diferentes pero a menudo notablemente convergentes, por qu aparecieron las distinciones de rangos y por qu las pequeas bandas y aldeas dieron paso a jefaturas y stas a poderosos Estados e Imperios. Siente la misma curiosidad que yo por saber qu aspectos de la condicin humana estn inscritos en nuestros genes y cules forman parte de nuestra herencia cultural, en qu medidas son inevitables los celos, la guerra, la pobreza y el sexismo, y qu esperanzas de sobrevivir tiene nuestra especie?. En tal caso, sigan leyendo. A juzgar por la difusin universal de los mitos que explican cmo se cre el mundo y cmo adquirieron los antiguos las facultades del habla y del dominio de las artes tiles, en todo el mundo las gentes desean conocer las respuestas a estos interrogantes. Pero quedan advertidos: la historia que voy a contar no va dirigida a ningn grupo ni a ninguna cultura en particular, sino a los seres humanos de todas partes. Estn dispuestos a mirar ms all del humo de sus propias chimeneas? Estn dispuestos a ver el mundo en primer lugar como miembros de la especie a la que todos pertenecemos y slo despus como miembros de una tribu, nacin, religin, sexo, clase, raza, tipo o muchedumbre humanos particulares? Si? En tal caso sigan leyendo. El descubrimiento de que un buen nmero de estudiantes universitarios son incapaces de reconocer los contornos de su propio pas en un mapa o de determinar de qu lado lucharon los rusos en la Primera Guerra Mundial ha suscitado acalorados debates en torno a los problemas de los conocimientos que cualquier persona debe poseer para ser considerada culta. Un remedio muy en boga consiste en elaborar listas definitivas de nombres, lugares, acontecimientos y obras literarias capaces, se garantiza, de sacar al inculto de su impenetrable ignorancia. Como antroplogo me preocupa tanto la promulgacin de tales listas como el vaco que pretenden formar. Redactadas fundamentalmente por historiadores y celebridades literarias, se centran en acontecimientos y logros de la civilizacin occidental. Adems, guardan silencio sobre las grandes transformaciones biolgicas que llevaron a la desaparicin de nuestros antepasados sobre la faz de la tierra y dotaron a nuestra especie de una singular capacidad para las adaptaciones de base cultural y tambin guardan silencio sobre los principios evolutivos que configuraron la vida social de nuestra especie a partir de un momento en que nuestros antepasados iniciaron el despegue cultural. De hecho por tratarse de listas son intrnsecamente incapaces de ensear nada acerca de los procesos biolgicos y culturales que condicionan nuestras vidas y enmarcan nuestro destino. O para expresarme de una forma ms positiva, considero, como antroplogo que la misin mnima de toda reforma educativa moderna consiste en impartir una perspectiva comparativa, mundial y evolutiva sobre la identidad de nuestra especie y
5
sobre lo que podemos y no podemos esperar que nuestras culturas hagan por nosotros. Al defender una perspectiva tan humana, biosocial y evolutiva no deseo restarle importancia al tradicional conocimiento local y particular. Vivimos y actuamos en contextos locales y particulares y no tenemos ms eleccin que empezar a conocer el mundo desde dentro hacia fuera pero un exceso de particularismo, no poder ver el mundo desde fuera hacia dentro, constituye una forma de ignorancia que puede ser tan peligrosa como no saber las fronteras de los Estados Unidos. Tiene sentido conocer la historia de unos pocos estados, pero no saber nada de los orgenes de todos los estados? Debemos estudiar las guerras de unos cuantos pases, pero no saber nada de la guerra de todos los pases?. Ahora que ya he hecho constar mi protesta contra los redactores de listas, permtame confesar que tena algo parecido en mente al escribir este libro. En efecto, me he preguntado qu he aprendido como antroplogo sobre nuestra especie que considere que todos sus miembros deberan conocer. Y he tratado de presentar los resultados de esta autorreflexin, ciertamente no en forma de lista, pero s en forma de narracin concisa y gil. Por favor, jzguese este libro por lo que abarca no por lo que deja fuera. Quiero contarles lo que he aprendido. Por desgracia, no he aprendido todo lo que me gustara saber y por eso hay tantas lagunas en mi relato. En particular me hubiera gustado poder decir ms cosas sobre la evolucin de la msica y las artes, pero stos son aspectos de la experiencia humana difciles de comprender desde el punto de vista de los procesos evolutivos. No tengo la ms remota idea, por ejemplo de por qu algunas tradiciones artsticas ponen nfasis en las representaciones realistas, en tanto en que otras lo hacen en el dibujo abstracto o geomtrico, ni tampoco de por qu los ritmos africanos son generalmente ms complejos que los de los amerindios. Tal vez sepamos algn da ms sobre las dimensiones emotiva, esttica y expresiva de la vida humana o puede que estas dimensiones resulten ser cosas que solo caben conocer desde dentro y de manera particular, nunca desde una ptica general. Entre tanto, hay mundos ms que suficientes para explorar. Por lo tanto, permtaseme comenzar. Comentario: lo anterior es el prefacio de la obra referida en la que el autor nos posiciona para introducirnos en los orgenes de los actuales seres humanos y derivar a partir de ah una serie de comportamientos que desde el mbito etolgico y psicolgico van marcando la vida de los seres humanos. A continuacin se exponen captulos cortos que son de inters par la materia de Historia Militar y en particular de la comprensin que se necesita para conocer las causas de la guerra, en el contexto del instinto de agresin humana. En un principio En un principio era el pie. Hace cuatro millones de aos, antes de adquirir el uso de la palabra o de la razn, nuestros antepasados ya caminaban erguidos sobre dos pies. Otros simios conservaban el pie en forma de mano, propio de nuestro comn pasado trepador y arborcola. Segua, pues, dotados de cuatro manos. Los dedos de los pies eran grandes como pulgares y podan tocar todos los dems; servan para colgarse de rama en rama y alcanzar la fruta alta situada lejos del suelo, pero no para soportar todo el peso del cuerpo. Cuando abajaban a tierra, para ir de una mata de frutales a otra caminaban generalmente a cuatro patas, tal vez como los gorilas y chimpancs 6
modernos que se desplaza con ayuda de patas cortas y gordezuelas, provistas de pies planos con el dedo gordo muy separado y largos brazos en lnea recta desde los hombros hasta los nudillos. O quiz utilizaran las manos como los orangutanes modernos para caminar con los puos, al igual que los grandes simios, podan permanecer de pie o caminar a dos partas, aunque solo momentneamente y en pequeas distancias. Sus pies no solo eran inapropiados para permanecer o caminar erguidos, sino que sus patas y nalgas carecan de los msculos que mantienen en posicin vertical a los seres humanos. As mismo, la columna vertebral describa un simple arco carente de la convexidad estabilizadora que los humanos presentan en la regin lumbar. A dos patas, ms que caminar se tambaleaban, por lo que alzaban los brazos para guardar el equilibrio, quedando stos intiles para transportar objetos, excepto en distancias cortas. Nuestros antepasados simios eran diferentes, tenan pie como los nuestros cuyos dedos no podan doblarse para as, o recoger objetos y que servan principalmente para permanecer de pie, correr, saltar o dar patadas. Todo lo dems era responsabilidad de las manos. Mientras las manos tuvieron que hacer el trabajo de los pies, qued menguada su habilidad como tales manos. Los grandes simios tuvieron que desarrollar un pulgar corto y regordete para no pisrselo al caminar con los nudillos o con los puos. Cuando el pulgar se hizo ms grande y robusto, nuestros antepasados simios, empezaron a poseer los ms poderosos y tenaces, y sin embargo, los ms delicados y precisos cuartos delanteros manipuladores del reino animal. Por qu cre la naturaleza un simio que caminase a dos patas? La respuesta tiene que encontrarse en la capacidad con que una criatura tal cuente para medrar en el suelo. Ningn animal grande camina por las ramas de los rboles y, menos an, salta con dos patas de rama en rama. Pero el simple hecho de vivir en el suelo no sirve para explicar que vayamos erguidos. Vivir en el suelo es, ni ms ni menos, lo que mejor hace la mayora de los mamferos, que, sin embrago (de los elefantes a los gatos, caballos y babuinos), se desplazan a cuatro patas. Un simio bpedo y bimano slo tiene sentido desde el punto de vista de la evolucin, porque poda hacer en el suelo algo que ninguna otra criatura haba hecho nunca tanto ni tan bien: utilizar las manos para fabricar y transportar herramientas, y utilizar herramientas para satisfacer las necesidades cotidianas. La prueba, en parte, se encuentra en nuestra dentadura. Todos los simios actuales poseen caninos protuberantes los colmillos que sirven para abrir frutos de cscara dura, para cortar bamb, y tambin como armas que ensean para amenazar o que se emplean en combate contra depredadores o rivales sexuales. Pero nuestros primeros antepasados bpedos y bimanos, carecan de colmillos. Los incisivos que tenan eran ya de por s pequeos; los molares anchos y planos; las mandbulas funcionaban ms para moler y triturar que para herir y cortar. Luego, estos antepasados descolmillados, eran inofensivos? Lo dudo mucho la denticin humana transmite un mensaje diferente y ms inquietante: son ms de temer quienes blanden los palos ms grandes que quienes ensean los dientes ms grandes. El rbol de la vida Queda la cuestin de saber dnde y cundo apareci el afarensis. En el perodo comprendido entre cuatro y ocho millones de aos, el registro fsil sobre el origen de los homnidos aparece casi en blanco. Todo lo que sabemos es que hace ocho millones de aos vivieron en frica varios tipos de simios extinguidos hace mucho tiempo, unos grandes, otros pequeos que se caracterizaban por presentar gran 7
diversidad de mandbulas y dientes. Losa especialistas en evolucin de primates no humanos ha propuesto de vez en cuando a una u otra de estas criaturas como antepasados de los homnidos. Pero no ha podido probarse ninguna de estas afirmaciones. Para hacerse una idea de los antepasados del afarensis pueden utilizarse a falta de fsiles varios mtodos de qumicos. Un conjunto de procedimientos se basa en el anlisis de las cadenas de aminocidos presentes en protenas como la hemoglobina. Cuanto mayor es el parecido entre las cadenas, ms estrecha es la relacin entre las especies. Las tcnicas recombinantes que determinan las secuencias reales de pares bsicos presentes en los genes permiten conseguir mediciones ms precisas de las diferencias genticas entre dos especies. Con otro procedimiento se mide la fuerza respectiva de las reacciones inmunolgicas creadas por la introduccin de una sustancia extraa determinada en la sangre de dos especies diferentes. Cuanto ms parecida es la fuerza de la reaccin, ms cercano es el parentesco entre las especies. Como caba esperar de los datos anatmicos, todos estos procedimientos muestran que los humanos y los simios vivientes de frica (chimpancs y gorilas) tienen entre s una relacin ms estrecha que con otras especies. Las tcnicas inmunolgicas pueden utilizarse tambin para calcular el tiempo transcurrido desde el comienzo de la separacin de dos especies, siempre que las diferencias inmunolgicas se acumulen al mismo ritmo durante un largo perodo de tiempo. Basndose en este supuesto, Vincent Sarich, de la Universidad de California en Berkeley considera que los gorilas, chimpancs y seres humanos tuvieron un antepasado comn hace no ms de seis millones de aos, lo que significa que el afarensis nos sita a uno o dos millones de aos del antepasado comn de los grandes simios y de los homnidos. El rbol de la vida ha crecido, ramificndose, y echando tallos y retoos durante ms de tres mil millones de aos. Entre las ramas que pertenecen al orden de los primates, existe una con treinta millones de aos que corresponde a los simios. En los retoos que florecen al final de una de las ramificaciones de esta rama se sitan los grandes simios vivos de frica. Cerca, en un lugar oculto an por el follaje, las ramas de los simios da origen a la que ocupa nuestra familia zoolgica: los homnidos. Nuestra especie, gnero Homo, especie Sapiens (Homo Sapiens), es un retoo de una ramita situada al final de sta. El enigma del hombrecillo habilidoso La siguiente cuestin consiste en saber de qu modo estaban emparentados los australopitecus con el gnero Homo. Los equipos de cientficos que trabajan en las excavaciones del Valle del Rift han realizado los descubrimientos ms importantes en la materia. En primer lugar, descubrieron que los erectus vivan tanto en frica como en el Viejo Mundo, y lo que es ms importante. Que vivieron en frica hace 1,6 millones de aos, mucho antes que cualquier otro lugar. Adems establecieron la existencia de otras especies de homnidos que pudieron haber constituido el eslabn entre el afarensis y el erectus. Identificadas por primera vez en el desfiladero de Oldubai (Tanzania), dichas especies florecieron hace 2 a 1,8 millones de aos. Posean un volumen cerebral que oscilaba entre 650 y 775 cm3., a diferencia de los australopitecus que andaban entre los 450 y 500, y del erectus, entre 900 y 1000 cm3. Cerca de los restos de crneo del nuevo homnido, se encontr un 8
yacimiento de toscas herramientas de piedra, que en su mayor parte corresponde a hachas de mano y lascas, que se fabricaban tallando el extremo de un ndulo de silex del tamao de un puo. Convencido de que un australopitecus sera incapaz de fabricar herramientas de piedra, Louis Leakey decidi que su nuevo hallazgo y no el del erectus tendra el honor de ser el primer miembro del gnero Homo y le dio en el acto el nombre de Homo hbilis el humano habilidoso. Yo, para abreviar, le llamar el hbilis. Como la capacidad craneal del habilis se sita entre la del afarensis y la del erectus, todo el mundo supuso que sus dimensiones corporales se situaran tambin entre las de ambos. El descubrimiento en 1986 de los huesos de las extremidades de una hembra habilis en el desfiladero de Oldubai destruy esta suposicin. As mismo, est obligndonos a replantearnos completamente si la fabricacin de las herramientas de piedra constituye una base adecuada para clasificar a los miembros del gnero Homo El hbilis parece haber medido poco ms de 91 cm., exactamente como la diminuta afarensis bautizada con el nombre de Lucy. Presenta todava dedos de pies y manos algo curvos, brazos largos y piernas cortas, que revelan un gnero de vida en el que la facultad de trepar a los rboles segua desempeando un papel de cierta importancia. Salvo por su mayor cerebro y aparecer asociado a herramientas lticas prcticamente no se le puede distinguir de los primeros australopitecus, lo que plantea dudas sobre si debe considerrsele miembro del gnero Homo. Slo 200.000 aos (muy poco desde el punto de vista de la Geologa) separan la hbiles del erectus, cuya altura oscilaba entre los 180 cm. o ms de los machos y los 150 cm. de las hembras. A pesar de tener un cerebro algo ms pequeo, los australopitecus grciles, contemporneos del hbilis, no pueden descartarse como plausibles antepasados del erectus. Louis Lakey puso en primer plano al hbilis, esencialmente porque apareci asociado a herramientas de piedras sencillas. Aunque nunca se han encontrado herramientas de piedra en asociacin estrecha con un australopitecus grcil, existe una razn de peso para concluir que al menos algunos tipos de australopitecus fabricaron herramientas semejantes. Las primeras hachas de piedra y lascas proceden de yacimientos situados en el Valle de Omo y en Gona, en la regin de Hadar (Etiopa). Por el mtodo de potasioargn, los investigadores han establecido una fecha definitiva de 2,5 millones de aos para las herramientas de Omo y una provisional de 1,3 millones de aos para las de Gona. Pero, con qu finalidad fabrican las herramientas? Si fabricaban herramientas de piedra, sin duda eran capaces de fabricar herramientas con materiales ms perecederos. Cmo eran stas y para qu servan? Se puede concluir por lo dicho y por los experimentos realizados con chimpancs modernos en estado de cautividad, que nuestros primeros antepasados empleaban seguramente las herramientas, no de manera ocasional ni por desesperacin sino cotidianamente como parte esencial de su modo de vivir. Si, una maana hace 5 millones de ao, hubisemos estado presentes en el confn de la selva con la sabana, habramos vislumbrado la siguiente escena: nuestros antepasados, todava en las sombras, permanecan de pie, oteando nerviosos el panorama soleado. A cierta distancia, hubiera podido confundrseles fcilmente con una familia de chimpancs, excepto que cuando comenzaron a avanzar por la hierba se mantuvieron erguidos. Todos los adultos sostenan un palo afilado en la mano. Aquella maana se haba dado cita all toda nuestra historia: todo lo que bamos a hacer y todava podemos ser. Desde el punto de vista etolgico y psicolgico conviene ahora haciendo un viaje en el tiempo situarnos en aquel momento de la evolucin en la que por supervivencia 9
nuestros predecesores inician a luchar con sus congneres para esto, se requiere una aproximacin a la comprensin de la naturaleza de nuestros impulsos agresivos, como especie nos preocupa tanto la violencia de masas y destructora de masas de los tiempos actuales. Los animales luchan entre s por una de dos razones: para establecer su dominio en una jerarqua social, o para ser valer sus derechos territoriales sobre un pedazo determinado de suelo. Algunas especies son puramente jerrquicas, sin territorios fijos. Otras, son puramente territoriales, sin problemas de jerarqua. Otras, tienen jerarqua en sus territorios y han de enfrentarse con ambas formas de agresin. Nosotros pertenecemos al ltimo grupo: las dos cosas nos ataen. Como primates heredamos la carga del sistema jerrquico. Este es un elemento bsico de la vida de los primates. El grupo se mueve continuamente y raras veces permanece en un sitio el tiempo suficiente para fijarse en un territorio. Pueden surgir ocasionales conflictos entre grupos, pero son conflictos dbilmente organizados, espasmdicos y relativamente poco importantes en la vida del mono corriente. El orden del picotazo (llamado as, porque se estudi por primera vez en relacin con los polluelos) tiene, por otra parte una significacin vital en su vida cotidiana, e incluso en todos sus momentos. En casi todas las especies de cuadrmanos, existe una jerarqua social rgidamente establecida, con un macho dominante encargado de gobernar el grupo, y con todos los dems sometidos a l en diferentes grados de subordinacin. Cuando se hace demasiado viejo o achacoso para mantener su dominio, es derrocado por otro macho ms joven y vigoroso, el cual asume el mando de jefe de la colonia. (En algunos casos, el usurpador asume literalmente el mando, en forma de capa de largos pelos) Como sus huestes se mantienen siempre unidas, su papel de tirano del grupo resulta absolutamente eficaz. Pero, a parte de esto, es invariablemente el mono ms pulcro, ms bien educado y ms sexual de la comunidad. No todas las especies de primates son violentamente dictatoriales en su organizacin social. Casi siempre hay un tirano, pero ste es a veces benigno y tolerante, como en el caso del poderoso gorila. Comparte las hembras con los machos inferiores, se muestra generoso a la hora de comer, y solo impone su autoridad cuando surge algo que no puede ser compartido, o cuando hay seales de rebelin, o cuando se producen reyertas entre los miembros ms dbiles. Naturalmente, este sistema bsico tena que cambiar cuando el mono desnudo se convirti en cazador cooperativo y con una residencia base. Lo mismo que ocurri con el comportamiento sexual, el tpico sistema primate tena que modificarse para adaptarse a su nuevo papel de carnvoro. El grupo tena que hacerse territorial. Tena que defender la regin de su base estable. Debido al carcter cooperativo de la caza, esto tena que hacerse, ms que individualmente, sobre una base de grupo. Dentro del grupo, el sistema de jerarqua tirnica de la colonia corriente de primates tena que modificarse considerablemente, con objeto de asegurarse la plena colaboracin de los miembros ms dbiles cuando se sala de caza. Pero no poda abolirse completamente. Si haba que tomar alguna decisin enrgica. Aunque este captulo est dedicado al comportamiento de lucha, slo hemos tratado, hasta ahora, de los mtodos de evitar el verdadero combate. Cuando la situacin degenera, al fin, en contacto fsico directo, el mono desnudo desarmado- se comporta de un modo que contrasta curiosamente con el que observamos en otros primates. Para stos, los dientes son el arma ms importante; en cambio, para nosotros, lo son las manos. Ellos agarran y muerden; nosotros agarramos y 10
apretamos, o golpeamos con los puos cerrados. Slo en los nios muy pequeos juegan los mordiscos, en los combates sin armas, un papel importante. Naturalmente, los msculos de sus brazos y de sus manos no estn an lo bastante desarrollados para producir un gran impacto. Actualmente, podemos presenciar combates entre adultos desarmados en numerosas versiones altamente estilizadas, tales como la lucha libre, el judo y el boxeo; pero, en su forma primitiva y no modificada, son bastante raros. En el momento en que se inicia un combate en serio, salen a relucir armas artificiales de alguna clase. En su forma ms tosca, stas son arrojadas o empleadas como prolongacin del puo para descargar terribles golpes. En circunstancias especiales, tambin los chimpancs han empleado esta forma de ataque. En efecto, se les ha podido observar, en condiciones de semicautiverio, asiendo una rama y golpeando con ella el cuerpo de un leopardo disecado, o bien cogiendo pellas de tierra y arrojndolas a los transentes por encima de una zanja llena de agua. Pero esto no demuestra que empleen los mismos medios en estado salvaje, y mucho menos que se sirvan de ellos en sus disputas entre rivales. Sin embargo, ello nos da una indicacin sobre la manera en que probablemente empez la cosa, cuando se inventaron las primeras armas ratifcales como medios de defensa contra otras especies o como instrumentos para matar a la presa. Su empleo para la lucha dentro de la especie fue, casi con toda seguridad un giro secundario; pero, una vez inventadas las armas, pudieron emplearse para cualquier emergencia, independientemente de las circunstancias. La forma ms sencilla de arma artificial es el objeto natural, duro, slido y no modificado de piedra o de madera. Con un sencillo mejoramiento en la forma de estos objetos, las primitivas acciones de lanzarlos y golpear con ellos se vieron incrementadas con movimientos adicionales de alancear, tajar y cortar y apualar. El siguiente paso importante en los mtodos propios del comportamiento de ataque fue el aumento de la distancia entre el atacante y su enemigo, y poco ha faltado para que este paso fuese nuestra ruina. Las lanzas pueden producir efectos a distancia, pero su alcance es muy limitado. Las flechas son ms eficaces, pero es difcil hacer puntera con ellas. Las armas de fuego llenan dramticamente esta laguna, pero las bombas cadas del cielo tienen todava mayor alcance, y los cohetes tierra-tierra pueden llevar an ms lejos el golpe del atacante. Resultado de esto es que los rivales, en vez de ser derrotados, son indiscriminadamente destruidos. Como se ha explicado anteriormente, la finalidad de la agresin dentro de la misma especie y a nivel biolgico, es el sometimiento, no la muerte, del enemigo. No se llega a las ltimas fases de destruccin de la vida porque el enemigo huye o se rinde. En ambos casos, se pone fin al choque agresivo: la disputa ha quedado dirimida. Pero desde el momento en que el ataque se realiza desde tal distancia que los vencedores no pueden percibir las seales de apaciguamiento de los vencidos, la agresin violenta prosigue y lo arrastra todo. sta slo puede detenerse ante la sumisin abyecta, o ante la fuga en desbandada del enemigo. Ninguna de ambas cosas puede ser observada a la distancia de la agresin moderna, y su resultado es la matanza en masa, a escala inaudita entre las dems especies. Nuestro espritu de colaboracin, peculiarmente desarrollados, ayuda y fomenta esta mutilacin. Cuando, en relacin con la caza, mejoremos esta importante cualidad, nos fue de gran utilidad; pero ahora se ha vuelto contra nosotros. El fuerte impulso de asistencia mutua a que dio origen ha llegado a ser capaz de producir poderosas excitaciones, en circunstancias de agresin dentro de la especie. La lealtad en la caza se convirti en lealtad en la lucha, y as naci la guerra. Por curiosa irona, la evolucin del impulso, profundamente arraigado, de ayudar a nuestros compaeros fue la causa principal de todos los grandes horrores de la guerra. l ha sido el que nos ha 11
empujado y nos ha dado nuestras letales cuadrillas, chusmas, hordas y ejrcito. Sin l, stos careceran de cohesin, y la agresin volvera a ser personalizada. Se ha sugerido que, debido a que evolucionamos como cazadores especializados, nos convertimos automticamente en cazadores rivales, y que por esta razn llevamos en nosotros una tendencia innata a asesinar a nuestros oponentes. Como ya he explicado, las pruebas lo desmienten. El animal quiere la derrota del enemigo, no su muerte; la finalidad de la agresin es el dominio, no la destruccin, y, en el fondo, no parecemos diferentes, a este respecto, de otras especies. No hay razn alguna para que no sea as. Lo que ocurre es que, debido a la cruel combinacin del ataque a distancia con el cooperativismo del grupo, el primitivo objetivo se ha borrado a los ojos de los individuos involucrados en la lucha. sos atacan, ahora, ms para apoyar a sus camaradas que para dominar a sus enemigos, y su inherente susceptibilidad al apaciguamiento directo tiene poca o ninguna oportunidad de manifestarse. Este desgraciado proceso puede llegar a ser nuestra ruina y provocar la rpida extincin de la especie. Como es natural, este dilema ha producido grandes quebraderos de cabeza. La solucin ms preconizada es el desarme mutuo y masivo; ms para que ste fuese eficaz tendra que llevarse a un extremo casi imposible, que asegurarse que todas las luchas futuras se realizaran en forma de combates cuerpo a cuerpo, donde pudiesen operar de nuevo las seales directas y automticas de apaciguamiento. Otra solucin es despatriotizar a los miembros de los diferentes grupos sociales; pero esto sera actuar contra un rasgo biolgico fundamental de nuestra especie. En cuanto se establecieran alianzas en una direccin, se romperan en otra. La tendencia natural a formar grupos sociales internos no podra eliminarse nunca sin un importante cambio gentico en nuestra constitucin, un cambio que producira automticamente la desintegracin de nuestra compleja estructura social. Una tercera solucin es inventar y fomentar sucedneos inofensivos y simblicos de la guerra; pero si stos fuesen realmente inofensivos serviran muy poco para resolver el verdadero problema. Vale la pena recordar aqu que este problema, a nivel biolgico, es de defensa territorial de grupo, y, dada la enorme superpoblacin de nuestra especie, tambin de expansin territorial de grupo. Ningn estrepitoso partido internacional de ftbol puede solucionar una cosa as. Una cuarta solucin sera el mejoramiento del control intelectual sobre la agresin. Ya que nuestra inteligencia nos meti en el lo, se dice, a ella toca sacarnos de l. Desgraciadamente, cuando se trata de cuestiones tan fundamentales como a defensa territorial, nuestros centros cerebrales superiores son demasiado sensibles a las presiones de los inferiores. El control intelectual puede llegar hasta aqu, pero no ms lejos. En ltimo trmino, es poco de fiar, u in solo acto emocional, sencillo e irrazonable, puede deshacer todo lo bueno que se haya logrado. La nica solucin biolgica sensata es una despoblacin masiva o una rpida invasin de otros planetas por la especie, combinados, si es posible, con los cuatro sistemas de accin ya mencionados. Sabemos que si nuestra poblacin sigue creciendo al terrorfico ritmo actual, aumentar trgicamente la agresividad incontrolable. Esto ha sido rotundamente probado mediante experimentos de laboratorio. La gran superpoblacin producir violencias y tensiones sociales que destruirn nuestras organizaciones comunitarias mucho antes de que nos muramos de hambre. Actuar directamente contra el mejoramiento del control intelectual y aumentar terriblemente las probabilidades de la explosin emocional. Esta situacin slo puede evitarse mediante una sensible reduccin de la natalidad. Desgraciadamente, se presentan para ello dos graves obstculos. Como ya se ha explicado, la unidad familiar -que 12
sigue siendo la unidad bsica de todas nuestras sociedades- es un aparato de procreacin que ha evolucionado hacia su estado actual, avanzado y complejo como un sistema de produccin, de proteccin y de desarrollo de los nuevos retoos. Si esta funcin se reduce efectivamente o es totalmente suprimida, se debilitarn los lazos entre la pareja, y esto producir tambin el caos social. Por otra parte, si hacemos un intento selectivo para contener la marea de la sangre, permitiendo a unas parejas la libre procreacin, y prohibindolo a otras, esto ser en contra del cooperativismo esencial de la sociedad. La cuestin, en simples trminos numricos, que si todos los miembros adultos de la sociedad forman parejas y procrean, deberan producir nicamente dos retoos por pareja para que la comunidad se mantuviese en un nivel estable. En tal caso, cada individuo se sustituira a s mismo. Y, s tenemos en cuenta que un pequeo porcentaje de la poblacin se abstiene de aparearse y de procrear, y que siempre habr muertes prematuras, por accidentes y otras causas,, aquel promedio de hijos podra ser ligeramente superior. Pero incluso esto significara un pesado inconveniente para el mecanismo de la pareja. Al disminuir la carga de los hijos, habra que hacer mayores esfuerzos en otras direcciones para mantener firmes los lazos entre la pareja. Pero este peligro es, a largo plazo, mucho menor que el de una superpoblacin agobiante. En resumidas cuentas, la mejor solucin para asegurar la paz mundial es el fomento intensivo de los mtodos anticonceptivos o del aborto. El aborto es una medida drstica y puede acarrear graves trastornos emocionales. Adems, una vez formado el feto por el acto de la fertilizacin, existe ya un nuevo individuo que es miembro de la sociedad, y su destruccin sera un verdadero acto de agresin, que es precisamente la forma de comportamiento que tratamos de evitar. Los anticonceptivos son, indudablemente, preferibles, y los grupos religiosos o moralizadores que se oponen a ellos deben comprender que con su campaa se acrecienta el peligro de la guerra. Sexo, caza y fuerza mortal Por trmino medio, los hombres miden 11,6 centmetros ms que las mujeres. stas poseen huesos ms ligeros y, por lo tanto, pesan menos en relacin con su altura (la grasa pesa menos que el msculo) que los hombres. Dependiendo del grupo de msculos que se contraste, las mujeres vienen a tener entre dos terceras y tres cuartas partes de la fuerza de los varones. Las mayores diferencias se concentran en brazos, pecho y hombros. No hay que extraarse, pues, de que en las competiciones atlticas los hombres alcancen mejores resultados que las mujeres. En tiro con arco, por ejemplo, la marca femenina de distancia con arco manual se halla a un 15% de la masculina. En las pruebas con arco compuesto, la diferencia es del 30%. En lanzamiento de jabalina, si sita en el 20%. Adanse a estas diferencias una brecha del 10% en las diversas categoras de carreras de corta, media y larga distancia. Como seal antes, en la maratn la diferencia es del 9%, igual que en los 100 metros, pero menor que en las distancias intermedias, donde se sita aproximadamente en el 12%. Aunque los programas de entrenamiento y los incentivos psicolgicos mejoran las marcas atlticas femeninas, son remotas las perspectivas de que se llegue algn da a acortar de manera significativa la actual distancia en los deportes basados en la fuerza y el desarrollo musculares (salvo, quiz, en un hipottico futuro, mediante ingeniera gentica). Partiendo de lo que saben los antroplogos sobre las sociedades del nivel de las bandas y aldeas, creo que podemos estar relativamente seguros de que, durante el perodo inicial posterior al despegue, estas diferencias fueron responsables de la seleccin recurrente del sexo masculino como sexo encargado de la caza mayor. 13
Existen unas pocas excepciones en la sociedad agta de Filipinas, por ejemplo, algunas mujeres cazan cerdos salvajes-, pero en el 95% de los casos los hombres se especializacin en abatir las piezas de caza mayor. Que las primeras especies homnidas presapiens y protoculturales presentasen o no esta misma divisin de trabajo es una cuestin sobre la que no me he de pronunciar, pues no podemos extrapolar desde los actuales cazadores-recolectores hasta pocas tan remotas. Los varones fueron objeto de seleccin cultural como cazadores de animales de gran tamao porque sus ventajas en cuanto a altura, peso y fuerza muscular los hacan en general ms eficaces que las mujeres para este cometido. Adems, las ventajas masculinas en el uso de armas cinegticas manuales, basadas en las que se acaban de enumerar, aumentan considerablemente durante los largos meses en que la movilidad de las mujeres se ve reducida debido al embarazo y la lactancia. Las diferencias anatmicas y fisiolgicas ligadas al sexo no impiden que las mujeres participen hasta cierto punto en la caza. Pero la opcin sistemticamente racional es entrenar a los varones, no a las mujeres, para que se encarguen de la caza mayor, en particular, porque las segundas no sufren jams desventaja alguna a la hora de cazar animales de pequeo tamao o de recolectar frutos, bayas o tubrculos silvestres, elementos de importancia anloga a la caza mayor en la dieta de muchos grupos cazadores-recolectores. La seleccin de los varones para la caza mayor implica que al menos desde el Paleoltico stos han sido los especialistas en la fabricacin y uso de armas tales como lanzas, arcos y flechas, arpones y bumerangs; armas que tienen la capacidad de herir y matar seres humanos, adems de animales. No afirmo que el control masculino de estas armas lleve automticamente a la dominacin masculina y al doble rasero en la conduccin sexual. Al contrario, en muchas sociedades cazadorasrecolectoras con divisin sexual del trabajo entre varones cazadores-recolectores se dan relaciones casi igualitarias entre los sexos. Por ejemplo, Eleanor Leacock observa a propsito de su trabajo de campo entre los cazadores montagnais-naskapis del Labrador: Me permitieron entrever un grado de respeto y consideracin por la individualidad de los dems, independientemente de su sexo, que hasta entonces nunca haba conocido. Y en su estudio sobre los mbutis, que habitan en las selvas del Zaire. Colin Turnbull comprob que exista un elevado nivel de cooperacin y comprensin mutua entre uno y otro sexo y que las mujeres estaban investidas de una autoridad y un poder muy considerable. El varn Mbuji, pese a sus habilidades con arcos y flechas, no se estima superior a su esposa: Ve en s mismo al cazador; ahora bien, sin esposa no podra cazar y aunque ser cazador es ms divertido que ser ojeador o recolector, sabe que el grueso de su dieta proviene de los alimentos que recolectan las mujeres. La biografa de Nisa que debemos a Marjorie Shostak muestra que los kung son otra sociedad cazadora-recolectora en la que prevalecen relaciones prcticamente igualitarias entre ambos sexos. Shostak afirma que los kung no muestran ninguna predileccin entre nios y nias. En cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos, ambos progenitores se ocupan de orientar a la prole y la palabra materna tiene ms o menos el mismo peso que la paterna. Las madres desempean un papel importante al elegir cnyuge para los hijos y, despus del matrimonio, las parejas kung se instalan cerca de la familia de la esposa con tanta frecuencia como cerca de la del marido. Las mujeres puede disponer a su antojo de cualquier alimento que encuentre y lleven al campamento. En general, las mujeres kung disfrutan de un grado de autonoma sorprendente tanto sobre sus propias vidas como sobre las de sus hijos. Educadas en el respecto de su propia importancia en la vida comunitaria, las mujeres kung llegan a ser adultos 14
polifacticos y pueden ser eficaces y agresivas, adems de maternales y cooperativas. Con todo, no puedo estar de acuerdo con Eleanor Leacok y otras antroplogas feministas que afirman que en las sociedad cazadoras-recolectoras. Como seala Shostak refirindose a los kung: Los varones ocupan a menudo puestos influyentes como portavoces del grupo o curanderos- y su autoridad relativamente mayor en muchos mbitos de la vida kung la reconocen hombres y mujeres por igual. Los ritos de iniciacin masculina se realizan secreto; los de las mujeres, en pblico. Si una mujer menstruante toca las flechas de un cazador, las presas de ste escaparn; en cambio. Los varones nunca contaminan lo que tocan. Por lo tanto, los kung no llegan a tener un conjunto perfectamente equilibrado de papeles sociosexuales iguales aunque separados. Lo mismo cabe decir de los mbutis. Turnbull escrite que los cazadores (estos es, los varones) pueden considerarse como los dirigentes polticos del campamento y que en este aspecto las mujeres son casi, si no del todo, iguales a los hombres. Ahora bien, se considera bueno pegar un poco a la esposa, aun cuando se espere que sta responda con golpes a los golpes, y para los nios la madre est asociada con el cario y el padre con la autoridad. Richard Lee registr treinta y cuatro casos de peleas a mano limpia sin consecuencias mortales entre los kung. En catorce de ellos se trat de agresiones de hombres contra mujeres; solamente uno tuvo por objeto una agresin femenina contra un varn. Lee seala que, pese a la mayor frecuencia de las agresiones iniciadas por varones, las mujeres peleaban con fiereza y a menudo propinaban tantos o ms golpes de los que reciban. Es posible, sin embargo, que en estos incidentes los varones se moderaron debido a la presencia de un polica del gobierno, recin instalado, y que por ello no utilizaran sus armas. Buceando en el pasado, Lee descubri que antes de su trabajo de campo se haba producido unos veintids homicidios. Ninguno de los homicidas era mujer, pero si dos de las vctimas. Lee dedujo de estos datos que los varones no disponan de tanta libertad para cebarse en las mujeres como en las sociedad machistas autnticamente opresivas. Pero otra interpretacin parece ms acertada. A lo mejor, las mujeres kung eran timoratas en el pasado, cuando no haba policas por los alrededores, y se cuidaban de no buscar pelea con los hombres, conscientes del peligro mortal que corran si a stos les daba por utilizar sus lanzas y flechas envenenadas. Por qu son las mujeres en las sociedades cazadoras-recolectoras casi pero no del todo iguales a los hombres en los mbitos de la autoridad poltica y la resolucin de conflictos? Creo que se debe al monopolio masculino de la fabricacin y uso de armas de caza, combinado con las ventajas del varn en cuanto a peso, altura y fuerza muscular. Entrenado desde la infancia para cazar animales de gran tamao, el hombre puede ser ms peligroso y, por lo tanto, desplegar una mayor capacidad de coercin que la mujer cuando estallan conflictos entre ambos. Soy un hombre. Poseo mis flechas. No me da miedo morir, afirma el cazador kung cuando las discusiones empiezan a salirse de madre. Si esta es la reaccin de unos hombres entrenados para matar animales, cul ser la de unos que hayan sido entrenados para matar seres humanos? Qu destino les espera a las mujeres cuando los cazadores de caza entre s?
15
Guerreras? Siempre que las condiciones han favorecido la intensificacin de las actividades blicas en las sociedades del nivel de las bandas y aldeas, tambin se ha intensificado la subordinacin poltica y domstica de las mujeres. El antroplogo Brian Hayden y sus colaboradores de la Universidad Simon Frazer contrastaron esta teora sobre una muestra de treinta y tres sociedades cazadoras-recolectoras. La correlacin entre bajo status femenino y aumento de las muertes en choques armados fue inesperadamente elevada. Las razones de la abrumadora dominacin masculina en sociedades en que la guerra tiene gran peso observaba Hayden y los dems coautores- parecen relativamente claras. Las vidas de los miembros del grupo dependen en mayor medida de los varones y de su elevacin de las condiciones sociales y polticas. En tiempos de guerra, las funciones confiadas a los varones son sencillamente ms decisivas para la supervivencia del colectivo que el trabajo femenino. Adems, la agresividad masculina y el uso de la fuerza que fomentan la guerra y el combate convierten la oposicin femenina a las decisiones del varn en algo no solamente intil sino tambin peligroso. Los hombres, no las mujeres, reciban entrenamiento para ser guerrero y, por lo tanto, para mostrar mayor arrojo y agresividad, y ser ms capaces de dar caza y muerte, sin piedad ni remordimiento, a otros seres humanos. Los varones fueron seleccionados para el papel de guerreros porque las diferencias anatmicas y fisiolgicas vinculadas al sexo, que favorecieron su seleccin como cazadores de animales, tambin favorecieron su seleccin como cazadores de hombres. En el combate con armas manuales, dependientes de la fuerza muscular, la ligera ventaja del 10 al 15% de que disfrutan los varones sobre las mujeres en las competiciones atlticas pasa a ser una cuestin de vida o muerte, mientras que las limitaciones que el embarazo impone a la mujer constituyen una desventaja todava mayor en la guerra que en la caza, sobre todo en sociedades preindustriales que carecen de tcnicas anticonceptivas eficaces. No, no he olvidado que en sociedades ms evolucionadas las mujeres han formado brigadas de combate y luchado al lado de los hombres como guerrilleras y terroristas y que en la actualidad gozan de cierto grado de aceptacin como agentes de polica, funcionarios de prisiones y cadetes de academias militares. Es cierto que miles de mujeres sirvieron en unidades de combate en la revolucin rusa y en la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso, as como en el Vietcong y otros muchos movimientos guerrilleros. Pero esto no altera la importancia de la guerra como factor estructurados de las jerarquas sexuales en las poblaciones organizadas en bandas y aldeas. Las armas utilizadas en todos estos ejemplos son armas de fuego, no armas accionadas por la fuerza muscular. Lo mismo se aplica al clebre cuerpo de guerreras que lucharon por el reino africano occidental de Dahomey durante el siglo XIX. De los aproximadamente 20.000 soldados del ejrcito de Dahomey, 15.000 eran varones y 5.000 mujeres. Ahora bien, muchas de ellas no iban armadas y desempeaban funciones no tanto de combatientes director como de exploradores, porteadores, tambores y portaliteras. La lite de la fuerza militar femenina integrada por unas 1.000 a 2.000 mujeres- viva dentro del recinto real y actuaba como guardia de corps del monarca. Segn parece, en varias batallas documentadas, este cuerpo femenino se bati con tanto arrojo y eficacia como los hombres. Pero sus principales armas eran mosquetes y trabucos, no lanzas ni arcos y flechas, con los cual se reducan al mnimo las diferencias fsicas entre ellas y sus adversarios. Adems, el rey Dahomey consideraba el embarazo de sus soldados de sexo femenino como una seria amenaza para su seguridad. Tcnicamente, sus guerreras se hallaban casadas con l, aunque el rey no mantena relaciones sexuales con ellas. Las quedaban embarazadas eran acusadas de adulterio y ejecutadas. Es claro que las circunstancias que permitieron al rey Dahomey utilizar guerrero de sexo femenino, aunque fuera en grado limitado, no 16
se daban en las sociedades en las sociedades belicosas organizadas en bandas y aldeas. Las poblaciones de este tipo de sociedades eran demasiado pequeas para mantener un ejrcito profesional permanente; carecan de una direccin poltica centralizada y de los recursos econmicos necesarios para entrenar, alimentar, alojar e imponer disciplina a un ejrcito permanente, estuviera ste compuesto de hombres o de mujeres, y por encima de todo dependan en lo militar de arcos, flechas y mazas, no de armas de fuego. A consecuencia de ello, cuanto ms intensa era la actividad blica en las bandas y aldeas, mayores eran los padecimientos femeninos causados por la opresin del varn. Permtaseme ofrecer unos cuantos ejemplos. Guerra y sexismo Para que haya guerra, tiene que haber equipos de combatientes armados. Ninguna de las muertes violentas reseadas por Richard Lee se produjo durante ataque realizados por equipos de combate; por consiguiente, no fueron acciones blicas. Dos de los informantes de Lee sealaron que, en otras pocas, antes de que la polica del protectorado de Bechuanalandia apareciera en la regin, si se producan incursiones blicas por parte de equipos armados. En tal caso, esta actividad no deba ser muy frecuente o intensa porque si no la habran recordado ms personas. Por lo tanto, la virtual ausencia de ataques por sorpresa o de cualquier otra manifestacin blica entre los kung encaja a la perfeccin con el carcter eminentemente igualitario de los papeles asignados a cada sexo. Con todo, aunque rara vez recurren al conflicto armado organizado, los kung estn lejos de ser esos dechados de pacifismo que Elizabeth Thomas describe en su obra The Harmell People (El pueblo inofensivo)). El clculo de Lee de veintids homicidios en cincuenta aos que mencionbamos hace poco arroja una tasa de 29.3 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, considerablemente inferior a los 58.2 de Detroit, pero muy superior al promedio golear de los estados Unidos, estimado en 10,7 por el FBI. Reconozco que el desierto del Kalahari no es el Edn, pero, como subraya Lee, la tasa de homicidios en los modernos estados industriales es mucho ms elevada de lo que reflejan las cifras oficiales debido a un peculiar engao semntico: las muertes causadas en tiempo de guerra entre el enemigo por los estados contemporneos no se contabilizaban como homicidios. Las muertes de combatientes y civiles que ocasionan las acciones militares elevan la tasa de homicidios en las modernas sociedades estatales muy por encima de la de los kung, con su virtual desconocimiento de la guerra. A diferencia de stos, muchas sociedades del nivel de las bandas si registran una actividad blica moderadamente intensa y presentan formas correlativamente ms pronunciadas de sexismo masculino. Este era el caso de los pueblos autctonos de Australia cuando los descubrieron y estudiaron por primera vez cientficos europeos. Por ejemplo, los aborgenes de Queensland, en la Australia nororiental, que estaban organizados en bandas de cuarenta a cincuenta individuos y basaban su subsistencia exclusivamente en la recoleccin y caza de especies vegetales y animales, solan enviar equipos de guerreros para vengar las afrentas de bandas enemigas. Los relatos de testigos oculares dan cuenta de un nivel moderadamente elevado de muertes como resultado de la violencia intergrupal organizada, la cual culminaba en la operacin de guisar y devorar a los cautivos, recompensa exclusivamente reservada para los guerreros de sexo masculino y destino que sufran principalmente mujeres y nios. Junto a estos intereses blicos, los aborgenes posean una forma, lejos de extrema pero bien desarrollada, de supremaca masculina. La poliginia era comn entre los varones maduros y algunos llegaban a adquirir hasta cuatro esposas. Los hombres discriminaban a las mujeres a la hora de distribuir los alimentos. A menudo, el varn, 17
resea Carl Lumholtz, guarda para s los alimentos de origen animal, en tanto que la mujer tiene que depender principalmente de alimentos de origen vegeta para su sustento y la de su hijo. En la conducta sexual prevaleca la doble moral. Los hombres golpeaban o mataban a las esposas adlteras, pero stas no podan recurrir a un expediente anlogo. Y la divisin del trabajo entre uno y otro sexo era todo menos equitativo. Lumholtz consigna lo siguiente al respecto: (La mujer) tiene que efectuar todos los trabajos duros, salir con la cesta y el bastn a recoger frutos, desenterrar races o abrir los troncos a golpe de hacha para extraer larvas (.) . Frecuentemente (ella) se ve en la obligacin de transportar a hombros a su criatura durante todo el da, posndola en el suelo slo cuando tiene que excavar la tierra o escalar un rbol (). Al regresar a cada, debe realizar normalmente grandes preparativos para batir, tostar y macerar los frutos, que muchas veces son venenosos. Tambin es su deber construir la cabaa y reunir los materiales necesarios para tal fin (). Asimismo, se ocupa del suministro de agua y combustible (). Cuando se desplazan de unos lugares a otros, la mujer debe acarrear toda la impedimenta. Por eso, siempre se ve al marido adelantado, sin ms carga que algunas armas ligeras, tales como lanzas. Mazas o bumerangs, seguido de las esposas, cargadas como mulas hasta con cinco cestos de provisiones. Con frecuencia un nio de corta edad ocupa uno los cestos y puede que otro algo mayor cabalgue a hombres de su madres. Nada de esto, sin embargo llega a constituir una pauta de subordinacin despiadada de las mujeres. Lo que Lloyd Warner sealara a propsito de los murngin, otro belicoso grupo de cazadores-recolectores del norte de Australia, probablemente se aplicaba tambin a los aborgenes de Queensland: Una esposa posee considerable independencia. No es esa mujer maltratada de las primeras teora de los etnlogos australianos. Normalmente hace valer sus derechos. En la sociedad murngin las mujeres alzan la voz ms que los hombres. A menudo castigan a sus maridos, negndose a darles de comer, cuando stos se han ausentado durante demasiado tiempo y sus esposas barruntan que tienen algn lo amoroso. Las sociedades organizadas en aldeas cuya subsistencia se basa parcialmente en formas rudimentarias de agricultura llevan muchas veces la guerra y la dominacin masculina a extremos desconocidos en las sociedades cazadoras-recolectorasPermtaseme ilustrar este contraste mediante el caso de los yanomamis, pueblo objeto de numerosos estudios que habita la regin fronteriza entre el Brasil y Venezuela. Los muchachos yanomamis comienzan su entrenamiento blico a una tierna edad. Segn el antroplogo Jacques Lizot, cuando los chicos se pelean, sus madres les alientan a devolver golpe por golpe. Hasta cuando un muchacho es derribado accidentalmente, la madre grita desde lejos: Vngate, vamos, vngate!. Lizor vio a un chaval morder a otro. La madre de la vctima lleg corriendo, le conmin a dejar de llorar, agarr la mano del otro chico y metindola en la boca de su hijo le dijo: Ahora murdele t! Si el otro nio golpea al hijo con un palo, la madres le pone (a ste) el palo en la mano y, si es necesario, mover ella misma el brazo. Los muchachos yanomamis aprenden a ser crueles practicando con animales. Lizot observ cmo un grupo de adolescentes de sexo masculino, reunidos en torno a un mono herido, hurgaban con los dedos en sus heridas y le introducan afiladas astillas en los ojos. A medida que el mono iba murindose, poco a poco, cada una de sus contorsiones les excita y provoca risa. En fases posteriores de la vida, los hombres darn el mismo trato al enemigo en combate. En un incidente armado, una partida de asaltantes hiri a un hombre que haba intentado escapar arrojndose al agua. Lizot afirma que sus perseguidores se zambulleron para atraparlo, lo arrastraron hasta la orilla, lo laceraron con las puntas de
18
sus flechas, le clavaron astilla en las mejillas y le sacaron los ojos haciendo palanca Econ. el extremo del arco. Para los yanomamis, la forma preferida de agresin armada es el ataque por sorpresa al amanecer. Amparados en la oscuridad, los miembros de la partida atacante escogen un sendero en las afueras de la aldea enemiga y sexo, al romper el da. Matan a tantos varones como pueden, se llevan prisioneras a las mujeres y procuran abandonar la escena antes de que pueda despertarse todo la aldea. Otras veces se acercan a la aldea lo suficiente como para arrojar una lluvia de flechas sobre ella antes de retirarse. Las visitas que unas aldeas realizan a otras con fines ostensiblemente pacficos dan ocasin a modos de agresin particularmente mortferos. Una vez que los invitados se acomodan y deja a un lado las armas, sus anfitriones los atacan. Pero tambin puede ocurrir a la inversas; unos anfitriones confiados se ven convertidos en vctimas de sus invitados, supuestamente amistosos. Estos ataques, contraataques y emboscadas se cobran un elevado precio en vidas humanas entre los yanomamis: aproximadamente el 33% de las muertes de varones adultos resulta de choques armados, lo que da lugar a una tasa global de 166 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. En consecuencia con esta intensa actividad blica, las relaciones entre hombres y mujeres son marcadamente jerrquicas y androcntricas. Para empezar, los yanomamis son polgonos. Los hombres a quienes ha sonredo el xito suelen tener ms de una esposa; algunos llegan a tener seis a la vez. En ocasiones se puede imponer un segundo marido a una esposa como favor al hermano del marido. Los esposos golpean a sus mujeres en caso de desobediencia, pero especialmente en caso de adulterio. En las disputas domsticas, los maridos dan tirones de los trozos de caa que las mujeres llevan a modo de pendientes en los lbulos perforados de sus orejas. El antroplogo Napolen Chagnon resea los casos de un marido que le cort las orejas a la esposa y de otro que arranc una gran tajada del brazo de su mujer. En otros casos documentados, los maridas apalearon a sus esposas con leos, les lanzaron machetazos y hachazos, o les produjeron quemaduras con teas. Uno clav una flecha con lengeta en la pierna de su esposa; otro err el tiro e hiri a la esposa en el vientre. El padre yanomami elige marido para su hija cuando sta es todava una nia. Los responsables, sin embargo, pueden ser alterados e impugnados por pretendientes rivales. Jacques Lizot y Judith Shapiro describen, independientemente, escenas de esposos en potencia rivales que agarran cada uno un brazo de la muchacha y tiran en direcciones opuestas mientras sta se deshace en gritos de dolor. Con todo, los yanomamis estn lejos de ser el pueblo ms belicos y fervientemente machista del mundo. Esta dudosa distincin recae en ciertas sociedades organizadas en aldeas y asentadas a lo largo y ancho de las tierras altas de Papa Nueva Guinea cuya institucin central es el nama, culto de iniciacin masculina que forma a los varones para ser bravos guerreros a la vez que para dominar a las mujeres. Dentro de la casa de cultos, donde jams puede entrar ninguna mujer, los hombres guardan las flautas sagradas cuyos sones siembran el terror entre mujeres y nios. Slo a los iniciados de sexo masculino se les revela que los autores de estos sonidos son sus padres y hermanos, y no aves carnvoros de ndole sobrenatural. Los iniciados juran matar a cualquier mujer o nio que descubra el secreto, aunque sea de manera accidental, y peridicamente se provocan hemorragias nasales y vmitos para librarse de los efectos contaminadores del contacto con las mujeres. Tras un perodo de reclusin en la casa de cultos, el iniciado reaparece convertido en adulto y recibe una esposa a la que inmediatamente dispara un flechazo en el muslo para demostrar () su poder inflexible sobre ella. Las mujeres cultivan los huertos, se ocupan de la cra de los cerdos y realizan todos los trabajos sucios, mientras los hombres holgazanean 19
dedicados a cotillear, pronunciar discursos y adornarse con pinturas, plumas y conchas. Segn Daryl Fiel de la Universidad de Sydney: En caso de adulterio, las mujeres reciban castigos seversimos consistentes en introducirles palos ardientes en la vagina o eran muertas por sus esposos; si hablaban cuando no les corresponda o se sospechaba que manifestaban sus opiniones en reuniones pblicas, se les azotaba con una caa, y en las disputas matrimoniales eran objeto de violencia fsica. Los hombres no podan mostrarse nunca dbiles o blandos en sus relaciones con las mujeres. Tampoco les hacan falta incidentes o razones concretas para insultarlas o maltratarlas; ello formaba parte del curso natural de los acontecimientos; de hecho en rituales y mitos, esta situacin se presenta como si fuera el orden esencial de las cosas. Caso extremo entre los extremistas es el de los sambias, grupos de las tierras altas orientales de Nueva Guinea cuya obsesin con el semen y la homosexualidad describ en pginas anteriores. Aqu, los hombres no slo excluyen a las mujeres de su casa sagrada, sino que sienten tal miedo desaliento femenino y de los olores vaginales que dividen las aldeas en zonas para hombres y para mujeres, con senderos separados incluso para cada sexo. Los sambias agraden verbal y fsicamente a sus esposas, las equiparan al enemigo y la traicin, y las tratan como seres inferiores desprovistos de todo valor. Para muchas mujeres, el suicidio era la nica salida. Como sucede en general en las tierras altas de Nueva Guinea, los varones sambias se enfrentaban a multitud de peligros fsicos. Podan car en emboscadas, perecer en combate o morir a hachazos en sus huertos; su nica defensa consista en pasarse la vida ejercitando la fuerza fsica, el valor y la supremaca flica. Las mujeres eran su vctima principal. Por lo que respecta a la guerra, sta era general, absorbente y perpetua. Aunque las gentes vivan en aldeas protegidos por empalizadas, los ataques y contraataques por sorpresa eran tan endmicos que un hombre no poda comer sin volver constantemente la cabeza ni salir de su casa por la maana para orinar sin temor a que le disparasen. Entre los bena benas, los ataques por sorpresa eran tan frecuentes que los hombres, armados hasta los dientes, escoltaban cautelosamente a las mujeres cuando stas abandonaban la empalizada por la maana y montaban guardia para protegerlas mientras trabajaban en los huertos hasta la hora de regresar. No puedo citar estadsticas fiables sobre las muertes por homicidio en estas sociedades. Probablemente la mortandad superaba el caso yanomami ya que de vez en cuando aldeas enteras de 200 habitantes eran completamente exterminadas. Si son aplicables las cifras relativas a otras parte de las tierras altas de Nueva Guinea, es posible que la tasa de homicidios de los sambias superara los 500 anuales por cada 100.000 habitantes, es decir, diecisiete vece ms elevada que la de los kung. Aqu se fundamentan mis razones para pensar que la guerra es una variable en las jerarquas sexuales, al menos en las sociedades organizadas en bandas y aldeas. Pero esta conclusin me deja una sensacin de insatisfaccin ya que nicamente responde a una pregunta sumamente importante a costa de suscitar otra de anloga trascendencia; si la guerra explica el sexismo en las sociedades del nivel de bandas y aldeas, cmo se explica la guerra en este tipo de sociedades? El por qu de la guerra Para explicar la guerra, las teoras de la agresividad innata poseen, a mi entender, tan poco valor como para explicar el sexismo. Indiscutiblemente, las potencialidades congnitas para la agresividad deben formar parte de la naturaleza humana para que pueda existir cualquier grado de sexismo o de actividad blica, pero la seleccin cultural tiene el poder de activar o desactivar estas potencialidades en bruto y las 20
encauza hacia expresiones culturales especficas. (O hemos de creer que los kung llevan la paz y la igualdad codificadas en sus genes y los sambias las guerra y la desigualdad?) Propongo, en resumidas cuentas, que las bandas y aldeas hacen la guerra porque se hallan inmersas en una competencia por recursos, tales como tierras, bosques y caza, de los que depende su subsistencia. Estos recursos se vuelven escasos como resultado de su progresivo agotamiento o del aumento de las densidades de poblacin, o como resultado de una combinacin de estos dos factores. En tales casos, los grupos se enfrentan normalmente a la perspectiva de tener que disminuir, o bien el crecimiento de su poblacin, o bien de su nivel de consumo de recursos. Reducir la poblacin es un proceso en s mismo costoso, dada la falta de tcnicas anticonceptivas y abortivas propias de la era industrial. Y los recortes cualitativos y cuantitativos en el consumo de recursos deterioran inevitablemente la salud y el vigor de la poblacin, ocasionando muertes adicionales por subalimentacin, hambre y enfermedades. Para las sociedades organizadas en bandas y aldeas que se enfrentan a estas disyuntivas, la guerra brinda una solucin tentadora. Si un grupo consigue expulsar a sus vecinos o diezmar sus efectivos, habr ms territorio, rboles, tierra cultivable, pescado, carne y otros recursos a disposicin de los vencedores. Como la guerra que practican las bandas y aldeas no garantiza la destruccin mutua, los grupos pueden aceptar racionalmente el riesgo de las muertes en combate a cambio de la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida reduciendo por la fuerza la densidad demogrfica del vecino. En su estudio de la guerra entre los mae engas de las tierras altas occidentales de Papa Nueva Guinea, Mervyn Meggitt estima que en el 75% de los conflictos blicos los grupos agresores conseguan ganar porciones importantes del territorio enemigo. Teniendo en cuenta que a los agresores les suele compensar iniciar la guerra comenta Meggitt-, no es sorprendente que la sociedad mae considere que sta bien vale su coste en bajas humanas. Basndose en su estudio de una muestra representativa cuidadosamente seleccionada de 186 sociedades, los antroplogos Carol y Melvin Ember establecieron que los pueblos preindustriales hacen la guerra fundamentalmente para moderar o amortiguar las repercusiones de crisis alimentarias impredecibles (ms que crnicas) y que el lado vencedor casi siempre arrebata algunos recursos a los perdedores. A las sociedades humanas les resulta difcil prevenir los descensos recurrentes pero impredecibles en la produccin alimentaria causados por sequa, tormentas, inundaciones, heladas y plagas de insectos, y reajustar los niveles de poblacin en consonancia con tales descensos. Dicho sea de paso, Carol y Melvin Ember tienen lo siguientes que sealar, a propsito de la difusin de la guerra: En la mayora de las sociedades antropolgicamente documentadas se han dado guerras, esto es, combates entre unidades territoriales (bandas, aldeas y agregados de stas). Y probablemente la guerra era un fenmeno mucho ms frecuente de lo que estamos acostumbrados en el mundo contemporneo; entre las sociedades objeto de examen que fueron descritas antes de su pacificacin, cerca del 75% tenan guerra cada dos aos. Pero el problema de equilibrar la poblacin y los recursos no se puede resolver sencillamente diezmando la poblacin vecina y arrebatndole sus recursos. La fertilidad de la hembra humana es tal que, aunque las incursiones blicas reduzcan a la mitad la densidad de un territorio, slo se requieren veinticinco aos de reproduccin no sujeta a restricciones para que la poblacin recupere su nivel anterior. Por lo tanto, la guerra no exime de la necesidad de controlar la poblacin por otros medios onerosos, tales como la continencia sexual, la prolongacin de la lactancia, el 21
aborto y el infanticidio. Al contrario, en realidad es muy posible que la guerra consiga uno de sus efectos demogrficos ms importantes no al eliminar, sino al intensificar una prctica particularmente onerosa: el infanticidio femenino. Sin la guerra y su sesgo androcntrico, no habra preferencias pronunciadas en lo que respecta a criar ms nios de un sexo que de otro y las tasas de infanticidio de los recin nacidos de uno y otro sexo tenderan a ser iguales. Sin embargo, la guerra prima la maximizacin del nmero de futuros guerreros, que lleva a un trato preferencial de los descendientes de sexo masculino y a tasas ms elevadas de infanticidio femenino directo e indirecto. As, en muchas sociedades organizadas en bandas y aldeas es posible que las consecuencias ms importantes de la guerra, desde el punto de vista de la regulacin del crecimiento demogrfico, lo que cuenta no es el nmero de varones uno o dos bastarn si existe poliginia-, sino el nmero de mujeres. Un estudio que William Divale y yo realizamos sobre una muestra de 112 sociedades abona indirectamente la tesis de que la guerra ocasiona tasas elevadas de infanticidio femenino directo e indirecto. Divale y yo comprobamos que en el grupo de edades comprendidas entre el nacimiento y los catorce aos, haba 127 muchachos por cada 100 muchachas antes de que las autoridades coloniales eliminaran las actividades blicas. Una vez reprimida la guerra, la tasa de masculinidad para el mismo grupo descendi a 104/100, ms o menos la normal en las poblaciones contemporneas. En otras palabras, la guerra entre los pueblos organizados en bandas y aldeas no es meramente una forma de dar salida a los miedos y frustraciones causados por la presin demogrfica. Al disminuir la densidad humana en relacin con los recursos y frenar las tasas de reproduccin con los recursos y frenar las tasas de reproduccin, la guerra contribuye por derecho propio a frenar o invertir el aumento de la presin demogrfica regional. Y el hecho de que haya sido objeto de reiterada seleccin positiva a lo largo de la evolucin de estos pueblos obedece a estas ventajas ecolgicas de carcter sistmico, no a ningn imperativo gentico. Mi intencin aqu no es alabar la guerra, sino sencillamente condenarla menos que alguna de sus alternativas cuando prevalecen determinadas condiciones. Tal como lo practicaban este tipo de pueblos, la guerra era una forma derrochadora y brutal de combatir la presin demogrfica. Pero a falta de anticonceptivos eficaces o de posibilidades de abortar bajo control mdico, la alternativa era tambin derrochadora y brutal; subalimentacin, hambre, enfermedades y una vida breve, pobre y mezquina para todo el mundo. Naturalmente, esto del saldo favorable en el balance de las respectivas consecuencias de las distintas alternativas se refiere mucho ms a los vencedores que a los vencidos. Y quiz ni siquiera puede hablarse de saldo positivo en aquellos casos en que el conflicto se tornaba tan endmico, despiadado e implacable que no haba vencedores y moran ms individuos por efecto de la subalimentacin. Pero tambin hay que reconocer que ningn sistema es infalible. Permtaseme que me detenga un instante para ocuparme de algunos problemas conceptuales suplementarios. En primer lugar, debo sealar que la presin demogrfica no es un factor esttico, sino un proceso de deterioro progresivo de la balanza entre el esfuerzo humano en la produccin de alimentos y la satisfaccin de otras necesidades, por una parte, y el resultado de tal esfuerzo por otra. El proceso se inicia a partir del momento en que los rendimientos empiezan ser decrecientes, por ejemplo, cuando los cazadores descubren que deben buscar durante ms tiempo y ms laboriosamente para poder cobrarse tantas piezas como solan. Si no se hace nada para frenarlo o invertirlo, el proceso alcanza al final un punto en que la degradacin del hbitat, en forma de extinciones de la flora y fauna o del agotamiento 22
de recursos no renovables, es permanente y las gentes de ven obligadas a buscar otros medios de subsistencia. Otra cuestin es cmo se relacionan los indicios de hambre y subalimentacin con la presin demogrfica. No se debe esperar una correlacin matemtica entre los primeros y la segunda. Intensificando sus esfuerzos y limitando la descendencia, los miembros de las sociedades organizadas en banda y aldeas pueden evitar la aparicin de sntomas clnicos de hambre o subalimentacin. En tales casos, los nicos indicadores de la presin demogrfica pueden ser los medios empleados para limitar el nmero de descendientes, en la hiptesis de que no se recurrira a prcticas onerosas tales como el infanticidio, el aborto y la continencia sexual a menos que el grupo estuviera ejerciendo una presin como mnimo moderada- sobre los lmites de sus recursos. Lgicamente, si una poblacin practica el infanticidio, el aborto y la continencia sexual prolongada y, al mismo tiempo, presenta sntomas de subalimentacin y hambre agudas, cabra colegir que experimenta un grado ms intenso de presin demogrfica. El ltimo punto se refiere a la relacin entre la presin demogrfica y la densidad demogrfica global de una sociedad. El socilogo Gregory Leavitt comprob que exista una elevada correlacin entre tamao del asentamiento y guerra en una muestra de 133 sociedades de todos los tipos. Pero hay que tener la precaucin de no suponer que un mayor tamao de los asentamientos y un mayor nmero de habitantes por kilmetro cuadrado indican siempre una mayor presin sobre los recursos bsicos. Esta correlacin slo se cumple al comparar sociedades que tienen modos de subsistencia semejantes. En los Pases Bajos, con una densidad demogrfica superior a los 600 habitantes por kilmetro cuadrado, la presin demogrfica medida con arreglo a los ndices de subalimentacin y hambre es menor que en el Zaire, con sus 30 habitantes por kilmetro cuadrado, o incluso que en algunas sociedades cazadoras-recolectoras de densidades inferiores a un habitante por kilmetro cuadrado. Los grupos que disponen de animales y plantas domesticados tienen, en general, densidades demogrficas ms altas que los cazadores-recolectores. Pero tanto los unos como los otros son igual de vulnerables a la presin demogrfica, si bien normalmente a densidades diferentes. Debido a estas advertencias y complicaciones, no puedo presentar mediciones precisas de los respectivos grados de presin demogrfica observados en diferentes sociedades. Debemos contentarnos con aproximaciones generales. Pero de la agregacin de los distintos indicios de tensiones y presiones se desprende claramente que las sociedades organizadas en bandas y aldeas deben pagar un precio muy alto para mantener el equilibrio entre poblacin y oferta alimentaria, y la guerra est incluida en ese precio. Hasta qu punto encaja esta explicacin con los casos objeto de examen? Haba vida antes de los jefes? Puede existir la humanidad sin gobernantes ni gobernados? Los fundadores de la ciencia poltica crean que no. Creo que existe una inclinacin general en todo el gnero humano, un perpetuo y desazonador deseo de poder por el poder, que slo cesa con la muerte, declar Hobbes. ste crea que, debido a este innato anhelo de poder, la vida anterior (o posterior) al Estado constitua una guerra de todos contra todas, solitaria, pobre, srdida, bestial y breve. Tena razn Hobbes? Anida en el hombre una insaciable sed de poder que, a falta de un jefe fuerte, conduce inevitablemente a una guerra de todos contra todos?. A juzgar por los ejemplos de bandas y aldeas que sobreviven en nuestros das, durante la mayor parte de la prehistoria nuestra especie se manej bastante bien sin jefe supremo, y menos an 23
ese todopoderoso y leviatnico Rey Dios Mortal de Inglaterra, que Hobbes crea necesario para el mantenimiento de la ley y el orden entre sus dscolos compatriotas. Los Estados modernos organizados en gobiernos democrticos prescinden de leviatantes hereditarios, pero no han encontrado la manera de prescindir de las desigualdades de riqueza y poder respaldadas por un sistema penal de enorme complejidad. Con todo, la vida del hombre transcurri durante 30.000 aos sin necesidad de reyes ni reinas, primeros ministros, presidentes, parlamentos, congresos, gabinetes, gobernadores, alguaciles, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, coches patrulla, furgones celulares, crceles ni penitenciaras. Cmo se las arreglaron nuestros antepasados sin todo esto? Las poblaciones de tamao reducido nos dan parte de la respuesta. Con 50 persona por anda o 150 por aldea, todo el mundo se conoca ntimamente, y as los lazos del intercambio recproco vinculaban a las gentes. La gente ofreca porque esperaba recibir y reciba porque esperaba ofrecer. Dado que el azar intervena de forma tan importante en la captura de animales, en la recolecta de alimentos silvestres y en el xito de las rudimentarias formas de agricultura, los individuos que estaban de suerte un da, al da siguiente necesitaban pedir. As, la mejor manera de asegurarse contra el inevitable da adverso consista en ser generoso. El antroplogo Richard Gould lo expresa as: Cuando mayor sea el ndice de riesgo, tanto ms se comparte. La reciprocidad es la banca de las sociedades pequeas. En el intercambio recproco no se especifica cunto o qu exactamente se espera recibir a cambio ni cundo se espera conseguirlo, cosa que enturbiara la calidad de la transaccin, equiparndola al trueque o a la compra y venta. Esta distincin sigue subyaciendo en sociedades dominadas por otras formas de intercambio, incluso las capitalistas, pues entre parientes cercanos y amigos es habitual dar y tomar de forma desinteresada y sin ceremonia, en un espritu de generosidad. Los jvenes no pagan con dinero por sus comidas en casa ni por el uso del coche familiar, las mujeres no pasan factura a sus maridos por cocinar, y los amigos se intercambian regalos de cumpleaos y Navidad. No obstante, hay en ello un lado sombro, la expectativa de que nuestra generosidad sea reconocida con muestras de agradecimiento. All donde la reciprocidad prevalece realmente en la vida cotidiana, la etiqueta exige que la generosidad se d por sentada. Como descubri Robert Dentan en sus trabajos de campo entre los semais de Malasia central, nadie da jams las gracias por la carne recibida de otro cazador. Despus de arrastrar durante todo un da el cuerpo de un cerdo muerto por el calor de la jungla para llevarlo a la aldea, el cazador permite que su captura sea dividida en partes iguales que luego distribuye entre todo el grupo. Dentan explica que expresar agradecimiento por la racin recibida indica que se es el tipo de persona mezquina que calcula lo que da y lo que recibe. En este contexto resulta ofensivo dar las gracias, pues se da a entender que se ha calculado el valor de lo recibido y, por aadidura, que no se esperaba del donante tanta generosidad. Llamar la atencin sobre la generosidad propia equivale a indicar que otros estn en deuda contigo y que esperas resarcimiento. A los pueblos igualitarios les repugna sugerir siquiera que han sido tratados con generosidad. Richard Lee nos cuenta cmo se percat de este aspecto de la reciprocidad a travs de un incidente muy revelador. Para complacer a los kung, decidi comprar un buey de gran tamao y sacrificarlo como presente. Despus de pasar varios das buscando por las aldeas rurales bantes el buey ms grande y hermoso de la regin, adquiri uno que le pareca un espcimen perfecto. Pero sus amigos le llevaron aparte y le aseguraron que se haba dejado engaar al comprar un animal son valor alguno. Por supuesto que vamos a comerlo, le dijeron, pero no nos va a saciar; comeremos y regresaremos a nuestras casas con rugir de tripas. Pero cuando sacrificaron la res de 24
Lee, result estar recubierta de una gruesa grasa. Ms tarde sus amigos le explicaron la razn por la cual haban manifestado menosprecio por su regalo, aun cuando saban mejor que l lo que haba bajo el pellejo del animal: S, cuando un hombre joven sacrifica mucha carne llega a creerse un gran jefe o gran hombre, y se imagina al resto de nosotros como servidores o inferiores suyos. No podemos aceptar esto, rechazamos al que alardea, pues algn da su orgullo le llevar a matar a alguien. Por esto siempre decimos que su carne no vale nada. De esta manera atemperamos su corazn y hacemos de l un hombre pacfico. Lee observ a grupos de hombres y mujeres regresar a casa todas las tardes con los animales y las frutas y plantas silvestres que haban cazado y recolectado. Lo compartan todo por un igual, incluso con los compaeros que se haban quedado en el campamento o haban pasado el da durmiendo o reparando sus armas y herramientas. No slo juntan las familias la produccin del da, sino que todo el campamento, tanto residentes como visitantes, participan a partes iguales del total de comida disponible. La cena de todas las familias se compone de porciones de comida de cada una de las otras familias residentes. Los alimentos se distribuyen crudos o son preparados por los recolectores y repartidos despus. Hay un trasiego constante de nueces, bayas, races y melones de un hogar a otro hasta que cada habitante ha recibido una porcin equitativa. Al da siguiente son otros los que salen en busca de comida y cuando regresan al campamento al final del da, se repite la distribucin de alimentos. Lo que Hobbes no comprendi fue que en las sociedades pequeas y preestatales redundaba un inters de todos mantener abierto a todo el mundo el acceso al hbitat natural. Supongamos que un kung con un ansia de poder como la descrita por Hobbes se levantara un buen da y le dijera al campamento: A partir de ahora, todas estas tierras y todo lo que hay en ellas es mo. Os dejar usarlo, pero slo con mi permiso y a condicin de que yo reciba lo ms selecto de todo lo que capturis, recolectis o cultivis. Sus compaeros, pensando que seguramente se habra vuelto loco, recogeran sus escasas pertenencias, se pondran en camino y, cuarenta o cincuenta kilmetros ms all, erigiran un nuevo campamento para reanudar su vida habitual de reciprocidad igualitaria, dejando al hombre que quera ser rey ejercer su intil soberana a solas. Si en las simples sociedades del nivel de las bandas y las aldeas existe algn tipo de liderazgo poltico, ste es ejercido por individuos llamados cabecillas que carecen de poder para obligar a otros a obedecer sus rdenes. Pero, puede un lder carecer de poder y aun as dirigir?. Cmo ser cabecilla Cuando un cabecilla da una orden, no dispone de medios fsicos certeros para castigar a aquellos que le desobedecen. Por consiguiente, si quiere mantener su puesto, dar pocas rdenes. El poder poltico genuino dependen de su capacidad para expulsar o exterminar cualquier alianza previsible de individuos o grupos insumisos. Entre los esquimales, un grupo seguir a un cazador destacado y acatar su opinin con respecto a la seleccin de cazaderos; pero en todos los dems asuntos, la opinin del lder no pesar ms que la de cualquier otro hombre. De manera similar, entre los kung cada banda tiene sus lderes reconocidos, en su mayora varones. Estos hombres toman la palabra con mayor frecuencia que los dems y se les escucha con algo ms de deferencia, pero no poseen ninguna autoridad explcita y slo pueden usar su fuerza de persuasin, nunca dar rdenes. Cuando Lee pregunt a los kung si 25
tenan cabecillas en el sentido de jefes poderosos, le respondieron: Naturalmente que tenemos cabecillas. De hecho somos todos cabecillas cada uno es su propio cabecilla. Ser cabecilla puede resultar una responsabilidad frustrante y tediosa. Los cabecillas de los grupos indios brasileos como los mehinacus del Parque Nacional de Xingu nos traen a la memoria la fervorosa actuacin de los jefes de tropa de los boy scouts durante una acampada de fin de semana. El primero en levantarse por la maana, el cabecilla intenta despabilar a sus compaeros gritndoles desde la plaza de la aldea. Si hay que hacer algo, es l quien acomete la tarea y trabaja en ella con ms ahnco que nadie. Da ejemplo no slo de trabajador infatigable, sino tambin de generosidad. A la vuelta de una expedicin de pesca o de caza, cede una mayor porcin de la captura que cualquier otro, y cuando comercia con otros grupos, pone gran cuidado en no quedarse con lo mejor. Al anochecer rene a las gentes en el centro de la aldea y les exhorta a ser buenos. Hace llamamientos para que controlen sus apetitos sexuales, se esfuercen en el cultivo de sus huertos y tomen frecuentes baos en el ro. Les dice que no duerman durante el da y que no sean rencorosos. Y siempre evitar formular acusaciones contra individuos en concreto. Robert Dentan describe un modelo de liderazgo parecido entre los semais de Malasia, Pese a los intentos por parte de forasteros de reforzar el poder del lder semai, su cabecilla no dejaba de ser otra cosa que la figura ms prestigiosa entre un grupo de iguales. En apalabras de Dentan, el cabecilla evala el sentimiento generalizado sobre un asunto y basa en ello sus decisiones, de manera que es ms portavoz que formador de la opinin pblica. As pues, no se hable ms de la necesidad innata que siente nuestra especie de formar grupos jerrquicos. El observador que hubiera contemplado la vida humana al poco de arrancar el despegue cultural habra concluido fcilmente que nuestra especie estaba irremediablemente destinada al igualitarismo salvo en las distinciones de sexo y edad. Que un da el mundo iba a verse dividido en aristcratas y plebeyos, amos y esclavos, millonarios y mendigos, le habra parecido algo totalmente contrario a la naturaleza human a juzgar por el estado de cosas imperantes en las sociedades humana que por aquel entonces poblaban la Tierra. Hacer frente a los abusones Cuando prevalecan el intercambio recproco y los cabecillas igualitarios, ningn individuo, familia u otro grupo de menor tamao que la banda o la aldea podra controlar el acceso a los ros, lagos, playas, mares, plantas y animales, o al suelo y subsuelo. Los datos en contrario no han resistido un anlisis detallado. Los antroplogos creyeron en un tiempo que entre los cazadores-recolectores canadienses haba familiar e incluso individuos que posean territorios de caza privados, pero estos modelos de propiedad resultaron estar relacionados con el comercio colonial de pieles y no existan originariamente. Entre los kung, un ncleo de personas nacidas en un territorio particular afirma ser dueo de las charcas de agua y los derechos de caza