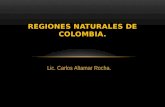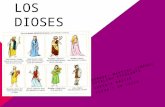Colombi-Jose Marti Amor Temor de Ciudad
Transcript of Colombi-Jose Marti Amor Temor de Ciudad

José Martí: amor/temor de ciudad1
Beatriz Colombi
Me detengo en dos líneas de la carta testamento que José Martí escribe a Gonzalo de
Quesada y Aróstegui, disponiendo de la publicación de su obra en seis volúmenes, donde
dice: “Ahora pienso que del Lalla Rookh se podría hacer tal vez otro volumen. Por lo
menos la introducción podría ir en el volumen VI”1, y pienso que esta voluntad martiana
tiene varias implicancias. Por una parte, algo que hace inquietante la disposición
testamentaria, ya que aún plantea su falta de concreción, es la pérdida, hasta hoy al menos,
del manuscrito mencionado por Martí, traducción de un extenso poema narrativo del poeta
irlandés Thomas Moore. Por otra parte, este pasaje pone en evidencia el valor que Martí
otorga a la traducción, a ésta en particular, haciéndola ingresar en su propia producción y
legado, y a la traducción en general, uno de los modos, aunque no el central, de ganar el
pan, a la vez que una de las herramientas fundamentales para “conocer diversas literaturas”,
como dice en el artículo sobre la visita de Oscar Wilde a Estados Unidos de 1882. A pesar
de la pérdida del poema de Moore, otras traducciones y modos de incorporación –entre
éstas, podría pensarse a la glosa en el interior de sus crónicas- han llegado a nuestro
presente, de textos de Emerson, Longfellow, Poe, Witman, para mencionar sólo a algunos
anglosajones por lo que Martí siente particular estima. En este escrito, consideraré una
pequeña parte de este todo, el poema de Emerson, “Good Bye, Proud World”, traducido por
Martí, con relación a “Amor de ciudad grande”, de Versos libres2.
Otra línea, paralela y complementaria en mi trabajo, y que se enuncia en su título, es
la que indaga sobre el mundo de pasiones que Martí construye, ese cúmulo de restricciones
y tentaciones, de exaltación y condena frente al deseo moderno, que aparece como una
trama móvil y escurridiza; paradigma de este magma de sentimientos son sus Versos
Libres, “nacidos de grandes miedos y grandes esperanzas”. En la crónica sobre el puente
de Brooklyn se condensan estas pasiones encontradas, entre el regocijo y el temor frente a
lo inmenso dice Martí en el penúltimo párrafo “Ni hay miedo que la estructura venga
abajo”, inaugurando una serie de negaciones, que, como consignas contrafóbicas, vienen a
controlar el asombro que la desmesurada construcción provoca en el cronista y seguramente
en el imaginario de sus lectores3. Así como el puente, sólido e indestructible, apuntala a la
1 Colombi, Beatriz. “José Martí: amor/temor de ciudad”, en Noé Jitrik, Las maravillas de lo real,
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2000, pp. 103-109.

modernidad, ya que es un “guión de hierro” entre dos palabras/ciudades, la crónica oficia la
misma sutura entre el amor y el temor a lo desmedido. “¿Que aguja ha podido coser
ordenadamente esos hilos de acero?”, se pregunta, reduciendo el pánico ante lo
desorbitante en el orden acotable de lo familiar. La metáfora costura/escritura es usada por
Martí en otros contextos, como en la carta que dirige a Bartolomé Mitre de 1882,
definiendo las características de sus colaboraciones para La Nación, como un “zurcir
cartas”, un hilvanar los acontecimientos modernos, confusos y difusos, impregnados de
intereses y desbordantes de motivaciones políticas que a veces exceden los márgenes de la
propia pauta del periodista. Zurcir como metáfora, pero también como un franqueamiento
de la procedencia periodística de muchos de los materiales que integra en su propia crónica.
No es mi intención avanzar más sobre el puente de Brooklyn, impecablemente leído por
Julio Ramos en sus Desencuentros de la Modernidad en América Latina4, sino tan sólo
pensar esta relación amor/temor en función al mundo pasional que encontramos en Martí,
en el cual se implica su propia “angustia de influencias”.
Para escribir la crónica es necesario un control de las pasiones, “no hay cosa que yo
abomine tanto como la pasión”, dice Martí en la carta a Mitre de 1882 –suerte de contrato
de escritura para La Nación-, y a continuación se compromete a ser un “veedor fiel” y
“decidor leal”, obligándose a un ver y un decir que, limitando la emotividad
sobredetermine la veracidad, de modo que el zurcido evite los agujeros por donde pueda
escaparse una enunciación que coloque al sujeto en estado de exposición5. En cambio, en el
prólogo a Versos Libres, el zurcir aparece como una actividad de segundo orden, no digna
de esos versos que más que acomodarse a la metáfora costureril nacen de una agonía de
palabras: “No zurcí de éste y aquél, sino sajé en mi mismo”; también en el prólogo del
poema al Niágara, aparece la palabra zurcir con esta misma inflexión, reclamando que no se
confunda a Pérez Bonalde con un poeta cualquiera: “Este que traigo conmigo no es un
zurcidor de rimas”6. Si la crónica puede “zurcir” el desorden moderno, ya que atina
finalmente a poner sentido allí donde reina el desorden, exhibiendo no obstante sus hilos,
fisuras, discontinuidades y jirones, la poesía, en cambio, parece entrar en tensión con este
papel compensatorio. En la poesía el zurcidor se vuelve sajador, zapador, haciendo estallar
las palabras y los sentidos que la crónica muchas veces intenta armonizar y controlar.
“Amor de ciudad grande”, uno de los poemas centrales de Versos Libres, exhibe
esta contradicción martiana frente al universo pático que se escurre en cada una de estas
piezas,

no en vano llamadas “lenguas de lava” por su autor. El poema se vuelve un campo de lucha
entre la ciudad moderna que lejos de ser “representada” en términos figurativos, es
metaforizada en el deseo, y un yo poético que elude el mundo pasional y su descontrol,
oponiendo a ese universo libidinal, la contención y la honra. Por eso, si el sujeto confiesa
algún deseo, seguidamente anula su potencial saciedad: “Tengo sed más de un vino que en
la tierra no se sabe beber”. El malestar de esta tensión se manifiesta en los desarreglos
métricos, estróficos, en la línea inestable del verso constantemente asediada por el
encabalgamiento, en las elecciones léxicas, en las metáforas y juegos de palabras, hasta en
la lengua, que por momentos parece ajena, como escurrida de otro contexto.
La segunda palabra del poema es “gorja”, compleja tanto en su sentido como en su
dicción, con implicancias onomatopéyicas, como bien lo ha observado González
Echevarría7, ya que gorja en una de sus acepciones significa garganta, y este órgano
participa particularmente de su realización fónica: gorja, sonidos que se deslizan primero
acariciando y luego desgarrando, siendo a un mismo tiempo familiares y cercanos, pero
también distintos, como la lengua que Martí habita, o mejor, que lo habita, el inglés8. En el
inglés gorge es garganta, pero también desfiladero, barranco, quebrada. La garganta,
desfiladero del aire, espacio de transfiguración, de transformación de ese aire en voz, de
conmutación de pulsión en acto, es también un espacio erótico. De hecho, una de las
acepciones de gorge como verbo es engullir, tragar, hartarse, saciarse, estrechamente ligado
a uno de los ejes semánticos del poema, el que se organiza en torno a los hábiles cazadores
y los ávidos catadores. También resuena, por proximidad fónica, la palabra gorgeous,
vistoso, magnífico, suntuoso, que me evoca el estupor de tantos latinos ante la
contemplación de la ciudad moderna. Recuerdo la palabra “magnífico” antepuesto a
“espectáculo”, como en un efecto de tándem, de previsibilidad acentual y espacial, presente
en textos periodísticos de Martí y en otros cronistas, que define casi un modo condensado
de resolver tipográfica y gramaticalmente el asombro moderno. Por cierto, no es
prescindible en este contexto la acepción de gorja como alegría, de hecho, es el modo como
aparece en otros pasajes de su obra9. En gorja se cifran entonces muchas de las posibles
construcciones de sentido del poema: sigo en este punto a la minuciosa lectura de González
Echevarría, añadiendo que quizás esta palabra se torne clave porque su excentricidad pone
en relieve la antesala de la escritura.
Pienso entonces en las traducciones de Martí de la poesía de Emerson, Longfellow,
Poe, Whitman, verdadero taller donde podemos observar el trabajo de transcodificación, de

pasaje de modelos, de técnicas, de palabras, de formas. Así en la traducción del poema de
Emerson, “Good bye, proud world”, Martí deja en la primera línea la palabra proud
(soberbio, orgulloso, altivo) en inglés, no por falta de equivalencias en español por cierto,
sino como marca del nexo entre su texto y el original, como modo de ligar su escritura con
la del americano, incluyendo este significante desplazado de su cadena sígnica, en su propia
versión al español9. Del mismo modo resuena gorja en “Amor de ciudad grande”,
desplazado de algún contexto discursivo, extraviado de sus proximidades habituales, forma
arcaica del español ibérico como sostiene González Echevarría o contaminación del inglés,
como sostengo más arriba. En todo caso, me interesa leer “proud” y “gorja” como puentes,
esta vez no de Brooklyn, pero si de las lenguas que el cubano amasa y transfigura. La
traducción del poema de Emerson no está datada, pero su proximidad con “Amor de ciudad
grande” va más allá de la extrañeza de estas dos palabras que aparecen, coincidentemente,
en la primera línea, y permiten pensar esta traducción como pre-texto, como borrador,
como ensayo de escritura.
El poema de Emerson es una despedida del “mundo” moderno, el de la Lisonja, la
Grandeza, el Dinero -que como alegorías medievales y quizás con similar carga moralista
están escritas en mayúscula-, es un adiós a las ciudades de calles atiborradas de “rápidos
pies y almas heladas”, y un retorno a “hogar de piedra” entre los “cerros solitarios”, en la
tópica del beatus ille en su reformulación moderna por el transcendentalismo emersoniano
que inaugura una huella seguida por Thoreau, Whitman, Martí. En la concepción de
Emerson, la ciudad configura un entorno mercantilizado y filisteo, y la única vía de
regeneración se deposita en un mundo rural y adánico, como el que está esbozado en este
poema. “Amor de ciudad grande” se inscribe en esta tradición, en la que busca un lugar que
transciende, evidentemente, las marcas nacionales y hasta las fronteras lingüísticas, ya que
el nombre del cubano puede adicionarse a aquella tríada, en tanto voz letrada de un mismo
continente y con similar ideario de autonomía cultural.10
En Martí, se sabe, resuena también la voz sincopada y poderosa de Whitman,
parcialmente traducida y acogida en la crónica sobre el poeta americano, y muy evidente en
el fraseo y prosaísmo de “Amor de ciudad grande”11. Pero a diferencia del hedonismo
whitmaniano, el sujeto en el poema de Martí elude el mundo pasional, el descontrol que
establece el deseo moderno, y opone a la pulsión erótica la razón, la contención, la honra.
El sujeto en el poema no bebe, no caza, no desea, o más bien, no quiere beber, no quiere
cazar, no quiere desear, acciones delegadas a un vos-otros, es decir, a ese otro que no es yo,

pero que intenta imponer su servidumbre, su alienación, su dominio, y que es expulsado por
ese yo superyoico en el último tramo del poema: “Tomad vosotros, catadores ruines/de
vinos humanos, esos vasos/donde el jugo de lirio a grandes sorbos/sin compasión y sin
temor se bebe!¡Tomad!¡Yo soy honrado, y tengo miedo!”. La garganta, he dicho, organiza
un universo de sentido por el que pasa el deseo y su objeto, así la sed, la fiebre, la falta, y la
copa, la paloma, el vino. Los agentes de este deseo son el cazador que tiene su doble, su
repetición fonemática y fonológica en el catador, y también en el labrador, significantes que
van organizando espacios deseantes en el poema: la paloma, la copa o la fruta, figuraciones
femeninas, victimadas, escanciadas o golpeadas, en todo caso siempre el lado flaco de una
relación despareja, modo cifrado de aludir al tópico spenceriano de la lucha por la vida, que
Martí discutirá en otros términos en “Nuestra América”, siete años más tarde. Martí recurre
a una imaginería similar en “Tórtola blanca” de Ismaelillo, donde participan muchos de los
elementos de “Amor de ciudad grande”, como la copa, la tórtola herida y el mismo yo lírico
que se rehusa a beber, sólo que la acción se desarrolla en un interior de frenesí y
suntuosidad: “Yo fiero rehuso/la copa labrada; traspaso a un sediento/ la alegre
champagna;/ pálido recojo/ la tórtola hollada;/ y en su fiesta dejo/ las fieras humanas;-/
que el balcón azotan/ dos alitas blancas/ que llenas de miedo/ temblando me llaman.”12
Cazador, catador y labrador terminan confundidos e intercambiados en un único y
mismo pié acentual y paradigma vocálico, connotando un mundo rural que es, en realidad,
el anti beatus ille. Contra toda expectativa, contra toda desobediencia civil, Martí construye
una imagen de barbarie asociada a lo natural para después desplazarla sobre la ciudad, que
es a su vez nombrada como villa, jugando con sus resonancias verlainianas -Il pleur dans
mon ceur, come il pleur dans la ville- y en tensión con las significaciones campestres que la
palabra imanta en la enciclopedia de su propia lengua. Sospecho que realiza ambas
operaciones como modo de conjurar la angustia de sus propias influencias, en virtud de la
cual el amor/temor a la ciudad también regula la relación de amor/temor hacia las lecturas
que realiza en esa ciudad, ya sea Poe, Emerson, Whitman o Thoreau.
El poema define una zona de amor tradicional en un tiempo/lugar perdidos señalado
por la deixis “aquel” y todas sus derivaciones: “aquella virgen”, “aquel salirse del pecho el
corazón”, “aquel mirar”, distantes respecto a la enunciación, cristalizados en la memoria en
esos infinitivos que detienen la acción: “temer”, “salir”, “merecer”, “caminar”,
“romper”, “mirar”, “irse tiñendo”, a los que se opone la urgencia del deseo moderno que
hace amar de pie, en las calles, entre el polvo de los salones y las plazas, en el jadeo innoble

del presente. El borrador de tal oposición entre tiempos tranquilos y tiempos jadeantes,
entre amor y deseo, está formulado en la crónica que escribe Martí sobre la muerte de
Emerson, fechada en mayo de 1882: “El amor es superior a la amistad en que crea hijos.
La amistad es superior al amor en que no crea deseos, ni la fatiga de haberlos satisfecho,
ni el dolor de abandonar el templo de los deseos saciados por el de los deseos nuevos”.13
Cuando Martí glosa el pensamiento del americano –operación que realiza bajo diversos
procedimientos en esta crónica, ya sea con el entrecomillado, ya sea fundiendo su propia
voz con la del americano-, hace suyo un ideario que transmigra a “Amor de ciudad grande”,
fechado en abril de ese mismo año. Por lo que el poema puede ser leído también como un
homenaje póstumo al mismo Emerson, que genera en Martí tal amor y tal temor como para
prefigurar en la muerte del americano el anhelo de su propia muerte, cuando dice en la
crónica: “Emerson ha muerto: y se llenan de dulces lágrimas los ojos. No da dolor sino
celos”.
Notas
1. Martí, José. Obras Completas, Tomo 1, La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1964, p.
26. También en carta a Quesada: “No desmigaje al pobre Lalla Rookh que se quedó sobre
su mesa”, citado por Luis Toledo Sande, Cesto de llamas. Biografía de José Martí, La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1996. p. 176. Martí trabajó de traductor para
Appleton entre 1882-1886, vertiendo al español, entre otros, Antigüedades griegas de J.F.
Mahaffy, Antigüedades romanas de A. S .Wilkins, Nociones de lógica de W. Stanley
Jevons, y Misterio de Hugh Conway.
2. Martí, José. Poesía Completa. Edición crítica, La Habana, Letras Cubanas, 1985; Ralph
Waldo Emerson, The Complete Poetical Works, Boston, Houghton Mifflin Co., 1911, pg.
3. La traducción de Martí de Good Bye... en Obras Completas, Tomo 17, pg. 329-330.
3. Crónica publicada en 1883 en La América de New York.
4. Ramos, Julio. Desencuentros de la modernidad en américa Latina, México, FCE, 1989
5. Martí, José. Obras Completas, Tomo 9, op.cit.
6. Martí, José. Obras Completas, Tomo 7, op.cit.
7. Véase Roberto González Echevarría, “Martí y su ‘Amor de ciudad grande: notas hacia la
poética de Versos Libres’”, en Ivan Schulman, Nuevos asedios al modernismo, Madrid,
Taurus, 1987, que ve en gorja la clave articulatoria del poema: “La rareza de gorja proviene
no sólo de ser un arcaísmo, sino de que en su acepción de garganta se asocia más que al
lenguaje a sonidos primitivos, prelingúísticos, o a funciones no discursivas de ese órgano –
de ella se derivan “gorjear”, “gorgotear”, y también “ingurgitar” y “regurgitar”...”De gorja
son y rapidez lo tiempos” describe, pues, el esfuerzo por articular el lenguaje poético”
(p.166). González Echevarría relaciona la poética de Martí en Amor... con Nieztche,
salvando las distancias entre el optimismo de uno y el esencial pesimismo del otro: en este
sentido, pienso más pertinente la asociación con Emerson.
8. Jacques Derrida, El monolingüísmo del otro, Buenos Aires, Manantial, 1997

9. Martí, José. Obras Completas, op.cit. Tomo 9, p. 318, “como en verbena o día de gorja”
dice refiriéndose críticamente al júbilo popular en el día de la ejecución del magnicida
Charles Guiteau.
10. Véase al respecto José Ballon, Autonomía cultural americana. Emerson-Martí, Madrid,
Pliegos.
11. “El Poeta Walt Whitman”, crónica fechada en New York, el 19 de abril de 1887 y
publicada en el Partido Liberal de México, es el primer estudio en español sobre Whitman,
no obstante las primeras menciones a su obra y por lo tanto a su lectura, se remontan a
1881, cuando Martí debe haber entrado en contacto con el poeta americano. Véase también
Angel Rama, “José Martí en el eje de la modernización poética: Whitman, Lautreamont,
Rimbaud”, en NRFH, XXXII (1983)
12. Martí, José. Ismaelillo, en Obras Completas, Tomo 16, pg. 49. Con referencia a la
recurrencia de estas y otras imágenes en los Versos Libres, y su significación véase Cintio
Vitier, “Lava, espada, alas (En torno a la poética de los Versos libres)”, en Temas
martianos. Segunda Serie. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1982.
13. Martí, José. “Muerte de Emerson”, Obras Completas, Tomo 13, pg. 17-30. También en
esta crónica la ciudad aparece asociada al deseo por oposición al “casto refugio” de la
naturaleza.